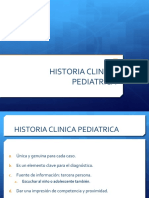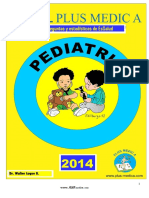Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PRONAP Juegos y Juguetes
PRONAP Juegos y Juguetes
Cargado por
David Alejandro BurzacDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
PRONAP Juegos y Juguetes
PRONAP Juegos y Juguetes
Cargado por
David Alejandro BurzacCopyright:
Formatos disponibles
JUEGOS Y
JUGUETES
Dr. Esteban Rowensztein
Médico Pediatra, especialista en Desarrollo Infantil.
Médico de planta del Hospital de Niños Dr. Ricardo
Gutiérrez de CABA.
Consultor del Comité Nacional de Pediatría General
Ambulatoria de la SAP.
Coordinador del Curso Miradas e interrogantes en torno
al desarrollo infantil, dictado en la SAP desde el año 2015.
Colaboradoras
Lic. Patricia Enright
Lic. en Psicopedagogía. Magister en Psicología Educacional.
Miembro del Equipo de Psicopedagogía Inicial de FEPI Centro
Dra. Lydia Coriat y del Grupo Interdisciplinario Lugar de Infancia.
Docente de Ciencias de la Educación de la UBA.
Lic. Claudia Sykuler
Lic. en Musicoterapia. Psicomotricista. Terapeuta en Estimulación
Temprana.
Miembro del Equipo de Clínica y Docencia de FEPI - Centro
Dra. Lydia Coriat.
Docente en la Licenciatura en Psicomotricidad de la UNTREF.
Objetivos
m Reconocer el juego como un derecho fundamental de las
infancias identificando el rol de los adultos, la comunidad y el
Estado como responsables de la promoción y protección de
este derecho.
m Describir la importancia del juego en el desarrollo integral de
niños y niñas.
m Identificar los juegos y juguetes más apropiados según la edad.
m Recomendar juegos y juguetes seguros.
m Valorar la importancia del juego en el consultorio pediátrico.
Esquema de Contenidos
JUEGOS Y JUGUETES
El juego y el jugar Juguetes para jugar
A distintas edades
A distintas edades
Juego y
desarrollo infantil
Juguetes y género
Juego y desarrollo
cerebral Juego seguro
Juego en la actualidad
El juego en el consultorio
44 Juegos y juguetes m Esteban Rowensztein y col.
Introducción
Hablar de juego y de juguetes es hablar de las infancias, más allá del tiempo y del
espacio en que uno se sitúe.
Si hay algo que es inherente a los niños y a las niñas, es el juego. El juego ocupa un
lugar central en sus vidas y es un eje fundamental de la infancia.
De alguna manera, un niño “es niño”, porque juega, porque hay una dimensión de
juego que lo sostiene, que lo define y que constituye su infancia. Si bien los adultos,
en ocasiones, también jugamos, no es una actividad que nos define como tales. En
cambio, a los niños, sí.
Si un niño no juega, como adultos en general, y como pediatras en particular, debe-
ríamos preocuparnos. Si un niño no juega, es porque algo importante está pasando.
En determinados contextos –situación de pobreza, vulnerabilidad social, discapaci-
dad– la posibilidad de que los niños jueguen, se vislumbra como un privilegio, cuan-
do en rigor, el juego y el jugar es un derecho que les corresponde.
La Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional desde el
año 1994 en nuestro país, establece que “Los Estados Partes reconocen el derecho
del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas pro-
pias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes”. A su vez,
desde la perspectiva del niño como sujeto de derecho establecida en esta Declara-
ción, se determina que son los adultos, las familias, la comunidad y el Estado, quie-
nes tienen la obligación de proteger y promover el pleno ejercicio de sus derechos.
En este texto se desarrollarán algunos aspectos significativos en relación al juego y
los juguetes que pueden resultar de utilidad a pediatras en su labor cotidiana con
niños y niñas en el consultorio.
El juego y el jugar
¿QUÉ ES EL JUEGO? ¿QUÉ ES JUGAR?
Si bien todos creemos saber qué es un juego y qué es jugar, no resulta sencillo
definirlos. El jugar es una actividad central en la vida de los niños. Si por ellos fuese
–como podemos observar en aquellos que tenemos cerca– jugarían todo el tiempo.
Es una actividad universal en los humanos, que se lleva a cabo desde muy temprana
edad, y que cambia notablemente a través del tiempo, así como también cambian los
objetos que los niños utilizan para tal fin. Pero el jugar, no ocurre espontáneamente.
Para que haya juego, se tienen que dar una serie de condiciones, a partir de lo cual
podemos inferir que no todos los niños juegan, y quienes lo hacen, no lo realizan
todos de la misma manera.
En los comienzos de la vida, la presencia de un Otro
significativo disponible física y afectivamente, es
fundamental para que el juego se dé y para que las
escenas de juego se enriquezcan a través del tiempo.
Módulo 3 m Capítulo 2 m PRONAP 2021 45
Al decir de Winnicott (pediatra y psicoanalista inglés, 1896-1971) “solo cuando existe
un buen comienzo, todo lo que se realiza en las etapas posteriores puede ser efectivo”.
Y en este sentido, el juego en los niños, cumple un rol fundamental.
¿Para qué juegan los niños? Dicho por ellos, juegan para entretenerse, para divertir-
se, para pasarla bien. Juegan, porque jugar, les da felicidad. Para jugar, no necesitan
nada, ni siquiera juguetes (dado que, si bien enriquecen el juego, no son condición
necesaria para jugar).
Sólo precisan tiempo, espacio e imaginación. No juegan porque es “útil”, ni porque es
bueno para su desarrollo y mucho menos porque “jugando, aprenden”. Juegan por-
que sí. Al jugar, al habilitarse el “dale que…”, cuando aparece el “hacemos como si…”,
crean mundos nuevos en los que no existen reglas escritas de antemano ni dedos
señaladores ni disciplinadores.
Al menos por un rato, los riesgos y los peligros de la vida real, se desvanecen. Allí, ju-
gando, todo es posible. Y las consecuencias de lo que jugando ocurre, desaparecen
cuando deciden que ese juego terminó.
A través del juego, los niños nos dan a conocer su universo interno al incluir en el
mismo los temas y aspectos que los conmueven, perturban e inquietan. Al jugar, los
niños construyen su propio mundo, expresan sus fantasías, elaboran psíquicamente
los acontecimientos y circunstancias que los rodean, así como asimilan usos, costum-
bres y otros aspectos propios de la comunidad en la que viven.
Así, lo lúdico se constituye como un elemento fundamental en la construcción de la
subjetividad de cada niño. Dice Arminda Aberastury (psicoanalista argentina, 1910-
1972) que “al jugar, el niño desplaza al exterior sus miedos, angustias y problemas
internos, dominándolos mediante la acción. Repite en el juego todas las situaciones
excesivas para su yo débil y esto le permite, por su dominio sobre objetos externos
y a su alcance, hacer activo lo que sufrió pasivamente, cambiar un final que le fue
penoso, tolerar papeles y situaciones que en la vida real le serían prohibidos desde
adentro y desde afuera, y también repetir a voluntad situaciones placenteras”.
Winnicott establece una diferencia entre el juego y el jugar. No le da tanta impor-
tancia al contenido, al juego en sí mismo, como al acto de jugar. Lo que jerarquiza es
la actividad psíquica que se pone en juego al jugar, ese estado de casi alejamiento,
equiparable a la concentración de niños mayores o adultos. El jugar es hacer, no son
sólo pensamientos o deseos. Y ese hacer tiene un tiempo y un lugar. Ese lugar, esa
zona de juego no está adentro ni afuera. No es realidad psíquica interna, pero
tampoco es el mundo exterior, aunque se encuentra fuera del individuo.
Esa tercera zona, inicialmente, es un espacio potencial entre el bebé y la madre, que
luego pasa a ser el espacio entre el niño y la familia, y más tarde entre el individuo y
la sociedad o el mundo.
La existencia de ese espacio en el que se experimenta el vivir creador, depende de
las experiencias que lo conducen –o no– a confiar en los otros. Winnicott sostiene
que hay una progresión que va de los fenómenos transicionales al juego, de éste al
juego compartido, y de él a las experiencias culturales.
A modo de síntesis, podemos afirmar que para los niños el jugar es esencial para su
bienestar y desarrollo integral dado que favorece la expresión de su creatividad e ima-
ginación, la constitución de su identidad y personalidad, la construcción de su cuerpo
46 Juegos y juguetes m Esteban Rowensztein y col.
en el espacio, el conocimiento de los objetos y del mundo que lo rodea, la autonomía
respecto del adulto (principalmente de sus cuidadores), a la vez que posibilita la simbo-
lización y el pensamiento abstracto. Asimismo, a través del juego incorporan hábitos y
valores propios de su cultura, y se favorece el desarrollo emocional, del lenguaje, de la
socialización, la atención, la concentración, la autorregulación y el aprendizaje.
JUGAR SOLO, JUGAR CON OTROS
Luego de nacer, los bebés no comienzan a jugar solos en
forma autónoma. Se necesita de un Otro que “juegue” a
ese bebé, al tiempo que supone que ese bebé juega.
Así, pasa de ser “jugado” por el adulto, para luego convertirse él mismo en jugador.
De este modo, el juego, entendido como una construcción, se sustenta en la con-
fianza y seguridad que otorga un ambiente facilitador, a través del establecimiento
de vínculos estables, seguros y amorosos.
Más tarde, el bebé comienza a entretenerse sólo por pequeños períodos de tiempo,
sin la presencia del adulto, con los objetos que aquel le proporcionó. Realiza activida-
des simples con su propio cuerpo o con objetos (los manipula, chupa, sacude o tira,
en forma repetitiva).
Alrededor de los 2 años, los niños realizan un juego paralelo en el que si bien com-
parten un mismo espacio y pareciera que juegan juntos, cada uno hace su juego.
Sin embargo, si bien no interactúan entre ellos, modifican su propio juego en función
de lo que observan del juego de los demás.
Finalmente, a partir de los 3 años, los niños comienzan a realizar juegos compartidos,
organizando juntos su juego.
JUEGO Y DESARROLLO INFANTIL
En los tiempos de las infancias, especialmente durante los
tres primeros años, hay una relación intrínseca y solidaria
entre el juego, la constructividad corporal, las emociones,
el lenguaje, el pensamiento y el aprendizaje. En la escena
del jugar podemos observar y leer el proceso de desarrollo
de los niños, y los obstáculos que se pueden presentar.
Partimos de la premisa que el cuerpo se construye en la relación con el/los otros.
Los humanos nacemos con un organismo y nos instalamos y apropiamos de nuestro
cuerpo. Las funciones sensoriales, tónicas, posturales, motrices, se ponen en funcio-
namiento en la interacción. El jugar es un escenario privilegiado para que las marcas
primordiales se escriban en el cuerpo del bebé y de las cuales el niño se apropia.
Por lo tanto, decimos que también el juego se construye en y para la relación con
el/los otros.
Módulo 3 m Capítulo 2 m PRONAP 2021 47
¿QUÉ OCURRE EN LOS TIEMPOS DE BEBÉ? ¿LOS BEBÉS JUEGAN?
Un bebé juega porque le juegan. Para que un bebé paulatinamente juegue solo,
necesita que el adulto inicie y sostenga la escena de juego, que lea en los movimien-
tos, en las expresiones sonoras, en las acciones sobre el objeto, que ahí está jugan-
do; que signifique ese hacer como juego. Ser jugado, jugar con otro y jugar solo, son
tiempos lógicos en el “camino del jugar”.
Un bebé de tres meses luego de un tiempo de tomar la teta, mantiene el pezón en la
boca, chupeteando. La mamá le dice: “ah... ya no estás comiendo, estás jugando…”.
Se inscribe así, más allá de la necesidad orgánica satisfecha, un plus ligado al en-
cuentro y al placer, propio y del otro. Esta es una de las características y condiciones
para que una escena sea de juego: no tiene un fin ligado a la necesidad, sino que
ubica la dimensión de la demanda y el deseo. Inicia el recorrido simbólico: el chupar
no solo es para alimentarse. Es la misma acción, pero con otro fin.
Hay una serie de juegos que se despliegan en esta primera relación entre
bebé/madre/padre, y que denominamos precursores del fort-da (Silvia Peaguda,
psicoanalista argentina, 1997) que cumplen esta función de instalar la escena de
juego. Juego del chupeteo, del ajó, del sonajero, del cu-cú, de bordes, en los que
observamos cómo se va dando el proceso de construcción simbólica. El adulto se
ofrece como objeto para jugar. Así, con la mirada, la voz, los gestos, el sostén, los
movimientos, convoca al bebé al juego.
Es en la experiencia del “entre dos”, que se despliegan los
diversos sentidos del hacer. Por eso, en los primeros tiempos,
para leer y entender cómo está jugando ese niño,
es necesario observar al bebé en la interacción con el otro.
Alrededor de los tres meses, el adulto le ofrece al bebé un sonajero, ¿para qué?, “para
que se entretenga mientras yo hago otra cosa”, dice la madre o el padre. Se introduce
un objeto que “hace espacio” entre un cuerpo y otro, un objeto que intermedia, que
representa al otro en su ausencia. Winnicott describe el objeto transicional, como
aquel que está entre el adulto y el niño, que no es de uno ni de otro, y que el niño lo
crea y lo va transformando en juguete.
En el juego de la sabanita, precursor de la serie de juegos de escondidas, la mamá
le cubre el rostro con una tela a su bebé de 5 meses y pregunta: “¿dónde está mi
bebé?”. Espera, luego la retira y se encuentra con la mirada atenta y la sonrisa del
bebé, y dice: “¡acá tá!”. Aquí vemos otra condición del jugar, la alternancia presencia-
ausencia, los ritmos de llamado y espera, el establecimiento de los lugares del
yo-vos, constituyéndose en la matriz dialógica, donde la palabra advendrá.
Un bebé más grande, de un año, sentado en su sillita de comer, tira la cuchara al
piso, y espera expectante que el adulto se la levante y devuelva. Repite esta acción, y
la secuencia se mantiene hasta que, posiblemente el adulto dice: “ya está”. Denomi-
namos juegos de borde a aquellos que implican continente-contenido, caer y recu-
perar. El niño investiga ese límite, ubica un acá-allá, indaga acerca de la separación
(Alfredo Jerusalinsky, psicoanalista argentino, 2012). Es una exploración de las fronte-
ras, del equilibrio, del dominio del objeto y del espacio. Momento en el que el adulto
48 Juegos y juguetes m Esteban Rowensztein y col.
comienza a decir con mayor frecuencia “NO”, ubicando lo posible y lo peligroso,
lo permitido y lo prohibido, y así, al introducir la legalidad respecto de los espacios,
de los objetos, de los tiempos, marca la diferencia necesaria para habilitar el juego.
Más tarde, nos acercamos a los tiempos del Fort-da, juego en sentido estricto desde
la perspectiva psicoanalítica, matriz de la estructura lúdica. Fue Sigmund Freud (mé-
dico neurólogo austríaco, padre del psicoanálisis, 1856-1939) quien observó a su nieto
de 18 meses, que, en ausencia de la madre, arrojaba un carretel lejos de sí diciendo:
“ooo” y luego lo recuperaba con la expresión “aaa” (Fort-da: allá-acá). Si previamente
la presencia del adulto habilitaba la experiencia del jugar, en este momento lo hace
su ausencia. ¿A qué juega el niño? A elaborar en sus diversos matices la ausencia
del adulto. Lo pierde para recuperarlo en la escena que lo representa. Lo aleja, y lo
recupera cuando desea, y así, hace activo aquello vivenciado en forma pasiva. Ya no
se trata de “mi mamá se fue y me dejó”, sino, “yo la pongo afuera y la dejo entrar a mi
voluntad”.
En estas escenas los objetos cobran relevancia, ya que
representan al otro, (y muchas veces, al niño mismo) en una
dimensión simbólica. Es el comienzo del “como si”, de aquello
que más adelante los niños enuncian como “de mentirita”.
¿JUEGA O IMITA?
La imitación es un tema muy relevante y complejo, que está ligado estrechamente al
juego. Hay aspectos de la imitación que se incluyen y resignifican en el juego. Pero
no siempre que haya imitación, hay una escena de juego, en el sentido simbólico.
Según Henri Wallon (médico y psicólogo francés, 1879-1962), la imitación es el proce-
so por el cual un bebé transita de la alienación al otro, de “estar en el otro”, a la sepa-
ración y asunción del yo.
Lo observamos en las llamadas “imitaciones precoces”, durante las primeras sema-
nas de vida. El adulto invita al bebé a imitarlo en los gestos de abrir y cerrar la boca o
de sacar la lengua. Alienado en la postura y el gesto, el bebé está “todo él en el cuer-
po del otro”, en tanto que el adulto desea intensamente ser imitado.
La imitación, al principio es en presencia del modelo, en simultáneo (gestos con el
rostro y las manos). Luego, ante una palabra que lo evoca –por ejemplo: “que linda
manito”– el bebé, en respuesta, mueve sus manos. Más adelante él lo realiza mien-
tras llama y pide al adulto que lo siga. Wallon explica que cuanto mayor es la distan-
cia temporal entre el modelo y el gesto a imitar, hay más representación. Se trata de
la evocación del modelo y su reproducción (Wallon; 1942). El proceso de imitación es
un observable a tener en cuenta, para ubicar en qué posición se encuentra el bebé o
niño pequeño respecto de los procesos de representación. Algunos no imitan, otros
se quedan adheridos al modelo. Entre estos opuestos encontramos variedad y mati-
ces que dan cuenta de cómo el niño transita el proceso de subjetivación.
Módulo 3 m Capítulo 2 m PRONAP 2021 49
¿QUÉ OCURRE EN LOS TIEMPOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PEQUEÑOS?
¿CÓMO ES ESTO DE “JUGAR” EN SENTIDO ESTRICTO?
Que un niño o una niña puedan comenzar a jugar revela la posibilidad de una con-
quista (subjetiva/cognitiva/de constructividad del propio cuerpo) que habilita un
modo de posicionarse frente a los objetos y a los otros que transforma sus modos de
interacción con ellos.
Entonces, si es posible situar un comienzo, ¿es también posible reconocer una posi-
ción de no jugador/a? Y si es así, ¿resultaría siempre y en todo caso un problema?
Como hemos visto, en un sentido estricto, los bebés se definen por su posición de no
jugadores, desde este marco referencial. El fort-da, inaugura el tiempo de los niños
pequeños y sitúa la finalización del tiempo de los bebés, marcando y operando un
enlace al orden simbólico. En tal sentido, funda una forma de relación en la que el
niño pasa a tomar un lugar de hacer activamente frente a un objeto que se hace pa-
sivo, orientándose por su deseo y emplazado en un territorio en que las acciones no
tienen consecuencias en lo real.
Desde los desarrollos de la psicología genética se trataría de lo que se clasifica como
juego simbólico (Jean Piaget, epistemólogo y biólogo suizo, 1896-1980) o como jue-
go imaginario en los planteos vigotskianos (Lev Vigotsky, psicólogo ruso, 1896-1934).
Sin soslayar las diferencias respecto a las concepciones sobre el juego desde estas
diferentes lecturas, nos interesa detenernos en lo que aportan en coincidencia res-
pecto a la conquista de la simbolización por parte del niño y el papel central de su
operatoria en tal empresa. Será en esa línea que, tal como sostiene Angel Rivière Gó-
mez (psicólogo español, 1949-2000) “el estudio del juego simbólico es especialmente
provechoso para la comprensión de la función simbólica como un todo”.
El comenzar a jugar de un niño se sostiene en la apropiación de recursos repre-
sentativos para aproximarse a un mundo que, en tanto humano, se define por estar
atravesado por un orden simbólico. El pensamiento que en los bebés se restringía
a la acción concreta, presente y acotada al universo espacio-temporal inmediato y
que definía su modo de situarse frente al mundo, debe romper con esas limitaciones,
comenzando a operar con acciones simbólicas. Las acciones representativas/simbó-
licas pueden trascender tales restricciones para referir a lo que está ausente: aunque
no se perciba, aunque ya haya pasado o se precipite en un futuro inmediato, los niños
comienzan a contar con instrumentos que les permiten aludir a algo en un juego de
significaciones.
Las palabras, los trazos que serán dibujo, letra o número, los juegos, las formas de
conocer a los objetos contarán con la posibilidad de que el pensamiento pueda
referenciar lo que no está en tanto lo representa.
Llamaremos función semiótica (o función simbólica) a la
capacidad adquirida por el niño en el transcurso de su
segundo año, de representar un objeto ausente o un
acontecimiento que no está percibido mediante símbolos
o signos, es decir, mediante significantes diferenciados de
sus significados (Piaget, 1961).
50 Juegos y juguetes m Esteban Rowensztein y col.
Enmarcados en estas concepciones, las producciones propias de los bebés no son,
en rigor, jugadas por ellos sino por el adulto que los supone jugando. La posición
activa –en el sentido de quien dona las significaciones– es sustentada por ese adulto
que incluye al bebé en una escena que aún no es dominada ni comandada por ellos
sino sostenida por esa presencia.
Resultará entonces que lo que se torna un problema es que este no jugar trascienda
estos primeros tiempos de los bebés y se extienda más allá, lo que obtura la posibili-
dad de que niños pequeños se posicionen como tales en tanto jugadores.
¿CÓMO SE RELACIONAN EL JUGAR CON EL APRENDER?
El tiempo de la infancia es un tiempo de juego en el que se construye la realidad.
(Fernando Maciel, psicoanalista argentino, 2007).
Que un niño pueda o no jugar marca una gran diferencia, que remite al lugar en que
se va ubicando frente al mundo y en el que, mientras juega, nos da a ver cómo lo
conoce y cómo lo aprende.
Jugar y aprender se definen por sus diferencias.
Al aprender le es inherente la apropiación de las lógicas que organizan la realidad
mientras que la entrada en juego significa suspenderlas (u olvidarlas) sin que haya
consecuencias. Lo que el juego hace, en su misma operatoria, es sostener la
posibilidad de que un niño aprenda en tanto puede jugar.
Desde la propuesta psicogenética de Jean Piaget –y sucesores– el juego es
estructurante cognitivo en el sentido de aportar a la construcción de instrumentos de
conocimiento, fundamentalmente, los recursos simbólicos. Instrumentos desde los
que los niños van interpretando y construyendo los objetos del mundo. En ese proce-
so constructivo se sustentan –a la vez que se estructuran– los diferentes modos de
jugar. Estos, van incluyendo a los anteriores, que no desaparecen, sino que se subor-
dinan al nuevo tipo de juego, enriqueciéndolo.
mm Juego de ejercicio
En el transcurso de los dos primeros años (tiempos de construcción de las acciones
sensorio-motrices), en un marco de transformaciones permanentes, el juego consiste
en repetir una acción determinada por el placer de ejercitarla. Son acciones concre-
tas que ocurren ante la presencia del otro y los objetos en el universo espacio-tem-
poral inmediato y que no se sustentan aún en la representación. Por ejemplo, mani-
pular y chupar objetos, tomarlos y agitarlos, tirarlos.
Transitando los tiempos sensorio-motrices, desde los 8-10 meses, los bebés comien-
zan a centrarse en reproducir ciertas acciones conocidas frente a la presencia del ob-
jeto habitual pero no con fines de utilizarlos para lo que fueron creados sino con fines
lúdicos: son las llamadas ritualizaciones lúdicas (Piaget, 1961). Por ejemplo, reproduce
la acción de beber ante la presencia de su tacita sabiéndola sin contenido; se lleva la
cuchara vacía a la boca.
Módulo 3 m Capítulo 2 m PRONAP 2021 51
mm Juego Simbólico
Es el juego propio de los niños, que se inicia a los 18 meses y se consolida entre los 2
y 6-7 años, que consiste en representar situaciones, objetos y personajes ausentes en
el momento del juego.
A partir de los 18 meses, se verifica la transformación de las ritualizaciones lúdicas
hacia sus herederas simbólicas. En este período, los niños comienzan a realizar accio-
nes –en un comienzo aisladas– que ya no se desprenden necesariamente ante el ob-
jeto habitual, sino que se aplican sobre objetos sustitutos, representando actividades
de la vida cotidiana, pero “de jugando” y sin configurar aún combinaciones o escenas
simbólicas completas.
No obstante, estas acciones simbólicas aisladas aseguran ya la primacía de la repre-
sentación sobre el pensamiento concreto. Por ejemplo, juega a beber de toda una
serie de cubitos de colores uno de los cuales me convida (aludiendo con ellos a las
tacitas); acerca un bloque a la oreja del oso mientras grita “¿hola?”; mece al muñeco
haciendo de cuenta que lo duerme; en otro momento le da la mamadera o le acerca
la cuchara a la boca.
La complejización de estas acciones simbólicas se puede observar en la producción
de juegos simbólicos que conllevan el despliegue de escenas: éstas comienzan por
ser rudimentarias y tienden a ir consolidándose en su organización, riqueza de con-
tenidos, combinación de cada vez más juguetes e incorporación de los otros-pares y
adultos en papeles y roles diferenciados.
Los niños recrean, transforman y se aproximan a la realidad a través de representa-
ciones simbólicas por el placer de ejercer sus poderes y dominarla. Por ejemplo, or-
ganiza sobre la mesa todas las tacitas y ubica alrededor de ella a los muñecos, les da
de beber a cada uno luego de servir de la tetera el líquido invisible. "Tota, uple" (torta
de cumple) me anuncia antes de pedirme la masa para emprenderla con su armado
de "tolate y ockes" (chocolate y Rocklets); juega a que es la mamá, toma un muñeco,
le pregunta: “¿bebé, tenés hambre?”, y hace de cuenta que le da de comer.
El pensamiento propio de los comienzos de la escolaridad primaria revertirá en la posibi-
lidad de creación y participación en juegos que se van diferenciando y que tienen como
eje el desplegarse con otros y otras: se trata de la actividad lúdica del ser socializado.
Los juegos simbólicos convivirán por un tiempo con los juegos reglados y de cons-
trucción para luego ir subordinándose a ellos. En estos tiempos, la organización de la
escena simbólica es comandada por el niño que busca compartirla con otros (pares/
adultos) en un marco de reciprocidad, a partir de la definición de roles que definen al
juego y exigen respeto mutuo. Por ejemplo, "No me llames Sofía que yo era tu mamá",
me corrige Sofía cuando equivoco su lugar en el juego de tomar el té mientras habla
e intercambia con cada una de las muñecas sentadas alrededor de la mesa. Para ello
ha dispuesto las mesas (que son almohadones en el piso) en las que se distribuyen
los utensilios, las galletitas de plastilina y las invitadas que nos acompañan.
mm Juego de construcción
Aparece luego del 1er año, y a medida que pasa el tiempo se va complejizando.
Atraviesa los distintos tipos de juego que el niño va realizando y contribuye a enri-
quecerlos. Pasan de apilar cubos y armar rompecabezas simples a realizar armados
52 Juegos y juguetes m Esteban Rowensztein y col.
sencillos con los que intentan representar objetos de la vida real (contenido simbó-
lico), hasta utilizar materiales comercializados (rastis, legos y distintos elementos)
con los que construyen piezas mucho más complejas. Cuando este tipo de juego se
consolida y complejiza en tiempos de la escolaridad primaria, en tanto pone el eje en
el armado de objetos o de escenarios, Piaget (1961) los sitúa como de transición entre
el juego simbólico, el reglado y el trabajo adaptado.
mm Juego reglado
Si bien por lo general se lo asocia a los juegos de mesa o a los colectivos (deportes,
quemado), la atención a las primeras reglas en los juegos aparece temprana y gra-
dualmente, a partir de los 4-5 años.
En un principio, los juegos tienen pocas reglas (como el juego de las escondidas).
A medida que pasa el tiempo, las reglas de los juegos que realizan aumentan en nú-
mero y complejidad. En los niños en edad escolar, la atención y el ajuste a las pautas
se tornan vertebrales para el despliegue de los juegos reglados, lo que dará cuen-
ta de un modo de operar que va pudiendo incorporar el punto de vista de los otros
para colaborar o competir diseñando y usando estrategias que se enriquecen con la
incorporación de variables espaciales, temporales y procedimentales.
DESARROLLO CEREBRAL, EPIGENÉTICA,
NEUROPLASTICIDAD, Y LA IMPORTANCIA DEL JUEGO
Los primeros años de vida constituyen un período crucial para el desarrollo cerebral,
dado que el crecimiento del cerebro y la formación de nuevas sinapsis y circuitos
neuronales ocurren a un ritmo muy intenso. Son las experiencias las que estimulan, en
parte, ese desarrollo cerebral, y dentro de éstas, el juego ocupa un lugar destacado.
Se ha demostrado que el juego tiene efectos directos e indirectos en el cerebro,
tanto a nivel estructural como funcional. A través de investigaciones en ratas, se han
constatado cambios a nivel molecular (epigenético), celular (conectividad neuro-
nal) y conductual (habilidades socioemocionales, entre otras) inducidos por el juego
(Yogman M, Garner A, Hutchinson J, et al; 2018). Se comprobó que el juego induce
cambios en la corteza prefrontal, y que estimula la producción del factor neurotrófico
derivado del cerebro (BDNF) en distintas regiones del sistema nervioso central. Este
factor de crecimiento promueve la supervivencia de las neuronas existentes, fomenta
las sinapsis, así como también el crecimiento y la diferenciación de nuevas neuronas.
Como contracara a lo que genera el juego, esta investigación demostró que la ad-
versidad, la depresión y las situaciones de estrés en las crías de rata, resultan en la
metilación y regulación negativa del gen BDNF en la corteza prefrontal. Asimismo,
se observó que la ausencia de juego se asoció a un menor rendimiento a la hora de
resolver problemas y a modificaciones anatómicas y funcionales en la corteza pre-
frontal probablemente por interferencia en los procesos de sinaptogénesis y poda.
Por otro lado, existe una estrecha relación entre el juego y el estrés. En animales,
se ha observado que altos niveles de juego se asocian con valores más bajos de
cortisol. De este modo, el juego puede afectar positivamente en forma indirecta el
funcionamiento del cerebro al amortiguar los efectos de experiencias adversas que
Módulo 3 m Capítulo 2 m PRONAP 2021 53
generan estrés. Son conocidos los efectos del juego en los niños al favorecer el
desarrollo psicomotor, del lenguaje, de la socialización, de la atención, de la toma
de decisiones (sentido de agencia), de las funciones ejecutivas, de las habilidades
matemáticas tempranas, así como del aprendizaje en general.
Juguetes para jugar
¿QUÉ ES UN JUGUETE?
Desde una perspectiva general, cualquier objeto que sea seguro y que los niños
utilizan para jugar, haya sido o no creado para tal fin, tiene la posibilidad de ser un
juguete.
Los juguetes que los niños utilizan en su juego, hablan del lugar y del momento
histórico en que les ha tocado vivir, así como también de la sociedad y la cultura en
la que están inmersos. Los juguetes son objetos transmisores de cultura, de historias
familiares, de ideología y de estereotipos, de género, entre otros.
Juguetes, hay muchos. Cualquier elemento (una caja de cartón, un palo de escoba,
una ramita) al que se le asigna un sentido lúdico, puede ser transformado en un gran
juguete. Y, por el contrario, no todo objeto diseñado para jugar, es un objeto lúdico.
Claramente, en este rubro, más caro no significa que sea mejor. No se trata del dise-
ño del objeto, sino del significado con el que sea investido por parte del niño que lo
utiliza para jugar (Carolina Duek, doctora en Ciencias Sociales y magíster en Comuni-
cación y Cultura, Argentina, 2014).
En rigor de verdad, los niños “necesitan” unos pocos juguetes
y mucho tiempo de juego compartido.
Los bebés y los niños se interesan por los objetos que sus cuidadores y luego sus
pares utilizan, porque allí ubican algo del deseo de aquellos.
Ante la irrupción de nuevas tecnologías –celulares, tabletas, consolas de juegos y
computadoras– lo que solíamos denominar “juguete”, así como también la forma de
jugar, ha sufrido notables cambios. Por distintos motivos, estos dispositivos han lo-
grado capturar la atención y el deseo de los niños. Ante este escenario, para que los
juegos y juguetes tradicionales sean erigidos como objetos lúdicos y logren desper-
tar el interés de los niños, es necesario que un Otro (adulto) demuestre interés y les
proponga jugar con ellos primero, para que se sientan atraídos y puedan apropiár-
selos. Así, luego serán ellos quienes puedan hacer lo propio con sus pares y amigos
(Duek, 2014).
¿Qué es un buen juguete? Cualquiera que facilite la interacción
y el encuentro entre el niño y sus cuidadores, el juego
compartido con amigos y que estimule la creatividad y la
imaginación, puede ser considerado un juguete de alta calidad.
54 Juegos y juguetes m Esteban Rowensztein y col.
¿Qué juguetes son adecuados para cada niño? Son adecuados aquellos juguetes que
se adapten a las posibilidades y destrezas propios de la etapa del desarrollo que ese
niño se encuentra transitando, así como también los que fomentan la apropiación de
nuevas habilidades y aprendizajes. Algunos juguetes tienen la posibilidad de ser uti-
lizados en distintas etapas, ya que pueden usarse de manera diferente a medida que
los niños avanzan en su desarrollo.
RECOMENDACIONES DE JUEGOS Y JUGUETES
Los niños tienden a apuntalar sus juegos con objetos. En la elección de esos objetos,
no hay reglas generales aplicables a todos los niños en cualquier contexto porque,
en definitiva, el juguete es aquel objeto transformado por la significación que aportan
los jugadores.
Situada esta aclaración, proponemos algunas ideas y orientaciones generales que
requieren ser adaptadas a cada situación particular, en función de los intereses que
caracterizan a cada uno de los tiempos –subjetivos, cognitivos, psicomotores, socia-
les– por los que los niños transitan.
Tiempo de encuentro tónico-postural entre el bebé y el adulto. La mirada, la voz, el contacto,
0a3 el sostén, son los “objetos” que el adulto ofrece al bebé para que se prenda a él. Más que
meses objetos para mirar (por ejemplo, los móviles), el rostro materno/paterno
convoca al bebé al encuentro.
Ofrecer objetos que el bebé puede tomar con sus manos cómodamente, para chupar, morder,
sostener, alejar, acercar, pasar de una mano a la otra.
3a6 Objetos que pueden sonar (sonajeros) o con texturas (muñecos de goma o tela, llaves
meses plásticas de colores).
Oferta del espacio del suelo seguro (en tanto sea adecuado en la vivienda de la familia) para
que sobre esa superficie pueda comenzar a girar de decúbito dorsal a lateral y ventral.
Tiempos en los que el bebé comienza a desplazarse (rola, repta, gatea) y va en búsqueda
6a9 de objetos que están a su alrededor, que llaman su atención. El adulto adecúa el espacio de
meses la casa para cuidarlo de los objetos peligrosos. Se pueden ofrecer: pelotas, cajas, vasitos,
muñecos y libritos de tela o plástico.
Tiempos de desplazamiento en cuadrupedia, búsqueda y encuentro de objetos que sirven de
soporte para levantarse y pararse: banquetas, sillas, mesas ratonas. Juegos corporales en los
que el bebé se encuentra con las variaciones del equilibrio.
9 a 12
Las mecedoras con vibración, los saltarines, las hamacas que funcionan a pila, el andador,
meses
son objetos que desaconsejamos, ya que no permiten una experiencia significativa y
propia de los pasajes posturales y acomodaciones equilibratorias, en el intercambio con el
otro (especialmente el andador).
Tiempos en que a los niños les interesa ver qué pasa respecto a los efectos de sus acciones
sobre los objetos. Encastran, apilan, derrumban, arrastran, encajan, tironean, empujan, tiran,
12 a 18
trasvasan. Se pueden ofrecer bloques, cubos, envases de plástico, enhebrados, juegos de
meses
arrastre y de encastre, botones on/off, cajas (para meterse, deslizar, arrastrar), sillas, mesas
(para arrastrar, trepar), pelotas.
Módulo 3 m Capítulo 2 m PRONAP 2021 55
Tiempos en los que se inicia y se consolida progresivamente el juego simbólico, en el que la
búsqueda pasa por subordinar los objetos a la significación propia, a la vez que comienzan a
realizar juegos de construcción.
Se pueden ofrecer muñecos, coches, camiones, masas, lápices y marcadores, pizarras,
18 a 36
bloques de diferentes tamaños, maderitas, hojas, pinturas y pinceles, miniaturas de objetos
meses
cotidianos, telas, disfraces, libros con pregnancia de imágenes claras, rompecabezas de
grandes y pocas piezas. También juguetes grandes que permitan reproducir escenas de la
vida real: cocinitas, banco de trabajo tipo taller mecánico, supermercado, así como también
rodados (pata pata, pata cleta, triciclo hacia el final del período).
Tiempos de consolidación del juego simbólico en los que comienzan a diferenciarse roles
(mamá, papá, médicos, peluqueros, súper-héroes/ heroínas, príncipes y princesas) y a
Desde los orientarse por regularidades y regulaciones para jugar con otros. Propuestas de diferente
3 años complejidad (por número de piezas y/o contenidos) alrededor de memotests, rompecabezas,
loterías, bingos, dominós, figuras para colorear, billetes, cartas para aparear, además de libros
de cuentos, disfraces, títeres. Triciclos y vehículos grandes con pedales.
A los juegos simbólicos se suma la inclusión de juegos fuertemente estructurados: tableros
Desde los de recorridos, dados, loterías de letras/ palabras y de números/cantidades, bingos, ruletas,
4-5 años rompecabezas de hasta 50 piezas, libros de cuentos que incluyan textos con letras mayúscula
de imprenta. Bicicletas y patines de 4 ruedas.
Tiempos de inmersión en los juegos reglados y de apropiación de la lectura, la escritura y
el número. Propuestas de diferente complejidad que propongan estrategias, anticipaciones,
Desde los colaboraciones, competencias: ajedrez, damas, juegos de cartas, tutti frutti, ahorcado, 5
6 años en línea, libros de cuentos con fuerte contenido temático (que abran a universos distintos
del propio, experiencias de aventura, de conquista, de miedo, de súper héroes), juegos de
construcción, de experimentos, recortables. Bicicletas, patines, patinetas.
Tiempos de consolidación de los juegos reglados cuyas normas los jugadores tienden a
Desde los reconocer y respetar –cada vez más ajustadamente– en función de los resultados a lograr
8 años (ganar/ perder, respetar turnos, anticipar y reconstruir las acciones de los otros). Juegos de
puntería, Mecanos, Legos, maquetas, colecciones, juegos de estrategias.
CUESTIONES DE GÉNERO EN RELACIÓN
A LOS JUEGOS Y JUGUETES
La elección de con qué juguete jugar, así como también de los juegos que los niños
y las niñas realizan tiene estrecha relación con los procesos subjetivos, cognitivos y
psicomotores por los cuales transitan. Asimismo, esta decisión está atravesada por
los modelos, mandatos y patrones de conducta que toman como ejemplo y de los
cuales aprenden, provenientes tanto del ámbito familiar, comunitario y educativo,
como de los medios de comunicación masiva.
Por otro lado, esta elección también depende de los juguetes u objetos que su
familia/ comunidad le pueda proveer, así como también de la diversidad de juguetes
que la industria produzca y ofrezca a la sociedad.
56 Juegos y juguetes m Esteban Rowensztein y col.
Aún cuando los juegos y los juguetes no tienen género en
sí mismo, para ambos, las categorías “de varones” y “de
mujeres” no solo existen, sino que se encuentran naturalizadas.
Asimismo, si bien los juguetes no necesariamente definen
la forma en la que se juega con ellos, son un referente en la
producción de sentido.
La clasificación de qué juguetes “corresponden” a niños o a niñas, así como las pro-
puestas diferenciales por género en los tipos de juego –la determinación de “a qué
se puede/debe o no jugar”–, son el resultado de una compleja construcción históri-
co-cultural, que, en este momento, en nuestra sociedad, se encuentra en tensión.
Así, a través de los juegos y de los juguetes, a las niñas y a los niños se les asignan
estilos, actividades y roles diferenciados que son, supuestamente, propios de cada
sexo, atribuyendo en ocasiones un origen biológico a estas diferencias (los varones
tienen más fuerza, las mujeres son más sensibles). De esta manera, se contribuye a
reproducir y perpetuar los estereotipos y las desigualdades de género que existen,
en las que se sustenta el modelo de sociedad sexista imperante.
Los juegos que se le proponen a los niños suelen ser más físicos –en ocasiones
violentos–e implican un gran despliegue motriz, con predominio de la práctica de
deportes en grupo (Débora Tajer, psicoanalista argentina, 2021). Suelen requerir un
menor uso de palabras y tener menos reglas. Juegan a la pelota, a ser superhéroes,
a luchar, a explorar, a construir, a descubrir. Los niños utilizan para jugar: pelotas,
bloques, autos, trenes, aviones y armas. El varón es fuerte, deportista, constructor,
luchador, descubridor, y su lugar es lo público.
En cambio, a las niñas se les proponen juegos que fomentan la quietud y cuentan
con menor permiso social para el despliegue motriz. En las situaciones en las cuales
se habilita esta posibilidad, se circunscribe a actividades consideradas “femeninas”
como danza, circo, acrobacia y patín (Tajer, 2021). Su juego suele ser menos físico,
más hablado y más centrado en reglas. Por lo general, en su juego suelen apelar
más a la sensibilidad y a la empatía, al ejercer funciones de cuidado de personas, del
hogar o personal. Las niñas juegan con bebés, muñecas, cocinitas, escobas y maqui-
llajes. Ellas no juegan a ser superheroínas. Los trajes –y roles– que se les ofrecen son
de princesas. La mujer es dócil, cuidadora, se ocupa de la limpieza, se interesa por la
belleza y su lugar es el hogar y lo privado.
El CEPA (Centro de Economía Política Argentina) en el año 2019 realizó un análisis
acerca del consumo de juguetes con perspectiva de género, cuyos resultados son
elocuentes. Además de constatar que las jugueterías ofrecen sus productos en
base a la lógica binaria “varones” y “mujeres”, analizaron cuáles son las categorías de
juguetes más vendidos dentro de cada uno de estos grupos. De los juguetes catego-
rizados como para “niñas”, el 40% están vinculados a las tareas de cuidado (muñecos-
bebés, sets de cocina, planchas y fábricas de tortas y helados). Luego, con el 32%
están aquellos asociados a la belleza y cuidado personal (valijitas con productos de
peluquería y maquillaje), y más lejos con el 12% cada uno, los juguetes asociados al
deporte y los juegos de ingenio. Mientras que al analizar los juguetes categoriza-
dos como para “niños”, predominan con un 30% los asociados a la práctica deportiva
(principalmente el fútbol). La segunda categoría es sumamente alarmante, habida
Módulo 3 m Capítulo 2 m PRONAP 2021 57
cuenta de la alta prevalencia y gravedad de las situaciones de violencia de género
de las que son víctimas las mujeres en nuestro país: el 26% corresponde a juguetes
asociados a la violencia, fundamentalmente pistolas. Luego, con un 19% se encuen-
tra todo lo relacionado con autos y sus accesorios, con un 9% juegos de ingenio, y el
restante 16% son juegos varios.
En los últimos años, ante la aparición de los juegos en línea a través de dispositivos
electrónicos, también se pudieron constatar singulares diferencias tanto en el tiem-
po como en el tipo de juego que realizan los niños y las niñas. Los niños suelen jugar
mucho más tiempo, desde edades más tempranas y a juegos relacionados con gue-
rra, lucha, deportes y estrategia, mientras que las niñas juegan menos tiempo,
y a juegos de construcción o aventuras.
De todo lo dicho hasta aquí, se desprende que la división entre “rosa” para niñas y
“celeste” para niños es tan solo el emergente simbólico de enormes diferencias de
género en relación a los juguetes que utilizan y a los juegos que realizan, que
impactan profundamente en la construcción de subjetividad de las infancias.
Juegos y juguetes seguros
Así como el jugar es fundamental en la vida de los niños, también lo es el hecho de que
el juego que realizan, los juguetes que utilizan, y el ámbito donde juegan, sean seguros.
Si bien al igual que otras actividades el jugar no está exento de riesgos, es funda-
mental que se tomen todas las medidas necesarias para minimizar al máximo la po-
sibilidad de que ocurran lesiones asociadas al juego. El tipo y la gravedad de lesiones
que los niños pueden presentar, varía en función de las edades y el grado de desa-
rrollo que presenten.
En este sentido, el rol de los adultos cobra gran importancia dado que son quienes
deben asegurar y supervisar que los juguetes que los niños utilizan sean adecuados
a sus posibilidades, que el juego que llevan a cabo no sea peligroso y cuente con las
medidas de protección correspondientes, así como también corroborar que el lugar
donde juegan, ya sea en la casa o en el exterior, presente las condiciones de seguri-
dad necesarias.
Así, en niños en menores de 3 años, a los fines de evitar lesiones graves como asfi-
xias, atragantamientos, intoxicaciones y estrangulamientos, se debe evitar que ten-
gan al alcance objetos pequeños (menores de 5 cm) así como juguetes con partes
desarmables, que contengan cintas o sogas mayores de 22 cm, o que contengan
materiales tóxicos.
Por su parte, para niños de todas las edades, se debe evitar el uso de juguetes con pilas
botón que puedan salirse y quedar al alcance de los niños por el riesgo de ingestión. No
se debe permitir que jueguen con globos rotos o desinflados o bolsas de plástico.
Los juguetes no deben tener bordes puntiagudos, filosos, mal terminados y no deben
ser astillables con golpes habituales. Asimismo, al andar en bicicleta, patines o
patineta, deben usar casco y las protecciones correspondientes.
58 Juegos y juguetes m Esteban Rowensztein y col.
Para más información en relación a este punto, sugerimos acceder al documento
Jugar en casa en tiempos de aislamiento. Juegos y juguetes seguros, elaborado por
el Comité de Prevención de Lesiones de la SAP. Disponible en:
https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_juegos-juguetes-
seguros_1592926066.pdf
Juegos y
juguetes en la actualidad
En los últimos años, el advenimiento de nuevas tecnologías relacionadas con los
juegos y las comunicaciones han modificado sustancialmente las escenas lúdicas
tal como las conocíamos. Los videojuegos y otros usos que permiten los distintos
dispositivos electrónicos están desplazando a los juegos y juguetes tradicionales, no
sólo desde un punto de vista fáctico, sino también en relación al deseo de los niños
de a qué jugar y con qué. Esto no significa que los juegos tradicionales vayan nece-
sariamente a desaparecer, pero sí implica una reconfiguración del mapa de ofertas y
consumos en relación al uso de los juguetes, de los juegos, y sobre qué hacer en el
tiempo libre (Duek, 2014).
Vale la aclaración, esto no aplica a todas las infancias. Una parte muy importante
de los niños y niñas de nuestro país viven en situación de pobreza e indigencia, sin
contar con la posibilidad de acceder a los dispositivos que mediatizan este tipo de
juegos, entre tantas otras carencias materiales y simbólicas que padecen.
Estas nuevas modalidades de juego, en las que las imágenes predominan por sobre
el texto y la narrativa y donde todo ocurre a muy alta velocidad, tienen una lógica di-
ferente a la de los juegos tradicionales, que lleva a que estos últimos sean percibidos
como menos atractivos y más aburridos.
A su vez, los videojuegos representan un entretenimiento fácilmente disponible, que
posibilita que los niños pasen largos ratos solos, entretenidos, sin demandar la aten-
ción de un otro, lo que resulta muy funcional para la dinámica de muchas familias,
en las que los cuidadores cuentan con poca disponibilidad de tiempo para compartir
con sus hijos.
El efecto que tiene en la salud de los niños en general y en el desarrollo en particular
el desplazamiento de los juegos tradicionales por estas nuevas formas de jugar es
aún incierto. Sin embargo, sí existe amplia evidencia acerca del impacto que tiene el
uso inadecuado de estos dispositivos electrónicos tanto en el desarrollo (cognitivo,
del lenguaje, emocional, y social) como en otros aspectos (sueño, visión, índice de
masa corporal, sistema osteoarticular), sumado al riesgo potencial de presentar
conductas adictivas, que se observan con frecuencia.
Así, surge la pregunta acerca del impacto que puede llegar a tener en los procesos
de desarrollo y subjetivación en general y en la constructividad corporal en particular
este desplazamiento hacia la virtualidad en el tipo de juegos, en los cuales se tiende a
perder el interés de vincularse en forma directa con un otro, y donde el cuerpo físico
no es puesto en juego, entre muchas otras diferencias.
Módulo 3 m Capítulo 2 m PRONAP 2021 59
Las sugerencias actuales en relación al uso de los dispositivos electrónicos en
general y videojuegos en particular son las siguientes: (Council on Communication
and Media. American Academy of Pediatrics; 2016).
mm Menores de 18 meses: se debe evitar el contacto con las pantallas
a excepción de las comunicaciones por videollamada con familiares
o amigos.
mm 18 a 24 meses: las familias que deseen permitir el uso de pantallas
deben hacerlo con contenidos de alta calidad y siempre en su
compañía, desaconsejando el uso solitario.
mm 2 a 5 años: el tiempo de uso de pantallas debe estar limitado a una
hora diaria con contenidos de alta calidad y en compañía de sus
cuidadores. No habilitar el uso de videojuegos durante esta etapa.
mm Mayores de 6 años: se sugiere intentar conseguir un equilibrio ade-
cuado entre el uso de las pantallas (incluidos los videojuegos) y otras
actividades que puede realizar el niño y el adolescente fuera de la
tecnología. Se debe trabajar en la prevención y detección oportuna de
comportamientos adictivos en relación al uso de estos dispositivos.
mm Se desaconseja el uso de videojuegos y pantallas en determinados
momentos del día: durante las comidas, tiempo de estudio o de-
beres escolares y un tiempo antes de la hora de dormir. Se sugiere
evitar la presencia de pantallas –fijas y móviles– en el dormitorio.
Por otro lado, en los últimos años, los juegos y las actividades que solían tener un
carácter lúdico y recreativo, se han visto modificados por el lugar preponderante
que ha tomado la competencia, que aparece como el gran organizador y motivador.
Tanto en lo virtual como en lo real, este alto nivel de competitividad ha llevado a la
exigencia de tener que buscar siempre el máximo rendimiento posible ante cada
actividad que emprenden. Así, en lugar de que los chicos vayan a jugar al fútbol o a
andar en skate, van a escuelas de fútbol o de skate, donde les enseñan cómo hacerlo
de la mejor manera, perdiéndose el placer por jugar sin presiones ni exigencias. Lo
mismo pasa en los videojuegos, donde pasan largas horas “entrenando” para superar
cada vez más niveles de dificultad.
Otro fenómeno que caracteriza al momento actual, tanto en relación a los juegos
como en otras áreas de sus vidas, es la escala de exhibición a la que se someten,
cada vez desde más corta edad. Al jugar, además de siempre buscar ganar, lo impor-
tante (tal vez más que ganar en sí mismo) es mostrar esa victoria a todos sus “amigos”
digitales (Duek, 2014).
Lejos de naturalizar estas situaciones, es importante que los y las pediatras las pro-
blematicemos. Si bien claro está, no se trata de demonizar estos nuevos juegos –que
llegaron para quedarse–, es nuestra responsabilidad transmitirle a las familias (tanto
a los niños como a sus cuidadores) la relevancia del juego y del jugar tradicional para
el desarrollo, la necesidad de regular el uso de pantallas y de videojuegos, así como
también destacar la trascendencia que tiene el andamiaje de los adultos en relación
a qué es lo que hacen los niños en su tiempo libre, a la importancia de mantener vín-
culos presenciales con pares, a los grados de exposición pública a los que se some-
ten, y a las escalas de valores que manejan.
60 Juegos y juguetes m Esteban Rowensztein y col.
El juego en el consultorio pediátrico
El juego, el jugar, y los juguetes, ocupan un lugar central en la práctica pediátrica por
múltiples motivos. En primer lugar, porque es a través del juego, jugando con los niños
en el consultorio, una muy buena manera de construir un vínculo directo con nuestros
pacientes, que nos permitirá conocerlos de primera mano, sin que medie la mirada de
sus cuidadores sobre ellos. Para poder establecer una relación de confianza, libre de
los temores y amenazas que los chicos en ocasiones sienten al concurrir a los consul-
torios, el juego es fundamental. Al jugar, al echarnos en el piso, al ponernos a su misma
altura, al ofrecerles juguetes, favorecemos la posibilidad de tener un encuentro genui-
no con el niño. Observar cómo responden tanto el niño como sus cuidadores a nues-
tras propuestas, nos permite ir comprendiéndolos a ellos y sus vínculos.
Por otro lado, el juego es un muy buen indicador del estado de salud del niño, por
lo que el jugar y la valoración del juego se constituye en un eje central del abordaje
pediátrico. Los niños juegan según sus posibilidades, reflejo de su nivel de desarrollo,
a la vez que construyen sus posibilidades jugando. Considerar si lo que hace con los
juguetes tiene o no estatuto de juego, el tipo de juego que despliega, el modo de ju-
gar, la posibilidad de incluir –o no– a otros en su juego, el poder salir y entrar del jue-
go, la claridad –o no– de los límites entre la fantasía y la realidad, constituyen datos
semiológicos importantes que nos permiten inferir en alguna medida los procesos
cognitivos, subjetivos, psicomotores, emocionales y sociales por los que transita.
Los pediatras debemos informar a los cuidadores acerca
de la trascendencia que tiene el juego libre y creativo en
las infancias.
En este sentido, promover la generación de momentos de juego (solitario y compar-
tido) en espacios seguros, asesorar sobre juegos y juguetes adecuados para cada
etapa y estimular la lectura desde edades tempranas, son acciones pediátricas rele-
vantes. Igualmente, debemos advertir acerca de los efectos del uso de dispositivos
electrónicos y videojuegos en niños menores de 2 años, y en niños mayores, sugerir
la confección de un plan familiar de uso de tecnología, siguiendo las recomendacio-
nes vigentes para cada etapa.
ALGUNOS INDICADORES CLÍNICOS
ACERCA DE OBSTÁCULOS EN EL JUGAR
En rigor, ningún indicador cobra sentido en sí mismo sino en el marco de aquella
situación que se conjuga en la consulta pediátrica y que, a su vez, va más allá de ella
en tanto construye una historia. Historia que se va hilvanando en las sucesivas con-
sultas y en la que se van revelando –para quien arma lectura allí– los procesos tanto
en sus movimientos de transformación como en aquellos que se obstaculizan.
Para ampliar sobre este tópico, sugerimos dirigirse a la sección material complemen-
tario donde podrán encontrar un desarrollo del mismo.
Módulo 3 m Capítulo 2 m PRONAP 2021 61
AUTOEVALUACIÓN 2
Identifique verdadero o falso en los siguientes enunciados
1. Al jugar, los niños construyen su propio mundo, expresan sus fantasías, elaboran psíquicamente los aconteci-
mientos y circunstancias que los rodean, y asimilan aspectos propios de la comunidad en la que viven.
V F
2. A través del juego se favorece el desarrollo emocional, del lenguaje, de la socialización, la atención, la
concentración, la autorregulación y el aprendizaje.
V F
3. Los bebes juegan desde que nacen, al principio de manera espontánea, con sus propias manos, sus pies,
con el rostro de la madre.
V F
4. Los juegos simbólicos convivirán por un tiempo con los juegos reglados y de construcción.
V F
5. El juego, además de favorecer el desarrollo, puede amortiguar los efectos de experiencias adversas
que generan estrés.
V F
6. Cualquier objeto que los niños utilizan para jugar, tiene la posibilidad de ser un juguete.
V F
7. El juego reglado aparece a mediados de la escolaridad primaria.
V F
8. En los menores de 18 meses se debe evitar el contacto con las pantallas a excepción de las comunicaciones
por videollamada con familiares o amigos.
V F
9. La división binaria en la oferta de juguetes comerciales contribuye a reproducir y perpetuar los estereotipos y
las desigualdades de género que existen.
V F
10. El juego es un muy buen indicador del estado de salud del niño, por lo que el jugar y la valoración del juego
se constituye en un eje central del abordaje pediátrico.
V F
62 Ejercicio de autoevaluación Nº 2 m Juegos y juguetes
AUTOEVALUACIÓN 2
Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas
m Felipe, de 2 años, es llevado a la consulta por primera vez porque según refiere su madre, habla poco. En la
entrevista, usted constata que el lenguaje expresivo que presenta está por debajo de lo esperado para su
edad. Cuando pregunta en relación al juego de Felipe, la madre contesta que juega mucho con autos, que le
encantan.
1. ¿Qué le interesaría conocer respecto al juego que realiza Felipe?
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
2. ¿Qué nos aporta conocer las características de su juego en relación a la falta de lenguaje?
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
m Agustín tiene 3 años, y en la consulta, se ubica dando la espalda a quienes compartimos el espacio.
Toma unas formas y las alinea una tras otra en silencio. Cuando usted o la mamá se acercan a él, va girando
la espalda de modo tal que no pueden ver ni incluirse en lo que hace. Cuando le acercan un muñequito, lo
rechaza con la mano para continuar alineando. La mamá le comenta que esto mismo pasa en casa: "con todo
arma filas y puede estar así ratos muy largos. Se enoja cuando algo se mueve de lugar o si queremos jugar
con él".
1. ¿Qué podríamos ubicar como problemático en lo que este niño nos da a ver?
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
2. ¿Por qué lo ubicaríamos en el sentido de un obstáculo en su jugar?
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
3. ¿Cómo trabajar esto que, desde la lectura pediátrica, se interpreta como obstáculo en el jugar?
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Juegos y juguetes m Ejercicio de autoevaluación Nº 2 63
Conclusiones
El jugar es una actividad esencial en las infancias, determinante para su desarrollo in-
tegral, y como tal, no puede quedar por fuera de la mirada pediátrica, dado que nos
dice mucho acerca de los niños y niñas, sus vínculos y el contexto en el que sus vidas
transcurren.
Para los pediatras, es fundamental incluir preguntas en relación al juego y al uso de
pantallas en los controles de salud de todas las edades y siempre que surjan dudas
en relación a posibles obstáculos en el desarrollo, así como también generar el
tiempo y el espacio para jugar in situ.
Con las familias, debemos hacer hincapié en la relevancia que tiene el juego en la
vida de los niños, estableciendo claras diferencias entre el jugar con juegos y juguetes
reales y con virtuales. Asimismo, es importante destacar el rol fundamental de los
adultos cuidadores como favorecedores del juego al crear un ambiente facilitador, así
como también los beneficios de compartir momentos de juego con sus hijos.
Para que el niño, entendido como sujeto de derecho, pueda ejercer el derecho al jue-
go y al esparcimiento, debe haber un otro que le otorgue y garantice esa posibilidad.
Los y las pediatras tenemos una importante responsabilidad en este sentido, dado
que somos quienes debemos ejercer su abogacía, y observar el cumplimiento pleno
de este derecho, muchas veces vulnerado.
Lecturas recomendadas
m Coriat E, Filidoro N, Maidagan D, et al. La infancia en juego. Ed. Letra Viva. Buenos Aires; 2018.
m Duek C. Juegos, Juguetes y nuevas tecnologías. Ed. Capital Intelectual. Buenos Aires; 2014.
m Rowensztein E, Kremenchuzky JR, et al. Pediatría, Desarrollo Infantil e Interdisciplina. Una mirada desde la
complejidad. Buenos Aires, Ed. Noveduc; 2019.
m Yogman M, Garner A, Hutchinson J, et al. AAP Committee on psychosocial aspects of child and family health,
AAP Council on Communications and Media. The Power of Play: A Pediatric Role in Enhancing Development
in Young Children. Pediatrics. 2018;142(3).
m Winnicott, D. Realidad y Juego. Barcelona. Ed. Gedisa; 1971.
64 Juegos y juguetes m Esteban Rowensztein y col.
LINKS PARA COMPARTIR CON LAS FAMILIAS
Los siguientes son recursos elaborados por el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación. Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), para la etapa
de aislamiento por la pandemia de COVID-19 que puede explorar y, si le parece
pertinente, compartir con las familias.
m Jugar en casa. Guía de recomendaciones, juegos y actividades para la primera infancia
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/ninezyadolescencia/materialescovid19/guias
4 cuadernillos
m Guía Jugar en casa. Actividades, Juegos y Cuidados para la primera infancia 1 para familias
de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_jugar_en_casa_primera_infancia_1_-_senaf_covid19.pdf
m Guía Jugar en casa. Actividades, Juegos y Cuidados para la primera infancia 2 para familias
de los CDI. Disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_jugar_en_casa_primera_infancia_-_senaf_covid19.pdf
m Guía Jugar en casa. Actividades, Juegos y Cuidados para la primera infancia 3 para familias
de los CDI. Disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/jugar_en_casa_primera_infancia_3_-_senaf_covid19.pdf
m Guía Jugar en casa. Actividades, Juegos y Cuidados para la primera infancia 4 para familias
de los CDI. Disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/jugar_en_casa_primera_infancia_4.pdf
m Entrá y divertite. Guía de recomendaciones y recursos para adolescentes. Disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_-_entra_y_divertite.pdf
m Crear, aprender y divertirnos - Senaf Covid-19. Guía de recomendaciones y actividades
para chicos y chicas. Disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_crear_aprender_y_divertirnos-_senaf_covid19.pdf
Módulo 3 m Capítulo 2 m PRONAP 2021 65
CLAVE 2
Identifique verdadero o falso en los siguientes enunciados
1. Verdadero.
2. Verdadero.
3. Falso. Un bebé juega porque le juegan. Para que un bebé paulatinamente juegue solo, necesita que el adulto
inicie y sostenga la escena de juego.
4. Verdadero.
5. Verdadero.
6. Verdadero.
7. Falso. Si bien por lo general se lo asocia a los juegos de mesa o a los colectivos (deportes, quemado),
la atención a las primeras reglas en los juegos aparece temprana y gradualmente, a partir de los 4-5 años.
8. Verdadero.
9. Verdadero.
10. Verdadero.
Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas
m Felipe
1. Es importante preguntar y observar en el consultorio qué es lo que hace Felipe con los autos, cuál es el jue-
go que realiza con ellos. No es lo mismo si los hace andar y con ellos crea escenas de juego en las que pasan
cosas, que si lo que hace es mirar girar las ruedas durante largos ratos, o si sólo los alinea, los clasifica por
colores o los manipula.
2. Dado que la capacidad de simbolización es condición necesaria para la apropiación del lenguaje, la lectu-
ra del juego que realiza, entre otros observables, nos permite advertir los recursos representativos con los
que cuenta, en otro plano simbólico. También nos aporta elementos para pensar qué es lo que puede estar
pasando y, en caso que sea necesario, dirigir la pregunta a algún profesional de otra disciplina que pueda
abordar esta problemática, que en esta situación, podría ser desde la Psicología, la Estimulación Temprana o
desde la Fonoaudiología/Terapéutica del Lenguaje.
m Agustín
1. La fijeza de las acciones, el rechazo al otro ante la posibilidad de que introduzca algo diferente, el silencio.
2. Porque rompe con la característica propia del juego: la posibilidad de sustituciones, desplazamientos, de uso
activo de diferentes objetos a disposición de lo que quiera jugar. Podríamos decir que no hay juego simbólico
allí sino reproducción de una acción que se estereotipa.
3. Identificar algo como un obstáculo en el jugar debería generar una pregunta acerca de las condiciones que
lo generan, que la mayoría de las veces, requiere ser dirigida a profesionales de otras disciplinas. En el caso
de esta viñeta, podría orientarse hacia un/a psicólogo/a.
66 Clave de autocorrección Nº 2 m Juegos y juguetes
También podría gustarte
- PRONAP 2022-3 CompletoDocumento130 páginasPRONAP 2022-3 CompletomanguloAún no hay calificaciones
- Straffon Osorno Andres - Atlas en Color de Pediatria Medico Quirurgica (Opt)Documento774 páginasStraffon Osorno Andres - Atlas en Color de Pediatria Medico Quirurgica (Opt)Brad NaziAún no hay calificaciones
- BQL PronapDocumento18 páginasBQL PronapFederico SuburuAún no hay calificaciones
- Rec Luta Mien ToDocumento32 páginasRec Luta Mien ToJhonny MarquezAún no hay calificaciones
- 01 Guias Clinicas Atencion Mujer Primer Nivel AtencionDocumento124 páginas01 Guias Clinicas Atencion Mujer Primer Nivel AtencionBrandy GarciaAún no hay calificaciones
- Teoria 4 Urp - Herencia Poligénica, Multifactorial. Atípica - 2018-2Documento57 páginasTeoria 4 Urp - Herencia Poligénica, Multifactorial. Atípica - 2018-2Pool Anderson Perez MatamorosAún no hay calificaciones
- Crecimiento y Neurodesarrollo Del Recién Nacido PrematuroDocumento68 páginasCrecimiento y Neurodesarrollo Del Recién Nacido PrematuroLuisa Fernanda Lopez Mora100% (2)
- Temas Clave Fisiologia, 4a Edición - Costanzo PDFDocumento178 páginasTemas Clave Fisiologia, 4a Edición - Costanzo PDFJCR14Aún no hay calificaciones
- Medicina Ambulatoria Rinconmedico Net PDFDocumento216 páginasMedicina Ambulatoria Rinconmedico Net PDFDavid0% (1)
- Guias nenonatologíaHLS 2019 PDFDocumento474 páginasGuias nenonatologíaHLS 2019 PDFvickineAún no hay calificaciones
- Wynn, Polin - 2019 - A Neonatal Sequential Organ Failure Assessment Score Predicts Mortality To Late-Onset Sepsis in Preterm Very Low Bi-Annotated - En.esDocumento7 páginasWynn, Polin - 2019 - A Neonatal Sequential Organ Failure Assessment Score Predicts Mortality To Late-Onset Sepsis in Preterm Very Low Bi-Annotated - En.esCarlos Gaibor OrtizAún no hay calificaciones
- Semiologia PediátricaDocumento47 páginasSemiologia PediátricaDi JaViAún no hay calificaciones
- Manual Semiología PUCDocumento262 páginasManual Semiología PUCJordan Toledo BravoAún no hay calificaciones
- Prevención de Accidentes - PRONAPDocumento28 páginasPrevención de Accidentes - PRONAPCristian GuerraAún no hay calificaciones
- El Pediatra Eficiente. 6º EdiciónDocumento645 páginasEl Pediatra Eficiente. 6º EdiciónMarce NazzoAún no hay calificaciones
- Aspectos Relevantes de La Salud Bucal - PRONAP 2016 - 4Documento22 páginasAspectos Relevantes de La Salud Bucal - PRONAP 2016 - 4daira suarezAún no hay calificaciones
- 103-140 ORL WebDocumento38 páginas103-140 ORL WebSebastián MorcosAún no hay calificaciones
- Pronap2011-2 CompletoDocumento142 páginasPronap2011-2 Completomariangeles291786% (14)
- Manual de Anatomia Humana David Coba RuizDocumento129 páginasManual de Anatomia Humana David Coba RuizJoseEliasAún no hay calificaciones
- Manual de Urgencias en Pediatria PDFDocumento808 páginasManual de Urgencias en Pediatria PDFMadyIdrogoAún no hay calificaciones
- Patologías de La Pared Torácica en Pediatría (2a. Ed.)Documento329 páginasPatologías de La Pared Torácica en Pediatría (2a. Ed.)garciaguerrerojaimeAún no hay calificaciones
- Guia para El Manejo Del NeonatoDocumento567 páginasGuia para El Manejo Del NeonatoJhonny Marquez100% (2)
- Pronap 2018 3er ModuloDocumento145 páginasPronap 2018 3er ModuloJesi VillanuevaAún no hay calificaciones
- E EXTREMO 2018 - Neonatología - OnlineDocumento60 páginasE EXTREMO 2018 - Neonatología - OnlineOlga Patricia Díaz BalcázarAún no hay calificaciones
- PRONAP 2022 Nefrítico-NefróticoDocumento26 páginasPRONAP 2022 Nefrítico-NefróticoflorAún no hay calificaciones
- Dermatologia de Gatti-CardamaDocumento493 páginasDermatologia de Gatti-CardamaAranda Mamani Nayra BelenAún no hay calificaciones
- Pediatria 2023Documento50 páginasPediatria 2023Carolina Rojas100% (1)
- Manual NeonatonologiaDocumento361 páginasManual NeonatonologiaEva Leticia Abreu GarcíaAún no hay calificaciones
- Estridor NeonatalDocumento67 páginasEstridor NeonatalgfloreshAún no hay calificaciones
- Depresión Neonatal, Asfixia y Encefalopatía NeonatalDocumento72 páginasDepresión Neonatal, Asfixia y Encefalopatía NeonatalWalter Huacani HuamaniAún no hay calificaciones
- Manual Patologias PerinatalesDocumento874 páginasManual Patologias PerinatalesCamila Alegria Morales100% (1)
- Pediatria PreguntasDocumento4 páginasPediatria PreguntasElizabeth TotoyAún no hay calificaciones
- AIEPI Cuaderno de EjerciciosDocumento102 páginasAIEPI Cuaderno de EjerciciosTania Arevalo100% (1)
- Pronap 2021-Modulo 2Documento131 páginasPronap 2021-Modulo 2Luciana Cerrutti100% (1)
- BoletinPerinatal CedipHPH2-2Documento42 páginasBoletinPerinatal CedipHPH2-2Edwin BravoAún no hay calificaciones
- Neonatología PatológicaDocumento238 páginasNeonatología PatológicaEduardo DíazAún no hay calificaciones
- Manual IRAS 2012 PDFDocumento111 páginasManual IRAS 2012 PDFFero Gonzalez Gasser100% (2)
- NEONATOLOGÍA - Gabriela Soplin VillacortaDocumento59 páginasNEONATOLOGÍA - Gabriela Soplin VillacortaNadya Paola Fernández Avila100% (1)
- 0 2004 1Documento136 páginas0 2004 1romeroclauale100% (1)
- Traumatología PRONAPDocumento28 páginasTraumatología PRONAPGonzalo Cichero100% (1)
- Hitos Del DesarrolloDocumento4 páginasHitos Del DesarrolloDiego GómezAún no hay calificaciones
- PerinatologiaDocumento27 páginasPerinatologiaAlejandro MotoliníaAún no hay calificaciones
- Convocatoria Residencias 2024-2025Documento11 páginasConvocatoria Residencias 2024-2025Alonso MartinezAún no hay calificaciones
- AsfixiaDocumento33 páginasAsfixiaAngie MirandaAún no hay calificaciones
- Fisiología Pulmonar en El Recién NacidoDocumento16 páginasFisiología Pulmonar en El Recién NacidoJosue Isaac Quispe AnccasiAún no hay calificaciones
- Modulo3 CompletoDocumento100 páginasModulo3 CompletoRominaReynagaVillegas60% (5)
- Manual de Pediatría PLUS PDFDocumento79 páginasManual de Pediatría PLUS PDFNinosk Mendoza Solis100% (1)
- Crecimiento y DesarrolloDocumento80 páginasCrecimiento y DesarrolloMargarita Benavides payAún no hay calificaciones
- PAC AsmaDocumento58 páginasPAC AsmaEos EuniceAún no hay calificaciones
- Libro Perez FernandezDocumento710 páginasLibro Perez FernandezxmksmwyspyAún no hay calificaciones
- Apuntes de Neonatología PDFDocumento12 páginasApuntes de Neonatología PDFSalvador Tirado CamarenaAún no hay calificaciones
- Sepsis NeonatalDocumento70 páginasSepsis NeonatalLIDIA ALEJANDRA PINTO ESCOBARAún no hay calificaciones
- Itu PrecopDocumento19 páginasItu PrecopDaniela Campo100% (7)
- Covid Interior para Subir A Red PDFDocumento131 páginasCovid Interior para Subir A Red PDFlink_wolfloboAún no hay calificaciones
- Cuadros de Procedimientos AIEPIDocumento97 páginasCuadros de Procedimientos AIEPIDomenica LoorAún no hay calificaciones
- Incumbencias Modalidad Artistica - VF 23-11-22Documento51 páginasIncumbencias Modalidad Artistica - VF 23-11-22David Alejandro BurzacAún no hay calificaciones
- Sociología y Sociología de La EducaciónDocumento11 páginasSociología y Sociología de La EducaciónDavid Alejandro BurzacAún no hay calificaciones
- Gtb01 Corporalidad Power PointDocumento16 páginasGtb01 Corporalidad Power PointDavid Alejandro BurzacAún no hay calificaciones
- Cuadro Uso de Los Signos de PuntuaciónDocumento2 páginasCuadro Uso de Los Signos de PuntuaciónDavid Alejandro BurzacAún no hay calificaciones
- Burzac-David - Taller2 - Sexualidades, Erotismo y PsicomotricidadDocumento54 páginasBurzac-David - Taller2 - Sexualidades, Erotismo y PsicomotricidadDavid Alejandro BurzacAún no hay calificaciones
- El 2020 46 24-33Documento10 páginasEl 2020 46 24-33David Alejandro BurzacAún no hay calificaciones
- Ejemplos de ObjetivosDocumento20 páginasEjemplos de ObjetivosDavid Alejandro BurzacAún no hay calificaciones
- Pichon Riviere. Ecología, Ecología Humana y Psicología SocialDocumento4 páginasPichon Riviere. Ecología, Ecología Humana y Psicología SocialDavid Alejandro BurzacAún no hay calificaciones
- Abordaje Pediátrico de Problemáticas Relacionadas Con El Desarrollo Infantil e InterdisciplinaDocumento25 páginasAbordaje Pediátrico de Problemáticas Relacionadas Con El Desarrollo Infantil e InterdisciplinaDavid Alejandro BurzacAún no hay calificaciones
- Racedo - Una Nación Joven PDFDocumento7 páginasRacedo - Una Nación Joven PDFDavid Alejandro BurzacAún no hay calificaciones
- Proceso de Validacion Del IODIDocumento31 páginasProceso de Validacion Del IODIDavid Alejandro BurzacAún no hay calificaciones
- Apunte04 02 PDFDocumento6 páginasApunte04 02 PDFDavid Alejandro BurzacAún no hay calificaciones
- Psicomotricidad en El Contexto HospitalarioDocumento79 páginasPsicomotricidad en El Contexto HospitalarioDavid Alejandro BurzacAún no hay calificaciones
- Burzac David - 2021 - Parafernalias Corporales' ContigoDocumento13 páginasBurzac David - 2021 - Parafernalias Corporales' ContigoDavid Alejandro BurzacAún no hay calificaciones
- Diversidad en Las Escuelas.Documento31 páginasDiversidad en Las Escuelas.David Alejandro BurzacAún no hay calificaciones
- Recuperatorio - Diplomatura en Estimulación TempranaDocumento2 páginasRecuperatorio - Diplomatura en Estimulación TempranaDavid Alejandro BurzacAún no hay calificaciones