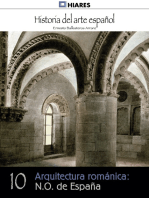Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Arte Mudéjar en Aragón
Arte Mudéjar en Aragón
Cargado por
Andrea YDTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Arte Mudéjar en Aragón
Arte Mudéjar en Aragón
Cargado por
Andrea YDCopyright:
Formatos disponibles
ARTE MUDÉJAR EN
ARAGÓN
VISITA DE ARTE
12 DE DICIEMBRE DE 2014
2ª EVALUACIÓN
ANDREA YAGÜE DOMINGO 2º BTO B
La arquitectura mudéjar aragonesa es una corriente estética dentro del arte mudéjar
que tiene su centro en Aragón (España) y que ha sido reconocida en algunos edificios
representativos como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
La cronología del mudéjar aragonés ocupa del siglo XII al XVII e incluye más de un
centenar de monumentos arquitectónicos situados, predominantemente, en los valles
del Ebro, Jalón y Jiloca, donde fue numerosa la población de mudéjares y moriscos,
que mantuvieron sus talleres y tradiciones artesanales, y escaseó la piedra como
material constructivo.
Las primeras manifestaciones del mudéjar aragonés tienen dos orígenes: una
arquitectura palaciega vinculada a la monarquía, que reforma y amplía el Palacio de la
Aljafería manteniendo la tradición ornamental islámica y alarifes musulmanes y una
arquitectura popular que enlaza con el románico que deja de construir en aparejo de
sillería y comienza a elaborar sus construcciones en ladrillo dispuesto en muchas
ocasiones en tracerías ornamentales de raigambre hispanomusulmana, lo que puede
observarse en iglesias de Daroca que, siendo iniciadas en piedra, se remataron en el
siglo XIII con paños mudéjares de ladrillo.
Desde el punto de vista constructivo, el mudéjar arquitectónico en Aragón adopta
esquemas funcionales preferentemente del gótico cisterciense, aunque con algunas
diferencias. Desaparecen en muchas ocasiones los contrafuertes, sobre todo en los
ábsides, que adoptan así una característica planta octogonal, con muros anchos que
permiten sujetar los empujes y dar espacio a las decoraciones de ladrillo resaltado. En
los lados de las naves los contrafuertes —muchas veces rematados en torrecillas,
como sucede en el Pilar mudéjar— acaban generando capillas y no se aprecian al
exterior. Es usual la existencia de iglesias de barrios (como el de San Pablo de
Zaragoza) o núcleos urbanos pequeños que constan de una sola nave, y son las capillas
situadas entre los contrafuertes las que dotan al templo de una cantidad de espacios
de culto mayor. Por otro lado, es frecuente que sobre estas capillas laterales se
encuentre una galería cerrada o ándito, con ventanas al exterior e interior del templo.
Esta constitución recibe el nombre de iglesias-fortaleza, y su prototipo podría ser la
iglesia de Montalbán.
Es característico el extraordinario desarrollo ornamental que muestran las torres
campanario, cuya estructura es heredada del alminar islámico: planta cuadrangular
con machón central entre cuyos espacios se cubren unas escaleras por medio de
bóvedas de aproximación, como sucede en los alminares almohades. Sobre este
cuerpo se sitúa el campanario, normalmente poligonal. También existen ejemplos de
torres de planta octogonal.
La catedral de Santa María de Mediavilla de Teruel, es una de las construcciones más
características del mudéjar en España, y una de las escasas catedrales españolas, junto
con la de Tarazona, construidas en este estilo.
a torre mudéjar, comienza a erigirse en 1257 y en su cuerpo inferior se abrió un paso
en forma de bóveda de cañón apuntado para uso de los transeúntes. Es una de las
torres mudéjares más antiguas de España. Es de planta cuadrada y posee tres cuerpos
profusamente decorados con azulejos y cerámica vidriada. Remata en una linterna
octogonal del siglo XVII.
La Aljafería es un palacio fortificado construido en Zaragoza en la segunda mitad del
siglo XI por iniciativa de Al-Muqtadir como residencia de los reyes hudíes de Saraqusta.
Este palacio de recreo (llamado entonces «Qasr al-Surur» o Palacio de la Alegría)
refleja el esplendor alcanzado por el reino taifa en el periodo de su máximo apogeo
político y cultural.
Su importancia radica en que es el único testimonio conservado de un gran edificio de
la arquitectura islámica hispana de la época de las Taifas. De modo que, si se conserva
un magnífico ejemplo del Califato de Córdoba, su Mezquita (siglo X), y otro del canto
de cisne de la cultura islámica en Al-Ándalus, del siglo XIV, La Alhambra de Granada, se
debe incluir en la tríada de la arquitectura hispano-musulmana La Aljafería de Zaragoza
(siglo XI) como muestra de las realizaciones del arte taifa, época intermedia de reinos
independientes anterior a la llegada de los almorávides. Los restos mudéjares del
palacio de la Aljafería fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en
2001 como parte del conjunto «Arquitectura mudéjar de Aragón».
Las soluciones adoptadas en la ornamentación de la Aljafería, como la utilización de
arcos mixtilíneos y de los salmeres en «S», la extensión del ataurique calado en
grandes superficies o la esquematización y abstracción progresiva de las yeserías de
carácter vegetal, influyeron decisivamente en el arte almorávide y almohade tanto del
Magreb como de la península ibérica. Asimismo, la transición de la decoración hacia
motivos más geométricos está en la base del arte nazarí.
Tras la reconquista de Zaragoza en 1118 por Alfonso I el Batallador pasó a ser
residencia de los reyes cristianos de Aragón, con lo que la Aljafería se convirtió en el
principal foco difusor del mudéjar aragonés. Fue utilizada como residencia regia por
Pedro IV el Ceremonioso y posteriormente, en la planta principal, se llevó a cabo la
reforma que convirtió estas estancias en palacio de los Reyes Católicos en 1492. En
1593 experimentó otra reforma que la convertiría en fortaleza militar, primero según
diseños renacentistas (que hoy se pueden observar en su entorno, foso y jardines) y
más tarde como acuartelamiento de regimientos militares. Sufrió reformas continuas y
grandes desperfectos, sobre todo con los Sitios de Zaragoza de la Guerra de la
Independencia hasta que finalmente fue restaurada en la segunda mitad del siglo XX y
actualmente acoge las Cortes de Aragón.
En su origen la construcción se hizo extramuros de la muralla romana, en el llano de la
saría o lugar donde los musulmanes desarrollaban los alardes militares conocido como
La Almozara. Con la expansión urbana a través de los años, el edificio ha quedado
dentro de la ciudad. Se ha podido respetar a su alrededor un pequeño entorno
ajardinado.
La Catedral del Salvador en su Epifanía de Zaragoza 1 es una de las dos catedrales
metropolitanas de Zaragoza, junto con la basílica y catedral del Pilar. Habitualmente es
llamada «la Seo»,2 en contraposición a «el Pilar». Está construida en el solar del
antiguo foro romano de Caesaraugusta y de la mezquita mayor de Saraqusta, de cuyo
minarete todavía perdura la impronta en la torre actual. El edificio fue comenzado en
el siglo XII en estilo románico, integrado en la mezquita aljama, y ha sido objeto de
muchas reformas y ampliaciones hasta 1704, año en que se colocó el chapitel barroco
rematando la torre.
En su estado actual La Seo es una iglesia de cinco naves y seis tramos cubiertos por
bóvedas de crucería de la misma altura, lo que da al recinto aspecto de iglesia de
planta cuadrangular de salón. En la cabecera se sitúan dos ábsides (de los cinco
originales) y, en el lado de la epístola, sobre dos de los desaparecidos, se emplazó la
sacristía. Al extremo del lado del evangelio se construyó la «Parroquieta» para albergar
el sepulcro de Lope de Luna.
La estructura de las naves está apoyada en contrafuertes característicos del gótico
tardío (y no en arbotantes como es habitual en el estilo gótico clásico) que se cierran
con muros formando capillas interiores. Cubre el crucero (que no destaca en planta)
un cimborrio de hechura mudéjar.
El material constructivo fundamental es el ladrillo, habitual en la arquitectura
aragonesa. El conjunto de la catedral, en su aspecto exterior, no refleja la estructura
interna debido al cerramiento con muros de varios espacios circundantes como
dependencias o residencias de los miembros del cabildo.
El acceso principal se realiza por el lado occidental, donde se levantó en la segunda
mitad del siglo XVIII una fachada barroca clasicista que sustituyó al portal mudéjar del
siglo XIV, que se encuentra detrás de la actual portada. Completan el conjunto de la
catedral el campanario barroco adosado al muro oeste y la casa y arco del Deán, que
conecta la catedral con un edificio exterior salvando la calle.
También podría gustarte
- Revista EsotericaDocumento118 páginasRevista EsotericaAna Mabi DuarteAún no hay calificaciones
- Lenguas en Que Fue Escrita La Biblia.Documento17 páginasLenguas en Que Fue Escrita La Biblia.Yanet Peralta Meza33% (3)
- La Lectura de La Biblia - PowerpointDocumento7 páginasLa Lectura de La Biblia - PowerpointRafael PazAún no hay calificaciones
- Historia Del Arte 06 Historia Del Arte Regional-Aragon PDFDocumento12 páginasHistoria Del Arte 06 Historia Del Arte Regional-Aragon PDFPilarAún no hay calificaciones
- Los Viajes Del Aprendiz MasonDocumento3 páginasLos Viajes Del Aprendiz MasonCarlos TrochezAún no hay calificaciones
- Periodos Del Arte Hispanomusulmán 1Documento7 páginasPeriodos Del Arte Hispanomusulmán 1Amin ChaachooAún no hay calificaciones
- Obligatoriedad Moral y LibertadDocumento4 páginasObligatoriedad Moral y LibertadArquimedes Jerez0% (1)
- Arquitectura románica: Navarra y CastillaDe EverandArquitectura románica: Navarra y CastillaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- En Silencio Ante DiosDocumento61 páginasEn Silencio Ante DiosCelia del RincónAún no hay calificaciones
- UD 9 Arte Mudéjar PDFDocumento4 páginasUD 9 Arte Mudéjar PDFJuan Francisco Lerma MorenoAún no hay calificaciones
- Cultura PrecolombinaDocumento7 páginasCultura PrecolombinaAnonymous XtC0Xi0MBbAún no hay calificaciones
- El Popol VuhDocumento8 páginasEl Popol VuhJorge Toj100% (1)
- Alcazar de SevillaDocumento10 páginasAlcazar de SevillaRopademellizos Niño Y NiñaAún no hay calificaciones
- Arquitectura de MusulmanaDocumento14 páginasArquitectura de MusulmananaufragooAún no hay calificaciones
- Arte Romanico PDFDocumento8 páginasArte Romanico PDFNazaret Garri ZarzaAún no hay calificaciones
- Cated Ral PamplonaDocumento59 páginasCated Ral PamplonascribfasAún no hay calificaciones
- Arte RamirenseDocumento7 páginasArte RamirenseRosa Carabias EscobarAún no hay calificaciones
- Arte Romanico AragónDocumento12 páginasArte Romanico AragónAndrea YDAún no hay calificaciones
- Arte RamirenseDocumento11 páginasArte RamirenseRosa Carabias EscobarAún no hay calificaciones
- IVB Tarea 3 H. Del ArteDocumento33 páginasIVB Tarea 3 H. Del ArteKrista BodeAún no hay calificaciones
- Lista de ObrasDocumento25 páginasLista de ObrasCelia Ramírez DomínguezAún no hay calificaciones
- Arte Mudejar ResumenDocumento14 páginasArte Mudejar ResumenLucasAún no hay calificaciones
- Resumen Capítulo VDocumento8 páginasResumen Capítulo VJesús Sánchez BalaguerAún no hay calificaciones
- Apuntes H-Arte Hispano MusulmanDocumento4 páginasApuntes H-Arte Hispano MusulmanMartaAún no hay calificaciones
- Difusión Del Modelo Francés Por Europa - Península IbéricaDocumento4 páginasDifusión Del Modelo Francés Por Europa - Península IbéricaALICIA SUAREZ SAIZAún no hay calificaciones
- Arq - PrerrománicoDocumento42 páginasArq - PrerrománicoNickoll Camarena RodriguezAún no hay calificaciones
- SEVILLADocumento9 páginasSEVILLAAndrea Mariscal BermejoAún no hay calificaciones
- Historia Del Arte Parte 10Documento93 páginasHistoria Del Arte Parte 10KeilaJohnson50% (2)
- APUNTESFPCDocumento186 páginasAPUNTESFPCAdrian HerbertAún no hay calificaciones
- Ensayo Ilustrado IslamDocumento16 páginasEnsayo Ilustrado IslamDaniela Chacón Rodríguez100% (1)
- CLASE 1 - La Aljafería de ZaragozaDocumento9 páginasCLASE 1 - La Aljafería de ZaragozaEliza CabreraAún no hay calificaciones
- Catedral de LeónDocumento6 páginasCatedral de LeónJavier Maicas MoraAún no hay calificaciones
- Santa Maria Del Naranco (Oviedo)Documento2 páginasSanta Maria Del Naranco (Oviedo)PatriciaAún no hay calificaciones
- Arte Asturiano y CeltaDocumento12 páginasArte Asturiano y CeltaGabriela PortilloAún no hay calificaciones
- España. Arquitectura - Del Plateresco Al EscorialDocumento3 páginasEspaña. Arquitectura - Del Plateresco Al EscorialHelena López BravoAún no hay calificaciones
- Arquitectura Gotica en España y PortugalDocumento9 páginasArquitectura Gotica en España y PortugaljosrojarAún no hay calificaciones
- Ciudad Histórica de ToledoDocumento24 páginasCiudad Histórica de ToledoMariela Peña HernandezAún no hay calificaciones
- Guia Turistica Burgos, 1Documento8 páginasGuia Turistica Burgos, 1JavierAún no hay calificaciones
- Arquitectura Románica y GóticaDocumento6 páginasArquitectura Románica y GóticaEstuardo LopezAún no hay calificaciones
- Arquitectura Del IslamDocumento52 páginasArquitectura Del IslamAngelBar100% (1)
- Arquitectura Prerromana y RomanaDocumento6 páginasArquitectura Prerromana y RomanacarlosAún no hay calificaciones
- Iglesia de San Juan Del Hospital (VDocumento6 páginasIglesia de San Juan Del Hospital (Vdavida4293Aún no hay calificaciones
- ArquitecturaDocumento12 páginasArquitecturaVY LƯƠNG ĐOÀN PHƯƠNGAún no hay calificaciones
- Arte Románico en EspañaDocumento8 páginasArte Románico en Españaornella arandaAún no hay calificaciones
- Arte Mudéjar en Sevilla PDFDocumento46 páginasArte Mudéjar en Sevilla PDFEster SaltamontesAún no hay calificaciones
- Expo HistoriaDocumento4 páginasExpo HistoriaGabrielaAún no hay calificaciones
- Viaje A BurgosDocumento24 páginasViaje A BurgosFrancisco Javier Berrocal HigueroAún no hay calificaciones
- Estilo Herreriano, Churiguresco y PlaterescoDocumento9 páginasEstilo Herreriano, Churiguresco y Platerescodavid ramirezAún no hay calificaciones
- Sobre La Alhambra de GranadaDocumento7 páginasSobre La Alhambra de GranadaSantiago R. Sanchez - RuizAún no hay calificaciones
- Tema 7 - GlosarioDocumento13 páginasTema 7 - GlosarioIsabel Sepúlveda CeinosAún no hay calificaciones
- Ermita de San Miguel Arcángel. Gormaz (Soria) .Documento49 páginasErmita de San Miguel Arcángel. Gormaz (Soria) .Alegria CataAún no hay calificaciones
- Purismo en EspañaDocumento4 páginasPurismo en EspañaTizoc R De GregoriisAún no hay calificaciones
- Ejercicio 2Documento2 páginasEjercicio 2ruizguerreroamAún no hay calificaciones
- Comentario Arquitectura - RenacDocumento2 páginasComentario Arquitectura - RenacluisalibenmohamedAún no hay calificaciones
- Unidad 4-El Islam. Esquema.Documento3 páginasUnidad 4-El Islam. Esquema.andresmariaisabelAún no hay calificaciones
- Arte Prerrománico - Licenciado José v. BoesmiDocumento9 páginasArte Prerrománico - Licenciado José v. BoesmiARCHIVOS BOESMIAún no hay calificaciones
- Edad MediaDocumento52 páginasEdad MediaAnadaleshka Soto GonzalesAún no hay calificaciones
- Resumen h3Documento85 páginasResumen h3Alexis KusyAún no hay calificaciones
- Mezquita de CórdobaDocumento3 páginasMezquita de CórdobaAlejandro Arce JuanAún no hay calificaciones
- ALjaferia ZaragozaDocumento3 páginasALjaferia ZaragozaAshley ContrerasAún no hay calificaciones
- La Catedral Mezquita de Cordoba (V)Documento21 páginasLa Catedral Mezquita de Cordoba (V)Miguel Ángel Gálvez GarcíaAún no hay calificaciones
- f.46 A F-57 Fichas Arte GóticoDocumento24 páginasf.46 A F-57 Fichas Arte GóticoTeresa MartínAún no hay calificaciones
- Apuntes Arte Gótico 2 El Gótico en EspañaDocumento13 páginasApuntes Arte Gótico 2 El Gótico en EspañajoelpricewarAún no hay calificaciones
- Catedraldeburgos 170624000846Documento12 páginasCatedraldeburgos 170624000846A Camelia EcoAún no hay calificaciones
- 2-Comentario Obras IiDocumento38 páginas2-Comentario Obras IiCecilia AresAún no hay calificaciones
- Apuntes Arte Islã¡micoDocumento3 páginasApuntes Arte Islã¡micoangelagiriganAún no hay calificaciones
- Victoriosos en CristoDocumento14 páginasVictoriosos en CristoOris HidrogoAún no hay calificaciones
- El Destino FuturoDocumento4 páginasEl Destino FuturoFélix Adilson ElíasAún no hay calificaciones
- Teoria de La PersonalidadDocumento9 páginasTeoria de La PersonalidadPablo ArevaloAún no hay calificaciones
- Biblia Es ConfiableDocumento2 páginasBiblia Es ConfiableNoe TrinidadAún no hay calificaciones
- Liberalismo, Iglesia y Estado en CRDocumento92 páginasLiberalismo, Iglesia y Estado en CRClaudio Hernán Pérez Barría100% (1)
- La Familia Emocionalmente EcologicaDocumento3 páginasLa Familia Emocionalmente EcologicaChristian Sirvent GeaAún no hay calificaciones
- En El Nombre Del Padre - Mario Escobar. Crímenes Del Norte 1Documento129 páginasEn El Nombre Del Padre - Mario Escobar. Crímenes Del Norte 1mariasilAún no hay calificaciones
- 17 y 18 de Octubre de 1945. El Peronismo, La Protesta de Masas y La Clase Obrera ArgentinaDocumento18 páginas17 y 18 de Octubre de 1945. El Peronismo, La Protesta de Masas y La Clase Obrera ArgentinaPablo Di NapoliAún no hay calificaciones
- Costumbres Navideñas en PerúDocumento1 páginaCostumbres Navideñas en Perúgaby soto100% (1)
- Ejiogbe IworiDocumento31 páginasEjiogbe IworiMiguel Angel Reyes SosaAún no hay calificaciones
- Tipos de HumanismosDocumento6 páginasTipos de HumanismosUNICA Jose HerreraAún no hay calificaciones
- Produccion de EnsayoDocumento6 páginasProduccion de EnsayoLuis Fernando ZLAún no hay calificaciones
- Espera Con EsperanzaDocumento3 páginasEspera Con EsperanzasolfrutchileAún no hay calificaciones
- ¿Qué Es La Gracia Preveniente PDFDocumento2 páginas¿Qué Es La Gracia Preveniente PDFYeraldin Mendez100% (1)
- Entrevista Señor Ex AlcaldeDocumento8 páginasEntrevista Señor Ex AlcaldeJerson Espino ChungaAún no hay calificaciones
- VillancicosDocumento3 páginasVillancicosCarlos JustoAún no hay calificaciones
- VIVIENDO EN SU PRESENCIA BosquejoDocumento3 páginasVIVIENDO EN SU PRESENCIA BosquejoPastor Agustin Cervantes100% (1)
- Pascal Quignard y El Pensamiento MíticoDocumento12 páginasPascal Quignard y El Pensamiento MíticoGabriela Milone50% (2)
- Guerras Civiles de ColombiaDocumento22 páginasGuerras Civiles de ColombiaMARIA RUEDAAún no hay calificaciones
- La Palabra de Dios Exaltada Por EGWDocumento10 páginasLa Palabra de Dios Exaltada Por EGWdanyAún no hay calificaciones
- Documentos Sociales Del Magisterio de La IglesiaDocumento15 páginasDocumentos Sociales Del Magisterio de La IglesiaEdison Zulyram Boza OrdoñezAún no hay calificaciones
- ExegesisDocumento10 páginasExegesisSamuel MelendezAún no hay calificaciones