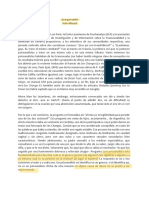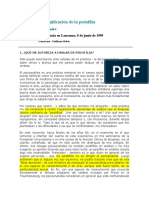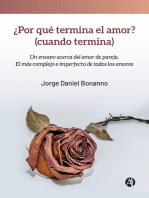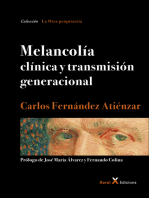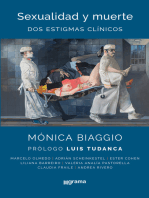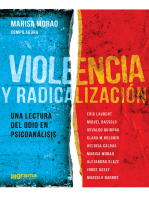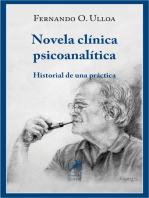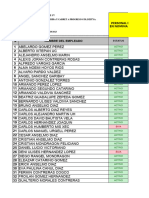Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Muriel Dimen, Ph. D. Lapsus Linguae o Un Deslizamiento de La Lengua.
Cargado por
Luis Hernández0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
30 vistas37 páginasTítulo original
13. Muriel Dimen, Ph. D. Lapsus linguae o un deslizamiento de la lengua.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
30 vistas37 páginasMuriel Dimen, Ph. D. Lapsus Linguae o Un Deslizamiento de La Lengua.
Cargado por
Luis HernándezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 37
13. Muriel Dimen, Ph. D. ¿Lapsus linguae o un deslizamiento de la lengua?
UNA VIOLACIÓN SEXUAL EN UN TRATAMIENTO ANALÍTICO Y SUS
CONSECUENCIAS PERSONALES Y TEÓRICAS.
Resumen: Las violaciones de los límites sexuales son tan antiguas como el propio
psicoanálisis. Sin embargo, aunque este dilema profesional, intelectual, clínico y
personal está recibiendo más atención en la literatura, perdura. ¿Los analistas no
quieren pensar ni hablar de ello? ¿Se interpone nuestra vergüenza compartida, o
incluso nuestra ambivalencia? ¿Es el crimen primordial inherentemente imparable?
La autora examina su propia experiencia de una violación de los límites sexuales
desde perspectivas clínicas y teóricas. Ubicando la transgresión de su analista en
su historia cultural de la década de 1970, el artículo intenta descifrar lo que
condujo a ella: ¿Qué hizo y qué no hizo, qué dijo y qué no dijo la analista? ¿Cómo
explotó el carácter de la analista con el de su autora para producir una
conflagración de la que la analista nunca habló y la autora/paciente guardó silencio
durante treinta años? ¿Y en qué circunstancias se puede transformar el daño
infligido por tal lapsus ético?
La libertad de expresión tiene sus raíces en el orgullo y es, en esencia, una expresión de
la dignidad humana.
—Orhan Pamuk (2005).
Introducción: El abrazo y la erección.
CUANDO ERA UN ESTUDIANTE DE POSGRADO EN ANTROPOLOGÍA, mucho antes
de pensar en convertirme en médico clínico, entré en tratamiento con un psicoanalista
impecablemente acreditado. Tenía 26 años y era 1968, una era de cambios políticos,
personales, culturales e intelectuales, pero en la que la subjetividad sexual de las mujeres
era todavía oficialmente inferior a la suya. En noviembre de 1973, estaba a punto de
asistir a una conferencia anual de antropología (para entonces yo era profesor asistente),
decidido a acostarme con un hombre que había conocido el año anterior. De vez en
cuando, había estado compartiendo este plan con el Dr. O y ahora estaba relatando mi
emoción, miedo y culpa adúltera. Aunque a menudo había hablado de sexo, veo, mirando
hacia atrás, que esta fue la primera vez que me adueñé de mi intencionalidad sexual. Sin
duda, el feminismo y la llamada “revolución sexual” (ayudada por las píldoras
anticonceptivas de la década de 1960 y la legalización del aborto en el estado de Nueva
York en 1973) estaban, para mí, haciendo sinergia con el psicoanálisis para recuperar una
forma de autoconocimiento que había sido cerrada. por demasiado tiempo, una razón
desconocida e imprevista por la que busqué tratamiento.
La sesión terminó, el Dr. O me acompañó hasta la puerta, le dije: "Tengo miedo, quiero un
abrazo". (Este no fue el primer abrazo: en la primavera del año anterior, cuando yo estaba
de duelo por la muerte de mi padre, él se sentó en el sofá para ponerme su brazo
alrededor.) Cuando estaba terminando el abrazo, lo besé en la mejilla; No sé si hubo un
beso antes, pero no lo creo. Y luego dijo, y este fue un definitivo primero y último: "No,
¿qué tal un beso de verdad?" Entonces, ni siquiera era una pregunta, porque, como dice
la broma, hay un "trance" en la "transferencia", lo besé en la boca. Me devolvió el favor
con la lengua, momento en el que recuerdo, mientras escribo, una sensación de
conmoción, y luego una sensación de ignorar la conmoción. Él se rió entre dientes: "Vaya,
me estoy poniendo duro, mejor me detengo". En mí, nada o, mejor dicho, conciencia de
nada. Llámalo una confusión de lenguas.
Me fui, fui a la conferencia, tuve un coito decepcionante, nunca más volví a ver al tipo,
volví al análisis, no hablé del abrazo ni de la erección ni del beso francés, y nunca más
volví a hacer nada parecido en un tratamiento que duró durante siete años más. El Dr. O
tampoco lo mencionó.
La experiencia profesional del Dr. O hizo que su silencio fuera extraño. Si hubiera tenido
una formación clásica, podríamos considerar su falta de habla técnicamente obsoleta: no
importa lo que haga el analista, es la percepción que tiene el paciente de ello lo que
importa y necesita investigación (Brenner, 1979). Sin embargo, el Dr. O, ordinariamente
locuaz, sostenía que el analista era una persona como el paciente: el analista no es una
cifra sino un contribuyente a la relación. Y consideraba responsable al paciente, un adulto
como el analista. Él creía que el psicoanalista debería reconocer rutinariamente y, a
veces, incluso discutir la recepción del paciente de la presencia particular del analista. Sin
embargo, si el Dr. O se hubiera apegado a lo último, el tratamiento habría terminado
pronto. En cambio, fue prolongado por el silencio que lo viciaba.
El Dr. O, deberías saberlo, me alimentó bien. Su voz y cadencia, familiar para mí por la de
mi madre, fueron un consuelo. Y, a diferencia de mi padre, cuyo narcisismo tomó un
camino diferente, el Dr. O escuchó. Un hombre que escucha. ¡Oh valiente nuevo mundo!
Eso fue suficiente, una presencia fálica con un corazón maternal. El género y el poder
nunca estuvieron tan bellamente casados, una solución que, huelga decirlo, se convirtió
en un problema. Mi neurosis de transferencia —llámese envidia del pene o, mejor dicho,
del falo— era que su masculinidad liberaría mi propia voz. Acurrucada en esta poderosa
transferencia patriarcal —¿era amor?— crecí. En el brillo idealizador de su cuidado y
modelado, regresó un yo comprometido, atractivo y vocal, abandonado desde el principio.
Mi confianza pulida, escribí mi primer libro (1977), cambié de carrera de la antropología al
psicoanálisis y dejé mi matrimonio.
Todo esto ocurrió al lado de una profunda disociación. Iba a las sesiones con lo que en
privado llamaba “esperanza sin esperanza”. Fe ciega, lo llamaría ahora que puedo
pensar. Inconscientemente, ahí es donde quería quedarme, y de hecho podía quedarme,
porque, sin simbolización, nada había sucedido y no había pasado el tiempo. A veces
pienso en mí mismo como si hubiera sido un polluelo de Lorenz (Brigandt, 2005), como si
estuviera en un análisis profundo. Excepto que así era desde la llamada telefónica inicial y
aparentemente así es como quería permanecer, en un estado de total confianza y
adoración, ese necesario pero peligroso estado de apego (Bowlby, 1982) que llamamos
“impronta” (Brig andt, 2005). El silencio del Dr. O no solo aumentó la disociación y me
protegió de la vergüenza que cubre el miedo, sino que atrajo e intensificó el trance
original.
Siempre recordé el abrazo y la erección, siempre recordé esa lengua deslizándose en mi
boca, pero no pude resolver nada. El recuerdo vivía sin afecto, como en dos dimensiones.
Post-Dr. Oh, cada vez que intentaba ir más allá del mero recuento de quién hizo qué a
quién, solo sentía hambre y una tristeza abrumadora que me llevaba a un
cuestionamiento obsesivo de todos los demás puntos de inflexión en mi vida. Al intentar
manejar esta dolorosa inundación solo, no pude ubicar una cadena de significado. Más
precisamente, lo que sucedió entre el Dr. O y yo no había sido objeto de conocimiento
hasta que escribí sobre ello y tuve el intercambio que me permitió escribir y hablar con la
comunidad psicoanalítica y otros. Simplemente lo fue. En ausencia de reciprocidad (Aron,
1996; Benjamin, 1988), el sentimiento no podría contenerse (Bion, 1962), el conocimiento
(Ogden, 1994) no podría fusionarse, ni podría desarrollarse un "yo" para contener los
fragmentos del yo. juntos (Bromberg, 1996; Rivera, 1989).
Debido a que una enorme ambigüedad rodea e infunde el desliz del Dr. O, parecía
sensato titular este artículo “Lapsus linguae”. Literalmente esta frase se traduce como “un
desliz de la lengua”, expresión que da mi segundo título, que a su vez he puesto como
pregunta, porque lo que pasó en ese tratamiento no es nada límpido (de hecho, si fuera
así). , este largo artículo hubiera sido innecesario). En psicoanálisis, aplicamos la
parapraxis griega bastante concreta (un acto o acción que salió mal; la Fehlleistung de
Freud (acción defectuosa [Strachey, 1901]) a lo que connota lapsus linguae.
El latín, por el contrario, hierve a fuego lento con imágenes; según el Oxford Latin
Dictionary (Glare, 1982, p. 1002), “lapsus puede tener varios sentidos [en orden histórico]:
(1) simplemente caer o resbalar; (2) un movimiento de deslizamiento suave, por ejemplo,
deslizarse, arrastrarse; (3) una caída en desgracia o alto rango; (4) el hecho de caer en
error o mala conducta, fallar, caducar” (Schein, 2010). Este pastel de capas de
significados parece adecuado: la lengua deslizándose, la caída en desgracia, la mala
conducta espeluznante. Felizmente, los juegos de palabras lingua también significan
"lengua" como órgano y habla (Glare, 1982, p. 1032-1033), una duplicación cuya
relevancia especial para esta situación familiar, aunque única, se aclarará más adelante.
En este artículo, quiero restaurar la profundidad y el tiempo a una instancia de un
fenómeno que ocurre con frecuencia cuando la persona necesitada es joven y mujer (pero
a veces también hombre), y busca ayuda de un hombre mayor (pero también a veces
femenino) autoridad. Esta continua violación de la confianza es apenas concebible en las
vocaciones marcadas y estropeadas por ella, desde las religiosas y espirituales hasta las
médicas y seculares, incluidas, debo enfatizar, todas las ramas del psicoanálisis. Así que
quiero tratar de pensar en esa experiencia fragmentada, repararla y completarla
basándome en mi propia historia, así como en ideas y prácticas de toda la profesión que
han evolucionado exponencialmente desde mi tratamiento con el Dr. O (quien, hay que
decirlo, ya no está vivo). Espero que este proyecto también contribuya algo al discurso
sobre las violaciones de límites.
Para hacer esto, debo revelar, selectivamente, un poco de mí mismo. La autobiografía
está, por supuesto, sujeta a varios peligros: uno no es el mejor historiador de sí mismo, y
la memoria no es un método científico libre de valores (sin mencionar el problema con el
autoanálisis, que es, como dicen, contratransferencia). ). Pero la autobiografía es todo lo
que tengo. Aquí estaba el trauma clásico, que me oculté: el único que sentía que podía
ayudarme era el que me había hecho daño, a quien yo necesitaba, y en cuya
confiabilidad, por lo tanto, tenía que creer urgentemente. Para Gabbard y Pope (1989, p.
118), las violaciones de los límites sexuales por parte de los analistas pueden sembrar
dudas e inclinar a los pacientes a “posponer [. . . ] trabajar el duelo y aferrarse a la
fantasía de que algún día [ . . . ] los deseos [incestuosos] serán gratificados”. De hecho,
un estímulo para permanecer en el tratamiento tanto tiempo como lo hice puede haber
sido una esperanza disociada de repetir el desempeño: unos años después del segundo y
último final del tratamiento (no relatado aquí), me sorprendió descubrir una fantasía que El
Dr. O debía haberme estado esperando al final del camino de terminación. Mi lucha al
escribir este relato ha sido equilibrar mi pérdida, dolor y miedo a la vergüenza con la
capacidad de pensar (Bion, 1962; Fonagy, 2002). De hecho, tal vez me hice analista —un
proceso que luego evaluaré— para ayudarme a pensar en algo que no soportaba pensar,
a hablar lo indecible y a llorar mientras hablaba.
En lo que sigue, considero las raíces del lapso del Dr. O en este extraño tratamiento, que
puede considerarse tanto un éxito como un fracaso. Su transgresión surgió de la mezcla
de lo que él, como yo lo percibí, y yo, como me percibo a mí mismo, aporté a ello; lagunas
conceptuales y técnica mal utilizada; y peligros inherentes al psicoanálisis. En la Parte I,
analizo cómo mi mutismo se casó con el silencio del Dr. O, dando forma a un análisis
entrelazado con una racha incestuosa, un asunto que retomo tanto teórica como
clínicamente en la Parte II. En la conclusión, reflexiono sobre el dilema colectivo del
psicoanálisis: el crimen primordial de la transgresión sexual.
En todo momento tendré en cuenta los contextos profesionales, intelectuales y culturales
en los que tuvo lugar el análisis y en los que han surgido mis reflexiones. En ese sentido,
este artículo puede leerse como el relato de una época en la que la estructura profunda
del psicoanálisis comenzó a cambiar. Mi tratamiento con el Dr. O unió finales de la década
de 1960 y principios de la de 1980, una época que generó los derechos de los pacientes,
la democracia en la sala de consulta, el reconocimiento del abuso sexual de los niños por
parte de los padres y, por supuesto, lo que los precedió a todos, el derecho de las
mujeres. liberación.
I. Los sonidos del silencio
Reinventados por Nachträglichkeit, los recuerdos son posesiones inciertas. Cuando
comencé este artículo, creía que la parte más impactante de la traición del Dr. O era su
transgresión sexual. Como reacción, me había hecho añicos: una parte de mí florecía en
su apego al psicoanálisis, la otra vivía en un recuerdo terrible y mudo. Escribir este
artículo ha puesto a estas dos partes de mí en conversación entre sí y con el mundo
psicoanalítico. Este coloquio, a su vez, ha revisado mi estimación de la perfidia más
deslumbrante del Dr. O: en el contexto de la cura parlante, su sonoro silencio, tanto como
su acto de intrusión, rompieron su pacto y mi corazón. Ferenczi (1933), por supuesto, nos
enseñó esto hace mucho tiempo, pero una cosa es leer y otra vivir.
Romper mi propio silencio ha reconfigurado el pasado. De manera crucial, un momento
aparentemente único —de hecho, había sido fabricado por disociación como un solo
instante— ahora aparece como, por así decirlo, primus inter pares. El lapsus linguae del
Dr. O fue uno entre muchos errores clínicos más mundanos en mi trabajo con un hombre
cuyo carácter le dio un giro particular a un tipo particular de tratamiento, para bien y para
mal. Al mismo tiempo, sigue siendo no sólo un símbolo de la traición profunda, sino la
cosa misma: significante, significado y referente en uno. Si, en mi memoria, el abrazo, el
beso francés y la erección llegaron a representar la corrupción del análisis, el evento
también se destacó porque implicó un acto sexual cuya reparación habría requerido un
discurso sexual de un yo. cuyo caparazón preedípico, en ese momento, apenas se había
resquebrajado.
Mirando hacia atrás, creo que en realidad era mi silencio lo que quería que el
psicoanálisis curara. Y en este tratamiento de hecho encontré la nueva experiencia de
habla que buscaba, así como las mismas cosas viejas de las que no sabía que necesitaba
deshacerme. En formas tanto generativas como destructivas, la contratransferencia del
Dr. O coincidía demasiado bien con mi transferencia. Cuando estaba en tratamiento con
él, surgió una voz que se sentía más fiel a mí misma que cualquier otra que hubiera
escuchado hasta ahora salir de mi boca o en un papel. Al mismo tiempo, sin embargo,
cuando comencé a hablar, el Dr. O expresó su deseo y luego se olvidó de hablar de él,
por lo que una parte pequeña pero vital de mí simplemente se calló, se quedó muda y
continuó su camino silencioso. En ningún tratamiento se airea todo. Pero su silencio,
realzado por mi mutismo, encajaba en un patrón en el que la reflexión mutua —sobre
quién era yo, quién era él, qué (no) estaba pasando en nuestra relación, cómo podríamos
cartografiarla mutuamente— no tenía cabida.
La ayuda del Dr. O: Luto por mi madre.
Por extraño que parezca (o quizás no en absoluto), solo con el Dr. O comencé a
comprender cuán dañino puede ser el silencio. Uno de los problemas subyacentes que
me atrajo —o me condujo— al tratamiento fue mi respuesta incipiente a la muerte
inesperada de mi madre. Excepto que ella había muerto cuando yo tenía 20 años, casi
seis años antes de mi primera visita al Dr. O, y guardé silencio sobre esta pérdida desde
enero de 1963 hasta diciembre de 1968, casi seis años. No es que nunca hablé de eso en
absoluto. Pero estaba emocionalmente en silencio. No sabía cómo hacer el duelo, y nadie
más en mi familia tampoco. Simplemente seguimos con nuestras vidas. Para mí, como
sospecho que para otros en esta cultura, “proceso” se convertiría en un verbo de intimidad
solo una década después, en la década de 1970, cuando la terapia se convirtió en una
palabra familiar en los Estados Unidos. Mi familia, mis amigos, mis compañeros de la
escuela de posgrado y mi esposo no sabían que hablar era útil; algunos todavía no lo
encuentran así.
Cuando, al principio, el Dr. O me preguntó cómo había muerto mi madre, respondí en
blanco y negro: "Ella era una estadística". Desconcertado por lo que serían solo dos o tres
veces en los años que lo conocí, logró preguntarme qué quería decir. Como si estuviera
leyendo el obituario de alguien remotamente conocido, le expliqué que había muerto
después de una cirugía mayor de rutina —la extirpación de la tiroides— pero que mi padre
no había ordenado una autopsia —había mantenido el silencio— y por eso la se
desconocía la causa de su muerte. Todo lo que mi familia sabía, por las notas de una
enfermera al azar, es que en la madrugada mi madre, incapaz de respirar, llamó pidiendo
ayuda. Después de una traqueotomía, volvió a llamar pero, de alguna manera lo
sabemos, nadie respondió. Silencio en la noche oscura del hospital.
Respondiendo en Technicolor, el Dr. O exclamó: “¡Eso no es una estadística, es una
catástrofe!”. Sí recuerdo el honor que sentí al escucharlo a Él, a quien ya tenía
reverenciado, usar una palabra tan grande sobre mi pequeña vida. La certeza con que
hablaba —y con la que, habrá que saberlo, yo también le debo haber dotado ya— era una
bendición. Mirando hacia atrás, veo que él había reflejado adecuadamente la magnitud de
mi sufrimiento, por lo que siempre estaré agradecido. Había decidido secarme las
lágrimas con probabilidad porque, careciendo tanto de los hechos duros que habría
producido una autopsia como del abrazo de una familia cómoda con el luto, no podía
soportar el sinsentido de su muerte.
Pero, en la oficina del Dr. O, donde la emoción era conocida y significativa, esta pérdida
abrupta ya no era solo una de esas cosas, una estadística insignificante en la historia de
una población: importaba. A nuestra familia nunca se le habría ocurrido colocar un
obituario en ningún lado, pero ahora, con la protesta segura del Dr. O apoyándome, la
muerte de mi madre llegó a The New York Times de mi mente. Mi llanto, mi dolor, mi
apego importaron. Habiendo recibido el reconocimiento que no sabía que estaba
esperando, pude reconocerme a mí mismo, mis necesidades y mis deseos. Incluso
comencé a permitirme querer saber, investigar mi pérdida, e ingenuamente llamé al primo
de mi madre, él mismo médico, para que me aclarara. Que no tuviera información para
ofrecer después de tantos años era irrelevante: el punto es que saber y querer saber
finalmente se sintió seguro.
La metáfora del periódico no es casualidad. Con Dr. O, comencé a (re)encontrar mi propia
voz. Yo ya reclamaba su posesión con el estímulo que me ofrecía el mundo feminista que
ayudaba a construir mientras lo habitaba. Aun así, la autorización del Dr. O sobre el
interés periodístico de mi vida interior jugó un papel no pequeño en el (re)descubrimiento
de mi yo literario. Escribir me había resultado fácil antes de la escuela secundaria, pero
hasta la mitad de mi tratamiento con el Dr. O fue una fuente de terror y parálisis. Lo
mismo ocurre con hablar en público: frente a una audiencia, me quedaría en silencio por
un minuto mientras todo el significado se desvanecía, el silencio recapitulaba mis silencios
regulares y más sostenidos en clase durante la universidad y la escuela de posgrado. El
habla, la escritura y la voz volvieron a mí de manera imperceptible y en saltos repentinos
incluso cuando ese tratamiento defectuoso procedió de manera tan desigual.
El Dr. O —y, sin duda, el psicoanálisis mismo— llenó un vacío de significado: en lugar de
un espacio en blanco en el tiempo, había una tragedia. Sin miedo a las burlas porque,
como solía decir mi familia, “tomarse demasiado en serio a uno mismo”, podía empezar a
tratarme con delicadeza. Sé que parece una experiencia contradictoria haberla tenido con
un hombre que confesó ser un toro en una cacharrería. De hecho, una vez contó, con
regocijo y deleite, que su analista supervisor había dado de baja su capacitación con las
palabras: "Si no puede entrar por la puerta principal, usará la ventana". Pero los hombres
de segundo piso no son necesariamente desagradables. Una vez, después de una sesión
llena de lágrimas coronada por la recuperación y la reconstitución, el Dr. O sonrió: "Me
siento como un padre que acaba de poner a su hija en su traje de nieve y ató su bufanda,
y la envía a jugar". Que él era el sujeto de la oración y yo, el objeto, puede ser una de las
razones por las que se me queda grabado. Aún así, algo de ternura superó la
participación en sí mismo que constantemente marchitaba su técnica.
Su identificación como padre cariñoso dejó una impresión indeleble. Su fuerza explica de
alguna manera por qué me quedé en tratamiento después de su transgresión atroz, por
qué pasé por alto el egoísmo (¿o deberíamos llamarlo narcisismo?) de su deseo, por qué
mantuve la fe durante tanto tiempo. No fue sólo que me enamoré de él, quedé impreso
como un ansarino, cuando, después de llamarlo para una cita, lo escuché hablar por
primera vez. ¿Qué sacrificio —de palabra, de conocimiento, de uno mismo— no harías en
nombre de un hombre que captó lo que tú no pudiste, tu visión horrorizada e impotente de
tu madre ahogándose en su propia sangre?
¿Quién habló cuando tu padre no lo hizo? Conocí la inmensidad del dolor de mi padre:
mientras la funeraria se vaciaba, lo vi, solo frente a una esquina, con el cuerpo hundido
por las lágrimas. Pero no fui a él. Nunca mencioné su dolor y él tampoco. Después del
funeral, alguien, no sé quién, me entregó el anillo de bodas de mi madre, así como un
anillo de perlas que le regaló mi padre cuando había ascendido un poco en el mundo.
Intención aliada, me abstuve de decirle que tenía las joyas, porque temía que
mencionarlas lastimara. Mientras tanto, buscaba frenéticamente los anillos porque, por
supuesto, sabía que habían estado en la caja fuerte del hospital y quería que yo los
tuviera.
Palabra y obra.
¿Me parecerá ahora desagradecido si me doy cuenta de lo que el Dr. O no hizo?
Hablando donde había silencio, el Dr. O me ayudó a llorar. Interviniendo en lugar de
abandonarme en mi dolor, como nos hacíamos entre nosotros en mi familia, nombró la
tragedia y se identificó con la angustia que implicaba. Esta “experiencia emocional
correctiva” (Alexander et al., 1946) fue buena en sí misma. Pero una pequeña
investigación hubiera venido bien. Hablando de una larga experiencia clínica, desearía
que, en algún momento, él también me hubiera ayudado a preguntarme cuán impensable
había sido registrar mi pérdida como trágica. El psicoanálisis no se trata solo de mejorar el
estado del paciente. Como he aprendido de mi propio trabajo y tratamientos posteriores,
se trata de ayudar al paciente a saber qué es lo que ayuda, lo que proporciona al menos
algunos de los medios para hacer una vida.
Saber qué ayuda a su vez depende del reconocimiento, por lo que depende del analista,
al reconocer a la paciente y recibir su reconocimiento a su vez, ayudar a su
autorreconocimiento (Benjamín, 1988). Este proceso implica guiarla a través de, al
participar en (Sullivan, 1953), un proceso reflexivo que tiene lugar en una relación, que
también se convierte en objeto de esa reflexión (Ogden, 1994). Este proceso de
contemplación mutua por parte de los dos conocedores en la sala (Mitchell, 1997) tiene
como objetivo mejorar la autocomprensión del paciente de una manera curativa.
Sin embargo, para hacer esto, la técnica analítica exige un poco de humildad, una virtud
que no abunda en el consultorio particular del Dr. O. La certeza con la que se pronunció
sobre la inmensidad de la repentina muerte de mi madre tuvo su lado negativo. Por
ejemplo, durante alguna turbulencia en mi vida exterior o dentro del tratamiento, a
menudo me informaba, con aire sagaz, que había navegado antes por estos peligrosos
pasajes. Por supuesto que tenía. Pero fue su absoluta confianza en sí mismo de que ya
había trazado este territorio lo que me tranquilizaría por completo. Sin embargo,
pensándolo bien, hubiera sido mejor que el Dr. O al menos notara lo difícil que era para
mí soportar mi miedo y mi duda, en lugar de simplemente decirme que no me preocupara
porque sabía lo que estaba haciendo.
Quizás, sin embargo, el placer de ser capaz de proporcionar lo que anhelaba, de encarnar
la omnisciencia, resultó demasiado tentador. En ese sentido, se parecía a sus pares:
¿Qué analistas, formados en los años 60 como el Dr. O, no se consideraban ya
conocedores del mapa del psicoanálisis? Olvídese de si eran clásicos o, como el Dr. O,
posclásicos: antes de ese cambio cultural mágico llamado los años sesenta, el médico
sabía, el paciente no, y la mayoría de los proveedores y consumidores aceptaban y
disfrutaban de esta jerarquía. Después de todo, fue solo en la década de 1990 que los
analistas comenzaron a cuestionar lo que el analista realmente sabe (Mitchell, 1997;
Chodorow, 1996).
No hace falta decir que el contexto de mi tratamiento con el Dr. O era una jerarquía
sesgada por sexo. No sólo como médico, sino también como hombre mayor
(heterosexual), el Dr. O ocupaba una posición social y económica de prestigio. No solo
como paciente, sino como una mujer (heterosexual) más joven, estaba asombrada.
Hablaba desdeñosamente, de una manera que alguna vez se denominó paternal pero que
ahora, a la luz del feminismo, puede llamarse así por lo que era: patriarcal. Y, como una
chica admirada brillando en la luz erótica de la brillantez de un hombre mayor, me lo comí,
manteniendo mi activismo feminista mayormente fuera de la habitación, protegiéndolo de
su desprecio casual y preservando para mí la gloria y el consuelo de su certeza.
Los pecados de comisión y omisión del Dr. O se debieron, entonces, en parte a su época
y al estado del psicoanálisis en el que lo encontré por primera vez. Sin embargo, a la
historia y la jerarquía de género debemos agregar carácter, y aquí encontramos una
contradicción profunda y dañina. El Dr. O era un hombre temerario y engreído que se
entusiasmaba con la incertidumbre. Fiel a su filosofía psicoanalítica, se concentraría en mi
miedo a no saber: a menudo enfatizaba que, si pudiera aceptar la inevitabilidad de la
incertidumbre, estaría mucho menos ansioso. Tampoco era mala idea, si no hubiera
estado tan seguro de ello. Seguramente mi apreciación actual de los límites del
conocimiento tiene algo que ver con su influencia: cuando entré en análisis creía que la
antropología debería aspirar a la ciencia productora de verdad, pero cuando terminé,
estaba en medio de la proto- posmodernismo. Aún así, resulta irónico que, dada la
evidente inteligencia del Dr. O, así como su inclinación a revelarse, nunca se percató de la
mordaz contradicción entre lo que decía sobre la incertidumbre y la certeza con que
actuaba, entre sus palabras y su obra.
En este caso, y en general, el Dr. O parecía contento, incluso decidido, a hacer, a actuar.
A veces su acción era concreta y gestual —el abrazo concedido— pero con la misma
frecuencia era simbólica y lingüística (Harris, 2005). De hecho, tal vez su erección, una
acción si alguna vez hubo una, no surgió solo de la testosterona. Tal vez ella (y el flujo
hormonal) surgieron de su uso de la lengua, primero como órgano del habla y luego de
Eros y poder. Recuerda cómo su acto de habla convirtió el abrazo en la erección:
redefinió los términos de mi abrazo al etiquetar el beso “real”, por lo tanto, a través de su
autoridad erotizada, invalidó el autobús que le había dado y dignificó el beso que exigió.
Transformando mi búsqueda activa de refugio en sumisión pasiva a su palabra, el Dr. O
encontró el camino de regreso a hacer, sin mencionar el poder (patriarcal). ¿Le inquietaba
mi reivindicación de esa sexualidad amoral e impersonal que tanto apasiona en Three
Essays? ¿Estaba amenazado y excitado por mi anticipada incursión adúltera en un medio
sexual terrenal y explosivo alejado de su oficina? De cualquier manera, recurrió a lo que él
mismo podría haber considerado una operación de seguridad, que también era un
movimiento de poder para preservar una masculinidad patriarcal (Corbett, 1993) cuyos
cimientos estaban siendo sacudidos por un terremoto feminista (Frosh, 1983; Goldner,
2003).
Creo que el Dr. O generalmente se veía a sí mismo como un papá mamá cálido y
generoso: su expresividad y volubilidad hicieron mucho para compensar la frialdad
depresiva de mi madre. “Curación en la transferencia/contratransferencia materna” podría
describir este aspecto crucial de mi trato con él. Sin embargo, desde mi punto de vista, el
analista no es otro padre; su trabajo puede ser calmar, pero no solo haciendo. Los
analistas también deben pensar con los pacientes sobre la curación para que los
pacientes puedan notar algo sobre sus propias necesidades. No se trata precisamente de
interpretar o no interpretar o no la transferencia positiva. Más bien diríamos ahora que se
trata de reflexionar sobre la reparación, sobre encontrar lo nuevo en lo viejo o, incluso, lo
nuevo en lo nuevo (Boston Change Process Study Group, 2008). Al ayudarlo a volver a
representar su experiencia, el analista le ofrece los medios para reclamar y regenerar su
propia vida.
Ya sea que actuara con dulzura o sexualmente, el Dr. O generalmente lo hizo sin
procesar. Creo que principalmente disparó desde la cadera. La dieta emocional rica en
calorías que me sirvió fue crucial para mi desnutrición psíquica y la devoré. Pero carecía
de un nutriente fundamental: la autorreflexión compartida. Los clínicos están
familiarizados con esa obstinada resistencia a procesar la transferencia "no objetable"
(Stein, 1981): las cosas avanzan a buen ritmo, el paciente parece estar mejorando o
teniendo ideas o progresando de una forma u otra, el analista está orgulloso. Es más
difícil aferrarse al consejo que supuestamente dio Sullivan: “Dios me libre de una terapia
que va bien [. . .]!” (Levenson 1982, p. 5)— que saborear el sentimiento, “si no está roto,
no lo arregles”
Sotto voce (En voz baja).
El psicoanálisis funciona con las energías silenciosas ordinarias mediante las cuales las
personas tropiezan en su camino hacia los demás (Coles, 1998). Pone en marcha
proyecciones y contraproyecciones, las convierte en herramientas, las sistematiza y las
hace explícitas. Evaluando esta complejidad, Levenson (1983, p. 72) argumenta que el
analista y el paciente siempre hacen aquello de lo que están hablando: “cada intercambio
verbal [ . . . ] toda interpretación consiste en una parte de la conducta con el paciente y
luego un comentario, en el habla, sobre esa conducta. El comentario, el contenido de la
interpretación es [ . . . ] el metamensaje”. Luego, la teoría clínica dirige al clínico a
decodificar esta recursividad —transferencia y contratransferencia— en voz, con el
paciente, este patrón que, primero informalmente establecido en la cocina familiar, se
repite en el léxico diferente del consultorio.
La recursividad sugiere, de manera divertida, que el silencio, o al menos lo que no se
dice, es inevitable e incluso vital para la cura verbal (Stern, 1997). Por un lado, lo
importante de la asociación libre (si realmente existe tal fenómeno) es cuando se detiene,
cuando el silencio rompe el flujo y lo reprimido o disociado señala su presencia. Por otro
lado, a veces hacemos lo que decimos antes de poder decir lo que hacemos, porque, en
algunos casos, no podemos saber lo que tenemos que decir hasta que lo materializamos
al representarlo. Luego, de acuerdo con la teoría actual de la representación (ver Leary,
1994, para una revisión), nuestra materia prima cobra vida ante nuestros ojos en un
drama tangible. En las manos colectivas del analista y del analizando, la puesta en acto
se convierte en forraje para la conversación, a partir del cual crean el análisis liberador.
Por otra parte, a veces el silencio se trata simplemente del espacio privado, del médico o
del paciente, y como tal debe dejarse en paz (Winnicott, 1971; Khan, 1974).
Los silencios entre el Dr. O y yo, sin embargo, constituyeron una gran recursión. En otras
palabras, el silencio que refleja ansiedad (es decir, no hablar de una actuación) puede ser
en sí mismo una actuación. Una cosa que podría decir sobre el yo que vino a verlo: no
hablé mucho, lo que probablemente sea una sorpresa para quienes me conocen ahora. El
hábito de no hablar, como aprendí en mi segundo análisis, no era exactamente innato. O
si tendía al silencio, también lo convertía en una forma de supervivencia. Hace muchos
años, mis amigos experimentarían mi quietud como reticente, incluso hostil. Tal vez el
sonido de la inhibición invierte el ataque inconsciente, pero estaba consciente
principalmente del miedo a parecer estúpido. La vergüenza era mi compañera constante.
Ahora, mirando hacia atrás, veo que tranquilizarme, disociar lo que vi, sentí y supe, me
ayudó a manejar mi vida interna. Estaba haciendo un arduo esfuerzo para discutir
emociones, pasiones y pensamientos que parecían demasiado ruidosos en mi familia y en
el mundo.
Las reglas familiares autorizaban el ruido para mi padre y mi hermano, mientras mi madre
caminaba de puntillas, susurrando las palabras "Sotto voce", y yo era lo que ellos
llamaban "tranquilo". Lo cual sabía que no era algo bueno, incluso si mi madre,
apoyándose en el italiano (que nadie hablaba, pero que tal vez parecía refinado, no vulgar
como sus padres y su esposo), instó a todos a callarse. Los fracasos subtendidos por la
tranquilidad, equivalentes a ser buenos, aumentaron mi sensación de un defecto central.
Mi actitud silenciosa dejó perplejos a mis padres. Eso lo sabía, con la misma disociación
con la que sabía que se conformaban con ellos frente a problemas más molestos: el frágil
narcisismo de mi padre, la depresión de mi madre y la casi delincuencia de mi hermano.
De todos modos, la trabajadora social a la que mi madre nos llevó para terapia familiar
dijo: “Está bien, déjenla en paz”. Mi hermano fue el paciente identificado, mientras que la
negativa temerosa y egoísta de mi padre, aunque normal de género, a asistir a las
sesiones arruinó la valiente intervención de mi madre.
Dentro del vacío que arrullaba mi mente repleta y que también estaba destinado a calmar
a mi familia enfurecida, me sentía solo (como, ahora creo, estaba con el Dr. O, aunque
ninguno de nosotros se dio cuenta). Desafortunadamente, bajo la regla indirecta de sotto
voce, cualquier expresión de angustia se vería como, y algunas veces de hecho lo fue,
simplemente escandalosa. Mi propia expresividad, a su vez, reduciría aún más la
autoestima de mi madre y la mía; mi fracaso en validarla inflamó mi vergüenza. Solo mi
padre tuvo el privilegio de expresarse sin palabras y aparentemente sin vergüenza: el
golpe aquí, la sacudida allá, salir corriendo por la puerta por el resto del día. Su brutalidad,
encubierta por el silencio, se reveló solo cuando comencé a mirar: la corazonada de mi
segundo analista me hizo preguntar a los parientes existentes (la muerte de mi padre
siguió a la de mi madre por nueve años) sobre la violencia familiar. Cuando tenía 18
meses, dijo una prima 20 años mayor que yo, escuchó a su madre hablar con mi madre,
quien estaba preocupada porque mi padre estaba siendo “demasiado duro” conmigo.
¿“áspero”, pregunté, significaba golpear o sacudir? “Oh, no golpeando, creo, solo
temblando”, respondió mi prima.
Tres puntos a tener en cuenta: mi padre me estaba sacudiendo; mi madre pudo o no
haberlo impedido, o haberlo intentado; y no estaba segura de que algo anduviera mal. Por
supuesto, un informe de tercera mano sobre un evento de hace más de medio siglo
necesita muchos granos de sal. Que mi padre también maltratara a mi hermano (que da
fe de ello) prueba su capacidad de violencia, de la que debo haber sido testigo.
Seguramente tanto la cultura como el carácter estuvieron activos aquí. En las familias de
origen inmigrante de mis padres, las palizas y el abuso verbal eran una rutina, un legado
de culturas donde el castigo corporal era estándar y la inmigración traía dificultades
económicas, así como seguridad política y cultural. Que mi padre no pareciera dudar
sobre el abuso físico y que mi madre pareciera cuestionarlo pero sin embargo lo tolerara,
esta diferencia puede haber tenido que ver tanto con el género como con el carácter.
Ciertamente, el chip de cuello azul que llevaba en el hombro de su hombre de negocios
tenía algo que ver con su atractivo arrogancia, desafío y tendencia a intimidar.
Una paciente niña tranquila debe haber sido una bendición a medias para el Dr. O. Él
nunca se dirigió a mi silencio paralizado como tal, y haberlo hecho en los momentos de mi
mutismo más vergonzoso habría sido una falta de tacto, pero incluso entonces, podía
decir por sus repetidos esfuerzos para solucionar mi falta de voz lo difícil que lo encontró.
Torpemente persistente, el Dr. O a menudo preguntaba: "¿Qué hay en tu cabeza?" Tal
vez hacer que trabajara duro me complacía, pero sobre todo me sentía impotente. Puede
ser que todos esos años con él sentaron las bases para el éxito de mi segundo analista al
ayudarme a poner palabras a mi silencio. O puede ser que mi segundo analista finalmente
se refirió directamente a lo que mantenía mi mutismo obstinado en su lugar, la vergüenza
impotente que llevaba como un burka, que, oculto a la vista, el Dr. O nunca mencionó, al
menos no hasta que fue demasiado tarde.
Deleite preedípico, vergüenza edípica.
Escribir este artículo ha aumentado gradualmente mi conciencia. Ahora veo que, al mismo
tiempo que se reparaba el fracaso materno preedípico, se producía una repetición edípica
y (sobre todo) paterna no interpretada. Si uno señala el éxito del tratamiento, el otro
marca su fracaso. Incluso si ahora se reconoce generalmente que los asuntos y temas
preedípicos y edípicos aparecen en una mezcla, separarlos me ayuda a pensar. Por
ejemplo, me permite poner en su contexto adecuado la respuesta denigrante del Dr. O a
mi admiración por un profesor que había investigado el uso ritual de alucinógenos entre
los jíbaros de la Amazonía brasileña: “Ah, sí, es un académico, tendría que consumir esas
drogas”. Mi perplejidad al escuchar sus palabras castradora emerge ahora claramente
como una defensa salvavidas pero también obstinada contra el desmantelamiento de la
madre salvadora para no desvelar al padre destructor.
Si mi silencio obstruyó al Dr. O, el alcance que le ofreció a su auto-expansión debe haber
sido una delicia. O eso supongo. Este era un hombre lleno de sí mismo, ahora puedo
decir con seguridad. Desde el punto de vista de un psicoanálisis alterado y un yo
cambiado, puedo confesar el atractivo de esta desagradable cualidad para mí, una
persona cuyo yo parecía algo que nadie querría, y mucho menos estar lleno. Cuando el
Dr. O hablaba, parecía divertirse, extenderse en sus palabras e ideas. Mirando hacia
atrás, me veo disfrutando de su (despliegue machista de su) disfrute. Me veo observando
tanto con asombro impreso como con asombro heterosexual a alguien tan aparentemente
libre y feliz en su expresividad. Me veo anhelando tal deleite y orgullo. Ahora, como
médico, cuando encuentro que este placer de levadura está aumentando (Smith, 2000),
trato de tomar esa autoindulgencia (jerárquica) como una advertencia: ¿por qué la
habitación se llena con mi voz, no con la de mi paciente? Pero como paciente necesitada,
me inspiré a imaginarme a mí misma como una oradora libre que se gustaba a sí misma
mientras hablaba.
Si mi éxtasis silencioso estaba implicado en una jerarquía de género heterosexual,
también puede haber sido parte de una transferencia preedípica (materna y/o paterna) no
interpretada. Fue una alegría que me hablaran, con y delante de él. Siempre estaba feliz
de estar con personas que hablaban con fluidez, porque entonces no tenía que ser ni
solitaria ni verbal. Pero, con el Dr. O, esta seguridad tenía alas de éxtasis. Cuando el Dr.
O reflexionaba sobre ideas y filosofía, parecía tomarme su confianza. Si poco de lo que
dijo ha durado, recuerdo mi dicha (tácita y no analizada). Su halagadora implicación de
una base intelectual mutua reanudó una trayectoria que había perdido cuando murió mi
madre (y que nunca tuve con mi padre). Le ofreció una vida de la mente por la que ella
había suspirado y, a juzgar, por ejemplo, por nuestros memorables viajes a museos,
quería compartir conmigo. Deduciendo de mi propia experiencia de pacientes que están
emocionados de estar conmigo, mi atención embelesada lo animó, y el placer que sintió
en mí probablemente fue alimentado por mi intensidad.
Quizás cada paciente le trajo este placer. Pero me sentí especial, un tesoro comprado con
una vergüenza silenciosa. Fascinado, aunque también un poco repelido, me tragué sus
insinuaciones de "quédate conmigo, niño". Cuando, en ocasiones, usó ese cliché
condescendiente, puede haber estado jugando, pero la ironía no es el mejor dialecto para
usar con un niño de cinco años emocionado por un adulto idealizado. No hace falta decir
que nuestro hábito de involucrarnos sin notar la calidad de nuestra interacción habría
alimentado mi disociación de cómo su paternalismo me atraía y me perturbaba. Por
ejemplo, más o menos un año después de haber comenzado mi formación analítica, me
dijo, de esa forma machista que le gustaba fingir: “¿Teoría? Eso es para los genios. Tú y
yo, somos mecánicos, nos ceñimos a la técnica”. No te sorprenderá saber que me quedé
mudo por su falta de reconocimiento de mis intereses, así como por su separación de la
teoría y el trabajo clínico. ¿Podría haber pasado por alto mi pasión por la teoría
manifestada en mi carrera de posgrado en antropología? Tal vez había sido indirecto, o tal
vez el teórico que había en mí no se mostraba muy bien (y con toda probabilidad las
teorías de la evolución cultural no le interesaban). Tampoco es un secreto que, incluso
después de 8 o 12 años de tratamiento, los pacientes aún pueden sorprendernos con
rasgos e intereses insospechados.
Podría considerar esto como una contratransferencia paterna preedípica groseramente
fallida (Benjamin, 1988), pero creo que también estábamos en la zarza edípica (Cooper
2003). La ignorancia del Dr. O de un aspecto central de mi inteligencia hizo añicos mis
esperanzas de la reunión de mentes que nunca tuvo lugar con mi padre. Ciertamente, su
creación de una jerarquía entre las prácticas intelectuales y clínicas del psicoanálisis —su
división— me puso en un aprieto. Atraída hacia el “nosotros” que hizo de él y de mí, y
lejos del “ellos” que propuso que no éramos, no encontré ningún espacio libre de
vergüenza. Haber aceptado su caracterización de “nuestro” interés en la técnica
significaba ganar reciprocidad con él pero desconocer lo que valoraba en mí mismo (la
parte teórica), que era una pérdida similar a la vergüenza de la deficiencia (Stein, 1997) .
Pero haber reclamado el lado de la teoría en ese preciso momento hubiera sido reclamar
genio, arriesgarse a la vergüenza del exceso (Stein, 1997) y perderlo. Encantado de estar
entre los honestos elegidos, aunque también humillado y avergonzado de unirme a los
trabajadores (mi movilidad de clase no era irrelevante para este tratamiento), elegí no
interrumpir su esnobismo inverso ni dañar su orgullo: me negué a observar lo que sin
saberlo aprehendido—cómo su narcisismo disfrazó sus dudas intelectuales sobre sí
mismo.
El Dr. O no se interesó en absoluto en analizar la transferencia/contratransferencia
edípica, solo en representarla. De vez en cuando, hacia el final de mi tratamiento, me
quejaba: “Pero en realidad nunca hemos hablado de mi padre”. Ninguna respuesta. Soñé
con un hombre en un Speedo con una entrepierna de malla. Esta referencia a los
genitales masculinos apenas velados seguramente, pensé, nos llevaría a mi padre, la
sexualidad y, ahora veo, la representación borrada, sin mencionar la otra exhibición
narcisista del Dr. O. Nada. No sabía cómo empujarlo más. Todo lo que recuerdo es una
predicción posterior bastante loca que hizo como si fuera una respuesta: "Un día, soñarás
con un hombre deseable, tal vez en una conferencia, y él será tu deseo".
II. El deseo y el tabú del incesto.
Por mucho que el Dr. O me haya ayudado a (re)encender mi fuego, a menudo se paró en
su luz. Vigorizado, tal vez, por la dialéctica patriarcal que nos anima, rara vez me dejaba
solo-mientras-estaba-sostenido para descubrir las vicisitudes de mi deseo. En cambio, de
manera mutuamente excitante, se insertó en mi falta (Lacan, 1966; Bernstein, 2006).
Coagulando mi deseo con el suyo, generó un patrón de espera, un incesto psicológico, en
el que permanecimos en una especie de animación suspendida durante demasiado
tiempo. Es inútil, aunque irresistible, desear que hubiera hecho las cosas de otra manera.
Aún así, el anhelo por lo que podría haber sido puede inspirar una búsqueda de lo que
podría ser. En lo que sigue, evaluaré el fracaso edípico del Dr. O. Aunque él y yo no
hablamos —no podíamos— hablar de eso entonces, ahora puedo profundizar en esa
atmósfera cargada de añoranza, frustración y vergüenza utilizando algunas ideas nuevas
sobre el deseo, Edipo y el incesto.
Muestras tontas de deseo.
El deseo se trata de anhelar, no tener. Puede ser dulce, conmovedor o terrible. Pero sin
ella, uno está como sin apetito. Y su conservación se logra, al menos en parte, por la
prohibición del incesto. El deseo conlleva varias paradojas, y parece útil exponerlas aquí
porque se manifestaron de manera extraña y silenciosa en mi trato con el Dr. O. La
principal de ellas es la ubicación ambigua del deseo entre y dentro de quienes lo sienten.
Claude Lévi-Strauss (1949, p. 12) explota la ironía: el deseo, aforiza, es nuestro “único
instinto que requiere la estimulación de otra persona”. La versión relacional podría ser que
el deseo surge en la relación pero, al pertenecer únicamente al niño, sobrevive solo si es
mantenido a la ligera, incluso si es descuidado benignamente, por el(los) cuidador(es)
autorizado(s).
Eludiendo el nítido binario entre las psicologías unipersonales y bipersonales, el deseo
centra un complicado debate en el que uno debe entrar, tal vez, como escribe Levenson
(1994), con temor. En términos unipersonales, el deseo parece brotar en toda regla en un
proceso intrapsíquico, casi una característica de la especie. En la visión lacaniana de
base lingüística, surge como consecuencia del fracaso del habla, de la brecha entre lo
Imaginario y lo Simbólico. Sin embargo, desde el punto de vista de dos personas, el
deseo resulta ser extrañamente intersubjetivo. Lacan (1966), a su vez, atento a la
valoración de LéviStrauss sobre la duplicidad del deseo, sitúa su origen en una relación
que, sin embargo, no es del todo una relación: como el anhelo de ser objeto del deseo del
(m)Otro, se emerge en la intimidad preedípica (materna), nexo situado, sin embargo, en el
Imaginario presimbólico. Levenson (1994) lo tendría en ambos sentidos, insistiendo en
que “el deseo requiere de otra persona” (692) mientras enfatiza la “peculiar paradoja
construida en este deseo de encontrar la realización de uno en la consideración del Otro”
(693).
Entre y en medio, el deseo tiende hacia lo críptico, una cualidad atendida en varias
tradiciones psicoanalíticas (con las que desearía que el Dr. O hubiera estado más
familiarizado). Winnicott (1971) y Khan (1974) lo sitúan en un yo privado al que, para
placer y pesar de uno, nadie más puede acceder. Laplanche (1976), a su vez, lo
considera un enigma. Emitido desde el inconsciente materno (o, como se podría
enmendar ahora, parental) —siempre ya sexual— (Kristeva, 1983), el deseo se registra
en la realidad psíquica del infante como un “mensaje enigmático” que, en su mutismo
(Stein, 1998), elude la prometida claridad de la cura parlante
La falta de palabras del deseo a menudo nos reduce a idiotas torpes. Sin embargo (o por
lo tanto), los analistas necesitan crear una forma de al menos hablar de esta “entidad
interna ajena” (Laplanche, 1976), se manifieste o no como explícitamente sexual o no.
Ese deseo es mutuamente experimentado y significativo (Fairbairn, 1954; Mitchell, 2000;
Davies, 1994) es cierto. Que el discurso compartido —la comprensión intersubjetiva—
pueda descifrar su significado es, sin embargo, menos claro. Lo que los analistas pueden
hacer, lo que tal vez los padres no puedan y ciertamente el Dr. O no hizo, y lo que los
pacientes, como los niños, necesitan escuchar, es reconocer y articular esta indecibilidad.
Si el lapsus linguae del Dr. O mostró en lugar de contarlo, di lo mejor que pude, o tal vez
mejor (esta historia no está exenta de mi propia agresión). Algunos años más tarde monté
un espectáculo tonto. El moderno sofá danés del Dr. O estaba extrañamente colocado: su
pie se apoyaba en la pared y su cabeza sobresalía en la habitación. Su silla, a cuatro o
cinco pies de distancia, estaba inclinada a unos 45 grados con respecto a la cabecera del
diván, lo que le permitía tener una vista completa de su paciente reclinado. Cuando me
senté en el sofá o me levanté de él, lo enfrenté. Pero un día, al final de la sesión, revertí
mi acción. En lugar de enfrentarlo mientras me ponía de pie, impulsivamente balanceé
mis piernas sobre el otro lado del sofá. Sintiendo una oscura frustración desprovista de
cualquier pensamiento que la acompañara, supe que estaba protestando, pero no tenía
idea de qué. Tampoco recuerdo que hayamos discutido esta pantomima en absoluto (lo
que no significa que no lo hayamos hecho).
Su gratificante mirada de sorpresa, que saludó mi despedida, no fue nada comparada con
lo que sucedió en otra ocasión, cuando, levantándome por el lado habitual, le di la
espalda y comencé a levantar el sofá a lo largo para voltearlo. eso. Mientras lo hacía, miré
hacia atrás para ver sus cejas prácticamente saltando. Pero él solo dijo: “Cuidado con tu
cartera, se te va a caer”. Dejando mi bolso en el suelo, volteé el sofá. Sin embargo, estoy
bastante seguro de que, antes de irme, lo enderecé y volví a colocar la almohada que
había caído al suelo.
En esa fecha temprana, el Dr. O no podría haber leído el relato posterior de Little (1990)
sobre la rotura del jarrón de Winnicott. Aún así, felicitémoslo por haber sobrevivido a esta
interrupción de su oficina, y por haber contenido su ira por mi intento de parricidio
(Loewald, 1979. Simpaticemos también con él. Ante el acto de un paciente, que es ligero
en sus Por definición, insiste Lacan (1973), lo Real nos deja a la mayoría boquiabiertos la
mayor parte del tiempo. Es sólo después del hecho, tras la reflexión —generalmente con
otra persona— que podemos empezar a nombrar, con diversos grados de éxito. , lo que
rehúsa la simbolización Yo mismo, al no haber tenido la oportunidad de discutir esto con
mi analista, lo voy a discutir con ustedes, con la comunidad que, como relataré, elegí en
lugar del Dr. O.
Mirando hacia atrás, quiero, primero, leer literalmente mi muy modesta rabieta: ¿Qué
estaba tratando de cambiar, a la mitad de mi tratamiento, volteando el sofá? ¿Algo sobre
la sala de consulta? ¿O su consultorio? ¿Psicoanálisis? ¿El sofá en sí? ¿Había un viejo
orden que estaba tratando de derrocar en esos días cuando la revolución cultural y la
protesta política estaban en el aire o en los recuerdos recientes? Tal vez al hacer del
medio mi mensaje, estaba señalando (un gesto en sí mismo) que él también estaba
haciendo algo. Quizá esperaba que mi mimo hiciera hablar al silencio. Es difícil no inferir
que su estupidez, su silencio, era mi objetivo.
Pero, al escribir, también me atrae la especificidad del síntoma. Si el incesto estaba en el
aire, Edipo tampoco estaba lejos. Vale la pena señalar que no quité de la pared el dibujo
lineal de la mujer desnuda boca abajo que cuelga sobre el pie del sofá. Consciente a
medias de las inquietantes fantasías y deseos que despertaba mientras lo miraba tres
días a la semana, podría haber querido al menos protestar que esta decoración
sexualizaba la habitación o, más bien, que el Dr. O había erotizado su oficina con eso. En
cambio, escribí un poema al respecto, pero nunca se lo dije. ¿Temía que tomara
represalias, invalidando mi queja al considerarla una proyección de mi deseo? O habiendo
escrito el verso solo 14 meses después del desliz del Dr. O, ¿estaba reacio a molestar a
los perros que dormían?
Aquí, supongo, había una compulsión de repetición iatrogénica. ¿O lo llamaremos
colusión? ¿Promulgación? Si quería darle la espalda a la podredumbre del tratamiento, tal
vez también quería mantenerlo caliente. Sin duda, quería que el Dr. O también quisiera
mirarme todo el día. Pero ahora me doy cuenta de que me habría sentido tan estúpido si
hubiera gritado: “Crees que es más hermosa que yo y odio eso y te odio por hacerme
sentir celoso y feo al colgar este dibujo donde sé que me miras”. ¡Eso también!" ¿Celoso
de una imagen? ¿Qué tan inmaduro es eso? Necesitaba ayuda con este triángulo pero no
obtuve ninguna.
Este silencio —el mío, el del Dr. O, el nuestro— acerca de lo que su decoración
significaba para mí implicaba una repetición edípica no analizada. Me impedía reflexionar
sobre el hecho de que, para mí, la grosería sexual, la falta de respeto y el amor venían en
el mismo paquete paternal. Considere mi fascinado horror ante la sádica lascivia de mi
padre. Por ejemplo, su broma en un Día de Acción de Gracias familiar («¿Vamos a
cortarle el pecho a Marilyn Monroe?») sólo podía registrarse y evaluarse en mi segundo
análisis. ¿Quién sabe qué fantasías de escenas primarias podríamos haber encontrado el
Dr. O y yo si hubiéramos examinado mi respuesta a su estética? En cambio, me sentí
enferma, sintiendo, pero incapaz de expresar mi deseo gloriosamente abnegado de
rebanarme para ganar un patriarca.
Al transformar típicamente la ansiedad y la vergüenza en pensamiento, ahora recuerdo
notar que, como yo, el modelo del artista estaba acostado. En ese momento, no pude
conectar los puntos. A diferencia de mí, por ejemplo, ella estaba físicamente desnuda,
pero era un cifrado psíquico. Yo, por otro lado, estaba tratando de desvestirme para el
doctor con la esperanza de que sanara mi tormento. Desde mi segunda sesión en
adelante, creí que, si le decía todas las verdades y especialmente las más vergonzosas a
este hombre que sabía más, me mejoraría. Y tal vez, pude haber llegado gradualmente a
la esperanza, él me amaría más que a ella.
No, cuando me levanté, volteé el sofá en su lugar. No creo que estuviera tratando
exactamente de mostrar que no me gustaba ese sofá o su posición extraña. Tal vez
estaba desafiando su mandato al comienzo del tratamiento: "Puedes hacer lo que quieras
excepto escupir en el suelo o romper el lugar". Excepto que, como noté, me limpié
después de mi ataque. Quizás, entonces, estaba flipando con todo el montaje. Considere
esto: incluso si el espectador viera a la modelo como si estuviera a los pies del diván del
artista y a mí desde el lado del diván del Dr. O, el Dr. O, desde su posición bastante más
a cargo, dominaba una vista de ambos. nosotros, diferentemente desnudos, acostados
boca arriba, el objeto de su mirada. A gusto en su sillón ligeramente reclinable, no
escondido detrás de la neutralidad analítica sino, más bien, revestido de su poder para
revelar lo que quisiera sobre sí mismo (o no), incluso mientras obedecía la orden de
revelarlo todo (Foucault, 1976)—él podía contemplar no sólo su pulcritud, sino también mi
yo joven encarnado, que era, ahora entiendo, mucho más atractivo de lo que sabía o
podía manejar. (Aunque estoy tentado, me abstendré de especular sobre sus fantasías de
dos mujeres desnudas boca abajo en su campo visual).
Para decirlo crudamente, el diseño de la habitación lo convirtió en su sujeto y el
analizando, en este caso, yo, su objeto. El hecho de que él pareciera estar a cargo de su
deseo se hizo más emocionante por su cargo de mí. La vista magistral del Dr. O sobre mí
(y la imagen) fue placentera, excitante y profundamente angustiosa. Una vez, creo
recordar, expresó placer en mis piernas cubiertas con medias; puede haber sido cuando,
a los seis meses de tratamiento, estaba considerando el sofá. Si todavía puedo
imaginarme su sonrisa, solo recuerdo tonterías: le gustaba que las pacientes (mujeres) se
acostaran, dijo, porque “puedo mirarles las piernas”. Estaba, lo veo ahora, tanto
encantada como consternada de que reconociera descaradamente haber explotado el
diván, sin mencionar al paciente, para su propio placer. También estaba celoso de estos
otros pacientes, así como inquieto por su mención de ellos. Decodificado en retrospectiva,
su comentario introdujo inconscientemente, sin analizar, la dinámica edípica que ya
estaba en juego. Pero en ese momento, mi mente no se aferraba a nada, solo encontré la
vergonzosa sospecha de que, como dice el cliché, les dijo eso a todas las chicas, una
apuesta justa porque en realidad no estaba hablando de nadie más que de sí mismo.
De hecho, tengo el presentimiento de que el centro de su autoimagen era ser un hombre
que no ocultaba su disfrute de las mujeres, quienes, según él, disfrutaban de su deseo.
Sí, me imagino que, trabajando en modo correctivo emocional, pensó que sus cumplidos
sanarían mi narcisismo sexual fracturado y asustado: tal vez, al menos
momentáneamente, creyendo en la omnisciencia con la que lo doté, pudo haber pensado
que podría tomar su apreciación (hetero)sexual de mí como la verdad sobre mí mismo.
Sin embargo, incluso dentro de una ilusión tan triste y dañina, si me hubiera preguntado
cómo me sentiría acerca de su admiración, al menos podría haberme ayudado a
encontrar mi propio lenguaje, deseo y mente. Si tuviera un momento para nombrar mi
vergonzoso placer de ser solo (¡solo!) el objeto de su deseo, también podría reclamar el
deseo más tácito de no sentarme en su regazo (un deseo que una vez me atribuyó en un
ataque de ira inoportuno) sino en su silla, para dominar una vista no tanto del paciente
como de mí mismo.
El Dr. O debería haberse guardado el ruido de su deseo para sí mismo. No lo culpo por
tenerlo; Lo culpo por no dejar espacio para el mío. El sexo puede abarcar tanto la relación
como el enigma, pero el hecho de que siga siendo un sitio de egoísmo (ver Stein, 2005) lo
hace peligroso, aunque también emocionante. Es bueno recordar la intuición original de
Freud (1908) sobre la amoralidad del deseo. Esta crueldad puede manifestarse tanto en la
mente como en las acciones, tanto en el incesto del corazón como en el del cuerpo. De
hecho, para el Dr. O y sus parientes profesionales, quizás ser objeto del amor/lujuria no
correspondido (no registrado) de los pacientes es tan gratificante como las relaciones
sexuales en sí mismas.
Edipo intersubjetivado.
Entonces, tal vez la civilización comienza cuando los padres (no, pace Freud [1913], los
hermanos) se retractan de su deseo incestuoso. Por tradición, el tabú del incesto se lee a
través del drama edípico, protagonizado por un sujeto único de deseo, un niño que debe
gestionar por sí solo el amor y el odio triangulados (Freud, 1913, 1924). Sin duda, el padre
tiene un papel de apoyo, ya que interrumpe la fusión (incestuosa) madre-hijo para redirigir
el deseo del niño lejos de su madre (y padre) hacia una futura pareja.3 Pero, en este
relato clásico, por lo demás, los objetos parentales carecen de subjetividad. La revisión
posclásica, por el contrario, espesa la trama edípica, reconociendo que en la medida en
que la obra es solo interna, solo cuenta una parte de la historia. Fairbairn (1954) y, en
menor medida, Kohut (1977) señalan a la díada: el niño no está solo en el escenario. Al
frente y al centro están los padres como sujetos; su placer, inherente como lo hace a la
relación de objeto, influyendo si no generando el del niño.
Sin embargo, al borrar la sexualidad de la ecuación, esta revolución tranquila corrigió en
exceso, un problema remediado por revisiones relacionales posteriores, especialmente
Davies (1994, 1998, 2003) y Cooper (2003). Estas nuevas narrativas no solo re-
sexualizan al niño edípico, sino que también reconocen que el deseo sexual de los padres
circula por completo en el campo familiar. El modelo clásico tiene al progenitor edípico (es
decir, el padre) con el objetivo de preservar sus derechos conyugales (que también se lee
como un movimiento de poder). Pero, según esta construcción, el padre no corresponde:
no renuncia a su deseo por su hijo como el hijo renuncia a su deseo por los padres. Los
modelos posclásicos, por el contrario, vuelven a redactar la historia edípica interpretando
tanto el deseo como su renuncia como intersubjetivos. Juntos, el adulto edípico y el niño
renuncian a su deseo sexual mutuo, facilitando el primero la renuncia del segundo.
Por lo tanto, los progenitores y su deseo sexual son coprotagonistas de estas narrativas
edípicas emergentes, cuya historia psicoanalítica poco explorada y posiblemente incluso
enterrada (Balmary, 1979; Krüll, 1979; Masson, 1984) contiene uno o dos enigmas. Al
estar en orden algún trabajo arqueológico, me pregunto si podría arrojar algo de luz si,
heurísticamente, dividiéramos el Edipo del tabú del incesto, usándolos como lentes
gemelos a través de los cuales podríamos ver el mismo drama. Es decir, si consideramos
que Edipo habla a los niños, ¿podríamos interpretar el tabú del incesto como si se
dirigiera a los adultos, aun cuando consideremos ambos procesos como simultáneos e
interpenetrados? Esta visión estereoscópica podría enmendar una laguna en las nuevas
narrativas, cuya tal vez necesaria tendencia a ocluir una tríada en favor de una díada
bidimensionaliza un proceso tridimensional.
Tal como lo veo, el Edipo, un crisol de desarrollo, infunde una psique naciente con un
género particular de deseo en un espacio triangular. Al mismo tiempo, la prohibición del
incesto prohíbe la materialización del deseo de los adultos en relación diádica con sus
hijos (y, en el fondo, con el otro progenitor). Posiblemente entregando un par de desarrollo
propio, la prohibición del incesto se dirige a seres sustancialmente formados, los adultos a
cargo quienes, expertos en multitareas personales e intersubjetivas, pueden tener en
mente a los otros sin borrar el yo; cuidar las relaciones (diádicas, triádicas, múltiples) sin
el autosacrificio del que los niños necesitan protección; y, de hecho, encontrar este acto
de malabarismo auto-mejorador (una descripción parcial del trabajo tanto para el analista
como para los padres; ver Cooper, 2003; Davies, 1998, 2003).
Estos mandatos gemelos sobre la realización del deseo están interrelacionados, su
realización es interdependiente. El fiat edípico exige que uno renuncie a la fantasía de la
realización sexual y personal con los padres. Pero no se puede lograr esta pérdida sin la
voluntad de los padres de soportar la pérdida complementaria (Davies, 1998, 2003), es
decir, de tolerar y crecer a partir del sufrimiento causado por la prohibición de materializar
el deseo sexual por el hijo (una sumisión implícita en Loewald, 1980). Este contexto
intersubjetivo, en el que los adultos pueden cosechar el poder agridulce y el placer de
ayudar a los niños a alcanzar su propia sexualidad, resuena en la díada analítica, donde
requiere tanto reflexión como (in)acción.
La negativa del analista y el deseo del paciente
Tal como ocurre con la resolución edípica, también ocurre con el tabú del incesto adulto:
ninguno de los dos se acepta ni se resuelve por completo. La relación es probablemente
causal: en la medida en que el propio cierre edípico de los adultos siempre es solo parcial
(Meltzer, 1973) y precario (Freud, 1924), su observación de la prohibición se vuelve tan
difícil como necesaria. Los persistentes arrepentimientos edípicos, agitados en fantasías
adultas de realización revitalizada, también persiguen a los analistas (Gabbard, 2008;
Twemlow & Gabbard, 1989), incluso al Dr. O. Por muy intersubjetivamente que lleven
tales fantasías extáticas de reparación, su disposición pertenece finalmente a la persona
en cuestión. cargo —padre, analista— que debe registrar su presencia pero renunciar a
su realización. Lograr esta entrega —tolerar la permanencia de la melancolía sexual— no
es tarea fácil (Davies, 1998, 2003). Requiere apoyo de varias fuentes, lo que Benjamin
(2006) llama el tercero moral pero también todo lo que denota le nom du père en su
sentido tanto protector como disciplinario: comunidad, cultura, moral, la Ley. Este logro es
crucial: la negociación del deseo que constituye la vida de uno florece cuando es atendida
por la restricción de otro.
La negativa del Dr. O a examinar la dinámica edípica habitaba un vacío intelectual y
clínico. No empleó el modelo unipersonal clásico; y un modelo de dos personas del deseo
sexual, en el que el deseo adulto puede servir como una consideración técnica, como he
señalado, todavía está en proceso. Al mismo tiempo, intervinieron otros factores.
Enmarcando ese vacío no solo estaban las fallas en su formación y las lagunas en el
conocimiento psicoanalítico, y las dinámicas de poder duraderas de la autoridad y el
género, sino, lamento decirlo, también fallas básicas de carácter. Hubiera, podría,
debería. Sin embargo, no puedo dejar de preguntarme qué podría haber sucedido si el
psicoanálisis hubiera ofrecido una teoría del incesto adulto como pareja de su teoría del
anhelo edípico. ¿Podrían todos los Dr. Os, incluido el mío, haber podido guardarse su
deseo y dejar espacio para sus pacientes?
Lo que quería era una relación paradójica —y reparadora— en la que el “yo primero”
felizmente se coloca en segundo lugar. Lo que obtuve en cambio fue un "yo primero" en el
desfile, su brillo magnificado en y por mi deleite. Sin duda, opinó sobre mi deseo
identificatorio de ser el centro de mi universo. Aun así, el tipo de reflexión que necesitaba
era bastante más mutuo que edípico, una especie de versión diádica de la tríada, lo que
ahora podemos llamar transferencia/contratransferencia homoerótica preedípica
(Benjamin, 1988). Necesitaba saber más sobre nosotros, menos sobre él. No tengo idea
de si, más allá (sospecho) de considerar reduccionistamente su pasión por mí como
“natural”, reflexionó sobre lo que hizo y sintió. debería haberlo hecho. Pero entonces,
dado que había materializado su deseo fálico, necesitaba que mostrara también su deseo
analítico, que hiciera pública alguna versión de sus cavilaciones privadas entre nosotros,
para que juntos pudiéramos procesar lo que me estaba pasando, lo que sus acciones y
los sentimientos tenían que ver con los míos.
Como es bien sabido, aunque tal vez se articule con poca frecuencia, la capacidad de los
analistas para contener su propio deseo con la autoconciencia equivale a la observancia
de la prohibición del incesto por parte de los padres. Tal contención autoconsciente crea y
protege una brecha en la que la subjetividad del paciente puede entrar en juego
(Bernstein, 2006). Atados al mástil de la profesionalidad y el cuidado, los analistas, como
Ulises (Wilner, 1998), deberían escuchar, pero no bailar, la música del deseo de los
pacientes. Su retención depende de su capacidad cultivada para reconocer y contemplar
su propio deseo (de ahí el análisis de entrenamiento requerido).
Recursivamente, en efecto, las dos capacidades, la de reflexionar sobre el deseo y la de
contenerlo, se potencian mutuamente. Uno puede leer el mástil de Odiseo como fálico (le
nom du père) (Schein, 2009). O, con Benjamin (1998), uno puede teorizar el trabajo de
sostener y reflexionar como una práctica (tradicionalmente) materna: revisando el binario
activo/pasivo, argumenta que la pasividad no es solo lo opuesto a la actividad, sino que
también significa contención. Otros (p. ej., Davies, 1998; Cooper, 2003) definen este
trabajo como una capacidad, técnica y obligación analítica. Argumentan que, al detectar y
analizar la sexualidad adulta, los analistas pueden decodificar y manejar la
contratransferencia sexual.
Así concebido, el tabú del incesto adulto provoca una ruptura —el progenitor dice “no”—
que permite conocer el propio deseo. Al hacer lugar para el niño o, mutatis mutandis, el
paciente, la materialización bipersonal de la prohibición del incesto cultiva una experiencia
unipersonal. La prohibición, observada, abre un espacio (en Lacan, una carencia [Mitchell
& Rose, 1982]) que es a la vez lleno y vacío (que podría ser una descripción tan buena
como cualquier otra para captar el sentimiento del deseo). Esta apertura está llena de
potencial: la opción de sexo entre padre e hijo o analista y paciente, descartada, se
transmuta en la potencia y fantasía del niño/paciente (ver Samuels, 1996, p. 310). El
padre/médico que suelta la correa del deseo deja al niño/paciente hambriento y lleno al
mismo tiempo. Por el contrario, los analistas que contemplan la pasión por sus pacientes
pueden cambiar el placer robado por la sensación del trabajo bien hecho. Pueden
saborear una visión sutil y privilegiada de los dependientes convirtiéndose en lo que
necesitan y quieren: autónomos (Cooper, 2003). O, para ser más realistas, los analistas
pueden llegar a sobrevivir al dolor igualmente delicado de ver a los pacientes cometer sus
propios errores y descubrir que ya no quieren lo que una vez (pensaron que) hicieron, lo
que, de hecho, puede ser una forma de encapsular el problema: Resolución edípica.
Al revisar el psicoanálisis del deseo incestuoso, es importante hacer que el deseo no esté
totalmente impulsado por la descarga ni que busque únicamente un objeto. Lo que
importa es que, en la medida en que se observe la prohibición del incesto, el bolo de
añoranza y pérdida, de desilusión, vergüenza e ira de la infancia es parte del crecimiento.
Los padres no pueden salvar a sus hijos de ella, así como los analistas no pueden salvar
a los pacientes. De hecho, la fomentan y, con ella, un espacio interior para la imaginación,
el deseo y la fantasía. Una de esas previsibles heridas de la vida de las que advierte
Freud, el sufrimiento del amor no correspondido, es también clave para una cierta libertad:
habiéndola soportado, uno se gana a sí mismo y se salva de la increíble confusión que
supone que los deseos de uno sean concedidos por el otro mismo desde cuyos deseos
uno está tratando de liberarse. A uno se le otorga el espacio para crearse a sí mismo
como si fuera autónomo. Aquí estoy variando la paradoja de separación de Benjamin
(1988). Si la independencia requiere la separación del (m)otro de quien uno depende,
reclamar el propio deseo, en toda su imposibilidad y ambigüedad, se basa en tenerlo por
separado y, en efecto, de manera diferente de aquellos con quienes nació y aún vive, y
que entender el dolor que infligen.
De ahí mi deseo de que el Dr. O, el hombre que escuchaba además de hablar, me
hubiera ayudado a pronunciar el dilema de nuestra relación real: conseguir lo que yo
quería —incesto emocional y corporal— me impedía darme cuenta de mi necesidad, es
decir, una validación de la legitimidad de mis denuncias. Si puedes reflexionar sobre ello,
el amor no correspondido te permite sentir tu deseo como distinto del deseo del otro que
te importa tanto como tu propia vida. Pero necesitas a alguien que te ayude a hacerlo.
Este crecimiento tiene lugar a través de la experiencia, o tal vez incluso una fantasía, de
ser sostenido por un padre, un analista, un maestro, un autor o, supongo, incluso una
idea. Simbolizando lo previamente no simbolizado, la abyección (Kristeva, 1982) que
sobrevivió resulta de tal contención restringida y constituye un rincón doloroso y
profundamente personal para el autoconocimiento y la autocontención (quizás el “área de
fe” de Eigen [1981]). Necesitas ser capaz de experimentar tu deseo, abyecto y altísimo,
con tu padre, que también lo siente y lo sabe y no actúa intencionalmente, sino que
soporta la conmovedora visión de tu pasión mientras estalla en llamas, tú con quien tu
padre ha identificado, a quién identifica como propio y a quién permite vivir.
Cuando, en cambio, esa ruidosa “confusión de lenguas” (Ferenczi, 1933) obstruye el
espacio que debería haber estado lleno de nada más que posibilidad penetrante, el
anhelo se seca. Un sueño que le dije al Dr. O: “Había un hombre llamado Sussman, creo
que lo conocíamos en el campo. De su bíceps inferior, que de alguna manera había sido
perforado, drenó un líquido, una mezcla de azúcar, vinagre y agua”. El Dr. O no optó por
interpretar "Suss" como una referencia a la expresión idiomática contemporánea para el
descubrimiento: "to suss something out". Yo tampoco. En cambio, eligió la lectura
bucólica: "Süss-man, dulce hombre, ¿no estás hablando de tus sentimientos por mí?"
Ignoró el vinagre (el semen sólo a veces es dulce) y, en una mamada inconsciente,
sublimemente autoinmoladora, lo dejé hacerlo actuando como si su omisión (¿emisión?)
no hubiera tenido lugar. En esta evasión narcisista de lo agridulce, se parecía a mi padre,
quien, incapaz de soportar las críticas o de imaginarse a sí mismo como alguien hiriente,
parecía ignorar la ambivalencia del amor.
Necesitas, como digo, alguien que te ayude. Y aunque una relación amorosa adulta
pueda ofrecer esta ayuda, es bastante improbable. A menudo me he preguntado acerca
de las mujeres con las que trato, así como aquellas que conozco, que suspiran por
amantes que no pueden tener. Mi sensación, hablando también desde mi propia
experiencia, es que aquellos que sufren esta variedad particular de amor no
correspondido, especialmente los sujetos heterosexuales de Mujeres que aman
demasiado (Norwood, 1985), quieren a alguien a quien no pueden tener porque no
quieren un objeto sino una Perímetro. (Esto también puede ser cierto para algunos
hombres). La indisponibilidad simboliza el límite que anhelan, la prohibición del incesto
observada en el corazón y/o el cuerpo. Su objetivo es rehacer un proceso infantil vital
aunque fallido, no autodestruirse.
Buscan su propio deseo. Quieren no poder tener a su(s) progenitor(es), a pesar de un
anhelo mutuo (Samuels, 1985, p. 168), para quedarse con nada más que su propio deseo
privado en todo su diferenciador, solitario dolor y esperanza. Desafortunadamente, si,
como adulto, intentas este "cambio" con amantes cuyo autocontrol al servicio de tu
crecimiento no puede ni debe esperarse, es posible que pierdas mucho tiempo. Estás
mejor en terapia. Aun así, la reparación es dura —Freud (1937) a veces la creía
imposible— y que la vuelva a hacer ese mismo profesional es una terrible traición a la
promesa del psicoanálisis. A propósito de mis problemas maritales, el Dr. O citó una vez a
Otelo, quien dice de sí mismo (después de haber sido apresado por matar a su esposa):
“uno que no amaba sabiamente sino demasiado bien”. ¿Por qué no nos aplicó eso?
Dividiendo la diferencia.
Si, cuando yo estaba en tratamiento con el Dr. O, él era grande y yo era pequeño, ahora
nuestras posiciones se invierten: en la silla del analista (literal y figurativamente), puedo
observarlo y evaluarlo desde una posición de autoridad. Que mi trabajo con él haya hecho
posible esta inversión es irónico. Curiosamente, fue en el mismo año (académico) de la
transgresión inicial que comencé a considerar la posibilidad de convertirme en analista.
Me ha llevado mucho tiempo, y la redacción de este artículo, comprender lo que habrá
sido inmediatamente obvio para el lector: convertirse en analista fue un gran ahorro.
Había puesto toda mi fe y confianza en este hombre. En nuestros primeros cinco años,
lloré a mi madre con él. Durante el cuarto, soporté un colapso de la marcha de un año, en
la última parte de la cual murió mi padre. Entonces, cuando, 18 meses después de esa
muerte, el lapsus del Dr. O reveló su falta de confianza, no tenía adónde ir. Mi verdadero
padre se había ido, solo tenía su decepcionante suplente. No pude soportar el dolor, que
pude comenzar a registrar solo después de que terminé mi silencio de 30 años. En
retrospectiva, veo que estaba atascado: carecía de la estructura interna para involucrarme
por completo en la angustia, la ira y la desilusión que se habrían precipitado si hubiera
renunciado a cualquier placer culpable que me hubiera otorgado mantener ese secreto
incestuoso.
Así que salté. Dividí la diferencia: eligiendo cambiar de trabajo, dejé al Dr. O sin dejarlo.
Llámalo mi propia resolución edípica privada. Refinando las trampas de género a las que
se enfrenta una chica que intenta salir de la casa de la risa edípica, elegí tomarle la
palabra y alcanzar el falo yo mismo. Iba a hacer lo que él hizo. Pero también iba a hacer
lo que hice. Iba a ser analista, como él, y también iba a continuar con lo que ya estaba
haciendo, que es escribir y hablar de lo que me importaba. De hecho, a pesar de que no
publiqué mi primer artículo clínico hasta unos 15 años después de que comencé a
entrenarme (Dimen, 1991), mi vida literaria se aceleró a medida que nuevas ideas, temas
y géneros se abrían paso hacia mí.
Este cambio radical tuvo un contexto racional: en ese momento, me estaba
desencantando de mi primera profesión. Aunque perdura mi asombro por la antropología,
en 1973 mi entusiasmo por compartir sus maravillas con los estudiantes estaba
decayendo. Al mismo tiempo, el psicoanálisis estaba obrando su magia transformadora.
Al principio de la universidad, mientras leía a Durkheim (1930), se me ocurrió que el
revoltijo de la vida podía descifrarse. De la misma manera, como paciente, vi
rápidamente, con una claridad conmovedora, que la mezcolanza de la mente también
tenía significado. Agregue a eso una forma emocionantemente sistemática de pensar
sobre las mujeres y el deseo, a pesar del anti-freudianismo feminista de la época, estaba
claro para mí que el psicoanálisis era justo lo que recetó el médico (Dimen, 2003), y me
enganché.
¿Mi adopción del psicoanálisis me permitió identificarme, diferenciarme e (incluso)
superar al Dr. O? Sí, pero esa no es toda la historia. A medida que mi análisis se
calentaba, el apoyo del Dr. O me ayudaba a volverme intelectualmente más confiado y
activo. Inspirado por su imagen favorita, el robo del fuego de Prometeo, y dispuesto a
correr sus riesgos (la lucha por el falo siempre falla), desplegué mis conquistas no solo en
la academia. Incluso mientras yacía en el sofá, me había subido a las barricadas;
Curiosamente, entré en psicoanálisis el mismo año en que me uní a mi primer grupo de
concienciación. A lo largo de mi tratamiento, la liberación de la mujer, como he insinuado,
sirvió como un hogar paralelo. Entonces, mientras en la oficina del Dr. O estaba tanto
encendiendo como apagando mi propio discurso, mi voz ya estaba cambiando a nuevos
registros en los grupos de estudio, las políticas de protesta y el pensamiento (académico)
que han marcado la segunda ola del feminismo. El aliento justo y generoso de Sisterhood,
aunque a veces también rival (Buhle, 1998), me empoderó para hablar incluso cuando la
oficina del Dr. O resonaba con los sonidos del silencio.
Para mí, el psicoanálisis y el feminismo no eran una cosa o la otra. Necesitaba ambos.
Sería banal decir que el feminismo fue la madre protectora interviniendo en el incesto
paterno. Movimientos como el psicoanálisis y el feminismo no funcionan así. Además,
cada uno de estos, incluso si son antagonistas históricos, tenían esperanzas similares
para sí mismos y para el cambio (Dimen, 2003; Mitchell, 1974). Pero resultó que el
psicoanálisis recapituló la jerarquía de cuya dominación yo buscaba liberarme y,
paradójicamente, tanto vivificar como autorizar. El feminismo, menos sintonizado (aunque
conservador) con la vida interior, creó una utopía temporal en la que las mujeres se
autorizaban a sí mismas fuera de los límites patriarcales. La Dra. O me ayudó a crear un
nuevo yo (aunque en cierto modo uno falso que requería reparación mediante un
tratamiento posterior), pero no podría haber cultivado ese yo sin la nutrición del
feminismo.
Esa transformación de vida, como este escrito, constituyó mi formación de compromiso
personal. Si no podía salvar la relación real, podía arreglarla por poder; si el Dr. O no me
iba a ayudar, me iba a ayudar a mí mismo. Era como si transfiriera mi apego de él a un
conjunto de prácticas intelectuales y clínicas que significaban mucho para mí, para él,
para los dañados. Acercándome a él manteniendo la distancia, iba a cumplir su promesa.
Que esta operación de arranque implicaba llamar a la policía, el Tercero que el Dr. O
parece no saber o no podría haber sabido, no estaba en mi mente en ese momento.
Ahora parece un deseo inconsciente: pido a la comunidad psicoanalítica que sea testigo
de uno de sus errores recurrentes.
También he vencido al Dr. O en su propio juego. ¿La teoría es sólo para los genios? Tal
vez no. O tal vez quede por ver quién es el genio. Espero que esta crítica de mi análisis
incestuoso con él avance un poco en nuestra comprensión de un proceso intersubjetivo
crucial de una manera que arroje algo de luz clínica. (A diferencia de él, no estoy tan
dispuesto a dividir la teoría y la técnica.) Ya no me avergüenzo, como antes, de haberme
inspirado en el hombre que me hirió. Si me estaba identificando con el agresor, quizás
también estaba compitiendo, buscando hacer lo que él hizo pero hacerlo bien, mejor, bien.
Las mujeres también habitan lo Simbólico.
También es cierto que, aunque sea por accidente histórico, ahora estoy en la cima. En la
época en que el Dr. O y yo trabajábamos juntos, el psicoanálisis comenzaba a recibir una
paliza por sus transgresiones interpersonales y éticas, ataque que no ha hecho más que
intensificarse. Estar presente cuando la terapia estaba siendo deidealizada y
democratizada no era la única forma en que tenía la historia de mi lado. Entré en el
campo en un momento en que la creciente prominencia de las mujeres comenzaba a
contribuir al largamente diferido, pero cada vez más intenso, reconocimiento de la
profesión de su sexismo y homofobia. Que el psicoanálisis no pudiera continuar
degradando o borrando la crítica feminista seguramente me ayudó a lograr mi propia voz,
posición y reconocimiento por mi integridad y autoridad moral.
Entonces, teniendo la ventaja en virtud de la inversión de la fortuna entre el analista y el
paciente, así como por la mía, posterior al Dr. Oh logros, ya no tenía, cuando comencé a
redactar este artículo hace seis años, mirarlo a los ojos. Tal vez, en cambio, lo miré por
encima del hombro, seguro de que podía permitirme despedirlo y, por lo tanto, no tener
que confrontarlo. Por estas razones, este escrito puede ser una represalia e injusto para
el Dr. O, quien, ahora muerto, no puede responder. No puedo evitar eso. Si no puedo
perdonarle del todo el daño que hizo, e incluso si ningún discurso sobre este tema es puro
(Harris, 2010), incluido el mío, espero que mis reflexiones sobre la extraña reciprocidad de
nuestra promulgación nunca analizada, sobre mis ganancias así como mis pérdidas,
servirán de luto suficiente.
Tuve dos terminaciones con el Dr. O. La primera ocurrió después de una década de
tratamiento; No recuerdo su ímpetu. Pero, un año después, regresé por dos años más,
asistiendo a sesiones solo semanalmente, sentado. Tomé notas después de cada sesión
porque, tal como lo veía, estaba tratando de entender algo que se me había escapado.
Esas notas parecen haberse desvanecido en el curso de una renovación doméstica o dos.
Pero ya no los necesito.
Conclusión: el problema que no desaparece.
Cuando comencé este artículo, el Dr. O estaba, hasta donde yo sabía, vivo. Si todavía
estuviera vivo cuando lo terminé, dos cosas son seguras: la noticia le habría llegado y el
honor personal habría exigido que lo confrontara. Resulta que su muerte me ha
perdonado pero también me ha privado. Sin duda, si hubiera hecho arreglos para verlo,
habría manejado mi terror, ira y vergüenza trayendo a un colega para que me apoyara
durante lo que espero hubieran sido 50 minutos desagradables. No puedo imaginar al Dr.
O aceptando mi acusación, ni lo veo aprovechando una oportunidad largamente esperada
para reflexionar conmigo. Nunca se sabe, por supuesto. Puede que me haya sorprendido:
mientras escribo, me imagino su disculpa y se me llenan los ojos de lágrimas. Me siento
obligado a decir que, de cualquier manera, la confrontación probablemente habría sido
saludable. Aún así, cada vez que pienso en haberlo perdido, por lo general siento más
alivio que arrepentimiento.
Quizás se pregunte por qué no fui a él antes. Aquí está la paradoja: si no hubiera escrito
este artículo, no podría haber encontrado “las palabras para decirlo” (Cardinale, 1975). No
solo, ahora que lo pienso, mi lenta comprensión requirió su ausencia para encontrar vida.
Requería la presencia de alguien más. Solo mientras escribía para una audiencia que
esperaba que escuchara, pude recuperar los significados en lo que de otro modo sería un
informe de memoria. Tomó, podría decirse, un pueblo, un proceso relacional: me hice una
reparación al darme cuenta, en un momento en que podía imaginar a alguien abierto a mí
y cuando me llegaba una invitación adecuada para hablar, que yo estaba, para mi
sorpresa, lista para contar (Dimen 2005a). (El contexto para aprovechar el día era, por
supuesto, denso: una tercera relación de tratamiento, otros eventos importantes de la vida
y cosas por el estilo. Pero esa es otra historia).
A medida que regresaba el significado, la vergüenza retrocedía. Antes de escribir este
artículo, me detuve en algún lugar de ese continuo que va desde la seducción hasta la
explotación y el abuso: ni pensamiento ni sentido, solo un deseo que resuena en un vacío
paradójicamente lleno de vergüenza: “esto no está sucediendo”. Performativamente, la
vergüenza se intensifica: estás avergonzado, por lo tanto sientes que mereces vergüenza.
La abyección (Kristeva, 1982) se solidifica y prefieres seguir como si nada hubiera
pasado. Mientras hablaba, sin embargo, mi vergüenza, que estropeó esas décadas
silenciosas e incluso los primeros relatos de esta historia, disminuyó gradualmente,
incluso si resurge de vez en cuando. Me han fortalecido los elogios y, sí, las críticas
suscitadas por estos relatos: hablando a pesar de mis propios esfuerzos y los de los
demás (voluntarios e inconscientes) por detenerme, he cenado tan bien en el banquete
del respeto que la vergüenza ya no existe. me persigue Más bien, se ha vuelto
interesante.
Sobre no nombrar al Dr. O
Quisiera decir que mi vergüenza, habiéndose disipado, ya no exige venganza. Cuando
comencé este proyecto, Schadenfreude me hizo señas: de hecho, fantaseaba con el
triunfo malicioso de nombrar al Dr. O. No puedo imaginar hacerlo ahora. No, en este
momento me arrepiento de todo el maldito asunto: si he salido intacto de este enigmático
tratamiento, también estoy lleno de cicatrices. No solo eso: parte de este dolor puede, por
desgracia, contener rastros de ese amor abnegado que retrocedió al herir a la persona
que amaba y la relación que atesoraba, la lealtad que me impidió conectar los puntos
durante esas tres décadas de silencio.
Al mismo tiempo, sin embargo, mi discreción es pragmática. Aunque sería digno y ético
decir que quiero proteger a su familia y colegas, no soy tan noble. Si tuviera que
nombrarlo, la atención se concentraría en su carácter y se convertiría en chismes.
Necesitaba contar esta historia por razones personales, pero en el transcurso de hacerlo
me encontré con asuntos vitales para el trabajo psicoanalítico, y quiero que el enfoque
esté en ellos. Esta historia revela complicaciones que nos preocupan en la vida clínica
diaria, así como misterios sobre cómo pensamos sobre la mente, las relaciones y el
tratamiento.
Considere mi denominación para él. “O” sitúa nuestra relación de trabajo en la tradición
psicoanalítica. Evoca al inventor putativo de la cura que usamos y pone en tela de juicio
esa praxis. “O” honra la determinación de Bertha Pappenheim en el tratamiento y su
independencia y originalidad en el resto de su vida. Este apodo también evoca la
transferencia/contratransferencia sexual en la que se hundió el análisis de Anna O con
Josef Breuer. Pregunta: Si la actuación o representación sexual es tan venerable como
para ser inevitable, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo nos aseguramos de que los
analistas apoyen a aquellos a quienes han dañado?
Al llamarlo Dr. O, también deseo evocar al protagonista de La historia de O (Declos
[Réage], 1965), la dinámica de poder de género que describe la novela, la servidumbre de
la sexualidad y el lugar de la novela en el contexto sexual y feminista contemporáneo.
historia. Tal vez al invertir el nombre de ella, estoy tratando de cambiar las tornas, lo cual,
como viste en la Parte II, literalmente traté de hacer un día. Pero también pretendo
reflexionar sobre el enigma de la propia contribución al propio sufrimiento. La Historia de
O tiene dos finales, en uno de los cuales la protagonista, O, busca el permiso de su amo
para suicidarse. En esta coyuntura moral y clínica se encuentran los intereses feministas y
psicoanalíticos. ¿Cómo, se pregunta el pensamiento feminista (e.g., Benjamin, 1988;
Butler, 1990), son las mujeres cómplices de su propia subordinación? Mutatis mutandis, el
psicoanálisis está igualmente fascinado: ¿cómo juega la gente con sus propias tragedias?
En este artículo personal con implicaciones teóricas, he luchado por mantener esta
tensión moral: por un lado, nos pido cuentas a ambos; por el otro, llamo a las cosas por su
nombre: el tipo me lastimó.
Psicoanálisis en el acto
De la manera más clásica, un analista hiere a la persona a la que se supone que debe
ayudar y ni siquiera habla de ello. Y ni siquiera es un paciente el que se queja. O, mejor
dicho, el denunciante es en efecto un paciente pero también un analista que tiene ideas
sobre los entresijos de los errores, su rectificación y su borrado; quién sabe algo sobre la
historia sexualmente confundida de nuestra profesión; y cuya autoridad merece atención.
Si fuera solo un paciente que llora mal, podríamos simpatizar pero también protegernos
dividiéndonos: nosotros contra ella, analistas contra paciente, buenos contra malos.
Quizás el analista estaba haciendo un mal trabajo; porque el buen psicoanálisis no incluye
este tipo de maltrato, por lo tanto, hablando con propiedad, no está implicado. O tal vez el
analista era una manzana podrida; tíralo y estamos a salvo. O, en el peor de los casos, el
paciente es un huevo podrido. Demasiado. Pero estamos bien.
por lo tanto, sentimos una impotencia compartida, a menudo muda, que nos genera
ansiedad y vergüenza. La ansiedad y la vergüenza pueden ser riesgos laborales.
Surgiendo por muchas razones, se evaporan con bastante rapidez en el caso de errores
comunes y corrientes, una interpretación chapucera, o incluso "delincuencias" (Slochower,
2003), por ejemplo, tomar una nota sobre algo personal, y, por supuesto. , omitiendo
indagar sobre el impacto de cualquiera de estos errores. Muchas veces, el Dr. O cometió
un desliz de esta manera. Yo también. Tú también. Ken Corbett (2009, p. 187) lo expresó,
Afortunadamente, los análisis rara vez, si es que alguna vez lo hacen, activan tales
micromomentos; más bien se sostienen y construyen en una experiencia diferente
del tiempo: una red de asociaciones contingentes y un relevo siempre expansivo
de construcción/reconstrucción que se mueve sin obstáculos a través del pasado,
el presente y el futuro; de tal manera que [por ejemplo] una intervención puede
soltar una puntada y recuperarla en el siguiente pensamiento/asociación.
Sin embargo, algunas infracciones son menos micro que otras. Insolubles,
inmetabolizables, bloquean la visión y el pensamiento y crean un dilema compartido. A su
sombra crece no solo la vergüenza sino también el estigma o, como lo definió Erving
Goffman (1986), “identidad estropeada”. Tales violaciones, que ensucian el todo,
contaminan a cada uno de nosotros. En la medida en que la identidad profesional es
también personal (como suele serlo en la clase profesional-gerencial [Ehrenreich, 1989]),
la vergüenza del delincuente se contagia a todos los demás, incluida la víctima.
En ninguna parte es esto más cierto que en el lugar donde el psicoanálisis plantó su
bandera; ni siquiera la evasión de impuestos lleva tal estigma. Fue el psicoanálisis el que
nombró a la sexualidad el lugar donde el placer y el peligro entran en combustión,
sirviendo cada uno como combustible del otro. Sin embargo, este es el lugar donde el
psicoanálisis sigue avergonzándose a sí mismo, o siendo avergonzado. Claramente, la
ansiedad sexual que acosa a los civiles también atormenta a los analistas. Los
psicoanalistas tienen ideas extraordinariamente importantes sobre el sexo. Pero también
tenemos nuestra locura sexual única, y no escapamos a las enloquecedoras jerarquías
sexuales y prácticas disciplinarias que, tanto culturalmente instituidas como
personalmente significativas, informan nuestro deseo.
Mezcla todo eso con indigestos arrepentimientos por las inevitables fallas en el propio
medio por el cual aprendemos nuestro oficio y obtienes, en ocasiones, algo tóxico. El
análisis no lo arregla todo, ni siquiera para los analistas, y una caída en desgracia que
puede producir idealizaciones obstinadas. De hecho, como opinó Masud Khan (1974),
que no se queda atrás en cuestiones de abuso, sexual y de otro tipo, esta deficiencia
puede impulsar a algunos a la profesión: “aquellos [ . . . ] contentos de vivir con sus
problemas buscan tratamiento” (p. 117), mientras que los que buscan formación son los
que, en su delirio, esperan la cura. Que estaba equivocado, los civiles también quieren
una cura, no es el punto.
Los analistas viven con la incomodidad de las resoluciones edípicas incompletas, el
incesto persistente y las necesidades de apego irrenunciables. La transferencia, hogar de
una transformación extraordinaria y un dolor indecible, nunca se resuelve por completo.
Enfadados y desilusionados por las limitaciones nuestras, de nuestros analistas’ y, sí, del
psicoanálisis, y de alguna manera avergonzados por toda esta imperfección, somos
estigmatizados por el analista que comete un delito y luego por el paciente que hace
sonar el silbato. Con nuestra ambivalencia muy alta, queremos deshacernos de la
perturbación que crean, al igual que el propio paciente explotado y el analista explotador.
Un travesti psicoanalítico.
Mi relato desestabiliza un discurso que anida la relación analítica, lo que el historiador
cultural Raymond Williams (1961) llama una “estructura de sentimiento”. Considere lo que
sucedió cuando, en respuesta a otra invitación a una conferencia, propuse un documento
que evaluara las respuestas de los colegas a la primera iteración de este artículo (Dimen,
2005a). Al principio, el comité tomó medidas para desinvitarme: me consideraron poco
ético con el Dr. O, quien, obligado por la confidencialidad, no podía defenderse de mis
cargos (para una situación similar, ver Cornell, 2009). Protesté y, al asegurarles que el Dr.
O había fallecido y no sería identificado, me restituyeron la invitación y di la conferencia
(Dimen, 2006).
Habiendo cedido mi herida e ira a la curiosidad, me encontré preguntándome qué pánico
impulsaría a los analistas a inventar la loca idea de que los pacientes están sujetos a un
código ético. Imaginé, para poner la mejor cara a su rescisión, que el comité debe
haberse sentido dividido entre lealtades opuestas. Impulsados a proteger tanto al paciente
dañado como al colega impugnado, alarmados como (incluso) los psicoanalistas tienden a
estar por la impropiedad sexual, no sabían qué camino tomar. Entonces se
comprometieron invirtiendo el binario habitual. No el analista sino el paciente estaba en el
poder; no el paciente sino el analista necesitaba protección. El analista ya no se
avergonzaba de su infracción sexual; más bien la paciente se sintió avergonzada por su
incumplimiento ético.
Quizá el haberme presentado como analista y paciente había creado una “crisis de
categoría”, un momento en el que la disposición familiar de las cosas se puso en juego.
La teórica literaria Marjorie Garber (1991) acuñó este término para dar cuenta de la
presencia y función de los travestis “en textos tan variados como Peter Pan, Como gustéis
y Yentl, en figuras tan enigmáticas y convincentes como d'Eon y Elvis Presley, George
Sand y Boy George”. Una crisis de categoría tiene, argumenta, un “efecto travesti
resultante” que, al confundir las categorías discretas habituales de hombre y mujer,
enfoca “la ansiedad cultural y desafía los intereses creados” (p. 17). Como analista y
paciente, me convertí en una especie de travestido analítico, asustando a las autoridades
que se movilizaron para regular mi discurso (Foucault, 1976).
No todas las personas con una historia como la mía podrían haber sido escuchadas. Hoy
en día, un paciente ya no sería descartado de plano, como seguramente lo habría sido en
la época del Dr. O, pero su legitimidad probablemente no sería tan sólida como la de un
analista profesional. En cambio, mi privilegio profesional de hablar como analista me da
una ventaja para que me escuchen; que he escrito sustancialmente sobre la sexualidad
hace que tal audiencia sea aún más probable. Sin embargo, la misma razón por la que
estamos dispuestos a atender a un colega respetado que revela una experiencia de
malversación sexual nos pone en riesgo: autorizada como conocedora (Foucault, 1976),
ella está al tanto de los secretos familiares de los que todos están de acuerdo en no
hablar.
Escrito desde ambas perspectivas, entonces, mi relato pone en tela de juicio el profundo y
tranquilizador binario que el alarmado comité trató de recuperar manteniendo la dicotomía
entre analista y paciente, pero intercambiando sus atributos. Este intercambio loco insinúa
un pánico del tipo que se produce cuando, como propone la antropóloga Mary Douglas
(1966) en Pureza y peligro, se rompen las polaridades construidas culturalmente. El
simbolismo cultural, explica, a menudo alinea las cosas en pares. Cualquier cosa que
quede fuera de tales dualidades convencionales crea desorden, por lo que se vuelve
sucio y peligroso. Mi historia travesti psicoanalítica es sólo una de esas cosas
desordenadas. Existe en el psicoanálisis una estructura profunda que alinea al analista y
al paciente en dos columnas separadas: conocedor/conocido, sabio/ignorante,
poderoso/necesitado, etc. Mi cuento mezcla categorías. Al igual que otras criaturas y
cosas marginales, "niños nonatos e iniciados de la pubertad en algunas culturas tribales, o
ex-prisioneros y pacientes mentales en la nuestra", como dice la explicación de Douglas
de Garber (1991, p. 7), yo y mi historia entramos o generar un estado de “'contagio' y
'contaminación'”, tanto en peligro como en peligro.
Mi esfuerzo por mantenerme en mente como analista experimentado y como paciente
ingenuo no solo fusiona los opuestos. También desafía la jerarquía implícita detrás de los
pares aparentemente coetáneos: el analista, el mayor en la parte superior, el paciente, el
menor en la parte inferior. el primero como comparativamente bien, el segundo como
comparativamente enfermo. El psicoanálisis relacional continúa esta deconstrucción
igualadora validando la sabiduría de los pacientes y reconociendo la influencia y
participación de los analistas en la actuación, sin mencionar la iatrogenia (Boesky, 1989;
Mitchell, 1997; Renik, 1998).
Agrego otro paso. Quisiera deshacer la disociación y la jerarquía que estructuran las
categorías internas, los “estados del self” (o “posiciones de sujeto”) de analista y paciente.
Cada analista ha tenido al menos un analista, cada uno ha sido por lo tanto un paciente,
cada uno de nosotros es, por lo tanto, arriba y abajo, empoderado y abyecto. Sin
embargo, aunque sabemos que gran parte de lo que aprendemos sobre el tratamiento
proviene de nuestro(s) propio(s) tratamiento(s), nos resulta extraño imaginar que, en
efecto, hay dos estados del yo vivos en nosotros a la vez, cada uno con conocimientos
diferentes. En cambio, parece necesaria una tierra de nadie, debido a la jerarquía
analista-paciente y su tráfico tóxico de poder y vergüenza.
¿Podemos habitar el espacio intermedio (Bromberg, 1996)? Si los analistas pueden
considerarse sabios e ignorantes, poderosos y débiles, ¿pueden también imaginarse a sí
mismos como autónomos y abyectos y seguir trabajando? ¿Qué estado mental implicaría
ese acto de equilibrio? ¿Alguna combinación de posición depresiva y escepticismo? Hablo
a la vez como clínica reconocida y digna y paciente desesperada y muda que ha
encontrado su voz. Soy una informante que se ha capacitado, estudiado y escrito, ingresó
a un segundo y tercer tratamiento, y quiere consultar con sus colegas sobre un dilema
personal en términos de las complicaciones que marcan nuestro campo. Y yo soy un
extraño, tal vez en lugar de todos los pacientes a los que todos hemos dañado en mayor o
menor medida y que insisten en el reconocimiento y la empatía.
Más de un colega, derrumbado bajo el peso de esta exigencia, ha recurrido a la
racionalización. A menudo, por ejemplo, me han felicitado por mi valentía al contar esta
historia. Una vez, me atreví a mirarle los dientes a un caballo regalado y le pregunté por
qué me elogiaban. “Porque”, respondió mi colega, “te pones en una mala posición”. Hable
acerca de la práctica regulatoria. A su juicio, contar esta historia me hizo quedar mal
porque, cuando ocurrió la transgresión sexual, yo era una adulta, de 31 años, no virgen,
casada. Entré en tratamiento psicoanalítico por mi propia voluntad. Lo cual, por supuesto,
era cierto.
Excepto, por supuesto, que tampoco lo era. Lo que mis amigos no pudieron entretener fue
una paradoja bastante común: al igual que otros agentes libres llevados por el sufrimiento
a nuestras oficinas, yo también estaba desesperado, algo vergonzoso de admitir entre los
civiles y, tal vez, incluso entre los profesionales. Y (o pero) como sabemos, a los
pacientes desesperados no se les puede pedir que sean responsables como lo son los
analistas. Una característica central de la "responsabilidad [analítica] profesional", escribe
Mitchell (2000, pp. 51-52), al evaluar a Loewald, es unir los estados mentales organizados
y desorganizados del paciente. Este puente ayuda al paciente, ahora liberado de ese
trabajo psíquico maduro, a disfrutar de la "libertad de la responsabilidad convencional" en
la que los estados de "desintegración" pueden explotarse productivamente.
No creo que sea el único en olvidar, en el día a día, lo en riesgo que se sienten los
pacientes, lo aterrador que es despojarse de las defensas que protegen pero también
construyen y constriñen, para ser el infelizmente enfermo que añora por el estado de
gracia encarnado por el analista felizmente curado, el ansarino que adora al dios.
¿Podríamos ver en gran medida, en mi historia con el Dr. O, el riesgo mundano de ser un
paciente? Cuando su médico rompe la fe, su propia fe tiembla. Y cuando estás, como yo
estaba, psicoanalíticamente desinformado, muy angustiado y muy retraído, no puedes
permitirte perder la fe en el proceso. Así que no te das cuenta, y no te das cuenta de que
no te das cuenta, y no lo sacas a colación, porque temes que desautorice o reconozca su
papel: si es malo y lo niega, entonces tú Estás loco, y si es bueno y poli, entonces no
tienes derecho a enfadarte y tu enfado te vuelve malo y entonces es tu culpa y, voilà, no
tienes derecho a hablar en absoluto. Y no le dices a nadie más porque no quieres que te
digan que dejes al analista que necesitas más allá de la razón.
Crimen primigenio.
Que las penurias y humillaciones de ser paciente perduren, sin ser notadas, en medio de
las gratificaciones (Smith, 2000) de ser analista crea una cierta dificultad personal, si no
también una oportunidad profesional, que no ha sido suficientemente abordada. Tal vez la
jerarquía moral entre analista y paciente, la dinámica nosotros/ellos, surja de la vergüenza
y el estigma de ser un paciente en primer lugar, a pesar de las enormes comodidades del
tratamiento por el contrario. Tal vez esta combinación explosiva de poder y vergüenza en
la jerarquía analista/paciente tenga algo que ver con por qué la traición sexual de los
pacientes por parte de los analistas es un riesgo sistémico: no tiene adónde ir sino hacia
arriba y hacia afuera. Los analistas que sufren la abyección disociada e inolvidable de
haber sido pacientes pueden, en efecto, encontrarse induciendo ese mismo sentimiento
en sus propios pacientes, para purificarse y, así purificados, volverse puros y fuertes. De
ahí, quizás, el atractivo de ese “sutil continuo” de gratificación que, como lo identificaron
Twemlow y Gabbard (1989, p. 72), “nos recuerda que el potencial para la explotación de
los pacientes existe en todos nosotros”.
Que el analista sepa indica otro dilema sutil: la vergüenza profesional. El analista,
sabiendo, sabe que algo anda mal, algo de lo que avergonzarse. Pero el acto en el que
menos queremos que nos atrapen es el acto de autovergüenza. No queremos que los
colegas transgredan y, por identificación, se avergüencen de tal conducta sexual
inapropiada. Más conmovedor, la condición en la que tememos ser encontrados es la
autovergüenza. No queremos que nadie sepa que estamos avergonzados, porque sentir
vergüenza, como es familiar desde la infancia, significa que sabemos que estamos
haciendo algo mal pero no podemos, ni siquiera queremos, detenernos. Como analistas,
somos conscientes de nuestro problema común (Celenza & Gabbard, 2003), un crimen
primordial que aún no hemos resuelto. Sin embargo, no queremos que este crimen y
nuestro conocimiento de él sea público, ni entre nosotros ni entre los laicos, para no correr
el riesgo de la vergüenza que avergüenza. No es de extrañar que, a pesar de toda
nuestra aceptación contemporánea de la falibilidad e incluso el egoísmo de los analistas,
cuando se trata del crimen principal de casi todos los institutos analíticos, es decir, la
explotación sexual, no es la curiosidad sino el silencio preventivo y regulatorio el que
prevalece.
No nos engañemos: el problema no va a desaparecer, como tampoco el incesto está a
punto de desaparecer. Pero tal vez haya una manera de mantener los impulsos hacia ello
en la mente, la fantasía y el habla, para asegurar que, cuando ocurran infracciones
contratransferenciales, el analista sepa cómo discutirlas. Para hacer eso, los analistas
deben poder ubicar el sexo en un contexto relacional. Durante mucho tiempo, la
sexualidad había desaparecido del radar psicoanalítico. Podemos sentirnos aliviados de
que esté nuevamente en nuestra mira (Green, 1996 1997; Mac-Dougall, 1995; Bach,
1995; Kernberg, 1995; Lesser & Domenici, 1995; Psychoanalytic Dialogues, 5(2), 1995;
Davies, 1994, 1998, 2003; Stein, 1998; Widlocher, 2001; Fonagy, 2008; Blechner, 2009),
por lo que podemos encontrar un lenguaje en el que abordar nuestra dificultad
recalcitrante.
Se han ofrecido muchas razones para este eclipse temporal aunque prolongado: el
repudio de la ortodoxia reduccionista; el éxito desbocado de la psicología del ego, la
teoría del apego y las psicologías bipersonales; la incapacidad de la teoría clásica para
incorporar conocimientos sobre sexo y género desde las humanidades y el feminismo; y
así. Quizás otro culpable más sea nuestra impotencia colectiva frente a nuestra
transgresión familiar: incapaz de resolver este problema refractario, el psicoanálisis
simplemente decidió no pensar más en el sexo. O, más amablemente, tal vez
simplemente nos tomamos un pequeño descanso; como artistas, apartamos la mirada de
nuestro trabajo para tener un poco de perspectiva.
El psicoanálisis, afortunadamente, ahora ha regresado al puerto del que zarpó. Gran parte
del pensamiento revivido sobre la psicosexualidad se centra en la reconstrucción de la
fenomenología, la identidad y el desarrollo sexuales. Desde mi punto de vista, esta
renovación es también una oportunidad de primer nivel para afinar nuestro descifrado de
la contratransferencia erótica, a fin de convertir la infracción sexual en materia prima para
el molino analítico antes de que suceda. Hasta ahora, nuestra forma de prevenir la
transgresión sexual ha tomado lo que podríamos llamar una forma de superyó: “No lo
hagas”. Sin embargo, como ocurre con todos los mandatos de arriba hacia abajo, este
probablemente intensifica el problema que pretende resolver al incitar a la culpa y la
vergüenza, que extrañamente nos impulsan a imitar al perpetrador y actuar sin pensar.
Para ayudar a involucrar la contratransferencia sexual, sería útil, tanto en entornos
clínicos como de supervisión, tener algunas ideas, pensar en cómo los deseos que en
realidad se sienten prohibidos emergen rutinariamente en el tratamiento y cómo son
inherentes al proceso subjetivo e intersubjetivo. Lichtenberg (2008, pp. 9-15) sugiere que
uno podría emplear lo que yo (Dimen, 2005b) he llamado "el factor Eew:" si siente esta
mezcla de excitación, alarma y repugnancia en respuesta a la conducta sexual o de otro
tipo de un paciente. , podrías ramificar la contratransferencia sexual y reflexionar sobre ti
mismo en consecuencia.
El desarrollo de esas ideas excede las necesidades de este artículo y la paciencia del
lector, por lo que sugeriré solo algunos requisitos clave: (1) ubicar la infracción sexual y su
rechazo en una psicología de dos personas para que pueda ser parte de la conversación
clínica entre analista y analista. paciente; (2) una teoría relacional del sujeto como
psicosexual, para ayudar a los analistas a tener sistemáticamente en cuenta la sexualidad
cuando trabajan con sus pacientes y consigo mismos; y (3) una teoría relacional
tridimensional de la prohibición del incesto que, como ya comencé a indicar en la Parte II,
abarca tanto el deseo de los niños por los padres como el deseo de los adultos por los
niños. Una teoría clínicamente pertinente también mostraría por qué los analistas, como
los padres y otros cuidadores, podrían querer sacrificar el impulso inevitable de promulgar
lo prohibido. Los analistas se han llamado unos a otros a comportarse como (buenos)
padres, a abstenerse de la acción sexual. Pero mejor que la exhortación sería, desde mi
punto de vista, una redefinición de la abstinencia como el placer que uno obtiene del
deseo de otro, lo que brindaría una manera de apreciar los conflictos que inevitablemente
experimentan los analistas en relación con el deseo de los pacientes y el suyo propio.
El desliz del Dr. O fue una tormenta perfecta, una reunión desastrosa de error técnico,
vacío intelectual y fracaso moral. Esperaba contarlo sin cantar una canción de
victimización en clave de buenos y malos, y usando mi vergüenza para empañarlo y
pulirme. Busqué una voz para decir lo indecible, palabras que me ayudaran a pensar en lo
impensable. Ahora veo que el problema reside en un registro adicional: el psicoanálisis
merece ser construido más allá de la idealización y la demonización, una tarea para la
cual un escepticismo juicioso (Harris 1996) es muy adecuado. Reconozcamos nuestro
desliz colectivo: el psicoanálisis no me protegió, y no ha protegido a otros, de una traición
demasiado común, y este fracaso es muy triste. En el duelo, por supuesto, también afirmo
que el psicoanálisis puede hacerlo mejor. Hay un peor, hay un mejor, y luego está el
medio mundano, en el que, a pesar de nuestra vergüenza por nuestros errores y fracasos
personales y colectivos, podemos y debemos mantener nuestra postura autocrítica y
seguir pensando.
Referencias.
Alexander, F. and French, T. M., with Bacon, C.L, et al. (1946), Psychoanalytic Therapy:
Principles and Application. New York: Ronald Press.
Aron, L. (1996), A Meeting of Minds: Mutuality in Psychoanalysis. Hillsdale, NJ: Analytic
Press.
Bach, S. (1995), The Language of Perversion and the Language of Love. Northvale, NJ:
Aronson.
Balmary, M. (1979), Psychoanalyzing Psychoanalysis: Freud and the Hidden Fault of the
Father, trans. N. Luckacher. Baltimore. MD: Johns Hopkins University Press, 1982.
Benjamin, J. (1988), The Bonds of Love. New York: Pantheon.
Benjamin, J. (1998), Keynote address. Division 39, April, Boston.
Benjamin, J. (2006), Two-way streets: Recognition of difference and the intersubjective
third. differences, 171:116–146
Bernstein, J. W. (2006, Love, desire, jouissance: Two out of three ain’t bad.
Psychoanalytic Dialogues, 16:711–724.
Bion, W. (1962), A theory of thinking. In: Second thoughts: Selected papers on
psycho analysis. London: Karnac, 1967, pp. 111–119.
Blechner, M. (2009), Sex Changes: Transformations in Society and Psychoanalysis. New
York: Taylor & Francis.
Boesky, D. (1989), The questions and curiosity of the psychoanalyst. Journal of the
Ameri can Psychoanalytic Association, 37:579–603
Boston Change Process Study Group. (2008), Forms of relational meaning: Issues in the
relations between the implicit and reflective-verbal domains. Psychoanalytic Dialogues,
18:125–148.
Bowlby, J. (1982), Attachment and Loss. New York: Basic Books.
Brenner, C. (1979), Working alliance, therapeutic alliance, and transference. Journal of the
American Psychoanalytic Association, 27(suppl.):137–157.
Brigandt, I. (2005), The instinct concept of the early Konrad Lorenz. Journal of the History
of Biology, 38(3):571–608.
Bromberg, P. (1996), Standing in the Spaces: Essays on Clinical Process, Trauma, and
Dis sociation. Hillsdale, NJ: Analytic Press.
Buhle, M. J. (1998), Feminism and Its Discontents: A Century of Struggle with
Psychoanaly sis. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Butler, J. (1990), Gender Trouble. New York: Routledge.
Cardinale, M. (1975), The Words to Say It. Cambridge MA: VanVactor & Goodheart. 1983.
Celenza, A., & Gabbard, G. O. (2003), Analysts who commit sexual boundary violations: A
lost cause? Journal of the American Psychoanalytic Association, 51:617–636.
Chodorow, N. (1996), Reflections on the authority of the past in psychoanalytic thinking.
Psychoanalytic Quarterly, 65:32–51.
Coles, R. (1998), Psychoanalysis: The American experience. In: Conflict and culture, ed.
M. Roth. New York: Knopf, pp. 140–150.
Cooper, S. H. (2003), You say Oedipal, I say postOedipal. Psychoanalytic Dialogues, 13:
41–63.
Corbett, K. (1993), The mystery of homosexuality. Psychoanalytic Psychology 10:345–58.
Corbett, K. (2009), Boyhoods. New Haven, CT: Yale University Press.
Cornell, W. (2009), Loves and losses: Enactments in the disavowal of intimate desires. In:
The Past in the Present: Therapy Enactments and the Return of Trauma, Ed. D. Mann &
V. Cunningham. New York: Routledge, pp. 82–101.
Davies, J. M. (1994), Love in the afternoon: A relational reconsideration of desire and
dread in the countertransference. Psychoanalytic Dialogues, 4:153–170.
Davies, J. M. (1998), Between the disclosure and foreclosure of erotic transference-
counter transference: Can psychoanalysis find a place for adult sexuality? Psychoanalytic
Dia logues, 8:747–766.
Davies, J. M. (2003), Falling in love with love. Psychoanalytic Dialogues, 13:1–27.
Declos, A. [Réage, P.] (1965), The Story of O, trans. S. d’Estrée. New York: Ballantine,
1973.
Dimen, M. (1991), Deconstructing difference: Gender, splitting, and transitional space.
Psy choanalytic Dialogues, 1(3):337–354.
Dimen, M. (1994). Money, love and hate: Contradiction and paradox in psychoanalysis.
Psychoanalytic Dialogues, 4(1):69–100.
Dimen, M. (2003), Sexuality, Intimacy, Power. Hillsdale, NJ: Analytic Press.
Dimen, M. (2005a), The hug and the hard-on: Fidelity and psychoanalysis. PEP
Conference, “Impediments to loving,” New York, February 25.
Dimen, M. (2005b), Sexuality and suffering, Or the eew! factor. Studies in Gender &
Sexual ity, 6:1–18.
Dimen, M. (2006), “A tale of two kisses,” Division 39, spring meeting, Philadelphia, April.
Dimen-Schein, M. (1977), The Anthropological Imagination. New York: McGraw-Hill.
Douglas, M. (1966), Purity and Danger. New York: Praeger.
Durkheim, E. (1930), The Rules of Sociological Method, ed. G.E.G. Catlin, trans. S. A.
Solo vay & J. H. Mueller. Glencoe, IL: Free Press.
Ehrenreich, B. (1989), Fear of Falling: The Inner Life of the Middle Class. New York:
Pantheon
Eigen, M. (1981), The area of faith in Winnicott, Lacan and Bion. International Journal of
Psychoanalysis, 62:413–433.
Fairbairn, W. R. D. (1954), Observations on the nature of hysterical states. British Journal
of Medical Psychology, 27:105–125.
Ferenczi, S. (1933), The confusion of tongues between adults and children. Contemporary
Psychoanalysis, 24:196–206.
Fonagy, P., with G. Gergely, E. Jurist, & M. Target. (2002), Affect Regulation,
Mentalization, and the Development of the Self. New York: Other Press.
Fonagy, P. (2008), A truly developmental theory of sexual enjoyment and its implications
for psychoanalytic technique. Journal of the American Psychoanalytic Association, 56:8–
34.
Foucault, M. (1976), The History of Sexuality, Vol. I, trans. R. Hurley. New York: Vintage,
1980.
Freud, S. (1908), “Civilized” sexual morality and modern nervous illness, Standard Edition,
9:177–204. London: Hogarth Press, 1959.
Freud, S. (1913), Totem and taboo, Standard Edition, 13:1–155. London: Hogarth Press,
1955.
Freud, S. (1924), The dissolution of the Oedipus complex. Standard Edition, 19:173–181.
London: Hogarth Press, 1961.
Freud, S. (1937), Analysis terminable and interminable. Standard Edition, 23:216–253,
Lon don: Hogarth Press, 1964.
Frosh, S. (1993), The seeds of masculine sexuality. In: Psychological Perspectives on
Sexual Problems, ed. J. M. Ussher & C. D. Baker. New York: Routledge, pp. 41–55.
Gabbard, G. (2008), Into a bigger darkness. Unpublished ms.
Gabbard, G., & Pope, K. (1989), Sexual intimacies after termination: Clinical, ethical, and
legal aspects. In: Sexual Exploitation in Professional Relationships, ed. G. Gabbard.
Washington, DC: American Psychiatric Press, pp. 115–128.
Garber, M. (1991), Vested Interests. New York: Routledge.
Glare, P. (1982), Oxford Latin Dictionary. Oxford: Oxford University Press.
Goffman, E. (1986), Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. New York:
Simon & Schuster.
Goldner, V. (2003), “Ironic gender/Authentic sex,” Studies in Gender & Sexuality, 4:113–
139.
Green, A. (1996), Has sexuality anything to do with psychoanalysis? International Journal
of Psychoanalysis, 76: 871–883.
Green, A. (1997), Opening remarks to a discussion of sexuality. International Journal of
Psychoanalysis, 77:345–350.
Guntrip, H. (1973), Psychoanalytic Theory, Therapy, and the Self. New York: Basic Books.
Harris, A. (2005), Gender as Soft Assembly. Hillsdale, NJ: Analytic Press.
Harris, A. (1996). The anxiety in ambiguity: Reply to Brenneis, Crews, and Stern.
Psycho analytic Dialogues, 6:267–279
Harris, A. (2010), Personal communication, August 11.
Kernberg, O. (1995), Love Relations: Normality and Pathology. New Haven, CT: Yale
Uni versity Press.
Khan, M. (1974), The Privacy of the Self. London: Hogarth Press.
Kohut, H. (1977), The Restoration of the Self. New York: International Universities Press.
Kristeva, J. (1982), Powers of Horror, trans. L. Roudiez. New York: Columbia University
Press.
Kristeva, J. (1983), Tales of Love, trans. L. S. Roudiez. New York: Columbia University
Press.
Krüll, M. (1979), Freud and His Father, trans. A. J. Pomerans. New York: Norton, 1986.
Lacan, J. (1966), Écrits, trans. A. Sheridan. New York: Norton, 1977.
Lacan, J. (1973) The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, ed. J-A. Miller,
trans. A. Sheridan. New York: Norton, 1980.
Laplanche, J. (1976), Life and Death in Psychoanalysis, trans. J. Mehlman. Annapolis,
MD: Johns Hopkins University Press.
Leary, K. (1994), Psychoanalytic “problems” and postmodern “solutions.” Psychoanalytic
Quarterly, 63:433–465.
Lesser, R., & Domenici, T., ed. (1995), Disorienting Sexuality. New York: Routledge.
Levenson, E. (1982), Follow the fox: An inquiry into the vicissitudes of psychoanalytic
su pervision. Contemporary Psychoanalysis, 18:1–15.
Levenson, E. (1983), The Ambiguity of Change. New York: Basic Books.
Levenson, E. (1994), Beyond countertransference. Contemporary Psychoanalysis,
30:691–707.
Lévi-Strauss, C. (1949), The Elementary Structures of Kinship. New York: Eyre &
Spottis wode, 1969.
Lichtenberg, J. (2008), Sensuality and Sexuality across the Divide of Shame. New York:
Ana lytic Press.
Little, M. I. (1990), Psychotic Anxieties and Containment: A Personal Record of an
Analysis with Winnicott. Northvale, NJ: Jason Aronson.
Loewald, H. W. (1979), The waning of the Oedipus Complex. Journal of the American
Psychoanalytic Association, 27:751–775Ð.
McDougall, J. (1995), The Many Faces of Eros. New York: Norton.
Masson, J. (1984), The Assault on Truth: Freud’s Suppression of the Seduction Theory.
New York: Farrar, Straus & Giroux.
Meltzer, D. (1973), Sexual States of Mind. Perthshire, Scotland: Clunie, 1979.
Mitchell, J. (1974), Psychoanalysis and Feminism: A Radical Reassessment of Freudian
Psychoanalysis. New York: Basic Books.
Mitchell, J., & Rose, J., eds. (1982), Feminine Sexuality: Jacques Lacan and l’École
Freudienne, trans. J. Rose. New York: Pantheon.
Mitchell, S. A. (1997), Influence and Autonomy in Psychoanalysis. Hillsdale, NJ: Analytic
Press.
Mitchell, S. A. (2000), Relationality. Hillsdale, NJ: Analytic Press.
Norwood, R. (1985), Women Who Love Too Much: When You Keep Wishing and Hoping
He’ll Change. New York: Pocket Books.
Ogden, T. (1994), Subjects of Analysis. Northvale, NJ: Aronson.
Psychoanalytic Dialogues. (1995), Sexuality/sexualities. Special Issue, 5(2).
Pamuk, O. (2005), Freedom to write. Trans. Maureen Freely. New York Review of Books,
53(9):6–7.
Rivera, M. (1989), Linking the psychological and the social: Feminism, poststructuralism,
and multiple personality. Dissociation, 2:24–31.
Renik, O. (1998), The analyst’s subjectivity and the analyst’s objectivity. International
Jour nal of Psychoanalysis, 79:487–497.
Ruddick, S. (1980), Maternal thinking. Feminist Studies, 6:342–367.
Rush, F. (1980), The Best Kept Secret: Sexual Abuse of Children. Englewood Cliffs, NJ:
Pren tice Hall.Samuels, A. (1985), Symbolic dimensions of Eros in transference-counter
trans ference. International Review of Psychoanalysis, 12:199–214.
Samuels, A. (1996), From sexual misconduct to social justice. Psychoanalytic Dialogues,
6:295–321.
Schein, S. L. (2009), Personal communication, August 2.
Schein, S. L. (2010), Personal communication, July 10.
Slochower, J. (2003), The analyst’s secret delinquencies. Psychoanalytic Dialogues,
13:451–469.
Smith, H. F. (2000), Countertransference, conflictual listening, and the analytic object
relationship. Journal of the American Psychoanalytic Association, 48:95–128.
Stein, M. (1981), The unobjectionable part of the transference. Journal of the American
Psychoanalytic Association, 29:869–892.
Stein, R. (1997), The shame experiences of the analyst. Progress in Self Psychology,
13:109–123.
Stein, R. (1998), The poignant, the excessive and the enigmatic in sexuality. International
Journal of Psychoanalysis, 79:253–268.
Stein, R. (2005), Skimming the milk, cajoling the soul: Embodiment and obscenity in
sexual ity. Studies in Gender & Sexuality, 6:19–31.
Stern, D. (1997), Courting Surprise. Hillsdale, NJ: Analytic Press.
Strachey, J. (1901), Editor’s introduction. In: The Psychopathology of Everyday Life by S.
Freud. Standard Edition, 6:ix–xiv. London: Hogarth Press, 1960.
Sullivan, H. S. (1953), The Interpersonal Theory of Psychiatry. New York: Norton.
Turner, J. S. (1996), Encyclopedia of Relationships across the Lifespan. Santa Barbara,
CA: Greenwood.
Twemlow, S. W., & Gabbard, G. (1989), The lovesick therapist. In: Sexual Exploitation in
Professional Relationships, ed. G. Gabbard. Washington, DC: American Psychiatric Press,
pp. 71–88.
Widlocher, D., ed. (2001), Infantile Sexuality and Attachment, trans. S. Fairfield. New York:
Other Press.
Wilner, W. (1998), Interorientation panel on sexuality, relational colloquium series,
postdoctoral program in psychotherapy and psychoanalysis, New York University, New
York, March 6.
Williams, R. (1961), The Long Revolution. London: Chatto & Windus.
Winnicott, D. W. (1953), Transitional objects and transitional phenomena: A study of the
first not-me possession. International Journal of Psychoanalysis, 34:89–97.
Winnicott, D. W. (1971), Playing and Reality. New York: Penguin.
Winnicott, D. W. (1975), Collected Papers: Through Paediatrics to Psycho-Analysis. New
York: International Universities Press.
También podría gustarte
- La APA que he vivido: Una bitácora psicoanalíticaDe EverandLa APA que he vivido: Una bitácora psicoanalíticaAún no hay calificaciones
- 11a) Una Violación Sexual en Un Tratamiento DR Muriel DimenDocumento31 páginas11a) Una Violación Sexual en Un Tratamiento DR Muriel DimenspdifyucAún no hay calificaciones
- Multiple Interes Delpsicoanalisis Implicado PDFDocumento21 páginasMultiple Interes Delpsicoanalisis Implicado PDFSilvia PorchiettoAún no hay calificaciones
- Sophie Caratini - Lo Que No Dice La AntropologíaDocumento205 páginasSophie Caratini - Lo Que No Dice La AntropologíaCarol Dunlop100% (4)
- Extranjero - TopíaDocumento10 páginasExtranjero - TopíaLorena CulassoAún no hay calificaciones
- Multiple Interes Del Psicoanalisis Implicado Alfredo GrandeDocumento18 páginasMultiple Interes Del Psicoanalisis Implicado Alfredo GrandeCindy Haro YAún no hay calificaciones
- El Duelo Entre La Antropologia y El PsicDocumento6 páginasEl Duelo Entre La Antropologia y El PsicPamela MedelAún no hay calificaciones
- Phillipe Julien - La Histeria Cien Años DespuésDocumento81 páginasPhillipe Julien - La Histeria Cien Años DespuésAndrés GrunfeldAún no hay calificaciones
- Algo Sobre Bion Los Orígenes. Influencia de Las Filosofías Orientales en Su ObraDocumento11 páginasAlgo Sobre Bion Los Orígenes. Influencia de Las Filosofías Orientales en Su ObraFelipe José Aguilar de la MataAún no hay calificaciones
- Allouch Jean AvergonzadosDocumento4 páginasAllouch Jean AvergonzadosAdrian OrtizAún no hay calificaciones
- Acerca de La Confrontación PDFDocumento7 páginasAcerca de La Confrontación PDFpatriciaAún no hay calificaciones
- Intersubjetividad y ClinicaDocumento17 páginasIntersubjetividad y ClinicaMoni GasparinAún no hay calificaciones
- Acerca de La ConfrontacionDocumento7 páginasAcerca de La ConfrontacionRepetoLAún no hay calificaciones
- ALLOUCH AvergonzadosDocumento4 páginasALLOUCH AvergonzadosMartaAún no hay calificaciones
- Ensayo: Libro - El EsclavoDocumento6 páginasEnsayo: Libro - El EsclavoFabio UrreolaAún no hay calificaciones
- Aver Gonza Dos All OuchDocumento4 páginasAver Gonza Dos All OuchElena Bravo CenicerosAún no hay calificaciones
- Avergonzados - Jean AllouchDocumento5 páginasAvergonzados - Jean AllouchMaríaAún no hay calificaciones
- 2do Ateneo - Florencia AcevedoDocumento6 páginas2do Ateneo - Florencia AcevedofpacevedoAún no hay calificaciones
- VALEROS El Jugar Del AnalistaDocumento284 páginasVALEROS El Jugar Del AnalistaSilvana Jordán100% (2)
- Viktor Frankl - La Psicoterapia y La Dignidad de La ExistenciaDocumento25 páginasViktor Frankl - La Psicoterapia y La Dignidad de La ExistenciaCamilo Carné100% (1)
- Andre Serge - La Significacion de La PedofiliaDocumento21 páginasAndre Serge - La Significacion de La PedofiliaLeonel Sandoval100% (1)
- Una-retórica-enjaulada-Heterocronías Jorge RDocumento9 páginasUna-retórica-enjaulada-Heterocronías Jorge RProfesor Guillermo ContrerasAún no hay calificaciones
- Ante El Vacío Existencial - Frankl VictorDocumento112 páginasAnte El Vacío Existencial - Frankl Victorvanessa bedoyaAún no hay calificaciones
- El Cuerpo A La LetraDocumento7 páginasEl Cuerpo A La LetraFélix de la RosaAún no hay calificaciones
- Avergonzados. Jean AllouchDocumento8 páginasAvergonzados. Jean AllouchBegoña R NoyaAún no hay calificaciones
- Monografía - Acevedo, FlorenciaDocumento6 páginasMonografía - Acevedo, FlorenciafpacevedoAún no hay calificaciones
- 05 Tesina - Valentina CarrozziDocumento45 páginas05 Tesina - Valentina CarrozziEsteban Iriarte RobledoAún no hay calificaciones
- El Psicoanálisis Es Una Conversación Entre Mujeres. Luciano Lutereau. QejaDocumento142 páginasEl Psicoanálisis Es Una Conversación Entre Mujeres. Luciano Lutereau. QejaVictoria Calabresi100% (2)
- 133 La Significacion de La PaidofiliaDocumento13 páginas133 La Significacion de La Paidofiliasonia maria radaelliAún no hay calificaciones
- El Duelo, Entre La Antropología y El Psicoanálisis : Araceli ColinDocumento5 páginasEl Duelo, Entre La Antropología y El Psicoanálisis : Araceli ColinJessica paolaAún no hay calificaciones
- Seminario Sexualidad DiversaDocumento7 páginasSeminario Sexualidad DiversarobertobeteretteAún no hay calificaciones
- Elementos Que Definen Una PerversiónDocumento18 páginasElementos Que Definen Una PerversiónKaren RodriguezAún no hay calificaciones
- SANTA MARIA, O. La Clínica Según La Técnica de T.H. OgdenDocumento7 páginasSANTA MARIA, O. La Clínica Según La Técnica de T.H. OgdenBegoña GonzalezAún no hay calificaciones
- VubowozaDocumento2 páginasVubowozavalentin09tolozaAún no hay calificaciones
- Dentro y Fuera Del Tarro de La Basura. Resumen Por CapítulosDocumento14 páginasDentro y Fuera Del Tarro de La Basura. Resumen Por CapítulosLa Perla NegraAún no hay calificaciones
- Al Otro Lado Del Tunel - Jose Gaona CartolanoDocumento931 páginasAl Otro Lado Del Tunel - Jose Gaona Cartolanojbc67100% (14)
- Entrevista A Jorge BruceDocumento12 páginasEntrevista A Jorge BruceOswaldo Bolo VarelaAún no hay calificaciones
- 3 - La Aventura de Vivir en Pareja PDFDocumento11 páginas3 - La Aventura de Vivir en Pareja PDFFlorencia MenendezAún no hay calificaciones
- Bromberg, de Pie Espacios (Intro, 16, 17)Documento51 páginasBromberg, de Pie Espacios (Intro, 16, 17)María José GonzAún no hay calificaciones
- La Separación de Los AmantesDocumento369 páginasLa Separación de Los AmantesEmmanuel S.& S.Aún no hay calificaciones
- La Significacion de La Pedofilia. Andre Serge - CorregidoDocumento16 páginasLa Significacion de La Pedofilia. Andre Serge - CorregidoJonathan OvandoAún no hay calificaciones
- Usted Puede Sanar Su CorazonDocumento133 páginasUsted Puede Sanar Su CorazonMary AlejandraAún no hay calificaciones
- ¿Por qué termina el amor? (cuando termina): Un ensayo acerca del amor de parejaDe Everand¿Por qué termina el amor? (cuando termina): Un ensayo acerca del amor de parejaAún no hay calificaciones
- Ante el vacío existencial: Hacia una humanización de la psicoterapiaDe EverandAnte el vacío existencial: Hacia una humanización de la psicoterapiaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (31)
- Melancolía clínica y transmisión generacionalDe EverandMelancolía clínica y transmisión generacionalCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2)
- La imperfecta realidad humana: Reflexiones psicoanalíticasDe EverandLa imperfecta realidad humana: Reflexiones psicoanalíticasAún no hay calificaciones
- Sí, pero no de esa manera: Los fundamentos de la psicosomatologíaDe EverandSí, pero no de esa manera: Los fundamentos de la psicosomatologíaAún no hay calificaciones
- Encanto de erizo: Feminidad en la hystoriaDe EverandEncanto de erizo: Feminidad en la hystoriaCalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- La voluntad de sentido: Conferencias escogidas sobre logoterapiaDe EverandLa voluntad de sentido: Conferencias escogidas sobre logoterapiaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (6)
- Ella y él en el siglo XXI: Un diálogo renovado sobre sexo, género, roles, pareja y futuroDe EverandElla y él en el siglo XXI: Un diálogo renovado sobre sexo, género, roles, pareja y futuroAún no hay calificaciones
- Violencia y radicalización: Una lectura del odio en psicoanálisisDe EverandViolencia y radicalización: Una lectura del odio en psicoanálisisAún no hay calificaciones
- No echar de menos a Dios: Itinerario de un agnósticoDe EverandNo echar de menos a Dios: Itinerario de un agnósticoAún no hay calificaciones
- Las encrucijadas actuales del psicoanálisis: Subjetividad y vida cotidianaDe EverandLas encrucijadas actuales del psicoanálisis: Subjetividad y vida cotidianaAún no hay calificaciones
- Novela clínica psicoanalítica: Historial de una prácticaDe EverandNovela clínica psicoanalítica: Historial de una prácticaAún no hay calificaciones
- ¿Neurotización de la humanidad o rehumanización de la psicoterapia?De Everand¿Neurotización de la humanidad o rehumanización de la psicoterapia?Calificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- V9nspea09 PDFDocumento13 páginasV9nspea09 PDFPao QuirozAún no hay calificaciones
- Entrevista Clinica de Diagnòstico Con AdolescentesDocumento10 páginasEntrevista Clinica de Diagnòstico Con AdolescentesLuis HernándezAún no hay calificaciones
- Contenidos de La Historia ClìnicaDocumento5 páginasContenidos de La Historia ClìnicaLuis HernándezAún no hay calificaciones
- Habilidades Básicas de AtenciónDocumento7 páginasHabilidades Básicas de AtenciónLuis HernándezAún no hay calificaciones
- Consenso de Washington y Politicas NeoliberalesDocumento30 páginasConsenso de Washington y Politicas NeoliberalesESTEFANYAún no hay calificaciones
- Little, M. - La Contribución Positiva de La ContratransferenciaDocumento4 páginasLittle, M. - La Contribución Positiva de La ContratransferenciaLuis HernándezAún no hay calificaciones
- Manual de Terapias Psicoanalíticas en Niños y Adolescentes-292-312Documento21 páginasManual de Terapias Psicoanalíticas en Niños y Adolescentes-292-312Luis Hernández100% (1)
- Formulación psicodinámica del caso: una guía para orientar los contenidos clínicosDocumento23 páginasFormulación psicodinámica del caso: una guía para orientar los contenidos clínicosYuri Paola Manco UsugaAún no hay calificaciones
- Tubert-Oklander 2009 - El Ícono y El ÍdoloDocumento29 páginasTubert-Oklander 2009 - El Ícono y El ÍdoloLuis HernándezAún no hay calificaciones
- Buechler, S. - El Acuerdo Histérico PDFDocumento12 páginasBuechler, S. - El Acuerdo Histérico PDFLuis HernándezAún no hay calificaciones
- Lander, R. Cien Años de La IPADocumento123 páginasLander, R. Cien Años de La IPAdaniel_s_46Aún no hay calificaciones
- 09 A Sassenfeld Enactments 2010 CeIR V4N1 PDFDocumento40 páginas09 A Sassenfeld Enactments 2010 CeIR V4N1 PDFMiriam De La Paz FernándezAún no hay calificaciones
- Winnicott Variedades Clinicas de La Transferencia 1956Documento4 páginasWinnicott Variedades Clinicas de La Transferencia 1956Michelle Karmy GonzalezAún no hay calificaciones
- Font, V. - Formas de Estar Con El PacienteDocumento18 páginasFont, V. - Formas de Estar Con El PacienteLuis Hernández100% (1)
- Buechler, Sandra - El Daño A Sí Mismo en La Depresión PDFDocumento10 páginasBuechler, Sandra - El Daño A Sí Mismo en La Depresión PDFLuis HernándezAún no hay calificaciones
- Notas Sobre La Concepcion de Los Suenos en - Andre Sassenfeld JDocumento30 páginasNotas Sobre La Concepcion de Los Suenos en - Andre Sassenfeld JJessica MézquitaAún no hay calificaciones
- Mecanismos de Defensa Apuntes de Clase PsicopatologíaDocumento4 páginasMecanismos de Defensa Apuntes de Clase PsicopatologíaLuis HernándezAún no hay calificaciones
- 09 Winnicott, D 1956 - La Preocupacion Maternal PrimariaDocumento5 páginas09 Winnicott, D 1956 - La Preocupacion Maternal PrimariaLuis HernándezAún no hay calificaciones
- Carta de Presentacion BimboDocumento13 páginasCarta de Presentacion BimboferAún no hay calificaciones
- 04 RM PDFDocumento10 páginas04 RM PDFAlan BrañezAún no hay calificaciones
- Criterios Lenguaje PadilDocumento17 páginasCriterios Lenguaje PadilPaula Bort MuserosAún no hay calificaciones
- Reseña American FactoryDocumento3 páginasReseña American Factoryprimera opcionAún no hay calificaciones
- Plan Centro de Terapias IntegrativasDocumento140 páginasPlan Centro de Terapias IntegrativasKibucha KispisisaAún no hay calificaciones
- Curso: Mecánica de Suelos I: Caracterización de Suelos Y Relaciones GravimétricasDocumento52 páginasCurso: Mecánica de Suelos I: Caracterización de Suelos Y Relaciones GravimétricasGILBERTO BALLÓN BACAAún no hay calificaciones
- Explicación de La Norma E. 020 PDFDocumento19 páginasExplicación de La Norma E. 020 PDFCarla PerezAún no hay calificaciones
- El Incendio Del Scandinavian StarDocumento6 páginasEl Incendio Del Scandinavian Starwuasichu100% (1)
- Biografía Del Dr. Abel Pacheco de La Espriella-Presidente de Costa Rica-May-2002Documento3 páginasBiografía Del Dr. Abel Pacheco de La Espriella-Presidente de Costa Rica-May-2002Naty PeñaAún no hay calificaciones
- Los Instrumentos de CuerdaDocumento1 páginaLos Instrumentos de Cuerdaelizabeth aliende garciaAún no hay calificaciones
- Idea Rectora - Caminos UapDocumento3 páginasIdea Rectora - Caminos UapJesus Angelo Vicente Garcia0% (1)
- 2016-01-19Documento128 páginas2016-01-19Libertad de Expresión YucatánAún no hay calificaciones
- (Actividad 7) PROPUESTA DE INTERVENCION SOBRE MICOFINANZAS DE UNA POBLACIÓN FinalDocumento17 páginas(Actividad 7) PROPUESTA DE INTERVENCION SOBRE MICOFINANZAS DE UNA POBLACIÓN FinalJohan Andres Patiño Rondon100% (1)
- Fibras y Microfibras para Concreto y MorterosDocumento33 páginasFibras y Microfibras para Concreto y MorterosYudy CastroAún no hay calificaciones
- Unidad 1 Estructura Del Cuerpo HumanoDocumento125 páginasUnidad 1 Estructura Del Cuerpo HumanoLida Yaneth Quimbayo VargasAún no hay calificaciones
- Alfred JarryDocumento7 páginasAlfred JarrySebastian CruzAún no hay calificaciones
- Reglas ortográficas de la B y la VDocumento6 páginasReglas ortográficas de la B y la VPaola MattosAún no hay calificaciones
- Dietética Deportiva PDFDocumento150 páginasDietética Deportiva PDFElvis Ojeda RojasAún no hay calificaciones
- Minimos de Auditoria Legal 21.2Documento19 páginasMinimos de Auditoria Legal 21.2JEFFERSON JACOB RODRIGUEZ ULLOAAún no hay calificaciones
- Sumilla LamasDocumento4 páginasSumilla LamasJuan Alberto Martinez MirandaAún no hay calificaciones
- Teoria de Solucion de Conflicto de Las CalificacionesDocumento2 páginasTeoria de Solucion de Conflicto de Las CalificacionesYonathan FuentesAún no hay calificaciones
- Revision de Personal en Nomina - Light Towers Nov. 23Documento26 páginasRevision de Personal en Nomina - Light Towers Nov. 23Ulises RodríguezAún no hay calificaciones
- 1235 HGDDocumento2 páginas1235 HGDandres833Aún no hay calificaciones
- 6 PDC Zona 03 AteDocumento106 páginas6 PDC Zona 03 AteYomally AyalaAún no hay calificaciones
- Ordenes-mas-Importantes-de-los-Mamíferos-tarea Domiciliaria. DesarrolladaDocumento2 páginasOrdenes-mas-Importantes-de-los-Mamíferos-tarea Domiciliaria. DesarrolladaFRANK ALEXIS CABANILLAS DIAZAún no hay calificaciones
- Notificación y Reporte de Incidentes de TrabajoDocumento1 páginaNotificación y Reporte de Incidentes de Trabajodiana giraldoAún no hay calificaciones
- La Diplomática en EspañaDocumento104 páginasLa Diplomática en EspañaAntonioIglesiasAún no hay calificaciones
- Ess118 Artritis 20200630 Despuesauditoria Ess118 Artritis 20200630 DespuesauditoriaDocumento2389 páginasEss118 Artritis 20200630 Despuesauditoria Ess118 Artritis 20200630 DespuesauditoriaRUBEN DARIO NARVAEZ ROMOAún no hay calificaciones
- Sistema Calidad ISO Almacén RepuestosDocumento51 páginasSistema Calidad ISO Almacén RepuestosAlexis Marcano PradaAún no hay calificaciones
- Yoga para El Embarazo. Sus Beneficios y ContraindicacionesDocumento1 páginaYoga para El Embarazo. Sus Beneficios y ContraindicacionesJuanito AlcachofaAún no hay calificaciones