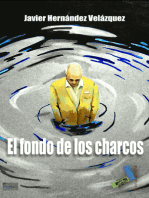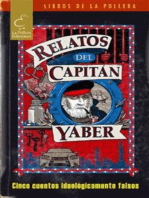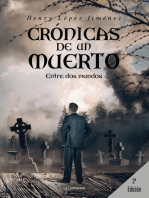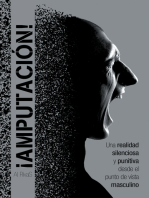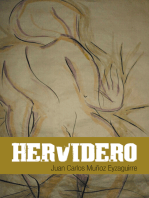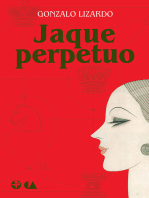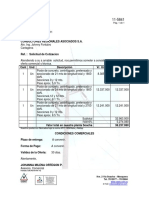Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Preludio. Rosa Melano (Obra)
Cargado por
Jorge Capiro0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
76 vistas5 páginasTítulo original
Preludio. Rosa Melano (obra)
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
76 vistas5 páginasPreludio. Rosa Melano (Obra)
Cargado por
Jorge CapiroCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
Preludio
Ñoña murió de un infarto a las 2 y 57 de la madrugada. Pesaba sesenta libras. Había
sobrevivido a su hijo por veintiún años. Fumaba dos cajas de cigarro barato al día.
Maldecía en tres de cuatro oraciones. Y odiaba a su Gobierno.
A las 10 y 16 minutos de la noche yo introducía el dedo gordo en la vagina de
Marta.
Marta dormía. Más bien se hacía la dormida. Porque su cuerpo respondía al
lenguaje vulgar de mis dedos. Uno detrás del otro. Cuatro al mismo tiempo. Tres. El
gordo. Luego mi rabo entero.
Una bofetada. El orgasmo.
6:03 a.m. Ñoña se levantaba por séptima ocasión a orinar.
Vivía en un cuartucho minúsculo. Abajo tenía la sala comedor y la cocina. Arriba,
el cuarto y el bañito. Una tambaleante escalera de caracol unía ambos niveles.
Después de una caída que hubiera sido mortal de no ser por sus santos africanos -y
el miedo a la fractura de cadera-, se aconsejó y pasó a dormir en una camita personal
detrás de la puerta.
Ñoña orinaba en una cazuela. Luego echaba los desechos por el vertedero.
A las 5 y 28 de la madrugada estaba parado debajo de la ducha con los ojos
cerrados. El agua caliente me destupía los poros. Disfrutaba el proceso de
purificación.
Cuando abrí los ojos, el pie derecho, inexplicablemente, se me había perdido por el
tragante. Los tobillos sobresalían por los bordes del agujero. Estaba atrapado en una
absorción inconclusa.
El sentido del oído no me funcionaba. El torrente de agua caía en silencio contra el
piso azulejeado de la poceta. Solo sentía las sienes latiéndome a ambos lados de la
cabeza.
Vino entonces la cosquilla. Un sutil arañazo de una criatura al otro lado del
tragante.
No me provocaba daño alguno. Parecía apenas la mano en el hombro para llamar
mi atención. Un roce inofensivo.
La cosquilla fue el gran llamado. El inicio de la revelación.
El mundo giraba hacia el oeste. Y, a medida que ocupaba ángulos agudos de mayor
gradación, el sentido de la escucha se iba liberando de su letargo.
La cosquilla se tornaba un compendio de voces desesperadas. Al principio no
entendía nada. Hablaban agolpándose una detrás de la otra. Se molestaban entre sí y
me llegaban distorsionadas.
El mundo siguió girando. Cuando alcanzó el ángulo de noventa grados las voces
habían aprendido mi idioma.
El tragante se hallaba en posición vertical. Hablaron las voces. Y continuó
moviéndose el mundo. Esta vez buscaba los ciento ochenta grados.
En ese último tramo, las voces contaban mi historia. ¡Cómo olvidarlo! Haber
vivido una mentira afectada por la bidimensionalidad inversa me había costado el
sentido real de la vida. Esperé paciente a la pausa.
Pausa. El mundo se detuvo. Lo entendí todo. Había recuperado mis sentidos. Con
ellos, la imagen reveladora de la pérdida.
Yo era un pie a quien se le había caído un cuerpo por el tragante.
Miré el reloj. Daban las 10 y 33 de la noche. Rápido, intenso. Como gustaba a
Marta.
A esa hora encendía un cigarro. Marta se quedaba durmiendo. Esta vez de verdad.
Al otro día daba clases en la Alianza Francesa.
Se me antojaba una cerveza. Encendí el televisor. Pasaban El Retorno del Rey. Los
días contados para Sauron y el Anillo Único. No encontré cerveza. Me vestí y bajé a
la tiendecita de la esquina.
A las 6 y 10 de la mañana Ñoña encendía el primer cigarro del día. Un asqueroso
Criollos.
Enseguida el cuerpo le exigía café.
Un paquete mensual no le llegaba a la semana. Por lo que dependía de la
misericordia de sus vecinos. A veces, en una solución desesperada, coleccionaba la
borra para el próximo día.
En casos de extrema necesidad patológica se plantaba ante el timbiriche del Cojo
Fernando y compraba una taza a tres pesos. El mayor inconveniente era que el Cojo
abría a las 9.
A las 9 estaba frente al timbiriche del Cojo desde hacía ya quince minutos. Hizo
algo inaudito a su edad y en sus circunstancias. Pidió un vaso entero. Siete cafés.
2 y 58 de la madrugada.
No me podía mover. Estaba petrificado en una superficie acolchonada, pero no por
ello menos incómoda. Tenía el cuerpo rígido. Como un acantilado a punto de ser
provocado por una fuerza innatural.
La presión surgió de arriba.
Me sentí empujado hacia abajo. Una fuerza que abarcaba todos los poderes de la
ira me sometía hacia abajo, siempre hacia abajo.
La superficie acolchonada no cedía. Se hundía, dotaba de una inusitada
flexibilidad. Se estiraba como un chicle de tela sedosa.
Cuando estuve tan abajo que no recordaba mi nombre, los bordes de la superficie
se unieron. Y se cerraron.
Quedé aprisionado para siempre en el punto mínimo.
A las 9 y cuarto de la noche Ñoña volvía a comprobar el funcionamiento de su
televisor. Lo encendió. Esperó a que se calentara la pantalla. La imagen, opaca y un
poco desfasada del centro, era aceptable. El problema seguía siendo el mismo: la
ausencia de sonido.
Ñoña no podía ver la telenovela en silencio. Estaba doblada al español. En otras
ocasiones tocaba la puerta a Tufandi, la testigo de Jehová, para que le permitiera ver
la novela en su casa.
No esa noche. Esa noche era para ella. Para gastarla con los defectos de su vida.
Con sus carencias.
En la mañana, a eso de las 9 y media, yo andaba sentado en un parque leyendo a
Lovecraft.
«¿En qué se parecen un cadáver y la literatura?» Me dio por pensar.
Encendí un cigarro.
A las 2 de la tarde en punto Ñoña ponía la radio. Es el horario fijo de la «novela de
las dos».
Recuerdo la atmósfera que creaba el relato oral, con sus efectos de sonido y los
giros dramáticos del guion. Las 2 de la tarde era el momento en que caía hipnotizado
en el incómodo sillón de cabillas y suiza.
Caer nunca fue una pasión tan dulce y peligrosa.
Ñoña ya se había tomado el vaso de café a las 2 de la tarde. Solo había comido un
pedazo de pan mohoso. Y dos deditos de leche fría para bajar las pastillas de los
nervios.
Había dejado la puerta entreabierta para que entrara la gatica que había rescatado
dos meses atrás. Pero esta vivía más en el pasillo que en su cuartucho.
Hasta ella se ahogaba. No la culpaba. La abertura, en todo caso, era más para Ñoña
que para el animal.
A la 1 y 55 de la madrugada metía la llave en la cerradura de casa de Ñoña.
A las 10 y 40 de la noche me tropezaba en la tiendecita con Alberto y Eiler.
Celebraban la despedida del hermano del segundo. Se marchaba a los Estados Unidos.
Dicen que si no celebras la partida no se cumple el sueño americano.
Por si acaso, ellos celebraban.
A la 1 y 59 de la madrugada me tiraba, con ropa y todo, al lado de mi abuela en la
cama. Tan flacos estábamos que cabíamos en una cama personal. Y todavía sobraba
espacio.
A las 11 y 2 minutos de la noche me besuqueaba con una rubia, cuyo nombre no
recuerdo. Tampoco recuerdo si era rubia. Retengo esa impresión engañosa como
única prueba de mi presencia.
Marta dormía. Seguramente. El televisor se había quedado mostrándole El Retorno
del Rey al sofá vacío.
A las 11 y 5 de la noche encendía un cigarro. De una marca extranjera que no
había probado antes.
Cuando dieron exactamente las 10 de la noche Ñoña se fue a dormir.
Sesenta y tres años antes nacía su único hijo.
A las 10 de la noche me acostaba junto a Marta.
Marta estaba desnuda. Solo pensaba en la calidez del trazo de su vagina. Sus
piernas superpoblaban la marca de carne húmeda.
Me había olvidado por completo del cumpleaños de papá.
El libro de Lovecraft estaba sobre la mesita de noche.
A las 2 y 50 de la madrugada me daba la vuelta en la cama de Ñoña y quedábamos
cara a cara.
Nos separaba una fina capa de oscuridad. Una línea de tiempo permeable. Una
delgada raíz de pesadillas.
A las 6 y 24 de la mañana terminaba de pesarme.
Trescientas cincuenta libras. Mi cuerpo era una pecera para pulpos ciegos que se
arremolinaban y golpeaban las paredes de cristal para salir.
Los sentía hurgando en mis órganos. Sus miembros gelatinosos escarbaban en mi
estómago y se adherían a los restos de otros compañeros corroídos por el jugo
gástrico.
Algunos de estos octópodos se conocían de toda la vida. Por eso se buscaban. Se
añoraban. Se lloraban desde la triple oscuridad: la ceguera física, la ausencia de luz
del interior de mi cuerpo y su incapacidad de llanto.
Uno solo se desligó de la manada. Desgarró mis dimensiones internas. Descubrió
mi punto débil, y lo atacó.
Sentía cómo un frío tentáculo, cubierto de sangre negra, recorría el camino de mis
fosas nasales al exterior.
No fue un tentáculo lo que definí en el espejo. Fue la mano ensortijada de mi
padre.
2:56 a.m. Ñoña abre los ojos. Define la capa, la línea y la raíz. No es un espejo. No
es una aparición. Es un regreso. Un regreso al estado primordial de la oscuridad.
2:57 a.m. Ñoña muere de un infarto. Sus ojos quedan abiertos. Mirando mis ojos a
través del tiempo.
2:58 a.m. No me puedo mover.
6:27 a.m. Los ojos de Ñoña están muertos. Allá abajo, en el punto mínimo, fueron
ellos quienes me guiaron hasta la primera puerta.
La primera puerta es la penúltima. La última son los ojos.
6:28 a.m. Tapo a mi abuela hasta los hombros. Me acurruco bien a su lado. Cara
contra cara. Mi frente roza su frente helada.
A las 6 y 29 de la mañana Ñoña abría los ojos. Encendió el primer cigarro del día.
Se levantó a por café.
A las 9 de la mañana me llegaba el olor a recién colado. No podía moverme.
Solo escuchaba cómo Ñoña sorbía el brebaje.
Se preparaba para vivir.
También podría gustarte
- Una Mujer Por Siempre Jamás - Cuento de Ángel Gustavo InfanteDocumento11 páginasUna Mujer Por Siempre Jamás - Cuento de Ángel Gustavo InfanteNidescaSuárezAún no hay calificaciones
- Bachata Del Ángel CaídoDocumento130 páginasBachata Del Ángel CaídoVíctor de Frías50% (2)
- La Guerra de Los Dos Mil Anos - Francisco Garcia PavonDocumento126 páginasLa Guerra de Los Dos Mil Anos - Francisco Garcia PavonSegundo Martínez MartínezAún no hay calificaciones
- La UmaDocumento16 páginasLa UmaMark Antony Rojas RonquilloAún no hay calificaciones
- ¡Amputación!: Una Realidad Silenciosa Y Punitiva Desde El Punto De Vista MasculinoDe Everand¡Amputación!: Una Realidad Silenciosa Y Punitiva Desde El Punto De Vista MasculinoAún no hay calificaciones
- Joaquín O.Giannuzzi - Un Arte CalladoDocumento7 páginasJoaquín O.Giannuzzi - Un Arte CalladocompusigloxxAún no hay calificaciones
- Amor en MinusculaDocumento3 páginasAmor en MinusculaAna Laura JuarezAún no hay calificaciones
- Cuentos de Froylan Turcios Jorge Luis BorgesDocumento8 páginasCuentos de Froylan Turcios Jorge Luis BorgesolvinariasrAún no hay calificaciones
- Raza Ciega - SaltoncitoDocumento192 páginasRaza Ciega - SaltoncitoLisAún no hay calificaciones
- Sara Cano Cuento EspañolDocumento8 páginasSara Cano Cuento Españolbasuraescolar0621Aún no hay calificaciones
- Horacio Quiroga - La CompasionDocumento9 páginasHoracio Quiroga - La CompasionpabloAún no hay calificaciones
- Cuento SDocumento3 páginasCuento Sbetina elisa kindAún no hay calificaciones
- Enemigos Desconocidos - Felipe Weffer & Jair GaunaDocumento62 páginasEnemigos Desconocidos - Felipe Weffer & Jair GaunaLuis Francisco Lluberes MendozaAún no hay calificaciones
- Poemas de Suzanne FosterDocumento26 páginasPoemas de Suzanne FosterFrancis S. FitzgeraldAún no hay calificaciones
- 2do EncuentroDocumento33 páginas2do EncuentroNadia MendezAún no hay calificaciones
- Montero Alma CanibalDocumento5 páginasMontero Alma CanibalTiffany WilliamsAún no hay calificaciones
- Luis Jorge Boone - CavernasDocumento103 páginasLuis Jorge Boone - CavernasIrene Adler50% (2)
- La Mano Del Muerto - George R. R. Martin PDFDocumento276 páginasLa Mano Del Muerto - George R. R. Martin PDFFranciscoJaimesAAún no hay calificaciones
- Parejas Ejemplares. Daniela Hernández GalloDocumento88 páginasParejas Ejemplares. Daniela Hernández GalloAna Cecilia CalleAún no hay calificaciones
- Gerardo Bloomerfiled - Bienvenido Al Infierno, JuanDocumento5 páginasGerardo Bloomerfiled - Bienvenido Al Infierno, JuanPablo BuccinoAún no hay calificaciones
- EL Rey EscorpiónDocumento9 páginasEL Rey EscorpiónMkultra Giorgio SonAún no hay calificaciones
- Frankenstein o El Moderno Prometeo (Fragmento) : Mary Shelley Capítulo IV, Volumen IDocumento10 páginasFrankenstein o El Moderno Prometeo (Fragmento) : Mary Shelley Capítulo IV, Volumen Iapp tic2mediaAún no hay calificaciones
- El Canario en CarreraDocumento4 páginasEl Canario en CarreraAgustinAún no hay calificaciones
- LA UMA-comprimidoDocumento16 páginasLA UMA-comprimidolmscañasAún no hay calificaciones
- Baeza, Francisco - Ni Dios Ni AmoDocumento140 páginasBaeza, Francisco - Ni Dios Ni AmoFabian Di StefanoAún no hay calificaciones
- 1-Decoration Disorder Desconnection Vol. 1 - J The E. (Completo)Documento95 páginas1-Decoration Disorder Desconnection Vol. 1 - J The E. (Completo)Pablo CasañAún no hay calificaciones
- HipnófagoDocumento5 páginasHipnófagoBonfilio Meneses MorenoAún no hay calificaciones
- El Lenguaje de La Magia Cari ThomasDocumento651 páginasEl Lenguaje de La Magia Cari Thomasmartin100% (1)
- Ultimo Viaje Con Adriana PDFDocumento92 páginasUltimo Viaje Con Adriana PDFGregorio ParraAún no hay calificaciones
- El TuncheDocumento16 páginasEl TuncheNicolás Trasmonte AbantoAún no hay calificaciones
- Espectros QuiralesDocumento93 páginasEspectros QuiralesRaul Trujillo100% (1)
- El Último Cielo PerdidoDocumento135 páginasEl Último Cielo Perdidopuchinito61Aún no hay calificaciones
- A Las 3.47 AMDocumento7 páginasA Las 3.47 AMWALL STREET ENGLISH VENEZUELAAún no hay calificaciones
- MetaliteraturaDocumento4 páginasMetaliteraturaGuillermo CastilloAún no hay calificaciones
- 1 4999327836461334950Documento142 páginas1 4999327836461334950Julia Andrea Zuñiga Hernández50% (2)
- Concurso Distrital de Cuento - Rosas en El FuneralDocumento6 páginasConcurso Distrital de Cuento - Rosas en El FuneralAngie Paola Vargas ArevaloAún no hay calificaciones
- Susurros en La BrumaDocumento109 páginasSusurros en La BrumaSherill VillamonteAún no hay calificaciones
- 5 Leyendas CortasDocumento4 páginas5 Leyendas CortasGabrielReyesMolinaAún no hay calificaciones
- Ramón Del Valle Inclán. Sonata de OtoñoDocumento4 páginasRamón Del Valle Inclán. Sonata de OtoñoMariano Carlos Van BellingenAún no hay calificaciones
- El Mito de InkarriDocumento1 páginaEl Mito de InkarriJorge CapiroAún no hay calificaciones
- Ios LlerandiDocumento3 páginasIos LlerandiJorge CapiroAún no hay calificaciones
- Dos PoemasDocumento1 páginaDos PoemasJorge CapiroAún no hay calificaciones
- Mujer ArquitectónicaDocumento1 páginaMujer ArquitectónicaJorge CapiroAún no hay calificaciones
- Cuento y Fabulas InfantilesDocumento26 páginasCuento y Fabulas InfantilesPamela MontalvoAún no hay calificaciones
- Costo Postes CobecDocumento1 páginaCosto Postes CobecemirluquezvAún no hay calificaciones
- IN-CL-04 - Instructivo Tintas PenetrantesDocumento3 páginasIN-CL-04 - Instructivo Tintas PenetrantesLorena Grijalba LeónAún no hay calificaciones
- Utilidad de Los Métodos No Invasivos en La Evaluación de La Fibrosis HepáticaDocumento67 páginasUtilidad de Los Métodos No Invasivos en La Evaluación de La Fibrosis Hepáticajorge_garavito8543Aún no hay calificaciones
- Guia OMS Criptococosis PDFDocumento9 páginasGuia OMS Criptococosis PDFtaniaAún no hay calificaciones
- Libreto Acto Día de La FamiliaDocumento2 páginasLibreto Acto Día de La FamiliaPilar Diaz NannigAún no hay calificaciones
- Informe PenetrometroDocumento9 páginasInforme PenetrometroJessica TapiaAún no hay calificaciones
- Calculo de Bomba y Tanques Vivienda MultifamiliarDocumento17 páginasCalculo de Bomba y Tanques Vivienda MultifamiliarPaoloTaboadaOreAún no hay calificaciones
- Raul PrebischDocumento9 páginasRaul PrebischWilder Ccopa MamaniAún no hay calificaciones
- Proyecto Final-Línea de Producción de Envases AutomatizadoDocumento8 páginasProyecto Final-Línea de Producción de Envases AutomatizadoSebastian RuizAún no hay calificaciones
- Fichas TextualesDocumento4 páginasFichas TextualesLuis Lopez0% (1)
- Planila para VALORACION - 14 NECESIDADES VIRGINIA HENDERSONDocumento20 páginasPlanila para VALORACION - 14 NECESIDADES VIRGINIA HENDERSONliny zulay cera vidalAún no hay calificaciones
- Ropa AjustadaDocumento25 páginasRopa AjustadaMayra AlejandraAún no hay calificaciones
- Tu Pago Mensual Será de $3,099.00 Durante 12 Meses: Préstamo Digital BancoppelDocumento1 páginaTu Pago Mensual Será de $3,099.00 Durante 12 Meses: Préstamo Digital BancoppelIrma Pérez OchoaAún no hay calificaciones
- EtnografiaDocumento3 páginasEtnografiaAner ZemanateAún no hay calificaciones
- Libros de La Carrera de MatematicasDocumento21 páginasLibros de La Carrera de MatematicasArturo MartinezAún no hay calificaciones
- Digrama Fusibles GMC t7500 2006Documento8 páginasDigrama Fusibles GMC t7500 2006ObedAlvaradoAún no hay calificaciones
- Examen Final ForensesDocumento9 páginasExamen Final ForensesJose CollazoAún no hay calificaciones
- Bienes y Servicios Ambientales Del Bosque HumedoDocumento115 páginasBienes y Servicios Ambientales Del Bosque HumedoJulio Cesar Martinez OrtegaAún no hay calificaciones
- Anexo 02 - Reportes de Averia Movistar, Claro, DirectvDocumento2 páginasAnexo 02 - Reportes de Averia Movistar, Claro, Directvcinthia lozano huamanAún no hay calificaciones
- Ejercicio Contexto y Partes Interesadas BASC 2022Documento27 páginasEjercicio Contexto y Partes Interesadas BASC 2022Angel DiazAún no hay calificaciones
- Tipo de TejidosDocumento3 páginasTipo de TejidosFernández García LitzyAún no hay calificaciones
- Características GeométricasDocumento27 páginasCaracterísticas GeométricasAlan Vázquez GonzálezAún no hay calificaciones
- Examen MateaticaDocumento2 páginasExamen MateaticaWilberth Rivera HarekAún no hay calificaciones
- Taller de Educacion FisicaDocumento3 páginasTaller de Educacion Fisicasofia valentina carrillo martinezAún no hay calificaciones
- 08 - Presentación Dirección 1 - AlcanceDocumento83 páginas08 - Presentación Dirección 1 - AlcanceALFAún no hay calificaciones
- 1 Composicion y Funcion de Las Estructuras BacterianasDocumento13 páginas1 Composicion y Funcion de Las Estructuras Bacterianaseduardo enrique thorrens romeroAún no hay calificaciones
- Situación Actual de La Producción de Frutas y HortalizasDocumento6 páginasSituación Actual de La Producción de Frutas y HortalizasKatlyn RoblesAún no hay calificaciones
- FORMATO EXAMEN DE Cyt 5 GRADO 5° GRADO 2017hoyDocumento3 páginasFORMATO EXAMEN DE Cyt 5 GRADO 5° GRADO 2017hoyMedalith PolancoAún no hay calificaciones
- Devocionario Tradicional Novena Difuntos - Buscar Con GoogleDocumento1 páginaDevocionario Tradicional Novena Difuntos - Buscar Con Googlejose glorAún no hay calificaciones