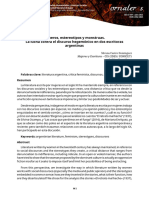Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Escribirse-Contra-El-Lenguaje-Del-Opresor-Las-Apuestas-De-Dos-Escritoras-Feministas-Del-Sur Yañez
Escribirse-Contra-El-Lenguaje-Del-Opresor-Las-Apuestas-De-Dos-Escritoras-Feministas-Del-Sur Yañez
Cargado por
Virginia AbelloDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Escribirse-Contra-El-Lenguaje-Del-Opresor-Las-Apuestas-De-Dos-Escritoras-Feministas-Del-Sur Yañez
Escribirse-Contra-El-Lenguaje-Del-Opresor-Las-Apuestas-De-Dos-Escritoras-Feministas-Del-Sur Yañez
Cargado por
Virginia AbelloCopyright:
Formatos disponibles
REVISTA DE LITERATURAS MODERNAS
VOL. 49, Nº 1, ENE-JUL 2019: 131-144
RECEPCIÓN 17 MAY 2019 - ACEPTACIÓN 29 JUN 2019
ESCRIBIR(SE) CONTRA EL “LENGUAJE DEL OPRESOR”:
LAS APUESTAS DE DOS ESCRITORAS
FEMINISTAS DEL SUR
Writing against “the Oppressor’s Language”:
The Challenges of Two Feminist Writers
from the Global South
Sabrina S. YAÑEZ
INCIHUSA, CCT CONICET Mendoza
ssyc19@gmail.com
Fabiana Hebe GRASSELLI
INCIHUSA, CCT CONICET Mendoza / U. Nacional de Cuyo
fhebeg@hotmail.com
Resumen
En este ejercicio interpretativo nos proponemos abordar textos
escogidos de dos pensadoras feministas contemporáneas del Sur,
Gilda Luongo (Chile) y val flores (Argentina). Nos lanzamos tras las
huellas de sus conceptualizaciones acerca de las formas en que
mujeres y lesbianas logran articular sus narrativas en lo que
reconocemos como “el lenguaje del opresor” (siguiendo a Adrienne
Rich, Dorothy Smith y Audre Lorde). Indagamos en las
apuestas/propuestas de las dos autoras, explorando, por un lado, sus
modulaciones de la tensión entre experiencias y lenguaje feministas,
que se manifiesta en una escritura de insumisión anclada en una
corporalidad conmovida por los momentos históricos y las
coordenadas espaciales. Por otro lado, pretendemos develar la
función genealógica de la intertextualidad feminista/lesbiana, que
conecta los textos escogidos de las autoras con los escritos de
ISSN 0556-6134 | CC BY-NC-SA 2.5 AR | 131
ESCRIBIR(SE) CONTRA EL “LENGUAJE DEL OPRESOR”: LAS APUESTAS DE DOS ESCRITORAS FEMINISTAS DEL SUR
feministas de otros tiempos y espacios, sedimentando la posibilidad
de un “cuarto propio” compartido en el lenguaje.
Palabras clave: experiencias, escritura feminista/lesbiana, genealogías
feministas/lesbianas, val flores, Gilda Luongo
Abstract
In this interpretative exercise we engage with selected texts by two
contemporary feminist thinkers –Gilda Luongo (Chile) and val flores
(Argentina). We seek after the traces of their conceptualization
regarding the ways in which women and lesbians inscribe their/our
narratives in the “oppressor’s language” (following Adrienne Rich,
Dorothy Smith and Audre Lorde). We look into their challenges and
proposals in a double search. On the one hand, we inquire into their
negotiations of the tension between feminist experience and
language, which manifests itself in a rebellious writing, grounded in
corporeality and unsettled by their historical and spatial locations. On
the other, we set to unveil the genealogical role of feminist/lesbian
intertextuality, which connects the selected writings with the works of
feminists from other times and latitudes, thus laying the grounds of a
shared “room of one’s own” in language.
Keywords experiences, lesbian/feminist writing, lesbian/feminist
genealogies, val flores, Gilda Luongo
una época de largo silencio
alivio
procedente de esta lengua […]
el conocimiento del opresor
éste es el lenguaje del opresor
y sin embargo lo necesito para hablarte
[…]
Escribo a máquina por la noche, tarde, pensando en hoy. Qué bien
hablábamos todos. Un lenguaje es un mapa de nuestros fracasos. […]
La máquina de escribir está recalentada, mi boca arde, no puedo
tocarte y éste es el lenguaje del opresor.
(Adrienne Rich, Arden papeles en vez de niños, 1968)
132 | eISSN 0556-6134 | ISSN 0556-6134 | CC BY-NC-SA 2.5 AR
SABRINA S. YAÑEZ Y FABIANA HEBE GRASSELLI
1. Introducción
En este ejercicio interpretativo nos proponemos abordar textos
escogidos de dos pensadoras feministas contemporáneas del Sur:
Gilda Luongo (Chile) y val flores (Argentina). Los textos elegidos para
este ejercicio incluyen el escrito de val flores “Escribir contra sí misma:
una micro-tecnología de subjetivación política” (2010), que fue
seleccionado de entre su profusa y atrapante producción porque se
centra específicamente en los vínculos entre escritura, experiencia,
política y deseo; y los textos de Gilda Luongo “Escritura y mujeres. Una
revuelta estridente/silenciosa” (2015) y “Desplazamientos:
escrituras/diferencia sexual/memoria/política” (2017), que asumen el
desafío de pensar críticamente la escritura de mujeres en su entrevero
con la ética y la política.
La alusión al “lenguaje del opresor” viene originalmente del poema
“Arden papeles en vez de niños” (1968), del poemario La voluntad de
cambiar, de Adrienne Rich 1 con el que iniciamos este trabajo. Allí, la
poeta feminista estadounidense combina prosa y verso, hilando
testimonio personal cotidiano y registro crítico de una época de
revuelta. A través de un ejercicio intenso y de a ratos tortuoso, va
desanudando las cargas coloniales y patriarcales del lenguaje
heredado y ensayando otras formas de enunciación de la experiencia
personal y colectiva.
La apuesta de Rich ha sido retomada por otras poetas y pensadoras
feministas de los 70s para dar cuenta de las dificultades que
encuentran/encontramos las mujeres y las/os disidentes sexuales y de
género para inscribir nuestras/sus experiencias en el lenguaje
androcéntrico y colonizador disponible. Las mujeres nos encontramos
atrapadas en una situación paradójica según la cual estamos situadas
como sujetos hablantes en un lenguaje que nos ha construido como
objetos. Sin embargo, los decires feministas vienen ejercitando la
potencia para desplazar, a la luz de los distintos escenarios históricos,
1Hemos tomado, con algunos ajustes, la traducción del poema que aparece en la compilación
hecha por Soledad Sánchez Gomez para la Editorial Renacimiento (2002).
eISSN 0556-6134 | ISSN 0556-6134 | CC BY-NC-SA 2.5 AR | 133
ESCRIBIR(SE) CONTRA EL “LENGUAJE DEL OPRESOR”: LAS APUESTAS DE DOS ESCRITORAS FEMINISTAS DEL SUR
las fronteras entre lo dicho y lo no dicho, entre nuestras experiencias
y la posibilidad de nominación. Es la huella de esa apertura, esa
brecha, esa insistencia, esas posibilidades que instala la palabra
feminista lo que hemos rastreado en nuestro ejercicio de lectura.
Luego de realizar una reconstrucción de las conceptualizaciones
feministas sobre “el lenguaje del opresor”, nos abocamos a leer bajo
esas iluminaciones, los textos de val flores y Gilda Luongo. A los efectos
analíticos, abordamos ese ejercicio de lectura desde dos entramados
conceptuales que no son excluyentes entre sí: por un lado, la tensión
entre experiencia y lenguaje feministas; y, por el otro, la función
genealógica de la intertextualidad feminista/lesbiana.
2. Revelando y tensionando los límites del “lenguaje del
opresor”
Buena parte del trabajo feminista desde la década de 1970 ha
consistido en revelar y trascender el difícil vínculo entre experiencia de
mujeres/disidentes y lenguaje. En su trabajo “El uso del lenguaje del
opresor”, presentado primero como ponencia en 1978, la socióloga
feminista canadiense Dorothy Smith se basa en ideas/
imágenes/evocaciones de poetas feministas para un ejercicio de
análisis de los mecanismos del lenguaje androcéntrico. Así, la autora
retoma a la poeta norteamericana Sylvia Plath, que describe a los
hombres como creadores de “ángeles fríos”: las abstracciones.
Dorothy se propone analizar y conjurar esos ángeles fríos. A lo largo
del texto, se demuestra el efecto objetivador y exteriorizante que
tiene el lenguaje del opresor, institucionalizado en las disciplinas del
conocimiento y las fronteras entre ellas. No se trata solamente del
lenguaje en sí sino también del método para utilizarlo, que según la
autora “es un modo de expresión que nace y muere en los textos, por
lo que los mundos vivos y vividos de todos los días desaparecen de
vista” [Smith: 49]. En contraposición, plantea que el carácter
interdisciplinario del feminismo puede ser un antídoto contra la
organización textual de las disciplinas. El feminismo debe habilitar un
lenguaje directo e inmediato, surgido de la experiencia, capaz
establece otros tipos de relaciones entre las personas. La autora
134 | eISSN 0556-6134 | ISSN 0556-6134 | CC BY-NC-SA 2.5 AR
SABRINA S. YAÑEZ Y FABIANA HEBE GRASSELLI
agrega que “no sólo necesitamos un lenguaje diferente sino también
un método diferente, que no nos separe de las otras personas,
interponiendo los ‘ángeles fríos’ de las abstracciones” [Smith:69].
También para Adrienne Rich, en sus ensayos sobre la relación entre
mujeres y literatura, el problema del lenguaje se presenta como una
cuestión central para nuestros procesos de emancipación, y por ello,
la reflexión feminista insiste en la búsqueda de un modo de decir que
entable una disputa cuerpo a cuerpo con el lenguaje hegemónico y
patriarcal. En sintonía con Audre Lorde, cuando señala que los
silencios de las mujeres son traiciones a nosotras mismas negociadas
con los terrores que nos infunde la opresión, Rich se esfuerza por
explorar en “lo proscripto” del lenguaje, en los restos de discurso que
sobreviven a las experiencias de violencia. Asimismo para Lorde, el
momento de re-subjetivación singular y colectiva, en que se descubre
que los miedos y silencios no nos han protegido, re-actualiza el
recurrente problema de las “palabras prestadas”, las que no nos
nombran, la que nos ocultan, las que nos obligan a identificarnos con
la cultura patriarcal. La posibilidad de una re-subjetivación político-
feminista se enlaza con la búsqueda incansable de las nominaciones
propias, porque todas las mujeres están/estamos unidas en “la guerra
contra la tiranía del silencio” [Lorde :6]. “¿Qué palabras son esas que
todavía no poseéis? ¿Qué palabras necesitáis decir?” pregunta Lorde
en La Hermana , la extranjera [7]. Y Adrienne Rich dialoga con ese
interrogante en un texto también escrito en 1984 partiendo de la
constatación de que los grupos sociales que viven bajo una cultura
dominante que tiene el poder de nombrar y producir imágenes
necesitan crear lenguajes que puedan resistirlo [Rich, 1984:171]. “Las
mujeres hemos entendido que necesitamos un arte propio: para que
nos recuerde nuestra historia y lo que podríamos ser, para mostrarnos
nuestras verdaderas caras, todas ellas, incluyendo las inaceptables;
para hablar de lo que se ha amortiguado con códigos o con silencios”
[178]. Se trata de hallar decires articulados “en el punto de cruce entre
lo personal y lo político”, para expandir “a empujones” los límites de
la discursividad hegemónica [177], dando lugar a una escritura
encarnada, producida desde el cuerpo y la experiencia de las mujeres.
eISSN 0556-6134 | ISSN 0556-6134 | CC BY-NC-SA 2.5 AR | 135
ESCRIBIR(SE) CONTRA EL “LENGUAJE DEL OPRESOR”: LAS APUESTAS DE DOS ESCRITORAS FEMINISTAS DEL SUR
3. Las palabras que insisten: escritura y sexuación
Adrienne Rich en su ensayo “Sangre, pan y poesía” (1984) revisa su
propio gesto escritural estético-político trazando una suerte de
autobiografía de poeta feminista. De este modo persigue los rastros
de la sexuación como marca del discurso. La escritura como búsqueda
inacabada de lo que “no podemos nombrar todavía”, “de los residuos
de lo proscripto” [Rich, 1984:171] se manifiesta en la necesidad-deseo
de dar palabra a la corporalidad y a las experiencias de mujeres. Esa
pregunta por la narración de la experiencia sexuada impregna los
textos de flores y Luongo. Gilda asedia su propio pensar cuando se
interroga ¿en qué condiciones podemos escribir las mujeres? ¿existe
la posibilidad efectiva de legitimar las voces de las escrituras múltiples
vinculadas a la diferencia sexual, racial, de clase? [Luongo, 2015]. En
ese sentido, se vincula con las preocupaciones de val cuando ésta se
pregunta ¿qué significa escribir contra sí misma? [flores, 2010]. Las
respuestas que hilvanan las autoras se articulan en una tensión que se
configura como propuesta siempre transitoria, haciendo gravitar sus
sospechas, intentos, apuestas en torno a lo que hemos identificado
como un ideologema 2 compartido en su trabajo escritural: la escritura
política feminista.
En su escritura val flores anuda la palabra al cuerpo, y en esa operación
posibilita un habla modulada desde la experiencia de una existencia
encarnada, consciente de sus condiciones históricas y de las huellas
que sobre los cuerpos imprimen las desigualdades soportadas en el
marco de las relaciones sociales hegemónicas capitalistas y
patriarcales. Se trata de una práctica que busca fracturar los sentidos
afirmados en nuestras subjetividades transidas de tensiones/
2 Los ideologemas son lugares comunes que integran sistemas ideológicos más amplios, es decir,
condensados ideológicos que funcionan como presupuestos y que pueden realizarse o no en el
discurso. En otras palabras, las diversas zonas que conforman el discurso social parten de
ideologemas compartidos lo cuales funcionan como principios reguladores subyacentes a los
discursos a los que confieren autoridad y coherencia. Angenot define al ideologema de la
siguiente manera: “Llamaremos ideologema a toda máxima, subyacente a un enunciado, cuyo
sujeto lógico circunscribe un campo de pertinencia particular (…). Esos sujetos, desprovistos de
realidad sustancial, no son más que seres ideológicos determinados y definidos únicamente por
el conjunto de máximas isotópicas en que el sistema ideológico les permite ubicarse” (Angenot,
1982: 8).
136 | eISSN 0556-6134 | ISSN 0556-6134 | CC BY-NC-SA 2.5 AR
SABRINA S. YAÑEZ Y FABIANA HEBE GRASSELLI
contradicciones y legitimados en la discursividad dominante para
empuñar decires-otros que hemos sido capaces de pronunciar en clave
feminista como “un continuo atravesar fronteras […], un volver a
trazar el mapa de los límites entre cuerpos y discursos” [flores: 225].
La exploración poética que ello implica reconfigura significados y
concepciones, crea experiencia para nosotras porque nombrar lo
vivido –ya sea el sufrimiento, la incomodidad o el placer- con palabra
propia, de manera que permite sea escuchada, reconocida, re-
vivenciada por un nosotras entendido en tanto comunidad de
pertenencia, habilitando así otras modalidades para transitar la vida.
La confianza de val en que “toda insurgencia será labor de las palabras”
[220] refiere a las posibilidades que alberga el discurso que excede lo
que está expresado en las categorías discursivas dadas
(hegemónicas).Así, val afirma con Deleuze: “Escribir es un asunto de
devenir, siempre inacabado, siempre en curso y que desborda
cualquier materia vivible o vivida. Es un proceso, es decir, un paso de
vida que atraviesa lo vivible y lo vivido” [221]. Se trata de una tarea
política que confía en la invención de un idioma propio que rebase lo
institucionalizado, permitiendo abrir un trabajo de articulación a
contrapelo.
También Gilda Luongo refiere a la escritura como una actividad ética,
estética y política de exploración de los bordes de la experiencia. De
hecho afirma que “considerar las zonas de producción que provienen,
en su anchura, desde los territorios signados por la diferencia sexual”
(…) “podría implicar la realización dela idea nueva de lo que es escribir”
[Luongo, 2015: 5]. Para reflexionar sobre ello parte de “situar a la
escritura de mujeres en América Latina como una trama simbólica
compleja relativa al campo de los ejercicios de poder protagonizados
por las diferencias y las relaciones sociales enmarcadas por la
producción de ideas de las sujetos singularmente diferenciadas” [4].
En ese juego de límites y presiones [Williams: 107], que constituyen las
condiciones históricas en las que las subalternas producen discursos,
los lenguajes de mujeres disidentes y de las feministas han sabido
horadar lo establecido desde los márgenes.
Según Gilda, la tenacidad de ese gesto político ha dado lugar a
discursos convocantes a un hacer emancipatorio, en un devenir
siempre inacabado. En sintonía con val flores, Gilda Luongo identifica
eISSN 0556-6134 | ISSN 0556-6134 | CC BY-NC-SA 2.5 AR | 137
ESCRIBIR(SE) CONTRA EL “LENGUAJE DEL OPRESOR”: LAS APUESTAS DE DOS ESCRITORAS FEMINISTAS DEL SUR
en esa conquista un proceso continuo de rebelión contra las certezas
y contra la clausura, hacia adentro y hacia afuera. Hay algo del orden
de lo incesante que no se resigna al silencio, en otras palabras, “el eco
de lo que no puede dejar de hablar” […] “aquello que habla
interminablemente” [Luongo, 2015:15]. Se trata de un habla/una
escritura que se inscribe en la tensión irresuelta entre lo que no ha sido
posible decir y lo que es imposible seguir callando. Poner la
experiencia feminista, las vivencias marginalizadas, en el orden del
lenguaje implica ingresar en el espacio de lo irresuelto entre silencio y
palabra. Así, dar cuenta de la opresión ha constituido para las
feministas una herramienta por medio de la cual ha sido posible
visibilizar, problematizar, dejar de tolerar y combatir la desigualdad
derivada de la diferencia sexual. En ese sentido hay en Gilda un
reconocimiento de cierta insistencia de las experiencias que pugnan
por ser dichas, como si se tratara de un intento (im)posible por suturar
una herida de opresión: “Si al escribir damos lugar a lo incesante,
aquello que nunca termina, entonces el tono que nos conmueve es
aquel que hace silencio en la escritura para dar lugar al eco de lo que
no puede dejar de hablar, así toma forma y sentido aquello que habla
interminablemente […]”
Asumir lo arduo de decir la experiencia inconveniente y ensayar su
narrativa constituye un acto ético y político para la praxis feminista,
porque hace audible lo inaudito y lo inscribe en el ámbito de lo público.
La articulación misma de esta palabra constituye una impugnación al
orden hetero-patriarcal, puesto que desafía sus límites, deconstruye
sus naturalizaciones, expande para nosotras el horizonte de “lo
posible”.
Finalmente, la escritura política feminista, conceptualizada como
“contra-escritura” en el texto de val flores y como “escritura sinuosa
ética, estética y política” en el artículo de Gilda Luongo, se asimila en
ambas a una caracterización que condensa impulso-necesidad-deber,
toda vez que implica un compromiso con una recuperación de
nuestras historias y con la apertura de umbrales hacia modos más
vivibles de existencia.
138 | eISSN 0556-6134 | ISSN 0556-6134 | CC BY-NC-SA 2.5 AR
SABRINA S. YAÑEZ Y FABIANA HEBE GRASSELLI
4. Los sedimentos de la voz propia: genealogías intertextuales
feministas/lesbianas
Los textos que retomamos en este ejercicio son herederos de una
genealogía de escritoras que han revelado la importancia de la
escritura para el proceso de transformación subjetiva y colectiva que
implicó para ellas el devenir feministas/lesbianas. Adrienne Rich, como
una de las voces fundadoras de esta preocupación por subvertir el
“lenguaje del opresor”, proponía el ejercicio de “escribir como re-
visión”
La re-visión, ese acto de mirar hacia atrás, de ver con ojos renovados,
de encarar un viejo texto desde una nueva dirección crítica, para
nosotras es más que un capítulo de la historia cultural: es un acto de
supervivencia. […] Y este impulso hacia el autoconocimiento, para la
mujer, es más que una búsqueda de identidad: es parte de su
rechazo a las fuerzas autodestructivas de la sociedad patriarcal [Rich,
1972: 18].
Sostenemos, a la luz de los textos de val y Gilda, que en el ejercicio de
la re-visión, la intertextualidad lesbiana/feminista 3 cumple un papel
fundamental. Aquí la intertextualidad funciona en un doble sentido.
Por un lado, se trata de una estrategia de sostenimiento y
reconocimiento genealógico de las ancestras. Como ha indicado
Alejandra Ciriza, las genealogías de las mujeres y las/os
marginalizadas/os implican un trabajo paciente de recolección de lo
disperso en un tejido frágil y provisorio pero que nos habilita “un cierto
horizonte de comprensión, un cierto relato que posibilite el
anudamiento del sentido y el trazado de continuidades” [25].
3 Utilizamos la noción de intertextualidad en el sentido acuñado por Kristeva (1967), quien toma
como base el concepto de dialogismo del lenguaje de Bajtín, es decir, entendido como "la
existencia en un texto de discursos anteriores como precondición para el acto de significación"
[Marinkovich: 3]. Para Bajtín, todo enunciado está orientado “retrospectivamente hacia los
enunciados de hablantes previos y prospectivamente a enunciados anticipados de hablantes
futuros” [Marinkovich: 4]. Otras variantes de intertextualidad aluden a la diversidad interna de
cada texto en cuanto a géneros y discursos, o al diálogo con textos coetáneos. Aquí tomaremos
la dimensión vertical de la intertextualidad que resalta los vínculos entre los escritos escogidos y
otros que los anteceden.
eISSN 0556-6134 | ISSN 0556-6134 | CC BY-NC-SA 2.5 AR | 139
ESCRIBIR(SE) CONTRA EL “LENGUAJE DEL OPRESOR”: LAS APUESTAS DE DOS ESCRITORAS FEMINISTAS DEL SUR
Bajo esta luz, los escritos seleccionados se vinculan con otros escritos
de autorxs feministas/lesbianas en una suerte de “genealogía
intertextual”, en la cual se invocan las palabras y las formas de
enunciación –ese “método distinto”, a decir de Dorothy Smith- de las
ancestras para inscribir el propio relato en la trama del movimiento.
Podemos, a través de Gilda, leer y retomar los desasosiegos y las
esperanzas de las predecesoras que convoca en sus incertezas:
Tal vez sólo estoy volviendo una y otra vez a esos relatos contenidos
en toda la historia de los sujetos feministas de nuestras latitudes. Soy
una más de tantas. Una reiteración. Pienso en las iluminaciones que
nos donan las teóricas feministas del primer mundo. Luego pienso
en las teóricas feministas de nuestra América y sus precariedades.
Nos cansamos, abandonamos, dice Adrienne Rich en los ochenta;
nos enfermamos hasta morir, parece decirnos Julieta Kirkwood
también en los ochenta; nos sentimos desfallecientes nos dijo
Amanda Labarca en los años cuarenta del siglo XX. No obstante,
perseveramos. Una fuerza, un espíritu, dice Adrienne Rich, el que nos
cubre cuando miramos y conocemos a las subalternas y marginadas
de nuestro mundo, todas las luchadoras anteriores a nosotras; un
impulso compartido; el cenote, dice Gloria Anzaldúa, nos levanta
otra y otra vez [Luongo, 2017: 25-26].
En el escrito de val, la hallamos definiéndose como
una epígona de las huellas de aquellas políticas y estéticas que sitúan
la subjetividad política, la experiencia del erotismo, los usos e
invención de los placeres del cuerpo, el cuidado de sí y de las otras,
una política amorosa pero no romántica, una conexión de las
diferencias, como un ejercicio epistémico de descentralización
[flores: 214-215].
Por otra parte, podemos señalar en Gilda que el ejercicio genealógico
es “una labor de reencuentro en la escritura con lo
perdido/arrebatado, [en la cual] algo se revela vinculado con aquello
que las poetas devienen, llegan a ser” [Luongo, 2017:9]. En este
devenir encontramos la segunda inflexión que pretendemos atribuirle
a la intertextualidad feminista/lesbiana: constituye una herramienta
que aporta a la práctica de la re-subjetivación a través de la búsqueda
y experimentación de un lenguaje propio. Ese lenguaje no sería una
creación individual sino que se yergue, inestable y tentativo, sobre los
sedimentos de las voces de las ancestras, sus experimentaciones, sus
140 | eISSN 0556-6134 | ISSN 0556-6134 | CC BY-NC-SA 2.5 AR
SABRINA S. YAÑEZ Y FABIANA HEBE GRASSELLI
palabras acuñadas, eso que pudo serle arrebatado a la inefabilidad y
traído al territorio del lenguaje de manera articulada y/o poética. Así,
la genealogía intertextual también permite pensar(se) y escribir(se)
con/a través de las herencias escriturales en las que se halla afinidad
experiencial, un hogar al menos provisorio: “No cabe duda, volver una
y otra vez a la lucidez de las pensadoras y activistas feministas que han
pavimentado caminos. De este modo, una y otra vez volveremos a
insistir en esa argamasa, en su peso, en su densidad, en su mezcla, en
sus relieves diversos para construir/deconstruir/construir
interminable y reiteradamente” [Luongo, 2017:26].
Los sedimentos intertextuales hallados tienen una profundidad
insospechada a simple vista. Tomando una de las nociones centrales
en el escrito de val, la consigna de “escribir contra sí misma”, podemos
considerarla como heredera del “sujeto excéntrico” de Teresa de
Lauretis, quien a su vez retoma a Monique Wittig en “No se nace
mujer” (1992/2006). Wittig afirmaba que
La conciencia de la opresión no es sólo una reacción (una lucha)
contra la opresión: supone también una total reevaluación
conceptual del mundo social, su total reorganización con nuevos
conceptos, desarrollados desde el punto de vista de la opresión[…]
llamémosla una práctica subjetiva, cognitiva.” [Wittig: 41-42].
Sobre esa base, de Lauretis propone un desplazamiento y un
autodesplazamiento:
dejar o abandonar un lugar que es conocido, que es un ‘hogar’ -
físicamente, emocionalmente, lingüísticamente, epistemológica-
mente- y cambiarlo por otro que es desconocido, que no es familiar
ni emocionalmente, ni conceptualmente; un lugar desde donde
hablar y pensar son, en el mejor de los casos, tentativos, inciertos,
no-autorizados” [de Lauretis: 7].
Pero, advierte de Lauretis, “la partida no es una elección, ya que en
primer lugar, no es posible vivir allí” [7]. Entonces, estas “prácticas
subjetivas, cognitivas” que postula Wittig, que recupera de Lauretis,
que ejercita val, tienen que ver con la supervivencia de la que hablan
Rich y Lorde.
eISSN 0556-6134 | ISSN 0556-6134 | CC BY-NC-SA 2.5 AR | 141
ESCRIBIR(SE) CONTRA EL “LENGUAJE DEL OPRESOR”: LAS APUESTAS DE DOS ESCRITORAS FEMINISTAS DEL SUR
No obstante la intertextualidad no se agota allí. Siguiendo las
ramificaciones genealógicas, éstas se disparan desde Wittig hasta
Safo, pasando por Renée Vivien y Violette Leduc, tal como ha señalado
Elaine Marks en su escrito Intertextualidad Lesbiana (1979), a quien le
debemos la inspiración para este ejercicio. Marks señala que Wittig es
un parteaguas en las intertextualidades lésbicas porque recrea a Safo
y permite inscribir a Vivien y Leduc en una genealogía propia de
escritos que despliegan las experiencias lesbianas por fuera de la
mirada androcéntrica, aportando a prácticas lingüísticas que asumen
la des-domesticación de las mujeres [377]. En este sentido, de Lauretis
subraya la apreciación de Marks sobre “El cuerpo lesbiano” de Wittig,
donde considera “ha creado, a través del uso incesante de la hipérbole
y del rechazo a emplear códigos corporales tradicionales, imágenes lo
suficientemente provocadoras como para no ser reabsorbidas por la
cultura literaria masculina” [Marks: 377; de Lauretis: 24]. Es decir, que
las prácticas literarias de esta genealogía, especialmente modeladas
por Wittig y val, escapan de la reapropiación por parte de la cultura
androcéntrica porque operan por fuera del lenguaje del opresor y de
sus métodos de enunciación.
Volviendo a val y Gilda, encontramos y celebramos sus esfuerzos
continuos de ruptura con “el lenguaje del opresor”, pero también de
exploración de otros horizontes discursivos fundados en genealogías
otras, a través de una escritura que escapa de la dicotomía y que
abrasa la ambivalencia y la multiplicidad:
Me propuse escribir poéticamente […] esta proximidad/cercanía con
[las escrituras de las mujeres mapuche] relativa a mi propio
nomadismo como creadora-investigadora a la intemperie. Celebro
su emergencia pública, su resistencia y circulación por distintos
circuitos culturales, celebro que existan en nuestro horizonte
múltiple para ser leídas con disfrute y fruición feministas, para que
sus ideaciones de lenguaje en español, -“esa lengua meretriz” (como
dice la poeta Adriana Paredes Pinda en su escrito “De por qué
escribo”- (2010: 413)) y en mapudungun, galopen sin límite entre la
liberación y la libertad” [Luongo, 2017: 8].
El ejercicio de la escritura poco tiene que ver con el resguardo en la
seguridad de un yo, de amparo frente a las dificultades del mundo
de la vida, sino que es apertura a una amenaza, al riesgo de
142 | eISSN 0556-6134 | ISSN 0556-6134 | CC BY-NC-SA 2.5 AR
SABRINA S. YAÑEZ Y FABIANA HEBE GRASSELLI
convertirse en otra. Ha sido un espacio de confrontación y diálogo,
para buscar desde la propia práctica hacerme cargo de mí misma /
nosotras mismas; de mi / tu / nuestra herida, mi / tu / nuestro daño,
de mi /tu / nuestro miedo, de mi / tu / nuestro cuerpo, de mi / tu /
nuestro afecto pero, sobre todo, de mi / tu / nuestro placer y mi / tu
/ nuestro deseo. Por eso, para mí las prácticas literarias ―como la
poesía― son parte de las prácticas de pensamiento, porque son
experiencias de la extrañeza [flores: 221].
5. A modo de cierre
Nuestra lectura se ha organizado como una operación para la
conversación entre las autoras val flores y Gilda Luongo. En ella se
busca desplegar y explorar, entre los pliegues, los entramados
conceptuales relativos a la tensión entre experiencias y lenguaje
feministas, y a la función genealógica de la intertextualidad
feminista/lesbiana. Al mismo tiempo, esa conversación de escrituras
se trama con otra dinámica dialógica que convoca a pensadoras que
han reflexionado insistentemente sobre el silencio y los intentos de
toma de la palabra de las mujeres y disidencias sexuales contra “el
lenguaje del opresor”. Se pone así en el centro de la escena los
anudamientos entre lo dicho y lo no dicho; entre lo habilitado en una
situación histórica para ser pronunciado y aquello que insiste/irrumpe
en las fronteras de la enunciabilidad. En conflicto con lo hegemónico
las mujeres y les disidentes dicen a contrapelo, resisten al silencio,
habitan contornos en sus prácticas discursivas, dan lugar a otras
escuchas, fundan modos propios de convertir lo innominado en
contenido para las resistencias y las luchas antipatriarcales.
Habitando esas tensiones entre las experiencias de la diferencia sexual
y las posibilidades y los límites del lenguaje, flores y Luongo elaboran
respuestas tentativas acerca de la escritura política feminista, surgidas
de la experiencia de una praxis anti-patriarcal que problematiza tanto
las relaciones sociales como las propias modalidades para transitar la
vida.
Habitando el inestable y provisorio hogar cimentado en las voces de
las ancestras, val y Gilda inscriben su escritura en genealogías
eISSN 0556-6134 | ISSN 0556-6134 | CC BY-NC-SA 2.5 AR | 143
ESCRIBIR(SE) CONTRA EL “LENGUAJE DEL OPRESOR”: LAS APUESTAS DE DOS ESCRITORAS FEMINISTAS DEL SUR
intertextuales feministas/lesbianas que se proyectan en contra/a
pesar/por fuera del “lenguaje del opresor”.
Bibliografía
ANGENOT, MARC. 2007. “Presupuesto/topos/ideologemas”. La parole pamphlétaire.
Contribution à la typologie des discours modernes. Paris: Payot. Páginas 1-14 [Traducción de
L. Varela].
CIRIZA, ALEJANDRA. 2008. “Genealogías feministas y memoria: a propósito de la cuestión de la
ciudadanía de mujeres”. Ciriza, Alejandra (coord.). Intervenciones sobre ciudadanía de
mujeres, política y memoria. Perspectivas subalternas. Buenos Aires: Feminaria Editora.
DE LAURETIS, TERESA. 2014. Cuando las lesbianas no éramos mujeres. Córdoba: Bocavulvaria
ediciones [2001].
FLORES, VAL. 2010. “Escribir contra sí misma: una micro-tecnología de subjetivación política”.
Espinosa Miñoso, Yuderkys (coord.). Aproximaciones críticas a las prácticas teórico-políticas
del feminismo latinoamericano. Buenos Aires: En la Frontera.
KRISTEVA, JULIA. 1967. “Word, Dialogue and Novel”. Toril Moi, Toril ( ed.) The Kristeva Reader.
Oxford: Blackwell. Páginas 34-61. [1989]
LORDE, AUDRE. 1984. La hermana, la extranjera. En línea: https://glefas.org/download/
biblioteca/feminismo-antirracismo/Audre-Lorde.-La-hermana-la-extranjera.pdf
LUONGO, GILDA. 2015. “Escritura y mujeres. Una revuelta estridente/silenciosa”. En línea:
http://www.bibliotecafragmentada.org/wp-content/uploads/2014/02/Escritura-y mujeres-
Luongo-30-01-14.pdf [21/1/2018]
___________. 2017. “Desplazamientos: escrituras/diferencia sexual/memoria/política”. Inédito.
MARINKOVICH, JUANA. 1998-1999. “El análisis del discurso y la intertextualidad”. Boletín de
Filología, Vol. 37, n° 2, 729-742.
MARKS, ELAINE. 1979. “Lesbian Intertextuality”. Stambolian y Marks (eds.). Homosexualities and
French Literature. Ithaca: Cornell University Press.
RICH, ADRIENNE .1972. “When We Dead Awaken: Writing as Re-Vision”. College English, Vol. 34,
n° 1, 18-30.
___________.1984. “Sangre, pan y poesía: La posición de quien es poeta”. Sangre, pan y poesía.
Barcelona: Editorial Icaria.
___________. 2002. Poemas, 1963-2000. Barcelona: Editorial Renacimiento [Trad. Soledad
Sanchez Gomez].
SMITH, DOROTHY. 1986. “El uso del lenguaje del opresor”. El mundo silenciado de las mujeres.
Santiago de Chile: Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación. [Trad. Carmen
Varas].
WILLIAMS, RAYMOND. 1980. Marxismo y Literatura. Barcelona: Península.
WITTIG, MONIQUE. 2006. “No se nace mujer”. El pensamiento heterosexual y otros ensayos.
Barcelona: Egales.
144 | eISSN 0556-6134 | ISSN 0556-6134 | CC BY-NC-SA 2.5 AR
También podría gustarte
- Proyecto Panaderia FinalizadoDocumento38 páginasProyecto Panaderia FinalizadoRosmery Ruth Calcina HuamanAún no hay calificaciones
- Las Cosas Que Perdimos en El Fuego. Mariana EnriquezDocumento11 páginasLas Cosas Que Perdimos en El Fuego. Mariana EnriquezelpumoAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre Contenido, Sentido e Implicacion de Los Codigos de Etica ProfesionalesDocumento3 páginasEnsayo Sobre Contenido, Sentido e Implicacion de Los Codigos de Etica ProfesionalesAgustín Gómez Jr.100% (4)
- Consejo de Guerra Contra Julián BesteiroDocumento14 páginasConsejo de Guerra Contra Julián BesteironihalAún no hay calificaciones
- Voces íntimas: Entrevistas con autores latinoamericanos del siglo XXDe EverandVoces íntimas: Entrevistas con autores latinoamericanos del siglo XXAún no hay calificaciones
- Mario Rufer. El Habla, La Escucha y La Escritura.Documento23 páginasMario Rufer. El Habla, La Escucha y La Escritura.Hernán Franco100% (1)
- Desmontar La Lengua, Valeria FloresDocumento58 páginasDesmontar La Lengua, Valeria FloresAle Pa100% (1)
- 2.20 - 2.25Documento5 páginas2.20 - 2.25Oscar Sebastian Diaz Lopez De La CerdaAún no hay calificaciones
- Idiomas espectrales: Lenguas imaginarias en la literatura latinoamericanaDe EverandIdiomas espectrales: Lenguas imaginarias en la literatura latinoamericanaCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (2)
- Tres Momentos en La Poesía Femenina Hispanoamericana PDFDocumento18 páginasTres Momentos en La Poesía Femenina Hispanoamericana PDFjessicaAún no hay calificaciones
- Kristeva Tiempo de Las MujeresDocumento24 páginasKristeva Tiempo de Las MujeresVirginia AbelloAún no hay calificaciones
- La Escritura: Espacio Del Cuerpo y La Resistencia enTODOS SE VAN de Wendy Guerra.Documento9 páginasLa Escritura: Espacio Del Cuerpo y La Resistencia enTODOS SE VAN de Wendy Guerra.proflauracarracedoAún no hay calificaciones
- Personajes de La UCEDocumento5 páginasPersonajes de La UCEJordan Vera VillónAún no hay calificaciones
- La Revolución Molecular PDFDocumento561 páginasLa Revolución Molecular PDFJose Aguayo86% (42)
- El Sexismo Lingüístico. Un Tema de ActualidadDocumento2 páginasEl Sexismo Lingüístico. Un Tema de ActualidadA vueltas con ELE100% (2)
- Para Una Poética Impersonal: La Voz Chantal Maillard. Nuria Girona Fibla.Documento22 páginasPara Una Poética Impersonal: La Voz Chantal Maillard. Nuria Girona Fibla.Jaume Peris Blanes100% (1)
- Lo Femenino El Lenguaje La Lalangue Dassen+GomezDocumento12 páginasLo Femenino El Lenguaje La Lalangue Dassen+GomezAdriana RodriguezAún no hay calificaciones
- Bartra - Acerca de La Investigacion y La Metodologia FeministaDocumento13 páginasBartra - Acerca de La Investigacion y La Metodologia FeministaVirginia Abello100% (1)
- Valenzuela Cuerpo DefnitivoDocumento14 páginasValenzuela Cuerpo DefnitivoIrene Alcubilla TroughtonAún no hay calificaciones
- Valeria Flores - Deslenguada, Desbordes de Una Proletaria Del Lenguaje PDFDocumento41 páginasValeria Flores - Deslenguada, Desbordes de Una Proletaria Del Lenguaje PDFJoan Villanueva100% (1)
- Roemer John. Valor Explotacion y ClaseDocumento64 páginasRoemer John. Valor Explotacion y ClaseRicardo Alonzo Fernandez SalgueroAún no hay calificaciones
- EntrevistaDocumento6 páginasEntrevistaSilvia ValeroAún no hay calificaciones
- Claudia Andrade Ecchio NARRATIVA VISUALDocumento23 páginasClaudia Andrade Ecchio NARRATIVA VISUALANTONIO SERNA PORTILLAAún no hay calificaciones
- 30179-Texto Del Artículo-97255-1-10-20200904Documento6 páginas30179-Texto Del Artículo-97255-1-10-20200904Fira ChmielAún no hay calificaciones
- Poncela, Ana Ma-Lenguaje ViolenciaDocumento6 páginasPoncela, Ana Ma-Lenguaje ViolenciaBeluga79Aún no hay calificaciones
- Dossier La Literatura Como Espacio de ReDocumento122 páginasDossier La Literatura Como Espacio de ReMariaAún no hay calificaciones
- Ficha - Ludmer - El Género GauchescoDocumento3 páginasFicha - Ludmer - El Género GauchescoPaula CovaAún no hay calificaciones
- Mallol, A. (2004) Sobre Subjetividad Pop, para Pensar PolaroidDocumento14 páginasMallol, A. (2004) Sobre Subjetividad Pop, para Pensar PolaroidUlises Dupuy SueldoAún no hay calificaciones
- Analisis Del Texto TP1Documento6 páginasAnalisis Del Texto TP1Marcelo NóbregaAún no hay calificaciones
- Literatura HispanoamericanaDocumento94 páginasLiteratura HispanoamericanaCormia CitrineAún no hay calificaciones
- Garderes - Literatura Desde La PielDocumento21 páginasGarderes - Literatura Desde La PielDánisaGarderesAún no hay calificaciones
- 684-Texto Del Artículo-680-1-10-20190215Documento3 páginas684-Texto Del Artículo-680-1-10-20190215Rafael Arcila Jr.Aún no hay calificaciones
- Discursos FronterizosDocumento13 páginasDiscursos FronterizosHugo Alberto Buitrago MurilloAún no hay calificaciones
- Mono ArgDocumento32 páginasMono ArgLucia Belen MetcalfAún no hay calificaciones
- 4718 21537 2 PBDocumento11 páginas4718 21537 2 PBFelipe OsorioAún no hay calificaciones
- Tomar La PalabraDocumento22 páginasTomar La PalabraLaura RasoAún no hay calificaciones
- Vale Flores - Tropismos de La DisidenciaDocumento7 páginasVale Flores - Tropismos de La DisidenciaRoRocioSosaAún no hay calificaciones
- Violeta Percia - Entre El Español y El Zoque: La Poesía y La Traducción en Mikeas Sánchez Frente A La Violencia Contra Las Mujeres y La CulturaDocumento17 páginasVioleta Percia - Entre El Español y El Zoque: La Poesía y La Traducción en Mikeas Sánchez Frente A La Violencia Contra Las Mujeres y La CulturaRomán LujánAún no hay calificaciones
- 6369 26705 2 PBDocumento12 páginas6369 26705 2 PBfiammafarias12Aún no hay calificaciones
- Violencia y Resistencia en Las Voces Emergentes de América Latina: Las Chicas Muertas de Selva AlmadaDocumento13 páginasViolencia y Resistencia en Las Voces Emergentes de América Latina: Las Chicas Muertas de Selva AlmadachaparrodaianaAún no hay calificaciones
- CASTRO, S. Géneros, Estereotipos y Monstruas. La Lucha Contra El Discurso Hegemónico en Dos Escritoras ArgentinasDocumento16 páginasCASTRO, S. Géneros, Estereotipos y Monstruas. La Lucha Contra El Discurso Hegemónico en Dos Escritoras ArgentinasAndrea CarreteroAún no hay calificaciones
- Inferencias Enunciativas y Lexicas-2Documento23 páginasInferencias Enunciativas y Lexicas-2Juan jose Molina tapiaAún no hay calificaciones
- Bajtin y Del Amor y Otros Demonios PDFDocumento18 páginasBajtin y Del Amor y Otros Demonios PDFAdalberto Bolaño SandovalAún no hay calificaciones
- TANIA DIZ (2006) - Ode Las Ninas Bobas A Las Inutiles. Figuras Retoricas y Tecnologias de Genero ..Documento9 páginasTANIA DIZ (2006) - Ode Las Ninas Bobas A Las Inutiles. Figuras Retoricas y Tecnologias de Genero ..CIAPPINA DAMIAN ANDRESAún no hay calificaciones
- Audre Lorde, Una Memoria Plástica para Estallar La DiferenciaDocumento23 páginasAudre Lorde, Una Memoria Plástica para Estallar La DiferencialdeocAún no hay calificaciones
- Clacso Presentación Del Curso de María Pía López Dilemas de La Ciudad LetradaDocumento10 páginasClacso Presentación Del Curso de María Pía López Dilemas de La Ciudad LetradaMariano YedroAún no hay calificaciones
- Esquivel Marín - Escritura Género y Subjetividad FemeninaDocumento18 páginasEsquivel Marín - Escritura Género y Subjetividad FemeninagiselleingridAún no hay calificaciones
- Genero y Revision Del Campo Literario Conversacion Con Elsa DrucaroffDocumento8 páginasGenero y Revision Del Campo Literario Conversacion Con Elsa DrucaroffMaribel GodinoAún no hay calificaciones
- DRUCAROFFDocumento7 páginasDRUCAROFFranimirusAún no hay calificaciones
- Programa Seminario Feminismos 2023Documento7 páginasPrograma Seminario Feminismos 2023Hypatía ProserpinaAún no hay calificaciones
- Autoras, Escritoras y Contextos.Documento5 páginasAutoras, Escritoras y Contextos.Carina Fernanda GonzalezAún no hay calificaciones
- Monografía Uba SemiologiaDocumento8 páginasMonografía Uba SemiologialeilaAún no hay calificaciones
- Articulo de Violeta RochaDocumento19 páginasArticulo de Violeta RochaNada Algo100% (1)
- La Ciudad de Los PalabrasDocumento4 páginasLa Ciudad de Los PalabrasSergio MauricioAún no hay calificaciones
- Teorias FeministasDocumento15 páginasTeorias FeministasSilvina A. ArceAún no hay calificaciones
- Literatura y SociedadDocumento5 páginasLiteratura y SociedadAitanna Jesus Arcaya Rodriguez-CadillaAún no hay calificaciones
- Escritura de Mujeres Una Pregunta Desde Chile de Adriana ValDocumento7 páginasEscritura de Mujeres Una Pregunta Desde Chile de Adriana ValmarssitaAún no hay calificaciones
- DrucaroffDocumento14 páginasDrucaroffPaula HassanieAún no hay calificaciones
- Adrián Campillay: Una Mirada Ambigua Puesta en Lo Divino PDFDocumento12 páginasAdrián Campillay: Una Mirada Ambigua Puesta en Lo Divino PDFrafaelasanchez353Aún no hay calificaciones
- Reseña II de Terorias Literarias IIIDocumento4 páginasReseña II de Terorias Literarias IIITuviejaAún no hay calificaciones
- Tesis. Violencia Política. Performance Rosa CuchilloDocumento41 páginasTesis. Violencia Política. Performance Rosa CuchilloMarce Kab100% (1)
- La Escuela Esenario Del Conflicto Lingüístico Ma Inés OviedoDocumento4 páginasLa Escuela Esenario Del Conflicto Lingüístico Ma Inés OviedoBelén LeoniAún no hay calificaciones
- Desapropiación para Principiantes - Cristina Rivera GarzaDocumento5 páginasDesapropiación para Principiantes - Cristina Rivera GarzaDANIEL IDELSO VARGAS FALCONAún no hay calificaciones
- Aimar, Corina - Las Cautivas en La LiteraturaDocumento47 páginasAimar, Corina - Las Cautivas en La LiteraturaAnonymous wUDPrErNiAún no hay calificaciones
- El Zorro de Arriba y Le Zorro de AbajoDocumento8 páginasEl Zorro de Arriba y Le Zorro de AbajoquierolibrosyaAún no hay calificaciones
- Planificación 2022 Lengua y Literatura 5to A y B VallesDocumento8 páginasPlanificación 2022 Lengua y Literatura 5to A y B VallesLa Dolo González MontbrunAún no hay calificaciones
- HOYOS GUZMÁN ANGÉLICA. Ecrituras de La Lengua Del Resto, Filosofía, Estética y Política en La PoesíaDocumento15 páginasHOYOS GUZMÁN ANGÉLICA. Ecrituras de La Lengua Del Resto, Filosofía, Estética y Política en La PoesíaLogos91Aún no hay calificaciones
- Reseña Feminismos Del SurDocumento3 páginasReseña Feminismos Del SurVirginia AbelloAún no hay calificaciones
- Figuras en Haraway SongDocumento8 páginasFiguras en Haraway SongVirginia AbelloAún no hay calificaciones
- Rios Averardo - Metodologia de Las Ccss y Perspectiva de GeneroDocumento19 páginasRios Averardo - Metodologia de Las Ccss y Perspectiva de GeneroVirginia AbelloAún no hay calificaciones
- Poemas MalvinasDocumento19 páginasPoemas MalvinasVirginia AbelloAún no hay calificaciones
- Foucault Cap.2 La Hipotesis RepresivaDocumento21 páginasFoucault Cap.2 La Hipotesis RepresivaVirginia AbelloAún no hay calificaciones
- Todo Sobre El Amor - Bell HooksDocumento237 páginasTodo Sobre El Amor - Bell HooksVirginia AbelloAún no hay calificaciones
- Indice de ValorizacionDocumento39 páginasIndice de ValorizacionFernando Santillan MedranoAún no hay calificaciones
- Politicas Publicas para Personas Con DiscapacidadDocumento39 páginasPoliticas Publicas para Personas Con DiscapacidadSentir Para VerAún no hay calificaciones
- Gap U1 A1 OsnmDocumento6 páginasGap U1 A1 OsnmOscarNuñezMartinezAún no hay calificaciones
- El DominioDocumento30 páginasEl DominioresiaklawAún no hay calificaciones
- Tema 3-Teoria de La Norma JuridicaDocumento48 páginasTema 3-Teoria de La Norma Juridicaii2233Aún no hay calificaciones
- Resolucion #314-2023-GRLL-GOBDocumento2 páginasResolucion #314-2023-GRLL-GOBNelson LozanoAún no hay calificaciones
- AdolescenciaDocumento2 páginasAdolescenciaAnto Di DoménicaAún no hay calificaciones
- Filosofía de Víctor Raúl Haya de La Torre y Jose Carlos MariateguiDocumento11 páginasFilosofía de Víctor Raúl Haya de La Torre y Jose Carlos MariateguiFernanda RodriguezAún no hay calificaciones
- Ser Niño HoyDocumento10 páginasSer Niño HoyMaría Catalina BeneventiAún no hay calificaciones
- Escuela de Formacion Politica Tsi, MTBDocumento19 páginasEscuela de Formacion Politica Tsi, MTBJulioCesarVásquezVásquezAún no hay calificaciones
- Solicitud de Certificacion LaboralDocumento2 páginasSolicitud de Certificacion LaboralFrank Vizcaino50% (2)
- El Último 17 de Octubre de Eva PerónDocumento4 páginasEl Último 17 de Octubre de Eva PerónDaro ArmestoAún no hay calificaciones
- Conflictos InternacionalesDocumento12 páginasConflictos InternacionalesGenesis FerrerAún no hay calificaciones
- Historia de Panama Asignacion #5Documento27 páginasHistoria de Panama Asignacion #5Emanuel HuangAún no hay calificaciones
- Resumen FramptonDocumento2 páginasResumen Framptonharumy alboresAún no hay calificaciones
- Interpone Juicio Contencioso AdministrativoDocumento2 páginasInterpone Juicio Contencioso AdministrativoDiana MorenoAún no hay calificaciones
- Edicion Digital 10-12-23Documento16 páginasEdicion Digital 10-12-23Diario El SigloAún no hay calificaciones
- CASTILLO - FINOQUETTO - Las Cajas Negras de La Vida Social ResumidoDocumento15 páginasCASTILLO - FINOQUETTO - Las Cajas Negras de La Vida Social ResumidobelendecesariAún no hay calificaciones
- Identidad CulturalDocumento10 páginasIdentidad CulturalMarisol SanchezAún no hay calificaciones
- DS 051-2000 Reglam Zoosanitario para Impor Expor Pordutos AnimalesDocumento12 páginasDS 051-2000 Reglam Zoosanitario para Impor Expor Pordutos AnimalesDaniella Jimenez Moreano100% (1)
- Form. 010 - Consulta Escrita, Cambio de FormulaDocumento1 páginaForm. 010 - Consulta Escrita, Cambio de FormularegenteovspharmaAún no hay calificaciones
- Órgano Judicial y Electoral de BoliviaDocumento4 páginasÓrgano Judicial y Electoral de BoliviaAdrianAún no hay calificaciones
- Cuadernillo 3ro. Secundaria Historia JunioDocumento4 páginasCuadernillo 3ro. Secundaria Historia JunioEder Antonio Polendo GarcíaAún no hay calificaciones