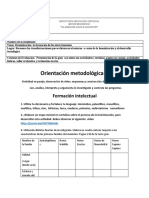Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Qué Es El Imaginario Social Corregido
Qué Es El Imaginario Social Corregido
Cargado por
profe999Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Qué Es El Imaginario Social Corregido
Qué Es El Imaginario Social Corregido
Cargado por
profe999Copyright:
Formatos disponibles
¿QUÉ ES EL IMAGINARIO SOCIAL?
1
Por Esther Díaz
En Oriente, durante siglos, se consideró que uno de los principales atributos de la belleza femenina
era tener pies chiquitos. Es por eso que a las niñas, desde muy pequeñas, se les vendaban los pies para
impedir, en lo posible, que les crecieran.
En Occidente, en el siglo pasado, se pensaba que una mujer, para ser hermosa, debía estar “entrada
en carnes”. Es por eso que las primeras divas del cine mudo, entre plumas y joyas, lucían abundantes
kilos.
Actualmente, por el contrario, el ideal de belleza femenina es del orden de la delgadez. Como
resultado de ello, las adolescentes enferman, y a veces mueren, en su afán de parecer etéreas. La
anorexia y
la bulimia son enfermedades estético-sociales.
Estos son algunos ejemplos de conductas regidas por diferentes imaginarios sociales, a partir de los
cuales se producen los valores, las apreciaciones, los gustos, los ideales y las conductas de las personas
que
conforman una cultura. El imaginario, como la palabra lo indica, se relaciona con la imaginación, pero no
es
lo mismo.
La imaginación es una facultad psicológica individual que juega con las representaciones. Las recrea.
Inventa otras realidades posibles (o imposibles). Es una actividad creatividad del espíritu individual. La
imaginación es un cuestionamiento permanente de la realidad establecida. El imaginario, en cambio, no es
la suma de todas las imaginaciones singulares. No es tampoco un producto acabado y pasivo. Por el
contrario, es el efecto de una compleja red de relaciones entre discursos y prácticas sociales. El imaginario
social interactúa con las individualidades. Se constituye a partir de las coincidencias valorativas de las
personas. Pero también de las resistencias. Se manifiesta en lo simbólico (lenguaje y valores) y en el
accionar
concreto entre las personas (prácticas sociales).
No obstante, cuando el imaginario se libera de las individualidades, cobra forma propia. Y por una
especie de astucia del dispositivo se convierte en un proceso sin sujeto. Adquiere independencia respecto
de los sujetos. Tiene una dinámica propia. Se instala en las distintas instituciones que componen la
sociedad.
Actúa en todas las instancias sociales, puesto que rodas esas instancias se producen en alguna
institución.
Son instituciones las asociaciones de personas que, reunidas con una finalidad común, cuentan con
infraestructura jurídica, edilicia y económica. Por ejemplo, la universidad o una empresa económica o un
club deportivo. Son instituciones asimismo (o se producen en una instancia institucional) las relaciones
entre, por lo menos, dos personas que comparten prácticas y discursos, aunque no tengan sedes
perfectamente determinadas como la universidad, la empresa o el club.
La condición para la “institucionalidad“ de una situación es que se persiga un objetivo común y, en
función de ello, se comparta un lenguaje respecto de ese objetivo. Por ejemplo, dos personas en una
situación amorosa, o dos amigos charlando en un café, o una persona diciéndole a un colectivero hasta
dónde quiere viajar. En el primer caso, se trata de la institución “pareja humana”, en el segundo, de la
institución “amistad” y en el tercero, de la institución “medios de transporte”.
El imaginario comienza a actuar como tal tan pronto como adquiere independencia de las
voluntades individuales. Aunque, paradójicamente, necesita de ellas para materializarse. La gente, a partir
de la valoración imaginaria colectiva, dispone de parámetros epocales para juzgar y para actuar. Pero los
juicios y las actuaciones de la gente inciden también en el dispositivo imaginario, el cual, como
contrapartida, funciona como idea regulativa de las conductas.
Las conductas, por supuesto, las realizan las personas, pero aspirando a ciertos ideales o modelos
que se consideran dignos de ser seguidos. Esos paradigmas son las ideas que regulan la educación, las
aspiraciones, las expectativas y los valores éticos, estéticos, económicos, políticos y religiosos de una
comunidad. Pero todas esas categorías no salieron de la nada, sino que se gestaron en función del
imaginario colectivo. Existe una interrelación entre valoraciones individuales y valoraciones colectivas.
Las ideas regulativas, como ideas que son, no existen en la realidad material. No obstante, existen
en la imaginación individual y en el imaginario colectivo y producen materialidad, es decir, efectos en la
realidad. Por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, que valora lo tecnocientífico, una persona que se
siente enferma recurre al médico (es decir, a un técnico). Su imaginario social le “marca” que ésa es la
actitud adecuada. En cambio, si una persona es indígena y su imaginario le “marca” que en caso de
enfermedad hay que consultar a un chamán, ésa será, posiblemente, la conducta que seguirá. En los dos
ejemplos, se producirán acciones y resultados concretos. La materialidad del dispositivo imaginario reside
en los efectos que logra sobre la realidad.
Si se retoma el ejemplo de la anorexia y la bulimia se llega a conclusiones similares. En una cultura
cuyo imaginario de belleza femenina fuera las mujeres gorditas, las chicas comerían comidas
sustanciosas.
En cambio, en una cultura de la delgadez, como la actual, el imaginario provoca culpa ante la comida. Las
personas persiguen una “delgadez fibrosa” a cualquier precio. Ahora bien, no se debe pensar tampoco que
un imaginario suscita uniformidad de conductas. Señala más bien tendencias y refleja, casi como un
espejo,
las situaciones conflictivas. En una época de cambios profundos y violentos, como la nuestra, surgen
acontecimientos que no están registrados todavía en la capacidad colectiva del juzgar. Esto, en el mejor
de los casos, produce desconcierto y, en el peor, exclusión. Tal es el caso, por ejemplo, del (todavía
embrionario) imaginario social del sujeto de sida.
LA DIFERENCIA ENTRE EL YO Y EL SUJETO
Un individuo social es una criatura humana que comparte un sistema simbólico con otros humanos.
El sistema simbólico por excelencia es el lenguaje articulado. Esto es, un lenguaje formado por palabras
significativas articuladas racionalmente. El ser humano es el único ser vivo que habla y que, además,
puede representarse su propio lenguaje, es decir, puede reflexionar sobre él.
El lenguaje articulado es un elemento definitorio de lo humano. Por ejemplo, si un bebé es criado
por animales y logra sobrevivir, deviene una especie de bestia que nunca se convertirá en ser humano. No
puede desarrollar su capacidad racional. Ese ser nunca aprenderá a hablar. Tampoco a pararse sobre los
miembros inferiores solamente. Pero esto último no sería lo determinante de su “animalidad” sino el no
haberse integrado al sistema de la lengua que es, al mismo tiempo, un componente fundamental del
imaginario social.
Cada individuo humano se reconoce a sí mismo como una entidad empírica y psicológica. Percibe
esa entidad como una continuidad en el tiempo. Ve la foto del niño que fue y, aunque ahora luce distinto,
sabe que sigue siendo él. Se reconoce a partir de su percepción interna, configura un “yo”. El yo es la
constatación de la propia integridad. Pero nadie es autosuficiente para formar su propio yo. En esa
conformación inciden el entorno, las otras personas y, fundamentalmente, el lenguaje. Sin embargo, las
personas no son autómatas. Cada ser humano es libre y, en función de ello y de sus indeclinables
disposiciones personales, se autoconforma, se produce, constituye su yo.
Ahora bien, el yo individual que cada uno de nosotros somos es asimismo un ente histórico (no
solamente psicológico). Ser histórico significa estar “sujetado” a las prácticas sociales de su tiempo.
Significa estar plegado al sistema de valores y supuestos de una tradición cultural. De modo tal que el yo
objetivado, esto es, proyectado a lo social, se convierte en sujeto. Deviene una instancia subjetivo – social.
Sujeto, entonces, es el individuo humano en su dimensión social, en tanto está sujetado a las
prácticas sociales y a los discursos de su época histórica. Cabe aclarar que “sujetado” no es sinónimo de
“enajenado”. Estoy sujetada a las prácticas sociales – discursivas de mi época. De lo contrario ni siquiera
me podría hacer entender mínimamente por quien, en este momento, me está leyendo. Pero soy libre de
decidir mis acciones. Si bien mi libertad (como toda libertad) está acotada a ciertas delimitaciones sociales
y biológicas. Por ejemplo, un adulto que nunca practicó danza es libre de comenzar a bailar, pero su edad
biológica y lo que el gusto cultural actual exige para un cuerpo que danza difícilmente le permitirán llegar a
ser una estrella del ballet.
Cada individuo se comprende además como un ser que se relaciona con otros seres y con su
entorno. Si se imagina al individuo social como una moneda, se puede decir que el anverso es el yo y el
reverso, el sujeto. El yo responde a lo individual y el sujeto a lo social. Pero ninguna de las dos fases de la
moneda puede excluir a la otra. Por lo tanto, esa dualidad única que es el individuo yo-sujeto se instaura
desde lo biológico, lo psicológico, lo espiritual y lo social.
El sujeto, entonces, es una instancia social encarnada en individuos, Si bien el sujeto de una época
histórica no es la suma de sus individuos sino el imaginario social de lo que significa ser sujeto para esa
época determinada. De lo dicho no debe inferirse tampoco que existe un sujeto único y absoluto en cada
época histórica. En realidad no existe un sujeto, sino sujetos. Pero esos sujetos comparten varias
características comunes, comparten imaginario.
En una época de cambios acelerados, como la nuestra, los sujetos reestructuran sus características,
se disuelven como sujetos (como los sujetos eran). “Se disuelven” no quiere decir que no hay más sujetos,
sino que desaparecen los parámetros imaginarios (y por lo tanto sus consecuencias materiales) y
aparecen otros sujetos. Es decir, otro imaginario para compartir.
Cabe aclarar que se suele decir “sujeto” en relación con dos referentes distintos: “sujeto”, como
imaginario colectivo de lo que significa ser humano perteneciente a una cultura en una época determinada,
y “sujeto”, como individuo social. Sin embargo, al transitar por el tema del sujeto (o de los sujetos), en
alguna medida, se mezclan los conceptos. No queda demasiado claro dónde termina el sujeto imaginario y
dónde empieza el sujeto individual.
LA INCIDENCIA DE LOS DISCURSOS Y DE LAS PRÁCTICAS SOCIALES
El discurso, es decir, el fluir de proposiciones dotadas de sentido, circula por la sociedad. Cada grupo
humano que se reúne con alguna finalidad comparte un discurso común (que no es lo mismo que
compartir un idioma). Las reglas que disciplinan los discursos surgen de las funciones específicas de cada
grupo. Los sujetos cambian de discurso cada vez que cambian de roles o de institución. El mismo sujeto
sigue ciertas reglas discursivas según los casos. Dichas reglas difieren entre ellas según difieran las
circunstancias. Por
ejemplo, un hombre seguirá distintas reglas para organizar su discurso según se dirija a un público de
científicos, a un amigo, o a sus empleados domésticos para solicitar que le sirvan un café.
La eficacia del discurso depende del éxito en conseguir los objetivos. Pero para alcanzar los objetivos
los discursos deben estar avalados por las prácticas. En el ejemplo propuesto, los objetivos pueden ser, en
primer lugar, lograr reconocimiento de la comunidad científica: en segundo, ser reconocido por un amigo y,
por último, conseguir que le sirvan café. Si el científico del ejemplo solamente habla, pero no realiza
ninguna
actividad científica que dé cuenta de su discurso, pronto caerá en descrédito. Por otra parte, si no cuida la
amistad, no será reconocido como amigo. Y finalmente, respecto del café, si nunca les paga el sueldo a
sus
empleados domésticos, pronto dejarán de servirle.
De la interrelación entre discursos y prácticas surgen valores, apreciaciones acerca de la realidad. Se
delimitan así las ideas de bien y de mal, de lindo y de feo, de agradable y desagradable. Los individuos
que
componen una sociedad, es decir, los sujetos conocen el sistema social de valores. Cada existencia
transcurre entre adhesiones y rechazos a ese sistema. Pero, en general, los valores se dan por supuestos
sin
analizarlos demasiado. He aquí, entre otras cosas, el origen de los pre-juicios.
Esos valores conocidos y, en general, compartidos entre los sujetos de una época histórica son un
bagaje importante del imaginario colectivo. La operatividad del dispositivo imaginario reside en ser un
referente para chequear las diversas situaciones por las que atraviesa una vida humana. De modo tal que
si
alguien se entera, por ejemplo, que perdió a un ser querido, “sabe” lo que los demás esperan de él en tal
circunstancia. Puede o no, observar la conducta esperada. Pero, en un caso o en el otro, “sabe” qué
reacciones probables tendrán los demás. El imaginario social funciona como parámetro de las conductas,
de
las palabras y de las expectativas.
Además, cada época tiene cierta disponibilidad para lo que se puede hacer y decir sin alterar
demasiado el dispositivo. Y también tiene sus exclusiones para quienes lo alteran demasiado. Esto se ve
claramente en el surgimiento del discurso diabólico. En los comienzos de la modernidad, cuando se inició
ese discurso, el mismo fue eficaz en la medida en que venía acompañado de ciertas prácticas. Quienes
ejercían el poder exacerbaban el discurso diabólico y obtenían múltiples beneficios, por medio del simple
trámite de acusar a ciertas personas de brujería. Podían así no sólo acrecentar sus bienes, apoderándose
de
los del acusado, sino también hacer que desaparecieran personas no gratas. Y podían,
fundamentalmente,
controlar a la población puesto que, en principio, cualquier persona se convertía en sospechosa por el solo
hecho de ser acusada.
No obstante como el poder no se ejerce de manera piramidal, sino reticular, la población colabora
en el dispositivo de la brujería. Algunos para poner al día sus rencores. Otros, para recibir algún beneficio
inesperado (siempre era posible quedarse con la vaca o las gallinas de una vecina condenada). Y otros,
finalmente, porque creían honestamente en lo diabólico y asumían los roles creados por el imaginario
social
convencidos de su autenticidad.
También podría gustarte
- Eje PsicoanalíticoDocumento20 páginasEje Psicoanalíticoprofe999Aún no hay calificaciones
- NIÑEZ Teórico24Documento8 páginasNIÑEZ Teórico24profe999Aún no hay calificaciones
- Eje MadurativoDocumento34 páginasEje Madurativoprofe999Aún no hay calificaciones
- Teo 19 Desarrollo Del Lenguaje Palacios y Piaget Cap8Documento7 páginasTeo 19 Desarrollo Del Lenguaje Palacios y Piaget Cap8profe999Aún no hay calificaciones
- Teo 21 y 23Documento18 páginasTeo 21 y 23profe999Aún no hay calificaciones
- Teo 22 Periodo de LatenciaDocumento11 páginasTeo 22 Periodo de Latenciaprofe999Aún no hay calificaciones
- Teo 15 Periodo Preoperatorio Video CortitoDocumento3 páginasTeo 15 Periodo Preoperatorio Video Cortitoprofe999Aún no hay calificaciones
- Teórico 10Documento17 páginasTeórico 10profe999Aún no hay calificaciones
- Teorico 9Documento16 páginasTeorico 9profe999Aún no hay calificaciones
- Teo 5Documento21 páginasTeo 5profe999Aún no hay calificaciones
- Teo 11 Teoría Del Apego BolwiDocumento21 páginasTeo 11 Teoría Del Apego Bolwiprofe999Aún no hay calificaciones
- Teo 4Documento12 páginasTeo 4profe999Aún no hay calificaciones
- Teórico 8Documento16 páginasTeórico 8profe999Aún no hay calificaciones
- Teo 3Documento14 páginasTeo 3profe999Aún no hay calificaciones
- Práctico 3 - Paradigmas en El Campo de La Salud 2022 - Social Expansivo 2 0o OkDocumento15 páginasPráctico 3 - Paradigmas en El Campo de La Salud 2022 - Social Expansivo 2 0o Okprofe999Aún no hay calificaciones
- Todos Los Power de Prácticos JuntosDocumento114 páginasTodos Los Power de Prácticos Juntosprofe999Aún no hay calificaciones
- Teórico 2 Freud y BleichmarDocumento12 páginasTeórico 2 Freud y Bleichmarprofe999Aún no hay calificaciones
- Resumen TotalDocumento11 páginasResumen Totalprofe999Aún no hay calificaciones
- Práctico 4 - Epidemiología 2022 OkDocumento30 páginasPráctico 4 - Epidemiología 2022 Okprofe999Aún no hay calificaciones
- Clase 10 - Políticas de Salud Mental - 2020Documento31 páginasClase 10 - Políticas de Salud Mental - 2020profe999Aún no hay calificaciones
- Teórico 2 Determinates Sociales de La Salud - Mozobancyk OkDocumento65 páginasTeórico 2 Determinates Sociales de La Salud - Mozobancyk Okprofe999Aún no hay calificaciones
- El Paradigma de La Complejidad Su Utilidad en Salud Pública - MozobancykDocumento56 páginasEl Paradigma de La Complejidad Su Utilidad en Salud Pública - Mozobancykprofe999Aún no hay calificaciones
- Práctico 2 - Modelos de Causalidad Determinantes Sociales de La Salud OkDocumento18 páginasPráctico 2 - Modelos de Causalidad Determinantes Sociales de La Salud Okprofe999Aún no hay calificaciones
- Clase 1 - Introducción Al Concepto de Salud Y Salud Publica - 2021 OkDocumento25 páginasClase 1 - Introducción Al Concepto de Salud Y Salud Publica - 2021 Okprofe999Aún no hay calificaciones
- Clase 3 - El Pensamiento de La Complejidad y Sus Implicancias para La Salud Pública - 2020 OkDocumento30 páginasClase 3 - El Pensamiento de La Complejidad y Sus Implicancias para La Salud Pública - 2020 Okprofe999Aún no hay calificaciones
- La Liebre y La Tortuga - David P. BarashDocumento208 páginasLa Liebre y La Tortuga - David P. BarashDeisy RodriguezAún no hay calificaciones
- Charlas Con Eduardo PunsetDocumento158 páginasCharlas Con Eduardo PunsetAnthonella Romero CabricesAún no hay calificaciones
- Ensayo Libertad Responsabilidad y El Bien ComunDocumento6 páginasEnsayo Libertad Responsabilidad y El Bien Comunliliana boreta100% (1)
- Sánchez (1998) - Desde La Prevención Primaria Hasta Ayudar A Bien MorirDocumento12 páginasSánchez (1998) - Desde La Prevención Primaria Hasta Ayudar A Bien MorirNancy MartinezAún no hay calificaciones
- Planificacion de Valores 2020-1Documento37 páginasPlanificacion de Valores 2020-1Sarah Duran MalaleAún no hay calificaciones
- Manual de Apoyo para Las Competencias ParentalesDocumento353 páginasManual de Apoyo para Las Competencias Parentalesdex2508Aún no hay calificaciones
- 1er Modulo Lectura Corporal 1Documento15 páginas1er Modulo Lectura Corporal 1Mary Mtz100% (1)
- La Integridad BiológicaDocumento12 páginasLa Integridad BiológicaMaribel Giraldo LizcanoAún no hay calificaciones
- Invocando A Los Devas o Angeles (B ANGLADA)Documento6 páginasInvocando A Los Devas o Angeles (B ANGLADA)Francisco JavierAún no hay calificaciones
- Prueba Diagnostica 1° Año de Arte y Patrimonio - Yarelis YendiDocumento7 páginasPrueba Diagnostica 1° Año de Arte y Patrimonio - Yarelis YendiPaul AlexAún no hay calificaciones
- Indicadores de Desempeño Sociales 8-9 DOCENTE LILIANA LONDOÑODocumento4 páginasIndicadores de Desempeño Sociales 8-9 DOCENTE LILIANA LONDOÑOANA JULIA ANDRADE RENTERIAAún no hay calificaciones
- Ecologias de Leonardo BoffDocumento9 páginasEcologias de Leonardo BoffJOSSELINE PINEDAAún no hay calificaciones
- Hacia Una Teoría de La EsquizofreniaDocumento27 páginasHacia Una Teoría de La EsquizofreniaAlondra Lizeth Huerta VazquezAún no hay calificaciones
- Actividad 4 Recogiendo Saberes Entorno A La Diversidad, La Inclusion y Las Poblaciones DiversasDocumento13 páginasActividad 4 Recogiendo Saberes Entorno A La Diversidad, La Inclusion y Las Poblaciones DiversasPaola GuillenAún no hay calificaciones
- Ensayo - Conducta Sexual, Psicologia General, Seccion 1300, Semana ADocumento4 páginasEnsayo - Conducta Sexual, Psicologia General, Seccion 1300, Semana AStephany RodríguezAún no hay calificaciones
- Grimorio de Amaymon. 9 Guardianes de Las Puertas Demoniacos Libro 2Documento80 páginasGrimorio de Amaymon. 9 Guardianes de Las Puertas Demoniacos Libro 2AlejandroAún no hay calificaciones
- María y El Espíritu SantoDocumento8 páginasMaría y El Espíritu SantolleilaAún no hay calificaciones
- Sistemas Sensoriales y Relojes BiologicosDocumento27 páginasSistemas Sensoriales y Relojes BiologicosIsamar Soriano0% (1)
- Estudio Mujeres en La MusicaDocumento23 páginasEstudio Mujeres en La MusicaInternet La CapitalAún no hay calificaciones
- GUIA DELA HOMINIZACIOn 2021Documento3 páginasGUIA DELA HOMINIZACIOn 2021Glynnis Grey Borja charrisAún no hay calificaciones
- Analisis de Lectura Del Capitulo 1 de Historia Social de La Literatura y El ArteDocumento4 páginasAnalisis de Lectura Del Capitulo 1 de Historia Social de La Literatura y El ArteAndrés HernándezAún no hay calificaciones
- Instituto Materia 2 Antropología Cristiana Diócesis de CojedesDocumento34 páginasInstituto Materia 2 Antropología Cristiana Diócesis de CojedesMarsel GodoyAún no hay calificaciones
- Evolucion Humana ProyectoDocumento12 páginasEvolucion Humana ProyectoMónica MazariegosAún no hay calificaciones
- La - Experimentación Animal.Documento4 páginasLa - Experimentación Animal.VIDAS POSITIVASAún no hay calificaciones
- El Amor Desde La Perspectiva de NietzscheDocumento7 páginasEl Amor Desde La Perspectiva de NietzscheFernando GonzalezAún no hay calificaciones
- En Época de Constituyentes... Es Bueno Entender Cómo Estamos ConstituidosDocumento6 páginasEn Época de Constituyentes... Es Bueno Entender Cómo Estamos ConstituidosMaría René SosaAún no hay calificaciones
- Antropo-Centrismo Contra Eco-Centrismo. Beorlegui, CarlosDocumento8 páginasAntropo-Centrismo Contra Eco-Centrismo. Beorlegui, CarlosCarlum GAún no hay calificaciones
- Paso 2 - Psicofisiología de La Atención, Percepción y Memoria - 546Documento34 páginasPaso 2 - Psicofisiología de La Atención, Percepción y Memoria - 546Melissa PlzsAún no hay calificaciones
- El Aprendizaje HumanoDocumento12 páginasEl Aprendizaje HumanocarmenAún no hay calificaciones
- Octavo 8° Espacio Geografico (Cartografia)Documento3 páginasOctavo 8° Espacio Geografico (Cartografia)Colegio PayanAún no hay calificaciones