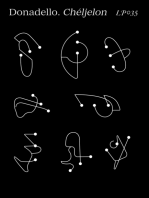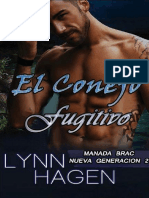Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Día Del Conejito
El Día Del Conejito
Cargado por
AURA MARIA GONGORA ROA0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas2 páginasCuento de Laura Massolo
Título original
El día del conejito
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCuento de Laura Massolo
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas2 páginasEl Día Del Conejito
El Día Del Conejito
Cargado por
AURA MARIA GONGORA ROACuento de Laura Massolo
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
EL DÍA DEL CONEJITO,
POR LAURA MASSOLO
No me pude olvidar, nunca, del día en que le arranqué la cola al conejito.
Debe existir una razón para que algunos recuerdos de la infancia perduren
con tanta fidelidad; que se fijen, que provoquen angustia cada vez que
reaparecen. Porque, al menos el mío, el del conejito, me impresiona todavía
hoy.
Me acuerdo del tirón, del ruido, de la sensación de fractura, de la sorpresa
repugnante y del asombro por mi propia fuerza; del rabito blanco con el círculo
sangriento en mi mano. Me acuerdo de mi grito y de mi espanto, y de la carrera
desenfrenada después de revolear esa mota inmaculada, suavecita, manchada
de rojo. Me acuerdo, también, de la cara descompuesta de Gracielita,
mirándome consternada desde el otro extremo del tronco. El conejito se había
metido en un tronco hueco, un tronco caído en el fondo de mi casa. Se escapó
del gallinero vecino por el alambrado. Gracielita y yo lo vimos, lo quisimos
agarrar, lo empezamos a correr; y se escondió en el tronco.
Sé que era blanquísimo, chiquito, hermoso.
Claro, no tenía escapatoria. Por un lado o por el otro tendría que salir. Nos
ubicamos una en cada punta; miramos, y no se veía nada. Además, esa parte
del jardín era la más oscura. Era la parte de los pinos y de las araucarias, en la
esquina, en el límite más alejado de la casa, la más sombría y la más propicia
para las travesuras. A través de ese mismo alambrado le di el primer beso a
Paco. Ahí, debajo de esos árboles, fumé mi primer cigarrillo.
Pero el día del conejito fue horrible.
Yo lo asustaba de atrás y Gracielita esperaba a que saliera. Metí la mano.
Grité porque lo toqué. Le grité a Gracielita que lo estaba tocando. Sacalo, me
dijo Gracielita. Y tiré.
Otra vez: el ruido, la sensación de impacto, de pedacito roto, de botella
descorchada y de asesinato culposo. EL rabito en mi mano.
Nunca se lo dije a nadie. Ni al cura en las confesiones. Porque yo había
tomado, poco tiempo antes, la primera comunión, y le contaba al cura todo lo
malo que hacía. Para eso, elaboré una lista y la aprendí de memoria: malas
palabras, mentiras a mamá, actos de egoísmo con mis compañeras, una falta a
misa. Era invariable. Pero no incluí lo del conejito. Era grave. No tuve coraje.
Sos un animal, me dijo Gracielita. Y se fue.
Estuve llorando de vergüenza, de remordimiento y de asco por un rato
largo. Y sentí pánico. Pensaba que los vecinos iban a venir a demandarme, en
cualquier momento; a reclamar el rabo cortado.
No sé dónde fue a parar el rabo cortado. Con un estremecimiento, con un
ademán brusco, feo, convulsivo, lo tiré vaya a saber dónde. Y, a la tarde, volví
al fondo pero no lo pude encontrar. Volví temblando de miedo y el lugar me
pareció siniestro. No vi, tampoco, en el gallinero de Paco, a ningún conejo sin
cola. Ni siquiera vi un conejo muerto. Pero no quise mirar adentro del tronco.
No miré a propósito.
No sé si los conejos se mueren por arrancarles el rabo. Creo que sí, pero
todavía hoy sigo sin saberlo con certeza. Y, si alguna vez lo pregunté, no
supieron contestarme. A Paco le pregunté otra cosa: le pregunté si todos los
conejos nacen con cola, por las dudas, para no quedar en evidencia. Podría
haberme hecho algún comentario que me sirviera para tener noticias de mi
víctima. Además, ya éramos novios, y del episodio había pasado un tiempo
bastante largo. Pero el se rió, se rió mucho de mi pregunta. Ese día
conversamos de un montón de cosas. Ese día, también, Paco cruzó el
alambrado. Era un poco bruto y para él los conejos eran muchos, estaban ahí;
nada más. Me contó, en cambio, que los mataban y los vendían para que la
gente se los comiera. Me lo contó con naturalidad, tranquilamente; porque él ya
era grande, bastante más grande que yo, y trabajaba con la familia en la venta
de los conejos.
No sé por qué, a lo mejor porque nos reímos, porque estábamos de este
lado del alambre, terminé contándole la verdad. Y él me dijo que, seguramente,
el conejito no había salido vivo del tronco.
Y me dijo que mirara.
Yo no quería mirar.
Ahora, el psiquiatra dice que mi fobia a la oscuridad tiene un origen
olvidado, reprimido; que, sin lugar a dudas, hubo un trauma, una situación de
culpa, un motivo generador. No sé.
Sería absurdo pensar que, a veces, cuando no hay luz, cuando todo está
tan oscuro que no se distinguen las formas, cuando el aire es un fluido negro
que me abraza, que se me mete por la nariz y por la garganta; cuando las
pupilas se me dilatan hasta que me arden los ojos, y me asfixio, es porque
estoy atrapada en la oquedad de un tronco; y oigo la voz de alguien que me
hace sentir como un animal, y me abandona, y que una mano se me acerca
para arrancarme las vísceras. Y que me desangro y que me duele y que me
estoy ahogando y que quiero gritar pero no puedo. Y que me estoy muriendo.
Quizá el conejito se murió así, por mi culpa. Quizá por eso es mi fobia.
Quizá también por Paco, que me obligó a arrodillarme, a poner la cara
contra el orificio del tronco; porque Paco era más grande que yo, mucho más
grande, y bruto; porque ahora creo que ese olor nauseabundo que llenó todos
los espacios era el del cadáver de un conejito blanco.
de La otra piedad (2005)
También podría gustarte
- Real A Dark MM Pinocchio Retelling (Joel Abernathy) (Z-Library) (3) en To Es 2024-02-19 11-31-53Documento148 páginasReal A Dark MM Pinocchio Retelling (Joel Abernathy) (Z-Library) (3) en To Es 2024-02-19 11-31-53lady.margaret118100% (1)
- Historias de Ratas y Otros Cuentos Ilustrado (En Plantilla) J.I.A.Documento89 páginasHistorias de Ratas y Otros Cuentos Ilustrado (En Plantilla) J.I.A.ivan loyolaAún no hay calificaciones
- El Mal Menor (Feiling)Documento142 páginasEl Mal Menor (Feiling)ZrtschAún no hay calificaciones
- Los monstruos. Cuentos completos. Tomo II: Los monstruos. Cuentos completos. Tomo IIDe EverandLos monstruos. Cuentos completos. Tomo II: Los monstruos. Cuentos completos. Tomo IIAún no hay calificaciones
- El Misterio Velazquez - Eliacer Cansino PDFDocumento258 páginasEl Misterio Velazquez - Eliacer Cansino PDFluisAún no hay calificaciones
- Sacheri, Eduardo - de ChilenaDocumento7 páginasSacheri, Eduardo - de ChilenaDiego Alvarez0% (1)
- El Tambor de HojalataDocumento12 páginasEl Tambor de HojalataJara CarlosAún no hay calificaciones
- Onetti, Jorge - Cualquiercosario y Otras CositasDocumento119 páginasOnetti, Jorge - Cualquiercosario y Otras CositasMaximo ExilioAún no hay calificaciones
- EncerradaDocumento3 páginasEncerradaNataliaPerdomo110983% (6)
- Dramatización Prometeo EncadenadoDocumento5 páginasDramatización Prometeo EncadenadoNataliaPerdomo110967% (9)
- Laura MassoloDocumento2 páginasLaura MassoloNataliaPerdomo1109100% (1)
- Laura MassoloDocumento4 páginasLaura MassoloNataliaPerdomo1109Aún no hay calificaciones
- Español 6° 2PDocumento3 páginasEspañol 6° 2PYorladis Karina Díaz DussánAún no hay calificaciones
- Feiling, C.E. - El Mal Menor - (1996)Documento149 páginasFeiling, C.E. - El Mal Menor - (1996)Eleanor R100% (2)
- Alejandro UrdapilletaDocumento5 páginasAlejandro UrdapilletaEzequiel AlvarezAún no hay calificaciones
- 3 Relatos de Rafael DiesteDocumento4 páginas3 Relatos de Rafael DiesteDiego VillaAún no hay calificaciones
- Aparicion Guy de MaupassantDocumento6 páginasAparicion Guy de Maupassantdinorah gallardoAún no hay calificaciones
- De Maupassant, Guy - ApariciónDocumento6 páginasDe Maupassant, Guy - ApariciónAquiles BarrigaAún no hay calificaciones
- Itinerario Julio CortázarDocumento17 páginasItinerario Julio CortázarAlka ChumAún no hay calificaciones
- De Maupassant Guy - Aparición PDFDocumento6 páginasDe Maupassant Guy - Aparición PDFmorcuyoAún no hay calificaciones
- Cuentos en Accion Recopilado de InternetDocumento28 páginasCuentos en Accion Recopilado de InternetxcrisAún no hay calificaciones
- Aparición MaupassantDocumento4 páginasAparición MaupassantMaria BalteiraAún no hay calificaciones
- C. E. Feiling - El Mal MenorDocumento182 páginasC. E. Feiling - El Mal MenorAxel UhaldeAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La AngelitaDocumento6 páginasEl Desentierro de La AngelitaMax TrolardoAún no hay calificaciones
- Delincuente Honrado: Emilia Pardo BazánDocumento4 páginasDelincuente Honrado: Emilia Pardo BazánFan FreefireAún no hay calificaciones
- Gustavo Adolfo Bécquer - Historia de Una Mariposa y Una ArañaDocumento3 páginasGustavo Adolfo Bécquer - Historia de Una Mariposa y Una ArañaaCoeKwTFAún no hay calificaciones
- AparicionDocumento3 páginasAparicionAndre RuiAún no hay calificaciones
- La Furia de Silvina OcampoDocumento6 páginasLa Furia de Silvina OcampoRomina SanchezAún no hay calificaciones
- El ChullachaquiDocumento17 páginasEl ChullachaquiNicolás Trasmonte Abanto100% (1)
- Leylah Attar - The Paper Swan-1 PDFDocumento259 páginasLeylah Attar - The Paper Swan-1 PDFJazminAún no hay calificaciones
- El Misterio Velázquez PDFDocumento111 páginasEl Misterio Velázquez PDFdzqgd5w7hn100% (1)
- El Chullachaqui - Plan LectorDocumento17 páginasEl Chullachaqui - Plan Lectorjose100% (2)
- 04 - El Entierro de La Angelita - Mariana EnriquezDocumento6 páginas04 - El Entierro de La Angelita - Mariana Enriquezgazton_73Aún no hay calificaciones
- Abelardo Castillo Las Panteras y El TemploDocumento2 páginasAbelardo Castillo Las Panteras y El Templotomason1110Aún no hay calificaciones
- Mitologia CuzcatlecaDocumento46 páginasMitologia Cuzcatlecavaleria.jajaja.sanches100% (1)
- El Hombre Que Sintío Su RostroDocumento14 páginasEl Hombre Que Sintío Su RostroAlejandro DuranAún no hay calificaciones
- La FábricaDocumento130 páginasLa FábricacarlosmontagranaAún no hay calificaciones
- Tres Horas CrocheDocumento26 páginasTres Horas CrocheRaul PostillosAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La Angelita - Mariana Enríquez (Argentina, 1973)Documento4 páginasEl Desentierro de La Angelita - Mariana Enríquez (Argentina, 1973)AlguienAún no hay calificaciones
- ACTIVIDADES-Historias de Misterio.Documento7 páginasACTIVIDADES-Historias de Misterio.Gabriela AraqueAún no hay calificaciones
- Ana La Pelota HumanaDocumento10 páginasAna La Pelota HumanaAlejo TephrosAún no hay calificaciones
- Documento Sin TítuloDocumento5 páginasDocumento Sin Títulolecosa08Aún no hay calificaciones
- Mi Amigo Imaginario - Fausto GenaoDocumento151 páginasMi Amigo Imaginario - Fausto GenaoLiliane Yunuen Hernandez EscobedoAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La Angelita - Página 12. Mariana MartínezDocumento4 páginasEl Desentierro de La Angelita - Página 12. Mariana MartínezPRÁCTICAS DEL LENGUAJE 1ROAún no hay calificaciones
- Antologia Letras Cortometradas Santos y LeonardiDocumento12 páginasAntologia Letras Cortometradas Santos y Leonardimaria soledad alpire sanchezAún no hay calificaciones
- El Hombre de Las SerpientesDocumento10 páginasEl Hombre de Las Serpientesma77a5445Aún no hay calificaciones
- Configuracion Ficha 1,2,3,4,5,6Documento9 páginasConfiguracion Ficha 1,2,3,4,5,6Mariana GutiAún no hay calificaciones
- Cuento en Forma de CartaDocumento14 páginasCuento en Forma de CartaDanielGonzálezAún no hay calificaciones
- Feiling, C E - El Mal MenorDocumento139 páginasFeiling, C E - El Mal MenorAlejandro CrimiAún no hay calificaciones
- Papelucho, Romelio y El Castillo (MARCELA PAZ) (Z-Library)Documento83 páginasPapelucho, Romelio y El Castillo (MARCELA PAZ) (Z-Library)marcela100% (1)
- Cuento - El Gato Negrp y La Muerte Roja - E.A.PoeDocumento16 páginasCuento - El Gato Negrp y La Muerte Roja - E.A.PoeJorgejjAún no hay calificaciones
- Cuentos de Carlos WynterDocumento9 páginasCuentos de Carlos WynterMax SteakAún no hay calificaciones
- Taller de FormaciónDocumento4 páginasTaller de FormaciónNataliaPerdomo1109Aún no hay calificaciones
- 4 Periodo Evaluaciones 3 y 7Documento2 páginas4 Periodo Evaluaciones 3 y 7NataliaPerdomo1109Aún no hay calificaciones
- Modernismo y El PosmodernismoDocumento9 páginasModernismo y El PosmodernismoNataliaPerdomo1109Aún no hay calificaciones
- 3° Periodo EvaluacionesDocumento16 páginas3° Periodo EvaluacionesNataliaPerdomo1109Aún no hay calificaciones
- Anexo Primaria PazDocumento5 páginasAnexo Primaria PazNataliaPerdomo1109Aún no hay calificaciones
- Modernismo y El PosmodernismoDocumento9 páginasModernismo y El PosmodernismoNataliaPerdomo1109Aún no hay calificaciones
- Laura MassoloDocumento4 páginasLaura MassoloNataliaPerdomo1109Aún no hay calificaciones
- Taller Decimales PDFDocumento1 páginaTaller Decimales PDFNataliaPerdomo1109Aún no hay calificaciones
- Clara Tiene Una Gran FamiliaDocumento22 páginasClara Tiene Una Gran FamiliaNataliaPerdomo1109Aún no hay calificaciones
- Literatura de La Independencia en ColombiaDocumento3 páginasLiteratura de La Independencia en ColombiaNataliaPerdomo11090% (1)
- Clara Tiene Una Gran FamiliaDocumento22 páginasClara Tiene Una Gran FamiliaNataliaPerdomo1109100% (4)
- Laura MassoloDocumento2 páginasLaura MassoloNataliaPerdomo1109100% (1)
- El Arte de Contar HistoriasDocumento19 páginasEl Arte de Contar HistoriasNataliaPerdomo1109Aún no hay calificaciones
- Guias Sesion 19Documento6 páginasGuias Sesion 19NataliaPerdomo1109Aún no hay calificaciones
- Quiz Un Cocodrilo No Sirve Es DragónDocumento3 páginasQuiz Un Cocodrilo No Sirve Es DragónNataliaPerdomo1109Aún no hay calificaciones
- Taller de RecuperaciónDocumento3 páginasTaller de RecuperaciónNataliaPerdomo1109Aún no hay calificaciones
- Preguntas Sobre Mitos GriegosDocumento3 páginasPreguntas Sobre Mitos GriegosNataliaPerdomo11090% (1)
- Aumentativo DiminuetivoDocumento4 páginasAumentativo DiminuetivoNataliaPerdomo1109Aún no hay calificaciones
- Cuestionario IPIDocumento4 páginasCuestionario IPINataliaPerdomo1109Aún no hay calificaciones
- RM Ecuaciones para Enseñar Segundo de SecundariaDocumento11 páginasRM Ecuaciones para Enseñar Segundo de Secundariaariana llAún no hay calificaciones
- Teisis Sincronizacion en Cerdas PDFDocumento95 páginasTeisis Sincronizacion en Cerdas PDFcharxd2100% (1)
- Terminales PesquerosDocumento10 páginasTerminales PesquerosyulyAún no hay calificaciones
- Lesiones de Tendones ExtensoresDocumento6 páginasLesiones de Tendones ExtensoresRoberto OjedaAún no hay calificaciones
- Definiciones de CarneDocumento6 páginasDefiniciones de CarneQuique Báez GarcíaAún no hay calificaciones
- Hernias DiafragmticasDocumento51 páginasHernias DiafragmticasJhonatan Ocampo MurilloAún no hay calificaciones
- Tipos de Reproducción AsexualDocumento2 páginasTipos de Reproducción Asexualmika chan100% (5)
- El Leopardo de Las Nieves Texto DescriptivoDocumento1 páginaEl Leopardo de Las Nieves Texto DescriptivoLAURAAún no hay calificaciones
- Enfermedades GastrointestinalesDocumento10 páginasEnfermedades GastrointestinalesAlexander XPAún no hay calificaciones
- Intestino Delgado y ColonDocumento91 páginasIntestino Delgado y ColonDANIELA MARIA GUZMAN SALAZARAún no hay calificaciones
- TurkDocumento1 páginaTurkanon-649429100% (4)
- UNCINARIASDocumento26 páginasUNCINARIASYurisita Ruiz LorenzoAún no hay calificaciones
- PeriodonciaDocumento35 páginasPeriodonciaxdxdxdxd100% (1)
- Ejemplos de Series VerbalesDocumento2 páginasEjemplos de Series VerbalesSimon OquendoAún no hay calificaciones
- Reporte Visita Al BioterioDocumento2 páginasReporte Visita Al BioterioJ Frencel Zamora OrtizAún no hay calificaciones
- Práctica de Digestion de GrasasDocumento6 páginasPráctica de Digestion de GrasasMercyAnalíArgomedoBrionesAún no hay calificaciones
- Analogías VerbalesDocumento7 páginasAnalogías VerbalesguadalupeAún no hay calificaciones
- Proyecto Fondeagri-Bandes P.A. 2011Documento86 páginasProyecto Fondeagri-Bandes P.A. 2011richardlinaresu100% (2)
- Problemas Dermatofitosis o TiñasDocumento10 páginasProblemas Dermatofitosis o Tiñasajss8838156Aún no hay calificaciones
- 14 Patologia Ano-RectalDocumento12 páginas14 Patologia Ano-RectalKrishna Carmela Janampa ArangoAún no hay calificaciones
- Triptico de Lactyancia MaternaDocumento3 páginasTriptico de Lactyancia Maternalichin100% (1)
- La CascadaDocumento4 páginasLa Cascadamaria_5206Aún no hay calificaciones
- Guía de Aprendizaje NeuronaDocumento4 páginasGuía de Aprendizaje Neuronatercerom2009100% (2)
- Anatomía Y Fisiología Del Sistema Nervioso Tarea 2Documento13 páginasAnatomía Y Fisiología Del Sistema Nervioso Tarea 2Jean OgandoAún no hay calificaciones
- Estructura y Funciones Del Sistema Biomecanico Del MotorDocumento6 páginasEstructura y Funciones Del Sistema Biomecanico Del MotorZurisadai CruzAún no hay calificaciones
- Guia de Comprension LectoraDocumento112 páginasGuia de Comprension LectoraEnri EneAún no hay calificaciones
- Lynn Hagen - Manada de Brac Siguiente Generaci+ N 03 - El Conejo FujitivoDocumento115 páginasLynn Hagen - Manada de Brac Siguiente Generaci+ N 03 - El Conejo FujitivoDaniel Daniels100% (2)
- Textos Descriptivos para Quinto Grado de PrimariaDocumento4 páginasTextos Descriptivos para Quinto Grado de Primariajevepe50% (2)
- Preguntas de Razinamiento MatemáticoDocumento6 páginasPreguntas de Razinamiento Matemáticojuan pablo lopezAún no hay calificaciones
- Que Tengo en Mi Cerebro Actividad 5Documento2 páginasQue Tengo en Mi Cerebro Actividad 5miguel acosta100% (5)