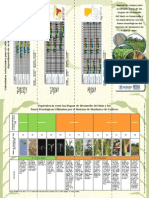Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Esi Vinculos Saludables TF 1
Esi Vinculos Saludables TF 1
Cargado por
ana0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas5 páginasexperiencia en el aula con la ESI
Título original
ESI VINCULOS SALUDABLES TF 1
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoexperiencia en el aula con la ESI
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas5 páginasEsi Vinculos Saludables TF 1
Esi Vinculos Saludables TF 1
Cargado por
anaexperiencia en el aula con la ESI
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
TRABAJO FINAL
La ESI vínculos saludables para evitar la violencia escolar en los adolescentes
1. Piensen y describan una escena escolar, real o ficticia pero
representativa, (que transcurra en una clase, en un recreo, en la sala de
profesores, etc. de una escuela secundaria) en la cual les parezca que se
reproducen concepciones, creencias o relatos que conllevan o favorecen
condiciones de inequidad de género en la vida cotidiana de la
institución. Mencionen de esa escena el lugar donde se sitúa, quienes
participan, sus diálogos y si esos discursos se traducen o devienen en
actos, prácticas o hechos dentro de la institución o fuera de ella.
(Pueden utilizar la que fueron presentado y trabajando en las actividades
de los foros)
2. Analicen la escena tomando en consideración los contenidos trabajados
durante el curso. Les pedimos que incorporen en su reflexión por lo
menos una cita textual de las clases y/o la bibliografía.
3. Mencionen 2 posibles puertas de entrada de la ESI (si eligen la puerta 2
especificar a cuál de sus tres dimensiones o sub-puertas se refieren)
desde las cuales se podrían pensar acciones escolares que irían en
sentido de problematizar, analizar y/o intervenir en la escena planteada
en el punto 1 para trasformar lo que allí sucede en el sentido de la
perspectiva de la ESI.
4. Elaboren una propuesta de intervención. a partir de esas dos puertas de
entrada elegidas. detallando los elementos necesarios en cada caso
(destinatarios/as, acuerdos, objetivos, contenidos, actividades, etc.). Por
ejemplo, si definieran trabajar con sus colegas docentes punteen los
temas o contenidos que abordarían con ellos/as y las características de
ese espacio de reflexión conjunta. Si pensaran en una planificación
curricular para los/as alumnos/as listen los lineamientos que
desarrollarían y las actividades con sus respectivas consignas y recursos
didácticos. (Para ello utilicen los Lineamientos Curriculares Nacionales
de ESI y los Cuadernos para el Aula de ESI de Secundaria y/o la Cartilla
“Educar en Igualdad”)
5. Describan brevemente aportes o temas del curso que les hayan
resultado más significativos y/o de mayor utilidad para su rol en la
escuela.
1- Relato: Juan de sexto grado se encontraba analizando con sus
compañeros y maestra, la clase anterior donde se charló sobre estereotipos
de género que establecen modelos acerca de lo femenino y de lo masculino
y de cómo estos modelos, socialmente aceptados, influyen en sus
conductas, en sus elecciones y formas de relacionarse.
Contaba esto, - ‘Escuché por la tele, que la municipalidad de... no sé de qué
pueblo, no me acuerdo, que las academias de baile de la ciudad
presentaran chicas sin pancita para ser postulantes de la elección de la
reina. La academia de danzas árabes le respondió que no mandaría
postulantes por las condiciones que ponían” Ante lo relatado les pregunto a
las niñas y niños: Y a vos… ¿qué te hizo sentir lo que escuchaste? ¿qué
opinan? Ante lo cual respondieron: Ÿ que si no sos “perfecta” no vales... Ÿ y
que eligen por el aspecto exterior…. Ÿ siempre son chicas, no hay un rey Ÿ
¡¡Seño, seño!!! Acá también se elige la reina y se presentan todas chicas
muy lindas y sin pancita, altas, delgadas sin granos.
Las preguntas seguían brotando y aquello que en algún otro instante de otra
clase había sido socializado, ese dia adquiría un protagonismo inusitado. -¿Por
qué se realizan estos eventos? ¿En qué momento del año se producen?, ¿qué
hace la reina después de ser elegida? Preguntas que se fueron planteando con
mucha curiosidad e interés porque se acercaba la fecha del cumpleaños de la
ciudad en la que se eligen una reina y dos princesas y las adolescentes de entre
15 y 18 años comienzan con los preparativos para su presentación: ir al
gimnasio, a la dermatóloga, probarse peinados y colores de cabello y sobre
todo “dejar de comer” para “verse bien”. Sentirse bellas, seguras para
competir. Los y las estudiantes llegaron a la conclusión de que esta práctica no
es para nada igualitaria porque sólo participan las mujeres, perjudicando su
salud, generando inseguridades, desvalorizaciones y considerando a la mujer
como un objeto de observación.
2- Estas representaciones que se dan en los jóvenes y la sociedad dificultan un
desarrollo socio afectivo sano con les cuerpos y conllevan estándares
hegemónicos de belleza que reproducen generalmente actos de violencia
discriminatorios, baja autoestima y psicológicamente tendientes a la
manipulación machista en la mujer y en los hombres mandatos culturalmente
aceptados que muchas veces llevan a cosificar el cuerpo de la mujer e
interpretar de forma subjetiva, a través de interpretaciones microamachistas
maneras de vestirse y actitudes en la mujer.
Las formas de organización, las concepciones, nuestras prácticas o
comportamientos y las relaciones sociales incorporan, reproducen y
resignifican componentes culturales que le inscriben socialmente a los
distintos ámbitos patrones de características comunes. Así por ejemplo, las
actitudes sociales hacia la violencia, las creencias estereotipadas con respecto
a los roles y lugares sociales del hombre y de la mujer, las expectativas de los
grupos acerca de los métodos de disciplina y de toma de decisiones en el
hogar y en las instituciones, y el nivel general de violencia en el país y en la
propia comunidad conforman matrices sociales que sostienen y perpetuán
modelos jerárquicos y abusivos de vinculación. (Cantón Duarte y Cortés
Arboleda, 1997).
Los valores, los sistemas de creencias e ideologías conforman matrices
simbólicas que moldean los distintos contextos de la vida social hasta llegar al
nivel más cercano y concreto para un niño o una niña como lo es el ámbito de
su medio familiar. Es así que, mediante los procesos de socialización durante la
infancia logran articularse el nivel de lo intrafamiliar con el contexto más
amplio macrosistémico o sociocultural. (Misuti, Ochoa y Molpeceres, citados
por Bringiotti, 1999).
Esta experiencia escolar relatada hace referencia a el eje conceptual de la ESI,
el enfoqué sobre el cuidado del cuerpo y la salud. “Las dimensiones de la
propia identidad. La sociedad deposita expectativas distintas en los varones
que en las mujeres. Según estas expectativas, algunas conductas y formas de
ser serían esperables solo para los varones y otras serían exclusivas de las
mujeres. Estas expectativas pasan a formar parte, como ya lo hemos
mencionado antes, de los llamados estereotipos de género que asignan de
manera diferente, para mujeres y varones, tareas y roles, valoraciones,
cuidados del cuerpo, formas de expresar las emociones y construir vínculos.
Estos estereotipos no solo implican diferencias de género, sino también
relaciones de desigualdad entre varones y mujeres, que, generalmente, se
naturalizan y, por lo tanto, se perciben como atributos “normales” e
incuestionables.
Para las masculinidades, el estereotipo impone que el cuerpo sea la sede del
ejercicio de la fuerza, el poder, el dominio de los espacios públicos, el empleo,
rasgos asociados a la masculinidad hegemónica. Y para las femineidades, el
cuerpo no sólo se relaciona con características opuestas a las anteriores –
debilidad, fragilidad, reproducción, pasividad, lo doméstico como espacio
exclusivo–, sino que adquiere una mayor centralidad, ya que se considera que
en él mismo reside su feminidad.
Esto quiere decir que el cuerpo femenino se convierte en sede del ser mujer,
cuerpo que debe ser bello, agradable, muchas veces cuerpo-objeto. Podríamos
decir que hay un doble discurso en relación con el cuerpo femenino: por un
lado, es visto desde el rol tradicionalmente atribuido a la mujer como madre,
encargada de la crianza de los/as hijos/as, ocupando el ámbito doméstico. Por
otro lado, el cuerpo femenino es mirado como objeto de deseo sexual y
medido desde parámetros estéticos hegemónicos, tanto por los varones como
por las mismas mujeres.
3-Puertas de entrada
El desarrollo curricular de la violencia de género y la promoción de vínculos
saludables
El desarrollo curricular de la violencia de género y la promoción de vínculos
saludables
A. El conocimiento del contexto social, histórico y cultural, en la medida en
que la comprensión de los procesos sociales, económicos y políticos tanto en
nuestro país como en el mundo, que implicaron cambios en las configuraciones
familiares, en la participación de varones y mujeres en distintos ámbitos de la
vida social y en el reconocimiento de los derechos humanos, genera una
reflexión crítica sobre las tradiciones, los estereotipos y modelos hegemónicos
de masculinidad y feminidad.
B. El conocimiento y respeto por el propio cuerpo y el cuerpo de las/os
otras/os, ya que partiendo del reconocimiento de la sexualidad como
elemento constitutivo de la identidad, y a su vez como un campo complejo que
articula dimensiones biológicas, políticas, sociales, psicológicas, éticas, se
pueden promover oportunidades para la reflexión y valoración del cuerpo
como expresión de la subjetividad, y como soporte de la confianza, el
crecimiento y la autonomía progresiva en igualdad de condiciones para
mujeres y varones.
4- Tomaré como ejemplo una propuesta de Propuesta de intervención en para
el aula
Tiempo de realización; Dos clases
Primera clase, Ubicados en la realidad social de la valoración de los cuerpos y
su tratamiento en los medios de difusión masivos individualmente deben crear
una frase eslogan o jingle publicitario de una campaña social de difusión y
concienciación en torno a los estándares de belleza utilizado generalmente. La
propuesta debe ser superadora entornó a deconstruir esta realidad.
Una vez concluidas las ideas se realizará una puesta en común de las mismas.
Segunda clase
En relación a la elección de la reina de la primavera realizada cada año en los
colegios secundarios y utilizando las ideas elaboradas en la clase anterior
escribir una carta dirigida al concejo Deliberante de la ciudad con nuevas,
colectivas e inclusivas propuestas para elegir representantes de nuestra
localidad. Los mismos deben comprometerse a elaborar una resolución a
aplicar.
5-A diez años de la promulgación de la Ley 26150, la sexualidad continúa
siendo un tema controversial pero que debe ser abordado por la escuela como
parte de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido este
trayecto me resulto muy importante para ayudar a pensar de modo crítico las
costumbres que las escuelas conservan y naturalizan, porque muchas veces
vulneran derechos o se sostienen con concepciones viejas de la sexualidad, la
niñez y la adolescencia. Además, acompañar en el abordaje de los episodios de
que irrumpen en la escuela, que no siempre les es sencillo trabajarlos desde la
perspectiva de ESI.
GIMENEZ, ANA
También podría gustarte
- Evaluación de Riesgos (FOOD DEFENSE)Documento27 páginasEvaluación de Riesgos (FOOD DEFENSE)Brian Rolando Cerros Fonseca100% (3)
- Moli CentroDocumento45 páginasMoli CentroLeo VillaAún no hay calificaciones
- Documento de Trabajo #6 - 11 Aportes Del Enfoque de Género para Pensar La Experiencia de La ESIDocumento10 páginasDocumento de Trabajo #6 - 11 Aportes Del Enfoque de Género para Pensar La Experiencia de La ESIpcyps2016Aún no hay calificaciones
- Procesos de Manufactura, Puerta AutomóvilDocumento17 páginasProcesos de Manufactura, Puerta Automóvilchfegano33% (3)
- Programación de Llaves Rover 214 SIDocumento2 páginasProgramación de Llaves Rover 214 SIAlexis100% (2)
- TF Fuensalida HoracioGuillermoDocumento6 páginasTF Fuensalida HoracioGuillermoGuillermo FuensalidaAún no hay calificaciones
- ESI - SecundariaDocumento19 páginasESI - SecundariaAgustina NuñezAún no hay calificaciones
- Esi - Trabajo FinalDocumento5 páginasEsi - Trabajo FinalPamela Soledad EstradaAún no hay calificaciones
- TP de SexualidadDocumento2 páginasTP de SexualidadYamila LópezAún no hay calificaciones
- 434-Texto Del Artículo-1766-2-10-20181119Documento12 páginas434-Texto Del Artículo-1766-2-10-20181119Danilú Oropeza VázquezAún no hay calificaciones
- Sesion 1 Sexualidad Es Tambien Expresar AfectosDocumento5 páginasSesion 1 Sexualidad Es Tambien Expresar Afectosyoster xdddAún no hay calificaciones
- SEC - Módulo 1Documento38 páginasSEC - Módulo 1Feli BaronAún no hay calificaciones
- Educacion Feminista para Prevenir La Violencia de GeneroDocumento23 páginasEducacion Feminista para Prevenir La Violencia de GeneroGumerAún no hay calificaciones
- ESI Actividad Módulo 1Documento2 páginasESI Actividad Módulo 1viviana sacconiAún no hay calificaciones
- Aguilar Milagros Trabajo Integrador Final M7Documento15 páginasAguilar Milagros Trabajo Integrador Final M7milagrosAún no hay calificaciones
- Aportes para El TP 5 FinalDocumento5 páginasAportes para El TP 5 FinalFederico DuranAún no hay calificaciones
- Cómo Educar para La Igualdad y Contra La Violencia de Género en El Nivel InicialDocumento6 páginasCómo Educar para La Igualdad y Contra La Violencia de Género en El Nivel InicialAluhė RuizAún no hay calificaciones
- Proyecto Esi 2016Documento12 páginasProyecto Esi 2016Marina Iturralde100% (1)
- Investigación Análisis de Los Estereotipos Sexistas enDocumento21 páginasInvestigación Análisis de Los Estereotipos Sexistas enmeylingalvaradoAún no hay calificaciones
- Personal Social Me ConozcoDocumento6 páginasPersonal Social Me ConozcoFrank Constante Campos HuacanjulcaAún no hay calificaciones
- Coloquio RivarolaDocumento5 páginasColoquio RivarolaLuciana RivarolaAún no hay calificaciones
- Clase 3Documento18 páginasClase 3Pablo PAún no hay calificaciones
- Trabajo de Campo EtnograficoDocumento3 páginasTrabajo de Campo EtnograficoROGER LUIS TOALONGO OCHOAAún no hay calificaciones
- ESIyCE Clase3Documento14 páginasESIyCE Clase3Andrea GonzálezAún no hay calificaciones
- Dialnet LasRelacionesDeGeneroEnElContextoEscolarUnEstudioD 853411 PDFDocumento18 páginasDialnet LasRelacionesDeGeneroEnElContextoEscolarUnEstudioD 853411 PDFmishell urgilesAún no hay calificaciones
- Trabajo de ESIDocumento6 páginasTrabajo de ESINoe S Colo100% (1)
- Secuencia Esi UltimaDocumento10 páginasSecuencia Esi UltimaRomina OgniAún no hay calificaciones
- Los Estereotipos de Genero en Las Aulas de Educacion Infantil.Documento35 páginasLos Estereotipos de Genero en Las Aulas de Educacion Infantil.Jhenavi OvethAún no hay calificaciones
- Sec Didáctica Perspectiva de GéneroDocumento10 páginasSec Didáctica Perspectiva de GéneroNatalia BelénAún no hay calificaciones
- Escuela y Sexualidades Adolescentes-Guadalupe Molina 1Documento14 páginasEscuela y Sexualidades Adolescentes-Guadalupe Molina 1Angeles RvAún no hay calificaciones
- Sesion 3 TUTORIA PRIMER ANO 2022Documento2 páginasSesion 3 TUTORIA PRIMER ANO 2022Aladino Acho VillacortaAún no hay calificaciones
- Actualización Académica en Esi7Documento7 páginasActualización Académica en Esi7cintiaAún no hay calificaciones
- Apuntes de Igualdad de GeneroDocumento20 páginasApuntes de Igualdad de GeneroEmilio NavarreteAún no hay calificaciones
- Esi PonenciaDocumento6 páginasEsi PonenciaVictoria MongesAún no hay calificaciones
- Sesión 3 TUTORÍA PRIMER AÑO 2022Documento2 páginasSesión 3 TUTORÍA PRIMER AÑO 2022Ulises García PuyoAún no hay calificaciones
- Casenave Propuesta - Didáctica - para - Trabajar - para - Los - Espacios - Curr IcularesDocumento12 páginasCasenave Propuesta - Didáctica - para - Trabajar - para - Los - Espacios - Curr IcularesFernanda BasileAún no hay calificaciones
- Primera Jornada de Convivencia Escolar (ESI-Abril)Documento4 páginasPrimera Jornada de Convivencia Escolar (ESI-Abril)María Laura Molinari ArzamendiaAún no hay calificaciones
- Plani ESIDocumento24 páginasPlani ESISilvia V. UliambreAún no hay calificaciones
- EP Modulo 1Documento29 páginasEP Modulo 1Ramon LopezAún no hay calificaciones
- EJE Cuidar El Cuerpo y La SaludDocumento8 páginasEJE Cuidar El Cuerpo y La Saludgrism837100% (2)
- Eje Cuidar El Cuerpo y La SaludDocumento7 páginasEje Cuidar El Cuerpo y La Saludm.wachtmeister80Aún no hay calificaciones
- Proyecto de InvestigaciónDocumento15 páginasProyecto de InvestigaciónMariel P LaraAún no hay calificaciones
- Sexo y GéneroDocumento12 páginasSexo y GéneroNatalia CortésTéllezAún no hay calificaciones
- Generointeractivo26 12 16 24Documento9 páginasGenerointeractivo26 12 16 24Candela CastagnaAún no hay calificaciones
- El Terror en La Literatura ArgentinaDocumento23 páginasEl Terror en La Literatura ArgentinaNoe RomanAún no hay calificaciones
- JORNADA NACIONAL EsiDocumento5 páginasJORNADA NACIONAL EsiDiana BarbaritoAún no hay calificaciones
- Ponencia GeneroDocumento9 páginasPonencia GeneroCumulus ClausAún no hay calificaciones
- M2 - Clase 2 - Diferentes Enfoques y Modelos de Educación SexualDocumento31 páginasM2 - Clase 2 - Diferentes Enfoques y Modelos de Educación SexualSanti MartínezAún no hay calificaciones
- Sexualidad, Historia y Derechos Humanos. M1-CEPaDocumento41 páginasSexualidad, Historia y Derechos Humanos. M1-CEPaCami InsaAún no hay calificaciones
- Genero y Ciencia - Lourdes Fernandez RiusDocumento10 páginasGenero y Ciencia - Lourdes Fernandez RiusMáriori Quispe CarcasiAún no hay calificaciones
- Ensayo CiudadaniaDocumento13 páginasEnsayo CiudadaniasadiAún no hay calificaciones
- TF Esi Sanchez JuliaDocumento3 páginasTF Esi Sanchez Juliajuliaelenasanchez03Aún no hay calificaciones
- Constitución de La Subjetividad en Contextos Escolares: ClaseDocumento8 páginasConstitución de La Subjetividad en Contextos Escolares: ClaseLucas IsmaelAún no hay calificaciones
- Psicodrama y GéneroDocumento8 páginasPsicodrama y GéneroEliza Tabares SuárezAún no hay calificaciones
- Módulo 1 NI PRINCESAS NI PRINCIPESDocumento32 páginasMódulo 1 NI PRINCESAS NI PRINCIPESjomamop0% (1)
- Clase 2Documento19 páginasClase 2Pablo PAún no hay calificaciones
- Esi Proyecto Esi - 2022 OtroDocumento7 páginasEsi Proyecto Esi - 2022 Otroruth ramirezAún no hay calificaciones
- Sesiones Segundo MedioDocumento12 páginasSesiones Segundo MedioSofía Muñoz FuneAún no hay calificaciones
- Taller Percepciones Sobre SexualidadDocumento4 páginasTaller Percepciones Sobre Sexualidadruth viviana contreras tibaduizaAún no hay calificaciones
- DDHH Género ProgramaDocumento5 páginasDDHH Género ProgramamanueldecartonAún no hay calificaciones
- Sociología y género: Estudios en torno a performances, violencias y temporalidadesDe EverandSociología y género: Estudios en torno a performances, violencias y temporalidadesAún no hay calificaciones
- De amuletos y artificios: Reflexiones situadas en clave feminista desde Terapia OcupacionalDe EverandDe amuletos y artificios: Reflexiones situadas en clave feminista desde Terapia OcupacionalAún no hay calificaciones
- Manifestaciones de violencia en la escuela primaria: Elementos de perfilación de agresores y víctimasDe EverandManifestaciones de violencia en la escuela primaria: Elementos de perfilación de agresores y víctimasAún no hay calificaciones
- Vida, trabajo y amor: Profesores en contextos inciertosDe EverandVida, trabajo y amor: Profesores en contextos inciertosAún no hay calificaciones
- Desintegracion Mecanica de Solidos TeoriaDocumento32 páginasDesintegracion Mecanica de Solidos TeoriaCristianRivasMatias100% (3)
- Trampas Lanzadoras Modulo IIIDocumento42 páginasTrampas Lanzadoras Modulo IIIMarcos Polo Yucra100% (2)
- 3 Cap 02 GeneralidadesDocumento19 páginas3 Cap 02 Generalidadesroy david iriarte picoAún no hay calificaciones
- Clase 4Documento45 páginasClase 4Rubén Darío Saa MontañoAún no hay calificaciones
- 8.1. Protocolo de Bioseguridad HidrocarburosDocumento31 páginas8.1. Protocolo de Bioseguridad HidrocarburosAlexander Cardenas PreciadoAún no hay calificaciones
- Trabajo de Las JornadasDocumento6 páginasTrabajo de Las Jornadaslabase2014Aún no hay calificaciones
- Algunas Causas de Las Ideas, Pensamientos e Intentos de Suicidio en La Mujer TransDocumento11 páginasAlgunas Causas de Las Ideas, Pensamientos e Intentos de Suicidio en La Mujer TransBenjamín Fernández CruzAún no hay calificaciones
- Etapas de Desarrollo y Fases Fenologicas Del MaizDocumento2 páginasEtapas de Desarrollo y Fases Fenologicas Del MaizDavid Hernandez100% (2)
- Atlatismo para Personas CiegasDocumento4 páginasAtlatismo para Personas CiegasPaola TorresAún no hay calificaciones
- PFC P2E1 INFORMÁTICA 2021 - Compartir Archivos en DriveDocumento3 páginasPFC P2E1 INFORMÁTICA 2021 - Compartir Archivos en DriveJAIME BURBANO ERAZOAún no hay calificaciones
- Control 6 IaccDocumento4 páginasControl 6 IaccpablossesAún no hay calificaciones
- Historia de La Ceramica PDFDocumento31 páginasHistoria de La Ceramica PDFOscar100% (1)
- PranayamaDocumento4 páginasPranayamaSn. DharmajyotiAún no hay calificaciones
- Tarea 6 OrganizacionalDocumento5 páginasTarea 6 OrganizacionalLau PadillaAún no hay calificaciones
- Como en Los Dias de JeremiasDocumento15 páginasComo en Los Dias de JeremiasJosé Olviero MartínezAún no hay calificaciones
- Proyecto de Educación Ambiental Uap - Docx IMPRIMIRDocumento36 páginasProyecto de Educación Ambiental Uap - Docx IMPRIMIRAnonymous UReGYNAún no hay calificaciones
- MatricesDocumento8 páginasMatriceszazsensei1991Aún no hay calificaciones
- HIDALGO La Vivienda Social en ChileDocumento9 páginasHIDALGO La Vivienda Social en ChileDanielle RodriguezAún no hay calificaciones
- Fase Iii y IvDocumento11 páginasFase Iii y IvAndrea MescuaAún no hay calificaciones
- Informe de Evaluación y RecomendacionDocumento12 páginasInforme de Evaluación y RecomendacionBenjaminAún no hay calificaciones
- U1 Act1.6 KVSCDocumento3 páginasU1 Act1.6 KVSCKIMBERLY VANEZZA SANTIAGO CARRILLOAún no hay calificaciones
- Trabajo Sobre Inteligencia EmocionalDocumento35 páginasTrabajo Sobre Inteligencia EmocionalAdoradores Del Gran Yo SoyAún no hay calificaciones
- Los Caminos A KatmandúDocumento135 páginasLos Caminos A KatmandúCelia SteimanAún no hay calificaciones
- Dios Cambia Tu DestinoDocumento2 páginasDios Cambia Tu DestinoGerman Santos0% (1)
- Indecopi Barrera Burocrática Notario para DesmedrosDocumento26 páginasIndecopi Barrera Burocrática Notario para DesmedrosIsabel VergaraAún no hay calificaciones
- CA Sos Data MartDocumento6 páginasCA Sos Data MartGianfranco Vasquez LlontopAún no hay calificaciones