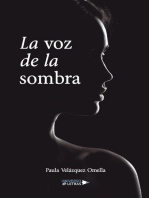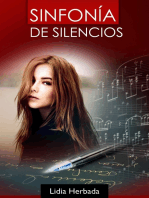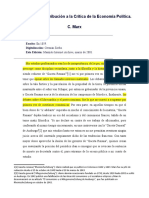Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
ES106746 000658.sinlosojos
Cargado por
Laura Olguin0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas9 páginasTítulo original
ES106746_000658.sinlosojos
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas9 páginasES106746 000658.sinlosojos
Cargado por
Laura OlguinCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 9
EL BARCO D E VA P O R
Sin los ojos
Esteban Valentino
1
E L techo seguı́a allı́, blanco, con sus
manchas de humedad de siempre, su si-
lencio de cemento, su función de carcelero
de la mirada. En ese momento Laureano
empezó a odiarlo. Porque era blanco, por-
que era duro, porque le impedı́a ver el
cielo, el sol, las estrellas, el dı́a, la noche,
las nubes. Porque era igual que ese otro
techo que le habı́an puesto en la pierna,
porque la realidad lo habı́a acostado entre
las sábanas sin consultarlo. Desde la cama
desarreglada del cuarto obligó a sus ojos
a que recorrieran su pequeño cuerpo de
5
casi once años, todo de piel, menos esa
pierna izquierda hecha de techo, de ba-
rrotes, de cárcel, esa pierna izquierda só-
lida que lo obligaba a mirar siempre para
arriba. Dos meses, le habı́an dicho. Dos
meses con el techo en la pierna. Dos me-
ses viendo el techo de arriba.
—Te odio, escayola –le dijo–. Te odio
y te voy a odiar hasta el dı́a en que te
rompan para devolverme mi pierna.
Se puso a recordar. Le dio rabia la sen-
sación de que no podı́a hacer otra cosa.
Trató de que no le importara y siguió re-
cordando.
La memoria le trajo a Maxi. El partido
con el otro sexto prometı́a ser más con-
flictivo de lo esperado. Ese pelirrojo nue-
vo, sobre todo, los estaba volviendo locos.
Siempre habı́an llegado al final con varios
goles de ventaja y ahora ese 2 a 2 los ex-
ponı́a a las burlas de sus compañeros y no
tenı́an ganas de soportar las consecuencias
6
de un empate inesperado. Hasta que el
bendito pelirrojo abrió una brecha dolo-
rosa por el medio y quedó solo, demasiado
solo. Imaginó el 3 a 2, imaginó la ver-
güenza, imaginó el fin del mundo. El gri-
to de Maxi le agregó fuerza a lo que ya
habı́a decidido hacer.
—¡Lau, el Colorado!
El fin del mundo tenı́a forma de tercer
gol y Laureano no quiso vivirlo. Viniendo
desde la derecha se tiró a fondo y entonces
sintió dos cosas. Sintió el roce de la pelota
sobre su pie izquierdo y sintió el puntazo
del Colorado sobre la rodilla, el ruido de
algo que se rompı́a dentro, el dolor inso-
portable. Después su madre, el hospital, la
escayola, la promesa de dos meses en
cama, el techo blanco y ahora su seguri-
dad de que nada interesante, nada impor-
tante, le podrı́a pasar en ese cuarto de tres
por tres que serı́a su prisión durante los
próximos sesenta dı́as.
7
La puerta empezó a abrirse despacio.
Entró primero una bandeja y después una
madre. Era la hora del almuerzo. El olor
de la sopa caliente le alejó por unos mi-
nutos el odio a la escayola carcelera.
La escuela nunca habı́a sido para Laurea-
no un asunto demasiado serio. No lo vol-
vı́a loco pero tampoco le parecı́a el peor
de los infiernos. La vivı́a más bien como
una oportunidad, una ocasión para hacer
lo que en realidad más le gustaba en la
vida: salir. Laureano estaba siempre yén-
dose. A cualquier lado, a donde se lo pro-
pusieran, a donde pudiera, a donde fuera.
El barrio en el que vivı́a, por ejemplo, era
lo más parecido al cielo para un chico de
su edad. Doce chicos y siete chicas de en-
tre diez y trece años habı́a en los cien
metros que cercaban su casa. La palabra
aburrimiento habı́a sido borrada del dic-
8
cionario por algún dios infantil. Fútbol
todos los dı́as, reunión en la casa de al-
guno, las primeras miradas con esos seres
humanos de falda y pelo largo que ya ha-
bı́an dejado de ser ‘‘esas tontas que no sa-
ben qué hacer con una pelota’’. Un sueño.
La abuela de Laureano, por el contrario,
vivı́a en un apartamento de dos ambientes
en un edificio céntrico que no permitı́a
chicos viviendo allı́. Sin embargo, bastaba
que la abuela lo invitara a pasar un fin
de semana en su casa para que Lau –como
lo llamaban sus amigos– dejara todo y
fuera corriendo a preparar la bolsa de via-
je. No le importaba perderse los partidos
del sábado y del domingo, el baile o lo
que fuera que se proyectara. La posibili-
dad de irse estaba al alcance de la mano
y el perderse esa posibilidad no entraba
en su cabeza de pelo casi rubio, casi lar-
go, casi rizado. Y allá se iba Laureano.
¿A aburrirse? Tal vez para los demás. No
9
para él. No. Él salı́a. Él se iba. Él hacı́a
la felicidad.
Pero ahora el puntazo del Colorado le
habı́a robado eso y no sabı́a mucho qué
hacer con su cuerpo tan terriblemente
quieto, tan siempre en el mismo lado.
‘‘¿Cómo se hace para irse sin moverse?’’,
se preguntó. En esos pensares estaba cuan-
do decidió llamar a su madre. No porque
necesitara algo, sino para estar seguro de
que cuando él gritara ‘‘¡mamá!’’ la puerta
se iba a abrir. Ası́ que probó:
—¡Mamá!
¡Qué placer enorme le estaba dando en
esos primeros momentos de quietud obli-
gatoria comprobar que si su pierna lo ha-
bı́a traicionado el resto del universo le se-
guı́a siendo fiel!
La puerta se abrió y el mundo entonces
fue un poco más justo.
La madre de Laureano tenı́a todavı́a un
aire más de chica que de madre, con sus
10
vaqueros descoloridos, su pelo suelto, su
cara sin maquillaje, su camiseta sin plan-
char. Sabı́a que el enfermo no querı́a nada
en especial. O sı́, ¡bah!, sabı́a que en esos
momentos verla entrar era de las cosas
más especiales que le podı́an pasar y ya
habı́a resuelto en su interior responder a
todas las llamadas que le hiciera su hijo
en los próximos sesenta dı́as que, siendo
optimista, habı́a calculado en un número
cercano a las mil. Se acercó a la cama y
se sentó en el pequeño borde que quedaba
entre el cuerpo de Laureano y el fin del
colchón. Le revolvió el pelo y apoyó la
cabeza en la almohada, bien cerca de los
pelos rubios que, como siempre, le hicie-
ron cosquillas.
—¿Cómo anda el fracturado más guapo
del mundo? –preguntó.
Él no le respondió. Ya habı́a aprendido
que esas preguntas de ella no eran dichas
para ser contestadas. Pero le sonrió con
11
algo de tristeza para que supiera que no
lo estaba pasando bien. Ella entonces
hizo lo que él esperaba. Se quitó las za-
patillas, se estiró a su lado y empezó a aca-
riciarle los casi rizos. Despacito, muy des-
pacito. Ası́ se quedaron un ratı́simo, hasta
que el sol de afuera comenzó a hacerse pe-
numbra. Sin hablar. La sombra del atar-
decer los encontró callados, pegados uno al
otro, entendiendo ella que su chiquito de
siempreafuera estaba lleno de pena, enten-
diendo él que mamá lo entendı́a.
Amanecı́a. Era su segundo dı́a en cama.
Desde la quietud de su cuarto todavı́a con
poca luz, escuchó los ruidos de la casa que
despertaba. El desayuno del padre y de la
madre, los ladridos de la perra, las pro-
testas del hermano menor –Tobı́as, seis
años, algo cabezón– por tener que ir a la
escuela.
12
También podría gustarte
- El auriga - Mary RenaultDocumento388 páginasEl auriga - Mary RenaultAgustina AlcañizAún no hay calificaciones
- Bel - Amor Mas Alla de La Muerte - Care SantosDocumento381 páginasBel - Amor Mas Alla de La Muerte - Care SantosClaudiaAún no hay calificaciones
- TololoDocumento4 páginasTololojuanAún no hay calificaciones
- Antología TerrorDocumento3 páginasAntología TerrorjuliaAún no hay calificaciones
- La Letra Con Sangre - Saul BlackDocumento1279 páginasLa Letra Con Sangre - Saul BlackEstherGarciaRetortilloAún no hay calificaciones
- Arcano Trece - Pilar PedrazaDocumento216 páginasArcano Trece - Pilar PedrazaMascaras De TrébolAún no hay calificaciones
- Escrito en Las EstrellasDocumento283 páginasEscrito en Las Estrellasbrigittejerez50% (4)
- De Beauvoir Simone - La Sangre de Los OtrosDocumento221 páginasDe Beauvoir Simone - La Sangre de Los OtrosEmy POTTIER100% (1)
- Antologia Verde Letra 4Documento42 páginasAntologia Verde Letra 4Eugenia ZavaletaAún no hay calificaciones
- This Feeling I Have Found at LastDocumento27 páginasThis Feeling I Have Found at Lastxelir.r.26Aún no hay calificaciones
- El AurigaDocumento338 páginasEl AurigaMateo IbarraAún no hay calificaciones
- Capítulo SegundoDocumento5 páginasCapítulo SegundoJuanita ChamorroAún no hay calificaciones
- La Niña Sin Recuerdos: La Voz de Las Cigarrasok - Indd 11 10/19/15 5:29 PMDocumento7 páginasLa Niña Sin Recuerdos: La Voz de Las Cigarrasok - Indd 11 10/19/15 5:29 PMChristopher RodríguezAún no hay calificaciones
- Seis Cuentos para FumarDocumento11 páginasSeis Cuentos para FumarLoboLupinoLupusAún no hay calificaciones
- An Arrow To The Moon - Emily X.R. PanDocumento390 páginasAn Arrow To The Moon - Emily X.R. PanariDvMs95Aún no hay calificaciones
- Revista de Creación Literaria La Ira de Morfeo 6Documento18 páginasRevista de Creación Literaria La Ira de Morfeo 6Javier FloresAún no hay calificaciones
- Confesiones de Una Mujer IlusionadaDocumento6 páginasConfesiones de Una Mujer IlusionadaMaría Eugenia Marínez GarcésAún no hay calificaciones
- La Paradoja Del Bibliotecario Ciego - Ana BallabrigaDocumento395 páginasLa Paradoja Del Bibliotecario Ciego - Ana BallabrigaGleidys100% (1)
- Textos Pruebas Escolares 3ero y 6toDocumento15 páginasTextos Pruebas Escolares 3ero y 6tofacundo.canturin2006Aún no hay calificaciones
- Ian McEwan - LeccionesDocumento504 páginasIan McEwan - LeccionesCarlos Prieto MolledoAún no hay calificaciones
- Leyendas Urbanas - Historias MisteriosasDocumento3 páginasLeyendas Urbanas - Historias MisteriosasRomina RolandAún no hay calificaciones
- La Casa de Las Capitanas - Cristina Arroyo GonzalezDocumento193 páginasLa Casa de Las Capitanas - Cristina Arroyo GonzalezGloria AzuajeAún no hay calificaciones
- 1-MIEDO DE NOCHE Ana Maria ShuaDocumento3 páginas1-MIEDO DE NOCHE Ana Maria ShuaRocío Garcia NoucheAún no hay calificaciones
- El Resplandor de la Gema Perdida: Primer libro de RennyDe EverandEl Resplandor de la Gema Perdida: Primer libro de RennyAún no hay calificaciones
- El Fantasma y Otros Enrique Anderson ImbertDocumento2 páginasEl Fantasma y Otros Enrique Anderson ImbertCarina MariaAún no hay calificaciones
- De andenes y otras aventuras: Historias que nadie contó y nunca sucedieron. O sí.De EverandDe andenes y otras aventuras: Historias que nadie contó y nunca sucedieron. O sí.Aún no hay calificaciones
- Ballabriga Ana Y Zaplana David - La Paradoja Del Bibliotecario CiegoDocumento399 páginasBallabriga Ana Y Zaplana David - La Paradoja Del Bibliotecario CiegoJonathan BustamanteAún no hay calificaciones
- El Sombrero NegroDocumento7 páginasEl Sombrero Negrochangariko6969Aún no hay calificaciones
- Las cosas de la muerteDe EverandLas cosas de la muerteCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2)
- El Amor Es Una Farsa Melodramatica v2Documento50 páginasEl Amor Es Una Farsa Melodramatica v2calesarchAún no hay calificaciones
- Cartilla 4 - MartínDocumento3 páginasCartilla 4 - MartíncarolinaaruizAún no hay calificaciones
- Guia No. 8 Español Grado SextoDocumento4 páginasGuia No. 8 Español Grado SextoMartha EstrellaAún no hay calificaciones
- El Extraño Caso de Lenny Goleman - Liliana BlumDocumento132 páginasEl Extraño Caso de Lenny Goleman - Liliana Blumrafael reus Mogollon VilchezAún no hay calificaciones
- Los Compases Del Tiempo 1685490307Documento485 páginasLos Compases Del Tiempo 1685490307brunodiaz.devAún no hay calificaciones
- Lecturas 23Documento10 páginasLecturas 23maria jose aguilarAún no hay calificaciones
- Tarea 2 SPSS FinalDocumento8 páginasTarea 2 SPSS FinalANDRES FERNANDO TRUJILLOAún no hay calificaciones
- Proyecto Final Migracion en Rep - DomDocumento15 páginasProyecto Final Migracion en Rep - Dompaola OgandoAún no hay calificaciones
- Ejemplo de Evaluación FormativaDocumento5 páginasEjemplo de Evaluación FormativaomaedieAún no hay calificaciones
- Partes Del Cuerpo HumanoDocumento6 páginasPartes Del Cuerpo HumanoAprendiendo con la Maestra Lupita MoralesAún no hay calificaciones
- Guía # 1 Introducción Al Estudio de La ÉticaDocumento15 páginasGuía # 1 Introducción Al Estudio de La Éticairma Areli GalloAún no hay calificaciones
- Procesos de Reducción DirectaDocumento28 páginasProcesos de Reducción DirectaObryan Salas AparicioAún no hay calificaciones
- La Equivalencia Funcional en Traducción Jurídica: Ada Franzoni MoldavskyDocumento12 páginasLa Equivalencia Funcional en Traducción Jurídica: Ada Franzoni MoldavskyTristam ShandyAún no hay calificaciones
- Detección incendiosDocumento6 páginasDetección incendiosJulian AyalaAún no hay calificaciones
- Lme1 PDocumento34 páginasLme1 PIlse CastilloAún no hay calificaciones
- FH Análisis de Lubricantes, Líquidos y Aceite 2Documento4 páginasFH Análisis de Lubricantes, Líquidos y Aceite 2Omar Alonso Vega VilchezAún no hay calificaciones
- AlbaranEntrega PDFDocumento1 páginaAlbaranEntrega PDFPablo BlancoAún no hay calificaciones
- PIA-Comunicacion Asertiva en Los NegociosDocumento9 páginasPIA-Comunicacion Asertiva en Los Negociosvanessa ochoaAún no hay calificaciones
- SIMO-manual de UsuarioDocumento13 páginasSIMO-manual de UsuarioArnulfo Alberto Puerta VelasquezAún no hay calificaciones
- SPEG 0207 Teorias de La Personalidad Vers - 2 - 0Documento152 páginasSPEG 0207 Teorias de La Personalidad Vers - 2 - 0Sparza JenAún no hay calificaciones
- 13 Anos DigitalDocumento56 páginas13 Anos DigitalGabriel Nuñez ArayaAún no hay calificaciones
- Marx. Prólogo A La Contribución A La Crítica de La Economía PolíticaDocumento6 páginasMarx. Prólogo A La Contribución A La Crítica de La Economía PolíticaDario CebrianAún no hay calificaciones
- Interpretación de ResultadosDocumento2 páginasInterpretación de ResultadosaиDıı яaMiяeẕAún no hay calificaciones
- 4.3. Hoja de Calculo Diseño de Elementos en TracciónDocumento22 páginas4.3. Hoja de Calculo Diseño de Elementos en TracciónJuan MoralesAún no hay calificaciones
- BIENESTAR-DIMENSIONESDocumento15 páginasBIENESTAR-DIMENSIONESdayafloAún no hay calificaciones
- Linea de ImpulsionDocumento18 páginasLinea de ImpulsionRody Montoya VillanuevaAún no hay calificaciones
- Tarea 4 Aprendizaje en La CotidianidadDocumento32 páginasTarea 4 Aprendizaje en La CotidianidadCAROLINA GONZALEZAún no hay calificaciones
- 096 NESARA & GESARA XII Tiempo de Revelaciones Manifestando La VerdadDocumento731 páginas096 NESARA & GESARA XII Tiempo de Revelaciones Manifestando La VerdadMyrtha ViscontiAún no hay calificaciones
- 20 Preguntas Sobre Los Alimentos Geneticamente ModificadosDocumento17 páginas20 Preguntas Sobre Los Alimentos Geneticamente Modificadosca.pachecokarinaAún no hay calificaciones
- La Educacion en El Desarrollo Historico de Mexico IDocumento249 páginasLa Educacion en El Desarrollo Historico de Mexico IMaria Elena LopezAún no hay calificaciones
- DCD 5 CCNN. 9no A 2017 2018Documento3 páginasDCD 5 CCNN. 9no A 2017 2018MariaFernandaAún no hay calificaciones
- Plan de Contingencia en Caso de HuaycosDocumento5 páginasPlan de Contingencia en Caso de HuaycosMiriam JerígalvanAún no hay calificaciones
- 1° Ciencias Sociales huertas San MartínDocumento10 páginas1° Ciencias Sociales huertas San MartínSabri SanchezAún no hay calificaciones
- Respuestas Del Cuestionario 6Documento1 páginaRespuestas Del Cuestionario 6AlexisAvilaVazquezAún no hay calificaciones
- Puentes AtirantadosDocumento8 páginasPuentes AtirantadosYesse J. QuezadaAún no hay calificaciones
- Guión de Noticiero 25 de MayoDocumento4 páginasGuión de Noticiero 25 de MayoPato CriolloAún no hay calificaciones