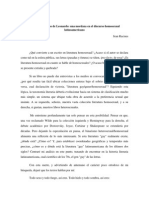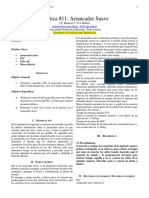Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Placer Del Texto - Roland Barthes
Cargado por
Cande Cuadrado0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas11 páginasTítulo original
El placer del texto_Roland Barthes
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas11 páginasEl Placer Del Texto - Roland Barthes
Cargado por
Cande CuadradoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 11
El placer del texto
La única pasión de mi vida ha sido el miedo.
HOBBES
Si leo con placer esta frase, esta historia o esta palabra es porque han sido escritas
en el placer (este placer no está en contradicción con las quejas del escritor). Pero
¿y lo contrario? ¿Escribir en el placer me asegura a mí, escritor, la existencia del
placer de mi lector? De ninguna manera. Es preciso que yo busque a ese lector
(que lo «rastree») sin saber dónde está. Se crea entonces un espacio de goce. No es
la «persona» del otro lo que necesito, es el espacio: la posibilidad de una
dialéctica del deseo, de una imprevisión del goce: que las cartas no estén echadas
sino que haya juego todavía.
Me presentan un texto, ese texto me aburre, se diría que murmura. El murmullo
del texto es nada más que esa espuma del lenguaje que se forma bajo el efecto de
una simple necesidad de escritura. Aquí no se está en la perversión sino en la
demanda. Escribiendo su texto, el escriba toma un lenguaje de bebé glotón:
imperativo, automático, sin afecto, una mínima confusión de clics (esos fonemas
lácteos que el maravilloso jesuita Van Ginnieken ubicaba entre la escritura y el
lenguaje): son los movimientos de una succión sin objeto, de una indiferenciada
oralidad separada de aquella que produce los placeres de la gastrosofía y del
lenguaje. Usted se dirige a mí para que yo lo lea, pero yo no soy para usted otra
cosa que esa misma apelación; frente a sus ojos no soy el sustituto de nada, no
tengo ninguna figura (apenas la de la Madre); no soy para usted ni un cuerpo, ni
siquiera un objeto (cosa que me importaría muy poco en tanto no hay en mí un
alma que reclama su reconocimiento), sino solamente un campo, un fondo de
expansión. Finalmente se podría decir que ese texto usted lo ha escrito fuera de
todo goce y en conclusión ese texto-murmullo es un texto frígido, como lo es
toda demanda antes de que se forme en ella el deseo, la neurosis.
La neurosis es un mal menor: no en relación con la «salud» sino en relación con
ese «imposible» del que hablaba Bataille («La neurosis es la miedosa aprehensión
de un fondo imposible», etc.); pero ese mal menor es el único que permite
escribir (y leer). Se acaba por lo tanto en esta paradoja: los textos como los de
Bataille —o de otros— que han sido escritos contra la neurosis, desde el seno
mismo de la locura, tienen en ellos, si quieren ser leídos, ese poco de neurosis
necesario para seducir a sus lectores: estos textos terribles son, después de todo,
textos coquetos.
Todo escritor dirá entonces: loco no puedo, sano no querría, sólo soy siendo
neurótico.
El texto que usted escribe debe probarme que me desea. Esa prueba existe: es la
escritura. La escritura es esto: la ciencia de los goces del lenguaje, su kamasutra
(de esta ciencia no hay más que un tratado: la escritura misma).
Texto de placer: el que contenta, colma, da euforia; proviene de la cultura, no
rompe con ella y está ligado a una práctica confortable de la lectura. Texto de
goce: el que pone en estado de pérdida, desacomoda (tal vez incluso hasta una
forma de aburrimiento), hace vacilar los fundamentos históricos, culturales,
psicológicos del lector, la congruencia de sus gustos, de sus valores y de sus
recuerdos, pone en crisis su relación con el lenguaje.
Aquel que mantiene los dos textos en su campo y en su mano las riendas del
placer y del goce es un sujeto anacrónico, pues participa al mismo tiempo y
contradictoriamente en el hedonismo profundo de toda cultura (que penetra en
él apaciblemente bajo la forma de un arte de vivir del que forman parte los
libros antiguos) y en la destrucción de esa cultura: goza simultáneamente de la
consistencia de su yo (es su placer) y de la búsqueda de su pérdida (es su goce). Es
un sujeto dos veces escindido, dos veces perverso.
Sobre la escena del texto no hay rampa: no hay detrás del texto alguien activo (el
escritor), ni delante alguien pasivo (el lector); no hay un sujeto y un objeto. El
texto caduca las actitudes gramaticales: es el ojo indiferenciado del que habla un
autor excesivo (Angelus Silesius): «El ojo por el que veo a Dios es el mismo ojo
por el que Dios me ve».
Parece que los eruditos árabes hablando del texto emplean esta expresión
admirable: el cuerpo cierto. ¿Qué cuerpo?, puesto que tenemos varios: el cuerpo
de los anatomistas y de los fisiólogos, el que ve o del que habla la ciencia: es el
texto de los gramáticos, de los críticos, de los comentadores, de los filólogos (es el
fenotexto). Pero también tenemos un cuerpo de goce hecho únicamente de
relaciones eróticas sin ninguna relación con el primero: es otra división, otra
denominación.
Con el texto ocurre lo mismo: no es más que la lista abierta de los fuegos del
lenguaje (fuegos vivientes, luces intermitentes, rasgos ubicuos, dispuestos en el
texto como semillas y que para nosotros reemplazan ventajosamente los semina
aeternitatis, los zopyra, las nociones comunes, las asunciones fundamentales de
la antigua filosofía). El texto tiene una forma humana: ¿es una figura, un
anagrama del cuerpo? Sí, pero de nuestro cuerpo erótico. El placer del texto sería
irreductible a su funcionamiento gramatical (fenotextual) como el placer del
cuerpo es irreductible a la necesidad fisiológica.
El placer del texto es ese momento en que mi cuerpo comienza a seguir sus
propias ideas, pues mi cuerpo no tiene las mismas ideas que yo.
El placer del texto no es forzosamente un placer de tipo triunfante, heroico,
musculoso. Ninguna[6]necesidad de arquearse. Mi placer puede tomar muy bien la
forma de una deriva . La deriva adviene cada vez que no respeto el todo, y que a
fuerza de parecer arrastrado aquí y allá al capricho de las ilusiones, seducciones
e intimidaciones de lenguaje como un corcho sobre una ola, permanezco
inmóvil haciendo eje sobre el goce intratable que me liga al texto (al mundo).
Hay deriva cada vez que el lenguaje social, el sociolecto, me abandona (como se
dice: me abandonan las fuerzas). Por eso otro nombre de la deriva sería lo
Intratable, o incluso la Necedad.
Sin embargo, si se la alcanzara, decir la deriva sería hoy un discurso suicida.
Toda una mitología menor tiende a hacernos creer que el placer (y
específicamente el placer del texto) es una idea de derecha. La derecha, con un
mismo movimiento, expide hacia la izquierda todo lo que es abstracto,
incómodo, político, y se guarda el placer para sí: ¡sed bienvenidos, vosotros que
venís al placer de la literatura! Y en la izquierda, por moralidad (olvidando los
cigarros de Marx y de Brecht), todo «residuo de hedonismo» aparece como
sospechoso y desdeñable. En la derecha, el placer es reivindicado contra el
intelectualismo, la intelligentsia: es el viejo mito reaccionario del corazón contra
la cabeza, de la sensación contra el raciocinio, de la «vida» (cálida) contra la
«abstracción» (fría): ¿debe entonces el artista seguir el siniestro precepto de
Debussy: «tratar humildemente de dar placer»? En la izquierda, el
conocimiento, el método, el compromiso, el combate, se oponen al «simple
deleite» (y sin embargo: ¿si el conocimiento mismo fuese delicioso?). En ambos
lados encontramos la extravagante idea de que el placer es una cosa simple, por
lo que se lo reivindica o se lo desprecia. No obstante, el placer no es un elemento
del texto, no es un residuo inocente, no depende de una lógica del entendimiento
y de la sensación, es una deriva, algo que es a la vez revolucionario y asocial y no
puede ser asumido por ninguna colectividad, ninguna mentalidad, ningún
idiolecto. ¿Algo neutro? Es evidente que el placer del texto es escandaloso no por
inmoral sino porque es atópico.
Estar con quien se ama y pensar en otra cosa: es de esta manera como tengo los
mejores pensamientos, como invento lo mejor y más adecuado para mi trabajo.
Ocurre lo mismo con el texto: produce en mí el mejor placer si llega a hacerse
escuchar indirectamente, si leyéndolo me siento llevado a levantar la cabeza a
menudo, a escuchar otra cosa. No estoy necesariamente cautivado por el texto de
placer; puede ser un acto sutil, complejo, sostenido, casi imprevisto: movimiento
brusco de la cabeza como el de un pájaro que no oye nada de lo que escuchamos,
que escucha lo que nosotros no oímos.
El texto es un objeto fetiche y ese fetiche me desea. El texto me elige mediante
toda una disposición de pantallas invisibles, de seleccionadas sutilezas: el
vocabulario, las referencias, la legibilidad, etc.; y perdido en medio del texto (no
por detrás como un deus ex-machina) está siempre el otro, el autor.
Como institución el autor está muerto: su persona civil, pasional, biográfica,
ha desaparecido; desposeída, ya no ejerce sobre su obra la formidable paternidad
cuyo relato se encargaban de establecer y renovar tanto la historia literaria como
la enseñanza y la opinión. Pero en el texto, de una cierta manera, yo deseo al
autor: tengo necesidad de su figura (que no es ni su representación ni su
proyección), tanto como él tiene necesidad de la mía (salvo si sólo «murmura»).
Leyendo un texto mencionado por Stendhal (pero que no es suyo)[7] reencuentro
a Proust en un detalle minúsculo. El obispo de Lescars designa a la nieta de su
gran vicario con una serie de apóstrofes preciosos (mi nietecita, mi amiguita, mi
linda morocha, ¡ah golosita!) que resucitan en mí los cumplidos de las dos
mensajeras del Gran Hotel de Balbec, Marie Geneste y Céleste Albaret, al
narrador (¡Oh!, diablito de cabellos de pájaro, ¡oh profunda malicia! ¡Ah
juventud! ¡Ah hermosa piel!). De la misma manera, en Flaubert, son los
durazneros normandos en flor que leo a partir de Proust. Saboreo el reino de las
fórmulas, el trastrueque de los orígenes, la desenvoltura que hace prevenir el
texto anterior del texto ulterior. Comprendo que para mí la obra de Proust es la
obra de referencia, la mathesis general, el mandala de toda la cosmogonía
literaria, como lo eran las Cartas de Mme. de Sevigné para la abuela del
narrador, las novelas de caballerías para Don Quijote, etc.; esto no quiere decir
que sea un «especialista» en Proust: Proust es lo que me llega, no lo que yo llamo;
no es una «autoridad», simplemente un recuerdo circular. Esto es precisamente
el intertexto: la imposibilidad de vivir fuera del texto infinito, no importa que
ese texto sea Proust, o el diario, o la pantalla televisiva: el libro hace el sentido, el
sentido hace la vida.
También podría gustarte
- Act Micro 2Documento12 páginasAct Micro 2emilio esquivel75% (4)
- Cuadernos 1894Documento24 páginasCuadernos 1894Eliot PalaciosAún no hay calificaciones
- La Experimentación Óscar de La BorbollaDocumento7 páginasLa Experimentación Óscar de La BorbollaGerardo Farías100% (1)
- Manual para La Formacion de Nivel Superior en Riesgos Laborales Rubio Romero Juan Carlos Autho PDFDocumento913 páginasManual para La Formacion de Nivel Superior en Riesgos Laborales Rubio Romero Juan Carlos Autho PDFLuis Palate94% (17)
- El Combate de La Concepcion Por Nicanor MolinareDocumento40 páginasEl Combate de La Concepcion Por Nicanor Molinarewww.veteranosdel79.cl100% (4)
- Recipientes Sometidos A PresiónDocumento46 páginasRecipientes Sometidos A PresiónVASQUEZ CERQUIN LUIS ANGEL100% (1)
- Barthes - El Plaer Del TextDocumento7 páginasBarthes - El Plaer Del TextMires IbarsAún no hay calificaciones
- BARTHES - El Placer Del Texto - FragmentosDocumento2 páginasBARTHES - El Placer Del Texto - FragmentosmcluciforaAún no hay calificaciones
- El placer del texto: Lección inaugural de la cátedra de semiología lingüística del Collége de France, pronunciada el 7 de enero de 1977De EverandEl placer del texto: Lección inaugural de la cátedra de semiología lingüística del Collége de France, pronunciada el 7 de enero de 1977Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (4)
- Barthes-El Placer Del Texto y Lección InauguralDocumento3 páginasBarthes-El Placer Del Texto y Lección InauguralmarianoboniAún no hay calificaciones
- "EL PLACER DEL TEXTO" Roland Barthes - Google Drive PDFDocumento4 páginas"EL PLACER DEL TEXTO" Roland Barthes - Google Drive PDFJairo Ruiz ZarAún no hay calificaciones
- Texto placer goce BarthesDocumento5 páginasTexto placer goce BarthesMaira DantoniAún no hay calificaciones
- El No Saber Cargado de Compasion-DigitalDocumento30 páginasEl No Saber Cargado de Compasion-DigitalLuciana Schellino100% (2)
- Literatura ExperimentalDocumento4 páginasLiteratura ExperimentalcarlospaganoAún no hay calificaciones
- Literatura Como Utopía - Ingeborg Bachmann - Sel - Tex.lrcpDocumento30 páginasLiteratura Como Utopía - Ingeborg Bachmann - Sel - Tex.lrcpluiscalderAún no hay calificaciones
- Crítica y Clínica - Gilles DeleuzeDocumento9 páginasCrítica y Clínica - Gilles DeleuzeDaiana HendersonAún no hay calificaciones
- Entrevista A Cristina Perri RossiDocumento7 páginasEntrevista A Cristina Perri RossiSalin Sebastian LopezAún no hay calificaciones
- ¿Por Qué LiteraturaDocumento8 páginas¿Por Qué LiteraturaSamanta PiersimoniAún no hay calificaciones
- La heterogeneidad esencial del texto según MachadoDocumento5 páginasLa heterogeneidad esencial del texto según MachadoSimón VillegasAún no hay calificaciones
- El Placer y La ZozobraDocumento8 páginasEl Placer y La ZozobraBjarke100% (1)
- Para Impri Poe Esp Con Titulo Sin TapaDocumento262 páginasPara Impri Poe Esp Con Titulo Sin TapaLila JoseAún no hay calificaciones
- Lectura Lúdica Del Cantar de Los Cantares TamezDocumento8 páginasLectura Lúdica Del Cantar de Los Cantares TamezPaulo Edgardo GraumannAún no hay calificaciones
- Es El Desastre Oscuro El Que Produce Luz PDFDocumento4 páginasEs El Desastre Oscuro El Que Produce Luz PDFMauricio Bravo CarreñoAún no hay calificaciones
- Del Deseo y Sus Accesos. Una EntrevistaDocumento14 páginasDel Deseo y Sus Accesos. Una EntrevistaCarolina AlvarezAún no hay calificaciones
- Roger Wolfe: La Escritura TotalDocumento11 páginasRoger Wolfe: La Escritura TotalMiguel MerinoAún no hay calificaciones
- 2015 05 16 Fragmentos de Numismatica LibidinalDocumento7 páginas2015 05 16 Fragmentos de Numismatica Libidinalpablo tajmanAún no hay calificaciones
- La Poesia Como Una Forma de La EmpatiaDocumento12 páginasLa Poesia Como Una Forma de La EmpatiaSole SambuezaAún no hay calificaciones
- Dossier Barthes 2Documento53 páginasDossier Barthes 2Ana RubioAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre El SusurroDocumento3 páginasEnsayo Sobre El SusurroMaría Magdalena Lorenzo GarcíaAún no hay calificaciones
- De Puro Cuerpo A Un Cuerpo PropioDocumento19 páginasDe Puro Cuerpo A Un Cuerpo PropioFernando Williams Guibert100% (1)
- Estos Textos - Nicolás RosaDocumento4 páginasEstos Textos - Nicolás RosaClara PaezAún no hay calificaciones
- Poetic SexDocumento9 páginasPoetic SexmarcelotoffoliAún no hay calificaciones
- 6242-1-Javier - GomaDocumento7 páginas6242-1-Javier - GomamarisaborreroAún no hay calificaciones
- Literatura Como Utopía - Ingeborg Bachmann - Sel - Tex.lrcpDocumento26 páginasLiteratura Como Utopía - Ingeborg Bachmann - Sel - Tex.lrcpluiscalderAún no hay calificaciones
- La Muerte Del Autor - Resumido y NumeradoDocumento2 páginasLa Muerte Del Autor - Resumido y NumeradoJafet AndinoAún no hay calificaciones
- AlcívarDocumento68 páginasAlcívarDaniel ViscarraAún no hay calificaciones
- Lectura II Zuleta - SobreLaLecturaDocumento9 páginasLectura II Zuleta - SobreLaLecturalawrence.ninoAún no hay calificaciones
- De Qué Hablan Los PoetasDocumento11 páginasDe Qué Hablan Los PoetassowiesosoAún no hay calificaciones
- Los Pantaloncillos de Leonardo - Una Mordaza en El Discurso Homosexual LatinoamericanoDocumento9 páginasLos Pantaloncillos de Leonardo - Una Mordaza en El Discurso Homosexual LatinoamericanoJean RacinesAún no hay calificaciones
- El Placer Del TextoDocumento11 páginasEl Placer Del TextoEnrique TeránAún no hay calificaciones
- La Literatura y La VidaDocumento8 páginasLa Literatura y La VidamicrovioAún no hay calificaciones
- Deleuze La Literatura y La VidaDocumento5 páginasDeleuze La Literatura y La VidaLuis Orlando Espinosa RamirezAún no hay calificaciones
- Louise Glück: poesía de la intimidad universalDocumento5 páginasLouise Glück: poesía de la intimidad universalAdalberto Bolaño SandovalAún no hay calificaciones
- Sujeto, Cuerpo y Lenguaje - Núria Calafell SalaDocumento194 páginasSujeto, Cuerpo y Lenguaje - Núria Calafell SalaIvette PradelAún no hay calificaciones
- Literatura ExperimentalDocumento4 páginasLiteratura Experimentalsantiago perez bracamonteAún no hay calificaciones
- GILLES DELEUZE - La literatura y la vidaDocumento5 páginasGILLES DELEUZE - La literatura y la vidaFernanda PagliaAún no hay calificaciones
- Estanislao ZuletaDocumento16 páginasEstanislao ZuletaGènesis Miranda Canencia0% (2)
- Juan Bautista Ritvo, un analista en controversiaDocumento3 páginasJuan Bautista Ritvo, un analista en controversiaFelipe RomanoAún no hay calificaciones
- George Steiner Los Que Queman Los LibrosDocumento5 páginasGeorge Steiner Los Que Queman Los LibrosLorenSenteAún no hay calificaciones
- Octavio Paz Ensayo LiterarioDocumento5 páginasOctavio Paz Ensayo LiterarioFany Insauste100% (2)
- Filosofía feminista de Hélène CixousDocumento5 páginasFilosofía feminista de Hélène CixoushackelberryAún no hay calificaciones
- Sabor y saber de la lenguaDocumento21 páginasSabor y saber de la lenguaArianna MathisonAún no hay calificaciones
- Mientras AgonizoDocumento8 páginasMientras AgonizoJose Gabriel Acosta Alcázar100% (1)
- Transcripción de Una Conferencia Dictada Por Estanislao Zuleta en La Universdidad LibreDocumento15 páginasTranscripción de Una Conferencia Dictada Por Estanislao Zuleta en La Universdidad LibreValentina AmadoAún no hay calificaciones
- Octavio Paz Ensayo LiterarioDocumento5 páginasOctavio Paz Ensayo LiterarioFany InsausteAún no hay calificaciones
- Amor Líquido, Octavio Paz.Documento5 páginasAmor Líquido, Octavio Paz.Kariianna St'Aún no hay calificaciones
- Sobre La Lectura Estanislao ZuletaDocumento21 páginasSobre La Lectura Estanislao Zuletaedwin yanez petroAún no hay calificaciones
- LECCIÓN de COCINA Lo Crudo y Lo CocidoDocumento14 páginasLECCIÓN de COCINA Lo Crudo y Lo CocidoBGLAún no hay calificaciones
- Paz Octavio - La Llama DobleDocumento39 páginasPaz Octavio - La Llama Doblemaria_mdt100% (4)
- Linguistica ResumenDocumento46 páginasLinguistica ResumenCande CuadradoAún no hay calificaciones
- VAN DIJK T - Ideología y Análisis Del DiscursoDocumento40 páginasVAN DIJK T - Ideología y Análisis Del DiscursoEDisPALAún no hay calificaciones
- III Conversatorio Del CILADocumento2 páginasIII Conversatorio Del CILACande CuadradoAún no hay calificaciones
- 14 - Teroría de La EnunciacionDocumento17 páginas14 - Teroría de La EnunciacionCande CuadradoAún no hay calificaciones
- El análisis crítico del discurso: perspectiva social y política sobre el lenguajeDocumento15 páginasEl análisis crítico del discurso: perspectiva social y política sobre el lenguajeFacundo MezaAún no hay calificaciones
- LIC - 1 - 2022 - Arte y Cultura de La Edad ModernaDocumento12 páginasLIC - 1 - 2022 - Arte y Cultura de La Edad ModernaCande CuadradoAún no hay calificaciones
- 00 Literatura de Mendoza. Espacio Historia y Sociedad. Tomo IIDocumento269 páginas00 Literatura de Mendoza. Espacio Historia y Sociedad. Tomo IICande CuadradoAún no hay calificaciones
- 17 de Marzo de 2021 Cuadrado, Candela BelénDocumento4 páginas17 de Marzo de 2021 Cuadrado, Candela BelénCande CuadradoAún no hay calificaciones
- Wasserman Fabio Diarismo Libertad de Imprenta y Opinion Publica en Buenos Aires Durante La Decada de 1850 2018-09-16-937Documento15 páginasWasserman Fabio Diarismo Libertad de Imprenta y Opinion Publica en Buenos Aires Durante La Decada de 1850 2018-09-16-937Cande CuadradoAún no hay calificaciones
- Critica. YesterdayDocumento4 páginasCritica. YesterdayCande CuadradoAún no hay calificaciones
- Ramponi BiografíaDocumento9 páginasRamponi BiografíaCande CuadradoAún no hay calificaciones
- Vídeos EgiptologíaDocumento9 páginasVídeos EgiptologíaCande CuadradoAún no hay calificaciones
- Van Dijk, Teun A. (2015) - Cincuenta Años de Estudios Del DiscursoDocumento18 páginasVan Dijk, Teun A. (2015) - Cincuenta Años de Estudios Del DiscursocarlossotonadamasAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento3 páginasUntitledCande CuadradoAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento4 páginasUntitledCande CuadradoAún no hay calificaciones
- Guía para La Exploración de Un TerritorioDocumento4 páginasGuía para La Exploración de Un TerritorioCande CuadradoAún no hay calificaciones
- Guía de Preguntas Sobre: "Prácticas Sociales Educativas: Oscar García en Tedxuba"Documento1 páginaGuía de Preguntas Sobre: "Prácticas Sociales Educativas: Oscar García en Tedxuba"Cande CuadradoAún no hay calificaciones
- Tejero Yosovitch - Tesis Sobre No FicciónDocumento111 páginasTejero Yosovitch - Tesis Sobre No FicciónCande CuadradoAún no hay calificaciones
- ArchivoDocumento1 páginaArchivoCande CuadradoAún no hay calificaciones
- Normatividad y Criterios de Selección Polímeros, CerámicosDocumento4 páginasNormatividad y Criterios de Selección Polímeros, CerámicosHades Plutón50% (2)
- Guía para participantes en WebinarsDocumento2 páginasGuía para participantes en Webinarsmoymm22Aún no hay calificaciones
- Fase 3 Propuesta de Emprendimiento SolidarioDocumento5 páginasFase 3 Propuesta de Emprendimiento SolidarioFredy Torres50% (2)
- Timbres Correspondientes en Actas NotarialesDocumento2 páginasTimbres Correspondientes en Actas NotarialesMelita Morales100% (1)
- Lipidos ComplejosDocumento2 páginasLipidos ComplejosGiselle Archaga MartinezAún no hay calificaciones
- TORNILLODocumento25 páginasTORNILLOMiiiki LopezAún no hay calificaciones
- Guía #29 - Variaciones PresupuestalesDocumento9 páginasGuía #29 - Variaciones PresupuestalesCamilo PereiraAún no hay calificaciones
- 2 - 1ra y 2da. sesión-PRACTICADocumento4 páginas2 - 1ra y 2da. sesión-PRACTICARonal Jose Roque RojasAún no hay calificaciones
- 7 Pasos Probados para Conseguir Un BUEN TRABAJO Como Arquitecto Incluso SIN Tener Experiencia PDFDocumento17 páginas7 Pasos Probados para Conseguir Un BUEN TRABAJO Como Arquitecto Incluso SIN Tener Experiencia PDFlopez1001Aún no hay calificaciones
- Salud Ocupacional Pregustas JDocumento5 páginasSalud Ocupacional Pregustas JJhon Bairon MERCADO ACOSTAAún no hay calificaciones
- Iph Justicia Civica Copia EjemploDocumento4 páginasIph Justicia Civica Copia Ejemplookita532Aún no hay calificaciones
- Cuadernillo 3eso FQDocumento15 páginasCuadernillo 3eso FQtereAún no hay calificaciones
- ACERERIA Y CLASIFICACION JDDocumento10 páginasACERERIA Y CLASIFICACION JDjudithAún no hay calificaciones
- Periódico Noticias de Chiapas, Edición Virtual Jueves 26 de Enero de 2023Documento36 páginasPeriódico Noticias de Chiapas, Edición Virtual Jueves 26 de Enero de 2023Noticias de ChiapasAún no hay calificaciones
- Taller TecladoDocumento5 páginasTaller TecladovargasveroAún no hay calificaciones
- Estudio Prospectivo Logística en El CarchiDocumento8 páginasEstudio Prospectivo Logística en El CarchiJhon MoraAún no hay calificaciones
- Arrancador suave PLC ZelioDocumento2 páginasArrancador suave PLC ZelioDanilo Molina100% (1)
- Trabajo FinalDocumento51 páginasTrabajo FinalIván SobrevillaAún no hay calificaciones
- Practica Epoch1000 Calibracion Curso Ut IDocumento19 páginasPractica Epoch1000 Calibracion Curso Ut IIsrael RiquelmeAún no hay calificaciones
- Manual de DashboardDocumento117 páginasManual de DashboardFabiola Caballero AriasAún no hay calificaciones
- Trabajo de GradoDocumento66 páginasTrabajo de GradoDiana magali Arango CorreoAún no hay calificaciones
- X Semana FIC - Bases generales del evento deportivo de la Facultad de Ingeniería Civil CEIC UNIDocumento16 páginasX Semana FIC - Bases generales del evento deportivo de la Facultad de Ingeniería Civil CEIC UNIFavio Tarazona LastraAún no hay calificaciones
- Naftoquinonas naturales y sus propiedadesDocumento28 páginasNaftoquinonas naturales y sus propiedadesingrossAún no hay calificaciones
- Ahorro y Uso Eficiente Del AguaDocumento2 páginasAhorro y Uso Eficiente Del AguaJos OlivaresAún no hay calificaciones
- Suite BMC Remedy IT Service ManagementDocumento4 páginasSuite BMC Remedy IT Service ManagementÁngel Alonso RodríguezAún no hay calificaciones
- MCH 373Documento250 páginasMCH 373joseivanvelasAún no hay calificaciones