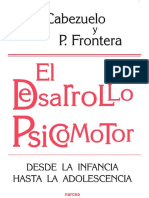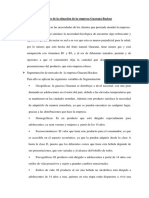Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2793 7730 1 PB
2793 7730 1 PB
Cargado por
junior moreTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
2793 7730 1 PB
2793 7730 1 PB
Cargado por
junior moreCopyright:
Formatos disponibles
12172
BrazilianJournal of Development
Análisis de las principales teorías del juego en el ámbito educativo
Análise das principais teorias do jogo no campo educativo
DOI:10.34117/bjdv5n8-066
Recebimento dos originais: 14/07/2019
Aceitação para publicação: 21/08/2019
José Alberto Gallardo-López
Doctor en Pedagogía
Instituição: Universidad Pablo de Olavide
Endereço: Facultad Ciencias Sociales Departamento de Educación y Psicología Social
Carretera de Utrera, Km.1 41013 Sevilla (España)
Email: jagallop@upo.es
Irene García-Lázaro
Formação: Doctora en Pedagogía
Instituição: Universidad Isabel I
Endereço: C/Venecia 3 4D 41008 Sevilla (España)
Email: igarlaz@hotmail.com
Pedro Gallardo-Vázquez
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación
Instituição : Universidad de Sevilla
Endereço: C/ Pirotecnia s/n 41013 Sevilla (España)
Email: pgallardo@us.es
RESUMEN
A lo largo del presente documento se pone de manifiesto la relevancia del juego en el ámbito
educativo, así como las múltiples ventajas de su puesta en marcha para el desarrollo íntegro
del sujeto. La finalidad del trabajo es exponer los beneficios del juego como instrumento vital
en la evolución social y educativa del niño. La metodología utilizada analiza las diferentes
publicaciones científicas existentes sobre la temática. Gracias a la información obtenida se
puede realizar una aproximación histórica al concepto de juego, observándose cómo ha sido
su desarrollo y evolución. En el artículo se presentan diversas definiciones sobre el juego,
donde se hace alusión a la importancia de éste en el ámbito social y cultural. Finalmente, se
detallan las teorías más importantes del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX y se
exponen las conclusiones donde se manifiesta la importancia del juego como herramienta
educativa.
Palabras clave: teorías del juego, herramienta didáctica, desarrollo social, juego educativo.
RESUMO
Ao longo deste documento, revela-se a relevância do jogo no campo educacional, bem como
as múltiplas vantagens de sua implementação para o pleno desenvolvimento do tema. O
objetivo do trabalho é expor os benefícios do jogo como um instrumento vital na evolução
social e educacional da criança. A metodologia utilizada analisa as diferentes publicações
Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 5, n. 8, p. 12172-12186 aug. 2019 ISSN 2525-8761
12173
BrazilianJournal of Development
científicas existentes sobre o assunto. Graças às informações obtidas, uma abordagem histórica
do conceito de jogo pode ser feita, observando como o seu desenvolvimento e evolução tem
sido. O artigo apresenta várias definições sobre o jogo, que se referem à sua importância no
campo social e cultural. Finalmente, as teorias mais importantes do século XIX e da primeira
metade do século XX são detalhadas e as conclusões expostas onde se manifesta a importância
do jogo como ferramenta educacional.
Palavras-chave: teorias do jogo, ferramenta didática, desenvolvimento social, jogo educativo.
1. INTRODUCCIÓN
El juego posee un innegable valor educativo y se practica con cualquier edad,
constituyéndose en acciones recreativas y placenteras, siendo inherente a la infancia (Romero
y Gómez, 2008). En los primeros años, los niños juegan con el objetivo de divertirse,
desarrollando, entre otras cualidades, su imaginación, creatividad y fantasía. El juego surge de
manera natural, automática, sin estar guiado y sin poseer unas normas concretas. Conforme el
niño va desarrollándose, el juego va siendo más pautado y reglamentado, existiendo reglas
para su desarrollo. Baena y Ruiz (2016), indican que “el juego permite al alumno/a participar
activamente en diferentes actividades, realizándose así, un aprendizaje más ameno, efectivo y
duradero. Tiene un gran valor y, ha sido recomendado por casi todas las tendencias
pedagógicas del siglo XX” (p.74).
Se hace necesario que los niños jueguen para desarrollar y reafirmar su personalidad
(Gallardo y Fernández, 2010; Gómez, 2012; Montero, 2017). A través del juego el niño
perfecciona sus capacidades físicas y técnicas, observando y explorando con detenimiento el
contexto donde se desenvuelve. De igual manera, el juego posibilita que el niño se conozca en
profundidad, ayudándole a expresar sus emociones y a conocer las posibilidades de su cuerpo.
Igualmente, las actividades lúdicas permiten poner en marcha habilidades como cooperar,
interactuar, aprender a través de experiencias como: vencer, perder, esperar turno, conocer,
respetar las normas, admitir las limitaciones nuestras y de los otros, etc. Así mismo, establece
relaciones de cohesión y ayuda; expresando sus sensaciones, deseos, impulsos y sentimientos.
La importancia del juego en el ámbito educativo está suficientemente estudiada permitiendo,
las actividades lúdicas, ser un andamiaje para el desarrollo y el contenido curricular (Lindsey,
2013).
A través del movimiento de su cuerpo, los niños en la etapa de Educación Infantil, están
inmersos en la realidad en la que viven, conociendo el mundo que les rodea. Paulatinamente,
el descubrimiento de su cuerpo ayudará a construir el pensamiento infantil. Del mismo modo,
Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 5, n. 8, p. 12172-12186 aug. 2019 ISSN 2525-8761
12174
BrazilianJournal of Development
las relaciones que se instauran en escenarios de tareas motrices y concretamente a través del
juego, serán básicas para el progreso afectivo del sujeto (Madrona, Contreras y Gómez, 2008).
El desarrollo de la afectividad en este periodo, será primordial en la personalidad del
niño, donde se potenciará la identificación, la exteriorización y el control gradual de las
emociones. López (2005) manifiesta que resulta esencial potenciar la creatividad motriz, ya
que supone la esencia para el desarrollo motor y cognitivo. Por tanto, queda patente que el
juego es un componente relevante en Educación Infantil que favorece el lenguaje, el desarrollo
social, motor y cognitivo.
Por otra parte y atendiendo a la etapa de Educación Primaria, se puede observar como
el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre indica que, entre otros objetivos la Educación
Física persigue: “conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas
como elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de
participante como de espectador” (p. 43077). Para conseguir este objetivo, uno de los recursos
que se puede emplear es el juego.
Gracias a él, el sujeto adquiere la competencia de aprender a aprender, la competencia
social y ciudadana, la autonomía e iniciativa personal, la competencia lingüística, la
interacción con el mundo físico, la competencia en el conocimiento y la competencia digital.
Finalmente en Educación Secundaria Obligatoria, el juego es también un factor a tener
en cuenta en el desarrollo del alumnado. En esta etapa educativa, se hace primordial desarrollar
el juego en las actividades físico-deportivas (Anexo del Decreto 310/1993, de 10 de
diciembre).
2. EL CONCEPTO DE JUEGO
A través del juego se produce el desarrollo íntegro de los sujetos, promoviéndose la
consolidación de valores, conductas y modelos para crear una oportuna convivencia. El
concepto de “juego” es muy versátil siendo difícil categorizarlo. Etimológicamente, procede
de dos términos en latín: "iocum y ludusludere" que hacen referencia a burla, entretenimiento,
chiste, y se emplea como sinónimo de actividad lúdica.
Existen múltiples definiciones sobre el juego, el Diccionario de la Real Academia
Española indica que es una actividad recreativa o de competición que contiene una serie de
reglas o normas. Paredes (2002) afirma que, debido a la subjetividad de la palabra, las
definiciones que existen acerca de la palabra “juego” suponen sólo una aproximación al
fenómeno lúdico, siendo dificultoso definirlo en término absoluto.
Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 5, n. 8, p. 12172-12186 aug. 2019 ISSN 2525-8761
12175
BrazilianJournal of Development
A continuación, se exponen varias de las definiciones aportadas por diferentes autores:
Viciana y Conde (2002) delimitan el juego como “un medio de expresión y
comunicación de primer orden, de desarrollo motor, cognitivo, afectivo, sexual, y socializador
por excelencia” (p. 83). Señalan que el juego supone una fuente vital de aprendizaje donde se
desarrollan las capacidades afectivas, cognitivas, descriptivas, cognitivas y sociales del sujeto.
Para Carmona y Villanueva (2006) el juego es “un modo de interactuar con la realidad,
determinado por los factores internos (actitud del propio jugador ante la realidad) de quien
juega con una actividad intrínsecamente placentera, y no por los factores externos de la
realidad externa” (p.11).
Según Garaigordobil y Fagoaga (2006), el juego es “una actividad vital e indispensable
para el desarrollo humano” (p.18), debido a que se obtienen innumerables beneficios a través
de ella.
Lema (2007) afirma que “cada juego es un marco que nos indica cómo actuar, qué es lo
que cabe esperar de la situación y cómo entender lo que allí sucede. La libertad del juego está
en que, como marco general, todas las situaciones” (p.8).
Como se pone de manifiesto a través de las definiciones expuestas, el juego es esencial
para el niño pues lo ayuda en su desarrollo personal, siendo una actividad espontánea y
placentera que se lleva a cabo para lograr que el menor conozca en profundidad el contexto en
el que se desenvuelve.
3. EL JUEGO EN EL CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL
Paredes (2003) afirma que el juego ha existido en todas las civilizaciones, formando
parte de la genética del sujeto. Está vinculado con el tiempo libre, unido a la diversión, al
entretenimiento y al placer.
Desde antiguo los sujetos han indagado acerca de cómo ocupar el tiempo libre a través
de los juegos. El juego ha ido evolucionando al igual que lo hacían los conceptos de tiempo
libre y trabajo. Igualmente, el juego ha propiciado que los niños entiendan y conozcan los
valores de la comunidad donde viven. Al mismo tiempo, el juego se considera muy oportuno
para “aprender haciendo” o “learning by doing”, incrementando habilidades tales como la
observación, la toma de decisiones, comparación, etc.
Gracias a la puesta en práctica de los juegos, los niños comprenden el contexto cultural,
simbólico y social en el que están inmersos, participando en tareas lúdicas cada vez más
complejas que se asemejan a la vida real (García y Llull, 2009).
Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 5, n. 8, p. 12172-12186 aug. 2019 ISSN 2525-8761
12176
BrazilianJournal of Development
Hodgkin y Newell (2004) afirman sobre el juego que “a los adultos les parece un lujo
más que una necesidad vital porque el niño siempre encuentra maneras y medios para jugar”
(p. 503).
Garrido (2010) indica que la actividad lúdica hace viable que el sujeto pueda conocer el
contexto donde vive, ayudándole a socializarse con los demás y fomentando la creatividad.
Por tanto, el juego aporta grandes beneficios para la socialización de los individuos, creando
un primer contacto con su entorno próximo y construyendo las bases de una educación
integral.
4. TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO DEL JUEGO
Existen diversas teorías sobre el juego infantil, a continuación, se plasmarán las siete
más relevantes desarrolladas entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera parte del siglo
XX.
4.1. TEORÍA DEL EXCEDENTE ENERGÉTICO DE HERBERT SPENCER (1855)
Spencer (1855) crea la Teoría del excedente energético donde se indica que, el sujeto
posee más energía debido a las mejoras sociales, pues con anterioridad, éste dedicaba su
esfuerzo a tareas de supervivencia. El exceso de energía, hace que el sujeto deba liberar la
misma a través de tareas lúdicas, siendo el juego una herramienta propicia para alcanzar el
equilibrio interior.
La teoría de Spencer manifiesta que, en la infancia y la niñez, el niño al no llevar a cabo
ninguna tarea de supervivencia, puede emplear el exceso de energía en el juego. Por tanto, el
juego sirve para liberar tensión y angustia, además de poseer un efecto reparador. De esta
forma, el juego se convierte en un canalizador del exceso energético ideal en edades
tempranas. Este proceso pedagógico debe emular el desarrollo social, donde el niño recorrerá
las diversas fases de evolución (Sáenz, 2015).
4.2. TEORÍA DE LA RELAJACIÓN DE LAZARUS (1833)
Lazarus afirma que el juego se presenta ante el cansancio que provocan otras actividades
que requieren un esfuerzo o sacrificio por parte del niño. Ésta teoría del descanso o de la
recuperación, contempla el juego como una posibilidad para relajarse y reponer fuerzas al
haber realizado otras actividades laboriosas. En este aspecto, las actividades lúdicas están
Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 5, n. 8, p. 12172-12186 aug. 2019 ISSN 2525-8761
12177
BrazilianJournal of Development
relacionadas con el ocio y el tiempo libre, generando entornos ideales para el desarrollo social
y educativo.
Por el contrario, López de Sosoaga (2004) indica que esta teoría no es adecuada en el
ámbito infantil al considerar que los niños no realizan actividades laboriosas, ya que emplean
la mayor parte de su tiempo a jugar.
4.3. TEORÍA DEL PREEJERCICIO DE KARL GROOS (1898)
Karl Groos sugiere a través de la teoría del ejercicio preparatorio o preejercicio que la
infancia es el periodo donde el sujeto se capacita para la vida adulta y, es, a través del juego
donde se prepara para ello.
Groos pone de manifiesto la pertinencia u oportunidad del juego en el ámbito infantil
para fomentar las habilidades y destrezas que necesitará de adulto. Asimismo, manifiesta que
el juego supone un preejercicio de las tareas mentales y de los impulsos (Ajuriaguerra, 1997).
Al examinar esta teoría, una de las limitaciones que se observa es que, la concepción del
juego únicamente desde una perspectiva biológica, ha sido superada hoy en día por diversas
investigaciones que indican la necesidad de una interacción social temprana y efectiva para
que el juego sea exitoso (López de Sosoaga, 2004). Por ello, es beneficioso que las primeras
experiencias socializadoras del niño, sean guiadas a través del juego como herramienta
educativa.
4.4. TEORÍA DE LA RECAPITULACIÓN DE GRANVILLE STANLEY HALL
(1904)
Hall formula la teoría de la recapitulación donde indica que el progreso del niño es una
síntesis de la evolución humana. Manifiesta que el juego es una singularidad de la conducta
ontogenética que reúne el ejercicio de la evolución filogenética de la especie. Este modelo
observa al juego como reproductor de las formas de vida de los humanos más primitivos.
Navarro (2002) afirma al respecto que “existe un orden evolutivo en el desarrollo de los juegos
que tendría su paralelismo en los grandes periodos de la evolución de la cultura” (p. 74). Los
partidarios de esta teoría indican que utilizamos el juego, al revivir comportamientos de
nuestros predecesores.
López de Sosoaga (2004) revela que es poco acertado considerar que los hábitos
culturales se heredan genéticamente, afirmando que el juego simbólico y el juego desarrollado
Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 5, n. 8, p. 12172-12186 aug. 2019 ISSN 2525-8761
12178
BrazilianJournal of Development
por los adultos no son comprensibles desde esta teoría al no explicar el proceso psicológico
que lo ampara.
4.5. TEORÍA DE LA PERSONALIDAD DE SIGMUND FREUD (1856-1939)
El método del psicoanálisis propició que Freud estableciese la teoría de la personalidad,
desarrollada a partir de sus estudios sobre el psicoanálisis. En este sentido, el autor afirma que
existe una desprotección del niño ante las fuerzas biológicas y sociales, sobre las que tiene
escaso control. Si identificamos estas fuerzas, a las que hacemos referencia, por un lado, se
encuentra la denominada energía de los instintos, de origen biológico y, por otro, las
interaccione sociales relacionadas con el ámbito familiar.
Esta teoría se apoya en la idea de que cada persona posee una energía biológica innata y
determinada que genera los impulsos fundamentales y es el motor de sus conductas sociales.
Sin embargo, esta energía puede ser canalizada de diversas formas y está compuesta por tres
fuentes principales: la sexualidad, las pulsiones conservadoras de la vida y la agresión.
Freud manifiesta que los niños tienen una sola energía; nacen con una única estructura,
denominada el “ello” que es el depósito de la energía instintiva, donde se encuentran impulsos
contradictorios y no existe ni negación ni tiempo. Con el paso del tiempo, paulatinamente
incrementan otras dos estructuras psicológicas: el “yo”, relativamente racional y reflexiva de
la personalidad, y el “súper-yo”, que se podría definir como la conciencia moral que incide en
sentimientos de culpa e inferioridad al “yo”. Cuando el “ello”, “yo” y “súper-yo” se
pronuncian después de los cinco o seis años de edad, deben hacerlo de forma equilibrada,
aunque el “ello” reclame placer y el “súper-yo” la realización de obligaciones. Así pues, el
cometido del “yo” será ejercer de mediador reflexivo entre el “ello” y el “súper-yo”, o, lo que
es igual, entre las apetencias y los compromisos.
Este autor afirma que el sujeto va madurando cuando va culminando una serie de fases.
Estas fases psicoanalíticas están relacionadas con las áreas corporales, así pues, las partes del
cuerpo son las principales fuentes primarias de satisfacción en las diversas edades, que van
cambiando a lo largo del desarrollo.
Los ciclos psicosexuales del desarrollo son las siguientes: etapa oral, etapa anal, etapa
fálica, periodo de latencia y etapa genital (Schultz y Schultz, 2002). La teoría psicoanalítica
defiende que el progreso del niño puede demorarse cuando existan experiencias desfavorables
u hostiles que dificulten el progreso de maduración emocional.
Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 5, n. 8, p. 12172-12186 aug. 2019 ISSN 2525-8761
12179
BrazilianJournal of Development
En relación al juego, Freud (1898, 1906) relaciona originariamente el juego a la
manifestación de los instintos que se rigen al principio del placer. Para este autor, el juego
posee una naturaleza simbólica, análoga al sueño, que admite la expresión de la sexualidad y
el cumplimiento de deseos que, en las personas adultas aparece a través de los sueños y, en el
niño, mediante el juego. Más tarde, a través de un estudio sobre fobia infantil, Freud (1920)
reconoce que el juego posee más que impulsos del inconsciente y resolución de conflictos.
Indica que está relacionado con experiencias vividas, concretamente las relacionadas con
traumas infantiles que al evocarlas puede causarles inquietud.
Siguiendo a López de Sosoaga (2004), se puede afirmar que la interpretación del
concepto del juego no tiene en cuenta que la infancia no es una etapa con continuas
experiencias traumáticas y con repetidos conflictos; además de que el contenido primordial de
la vida del niño es el mundo exterior, y no los impulsos biológicos primitivos.
4.6. TEORÍA DE LA DERIVACIÓN POR FICCIÓN DE EDOUARD CLAPAREDE
(1932)
Claparede afirma que a través del juego se ve favorecido en el niño su desarrollo social,
afectivo-emocional, intelectual y psicomotor. Su Teoría de la derivación por ficción indica que
el niño al no poder desarrollar su personalidad, persiguiendo su mayor interés o debido a su
escaso desarrollo, deriva por ficción a través del “figurarse” en el cual la imaginación
reemplaza a la realidad; la “derivación por ficción” es similar a la “conducta mágica” a la que
alude la corriente existencialista. Mora (1990) indica que es una clase de sortilegio, donde
niños y adultos viven en un mundo irreal que sustituye al real.
De acuerdo con esto, la teoría de la derivación por ficción muestra que el juego “persigue
fines ficticios, los cuales vienen a dar satisfacción a las tendencias profundas […] nos descubre
que el juego puede ser el refugio en donde se cumplen los deseos de jugar con lo prohibido,
de actuar como un adulto” (Navarro, 2002, p. 75). Este autor indica que lo realmente
importante del juego es la función simbólica, afirmando que, los niños a través del juego,
pueden ser protagonistas de las acciones que realizan.
Profundiza en la idea de que los adultos no dejan que los niños sean los protagonistas de
la sociedad, así que, el niño utilizando el juego recupera ese protagonismo que se le niega,
ayudándole en su autoestima. Esta teoría no contempla otros juegos adecuados de la niñez
como los juegos funcionales o sensoriomotrices, juegos de construcción y juegos de normas.
Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 5, n. 8, p. 12172-12186 aug. 2019 ISSN 2525-8761
12180
BrazilianJournal of Development
De modo que, el juego es el componente de compensación afectiva que posee el niño (Orti,
2004). En consecuencia, el juego es el nexo entre la escuela y la vida.
4.7. LA TEORÍA DE LA DINÁMICA INFANTIL DE FREDERIC J. J. BUYTENDIJK
(1935)
Esta teoría afirma que el juego es una manifestación de la naturaleza inmadura,
perturbada, vehemente y temerosa de la infancia; donde el juego cobra sentido con algún
componente o elemento y no por sí mismo. Buytendijk (1935) afirma que el juego es una
función producida por una actitud o dinámica infantil, en el cual si un sujeto no presenta esa
actitud no puede participar en el mismo (Lavega, 1997).
Continuando con el análisis de la teoría de la dinámica infantil, este autor sugiere que el
niño juega ya que es niño y las características particulares de su dinámica le animan a jugar.
Buytendijk expone la teoría del juego a través de cinco aspectos: todo juego debe
evolucionar; siempre hay un componente de sorpresa o aventura; debe existir unas reglas y un
campo de juego; para jugar hay que hacerlo con algo; y debe encontrarse una opción entre
tensión y relajación (Paredes, 2003).
La teoría de Buytendijk limita la idea de juego al juego con elementos o juguetes,
rechazando de las actividades lúdicas aquellas que sólo reflejen el componente físico o motriz.
Igualmente, no se manifiesta sobre los juegos en la adolescencia y adultez (Martínez, 2002).
En la siguiente tabla se indican las características más destacadas de las teorías
analizadas con anterioridad.
Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 5, n. 8, p. 12172-12186 aug. 2019 ISSN 2525-8761
12181
BrazilianJournal of Development
Tabla 1. Aspectos significativos de las teorías expuestas sobre el juego
Teoría Autor Aspectos relevantes
Spencer (1855) El juego permite al
niño rebajar la energía
Teoría del
acumulada que no se
excedente consume en cubrir las
energético necesidades
biológicas básicas.
Teoría de la Lazarus (1883) El juego aparece como
actividad
relajación
compensadora del
esfuerzo, del
agotamiento que
generan en el niño
otras actividades más
serias o útiles.
El trabajo supone
gasto en tanto que el
juego comporta
recuperación de
energía.
Teoría del Groos (1898) El juego no es solo
ejercicio sino
preejercicio
preejercicio, ya que
contribuye al
desarrollo de las
funciones
cuya madurez se logra
al final de la infancia
Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 5, n. 8, p. 12172-12186 aug. 2019 ISSN 2525-8761
12182
BrazilianJournal of Development
El juego consiste en
una práctica de
habilidades necesarias
para la vida adulta.
Teoría de la Granville Stanley El desarrollo del
Hall individuo repite en
recapitulación
muchos aspectos el
(1904)
desarrollo de la
especie.
La ontogenia es una
recapitulación de la
filogenia.
El juego del niño
reproduce y sintetiza
la transición
filogenética, desde el
juego animal al juego
humano; así como las
transformaciones
culturales de los
diferentes estadios de
la humanidad.
Teoría del juego de Freud (1898, 1906, El juego es una
expresión de los
Freud 1920)
instintos del ser
humano. A través de
él, el individuo
encuentra placer, ya
que puede dar salida a
diferentes elementos
inconscientes.
Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 5, n. 8, p. 12172-12186 aug. 2019 ISSN 2525-8761
12183
BrazilianJournal of Development
El juego tiene un
destacado valor
terapéutico, catártico,
de salida de conflictos
y preocupaciones
personales.
Teoría de la Claparede (1932) El juego persigue fines
ficticios, para poder
derivación por
vivir
ficción
las actividades que se
realizan a lo largo de
la etapa adulta, y a las
cuales el niño no
puede tener acceso por
no estar capacitado
para ello.
Teoría de la El niño juega debido a
su esencia infantil
dinámica infantil Buytendijk (1935)
(porque es niño).
Fuente: Gallardo-López y Gallardo Vázquez (2018, p. 3420).
5. CONCLUSIONES
El juego es la ocupación por excelencia en la vida del niño y, a través del mismo,
incrementa las habilidades lingüísticas, sensoriales, motrices, afectivas, sociales, cognitivas,
emocionales y comunicativas. Aquello que se asimila a través del juego, se alcanza de manera
más eficaz. Debido a esto, en el ámbito escolar, se recalca la repercusión que la actividad
lúdica tiene para los niños, fomentando su uso.
Gracias al juego simbólico, el niño representa entornos reales a través de un juego
ficticio. Este modelo de juego hace viable exteriorizar emociones y sentimientos,
Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 5, n. 8, p. 12172-12186 aug. 2019 ISSN 2525-8761
12184
BrazilianJournal of Development
transformando la realidad con su fantasía. Por medio del juego simbólico, el niño sabe
interpretar diversos roles, siendo fundamental para conocer el contexto donde vive.
El empleo del juego en el niño está vinculado con la dimensión motriz, cultural.,
afectiva, creativa, social, cognitiva, sensorial y emocional.
El juego supone el núcleo metodológico en la actuación educativa en infantil y primaria,
respondiendo a la necesidad que siente el niño de jugar. Es una herramienta que favorece la
creatividad e imaginación, facilitando el vínculo entre iguales, trasmitiendo valores y normas
de comportamiento y, proporcionando estados de placer y tranquilidad.
Desde el ámbito social el juego nos ayuda a interiorizar las normas comunitarias que nos
permiten vivir en armonía como sociedad. Además de esto, se trata de una herramienta
educativa muy potente para desarrollar conductas que permitan la interacción social entre los
individuos en democracia, así como impulsar la gestión de las emociones y de las relaciones
interpersonales.
REFERENCIAS
Ajuriaguerra, J. (1997). Manual de psiquiatría infantil. Barcelona: Masson.
Baena Extremera, A. y Ruiz Montero, P. J. (2016). El juego motor como actividad física
organizada en la enseñanza y la recreación. Revista Digital de Educación Física, 7, 38, 73-86.
Buytendijk, F. J. J. (1935). El juego y su significado. El juego en los hombres y en los animales
como manifestación de impulsos vitales. Madrid: Revista de Occidente.
Carmona, M. y Villanueva C. V. (2006). Guía práctica del juego en el niño y su adaptacion
en necesidades específicas (desarrollo evolutivo y social del juego). Granada:
Universidad de Granada.
Claparede, E. (1932). La educación funcional. Madrid: Espasa-Calpe.
Decreto 310/1993, de 10 de diciembre, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria. BOC num. 012 de 28 de Enero de 1994.
Freud, S. (1905-1910). Obras completas. Tomo IV. Madrid: Biblioteca Nueva.
Freud, S. (1915-1920). Obras completas. Tomo VIII. Madrid: Biblioteca Nueva.
Gallardo, P. y Fernández, J. (2010). El juego como recurso didáctico en educación física.
Sevilla: Wanceulen.
Gallardo-López, J.A. y Gallardo-Vázquez, P. (2018). El juego como herramienta educativa.
En López-Meneses, E., Cobos-Sanchiz, D., Martín-Padilla, A.H, Molina-García, L. y
Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 5, n. 8, p. 12172-12186 aug. 2019 ISSN 2525-8761
12185
BrazilianJournal of Development
Jaén-Martínez, A. (Coord.). Experiencias pedagógicas e innovación educativa.
Aportaciones desde la praxis docente e investigadora (pp. 3410- 3423). Barcelona:
Octaedro.
Garaigordobil, M. y Fagoaga, J. M. (2006). El juego cooperativo para prevenir la violencia
en los centros educativos. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección
General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Centro de
Investigación y Documentación Educativa (CIDE).
Garcia, A. y Llull, J. (2009). El juego infantil y su metodología. Madrid: Editex.
Garrido, P. (2010). Educar en el ocio y el tiempo libre. Madrid: Palabra.
Gómez, J. F. (2012). El juego infantil y su importancia en el desarrollo. CCAP, 10 (4), 5-13.
Hall, G. S. (1904). Adolescence. Volume I. New York: Appleton.
Hodgkin, R. y Newell, P. (2004). Manual de aplicación de la Convención sobre los derechos
del niño. Nueva York: UNICEF.
Lavega, P. (1997). Aplicación educativa/recreativa del juego a partir de sus distintos niveles
de organización. Comunicacion presentada en el 20th World Play Conference “Play
and Society”, ICCP-Facultad Motricidad Humana, Lisboa, 13-15 octubre 1997.
Lema Álvarez, R. (2007). Jugar tiene sentido. Fundamentos para el uso del juego en el ámbito
educativo. Dixit, 2, 4-10.
Lindsey, H. (2013). Play and creativity at the center of curriculum and assessment: a New
York city school’s journey to re-think curricular pedagogy. Bordón 65 (1), 131-146.
Lopez de Sosoaga, A. (2004). El juego: análisis y revisión bibliográfica. Bilbao. Servicio
Editorial de la Universidad del Pais Vasco: Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen
Zerbitzua.
López, A. (2005). La creatividad en las actividades motrices. Apunts Educación Física y
Deporte, 1, 20-28.
Madrona, P. G., Contreras, O. R. y Gómez, I. M. (2008). Habilidades motrices en la infancia
y su desarrollo desde una educación física animada. Revista Iberoamericana de
educación, 47, 71-96.
Martínez, M. T. (2002): Evolución del juego a lo largo del ciclo vital. En J. A. Moreno
(Coord.). Aprendizaje a través del juego (pp. 33-49). Málaga: Aljibe.
Montero, B. (2017). Experiencias Docentes. Aplicación de juegos didácticos como
metodología de enseñanza: Una Revisión de la Literatura. Pensamiento Matemático,
VII (1), 75-92.
Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 5, n. 8, p. 12172-12186 aug. 2019 ISSN 2525-8761
12186
BrazilianJournal of Development
Mora, J. (1990). Psicología educativa. México: Progreso.
Navarro, V. (2002). El afán de jugar. Teoría y práctica de los juegos motores. Barcelona:
INDE.
Orti, J. (2004). La animación deportiva, el juego y los deportes alternativos. Barcelona: INDE.
Paredes, J. (2002). Aproximación teórica a la realidad del juego. En J. A. Moreno (Coord.).
Aprendizaje a través del juego (pp. 11-31). Málaga: Aljibe.
Paredes, J. (2003). Juego, luego soy. Teoría de la actividad lúdica. Sevilla: Wanceulen.
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas
de la Educación primaria. B.O.E. núm. 293 de 8 de diciembre de 2006.
Romero, V. y Gómez. M. (2008). El juego infantil y su metodología. Barcelona: Altama.
Sáenz, J. (2015). Las ciencias humanas y la reorientación de la pedagogía. En J. Sáenz et al.
Psicología y pedagogía en la primera mitad del siglo XX (pp.13-42). Madrid: UNED.
Schultz, D. P. y Schultz, S. E. (2002). Teorías de la personalidad. Madrid: Paraninfo Cengage
Learning.
Spencer, H. (1861): Ensayos sobre Pedagogía (Educación intelectual, moral y física) (Madrid,
Akal, 1983).
Viciana, V. y Conde, J. L. (2002). El juego en el currículo de Educación Infantil. En J. A.
Moreno, J. A. (Coord.). Aprendizaje a través del juego (pp. 67-97). Málaga: Aljibe.
Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 5, n. 8, p. 12172-12186 aug. 2019 ISSN 2525-8761
También podría gustarte
- (PDF) El Juego Infantil y Su MetodologíaDocumento1 página(PDF) El Juego Infantil y Su MetodologíaAbigail Gutierrez0% (1)
- Tema 1 - Juego Infantil y Su Metodología PDFDocumento41 páginasTema 1 - Juego Infantil y Su Metodología PDFMIMO SOY YO100% (1)
- U1 El Juego Concepto TeoriasDocumento16 páginasU1 El Juego Concepto TeoriasLucía100% (2)
- Apego-vínculo-y-aprendizaje-en-el-contexto-escolar.-Mercè-Rueda WebDocumento15 páginasApego-vínculo-y-aprendizaje-en-el-contexto-escolar.-Mercè-Rueda WebPekiAún no hay calificaciones
- U. C.B. JUEGO EN EL NIÑO PSICÓTICO Ariana Rodriguez SDocumento10 páginasU. C.B. JUEGO EN EL NIÑO PSICÓTICO Ariana Rodriguez SAriana Blanca Rodríguez SandovalAún no hay calificaciones
- BinderDocumento43 páginasBinderBecky Lima100% (1)
- Lecturas sobre el juego en la primera infanciaDe EverandLecturas sobre el juego en la primera infanciaAún no hay calificaciones
- El Juego en El Desarrollo InfantilDocumento6 páginasEl Juego en El Desarrollo InfantilLeslie Calderón100% (1)
- Info Teoria de Karl GroosDocumento4 páginasInfo Teoria de Karl GroosYamalik Reyes100% (1)
- La LudicaDocumento25 páginasLa LudicaMarbeth Castillejos SibajaAún no hay calificaciones
- Teoria Del JuegoDocumento38 páginasTeoria Del Juegoapi-3721381100% (4)
- JuegoDocumento12 páginasJuegoHEGEL TELLOAún no hay calificaciones
- Etapas Del Dibujo en El NiñoDocumento10 páginasEtapas Del Dibujo en El NiñoElianaTahiraTalledoGallo100% (1)
- Articulo: Juego de ReglasDocumento20 páginasArticulo: Juego de ReglasMilagros Thalia Velarde MontalvanAún no hay calificaciones
- D - A - 02 Etapas Del Dibujo InfantilDocumento4 páginasD - A - 02 Etapas Del Dibujo InfantilVeronica JaramilloAún no hay calificaciones
- El Juego Como Estrategia en PreescolarDocumento59 páginasEl Juego Como Estrategia en PreescolarJulio MendozaAún no hay calificaciones
- El JuegoDocumento2 páginasEl JuegoMarcoAún no hay calificaciones
- Ensenar El Juego y Jugar La Enseñanza Cap 1 PDFDocumento24 páginasEnsenar El Juego y Jugar La Enseñanza Cap 1 PDFMaria Rosa FernándezAún no hay calificaciones
- El Juego y Su ClasificaciónDocumento5 páginasEl Juego y Su ClasificaciónJuan Arturo Santana PimentelAún no hay calificaciones
- Vigotsky y El JuegoDocumento11 páginasVigotsky y El JuegoCroswell Richard100% (1)
- Johann Heinrich PestalozziDocumento8 páginasJohann Heinrich PestalozziAlvaroJvrMellishoCanoAún no hay calificaciones
- El Juego en PSPDocumento8 páginasEl Juego en PSPJuliana Álvarez PAún no hay calificaciones
- VALIÑO Juegos y JuguetesDocumento16 páginasVALIÑO Juegos y JuguetesmajemariajeAún no hay calificaciones
- Desarrollo de Las Emociones en La Segunda Infancia - Niños de 3 A 6 AñosDocumento15 páginasDesarrollo de Las Emociones en La Segunda Infancia - Niños de 3 A 6 Añoscataa mardonesAún no hay calificaciones
- La Diversidad en El Proceso de Enseñanza y A Prendizaje. Koppel, A y Tomé, J. M. G.C.B.a.Documento33 páginasLa Diversidad en El Proceso de Enseñanza y A Prendizaje. Koppel, A y Tomé, J. M. G.C.B.a.xCiruelax100% (1)
- Homo Ludens ResumenDocumento3 páginasHomo Ludens ResumenGeneraciónes Siglo 21Aún no hay calificaciones
- 2022 08 Juego y Crianza PDFDocumento28 páginas2022 08 Juego y Crianza PDFDairaAún no hay calificaciones
- Tema 51, La Actividad Lúdica en La InfanciaDocumento13 páginasTema 51, La Actividad Lúdica en La InfanciaxonxaAún no hay calificaciones
- El JuegoDocumento16 páginasEl JuegoJavi Belén Soto MoralesAún no hay calificaciones
- El JuegoDocumento45 páginasEl JuegoIgor Rikrdo100% (1)
- La Hora Del Juego Libre en Los SectoresDocumento88 páginasLa Hora Del Juego Libre en Los SectoresFederico Avalos100% (2)
- Aporte de Las Tecnicas Corporales en PSM PDFDocumento6 páginasAporte de Las Tecnicas Corporales en PSM PDFPaulo NinaAún no hay calificaciones
- Resolución #797/2011 - Inscripción de PSICOMOTRICISTAS en El Registro Nacional de Prestadores DE SALUDDocumento3 páginasResolución #797/2011 - Inscripción de PSICOMOTRICISTAS en El Registro Nacional de Prestadores DE SALUDPatricia ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Juego y EducacionDocumento11 páginasJuego y EducacionAna Gissel Chaiña MendozaAún no hay calificaciones
- Dialnet ElJuegoCorporal 2707423Documento9 páginasDialnet ElJuegoCorporal 2707423jeremiasAún no hay calificaciones
- Vygostki El Desarrollo de Los Procesos Psicolc3b3gicos SuperioresDocumento230 páginasVygostki El Desarrollo de Los Procesos Psicolc3b3gicos SuperioresValentina Quilodrán FuentesAún no hay calificaciones
- Juego InfantilDocumento34 páginasJuego InfantilAlex Enriquez100% (3)
- Exposicion Del JuegoDocumento5 páginasExposicion Del JuegoOlmir Valera MirAún no hay calificaciones
- Didactica de La MotricidadDocumento142 páginasDidactica de La MotricidadKellys BritoAún no hay calificaciones
- Psicología Evolutiva IDocumento7 páginasPsicología Evolutiva IGuillermo OchoaAún no hay calificaciones
- Jorge Visca Psicopedagogo Cuya Epistemologia Es Convergente Por Silvia SchumacherDocumento4 páginasJorge Visca Psicopedagogo Cuya Epistemologia Es Convergente Por Silvia Schumachercactussa10% (1)
- El Desarrollo Psicomotor Desde La Infancia Hasta La AdolescenciaDocumento185 páginasEl Desarrollo Psicomotor Desde La Infancia Hasta La AdolescenciaCamilo AriasAún no hay calificaciones
- Juego Simbolico Investigacion IDocumento4 páginasJuego Simbolico Investigacion IMontoya Velásquez Andrea MishellAún no hay calificaciones
- Qué Es El Juego para PaviaDocumento3 páginasQué Es El Juego para PaviaMónica Lidia HerreraAún no hay calificaciones
- Desarrollo de La Motricidad PDFDocumento197 páginasDesarrollo de La Motricidad PDFignacho86Aún no hay calificaciones
- El Juego y El Movimiento en Educacion InfantilDocumento10 páginasEl Juego y El Movimiento en Educacion InfantilMechi BogarinAún no hay calificaciones
- El Juego Es Un Derecho y Una Necesidad de La InfanciaDocumento4 páginasEl Juego Es Un Derecho y Una Necesidad de La InfanciamariaAún no hay calificaciones
- Redes en Salud Dabas PerroneDocumento26 páginasRedes en Salud Dabas PerroneAndrea SosaAún no hay calificaciones
- Psicomotricidad y DeporteDocumento11 páginasPsicomotricidad y DeporteLujan FernandezAún no hay calificaciones
- Las Habilidades Motrices BásicasDocumento12 páginasLas Habilidades Motrices BásicasJ Manuel Lobo100% (1)
- Aprendizaje Basado en JuegosDocumento9 páginasAprendizaje Basado en Juegosɭa๓ ɭ๏ʊs ๓aɖrɖAún no hay calificaciones
- La Psicomotricidad, Un Recurso para La Mejora Del Grafismo en Educación Infantil. Aportaciones de La Psicomotricidad Al GrafismoDocumento182 páginasLa Psicomotricidad, Un Recurso para La Mejora Del Grafismo en Educación Infantil. Aportaciones de La Psicomotricidad Al GrafismoMarilyn RoblesAún no hay calificaciones
- El Juego en La ActualidadDocumento5 páginasEl Juego en La ActualidadAndrea GallegoAún no hay calificaciones
- Hitos Del Desarrollo PsicomotorDocumento9 páginasHitos Del Desarrollo PsicomotornuryAún no hay calificaciones
- Teoricos Del JuegoDocumento6 páginasTeoricos Del JuegotatianaAún no hay calificaciones
- Se Acabo La Infancia CorreaDocumento2 páginasSe Acabo La Infancia CorreaFefita16100% (1)
- Promocion Del Desarrollo InfantilDocumento138 páginasPromocion Del Desarrollo InfantilRobertEstupinanAún no hay calificaciones
- Teorias Sobre El JuegoDocumento10 páginasTeorias Sobre El JuegoRocio CaprileAún no hay calificaciones
- Gallardo LpezJos AlbertoGallardo VzquezPedroDocumento12 páginasGallardo LpezJos AlbertoGallardo VzquezPedroMaría QvesadaAún no hay calificaciones
- Gallardo LpezJos AlbertoGallardo VzquezPedroDocumento12 páginasGallardo LpezJos AlbertoGallardo VzquezPedroandres hernandezAún no hay calificaciones
- Rodriguez, E., El Juego PDFDocumento23 páginasRodriguez, E., El Juego PDFManuel Alejandro Limachi ChungaraAún no hay calificaciones
- FlexibilidadDocumento2 páginasFlexibilidadHugo Antoni Santillan GuevaraAún no hay calificaciones
- Fuerza y ResistenciaDocumento1 páginaFuerza y ResistenciaHugo Antoni Santillan GuevaraAún no hay calificaciones
- Razonamiento Matematico TrilceDocumento12 páginasRazonamiento Matematico TrilceLuis Baldassari33% (3)
- 008 Lechuga de Mar PDFDocumento3 páginas008 Lechuga de Mar PDFHugo Antoni Santillan GuevaraAún no hay calificaciones
- La Parábola Del Padre BuenoDocumento15 páginasLa Parábola Del Padre BuenoJandres AgudeloAún no hay calificaciones
- Descubrimiento de HongosDocumento17 páginasDescubrimiento de Hongoscamposnubia4850% (4)
- T1 Gerencia de MarketingDocumento2 páginasT1 Gerencia de MarketingIvonYeseniaVenturaCalderonAún no hay calificaciones
- Secuencia 4Documento5 páginasSecuencia 4Gabino MondragonAún no hay calificaciones
- Examen Subsanacion Cta - 2019Documento6 páginasExamen Subsanacion Cta - 2019Rosa FelixAún no hay calificaciones
- Urg OrlDocumento26 páginasUrg OrlRonald Espinosa CantilloAún no hay calificaciones
- Balotario Laboratorio MorfofisiologiaDocumento3 páginasBalotario Laboratorio MorfofisiologiaAndre de la CruzAún no hay calificaciones
- Perfil de Competencias de Un Gestor FinancieroDocumento3 páginasPerfil de Competencias de Un Gestor FinancieroMayrita BayasAún no hay calificaciones
- Cordocentesis 111015185638 Phpapp02Documento26 páginasCordocentesis 111015185638 Phpapp02Emilio CerdaAún no hay calificaciones
- Clinica Psiquiatrica Formato Evaluacion PsicologicaDocumento2 páginasClinica Psiquiatrica Formato Evaluacion Psicologicamariana godoyAún no hay calificaciones
- Gomez Arnau Juan I - Anestesiomecum 2011 PDFDocumento233 páginasGomez Arnau Juan I - Anestesiomecum 2011 PDFMartin Alonso Trujillo BuenoAún no hay calificaciones
- InfografiaDocumento1 páginaInfografiaMishell Muñoz100% (1)
- Zaha Hadid Oficial2Documento41 páginasZaha Hadid Oficial2Johana KceresAún no hay calificaciones
- Etica Fase3 SombreroDocumento7 páginasEtica Fase3 SombreroNaila QuinteroAún no hay calificaciones
- Eulalia Basseda - EntrevistaDocumento9 páginasEulalia Basseda - EntrevistadaianampiliaAún no hay calificaciones
- Reporte de Lectura 3 "La Noche Boca Arriba" de Julio CortázarDocumento3 páginasReporte de Lectura 3 "La Noche Boca Arriba" de Julio CortázarGema VianeyAún no hay calificaciones
- AQUINDEBEDARSEELDIEZMODocumento11 páginasAQUINDEBEDARSEELDIEZMOmaritza becerraAún no hay calificaciones
- Belkis Tema TesisDocumento3 páginasBelkis Tema TesisGeorge Alejandro Falette GrullonAún no hay calificaciones
- Practica 2 ListaDocumento31 páginasPractica 2 ListaCarlos SilvaAún no hay calificaciones
- Copia de Japonés Básico IDocumento52 páginasCopia de Japonés Básico Idominox122Aún no hay calificaciones
- Tarea Semana 05 EspañolDocumento5 páginasTarea Semana 05 EspañolJr DistribucionesAún no hay calificaciones
- Garcia Castro A (Dda)Documento3 páginasGarcia Castro A (Dda)EVERAún no hay calificaciones
- Clases 3 Orientación AcadémicaDocumento13 páginasClases 3 Orientación AcadémicaCristopher GomezAún no hay calificaciones
- Cala, Gustavo (2012) - Althusser y La Teoria de La IdeologiaDocumento8 páginasCala, Gustavo (2012) - Althusser y La Teoria de La Ideologiavirgilio palaciosAún no hay calificaciones
- Funciones Cuadráticas - HojaTrabajoDocumento3 páginasFunciones Cuadráticas - HojaTrabajoJennyfer VeraAún no hay calificaciones
- EstrategiasDocumento4 páginasEstrategiasDavid Leo AguirreAún no hay calificaciones
- Cuerpo y Juego en Movimiento - Cap 1Documento33 páginasCuerpo y Juego en Movimiento - Cap 1MacaAún no hay calificaciones
- SIGTBDocumento72 páginasSIGTBsegundo benjamin bonilla calderonAún no hay calificaciones
- Dos 9782813223173Documento2 páginasDos 9782813223173Anapaola AguirreAún no hay calificaciones