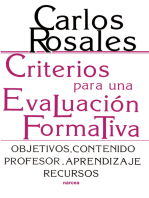Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Educación de Programa Educativos
Cargado por
Victor Josué Galván Díaz0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas4 páginasEDUCACION PROGRAMA
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEDUCACION PROGRAMA
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas4 páginasLa Educación de Programa Educativos
Cargado por
Victor Josué Galván DíazEDUCACION PROGRAMA
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
LA EDUCACIÓN COMO OBJETO DE CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN
La educación es una actividad radicalmente humana, sistemática, orientada al
perfeccionamiento, a la mejora de las personas, de cada una de las personas, por
medio de acciones intencionadas de los educadores, generalmente concretada en
planes o programas. Como en cualquier otro ámbito de la realidad natural o social,
el ser humano se ha propuesto su conocimiento, bien sea entendido como una
comprensión profunda de su naturaleza, planteamientos, procesos y resultados,
bien como una explicación de los mismos mediante leyes más o menos generales,
a ser posible de naturaleza causal por ser éste el medio más adecuado para su
control y predicción, bien como instrumento al servicio de la transformación
liberadora de la humanidad1. No es mi intención afrontar, con una mínima
profundidad, los ya viejos debates sobre la naturaleza de la educación de cara a
valorar la adecuación de los diversos paradigmas para producir conocimiento
relevante a través de la reflexión y de la investigación. Sin embargo, no es menos
cierto que tal planteamiento es básico y que, al menos de forma implícita, subyace
en las decisiones que toman los profesionales de la educación o de la Pedagogía
cuando abordan este tipo de tareas. Dejemos clara, eso sí, la compleja y diversa
realidad de la Educación como objeto de conocimiento e investigación, de cara a
justificar nuestras propuestas metodológicas en un campo de tanto porvenir —si
se aborda adecuadamente— como el de la investigación evaluativa o evaluación
de programas.
La evaluación de programas es una actividad metodológica que admite, al menos
a los efectos expositivos, dos polos separados por un continuo de actuación: la
acción reflexiva, ordinaria, de cada profesor o educador sobre su programa,
entendido como plan al servicio del logro de sus metas educativas, y aquella otra
llevada a cabo por expertos mediante la aplicación rigurosa de metodologías de
diferente naturaleza y alcance, destinada a la evaluación de proyectos y
programas de intervención social —en educación, formación, salud, ocio,
empleo...— de gran amplitud, complejidad y duración. En el campo pedagógico,
caracterizado por un afán cientifista, los profesores universitarios nos hemos
ocupado muy poco de la creación en el profesorado de una auténtica cultura
evaluativa sobre sus programas, los que podríamos denominar programas
ordinarios, a pesar de que es en la aulas, en cada una de ellas, donde se da en
mayor grado y con superior intensidad la acción educativa, el hecho educativo.
Crear una auténtica cultura evaluativa tendría unos frutos espectaculares; tal
cultura supone la existencia de aptitud y de actitud positiva, a lo que se uniría el
conocimiento, la información relevante para la mejora que ofrece la evaluación. Al
caer en tierra bien abonada por la actitud favorable, una información de tal
naturaleza daría sus mejores frutos en el compromiso con las decisiones de
mejora de los planes, proyectos, procesos y resultados. Tal vez sería ésta la
mayor aportación a la mejora de la Educación; sin embargo, y en el marco del
hacer científico, un adecuado estudio de las actuaciones de los profesores podría
ser organizado, sistematizado y tratado desde una perspectiva cercana a la
replicación8, dando lugar al establecimiento de enunciados y conclusiones de
cierto nivel de generalidad. La evaluación de programas, pues, puede servir a
esos dos grandes objetivos: la mejora de la calidad de la acción educativa dentro
de cada aula y de cada centro, y la creación de teoría, aunque, por prudencia y
rigor, demos aquí a tal expresión un nivel atenuado.
Debemos hacer notar que el carácter de herramienta al servicio de los objetivos
educativos que atribuimos a la evaluación exige de ésta que sea sea continua y
formativa, razón por la que, en un primer ciclo o bucle, deberá sobrepasar la
clásica etapa final para alcanzar a los procesos e incluso el diseño y la calidad
misma del programa; pero, en realidad, nuestra concepción nos conduce a su
institucionalización, con lo que, en ciclos o bucles evaluativos posteriores, se da
un enlace y entrelazamiento entre la evaluación final de un ciclo y la inicial del
siguiente, lo que permite extraer el máximo potencial de mejora a esta función
educativa. Por último, pero tal vez como lo más importante en tanto que
representa una cuestión de principio, deseo resaltar tres características, derivadas
de todo lo anterior a la par que su fundamento y soporte, que dan a la evaluación
un especial alcance: su carácter integral, integrado e integrador. La dimensión o
nota de integral nos hace ver la necesidad de que la evaluación, además de
abarcar la realidad educativa toda, lo haga de modo armónico, al servicio de una
gran meta común: la mejora de la persona, bien por su contribución directa a tal
objetivo bien por la incidencia que la mejora de los centros, de los programas o del
propio profesorado tengan sobre aquella; la nota de integrada es una
consecuencia de la anterior: la evaluación es un elemento más, junto al resto y,
por ello, en necesaria armonía con todos ellos, al servicio de esa finalidad, no
debiendo quedar relegada a una actividad añadida, extrínseca y meramente
yuxtapuesta; por último, el carácter integrador da a la evaluación una dimensión
activa y dinámica, y no meramente pasiva, en esa armonización de los medios al
servicio de la finalidad de la educación, por tanto en clara contraposición a
planteamientos que puedan subvertir el orden, haciendo del instrumento —la
evaluación— la finalidad a servir18, sea por una reordenación de los medios sea
por el tiempo —excesivo— que requiera19. Obviamente, caben, y así son la
mayoría, evaluaciones parciales —sólo los aprendizajes, sólo los programas, sólo
los centros, sólo los materiales de aprendizaje...— pero, en tanto que sean
evaluaciones pedagógicas, deberían responder a un sistema integralmente
concebido y organizado.
Al igual que en el caso anterior, debemos clarificar los conceptos incluidos en la
definición, en particular aquellos aspectos que representen alguna peculiaridad
respecto de lo ya dicho en el punto 2.2., dedicado a la evaluación en general. En
primer lugar, el contenido u objeto de evaluación: sabemos que nos estamos
refiriendo a programas, pero de todos es conocida la existencia de modelos de
muy diversa naturaleza en función de su objeto —algunos centrados sólo en los
resultados para la constatación del grado de eficacia—, de su alcance —
evaluaciones por una sola vez— o de sus funciones, fundamentalmente
sumativas. Nuestra posición es la de abarcar el programa tanto en su calidad —la
de sus propios objetivos, de su diseño, de sus medios o del propio sistema de
constatación de sus resultados— como en sus logros o resultados. La finalidad se
centra decididamente en la mejora, en perfecta sintonía con la esencia de los
actos educativos. Precisamente por esa orientación a la mejora es necesario
hacer objeto de evaluación, también, los propios procesos educativos al igual que
el proceso de implantación e implementación del programa. Los modelos clásicos
centrados en los productos únicamente resultan satisfactorios cuando, tras su
aplicación, se constata su eficacia. Pero, en caso de ineficacia, o de niveles
insatisfactorios, se revelan incapaces de aportar a los educadores la información
necesaria para las decisiones de mejora. En resumidas cuentas, planteamos una
evaluación de programas en cuatro grandes etapas —a las que nos referiremos
más adelante—, las tres primeras imprescindibles en una primera evaluación, y la
cuarta para hacer realidad la integración de la evaluación como una realidad
asimilada por el profesorado o la organización. En cuanto a la información ya
hemos señalado con anterioridad que es la base de la evaluación, que no puede
ser mejor que la información que le sirve de base. Su calidad de rigurosa hace
referencia a una característica propia de todo procedimiento de acceso científico al
saber: no sirve cualquier tipo de información sino aquella que ha sido recogida
mediante instrumentos o técnicas debidamente construidos y adecuadamente
contrastados en cuanto a sus características básicas de fiabilidad y validez. En
este caso, añadimos la nota de valiosa para dar a entender la necesidad de que
tal información, además, sea útil para facilitar la toma de decisiones de mejora.
Con frecuencia, la naturaleza de la información recogida es lo suficientemente
genérica e inespecífica 20 Vid. al respecto Pérez Juste, R. (1995): obra citada, p.
73. La evaluación de programas educativos: conceptos básicos, planteamientos
generales y problemática 273 como para que las decisiones o no sean adecuadas
o, en realidad, no puedan tener como base la información recogida, lo cual haría
de la información un componente superfluo21. En cuanto a la valoración de la
información, daremos por dicho lo señalado al respecto en el punto anterior,
señalando, eso sí, la importancia que cobra, dentro del contexto en el que el
programa se aplica, el Proyecto educativo y el centro educativo, cuando de
programas ordinarios se trate, que, obviamente, deben ser coherentes y
encontrarse en sintonía, en armonía, con ambos. La definición y la delimitación de
tales contextos, por otro lado, resultan básicas a la hora de establecer tanto los
niveles de generalización o, si se prefiere, de aplicación de los resultados a
situaciones, ámbitos o contextos diferentes de aquellos en que se aplicó el
programa, como de valorar su propia eficacia22. Por idénticas razones, en el caso
de programas nuevos, diferentes de los ordinarios, será necesario a tales efectos,
definir con claridad el contexto de que se trate, sea el familiar, el amical, el social o
el colegial.
También podría gustarte
- Criterios para una evaluación formativa: Objetivos. Contenido. Profesor. Aprendizaje. RecursosDe EverandCriterios para una evaluación formativa: Objetivos. Contenido. Profesor. Aprendizaje. RecursosAún no hay calificaciones
- Evaluacicón - Criterios y ProcedimientosDocumento17 páginasEvaluacicón - Criterios y ProcedimientosnubiaconAún no hay calificaciones
- Evaluación Educativa, Ensayo ExtraordinarioDocumento6 páginasEvaluación Educativa, Ensayo ExtraordinarioMiles Nathan Martinez RomanAún no hay calificaciones
- Calidad Programas e Instrumentos Eval. Camilloni 1998Documento19 páginasCalidad Programas e Instrumentos Eval. Camilloni 1998Vanessa SotoAún no hay calificaciones
- La Evaluacion PedagogicaDocumento0 páginasLa Evaluacion PedagogicaAndres TamayoAún no hay calificaciones
- Calidad Programas e Instrumentos Eval. Camilloni 1998Documento19 páginasCalidad Programas e Instrumentos Eval. Camilloni 1998Rossana TejeraAún no hay calificaciones
- Perez Juste. La Evaluación Del Programa EducativaDocumento28 páginasPerez Juste. La Evaluación Del Programa EducativaУльяна ПоповаAún no hay calificaciones
- La Calidad de Los Programas de Evaluacion Alicia CamilloniDocumento13 páginasLa Calidad de Los Programas de Evaluacion Alicia CamilloniGonzalo Herrera100% (2)
- La Evaluación Competencial en PrimariaDocumento12 páginasLa Evaluación Competencial en PrimariaVito MárquezAún no hay calificaciones
- El Docente y La EvaluacionDocumento6 páginasEl Docente y La EvaluacionROSARIO VERA AZUARAAún no hay calificaciones
- T2S4 Eval de Aprendizaje PDFDocumento6 páginasT2S4 Eval de Aprendizaje PDFFERMINAún no hay calificaciones
- Evaluación de Programas EducativosDocumento3 páginasEvaluación de Programas EducativosIván GaribayAún no hay calificaciones
- La Importancia de Evaluar La Práctica DocenteDocumento2 páginasLa Importancia de Evaluar La Práctica Docentemaxima valdezAún no hay calificaciones
- A.a.integradora 2Documento5 páginasA.a.integradora 2Daniela HernandezAún no hay calificaciones
- ENSAYODocumento7 páginasENSAYOJUAN JOS� CER�N ESTRADAAún no hay calificaciones
- Importancia de Los Instrumentos de Evaluacion Dentro Del AulaDocumento14 páginasImportancia de Los Instrumentos de Evaluacion Dentro Del AulaZurysadhay Guerrero DiazAún no hay calificaciones
- Curso-Taller Evaluación CualitativaDocumento68 páginasCurso-Taller Evaluación Cualitativa666temp50% (2)
- Lectura #1. Importancia de La Evaluacion PDFDocumento6 páginasLectura #1. Importancia de La Evaluacion PDFKarolai CamachoAún no hay calificaciones
- Producto 12Documento5 páginasProducto 12Mitzumy TorillamaAún no hay calificaciones
- 5 Capitulo IIDocumento9 páginas5 Capitulo IIOrestes TaveraAún no hay calificaciones
- Cuál Es La Utilidad de La Evaluación InstitucionalDocumento6 páginasCuál Es La Utilidad de La Evaluación InstitucionalCruz Eden Sandoval MedinaAún no hay calificaciones
- Cuál Es La Utilidad de La Evaluación InstitucionalDocumento47 páginasCuál Es La Utilidad de La Evaluación InstitucionalJulieta Torres100% (1)
- RAE - AutoevaluacionDocumento8 páginasRAE - AutoevaluacionJeysson StiivenAún no hay calificaciones
- La EvaluacionDocumento4 páginasLa EvaluacionValery CrarAún no hay calificaciones
- Evaluación Del Aprendizaje, Una Guía Práctica PDFDocumento53 páginasEvaluación Del Aprendizaje, Una Guía Práctica PDFANGEL IGNACIO PACHECO VELASCOAún no hay calificaciones
- La Evaluación y Su Importancia en La EducaciónDocumento5 páginasLa Evaluación y Su Importancia en La EducaciónOscar Armando Ortiz Sandoval100% (1)
- Lopez Silva Rosa Elizabeth ACTIVIDAD 10 PEDocumento8 páginasLopez Silva Rosa Elizabeth ACTIVIDAD 10 PEElizabeth Lopez SilvaAún no hay calificaciones
- Marco Metodológico de La PlaneaciónDocumento4 páginasMarco Metodológico de La PlaneaciónEren Vazkz VazquezAún no hay calificaciones
- La Evaluación Objetiva Del Aprendizaje EXPODocumento18 páginasLa Evaluación Objetiva Del Aprendizaje EXPOJonathan FuentesAún no hay calificaciones
- Ensayo CÓMO MEJORAR LA EVALUACIÓN EN EL AULADocumento7 páginasEnsayo CÓMO MEJORAR LA EVALUACIÓN EN EL AULALeticia Ventura100% (7)
- Informes Autores Sobre EvaluacionDocumento30 páginasInformes Autores Sobre EvaluacionOrlando GuerreroAún no hay calificaciones
- El Currículum y El Proceso de Enseñanza AprendizajeDocumento4 páginasEl Currículum y El Proceso de Enseñanza AprendizajeELTJUNKIEAún no hay calificaciones
- LA EVALUACION EDUCATIVA Documento GuiaDocumento10 páginasLA EVALUACION EDUCATIVA Documento GuiayormanAún no hay calificaciones
- Epistemologia de La EducacionDocumento39 páginasEpistemologia de La EducacionUlises Vladimir JandresAún no hay calificaciones
- Evaluacion Del Proceso de EnseñanzaDocumento8 páginasEvaluacion Del Proceso de EnseñanzaMaria Isabel Zuñiga CoelloAún no hay calificaciones
- Tal Determinación Prescriptiva de Lo Que Va A Ser La AcciónDocumento5 páginasTal Determinación Prescriptiva de Lo Que Va A Ser La AcciónSergio DulorAún no hay calificaciones
- 1 Qué Es La Evaluación CurricularDocumento2 páginas1 Qué Es La Evaluación Curricularalukard drakoAún no hay calificaciones
- UN 3. Evaluacion - RESUMENDocumento29 páginasUN 3. Evaluacion - RESUMENAgustinGilabertAún no hay calificaciones
- PRODUCTO INTEGRADOR CARLOS HERRERA RICHTER Sem 1 EvaluaciónDocumento10 páginasPRODUCTO INTEGRADOR CARLOS HERRERA RICHTER Sem 1 EvaluaciónCarlos Herrera RichterAún no hay calificaciones
- Caracteristicas de Evaluación de Los Aprendizajes - Grupo 1 - PPES-PRDocumento9 páginasCaracteristicas de Evaluación de Los Aprendizajes - Grupo 1 - PPES-PRColegio de Señoritas Santa InésAún no hay calificaciones
- Lectura 4 para Imprimir LISTODocumento13 páginasLectura 4 para Imprimir LISTOJessicaAún no hay calificaciones
- Evaluación Programación DidacticaDocumento21 páginasEvaluación Programación DidacticaRodrigo GaR-Cía100% (1)
- Cuál Es La Utilidad de La Evaluación InstitucionalDocumento50 páginasCuál Es La Utilidad de La Evaluación InstitucionalTeresa González FerréAún no hay calificaciones
- Unidad 2 Actividad 2 Investigascion Hernández Hernández AdánDocumento6 páginasUnidad 2 Actividad 2 Investigascion Hernández Hernández AdánADÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZAún no hay calificaciones
- Rotger A. Bartolomé - Concepto de Programacion Caracteristicas y Funciones pp.19-32Documento10 páginasRotger A. Bartolomé - Concepto de Programacion Caracteristicas y Funciones pp.19-32Griselda Pérez VelazquezAún no hay calificaciones
- Los Ámbitos de La Evaluación Educativa y Algunas Falacias FrecuentesDocumento2 páginasLos Ámbitos de La Evaluación Educativa y Algunas Falacias FrecuentesAntonio Felipe Rosales C0% (1)
- Cesar Coll. Qué Evaluar Cuándo Evaluar Cómo EvaluarDocumento7 páginasCesar Coll. Qué Evaluar Cuándo Evaluar Cómo EvaluarPedro Ivan Guillen Hernandez100% (2)
- Evaluación Del y para El Aprendizaje. Ensayo IrliDocumento10 páginasEvaluación Del y para El Aprendizaje. Ensayo IrliIrli Judith Díaz GarcíaAún no hay calificaciones
- Informe Ender PDocumento10 páginasInforme Ender PYender AlexanderAún no hay calificaciones
- Ensayo EvaluacionDocumento4 páginasEnsayo EvaluacionOlga Lilia Cerro PerezAún no hay calificaciones
- Principios de Evaluacion EducatiaDocumento8 páginasPrincipios de Evaluacion EducatiaalfredoAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Evaluación EducativaDocumento4 páginasEnsayo Sobre La Evaluación Educativanancybastida100% (2)
- Alcances y Objetivos Del Planeamiento en La EducaciónDocumento8 páginasAlcances y Objetivos Del Planeamiento en La EducaciónNidia Carolina Camey Hern�ndezAún no hay calificaciones
- EN EL PROCESODE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES TrabajoDocumento5 páginasEN EL PROCESODE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES TrabajoMeristante GonzalezAún no hay calificaciones
- Evaluación de Los Sistemas EducativosDocumento51 páginasEvaluación de Los Sistemas EducativosManuel Alejandro San Martin100% (1)
- Metodología Para La Formación De Valores Desde La Disciplina Gestión Del Talento Humano En La Universidad Agostinho Neto.De EverandMetodología Para La Formación De Valores Desde La Disciplina Gestión Del Talento Humano En La Universidad Agostinho Neto.Aún no hay calificaciones
- Evaluación del aprendizaje en educación no formal: Recursos prácticos para el profesoradoDe EverandEvaluación del aprendizaje en educación no formal: Recursos prácticos para el profesoradoAún no hay calificaciones
- El futuro en diálogo: Guía para diseñar talleres de educación ambientalDe EverandEl futuro en diálogo: Guía para diseñar talleres de educación ambientalAún no hay calificaciones
- El poder de la evaluación en el aula: Mejores decisiones para promover aprendizajesDe EverandEl poder de la evaluación en el aula: Mejores decisiones para promover aprendizajesCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (8)
- Meirieu, P. Frankestein Educador Páginas 1 2,4 5,33 48Documento20 páginasMeirieu, P. Frankestein Educador Páginas 1 2,4 5,33 48Dagas.Aún no hay calificaciones
- Torres, D - Apuntes Criticos Sobre Los Procedimientos de Orservacion en La Arqueologia CubanaDocumento11 páginasTorres, D - Apuntes Criticos Sobre Los Procedimientos de Orservacion en La Arqueologia CubanaAndro Schampke CerecedaAún no hay calificaciones
- Quiz 1 - Semana 3 Ra - Segundo Bloque-Gobierno Escolar y Participacion Ciudadana-2 IntentoDocumento9 páginasQuiz 1 - Semana 3 Ra - Segundo Bloque-Gobierno Escolar y Participacion Ciudadana-2 IntentoMARINELAAún no hay calificaciones
- 42937018-Selección Aforismos AuroraDocumento2 páginas42937018-Selección Aforismos AuroraDieencoeAún no hay calificaciones
- A Leer en La Formacion DOS CARAS DE LA MONEDADocumento66 páginasA Leer en La Formacion DOS CARAS DE LA MONEDAWilbert VillavicencioAún no hay calificaciones
- Simón Alexander Otrupon OyekuDocumento14 páginasSimón Alexander Otrupon OyekuLeo Machin0% (1)
- Tate No Yuusha No Nariagari Cap. 167-176 (Avanzando) (GoKoTo Project)Documento65 páginasTate No Yuusha No Nariagari Cap. 167-176 (Avanzando) (GoKoTo Project)Anselmo CaaveiroAún no hay calificaciones
- Guia 1 de Ciencias Naturales 6 c3 c3-1Documento6 páginasGuia 1 de Ciencias Naturales 6 c3 c3-1M.paula AponteAún no hay calificaciones
- Estoicismo (44p)Documento44 páginasEstoicismo (44p)Marcelo GalvanAún no hay calificaciones
- Aristoteles Justicia Distributiva y CorrectivaDocumento6 páginasAristoteles Justicia Distributiva y CorrectivaAracelly VarelaAún no hay calificaciones
- DESAFÍO 1 (Alumnos)Documento3 páginasDESAFÍO 1 (Alumnos)Jorge Antonio Vargas AbarcaAún no hay calificaciones
- Modulo 4 Gramatica Ortografia y CaligrafiaDocumento31 páginasModulo 4 Gramatica Ortografia y Caligrafiaoreka g.carrascoAún no hay calificaciones
- Examen de Teoría CompletoDocumento33 páginasExamen de Teoría Completonancy minnitiAún no hay calificaciones
- El ACTO JURÍDICO EN EL CÓDIGO CIVIL PERUANO DE 1984 Y EL DERECHO ROMANO-1Documento9 páginasEl ACTO JURÍDICO EN EL CÓDIGO CIVIL PERUANO DE 1984 Y EL DERECHO ROMANO-1Nilton Crisostomo PerezAún no hay calificaciones
- S7 - Manual - Tips para La Redacción de La HipótesisDocumento7 páginasS7 - Manual - Tips para La Redacción de La Hipótesisjennie ruby janeAún no hay calificaciones
- Planetas y Signos en DetalleDocumento50 páginasPlanetas y Signos en DetalleBruno MatamalaAún no hay calificaciones
- Comunicacion EfectivaDocumento41 páginasComunicacion EfectivaAlexander Flores100% (4)
- La PromesaDocumento4 páginasLa PromesaBRIAN ANTONIO HERNANDEZ GOMEZAún no hay calificaciones
- Falsa ConcienciaDocumento27 páginasFalsa ConcienciaYadira Pérez Navarro67% (3)
- Cordenadas Polares Cilindricas Esfericas (Completo)Documento14 páginasCordenadas Polares Cilindricas Esfericas (Completo)takito100% (1)
- Estructura Externa Del Texto PersuasivoDocumento2 páginasEstructura Externa Del Texto PersuasivoMay OMAún no hay calificaciones
- La Relación Médico-Enfermo - Lain EntralgoDocumento8 páginasLa Relación Médico-Enfermo - Lain EntralgoGabriela BlasAún no hay calificaciones
- Análisis de La Entrevista Al Dr. en Pedagogía Ángel Díaz Barriga Respecto Al Tema "Pedagogía y Ciencias de La Educación"Documento5 páginasAnálisis de La Entrevista Al Dr. en Pedagogía Ángel Díaz Barriga Respecto Al Tema "Pedagogía y Ciencias de La Educación"lucero guevara cayetanoAún no hay calificaciones
- Kant PDFDocumento2 páginasKant PDFNathalie ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Hábitos y VirtudesDocumento6 páginasHábitos y VirtudesAuditoria1 UnstaAún no hay calificaciones
- Las Geografías de Antonio Carlos Robert Moraes: de La Pequena História Crítica Al Pensamiento de Milton SantosDocumento3 páginasLas Geografías de Antonio Carlos Robert Moraes: de La Pequena História Crítica Al Pensamiento de Milton Santosneres525Aún no hay calificaciones
- Estructura Por ModalidadDocumento5 páginasEstructura Por ModalidadisaiasAún no hay calificaciones
- Temas 1 Al 9 de SociologiaDocumento195 páginasTemas 1 Al 9 de SociologiaVicky TorresAún no hay calificaciones
- Freud en Las PampasDocumento6 páginasFreud en Las PampasWanda Mariel BosquiazzoAún no hay calificaciones
- Patología, Reparación y Refuerzo de Estructuras de Hormigón Armado en EdificacionesDocumento18 páginasPatología, Reparación y Refuerzo de Estructuras de Hormigón Armado en EdificacionesEdbert FerrufinoAún no hay calificaciones