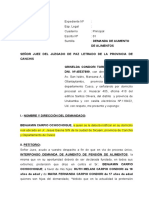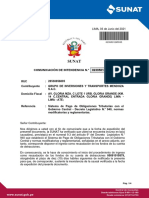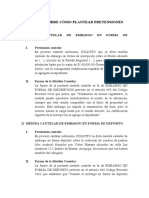Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Zaffaroni - Judicialización y Sistema Penitenciario
Cargado por
Rafael Fonseca de Melo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas4 páginasTítulo original
Zaffaroni - Judicialización y sistema penitenciario
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas4 páginasZaffaroni - Judicialización y Sistema Penitenciario
Cargado por
Rafael Fonseca de MeloCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
Sería tedioso recorrer, con la inevitable parcialidad del
caso, la enorme literatura jurídica y criminológica sobre la
privación de libertad.
De toda forma, no podemos omitir la nota regional, que nos
muestra que un alto porcentaje de presos latinoamericanos no
son condenados, sino procesados, con la particularidad de que
nuestros procesalistas se empeñan en considerar que las
prisiones preventivas no son penas, por asimilarlas a las medidas
cautelares del proceso civil.
Semejante normativismo pasa por alto que la medida del
proceso civil da lugar a una contracautela que, en caso de
materializarse por carecer de razón jurídica la medida, lo hace
en dinero, o sea, en la misma especie de la privación sufrida, lo
que es imposible en el supuesto de resultar infundada la prisión
preventiva, pues nadie puede devolver la libertad ni la vida.
Dejando de lado esta característica de nuestras
poblaciones penales y centrando la atención en lo jurídico, lo
cierto es que la ejecución penal formaba parte de la ley penal,
cuando las penas eran preferentemente corporales. Con la
generalización de la prisión como columna vertebral de los
sistemas de penas, en tiempos del Iluminismo –en especial
siguiendo el criterio economicista de premios y castigos de
Bentham-, la ejecución penal fue considerada administrativa,
separándose de la ley penal de fondo.
Con el correr del tiempo, en el ámbito académico fue
configurándose un derecho penitenciario, limitado a la pena
privativa de libertad, con normas de naturaleza penal, procesal
penal y administrativa. Al ampliarse el catálogo de penas, se
extendió el concepto doctrinario hasta configurar el derecho
penal ejecutivo o derecho de ejecución penal. Al mismo tiempo,
se fue extendiendo la institución del juez de ejecución penal y
los legisladores, receptando la tendencia doctrinaria, comenzaron
a codificar esas normas de ejecución en códigos o leyes de
ejecución.
Hasta hoy se discute acerca de la naturaleza de las normas
que abarcan estos textos, o sea, pues hay quienes pretenden que
forman parte de una rama propia del campo jurídico, en tanto que
otros, por el contrario, sostienen que conservan su originara
naturaleza penal, procesal y administrativa. La discusión resulta
bastante ociosa, salvo el caso perverso en que se pretenda
pretextar que se trata de una rama autónoma, para permitir que
se apliquen criterios de interpretación del derecho
administrativo a normas de naturaleza penal o procesal penal, lo
que sería una regresión a la etapa de administrativización de la
ejecución penal. Obviado este posible desvío, la cuestión carece
en realidad de consecuencias prácticas.
La judicialización de la ejecución penal que esta ley
consagra, se extiende a partir de la última posguerra y la
legislación comparada muestra su creciente aceptación. En la
práctica es el paso más importante para intentar lo que
podríamos llamar –con un feo neologismo- como la
desadministrativización del derecho de ejecución penal.
Ni los latinoamericanos ni los penalistas, criminólogos y
penitenciaristas estamos solos en el mundo. Por ende, nos
envuelven las olas contradictorias del poder. En la segunda mitad
del siglo pasado, al amparo de los Estados de bienestar del norte
y de sus reflejos –a veces demasiado pálidos- en el sur, brotaron
ideas de desinstitucionalización, como penas no privativas de
libertad en el derecho penal, que algunos llamaron alternativas,
denominación poco apropiada, puesto que la prisión misma podría
ser históricamente considerada alternativa a las penas de
muerte, trabajo forzado, galeras y corporales.
En paralelo, la desmanicomialización cundía en la psiquiatría,
pero el destino hizo que esta última corriera con discreta mejor
suerte, en tanto que las penas no privativas de libertad no
tuvieron mucha extensión, pues en algunos casos apenas se
aplicaron, en otros no redujeron el número de presos, sino que
ampliaron la red punitiva (a los presos se sumaron los condenados
a esas penas) y, finalmente, la versión penal del llamado
neoliberalismo se tradujo en un punitivismo exorbitante, que llevó
al encarcelamiento masivo, impulsado por consignas de demagogia
mediática y política, como tolerancia cero y otra similares,
propias de creaciones de realidades mediáticas monopólicas.
La presente ley es un sano y meritorio intento de llevar
mayor seguridad jurídica a la prisión, pues la administrativización
tiende a considerar al preso como una cosa a administrar, en
tanto que la judicialización tiende al mayor respeto a su condición
de persona, privada sólo de algunos derechos, pero que siempre
sigue siendo un ciudadano.
No obstante, debemos advertir que el éxito de estos
intentos, en el plano de la realidad, depende del número adecuado
de presos y de personal. Cuando las prisiones están
superpobladas y el número de personal es inadecuado, ninguna ley
puede funcionar adecuadamente, porque el siempre problemático
equilibrio de poder de la institución carcelaria se quiebra por su
base: o mandan los presos y la cárcel se convierte en un gheto, o
la arbitrariedad del precario personal la degrada a un campo de
concentración.
La solución que requiere en nuestra región el problema
carcelario sólo puede alcanzarse, en lo jurídico, con la
judicialización y leyes como la presente, y en lo real, con el
sistema de cuotas, conforme a la capacidad disponible (el Estado
decide no tener más presos que los que la capacidad de sus
prisiones permite). En definitiva, sabemos que los infractores
graves debieran estar privados de libertad y los leves no
debieran estarlo, pero respecto del colchón de gravedad media,
que son siempre la gran mayoría de las poblaciones penales, no
hay reglas de política criminal de aceptación general. Por ende,
cada Estado decide a su respecto, lo que implica que cada Estado
elige el número de presos que quiere tener.
E. Raúl Zaffaroni
Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires
San José de Costa Rica, mayo de 2018.
También podría gustarte
- Capítulo+ (1) VDocumento60 páginasCapítulo+ (1) VDante Rios100% (1)
- Las Causas Del Nacimiento de La Carcel en Relacion A La PenaDocumento8 páginasLas Causas Del Nacimiento de La Carcel en Relacion A La PenaAlfa AlvaAún no hay calificaciones
- El Sistema Penitenciario Argentino y Las Garantías ConstitucionalesDocumento6 páginasEl Sistema Penitenciario Argentino y Las Garantías ConstitucionalesFacundo LoboAún no hay calificaciones
- La Prision Preventiva - Un Medio de Control SocialDocumento6 páginasLa Prision Preventiva - Un Medio de Control SocialedlonAún no hay calificaciones
- Ejecución penal: concepto, marco histórico y teóricoDocumento31 páginasEjecución penal: concepto, marco histórico y teóricoFINES DE LA PENA Y MEDIAD DE SEGURIDADAún no hay calificaciones
- LEGISLACIÓN PENITENCIARIA EN LATINOAMÉRICADocumento6 páginasLEGISLACIÓN PENITENCIARIA EN LATINOAMÉRICALiliana Ruiz ReynosoAún no hay calificaciones
- La responsabilidad de los individuos por abusos de derechos humanos en conflictos internos: Una perspectiva positivistaDe EverandLa responsabilidad de los individuos por abusos de derechos humanos en conflictos internos: Una perspectiva positivistaAún no hay calificaciones
- Tesina de Imposición de Las PenasDocumento40 páginasTesina de Imposición de Las Penasgennie lopezAún no hay calificaciones
- Penas Ilicitas y Hermeneutica Juridica (1) - 230404 - 223521Documento138 páginasPenas Ilicitas y Hermeneutica Juridica (1) - 230404 - 223521Verónica AzariuAún no hay calificaciones
- Sobre Los Sistemas CarcelariosDocumento7 páginasSobre Los Sistemas CarcelariosDiariojuridico_mxAún no hay calificaciones
- Reserva Del Fallo Condenatorio.22Documento22 páginasReserva Del Fallo Condenatorio.22Juan Carlos Tume GuzmánAún no hay calificaciones
- Ii Material de Estudio. El Derecho Penitenciario Como Componente Del Derecho de Ejecuciã - N PenalDocumento5 páginasIi Material de Estudio. El Derecho Penitenciario Como Componente Del Derecho de Ejecuciã - N Penaldanielito twoAún no hay calificaciones
- Ejecución penal y resocialización de detenidos dentro de la penitenciaría del Distrito Federal: ¿existe resocialización dentro del modelo actual?De EverandEjecución penal y resocialización de detenidos dentro de la penitenciaría del Distrito Federal: ¿existe resocialización dentro del modelo actual?Aún no hay calificaciones
- MJ Doc 7586 ArDocumento12 páginasMJ Doc 7586 ArVirginia Soledad ChavezAún no hay calificaciones
- Analisis Sobre Las Prisiones en America LatinaDocumento12 páginasAnalisis Sobre Las Prisiones en America LatinaAlvha RadoAún no hay calificaciones
- Relacion Con La Disiplina y Fuiciones PenalesDocumento13 páginasRelacion Con La Disiplina y Fuiciones PenalesArturo Olivares SanchezAún no hay calificaciones
- Conversión de La Pena 1Documento17 páginasConversión de La Pena 1Diego A BstcAún no hay calificaciones
- Derecho Penitenciario Roberto A.G.Documento12 páginasDerecho Penitenciario Roberto A.G.enderson50001100% (1)
- Estudio 3Documento49 páginasEstudio 3smoker2Aún no hay calificaciones
- Derecho penitenciario: generalidades y significadosDocumento14 páginasDerecho penitenciario: generalidades y significadosHer Amb IrvAún no hay calificaciones
- Derecho PenalDocumento20 páginasDerecho PenallmunozfrAún no hay calificaciones
- Dialnet RebajaDePenaPorViaDeRedencionDerechoOBeneficio 4136985Documento23 páginasDialnet RebajaDePenaPorViaDeRedencionDerechoOBeneficio 4136985mily_isabelAún no hay calificaciones
- Confesion en El ProcesoDocumento248 páginasConfesion en El ProcesoMoises Alvaro Cardona Sanchez100% (4)
- Jurisprudencia, derechos humanos y procedimiento penalDe EverandJurisprudencia, derechos humanos y procedimiento penalCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- Politica Criminal en Argentina Unid.05 PDFDocumento4 páginasPolitica Criminal en Argentina Unid.05 PDFMartín Pastore100% (1)
- La pena de muerte en Bolivia: evolución histórica y aboliciónDocumento108 páginasLa pena de muerte en Bolivia: evolución histórica y aboliciónRuffo Rodrigo Espinoza CandiaAún no hay calificaciones
- Historia Del Derecho de Ejecución PenalDocumento10 páginasHistoria Del Derecho de Ejecución PenalXiary PierinaAún no hay calificaciones
- Derecho Penitenciario. MANUAL WordDocumento106 páginasDerecho Penitenciario. MANUAL WordmarilinAún no hay calificaciones
- Ley de EjecucionDocumento5 páginasLey de EjecucionYAZMIN ESMERALDA BLANCO SERRATOSAún no hay calificaciones
- Derecho penal de principios (Volumen II): Los principios penales fundamentalesDe EverandDerecho penal de principios (Volumen II): Los principios penales fundamentalesAún no hay calificaciones
- Las Medidas Alternativas A Las Penas Privativas de Libertad en El Código PeruanoDocumento30 páginasLas Medidas Alternativas A Las Penas Privativas de Libertad en El Código Peruanorichar calvayAún no hay calificaciones
- Jamileth EnsayoDocumento31 páginasJamileth Ensayostevenmejia287Aún no hay calificaciones
- Alternativas A La Prision PreventivaDocumento20 páginasAlternativas A La Prision PreventivaJuan Carlos Perea CriolloAún no hay calificaciones
- LA SOCIOLOGIA DEL CASTIGO Y EL CASTIGO EN NUESTROS DIAS Oliver TCDocumento5 páginasLA SOCIOLOGIA DEL CASTIGO Y EL CASTIGO EN NUESTROS DIAS Oliver TColiver tzayAún no hay calificaciones
- Regimenes Penitenciarios Clase 03 y 04 03092016Documento118 páginasRegimenes Penitenciarios Clase 03 y 04 03092016Juan Carlos QuispeAún no hay calificaciones
- VACANI - La Cantidad de Pena en El Tiempo de PrisiónDocumento522 páginasVACANI - La Cantidad de Pena en El Tiempo de PrisiónBruna Pereira CamargoAún no hay calificaciones
- Principios penales y antinomias en el Derecho Penal brasileñoDocumento783 páginasPrincipios penales y antinomias en el Derecho Penal brasileñososmonoAún no hay calificaciones
- Estado de Naturaleza en La Aplicación de La PenaDocumento48 páginasEstado de Naturaleza en La Aplicación de La Penacarlos ruizAún no hay calificaciones
- Derecho Penitenciario PeruanoDocumento74 páginasDerecho Penitenciario PeruanoJORGEAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Der Proc Penal II.Documento15 páginasTrabajo Final Der Proc Penal II.rabelo piñaAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigacion .Nns - FediDocumento87 páginasTrabajo de Investigacion .Nns - FedinazarenasamporAún no hay calificaciones
- De los principios jurídicos, la discrecionalidad judicial y el control constitucionalDe EverandDe los principios jurídicos, la discrecionalidad judicial y el control constitucionalCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- CriminologiaDocumento8 páginasCriminologiaIngrid Berenice Ramírez MartínezAún no hay calificaciones
- El derecho de los derechos escritos sobre la aplicaciónDe EverandEl derecho de los derechos escritos sobre la aplicaciónCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (3)
- SqulDocumento30 páginasSqulJersy huarcaya riosAún no hay calificaciones
- Concepto y Contenido de Las Ciencias PenitenciariasDocumento5 páginasConcepto y Contenido de Las Ciencias PenitenciariasJuan Jose EstrellaAún no hay calificaciones
- Trabajo - Pena y Dignidad HumanaDocumento3 páginasTrabajo - Pena y Dignidad HumanaJOSE RAMIREZ GERONIMOAún no hay calificaciones
- La Medida Cualitativa de Prisión en El Proceso de Ejecución de La PenaDocumento4 páginasLa Medida Cualitativa de Prisión en El Proceso de Ejecución de La PenaInsegura SeguridadAún no hay calificaciones
- Pena de Muerte de Derecho Penal PeruanoDocumento21 páginasPena de Muerte de Derecho Penal PeruanoOscar Alberto Rebatta SalasAún no hay calificaciones
- Derecho Penitenciario PeruanoDocumento75 páginasDerecho Penitenciario PeruanoMerlhy Alvarez TovarAún no hay calificaciones
- Terminación Anticipada y Principio de OportunidadDocumento24 páginasTerminación Anticipada y Principio de OportunidadVictor Alberto Zelaya TrujilloAún no hay calificaciones
- Monografia de Las Carceles en PerúDocumento36 páginasMonografia de Las Carceles en PerúCarlos Daniel Linghan Vega67% (12)
- Monografía, Medidas Alternativas A La Pena Privativa de La LibertadDocumento35 páginasMonografía, Medidas Alternativas A La Pena Privativa de La Libertadanon_34010826850% (4)
- La Pena de Muerte en La Legislación BolivianaDocumento114 páginasLa Pena de Muerte en La Legislación BolivianaEd Marcel Cano SanchezAún no hay calificaciones
- Analisis de Penolgia de VenezuelaDocumento4 páginasAnalisis de Penolgia de VenezuelaMaritza Ruiz100% (1)
- 25 La Reinsercion SocialDocumento13 páginas25 La Reinsercion SocialChechi La Lu100% (1)
- Revisión de Calificaciones y Garantía Contra La Desocialización. Reflexiones Tempestivas.Documento8 páginasRevisión de Calificaciones y Garantía Contra La Desocialización. Reflexiones Tempestivas.Horacio AguilarAún no hay calificaciones
- Adecuacion de La PenaDocumento19 páginasAdecuacion de La Penanotis femicidioAún no hay calificaciones
- El Horizonte Artificial - Problemas Epistemológicos de La Criminología - ÍNDICE APENASDocumento6 páginasEl Horizonte Artificial - Problemas Epistemológicos de La Criminología - ÍNDICE APENASRafael Fonseca de MeloAún no hay calificaciones
- Clacso - Comentarios A Una Sentencia Anunciada. El Proceso Lula.Documento712 páginasClacso - Comentarios A Una Sentencia Anunciada. El Proceso Lula.Ronald Gamarra HerreraAún no hay calificaciones
- De La Violación Del Acusatorio A Los Abusos Procesales e MoralesDocumento28 páginasDe La Violación Del Acusatorio A Los Abusos Procesales e MoralesRafael Fonseca de MeloAún no hay calificaciones
- De La Violación Del Acusatorio A Los Abusos Procesales e MoralesDocumento28 páginasDe La Violación Del Acusatorio A Los Abusos Procesales e MoralesRafael Fonseca de MeloAún no hay calificaciones
- Politica de Donaciones y PatrociniosDocumento14 páginasPolitica de Donaciones y PatrociniosvazconnyAún no hay calificaciones
- Firma Unipersonal Luis BarradasDocumento2 páginasFirma Unipersonal Luis BarradasluisvbarradasAún no hay calificaciones
- Yuliana++Demanda+de++Daños+y+Perjuicios ++wordDocumento8 páginasYuliana++Demanda+de++Daños+y+Perjuicios ++wordYuliana Mazeyra QuirozAún no hay calificaciones
- OM112-2021 (1) Orientaciones Oferta Formativa 2021 13 DicDocumento2 páginasOM112-2021 (1) Orientaciones Oferta Formativa 2021 13 DicOswaldo PortilloAún no hay calificaciones
- Reglamento Interno Jardines Del Norte IIIDocumento6 páginasReglamento Interno Jardines Del Norte IIIpatricio89Aún no hay calificaciones
- Devolución de Evangelina Arevalo de NizamaDocumento1 páginaDevolución de Evangelina Arevalo de NizamaMercedes Milagros Ramirez ChavezAún no hay calificaciones
- Modulo 4 Actos y Sociedades Mercantiles.: Unidad 3 Derecho SucesorioDocumento22 páginasModulo 4 Actos y Sociedades Mercantiles.: Unidad 3 Derecho SucesorioDalia ChavezAún no hay calificaciones
- Contrato de Gestión de Compra Megacar Inmo EcuadorDocumento10 páginasContrato de Gestión de Compra Megacar Inmo Ecuadorerick tafurAún no hay calificaciones
- Contrato de arrendamiento de autobús entre propietaria y operadorDocumento2 páginasContrato de arrendamiento de autobús entre propietaria y operadorMeryangel MasuzzoAún no hay calificaciones
- Robo Abigeato y Abuso de ConfianzaDocumento11 páginasRobo Abigeato y Abuso de ConfianzaOmar RTAún no hay calificaciones
- Demanda de Aumento de Alimentos INCAPACIDADDocumento8 páginasDemanda de Aumento de Alimentos INCAPACIDADbekerAún no hay calificaciones
- Peritaje Contable 2Documento2 páginasPeritaje Contable 2waldyr tapullima marquezAún no hay calificaciones
- Plan Maestro Reserva Nacional de Paracas 2016-2020Documento2 páginasPlan Maestro Reserva Nacional de Paracas 2016-2020DSF ZONA5Aún no hay calificaciones
- Argumentación y Hermenéutica Jurídica Unid 1Documento15 páginasArgumentación y Hermenéutica Jurídica Unid 1Johan Gomez SilvaAún no hay calificaciones
- Comunicación de Intendencia Lima sobre inconsistencias de ventasDocumento4 páginasComunicación de Intendencia Lima sobre inconsistencias de ventasJames Borelli Mendoza ParejasAún no hay calificaciones
- Exp. 00491-2023-0-3101-JR-CI-01 - Resolución - 22758-2023Documento14 páginasExp. 00491-2023-0-3101-JR-CI-01 - Resolución - 22758-2023Diana Carolina Aguilar MarceloAún no hay calificaciones
- Modelos de medidas cautelares en procesos judicialesDocumento7 páginasModelos de medidas cautelares en procesos judicialesMarkaflexx J. JuanAún no hay calificaciones
- Legitimacion en La CausaDocumento5 páginasLegitimacion en La CausaadrianaAún no hay calificaciones
- Recomendaciones de Seguridad Llamada MillonariaDocumento2 páginasRecomendaciones de Seguridad Llamada MillonariaAlejandro CamargoAún no hay calificaciones
- Sujetos Del Derecho de AutorDocumento2 páginasSujetos Del Derecho de AutorDIEGO ALEJANDRO PINEDAAún no hay calificaciones
- Contrato Arrendamiento Mirador 202Documento5 páginasContrato Arrendamiento Mirador 202Eliana LosadaAún no hay calificaciones
- Inseguridad CiudadanaDocumento19 páginasInseguridad Ciudadanamiguel angel torres murayariAún no hay calificaciones
- Manual DHy PPDocumento520 páginasManual DHy PPAlbeiro Napoleon Tobar ManzanoAún no hay calificaciones
- Cuestionario Civil - Segundo ParcialDocumento3 páginasCuestionario Civil - Segundo ParcialMayra Janeth Jumique AlvarezAún no hay calificaciones
- Resolución Judicial - Qué Es, Significado y ConceptoDocumento3 páginasResolución Judicial - Qué Es, Significado y ConceptoMarisela Josefina Padron de GuedezAún no hay calificaciones
- La Jurisprudencia Del Tribunal Constitucional en Materia de Igualdad y No Discriminación - El Caso de Las Fuerzas ArmadasDocumento4 páginasLa Jurisprudencia Del Tribunal Constitucional en Materia de Igualdad y No Discriminación - El Caso de Las Fuerzas ArmadasKEILA LIZETH CAHUINA CALDERONAún no hay calificaciones
- Lo que es un actaDocumento11 páginasLo que es un actaJimmy Tom100% (1)
- 13.bases Estandar As Consultoria de Obras 20220202 171830 504Documento78 páginas13.bases Estandar As Consultoria de Obras 20220202 171830 504Ignacio PalominoAún no hay calificaciones
- Temas 11 Al 24 COMERCIALDocumento77 páginasTemas 11 Al 24 COMERCIALNestor Rotsen SCAún no hay calificaciones
- Venta de bienes intangibles gravada por el IGV en PerúDocumento3 páginasVenta de bienes intangibles gravada por el IGV en PerúBlanca CarrilloAún no hay calificaciones