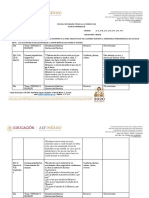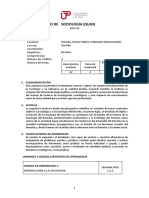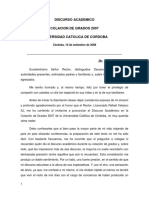Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Reseña Conflicto de Representaciones América Latina Como Lugar
Reseña Conflicto de Representaciones América Latina Como Lugar
Cargado por
Alberto ValdiviaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Reseña Conflicto de Representaciones América Latina Como Lugar
Reseña Conflicto de Representaciones América Latina Como Lugar
Cargado por
Alberto ValdiviaCopyright:
Formatos disponibles
José Santos Herceg, Conflicto de representaciones: América Latina como lugar
para la filosofía, Santiago de Chile, fce, 2010.
En el libro aquí reseñado, el joven filósofo chileno José Santos Herceg pre-
senta sus investigaciones en torno a la filosofía latinoamericana. Su trabajo puede
ser visto como una investigación acerca de la “nacionalidad” de la filosofía que
busca aclarar aquello que cualifica a la filosofía cuando se la presenta en estre-
cha relación con un lugar específico como América Latina, y cómo la cualifica.
De esta forma, en una primera instancia, el libro se centra en el debate siempre
conflictivo que surge al hablar de una filosofía propiamente (originalmente)
latinoamericana, debate cuyas coordenadas han girado casi siempre alrededor
de su existencia, posibilidad, objeto o características.
Sin embargo, el trabajo de Santos Herceg intenta dar un paso más allá en
la discusión en torno a la posibilidad de una filosofía “regional”, localizada,
modificando el punto de partida de su investigación: desde un comienzo y a lo
largo de toda ella el autor aparece en primera persona; es decir, ese “sujeto” se
plantea metodológicamente como el punto que articula toda su investigación.
Como el autor apunta en el prólogo del libro, lo que aparece es el propio sujeto,
de carne y hueso, “a priori antropológico”, en palabras del argentino Arturo
Roig, “para hablar de un yo que aparece —al que se le deja aparecer— y con
ello descubre afirmando que tiene valor, que lo tiene pensar y pensarse” (p. 12),
y, por ende, tiene valor pensar en sus propios problemas.
Así, el autor comienza por relatarnos cómo desde los primeros pasos de su
quehacer filosófico profesional, desde su retorno a Chile procedente de Ale-
mania, lugar donde cursó su doctorado, se ha involucrado en el problema de
la nacionalidad de la filosofía (chilena o latinoamericana). De esta forma el
trabajo se inicia con la conflictiva confesión del desconcierto con respecto al
propio lugar de enunciación y la propia práctica de la filosofía. Si, como asume
Santos Herceg, el “espacio y el tiempo, el contexto en que se emite un discurso
filosófico, es ‘su’ lugar y, por tanto, es central para efectos de su constitución
como discurso” (pp. 27-28), ¿qué significa ser filósofo chileno, latinoamericano?,
¿cómo es posible dicha instalación?
Esta perspectiva “metodológica” es quizá uno de los grandes aportes tanto
de Conflicto de representaciones como del quehacer filosófico actual de su autor
que presenta sus investigaciones en torno a la filosofía latinoamericana desde la
perspectiva de ese “quién” que la disciplina ha intentado esconder y, por ello,
su perspectiva tiene que ver con su propio quehacer profesional que se vuelve
problemático y relevante al ponerse en relación con su lugar de enunciación.
Por ello, más que como una argumentación monolítica, su trabajo es presentado
como “una suerte de crónica, un relato del camino de un sujeto que se va encon-
trando consigo mismo, con su tiempo, con su lugar” (p. 22). De esta forma, los
problemas insoslayables y filosóficamente relevantes que se le han presentado
son los que articulan el texto y dan sentido a las argumentaciones.
Reseña-Matías Silva.indd 201 11/03/15 12:13
Entonces, ¿a qué se hace referencia cuando se dice América Latina? Para
Santos Herceg, lo de América Latina como lugar no tiene nada de ingenuo,
simple u objetivo. Muchos de los nombres dados al continente (si es que no
todos) han estado cruzados por concepciones de lo que es y/o debería ser esta
tierra y sus habitantes. En este sentido, la referencia a Latinoamérica no puede
tomarse solamente como una circunscripción geográfica de territorio, libre de
problemas o compromisos, sino que debe ampliarse para abarcar tanto la refe-
rencia espacio temporal cómo las ideas y proyecciones que se han hecho de ella
y que resuenan en los múltiples nombres que se le han dado. De esta forma, y
con el reconocimiento de una deuda con Edward Said, Santos Herceg tomará
la concepción del lugar, Latinoamérica, como la forma en que dicho locus es
representado: “América Latina es un lugar que es, y puede ser, muchos lugares.
No se trata aquí del ser de lo latinoamericano, sino simplemente de las múltiples
representaciones a que da lugar o, más bien, a las diversas representaciones que
ella es” (p. 28).
Conflicto de representaciones tiene como hipótesis central que los diversos
nombres que entran en juego al referirse a América Latina influirán sobre la forma
y realización de lo que se ha llamado filosofía latinoamericana. Para mostrarlo,
por paradigmáticas y contrapuestas el autor tomará dos representaciones para
articular su discurso: Nuevo Mundo y Nuestra América. El trabajo se centrará
entonces en ambas representaciones y, más exactamente, en las diferentes
formas de instalación y práctica de la filosofía que nacen bajo esas visiones
contrapuestas de América Latina y quedará dividido en dos grandes partes en
las que su autor buscará cómo se da la relación entre la filosofía y su lugar de
enunciación: la primera dedicada a la “Filosofía en el Nuevo Mundo”, y la se-
gunda a la “Filosofía en Nuestra América”. Luego de recuperar las resonancias
con las que se cargan estos dos conceptos, buscará sus marcas en la instalación
y práctica profesional de la filosofía en el continente.
Por una parte, Santos Herceg muestra que bajo la idea de Nuevo Mundo
se encuentra la representación de un lugar deseado, buscado e inventado, a la
vez que conquistado y colonizado por Occidente. Así, “la filosofía en el Nuevo
Mundo es una filosofía en un espacio que fue invadido, conquistado, subyugado,
sometido, saqueado y violado; en un mundo que fue dominado, colonizado y que,
tal vez, aún no logra zafarse de sus cadenas” (p. 47). Las marcas de este Nuevo
Mundo se vislumbran en dos figuras de la filosofía: una colonizadora, utilizada
como herramienta de dominio a través de un discurso eurocéntrico, hegemónico,
cuya finalidad última es la fundamentación y justificación de la superioridad
europea y el dominio colonial; la otra colonizada, que se corresponde con aquella
filosofía latinoamericana que se desarrolla a imagen y semejanza de la europea.
Una de las marcas de cómo funciona esta colonización (y por ende, cómo se
relaciona la filosofía con el lugar) es analizada a través de lo que se ha llamado la
normalización filosófica, concepto propuesto por el argentino Francisco Romero
para describir la situación de proyección y buena salud de la institucionalización
de la filosofía en el continente a mediados del siglo xx. Para Santos Herceg, “la
202 Cuadernos Americanos 150 (México, 2014/4), pp. 201-204.
Reseña-Matías Silva.indd 202 11/03/15 12:13
categoría de ‘normalidad’ permite distinguir entre la filosofía y los híbridos que
no merecen llevar ese nombre” (p. 112). Lo contrario de “normal” es tomado
en muchas ocasiones como lo anormal, tanto en el sentido de lo poco cotidiano
como de lo monstruoso o deforme. Si una reflexión no se genera o se presenta en
una forma aceptada por la academia, como una comunicación en un congreso o
un artículo, simplemente puede dejarse de lado, sin el remordimiento de perder
algo valioso para la filosofía. Pensamiento “acorralado”, dirá Santos Herceg, en
la medida en que cualquier filosofía que aspire a ser llamada como tal “o bien
es tan similar a la filosofía occidental que en realidad no tiene posibilidad de
contribuir prácticamente en nada, o bien es tan diferente que sus credenciales para
ser reconocida como verdadera filosofía están puestas siempre en duda” (p. 144).
Por otra parte, para Santos Herceg Nuestra América representa una tierra
de sufrimiento y devastación, de miseria, desigualdad, pobreza e injusticia,
tierra desconocida y encubierta realmente por el europeo, pero que es también
reacción al dolor, resistencia a la dominación y búsqueda de una voz propia. La
filosofía nuestroamericana,“en tanto que aparece en el lugar de la amenaza y el
dolor, pero también de la resistencia y el sueño de liberación, es una reflexión
que busca reaccionar, resistir en vistas de la emancipación: es una filosofía
liberadora y que persigue liberarse” (p. 264).
Son estas dos últimas las figuras de la filosofía nuestroamericana que res-
cata Santos Herceg. Por un lado, una filosofía liberadora, cuyos denominadores
comunes son el inconformismo y la rebeldía en contra de las circunstancias
opresoras y cuyas marcas no sólo se registran en los márgenes de la corriente
llamada “filosofía de la liberación” sino también en una pedagogía de la au-
tonomía, una filosofía de la historia emergente (que hace posibles modos y
enfoques alternativos de historización) o una fuerte tradición de pensamiento
utópico. Por otro, una filosofía liberada, en permanente construcción de caminos
y voces propias. De esta última el autor muestra algunos caminos recorridos,
principalmente en torno a posibles aperturas desde las prácticas de la filosofía
latinoamericana, como lo es, por ejemplo, la propuesta de una transformación
intercultural de la filosofía latinoamericana.
El trabajo de Santos Herceg, como hemos dicho, intenta mostrar una
de las posibles maneras en que puede entenderse que sí importa el lugar de
enunciación de la filosofía, desde una perspectiva “metodológica” que intenta
reflexionar y articular su investigación a partir de la propia experiencia personal
(y profesional) de la práctica. Esta perspectiva nos parece altamente provechosa
y novedosa al menos por tres razones que enuncio a continuación. La primera,
porque no intenta dilucidar qué es en sí misma la filosofía latinoamericana ni
qué es en comparación con la filosofía europea, sino que atiende a las propias
contraposiciones, disimilitudes y diversas representaciones que de ella se tie-
nen y que emergen toda vez que se intenta decir una palabra clara respecto de
ella, mostrándonos que este conflicto se encuentra en el desarrollo mismo del
continente y de la disciplina y le pertenece desde su nacimiento.
Cuadernos Americanos 150 (México, 2014/4), pp. 201-204. 203
Reseña-Matías Silva.indd 203 11/03/15 12:13
La segunda razón, porque el autor pone sus problemas e inquietudes como
criterio y punto de partida metodológico de la exposición, lo que otorga una
fuerza y frescura explicativa con respecto al desarrollo de la filosofía latino-
americana, sus problemáticas, autores y debates, inusuales para un libro que sin
ningún problema podría tildarse de ser una historia o panorámica de la filosofía
latinoamericana debido a su riguroso análisis y abundante documentación. En
mi opinión, esto se debe a que los problemas y argumentaciones que se juegan
en el texto se presentan no para su contemplación o correcta exégesis, sino
como “realmente problemáticos” para el autor, que no pueden sino ser abor-
dados (tienen un “valor de uso”) y que, por esto mismo, no pierden en ningún
momento su calidad de pensamiento vivo, haciéndolos mucho más cercanos,
comprensibles y, sobre todo, provechosos para el lector.
La tercera razón es que, a través de este camino llegamos a reconocer junto
con Santos Herceg que como filósofos latinoamericanos habitamos un lugar
que es, a la vez, muchos lugares, deseos, problemas y prácticas diferentes,
cada cual representando una forma de instalación distinta de la filosofía. Por
ello, lo que en el nivel de la representación pueden ser dos o más lugares, en
la pregunta metodológica por cómo ser filósofo latinoamericano se reconoce
que habitamos un solo lugar cruzado por estas representaciones y formas de
instalación filosófica. De tal manera el conflicto no se disuelve por más que
juntemos argumentos a favor de una de las formas de instalación de la filosofía
latinoamericana desarrolladas en el libro, ni por la cercanía o lejanía inicial que
uno pueda sentir por cualquiera de ellas, sino que debemos aprender a movernos
fluidamente, como afirma el autor, entre cada una de estas representaciones.
No hay contradicción alguna entre ellas porque la filosofía latinoamericana es
finalmente, para Santos Herceg, una “filosofía en la tempestad”.
Matías Silva Rojas
204 Cuadernos Americanos 150 (México, 2014/4), pp. 201-204.
Reseña-Matías Silva.indd 204 11/03/15 12:13
También podría gustarte
- El Poder de La TzedakaDocumento30 páginasEl Poder de La TzedakaAndres Velez Diaz100% (2)
- Formulación, Elaboración y Evaluación de Proyectos TurísticosDocumento190 páginasFormulación, Elaboración y Evaluación de Proyectos Turísticosis777aya100% (2)
- Plan de Accion para La Implementacion de La Agenda 2030 PDFDocumento169 páginasPlan de Accion para La Implementacion de La Agenda 2030 PDFAndres Fabian Patiño BermudezAún no hay calificaciones
- Economia I - Chibly YammalDocumento249 páginasEconomia I - Chibly YammalSilvina Lopez33% (3)
- Capitulo III La Larga Espera - H. DonghiDocumento4 páginasCapitulo III La Larga Espera - H. DonghiLucas German SpairaniAún no hay calificaciones
- Las Palabras Del Sol Quintin Lame PDFDocumento44 páginasLas Palabras Del Sol Quintin Lame PDFTomas VasquezAún no hay calificaciones
- Asis Alta Verapaz 2021Documento13 páginasAsis Alta Verapaz 2021selvinernestocolteyu100% (1)
- Matemáticas 1°a, B, C, D y e Prof Edgar Olvera CH PDFDocumento11 páginasMatemáticas 1°a, B, C, D y e Prof Edgar Olvera CH PDFMónica ArellanoAún no hay calificaciones
- Plan de Aprendizaje Historia DonovanDocumento4 páginasPlan de Aprendizaje Historia DonovanMónica ArellanoAún no hay calificaciones
- Tesis MeszarosDocumento4 páginasTesis MeszarosMónica ArellanoAún no hay calificaciones
- El Despojo InfinitoDocumento5 páginasEl Despojo InfinitoMónica ArellanoAún no hay calificaciones
- El Capitalismo Chileno en Los 90Documento29 páginasEl Capitalismo Chileno en Los 90María Pía Silva OyanederAún no hay calificaciones
- Bienes Puros Alumbrado Publico y Defensa NacionalDocumento4 páginasBienes Puros Alumbrado Publico y Defensa NacionalLila'sAún no hay calificaciones
- POBACMA Año 2, Núms. 1-II, Enero-Diciembre de 2013Documento130 páginasPOBACMA Año 2, Núms. 1-II, Enero-Diciembre de 2013José Sarmiento de la CruzAún no hay calificaciones
- Informe 4 Déficit Habitacional y CensoDocumento33 páginasInforme 4 Déficit Habitacional y CensoPeste NegraAún no hay calificaciones
- Ensayo Padre Rico Padre PobreDocumento11 páginasEnsayo Padre Rico Padre PobreHAlondra Judith0% (1)
- CIS02Documento29 páginasCIS02PATRICIA SÁNCHEZAún no hay calificaciones
- La Revista Agraria 181, Julio 2016 (Texto Completo)Documento24 páginasLa Revista Agraria 181, Julio 2016 (Texto Completo)Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPESAún no hay calificaciones
- Investigacion Administrativa Ii TesisDocumento43 páginasInvestigacion Administrativa Ii TesisYanet HCAún no hay calificaciones
- Manejo Social Del Riesgo - Un Nuevo Marco Conceptual para La Proteccion Social y Mas AllaDocumento37 páginasManejo Social Del Riesgo - Un Nuevo Marco Conceptual para La Proteccion Social y Mas AllaVinicius CescaAún no hay calificaciones
- Predicciones BurundangaDocumento231 páginasPredicciones Burundangagamel2007Aún no hay calificaciones
- La Pobreza Del Progreso (Resumen)Documento10 páginasLa Pobreza Del Progreso (Resumen)Rodrigo San Martín Aedo100% (1)
- Javier Meza La Subjetividad Del DesprecioDocumento28 páginasJavier Meza La Subjetividad Del DesprecioKonataIzumiAún no hay calificaciones
- Desatres Perspectiva SociológicaDocumento22 páginasDesatres Perspectiva SociológicasapweroAún no hay calificaciones
- ACTAS III ReNIJA GT 9 - Salud y Adolescencia-Las TicsDocumento284 páginasACTAS III ReNIJA GT 9 - Salud y Adolescencia-Las TicsEsto No Es Nueva YorkAún no hay calificaciones
- Allan Lavell Covid19Documento5 páginasAllan Lavell Covid19Fla BrancaAún no hay calificaciones
- Participación Social - Dario Restrepo PDFDocumento23 páginasParticipación Social - Dario Restrepo PDFLeidy BejaranoAún no hay calificaciones
- Informe de La UCA Sobre La Pobreza en ArgentinaDocumento125 páginasInforme de La UCA Sobre La Pobreza en ArgentinaMinutoUno.comAún no hay calificaciones
- La Seguridad SocialDocumento5 páginasLa Seguridad SocialManuel Portocarrero VargasAún no hay calificaciones
- Sílabo de SociologíaDocumento7 páginasSílabo de SociologíaJ OS A MPAún no hay calificaciones
- Capítulo 2 EconomíaDocumento5 páginasCapítulo 2 EconomíaGalván Rodríguez AngieAún no hay calificaciones
- Libreto de Exposición de La Agricultura UrbanaDocumento8 páginasLibreto de Exposición de La Agricultura UrbanaDiego GoyesAún no hay calificaciones
- DiscursoacademicoDocumento9 páginasDiscursoacademicoCecibel AnchundiaAún no hay calificaciones
- Augm 2012 (Recuperado)Documento5 páginasAugm 2012 (Recuperado)Gabriela AndretichAún no hay calificaciones