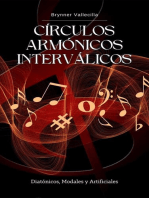Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Fco Daniel Borrero 2
Fco Daniel Borrero 2
Cargado por
Alicia D. Olmo PerezDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Fco Daniel Borrero 2
Fco Daniel Borrero 2
Cargado por
Alicia D. Olmo PerezCopyright:
Formatos disponibles
ISSN 1988-6047 DEP.
LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008
“LOS ELEMENTOS DE LA MÚSICA”
AUTORIA
FRANCISCO DANIEL BORRERO MORALES
TEMÁTICA
MÚSICA
ETAPA
ETAPA PRIMARIA Y SECUNDARIA
Resumen
Breve bosquejo sobre las principales características que debe poseer la música para dejar de ser
simples sonidos independientes y convertirse en piezas musicales, las cuales persiguen un ritmo, una
melodía y una armonía.
Palabras clave
Intensidad
Tono
Timbre
Ritmo
Melodía
Armonía
ELEMENTOS DE LA MÚSICA: RITMO, MELODÍA Y ARMONÍA
En cualquier pieza musical escuchamos diversidad de sonidos; en ellos debemos diferenciar
entonaciones, intensidades y agentes o fuentes productoras. Son las llamadas por los físicos
cualidades del sonidos: tono, intensidad y timbre.
Tono: Entonación o altura de cada sonido.
Intensidad: Fuerza de cada sonido o conjunto de sonidos.
Timbre: Cualidad por la que diferenciamos la fuente productora de cada sonido.
A ellos le hemos agregado la duración, la cual nos permite apreciar la producción del fenómeno sonoro.
C/ Recogidas Nº 45 - 6º-A Granada 18005 csifrevistad@gmail.com
ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008
Innecesario creemos recordar que pueden producirse sonidos breves o largos, más o menos agudos o
más o menos fuertes y que éstos pueden ser cantados, o producidos por cualquier instrumento. Lo
agudo o grave no lleva consigo la noción del fuerte o débil, etc.
Solamente con las propiedades puramente físicas atribuibles al sonido no se realiza la obra de arte de
la música. Nuestro arte establece para ello tres elementos que se entretejen para alcanzar la expresión
artística: son el ritmo, la melodía y la armonía. En cualquier obra musical encontraremos estos
elementos fundamentales.
1. El ritmo.
Es la ordenación en el tiempo. Y ésta puede ser más o menos simétrica, en células rítmicas más o
menos extensas, que pueden repetirse o no sucesivamente, pero entre las cuales nuestra mente tiende
a establecer un orden durante su percepción.
Elementalmente, esta ordenación puede ser binaria o ternaria; en grupos de dos o en grupos de tres, ya
que el grupo de cuatro se podría considerar como dos grupos de dos; el de seis, como dos grupos de
tres y el de cinco, como uno de dos y uno de tres.
El oído ordena esta serie de percusiones más que por su duración, por su intensidad o acento. Así, en
una serie de percusiones que se producen isócronamente y que representaremos convencionalmente
por una serie de puntos, cargamos la intensidad en aquellas señaladas (^). Podemos encontrarnos con
una acentuada y otra no, de esta manera binaria:
. . . . . .
tan tan tan tan tan tan
^ ^ ^
1 2 1 2 1 2
La célula rítmica binaria sería, fuerte-débil, que se repite simétricamente.
En una ordenación ternaria agruparíamos las percusiones de tres en tres y podría el oído establecer,
por ejemplo las siguiente sucesión.
. . . . . . . . .
tan tan tan tan tan tan tan tan tan
^ ^ ^
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Siendo la célula ternaria, fuerte-débil-débil, que se va repitiendo simétricamente.
La diversidad de combinaciones rítmicas ya fueron sistematizadas por los griegos en los llamados “pies
métricos” de su poesía, en los cuales, más que cantidad se trataba de duración: sílaba larga y sílaba
breve, en sus muy diversas combinaciones.
Pero en la música se complican las cosas, ya que también debemos tener en cuenta la ausencia de la
percusión o del sonido: el silencio, que puede tener importancia decisiva.
C/ Recogidas Nº 45 - 6º-A Granada 18005 csifrevistad@gmail.com
ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008
Las combinaciones quedan así ampliadas. Basta sustituir, en aquella serie convencional de puntos,
algunos de ellos por ceros, con lo que queremos indicar, arbitrariamente un silencio. He aquí un
ejemplo en una serie binaria:
. 0 . 0 . 0 . 0
tan -- tan -- tan -- tan --
1 2 1 2 1 2 1 2
Y otra combinación en una serie ternaria.
. 0 0 . 0 0 . 0 0
Tan -- -- tan -- -- tan -- --
1 2 3 1 2 3 1 2 3
A poco que se observe se comprenderá cómo se han ampliado las posibilidades rítmicas para el
músico.
Hemos visto de manera esquemática cómo el ritmo ofrece a la música diversificaciones. Si las
percusiones las sustituimos por sonidos, nos encontraremos con un inmenso campo en donde la
música consigue más variedad.
Estas células rítmicas elementales (binaria y ternaria), para una mayor facilidad en la ejecución de la
música, se transformaron en los llamados “compases”. Los compases se indican por unas cifras
colocadas al principio de la pauta o pentagrama. No son más que expresiones de células binarias o
ternarias o de amalgama (binaria y ternaria o viceversa). Se enuncian como compás de dos por cuatro
(de dos partes), de tres por cuatro (de tres partes), de “compasillo” (de cuatro partes) y de otras
diversas maneras. No son más que relaciones o número de figuras musicales que entran en cada
compás y número de partes en que éstos se dividen.
Los compases constan , como las células rítmicas, de dos, tres, cuatros partes, etc. Con ello se quiere
indicar que una determinada porción de tiempo se divide en dos, tres, cuatro, etc. partes iguales. Esto
es lo que hace el músico cuando marca el compás con la mano, y en muchas ocasiones, lo que hace el
director de orquesta.
Por naturaleza, cada compás tiene ya sus partes fuertes y débiles, quedando así facilitado el esquema
de ordenación que vimos anteriormente.
En un compás de dos partes (dar y alzar; abajo y arriba), la primera parte es fuere; la segunda, débil.
Tenemos ya, cómodamente, la célula rítmica binaria, con la acentuación que vimos en el primer
ejemplo. El compositor, con especial cuidado, ya de saber elegir el compás que más le convenga para
su justa expresión musical.
C/ Recogidas Nº 45 - 6º-A Granada 18005 csifrevistad@gmail.com
ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008
Anteriormente hemos hablamos de figuras musicales, las cuales son éstas unos signos especiales, que
se escriben sobre el pentagrama, entre las líneas (espacios) o bien en las líneas (atravesada por la
línea la figura).
Estas figuras musicales indican duraciones relativas entre las siete que existen, que son las siguientes
como es sabido: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa.
Forman una progresión geométrica cuya razón es 2. Y así se establece que una redonda vale 2 blancas
ó 4 negras u 8 corcheas ó 16 semicorcheas ó 32 fusas ó 64 semifusas.
De otra manera podríamos decir:
Una semifusa es la sesentaicuatroava parte de una redonda.
La treintaidosava parte será una fusa.
La dieciseisava parte, una corchea,etc.
Esto referido a la redonda, pero lo mismo haríamos si, por ejemplo, partiéramos de la negra. Una negra
vale 2 corcheas, ó 4 semicorcheas u 8 fusas ó 16 semifusas. Si en un compás de 2 partes, entrara en
cada una de ellas, como máximo, una negra, es claro que el compás estaría lleno o completo.
Si escribiéramos una blanca sería un sonido prolongado durante 2 partes. Pero igualmente podríamos
escribir los submúltiplos, integrando el compás con 1 negra en una parte y 2 corcheas ó 4
semicorcheas, etc. en la otra.
Las posibilidades son tantas que las combinaciones se amplían enormemente. A cada figura musical,
que indica un sonido (según la línea o el espacio del pentagrama en el que está situada) le corresponde
un silencio, que indica ausencia de sonido.
El valor, la duración de este silencio, es el mismo que el de la figura. Se representan con diversos
signos, que adoptan distinta grafía, según sea manuscrita o impresa.
Los compases, cuando ya están completos, por haber sido escrita en él las figuras musicales
correspondientes, se cierran mediante una línea vertical que atraviesa el pentagrama. Se llaman a
estas líneas verticales “líneas divisorias”. Indican en todo momento y a todos los que integran un
conjunto musical, el lugar material en que se está leyendo la música. Así podemos referirnos por
ejemplo, al compás 5º, al 12º,etc.y ponerse fácilmente de acuerdo todos los ejecutantes, máxime si en
determinadas líneas divisorias se ha puesto una letra o un número que sirva de referencia para todos y
que son llamados números de ensayo.
Así se podrá indicar el compás deseado, siendo fácilmente localizable el lugar señalado por todos los
músicos.
C/ Recogidas Nº 45 - 6º-A Granada 18005 csifrevistad@gmail.com
ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008
Con la diversidad de compases, el posible cambio de unos a otros, las figuras musicales por las que
podemos dar a los sonidos distintas duraciones y que su continuidad sea más o menos rápida; con los
silencios, que establecen pausas entre los sonidos o la serie de ellos; los acentos, unidos a las otras
cualidades físicas del sonido, como es la entonación, la intensidad y las posibilidades de timbres
distintos, la música tiene un panorama bien amplio para la expresión de sus ideas.
2. La melodía
Una serie de sonidos, generalmente de distinta altura y duración, que expresa una idea musical, es lo
que podríamos definir como melodía. La melodía es, pues, sucesión de sonidos.
La más pequeña parte de una melodía podemos considerarla como una célula rítmica, porque el ritmo y
la acentuación tienen una gran importancia en el contexto melódico.
Es el ritmo, insistimos elemento fundamental en la estructura de la melodía, hasta el punto de poder ser
difícilmente reconocible alguna de ellas, si la alteración rítmica ha sido muy grande.
En una frase melódica se suele identificar un antecedente y un consecuente, concluyéndose así la
expresión total de la idea melódica. Por tanto, no pueden fijarse normas para su construcción; no puede
establecerse que una buena melodía deba efectuar, por ejemplo, continuos cambios de entonación,
porque encontraremos muchas de ellas así, (“Aída” de Verdi), hallaremos también otras muchas en que
la melodía se desarrolla sencillamente, en una consecución escalística de la mayor simplicidad
aparente (Beethoven en su tiempo coral de la 9ª sinfonía).
Tampoco, la variedad se obtiene por hacer oír nuevas células melódicas: en la mayoría de los casos,
las células, los temas, se escuchan más de una vez en el transcurrir musical. Es por la reiteración, por
la repetición, igual o semejante; por la imitación, por lo que la temática es recordada en la música, que
precisa de la memoria auditiva para su comprensión. Por ejemplo, lo observamos en el 2º tema del
primer tiempo de la sinfonía incompleta de Schubert, en el cual, la célula rítmica soporta la repetición y
la imitación del antecedente y del consecuente. Y aún más fácil ejemplo el de “La Madonna è móbile”
de “Rigoletto”, de Verdi en la cual la célula rítmica con la que la romanza comienza,se repite
insistentemente para conseguir así fijarla en la atención del auditor.
La invención de la bella melodía puede aparentar tener poca dificultad. Una melodía no precisa
forzosamente de un acompañamiento instrumental (el canto gregoriano). El simple sonar de las
espuelas de la caballería que tira de un arado hizo nacer alguna admirable canción de arada en la voz
de algún campesino que no sabía música.
Poco puede decirse, con auténtico fundamento, sobre construcciones melódicas. La técnica de la
composición auxilia, pero es tal la diversificación de procedimientos que en lo que en ocasiones ayuda,
en otras entorpece.
No pueden establecerse norma que garanticen y permitan llevar a cabo con perfección la invención de
bellas melodías. Con sólo 12 sonidos distintos que contamos en nuestra escala musical, los
C/ Recogidas Nº 45 - 6º-A Granada 18005 csifrevistad@gmail.com
ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008
compositores de diversas épocas y tendencias han escrito admirables y distintas melodías, imposibles
de enumerar. En cuanto a la belleza de ellas, es ésta una apreciación subjetiva, que en nada
compromete el hecho melódico en sí.
En la melodía debemos distinguir la melodía vocal y la melodía instrumental.
-Una melodía vocal es aquella que se ha hecho expresamente para la voz. Se basa en un texto poético
que se ha llevado a la música para ser cantado.
Son estas melodías las más fácilmente asequibles para la mayoría de la gente, porque las palabras de
la poesía le recuerdan más fácilmente los sonidos que integran la melodía. Cualquier cancioncilla
prende la tensión más fácil y rápidamente que una música que no tiene letra, porque ésta ayuda a
memorizar la melodía.
-En la melodía instrumental, hecha para no ser interpretada por la voz, la invención es tan libre que los
ejemplos abundan de manera increíble. Es imposible remitir a la escucha de “bellas melodías” en
determinadas obras, porque aún olvidándose de la música vocal, creada naturalmente como melodía,
toda la música instrumental de un extenso período musical está basada en la melodía.
Recordaremos melodías o fragmentos melódicos de fugas, suites, sonatas, sinfonías, cuartetos, etc.
La melodía según se escribió es la superficie de la música. Al igual que la superficie o la forma de un
objeto hace presa de nuestra vista, la melodía es la que más fácilmente prende la atención de nuestro
oído. De aquí que la música ligera, de entretenimiento, sea, en su mayor parte música melódica. Y en
su gran mayoría contexto poético, para que la melodía tenga palabras, que hagan recordar más
fácilmente sus sonidos, sus diferentes inflexiones, sus ascensos y descensos de entonación, sus
pautas y períodos.
Partes cantadas se alternan con partes instrumentales dando variedad y nuevo interés a las distintas
apariciones de la voz que canta. Porque la melodía, en el arte musical tradicional, es una necesidad y el
aficionada parece exigir que la música tenga melodía: una superficie con unos contornos que pueda
identificar y recordar.
Tampoco pueden expresarse juicios absolutos sobre la inspiración melódica. Schumann escribe: “la
primera concepción es la mejor y la más natural. La razón se equivoca pero el sentimiento no”.
Frente a la observación de este compositor encontramos otros creadores que comienzan todo un
proceso de elaboración y pulimento. La perfección alcanzada en Beethoven, esa aparente
espontaneidad, es consecuencia de insistir, retocar, reformar y perfeccionar la primera idea surgida.
Hay melodías que nacen de una vez y otras que son consecuencia de difíciles y lentas elaboraciones.
Técnica e inspiración se enlazan para conseguir esas obras de arte que son los “lieder” del
Romanticismo alemán, en donde la inspiración melódica está en función del contenido poético de los
versos y la expresión envuelta en un ropaje armónico de la mejor calidad.
C/ Recogidas Nº 45 - 6º-A Granada 18005 csifrevistad@gmail.com
ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008
Melodía, ritmo, armonía, voz y piano se conjugan para conseguir la más refinada expresión musical.
3. La armonía
En toda audición musical podemos diferenciar dos aspectos: la audición de sonidos sucesivos y la
audición de sonidos simultáneos. Ambos suelen coexistir, porque si antes se dijo que la melodía no
precisaba de acompañamiento instrumental alguno, lo cierto es que estamos acostumbrados a
escuchar las melodías con algún acompañamiento instrumental y ello da paso al concepto de la
armonía.
Cuando en una guitarra hacemos sonar algunas de sus cuerdas, producimos distintos sonidos que al
quedar vibrando forman lo que en música llamamos acorde, que no es más que la emisión simultánea
de tres o más sonidos distintos, si bien estos no serán unos cuales quiera, si no han de ceñirse a
determinadas reglas que se estudian precisamente en la armonía.
Por esto, decimos que la armonía es en la música la parte dedicada al estudio de los acordes, de su
formación y empleo dentro de la música tradicional. Forma parte de los estudios de composición
musical.
No es preciso indicar que los sonidos de un acorde pueden ser hechos por un mismo instrumento o por
voces o por varios instrumentos. A aquellos instrumentos capaces de emitir varios sonidos
simultáneamente se les llama polifónicos. Son los de teclado (incluido el acordeón), arpa, guitarra y los
de esta familia.
Pero también los acordes pueden ser emitidos por instrumentos no polifónicos. Cuatro trompetas o tres
flautas o tres cantores, al tocar o cantar simultáneamente, haciendo cada uno un sonido distinto, harán
sonar acordes. Los acordes, que se forman partiendo de la nota más grave, según ciertas reglas que
competen, como hemos dicho, a la armonía, pueden ser de tres, cuatro o más sonidos distintos.
El hecho de tener un número cualquiera de sonidos no obliga a disponerlos para el mismo número de
voces o de instrumentos, ya que en un acorde puede repetirse algún sonido. Así, el acorde Do-Mi-Sol,
entendido del grave al agudo es un acorde de tres sonidos, pero puede disponerse a cuatro voces,
repitiendo alguno de ellos, por ejemplo: Do-Mi-Sol-Do. Y también a cinco voces, repitiendo dos de los
sonidos existentes Do-Sol-Do-Mi-Do. Un acorde dispuesto a seis voces es Sol-Re-Fa-Sol-Si-Re.
En alguna ocasión se ha comentado que la armonía es como la vestidura de la melodía. La música que
acompaña a una melodía produce, tanto por ella como por su relación con aquella, una serie de
entidades sonoras simultáneas. Y son estas entidades sonoras (acordes) lo que es propiamente la
armonía.
El concepto de melodía es un término de sucesión horizontal, en tanto que el de acordes es un
concepto vertical, en el cual todo suena a la vez.
C/ Recogidas Nº 45 - 6º-A Granada 18005 csifrevistad@gmail.com
ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008
Cuando escuchamos una canción o una melodía acompañada, oímos como elemento de mayor
importancia la línea melódica; una línea musical que suele parecernos ondulante, que sube y baja,
aunque en ocasiones repite sonido; que alcanza al menos un punto de máxima tensión o expresividad.
Pero al mismo tiempo, escuchamos otra música que coexiste con ella, que está acordada con ella: unas
veces como sonidos tenidos, otras muchas marcando algún ritmo o diseño rítmico.
Todo este fondo musical sobre el que se desarrolla la melodía es el fondo armónico: la armonía.
Podemos decir que el principio de la tonalidad es establecer un sistema, tanto melódico como armónico,
basado sobre la escala, cuya importancia radica en su nota principal llamada tónica, a cuya sumisión se
someten todos los demás. Es una jerarquización de los demás sonidos respecto a uno de ellos, la
tónica.
A los distintos sonidos de la escala (do-re-mi-fa-sol-la-si-do) la armonía los señala con números
romanos, llamándolos grados: I grado, II grado, etc.
Sobre cada uno de ellos se pueden formar acordes, por notas superpuestas, según determinadas
normas.
Los acordes que se forman sobre algunos grados tienen, en la armonía especial importancia. Al primer
grado se le llama tónica: su acorde, en la música tonal, es el que sirve para el descanso final de una
obra. Es este grado, la tónica, la que da nombre a las obras musicales. Así, hablamos de Sinfonía en
Do mayor, Concierto en Sol….. indicando sobre qué escala básica ha sido construida en general la
obra.
Otros dos grados y sus acordes son de especial importancia: el IV grado y el V grado. Este, sobre todo,
en la tonalidad tradicional juega un papel muy destacado, ya que sufre una atracción, en la gran
mayoría de los casos hacia la tónica.
La música enjuiciada desde un punto de vista armónico y simplista, es una oscilación de la tónica hacia
la subdominante o la dominante para volver a reposar de nuevo en la tónica. Este elemental esbozo es
difícil de ampliar en sólo unos párrafos de esta iniciación.
Ampliando estos conceptos, cuando oímos una sucesión de sonidos, relacionamos mentalmente todos
ellos a otro que nos sirve de referencia. Esto ocurre con la música tonal y ese sonido de referencia
suele ser el I grado de una escala, la tónica.
Siendo la música tonal de mayor facilidad y más fácilmente asequible para la gran audiencia, para la
audiencia mayoritaria, la música llamada ligera o de entretenimiento, continúa por el camino de la
música tonal, porque la esencia de la tonalidad radica en el sentimiento de reposo armónico, ya que
esto es lo que significa la tónica.
C/ Recogidas Nº 45 - 6º-A Granada 18005 csifrevistad@gmail.com
ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008
Hay dos maneras de ser de la tonalidad: mayor y menor, cada una con una expresión distinta, dando
lugar a modos distintos en el discurso musical. Ello se debe a la distinta consecución de los sonidos
dentro de la escala, que adoptan una disposición interválica distinta.
Uno de los procedimientos más generalizados en la música tonal es el de la modulación, que es el paso
desde una tonalidad establecida a otra nueva. Con este cambio del centro tonal cambian también las
funciones de cada acorde, ya que es fácilmente comprensible que la tónica se desplaza,
desempeñando otras funciones secundarias y, con ella, los demás grados.
Este procedimiento de la modulación es consecuencia de cambiar la escala en cuyo ámbito se estaba
construyendo la música y ofrece al compositor medios expresivos de singular efecto.
Un concepto muy empleado al llegar a tratar de aspectos armónicos es el de consonancia y disonancia.
-La consonancia es la combinación de sonidos que nos producen sensación de reposo.
-La disonancia no es algo que suene mal, sino más bien un efecto que crea tensión entre los sonidos
que la constituyen. Pedrell la define como “todo choque recibido por el sentimiento auditivo”.
La combinación de un sonido con otro u otros que no están en consonancia con él produce, sin
embargo, gratas armonías si la combinación disonante está hecha con arte.
Para concluir con la armonía nos queda hablar de las cadencias. La cadencia es un descanso en el
transcurso del discurso musical. Descansos más o menos duraderos que se introducen en la
composición musical dividiéndola en fragmentos. La puntuación del lenguaje escrito se transforma en
música en las cadencias.
Son varias las clases de ellas: unas que pueden ser terminales y otras suspensivas; existen otras que
exigen continuación y que se llaman semicadencias.
Las cadencias están regidas por distintos acordes y también por la situación rítmica que ellos ocupan.
Las cadencias conclusivas son las llamadas cadencia perfecta, que es el reposo en el acorde de la
tónica antecedido del de la dominante.
Las cadencias plagadas que consisten en terminar la tónica viniendo esta vez del acorde de la
subdominante.
Entre las cadencias suspensivas citemos la interrumpida, que es la unión del acorde de la dominante
con el VI grado u otro que no fuera la tónica. El descanso aquí exige una continuación, al igual que
ocurre con las semicadencias.
En conclusión, la tonalidad no ha existido siempre. Se fue introduciendo lentamente en la música culta,
como elemento que fue solidificándose dentro de las estructuras de la música. Podemos situar su
aparición en el siglo XVI y el comienzo de su disolución a finales del XIX. En este espacio de tiempo su
C/ Recogidas Nº 45 - 6º-A Granada 18005 csifrevistad@gmail.com
ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 13 – DICIEMBRE 2008
influencia es considerable y aún cuando los derroteros que sigue la música a finales del XIX y
comienzos del XX hacen presentir su abandono.
4. BIBLIOGRAFÍA
http://www.academia-arsnova.com/IndTeoriaDeLaMusica.htm
Eugenio Trías (2007), El canto de las sirenas: argumentos musicales, Galaxia Gutenberg.
Ulrich Michels (1985), Atlas de música, Alianza Editorial.
Peter Kivy (2001), Nuevos ensayos sobre la comprensión musical, Paidós.
Autoría
FRANCISCO DANIEL BORRERO MORALES
fdborrero@hotmail.com
C/ Recogidas Nº 45 - 6º-A Granada 18005 csifrevistad@gmail.com
También podría gustarte
- Historia de Los CompasesDocumento12 páginasHistoria de Los Compasessammy13300% (1)
- INGRAM, J. - Orientación Musical PDFDocumento474 páginasINGRAM, J. - Orientación Musical PDFmonodiaacompañadaAún no hay calificaciones
- Albéniz, Asturias PDFDocumento14 páginasAlbéniz, Asturias PDFHeriberto Soberanes LugoAún no hay calificaciones
- Analisis Musical Del Solo de Jump Start de Greg Howe para Guitarra Electrica PDFDocumento72 páginasAnalisis Musical Del Solo de Jump Start de Greg Howe para Guitarra Electrica PDFJorge Castillo100% (1)
- Act 2 MúsicaDocumento3 páginasAct 2 MúsicaAlba García Martín75% (4)
- SOLFEO y RÍTMICADocumento7 páginasSOLFEO y RÍTMICAPacheco JC0% (1)
- Piano Jazz Mano Izq PDFDocumento4 páginasPiano Jazz Mano Izq PDFMoisés Ayala SánchezAún no hay calificaciones
- Método Práctico de Armonía y Composición MusicalDocumento10 páginasMétodo Práctico de Armonía y Composición MusicalNo CodeAún no hay calificaciones
- Elementos de La MusicaDocumento10 páginasElementos de La MusicaJarhumy FragaAún no hay calificaciones
- Los Elementos de La MúsicaDocumento8 páginasLos Elementos de La MúsicaelprofeleoAún no hay calificaciones
- Guia de Estudio NPDocumento37 páginasGuia de Estudio NPMiguel RicaldesAún no hay calificaciones
- Producción y Análisis Musical II Apunte 1Documento15 páginasProducción y Análisis Musical II Apunte 1jennycastiblancoalmanzaAún no hay calificaciones
- Uji Senior - Lenguaje Musical Organología Grupos 19Documento21 páginasUji Senior - Lenguaje Musical Organología Grupos 19MenchusAún no hay calificaciones
- Teoría DanzaDocumento21 páginasTeoría DanzaMaria Jose MolinaAún no hay calificaciones
- Uji Senior - Lenguaje Musical Organologia Grupos 23Documento22 páginasUji Senior - Lenguaje Musical Organologia Grupos 23Flia Nunez1229Aún no hay calificaciones
- Proyecto Final Solfeo - Luz Ana Karen Morales Piña. Solfeo y Entrenamiento Auditivo I.Documento24 páginasProyecto Final Solfeo - Luz Ana Karen Morales Piña. Solfeo y Entrenamiento Auditivo I.Fernanda AlfaroAún no hay calificaciones
- Diccionario de Términos Musicales 2Documento29 páginasDiccionario de Términos Musicales 2Jose L Debe SartAún no hay calificaciones
- Diccionario de Terminos MusicalesDocumento37 páginasDiccionario de Terminos MusicalesElena Romera100% (1)
- Teoria de La Música IBAEBCDocumento43 páginasTeoria de La Música IBAEBCEleazar Castro Guardado100% (1)
- Teoria MusicalDocumento15 páginasTeoria MusicalAsdrianAún no hay calificaciones
- CapoDocumento37 páginasCapoJoseph GonzalezAún no hay calificaciones
- Teoría de La MusicaDocumento4 páginasTeoría de La MusicaAdrian Zunda100% (1)
- Matemáticas y Música-8-5-20-1a ParteDocumento46 páginasMatemáticas y Música-8-5-20-1a ParteAlejandro ViscarretAún no hay calificaciones
- 03 LiderazgoyTalentoMusical Leccion1Documento13 páginas03 LiderazgoyTalentoMusical Leccion1bekyAún no hay calificaciones
- Musica - Tema - 2 - El Lenguaje Musical - RitmoDocumento7 páginasMusica - Tema - 2 - El Lenguaje Musical - RitmoCristina Espiñeira PrecedoAún no hay calificaciones
- Apreciación Estética Música 7Documento7 páginasApreciación Estética Música 7omarAún no hay calificaciones
- Lenguaje MusicalDocumento16 páginasLenguaje MusicalJovely MartínezAún no hay calificaciones
- Curso de MúsicaDocumento140 páginasCurso de MúsicaClaudia Bastías Rojas100% (1)
- Bach, El Temperamento Igual y Una Oportunidad Perdida en La Evolución de La Notación y Del Teclado MusicalDocumento74 páginasBach, El Temperamento Igual y Una Oportunidad Perdida en La Evolución de La Notación y Del Teclado MusicalSergio AscheroAún no hay calificaciones
- Teoria - Solfeo - EjerciciosDocumento26 páginasTeoria - Solfeo - Ejerciciosmoromarino3663100% (2)
- Conceptos Básicos Sobre La Música.Documento23 páginasConceptos Básicos Sobre La Música.Piero Vittori LocatelliAún no hay calificaciones
- Apunte - PARÁMETROS MUSICALES - Ritmo, Melodía y ArmoníaDocumento5 páginasApunte - PARÁMETROS MUSICALES - Ritmo, Melodía y ArmoníaGabrielBarea0% (1)
- El CompásDocumento4 páginasEl CompásJorge MonsalveAún no hay calificaciones
- Unidad - La Organización Del Sonido - Ritmo Melodía Textura - Pág 111 - 113Documento4 páginasUnidad - La Organización Del Sonido - Ritmo Melodía Textura - Pág 111 - 113Tiago xdxdAún no hay calificaciones
- ArtísticasDocumento15 páginasArtísticasBRAYAN MAYSON PEREZ SALESAún no hay calificaciones
- TernarioDocumento5 páginasTernarioVicki Campos FuentesAún no hay calificaciones
- Simbolos de Escritura MusicalDocumento11 páginasSimbolos de Escritura MusicalAxel Arody Godinez ChocAún no hay calificaciones
- Manual Introduccion A Lenguaje MusicalDocumento16 páginasManual Introduccion A Lenguaje MusicalMelisa GallegosAún no hay calificaciones
- Lenguaje MusicalDocumento6 páginasLenguaje MusicalCarolina Andrea Ortiz ValdesAún no hay calificaciones
- Serie Armónica y Escalas 2013Documento5 páginasSerie Armónica y Escalas 2013Álvaro J. Buitrago TéllezAún no hay calificaciones
- El Fragmento Musical Del Orestes de EurípidesDocumento24 páginasEl Fragmento Musical Del Orestes de EurípidesMaria PelenAún no hay calificaciones
- Musica y MatematicasDocumento21 páginasMusica y MatematicasCarlos CruzAún no hay calificaciones
- Guia44!4!1C M Artes Musicales N1Documento10 páginasGuia44!4!1C M Artes Musicales N1Ivi RodríguezAún no hay calificaciones
- Frank Omar Tabasca - Guía de Estudio Musical (2014)Documento21 páginasFrank Omar Tabasca - Guía de Estudio Musical (2014)frankomarAún no hay calificaciones
- Teoria y Lenguaje MusicalDocumento11 páginasTeoria y Lenguaje MusicalLuz SandovalAún no hay calificaciones
- Unidad 2 - Anexos Sem 1 - Arte 3° - U2Documento3 páginasUnidad 2 - Anexos Sem 1 - Arte 3° - U2Lutmink Nazar CiprianoAún no hay calificaciones
- Tema 2Documento50 páginasTema 2ØTΔKUMΔSTΞR ツAún no hay calificaciones
- Curso Completo de Teoria de La Musica.Documento8 páginasCurso Completo de Teoria de La Musica.efrainAún no hay calificaciones
- La Física y La MúsicaDocumento4 páginasLa Física y La MúsicaAlfrhAún no hay calificaciones
- 15 - Josedelaherran La Fisica y La MusicaDocumento4 páginas15 - Josedelaherran La Fisica y La MusicaGustavo Gonzalez ZamoranoAún no hay calificaciones
- Resumen 1 de DestrezaDocumento6 páginasResumen 1 de DestrezajulioAún no hay calificaciones
- 01 - LENGUAJE MUSICAL - 2022 - ResumidoDocumento13 páginas01 - LENGUAJE MUSICAL - 2022 - ResumidoSergio TibaldiAún no hay calificaciones
- RÍTMICADocumento10 páginasRÍTMICAAlejandro Ruiz DiazAún no hay calificaciones
- Compendio de Apuntes Lenguaje IDocumento44 páginasCompendio de Apuntes Lenguaje Isyliva valdezAún no hay calificaciones
- Cuadernillo de MúsicaDocumento29 páginasCuadernillo de MúsicaLuis Angel BenitezAún no hay calificaciones
- Examen Aplicada TeoríaDocumento8 páginasExamen Aplicada TeoríakiyoweedsAún no hay calificaciones
- Solfeo para Hoy LIBRO COMPLETODocumento257 páginasSolfeo para Hoy LIBRO COMPLETOEugenia Rodriguez Moretti100% (1)
- Teoria de La Musica I y IIDocumento5 páginasTeoria de La Musica I y IIfredmusividaAún no hay calificaciones
- Introducción a la improvisación en la guitarra jazz y contemporáneaDe EverandIntroducción a la improvisación en la guitarra jazz y contemporáneaCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (12)
- "Antología De Obras Musicales": ComentariosDe Everand"Antología De Obras Musicales": ComentariosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Tétradas: la guía completa de acordes de cuatro notas y sus intervalos: Tétradas, #1De EverandTétradas: la guía completa de acordes de cuatro notas y sus intervalos: Tétradas, #1Aún no hay calificaciones
- Pentacorde: La guía completa de acordes de cinco notas y sus intervalos: pentacorde, #1De EverandPentacorde: La guía completa de acordes de cinco notas y sus intervalos: pentacorde, #1Aún no hay calificaciones
- Círculos Armónicos Interválicos: Diatónicos, modales y artificiales: Círculos armónicos interválicos, #1De EverandCírculos Armónicos Interválicos: Diatónicos, modales y artificiales: Círculos armónicos interválicos, #1Aún no hay calificaciones
- Adolescente Fui en Días Idénticos A NubesDocumento25 páginasAdolescente Fui en Días Idénticos A NubesJosé AmadorAún no hay calificaciones
- Letras IstmoDocumento6 páginasLetras IstmoJosé AmadorAún no hay calificaciones
- Letras La ChinaDocumento5 páginasLetras La ChinaJosé AmadorAún no hay calificaciones
- Taller de IluminacionDocumento27 páginasTaller de IluminacionJosé AmadorAún no hay calificaciones
- Natalida Mortalidad FórmulasDocumento14 páginasNatalida Mortalidad FórmulasJosé AmadorAún no hay calificaciones
- Centro ComercialDocumento86 páginasCentro ComercialJosé Amador100% (1)
- Teatro ConceptoDocumento59 páginasTeatro ConceptoJosé AmadorAún no hay calificaciones
- Aguas Grises Aguas NegrasDocumento3 páginasAguas Grises Aguas NegrasJosé AmadorAún no hay calificaciones
- Aborto Jerome LejeuneDocumento13 páginasAborto Jerome LejeuneJosé AmadorAún no hay calificaciones
- Poemas NeoclásicosDocumento12 páginasPoemas NeoclásicosJosé AmadorAún no hay calificaciones
- Todo A PulmónDocumento2 páginasTodo A PulmónJosé AmadorAún no hay calificaciones
- Contra El Fatalismo Económico de Pierre BourdieuDocumento11 páginasContra El Fatalismo Económico de Pierre BourdieuJosé AmadorAún no hay calificaciones
- Lineamientos Del Manual de Enchapado de ParedesDocumento6 páginasLineamientos Del Manual de Enchapado de ParedesJosé AmadorAún no hay calificaciones
- Cotizar ImpermeabilizaciónDocumento5 páginasCotizar ImpermeabilizaciónJosé AmadorAún no hay calificaciones
- Asturias (Leyenda) - AlbenizDocumento8 páginasAsturias (Leyenda) - AlbenizGibson J. MacMillanAún no hay calificaciones
- Los Muros Caeran-Miel San Marcos-Proezas - GMDocumento2 páginasLos Muros Caeran-Miel San Marcos-Proezas - GMEsteban VegaAún no hay calificaciones
- 6.B. UmlDocumento13 páginas6.B. Umlpriapo83Aún no hay calificaciones
- 2 1 2 Metricas y Agogicas MusicalesDocumento22 páginas2 1 2 Metricas y Agogicas Musicales幽玄Aún no hay calificaciones
- INFORMATICA MUSICAL Diplomado - 2IN1 - Unlocked PDFDocumento49 páginasINFORMATICA MUSICAL Diplomado - 2IN1 - Unlocked PDFjoseAún no hay calificaciones
- Trabajo Por Grados Banda SinfonicaDocumento49 páginasTrabajo Por Grados Banda SinfonicaAndres Acosta Rojas100% (2)
- Criterios de Evaluación Conjuntos MusicalesDocumento1 páginaCriterios de Evaluación Conjuntos MusicalesCleverPerez100% (1)
- Solfeo para Hoy PRIMER SEMESTRE PDFDocumento45 páginasSolfeo para Hoy PRIMER SEMESTRE PDFCarlos Daniel Lozano100% (1)
- Ondulacion Zurita QB 2016Documento17 páginasOndulacion Zurita QB 2016Carlos PatricioAún no hay calificaciones
- Hanon CompletoDocumento117 páginasHanon CompletoAnn Leyva91% (11)
- Explicación de La Guitarra 1773 Juan Antonio de Vargas y GuzmánDocumento110 páginasExplicación de La Guitarra 1773 Juan Antonio de Vargas y GuzmánJorge Figueroa100% (5)
- Plan de Clase Artes Música IDocumento5 páginasPlan de Clase Artes Música IL E Casotas Cardenas100% (1)
- Contenido Iniciacion MusicalDocumento1 páginaContenido Iniciacion Musicalanaramos0308Aún no hay calificaciones
- Apuntes de Lenguaje MusicalDocumento24 páginasApuntes de Lenguaje MusicalAnabella BiagAún no hay calificaciones
- Cuaderno de Música 5 Años TerminadoDocumento77 páginasCuaderno de Música 5 Años Terminadoturu21Aún no hay calificaciones
- Manual MusescoreDocumento30 páginasManual Musescorejesusmartin-1100% (1)
- Algo DonatoniDocumento9 páginasAlgo DonatoniJAVIERAún no hay calificaciones
- La Torre Del Oro PARTICELLAS PDFDocumento73 páginasLa Torre Del Oro PARTICELLAS PDFSergio Garcia PinellAún no hay calificaciones
- Menendez - Fantasia-Capricho para Clarinete y Piano (Score+Parte) PDFDocumento16 páginasMenendez - Fantasia-Capricho para Clarinete y Piano (Score+Parte) PDFJordi50% (2)
- Como Leer Musica para ViolinDocumento24 páginasComo Leer Musica para Violinarturo morales100% (1)
- Monografía Sobre Op.126 de BeethovenDocumento14 páginasMonografía Sobre Op.126 de BeethovenagusissiAún no hay calificaciones
- Música 5º 10-10-2017Documento38 páginasMúsica 5º 10-10-2017Johana ortegaAún no hay calificaciones
- Rolón - Nostalgia Angustiosa (Chin-Yonk) (Soprano)Documento6 páginasRolón - Nostalgia Angustiosa (Chin-Yonk) (Soprano)horacio castilloAún no hay calificaciones
- Cualidad Del SonidoDocumento3 páginasCualidad Del Sonidowaldo100% (1)
- 4 Antología de Guitarristas Del XIX PDFDocumento31 páginas4 Antología de Guitarristas Del XIX PDFGary EstradaAún no hay calificaciones
- MatizDocumento6 páginasMatizAnonymous aPf0OTZAún no hay calificaciones