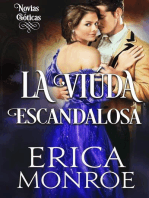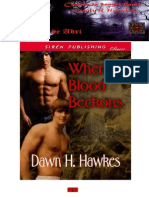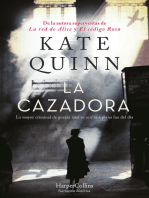Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
1925 Docx
1925 Docx
Cargado por
Helen Mayer0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas73 páginasTítulo original
1925docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas73 páginas1925 Docx
1925 Docx
Cargado por
Helen MayerCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 73
Crónica
negra de 1925
Carlos Maza Gómez
© Carlos Maza Gómez, 2015
Todos los derechos reservados
Índice
Los celos del cura 5
………………………………...
La humillación de un guardia 19
…………………….
Nada es lo que parece 35
…………………………….
El dinero del párroco 45
……………………………..
La criada y el señorito 53
……………………………
La Vereda del Cruce 69
……………………………...
El disparo imposible 81
……………………………...
La muerte de un pastor 101
…………………………...
Crimen de Morga 123
…………………………………
Los celos del cura
Es difícil encontrar una información detallada de este pequeño pueblo
burgalés, una pedanía de Villarcayo, actualmente con más de tres mil
habitantes. A casi 90 km. de la capital, Villacomparada de Rueda apenas reúne
hoy en día a 75 habitantes. Tal vez sea uno de tantos pueblos de la merindad
de Castilla la Vieja que han conocido un progresivo abandono a lo largo del
siglo XX.
Cuando indagamos un poco más se hallan fotos de una antigua abadía
cuya primera referencia data de 1324, casi un siglo después del comienzo de la
historia escrita para la misma localidad. A su lado aparece un palacio o los
restos del mismo más bien que son descritos del siguiente modo:
“Palacio remozado entre el siglo XVI y XVII flanqueado por dos
torres cuadradas con su alto y bajo; un fondo de 14 varas (83`54 cm
por vara) que son unos 12 metros, y un largo de 26`50 varas que
convertido al sistema legado por la revolución francesa son 22
metros. Su distribución interna disponía de portal, cocina y tres
cuartos (dos medianos y uno pequeño). Tiene el suelo de las torres,
su portal y caballeriza. Un aparte para troje del pan y más de cuatro
cuartos bajos pequeños. Hay otra casa que se usa de pajar y
caballeriza, una hornera y un cercado para el ganado”.
La verdad es que no queda claro si el palacio se construyó utilizando
parte de la antigua abadía o cuál es la situación de ambos monumentos
exactamente (o tal vez sean uno solo). Por una parte se comenta que la abadía
fue reconstruida por completo en los años ochenta y ahora es de propiedad
privada y por otro lado se muestran fotos de un monumento cuya fachada se
mantiene en pie gracias a estar apuntalada pero que está vacío y destruido.
Quizá, efectivamente, hablemos de edificios diferentes.
En todo caso, el escaso número de habitantes habla de que muchas de las
familias marcharon lejos a lo largo del siglo, tal vez a poblaciones cercanas o a
la capital de la provincia. No tenemos datos tampoco de cuál pudo ser su
población hacia 1925, cuando sucedieron los hechos que vamos a narrar a
continuación. Por lo que se menciona la juventud bajaba hasta la cercana
Villarcayo a bailar, de donde se deduce que aún había gente joven,
probablemente dedicada a la agricultura.
Pues bien, no hace mucho hubo una partida económica dedicada a
reparar los muros de la “casa del cura”, que debían estar en bastante mal
estado. Muy posiblemente, ya no haya allí un cura titular. Si acaso vendrá uno
en ocasiones especiales para decir misa o presidir alguna celebración local.
Pero en enero de 1925 sí había un cura párroco que vivía en aquella casa. Se
llamaba Clemente Huidobro Marquina. Según las fotos era alto, de buena
presencia, un hombre atractivo que debía dedicarse a Dios.
Sin embargo, los comentarios no van por ese camino sino que la opinión
popular denunciaba que tenía mucho gusto “por el vino y las mujeres”. Al
parecer, debía ser un hombre cordial y cercano al pueblo. Después del hecho
que protagonizaría la vida de Villacomparada hasta el día de hoy, los vecinos
admitirían ante los periodistas que se sentaban con él en las tabernas y se
tomaban un vino en su compañía sin hacerle asco ninguno, aunque supieran
que ya había cometido un delito contra una joven.
La muchacha en cuestión se llamaba Dolores González y contaba por
aquellas fechas con 22 años. Un periódico afirmó rotundamente que era una
mujer “bellísima”. Aún admitiendo el cambio de criterios en torno a la belleza
femenina que supone un siglo de diferencia, uno no puede dejar de sentir
asombro de que se califique así a una aldeana de facciones proporcionadas
pero toscas, según se aprecia en las fotografías.
En todo caso, la sangre le hervía al sacerdote cuando la veía.
Probablemente fuera su confesor porque, preguntado por si esto le había
acercado a los secretos de la doncella, contestó irritado a un periodista:
“De eso –replica- no hablemos. Yo seré lo que sea, pero antes me
hacen tajadas que aprovecharme de la confesión para nada” (La Voz,
15.1.1925, p. 4).
Teniendo en cuenta que en la entrevista concedida desde la cárcel miente
sin rubor y buscando descaradamente una justificación a sus actos, se puede
pensar que la muchacha se acercaría a confesar con aquel cura tan apuesto del
que hablaban las amigas. De contar los breves secretos de su vida se pasaría a
recibir sanos consejos envueltos en un clima de interés personal, a fin de
cuentas en aquel pueblo todo el mundo terminaba por conocerse y cruzarse
cada día. Tal vez a Dolores le agradara sentir ese interés y lo alentara, con
veinte años que tendría entonces una presencia masculina, el calor de una voz
que le aconseja y reprende, es algo que puede resultar agradable.
¿Hubo algo más entre ellos? Teniendo en cuenta lo que vino después o
lo hubo o ese sacerdote se obsesionó con la muchacha. Probablemente
sucedieron ambas cosas: que se entendieron durante un breve tiempo hasta que
ella le fue dando de lado al conocer a otro muchacho en el baile de Villarcayo.
Las razones que posteriormente dio Huidobro niegan algo evidente pero dan a
entender, casi sin querer, otros motivos para herirla:
“¿Por qué hirió usted a tiros en Villacomparada a Dolores?
- Pues yo, ya ve usted, no podía ver con buenos ojos que anduviera ella
como andaba, porque después es uno quien se lleva la culpa, y porque
además yo quería que me respetara, que fuera buena…
- Luego ¿usted estaba enamorado de ella?
- No; la quería bien solamente, y le daba buenos consejos. Estábamos con
frecuencia juntos y tenía hacia ella cierta inclinación, pero no:
enamorado yo no he estado nunca” (Idem).
En otro momento afirma: “Me daba rabia que hiciera lo que hacía por
comprometerme”. Se puede discutir si lo que sentía el sacerdote era amor u
obsesión amorosa, ciertamente, pero de lo que no cabe duda es que se
encontraba indignado ante el proceder de la muchacha y el grado en que le
comprometía ante la opinión del pueblo.
A fin de cuentas, él tenía una imagen de respetabilidad que quería
conservar. Su relación con Dolores, llegara al grado que alcanzara, debía de
ser bien conocida de todos. Tampoco era una situación muy extraña en
aquellos tiempos u otros anteriores, cuando el sacerdocio era refugio para
hombres apasionados e incluso violentos y un recurso económico para jóvenes
sin demasiado futuro.
Clemente Huidobro debía considerar a la muchacha dócil, siguiendo sus
consejos al principio, cálida y amable, como una responsabilidad propia, como
algo suyo. Por ello el periodista le pregunta y él afirma tajantemente que le
prohibía bajar al baile de Villarcayo como hacía con otras muchachas, para
evitar las malas costumbres. ¿O lo hacía con ella en especial porque sentía
celos de los jóvenes con quienes podía bailar? ¿Qué sentiría entonces cuando
supiera que, de uno de esos bailes, la muchacha había venido con un
pretendiente, un joven campesino llamado Agapito Peña?
La verdad de sus sentimientos estaba más cercana a lo que manifestó un
preso que se encontraba con él en la cárcel donde esperaba juicio. Según
comentó a uno de sus visitantes, que lo relató a un periodista, Huidobro le
había afirmado:
“Yo estaba loco por la muchacha, y más loco porque estaba
convencido de que no me quería. Por eso decidí matarla al enterarme
de que iba a casarse” (La Voz, 8.1.1925, p. 4).
Así que ya tenemos la combinación fatal: por una parte ella le rechazó
desde el momento en que conoció a aquel muchacho honrado que planteaba su
boda. Por otro lado, en boca de todo el pueblo, eso suponía un desprecio hacia
el cura, comprometer su reputación y hombría ante los ojos de sus convecinos.
En aquel tiempo eran muy frecuentes los crímenes pasionales, que hemos
estudiado en un libro anterior, los arrebatos incontrolados que, según
manifestaban los asesinos, les llevaban a cometer actos de los que luego se
arrepentían pero que no podían evitar llevar a cabo.
Vayamos entonces a los hechos escuetos. Corría el mes de julio de 1924
cuando el cura se encontró con Dolores cerca de su casa. Le debió preguntar si
era verdad lo que decían, que había un muchacho que la cortejaba. Ella
respondió que sí. Él le agarró del brazo, le dijo que si se casaba la mataría,
estaba fuera de sí. Sacó incluso una pistola de la que estaba provisto, a fin de
cuentas reconocía ser un buen tirador. En ese momento se contentó, nervioso,
con disparar al aire para amedrentarla. Tal vez le dijera aquello tan frecuente
de: “O eres mía o no serás de nadie”.
Ella no se amedrentó por sus amenazas. ¿Qué pasó en los días
siguientes? No cabe duda de que Dolores contó a sus padres aquellas palabras
del cura, que estos lo irían diciendo por el vecindario a su vez. Se habla de
ellos como “ancianos” pero tampoco deberían sobrepasar en mucho los
cincuenta años. Estaban dispuestos a defender el honor de su hija,
comprometida con aquella relación que no debía haber existido nunca,
defender su futuro también porque aquel Agapito parecía un buen muchacho,
un hombre de fiar.
Los comentarios sobre lo sucedido debieron llegar a oídos de Huidobro.
Tal vez fuera en la taberna, tomando un vino con algunos parroquianos, quizá
comprobara un cierto tono burlón, unas sonrisas indeseables en el rostro de los
presentes. También debió influir escucharles que los padres de la muchacha
iban diciendo que le iban a denunciar por amenazas.
Volvió a la casa de Dolores y empezó a gritos con ella. El padre se le
enfrentó y le apartó a golpes. Luego sacó la pistola y, mientras las mujeres
gritaban, disparó una sola bala sobre la muchacha, alcanzándole en el pecho.
Tal vez no consiguiera agotar el cargador por la decidida acción de la madre,
que se abrazó a él como una fiera, hasta el extremo de que solo pudo
desembarazarse de ella mordiéndole un hombro.
Pensando que había matado a Dolores, huyó. Un conocido le llevó hasta
la capital donde la guardia civil, que iba tras sus pasos, le encontró en una
fonda que solía frecuentar. Al verles llegar se entregó afirmando: “Entonces
está muerta, puesto que vienen a por mí”.
Pero Dolores no estaba muerta. Tardaría tiempo en recuperarse de la
herida, que no había interesado ningún órgano vital. Menos tardó el cura
Huidobro en verse libre tras entregar tres mil pesetas de fianza. Al cabo de
solo tres días de calabozo se encontraba en la calle, oficiando misa y dando un
sermón, mientras por la noche visitaba las tabernas y se encontraba con los
mismos que antes se reían de él.
En ese punto podía haber terminado esta historia, pero no sería así.
“Si yo disparé la primera vez contra ella fue por defenderme de sus
padres y no por otra cosa. Pero, en fin, aquello no tuvo importancia,
y se hubiera arreglado. Un año de cárcel, y después a Madrid o a otro
punto cualquiera, y hasta olvidarlo todo…” (La Voz, 15.1.1925, p.
4).
De nuevo miente. No la disparó en julio por la actitud de sus padres. Él
ya tenía ese propósito, el de matarla, solo que no lo consiguió en ese momento
por la acción decidida de esos mismos padres que defendieron a su hija. En lo
que sí tendría razón es que aquel atentado, un homicidio frustrado, se podría
haber saldado con una pequeña condena de cárcel y el traslado eclesiástico a
otra zona bien alejada donde los feligreses no supieran o no les importara
quién era Dolores ni qué es lo que había hecho el cura párroco en el pasado.
Fue él mismo, finalmente, el que no consintió en que las cosas quedaran
así. En la tarde del 2 de enero el cura bajó hasta Villarcayo para echar unas
cartas. Después había de marchar a Bocos, un pueblo cercano, donde vivía su
familia. Optó sin embargo por esperar a un cuñado, que debía pasar por la
carretera aquella poco después, de forma que marcharan juntos. Se sentó
entonces en el pretil del llamado puente de Villarcayo, cerca de
Villacomparada. Ese puente que pasó a llamarse desde entonces “el puente del
cura” como aún se conoce.
“Entonces pasó un grupo de chicas de Bocos, a las que saludé.
Seguidamente fue a pasar Dolores con sus amigas. No me pude
contener. Me dio rabia que, después de lo pasado, hiciera públicas
ostentaciones, sabiendo que yo no salía de día más que cuando iba
fuera, y solo de noche daba algún que otro paseo, y me dije: ‘Pues
ahora te mato’. Y ciego, llevado de este temperamento nervioso, de
este mi carácter, no sé los tiros que disparé. Puedo afirmarle a usted
que jamás se me pasó por la imaginación la idea de matarla después
de salir de la cárcel. Lo pasado, pasado estaba, y no iba a ocuparme
más de ella, a pesar de que no me dejaba en paz. Prueba de ello es
que durante este tiempo me he portado como un santo varón, y todos
los días he practicado mis rezos…” (Idem).
De esta manera sabemos que el cura, tras el atentado del mes de julio,
salía poco, probablemente avergonzado de la fama adquirida. Tan solo lo hacía
por las noches para ir a la taberna a consolarse de aquella situación. ¿Esperaba
quizá que, tras recuperarse de su herida, Dolores también se enclaustrara?
¿Qué se sintiera avergonzada de haberle provocado?
Es imposible saber si el nuevo atentado fue premeditado o no. El jurado,
meses después, consideró que sí pero caben las dudas. La pistola la llevaba a
menudo, algo extraño en un párroco, desde luego. No sabemos si el encuentro
fue fortuito, se sabía que Dolores pasaba por aquella carretera cada tarde a esa
hora, ignoramos si en vez de esperar a su cuñado la esperaba a ella. Tampoco
podemos averiguar si, al verle, ella alzara la cabeza con desprecio, si sus
amigas se reirían de él, figura ridícula como la verían con su traje talar allí
sentado.
Lo que sí estamos seguros, porque la autopsia lo revelaría poco después,
es que descerrajó siete tiros: dos en el pecho, cuatro en la espalda y otro en la
base del cráneo. Según manifestaron los testigos, la cogió del brazo antes de
disparar. Es muy posible que ella intentara huir, ya que recibió tantos impactos
por la espalda. En todo caso, él sí lo hizo de la escena del crimen, donde la
gente empezó a acudir en tropel al ruido de los disparos y los gritos de las
muchachas.
“Y usted, dándose cuenta de la situación, cometido el crimen ¿cómo
no tuvo valor para pegarse un tiro? Hubiera sido éste el final más
digno, para no tener que verse en presidio quién sabe el tiempo…
- ¿Matarme yo? De ninguna manera. No lo pensé entonces, después sí;
pero jamás hubiera atentado contra mi vida. Yo sé que matándome todo
se habría acabado; pero aún tengo un poco de fe, sé que hay otra vida y
no quiero perder ésta y perder aquélla. Viviendo, me queda tiempo para
arrepentirme, y ¡quién sabe, quién sabe!... En cambio, matándome,
dígame: ¿qué voy ganando?” (Idem).
Una lógica muy “católica”, por lo que se ve, también muy acomodaticia.
A fin de cuentas, tampoco dio oportunidad alguna a Dolores para arrepentirse
de sus pecados antes de asesinarla. Pero lo primero era lo primero: salvar su
alma, ahora culpable, mediante el arrepentimiento posterior. De todos modos,
en ese desdoblamiento de personalidad, ese proceso de autojustificación de
acto tan execrable, cabía todo tipo de razonamiento hasta dejarle como
inocente en realidad:
“No fui yo el que mató, fue un arranque violento de mi carácter. No
pude contenerlo, surgió de pronto, no supe lo que hacía. Ahora, en
ciertos momentos, si tuviera un resorte del que hacer uso para
devolver la vida a Dolores, echaría mano de él y le diría: ‘¡Anda por
el mundo y haz lo que quieras!’. Pero lo hecho no tiene remedio”
(Idem).
Realmente, solo le faltaba que dijera a su víctima: Me has obligado a
hacer un acto deshonroso aunque no lo he hecho yo mismo, sino mi carácter
ingobernable. En todo caso, como en los oficios, puedes ir en paz por el
mundo.
El juicio por el primer atentado tuvo lugar el 12 de febrero de aquel año.
Indudablemente, debió pesar en el tribunal y el jurado los hechos que habían
sucedido después porque se aceptó completamente la petición del fiscal: diez
años y un día de prisión por homicidio frustrado.
Dos meses después, el 16 de abril, comenzó en Burgos el juicio por el
asesinato. El tumulto de público dos meses antes ahora se reprodujo.
Volvieron a repetirse las escenas que siguieron a la detención definitiva de
Huidobro y su internamiento en el calabozo de Villacomparada. Entonces los
vecinos, que habían estado a punto de lincharle horas antes, hecho solo
impedido por la guardia civil, cercaron el edificio entre gritos e insultos. “¡Que
entran, carcelero, que entran!” dijo entonces un aterrorizado Huidobro.
No entraron entonces y ahora que el juicio se desarrollaba, protegido por
un amplio cordón policial, el acusado se permitió gestos de desprecio hacia la
muchedumbre que le gritaba y silbaba, consiguiendo que el tumulto se
redoblara.
El fiscal pedía la condena a muerte. El defensor, ante delito tan flagrante,
sólo podía aducir una demencia temporal, el mismo argumento que esgrimía el
asesino desde la cárcel. Era un crimen pasional, a fin de cuentas, y ya se sabía
que las pasiones son difíciles de controlar, sobre todo cuando anda en juego el
honor masculino. Claro que si él hubiera sido un marido engañado, la
sentencia hubiera sido otra, pero era un cura y además no tenía derecho alguno
sobre la muchacha. Su honor mancillado tampoco era algo que poder sostener
ante un tribunal.
El defensor trajo médicos que afirmaron su locura, el fiscal otros que
defendieron su completa sensatez y responsabilidad ante los hechos
enjuiciados. Pese a que el abogado podía haber pedido su absolución por
locura temporal, ni siquiera se atrevió a tanto y sostuvo como petición doce
años de reclusión. Finalmente, fueron veinte años y un día que añadir a la
condena anterior.
El caso ya ha pasado a ser leyenda de Villacomparada y pueblos
cercanos. Una vez hubo un cura que asesinó a una muchacha por amores. El
suceso tuvo lugar en ese “puente del cura” por donde pasan aún los que vienen
o van al cercano Villarcayo. El mismo lugar donde pocos días después de su
asesinato, pasó la comitiva fúnebre camino del cementerio de Villacomparada.
Allí, entre la emoción de los presentes, se detuvieron los seis mozos que
portaban el féretro (entre ellos, el que fue su novio) y el cura sustituto rezó un
responso acompañado por las lágrimas y los gestos serios de los muchos
acompañantes.
En el cementerio, entre un silencio que se cortaba con un cuchillo, el
cura sustituto volvió a rezar para luego decir a todos los presentes: “¡Sobre
Huidobro caerá la maldición de los hombres, también la de Dios!”. Luego, en
pequeños grupos, volverían a casa entre comentarios y alguna palabra
malsonante, dicha en voz baja.
Hoy pasarán por allí los naturales del lugar, excursionistas que se alojan
en las distintas casas rurales que ofrece el pueblo. Debe haber lugares
hermosos por aquella zona, la provincia burgalesa encierra muchos para los
amantes de la Naturaleza. Pero quizá alguien se pregunte de dónde viene ese
nombre del puente y quién era ese cura al que hace referencia. Tal vez uno del
lugar le cuente esta breve historia, una de tantas del mundo rural de aquella
época, una historia de amor, celos, obsesión y violencia.
La humillación de un guardia
Eran las cinco de la madrugada del jueves 7 de mayo de 1925. En la
Delegación de Policía del distrito de Barceloneta, sito en la calle Doctor
Bruguera de la capital catalana, todo transcurría con normalidad. Le tocaba
guardia al teniente de Seguridad Ricardo Rojo. Confiado en que sus hombres
le avisarían en caso de que sucediera algún hecho que requiriera la
intervención policial, se había recostado en un diván que tenía en el despacho
y dormitaba superficialmente.
Era un hombre tranquilo pero enérgico. Viudo, con dos hijos de doce y
cinco años, vivía con su suegra, que le ayudaba con la crianza del último de
sus vástagos. Llevaba seis años de servicio en Barcelona, pasando primero por
las Atarazanas, luego por la Lonja y ahora en Barceloneta. Su vida tal vez no
estuviera destinada a ser recordada, como la de tantos otros, pero resultaba un
jefe adecuado para sus hombres, que le respetaban y apreciaban por su don de
mando.
A esa hora, con una Delegación no muy bulliciosa debido a la hora, el
cabo Juan Castany golpeó la puerta y pidió permiso para entrar. El teniente
despertó de su cabezada y se lo dio de inmediato. Ya sabía que venía a pedirle
los boletos de asignación de tareas para el día siguiente. Cuando entró, sin
embargo, otra figura se deslizó detrás del cabo. Mientras hacían ambos, Rojo y
Castany, un breve gesto de sorpresa, el hombre empezó a disparar. La primera
bala le dio al primero en la cabeza. Pese a ello, intentó levantarse para repeler
el ataque pero un segundo balazo en el vientre acabó con su intento. La muerte
del teniente fue casi instantánea.
Aturdido por los fogonazos y la sorpresa, el cabo Castany se precipitó
hacia el hombre pero éste volvió la pistola hacia él. Su tercera bala le alcanzó
en el hombro izquierdo mientras la segunda le rozaba el cuello. Golpeado por
el impacto, la nueva víctima cayó al suelo sangrando profusamente por la
herida del cuello, que no habría de ser mortal.
El despacho del teniente se convirtió en un caos. Varios guardias
entraron forcejeando con aquel hombre que intentaba dispararles sin éxito
pulsando una y otra vez un gatillo encasquillado. Finalmente, le inmovilizaron
en el suelo mientras el pistolero daba puñetazos y patadas y gritaba de forma
inarticulada.
El agresor se llamaba Juan Bautista Langa y era uno de ellos, un guardia
que aquel día debía estar de permiso. Había sido, además, buen amigo del
cabo Castany desde hacía muchos años, cuando entró a trabajar en la
Delegación de la Barceloneta quince años atrás.
¿Qué había sucedido para que aquel hombre se convirtiera en un asesino
de sus propios compañeros? Tantos años de guardia, casado, con siete hijos, la
mayoría pequeños, tantas responsabilidades familiares. Solo el mayor, de
veinte años, había marchado de soldado voluntario en África. Los demás
dependían todos de él, ese hombre del que se conserva alguna fotografía en la
prensa de aquel tiempo. Va con las manos esposadas, la mirada hacia el suelo,
el semblante taciturno mientras le conducen hacia el lugar donde se celebraría
un Consejo de guerra sumarísimo. Luce una barba poblada y no parece en
modo alguno un asesino sino un hombre golpeado, derrotado, tal vez incluso
arrepentido o quizá no. Sabedor en todo caso de cuál sería la consecuencia de
aquellos actos de locura, como manifestaba, unos actos de los que la última
responsabilidad no era suya, a su entender.
Poco después de lo sucedido, alertada por alguien, llegó la mujer de Juan
Langa hasta los calabozos de la Policía, donde se hallaba su marido. Quiso
saber qué falta había cometido para estar encerrado pero, con un extraño
pudor, tal vez piedad, nadie quiso decirle nada de lo sucedido. Ella no se
extrañó, a fin de cuentas no era la primera vez que le iba a visitar al calabozo
para llevarle comida y algunos enseres. Algún periodista que andaba por allí le
preguntó qué pensaba del encierro de su marido.
Debió extrañarle que un reportero le hiciera tal pregunta, alguna
inquietud tuvo que causarle una novedad semejante. Se pondría nerviosa
pensando que la falta esta vez sería grave.
“La esposa ha dicho que Juan Langa cumplía fielmente con su deber;
pero que algunos compañeros no le querían, por lo cual él temía
siempre perder el cargo, por las antipatías de sus compañeros, que le
denunciaban constantemente a sus superiores” (El Siglo Futuro,
8.5.1925, p. 2).
Los periodistas descubrieron entonces que el agresor, su mujer y los seis
hijos pequeños que estaban a su cargo convivían en un “callejón miserable” de
Tripot Trasmuralla, y que los niños tenían “un aspecto enfermizo”. Los
cincuenta duros que recibía Langa de soldada no le daban más que para ir
tirando mientras tenía más y más descendencia viéndose casi incapaz de
atender las necesidades de los suyos. No era el caso de otros compañeros
como el mismo Juan Castany, el que resultara herido, que vivía soltero con
una hermana que cuidaba de la casa. Otros guardias eran jóvenes, tenían
menos necesidades que él, podían incluso permitirse divertirse cuando no
estaban de servicio.
El declive de Juan Langa databa de unos pocos años atrás, tal vez tras la
llegada de su último hijo, el séptimo de una larga prole. Posiblemente, la
difícil situación económica por la que pasaba el matrimonio indujo a que el
hijo mayor se presentara voluntario para hacer el servicio militar en tierra
africana, un destino no muy deseable tan solo cuatro años después del desastre
de Annual.
Así las cosas, algo se debió romper en el espíritu del guardia. Desde tres
años antes las sanciones internas se fueron acumulando. Siempre había sido
algo indisciplinado, decían los más veteranos del cuerpo. Problemas pequeños
aunque frecuentes, fueron forjando una determinada imagen en la Delegación,
convirtiéndole en el hazmerreír de sus compañeros, que no perdonaban su
descuido y suciedad.
En cierta ocasión, por ejemplo, se presentó con una gran mancha en su
uniforme. El teniente Rojo, que se cruzó con él, tuvo algunas palabras gruesas
que dirigirle, ordenándole que arreglara el uniforme de inmediato. Creyendo
equivocadamente que su superior le reñía por tener flojos algunos botones,
cosa que también sucedía, volvió a su casa diciéndole a su mujer que se los
cosiera.
Con el arreglo hecho, volvió a presentarse ante su teniente que,
indignado, comprobó que la mancha seguía extendiéndose por el uniforme y
que aquel botarate se le volvía a presentar, al parecer satisfecho del arreglo
efectuado. Cualquier cosa podía pasar pero que aquel guardia se le riera en sus
narices, no. El teniente Rojo mandó que le condujeran dos días al calabozo por
insubordinación.
Otro día fue una epidemia de piojos que se extendió por la Delegación.
Alguien señaló que el culpable de haberlos traído era Langa. Todos se rieron
de él. Resultaba guarro, sucio, descuidado. Algunos sabían dónde vivía, en una
pocilga comentaban, entre ratas y piojos. ¿Cómo podía extrañarles que sus
hijos estuvieran todos enfermos? ¿No era alguien indeseable el que les traía
los piojos a la Delegación?
Uno de sus compañeros, Caballero de apellido, se presentó ante el
teniente Rojo para denunciarle. Se daba el caso de que disponían internamente
de una barbería. El denunciante pidió, en nombre de los demás, que no se le
permitiera pasar a ella mientras apareciera desaseado, piojoso y resultara una
vergüenza para el cuerpo. Rojo atendió su petición unos días antes del suceso
que le habría de llevar a la muerte: el guardia Juan Langa tendría prohibido el
acceso a la barbería mientras no se presentara en la Delegación debidamente
aseado.
Los compañeros se reían abiertamente de él. Se burlaban, le lanzaban
toda clase de epítetos despreciativos, le amenazaban con contribuir a echarle
del cuerpo por indeseable. Ya había conocido el calabozo desde unos años
antes, ese teniente se la tenía jurada, bien lo sabía. El mismo cabo Castany,
otrora su amigo, había cursado una denuncia por descuido en el servicio. Al
menor descuido el teniente le mandaba encerrar. Pero la cosa estaba llegando a
un punto insostenible: ante sus gestos de rebeldía, Ricardo Rojo no sólo le
prohibió entrar en la barbería sino que le castigó sin soldada quince días. Al
final de aquel mes solo pudo llevar a casa veinticinco duros con los que pasar
el mes siguiente. La mujer lloraba de impotencia, la visión de los niños
necesitados y hambrientos le dolía en el alma.
No sabía cómo cambiar las cosas, ignoraba qué había sucedido para que
un servicio que se prolongaba tantos años se hubiera transformado en una
auténtica pesadilla. Temblaba imaginando que le separaran de su trabajo, que
le expulsaran del cuerpo. ¿De qué iban a vivir? Ya no era joven, no se sentía
capaz de rehacer su vida como carretero o aguador ni tenía medios para poner
un taller ni conocía a nadie que pudiese ayudarle.
Su única vida había transcurrido entre las paredes de aquella Delegación
en la que todo el mundo se burlaba de él, le despreciaba ante un superior
jerárquico que le humillaba a la vista de todos. Aquel jueves debía estar
durmiendo pero no lo consiguió. Veía a su mujer, antes de acostarse, llorando
en la cama, de cara a la pared. Su cabeza no dejaba de girar y girar viendo la
imagen de las risas de los otros, la cara de desprecio de aquel compañero
llamado Caballero, el denunciante, el que le había robado la mitad de su paga.
Recordaba el gesto adusto, enérgico pero algo asqueado de su superior,
comunicándole secamente que le privaba de la mitad de la paga o que le
mandaba al calabozo una vez más por su descuido en el servicio. Entonces se
levantó lentamente para que su mujer no se enterara, se vistió con el uniforme,
cogió la pistola y marchó hacia la Delegación. Seguramente ni se diera cuenta
de las calles prácticamente vacías, de las sombras que acechaban su paso, de
otras sombras que poblaban su cabeza camino de la venganza. Porque era un
hombre que había llegado a un límite en la humillación sufrida, porque los
culpables habrían de pagar por su sufrimiento y el de su familia.
Al día siguiente se celebró el entierro con una amplia manifestación de
duelo. En la misma jornada, de una manera sorprendentemente rápida,
comenzó y concluyó el Consejo de guerra que habría de juzgar su caso por la
vía militar.
Cuando se examina la información sobre lo sucedido en la sala con la
intervención del fiscal Joaquín García y el defensor asignado de oficio,
Francisco Senra, bajo la atenta mirada del presidente coronel Santiago
Ildefonso, se encuentran curiosos y significativos contrastes. Es algo muy
frecuente en aquel tiempo. En el mismo periódico donde aparece la noticia se
encuentra la de una “brillante fiesta” que tuvo lugar en el palacio de los
Hohenlohe en honor de los reyes de España. Asistieron, entre otros, los
marqueses de Carisbrooke, el príncipe Max Egon, la princesa de Metternich,
duques, marqueses, vizcondes, etc. El rey, de quien dependería desde el día
siguiente la vida de aquel guardia miserable de Barcelona, ostentaba su mejor
sonrisa junto a la reina de la que los reporteros celebraban “su hermosura, que
destacaba sobre todas” y el espléndido collar de finas perlas que lucía. Se
sirvieron cafés y puros para los caballeros antes de que comenzara la orquesta
a tocar la suite de Rameau y un concierto de Mozart.
Al mismo tiempo que quien tendría la llave de su vida se solazaba
escuchando los brillantes acentos orquestales, Juan Langa se encontraba en el
calabozo de nuevo, una vez terminado el Consejo de guerra. Se había echado
en el camastro y repasaba mentalmente todo lo sucedido sin poder dormir ni
un instante, sobresaltado ante cualquier ruido, unos pasos que podrían traerle
una sentencia que no deseaba escuchar. Pensaba en lo que había declarado
ante el tribunal, dudaba que hubieran entendido bien su posición:
“Leyéronse a continuación las declaraciones prestadas por el guardia
Langa ante el coronel de Seguridad y el juez instructor.
En la segunda rectificó la primera, especialmente en lo que se refería
al propósito de matar al teniente Rojo, al cabo Castany y al guardia
Caballero, diciendo que obró en un momento de excitación y sin
saber lo que decía.
En esta segunda declaración relató las persecuciones de que era
objeto por parte de sus compañeros y jefes, que lo acusaban de tener
piojos, hecho que le impresionó hondamente, creyendo que debido a
la actitud de sus compañeros el mes pasado le fueron impuestos por
el teniente dos turnos de recargo del servicio; que fue en queja al
capitán, y éste, como contestación, le impuso otros dos turnos de
castigo. Acudió también en queja al comandante y no fue atendido”
(El Imparcial, 9.5.1925, p. 5).
Francisco Senra, su defensor, parecía un buen hombre. Era él quien le
había aconsejado retractarse de sus propósitos asesinos, tan vehementemente
expresados en su primera declaración. Los dos habían escuchado al fiscal
describir al acusado como “díscolo y rebelde” al tiempo que exaltaba la figura
amable de la víctima. Langa se retorcía las manos mientras seguía diciendo el
interviniente que, en aplicación del articulado pertinente del Código militar,
procedía la pena de muerte y una indemnización a la familia del teniente de
diez mil pesetas. Aturdido, pensó primero en el dinero que él no podría pagar
nunca pero luego se dio cuenta de que podía ser ajusticiado uno o dos días
después.
El abogado Senra le dijo que estuviera tranquilo antes de pasar a
intervenir en su favor.
“Describe la figura del procesado como hombre sometido a todos los
sacrificios y sinsabores para luchar en la vida, mucho más difícil para
él, puesto que con un sueldo modesto tenía que hacer frente al
sustento de sus hijos, siete niños de corta edad y de su mujer. No es
extraño –afirma el defensor- que Langa tuviera el carácter duro y
retraído, puesto que todas esas contrariedades habían de influir
poderosamente en su temperamento.
Asegura, por último, que en el momento de cometer el hecho Langa,
lo hizo en una explosión de obcecación y arrebato, sin pensar que
pudiera realizar un acto de la gravedad del que se estaba juzgando”
(Idem).
El presidente del Tribunal se dirigió entonces a él, por si quería concluir
diciendo algo en su defensa. El acusado se levantó tembloroso. Afirmó que los
compañeros le trataban mal, que llegaba a la Delegación como a casa ajena,
que todo eso le enfermaba. Había pensado incluso en pedir la separación del
servicio pero que antes de eso tuvo ese momento de locura y cometió lo que
allí se había narrado. En ningún momento dijo que estuviera arrepentido de
haber provocado la muerte del teniente.
Previendo el resultado y una sentencia inminente, el abogado defensor
llevó a la mujer y algunos hijos del acusado ante el presidente de la
Diputación, el obispo de Barcelona, su alcalde y otras autoridades. Todos
quedaban conmovidos ante la escena de aquella mujer que lloraba postrándose
de rodillas, pidiendo clemencia para su marido, clamando por uno de sus hijos,
tuberculoso en segundo grado, por los demás, tan enfermizos y que quedarían
sin padre. Todos los periódicos indican que estas peticiones se acompañaban
de “intensa emoción” por parte de las autoridades, que se comprometían a
solicitar la clemencia del rey para el crimen cometido.
“Las circunstancias fatales que han empujado al desgraciado guardia
a la comisión del delito, y la situación de desamparo y miseria de su
familia, compuesta de su mujer y siete hijos, de los cuales los dos
mayores se hallan uno en África, cumpliendo deberes militares que
él mismo se impuso, y el otro gravemente enfermo, atacado por una
tuberculosis de segundo grado, han conmovido profundamente a toda
la ciudad, determinando una corriente de conmiseración, de infinita
piedad hacia el desventurado que tal vez delinquió sin medir el
alcance de su horrendo delito y bajo el influjo desasosegado y
mortificante de la adversidad y de las amargas asperezas de la vida.
Respondiendo a este sentimiento unánime de piedad, durante el día
de ayer se dirigieron al Rey y al presidente del Directorio infinidad
de telegramas solicitando clemencia.
Son muchísimas las entidades barcelonesas y personalidades que han
telegrafiado en tal sentido. Incluso han telegrafiado muchas
sociedades recreativas” (La Vanguardia, 10.5.1925, p. 8).
El mismo día que se le comunicó de madrugada la sentencia de muerte
emitida por el tribunal, el rey presidió en Toledo un magnífico desfile con
ocasión del descubrimiento en el paseo de Marchán de una escultura dedicada
al comandante Villamartín, obra de Benlliure. Tras varios discursos, tomó la
palabra el general Primo de Rivera, a la sazón presidente del Consejo de
ministros:
“Este acto de hoy, que ha tenido por marco la ciudad gloriosa de
Toledo, cuna de la Infantería, Arma a la que perteneció Villamartín,
ha sido aún más brillante, pues las cinco banderas de las Academias
militares han venido a dar mayor esplendor al homenaje a tan ilustre
tratadista…
Añade que ‘El Rey tiene un gran corazón, y un amor inmenso al país
y al Ejército, y por eso no podía faltar al acto que se celebraba’” (El
Sol, 11.5.1925, p.8).
La misma noche de aquel brillante acto castrense, el reo entraba en
capilla. Se le había comunicado la sentencia de muerte a las ocho y media,
produciéndole un completo abatimiento. Le atendieron desde las diez los cinco
hermanos de la Paz y la Caridad y el párroco que le había correspondido para
acompañarle en sus últimas horas.
Poco después llegaba su familia, que le acompañaría hasta la una de la
madrugada:
“El momento fue de intensísima emoción. La esposa y los cinco
hijos de Langa entraron en la capilla lanzando gritos de dolor y se
arrojaron en brazos del reo, que los recibió con igual emoción. Hasta
tal extremo impresionó esta entrevista a cuantos la presenciaran, que
todos los que se encontraban en la capilla salieron de ella con
lágrimas en los ojos.
El hijo menor, que tiene poco más de dos años, besaba
continuamente a su padre y, ajeno a la horrible situación de éste
expresaba su alegría por volver a verle. El guardia, por su parte, no
cesaba de llorar y abrazar a los suyos. De vez en cuando repetía: ‘Yo
perdono a los que me han conducido a esta triste situación’” (Idem).
El abogado Senra consiguió que se separaran arguyendo que el indulto
podía llegar en cualquier momento. Tal vez aquel rey “de gran corazón y amor
inmenso a la Patria y el Ejército” tuviera piedad de aquella familia. Pero las
horas pasaron sin tregua en aquella noche interminable para el reo.
Oyó misa, confesó y comulgó. Sobre las tres de la madrugada el juez
entró en la capilla y le dijo escuetamente: “Ha llegado la hora”. A las cuatro
llegaron al campo de la Bota que previamente había sido acordonado y donde
ya aguardaban los guardias de Seguridad que habían sido trasladados hasta el
lugar. Descendió como un autómata, sereno pero muy abatido, sostenido por el
abogado defensor mientras exclamaba “¡Hijos míos, hijos míos!”.
Luego fue colocado en una pequeña prominencia, con los ojos tapados y
de espaldas al pelotón de ejecución que formaba en dos filas de a cuatro, una a
ocho metros y la otra, en reserva, dos metros más atrás. Poco después, un
furgón llevaba en su ataúd el cuerpo sin vida del guardia Juan Langa, el
hombre que no había soportado un día más la humillación que le deparaban
sus compañeros y jefes.
Se hicieron suscripciones voluntarias en periódicos y algunas
instituciones, además de algunos particulares que fueron a visitar a la
desgraciada mujer llevándole ropa y donativos en metálico. Sus propios
vecinos, conmovidos, repartieron una circular donde se afirmaba:
“Los firmantes vecinos de esta barriada, compadecidos de la
tristísima situación en que han quedado la viuda e hijos del guardia
de seguridad Juan Bautista Langa, constituido en comisión se dirigen
a usted para implorar su caridad esperando contribuirá a la
suscripción que queda abierta a favor de estos seres inocentes que
sufren las consecuencias de un acto irreflexivo cometido por el que
les dio el ser.
Don Adolfo Fulquet, paseo de la Aduana, 1, colmado; don José
Torrent, Detrás Palacio, 9, lechería; don Enrique Bassas, Detrás
Palacio, 1, panadería y doctor Guillermo de Benavent, Detrás
Palacio, 7, farmacia” (La Vanguardia, 12.5.1925, p. 22).
Los propietarios de un colmado, de una lechería, una panadería y una
farmacia. Esos eran los que tenían piedad de los necesitados en tal momento
de necesidad y desesperación. Mientras fusilaban al guardia, es de suponer que
el rey y la reina dormirían apaciblemente en su palacio de Madrid.
Nada es lo que parece
En la época en que situamos estas historias, no es habitual el
ocultamiento, la mentira. Entre la clase baja especialmente se mataba a la luz
del día muchas veces y pronto se sabía quién había sido, cuál fue el motivo.
No era habitual que el asesino huyese demasiado tiempo aunque casos
existían, desde luego, pero resultaban raros y la prensa les prestaba bastante
atención. También cabía que el criminal actuase en despoblado, a solas con su
víctima, y no se supiera quién había sido. Pero el motivo habitual, el robo, la
venganza, sí estaban claros.
No es fácil encontrar un caso como el de la muerte de Joaquina Alcayna,
una turolense que habitaba desde seis años antes en la ciudad de Barcelona. El
asesino estuvo claro desde el principio hasta el punto de que incluso se quedó
junto al cadáver hasta que los vecinos, que habían oído los gritos, y un
miembro del somatén que pasaba por las cercanías, le detuvieron en el acto.
Pero el caso se complicó casi desde sus inicios, incluso presentando versiones
distintas, motivos insospechados hasta formar una trama de mentiras.
Corría el viernes día 16 de enero de 1925. En el portal de la calle
Viladomat 173 se escucharon unos gritos. Cuando llegaron los primeros
testigos encontraron a una mujer en el suelo, envuelta en un charco de sangre.
A su lado, un hombre bajo, jorobado, de bastante más edad, con un cuchillo en
la mano. Desde el primer momento los vecinos que acudieron habían
observado a otro hombre que huía de la escena del crimen pero no supieron si
tenía relación con la víctima y el agresor. Tal vez solo fuera un testigo
despavorido que corría para salvar su vida.
El somatén y algunos vecinos se llevaron al supuesto asesino hasta la
Delegación de Policía más próxima mientras otros trataban, inútilmente, de
socorrer a la víctima que sangraba profusamente por varias heridas en el
pecho, el vientre y, sobre todo, en el cuello. Ingresó cadáver en el dispensario
de Hostafranchs y se procedió enseguida a su traslado al depósito judicial del
Hospital Clínico.
Los guardias que se presentaron en la escena tan pronto como llegó el
asesino a la Delegación, se hicieron cargo del bolso de la mujer, que
permanecía en el suelo. Al abrirlo se llevaron la primera sorpresa: en su
interior había más de treinta y tres mil pesetas, además de algunas papeletas de
empeño. La cantidad era realmente elevada y eso dio paso a las primeras
especulaciones.
La Vanguardia informó del caso al día siguiente. Al parecer, la mujer
había marchado por la mañana para empeñar una serie de alhajas,
probablemente de origen familiar y en un momento de necesidad, obteniendo
por ellas esa crecida cantidad de dinero. Cuando volvía a su casa con el fruto
de su gestión, la estaban esperando en el portal dos hombres para atracarla.
Cuando uno de ellos, ante la resistencia de la mujer, la acuchilló, el otro salió
huyendo despavorido para no verse implicado en el crimen.
En días sucesivos hubo que cambiar la versión de los hechos. Resultaba
que el asesino de Joaquina, mujer joven y atractiva de 29 años, no era para ella
un desconocido sino el inquilino que la alojaba en uno de sus pisos dentro de
aquel mismo portal. Ese hombre contrahecho, de 51 años, se llamaba Vicente
Mateu. ¿Éste había sabido que la mujer iba a volver con una crecida cantidad
de dinero? ¿La aguardó junto a un compinche para apoderarse de esta suma?
Interrogado en los Juzgados, donde sería conducido oportunamente, el
hombre daba una versión considerablemente distinta y que no tenía nada que
ver con el dinero. Confesó pronto el nombre del acompañante aquel día, el
amigo que había huido. Se trataba de Tomás Valero, de 52 años.
Él había alquilado varios pisos en aquella casa, uno de los cuales
realquiló a Joaquina. Pues bien, los vecinos ya habían comentado a los
periodistas que ella subía casi todos los días hasta el piso de Vicente, lo cual
había causado mucha extrañeza a todos porque de él se sabía que, hombre tan
poco agraciado, no había tenido relaciones con ninguna mujer. Ella, en
cambio, era mucho más joven, bonita a la manera de aquel tiempo, una mujer
en todo caso de la que no podía esperarse una gran pasión por un hombre tan
poco comunicativo, de baja estatura y deforme.
Sin embargo, Vicente dijo que la había matado por celos, algo muy
habitual en aquel tiempo tan violento para las mujeres, especialmente de clase
baja como era el caso. Insistió en que ése era su único motivo. Ella había
subido aquella mañana, cuando los dos hombres se encontraban juntos, y
había tenido lugar una escena de celos al averiguar Vicente que su joven
amante mantenía relaciones también con Tomás.
Parece que, en un momento de la discusión, ella le arrojó un frasco de
vidrio que se estrelló en una pared, a lo que Vicente reaccionó intentando
agredirla con un objeto. Joaquina huyó despavorida escaleras abajo y en el
portal fue alcanzada por Vicente que, cuchillo en mano, acabó con su vida allí
mismo, para espanto de Tomás, que asistía pasivamente a la pelea de los
amantes.
Parecía, pues, un crimen pasional tan frecuente en aquel tiempo. Los
vecinos corroboraron la historia explicando que la agresión había tenido lugar,
efectivamente, en el portal, cuando los tres protagonistas bajaron por la
escalera.
Sin embargo, extrañaba la gruesa cantidad de dinero que portaba
Joaquina, nada habitual en aquel barrio y entre ese tipo de personas. Los
vecinos seguían insistiendo en que les parecía muy raro que Joaquina fuera
amante de aquellos hombres tan mayores y, sin embargo, algún tipo de
relación existía que justificara tanta visita diaria de ella al piso de Vicente.
¿Tal vez los tres pertenecían a una banda de ladrones? ¿Habrían robado
aquellas alhajas luego empeñadas por ella? ¿Habían discutido por el reparto
del dinero?
Cuando esta versión se iba abriendo paso, en cuestión de horas, tuvo que
replantearse por completo. Según los expertos de la policía, luego
corroborados en su informe por técnicos del banco de España, los billetes
encontrados en el bolso de Joaquina eran falsos. Así pues, no era un caso de
robo de joyas sino de falsificación de moneda.
Retrocedamos un poco para comprender mejor la situación planteada
entre estos falsificadores. Hemos hablado de una versión tras otra discurriendo
entre la policía, el barrio y los reporteros en el breve plazo de un solo día. Pero
¿quiénes eran los protagonistas de esta historia?
Joaquina había llegado desde Montalbán (Teruel) seis años atrás, cuando
contaba 23 años. Como tantas otras muchachas de pueblo en aquel tiempo, su
mejor opción inicial para integrarse en la vida de la ciudad era servir en la casa
de alguna familia burguesa.
Duró poco en esta tarea, según se afirmó muy pronto. Gustosa de la vida
alegre, empezó a frecuentar casas de mala nota, una forma de decir que se
prostituía. Por entonces, Barcelona presentaba muchas posibilidades en ese
sentido a las jóvenes e incluso niñas que, provenientes de toda España,
terminaban en su conocido barrio chino. En él situaremos otro crimen más
adelante.
Como ese tipo de vida, a fin de cuentas, tampoco podía suponer un
futuro halagüeño, finalmente optó por casarse con Ezequiel Gracia, un buen
hombre del que no se sabía si llegó a conocer su pasado. A pesar del
matrimonio, Joaquina no enderezó su vida sino que, a escondidas, continuó
frecuentando la vida turbia de determinadas calles barcelonesas, fruto de lo
cual fue que contrajera una enfermedad venérea.
Contagiado sin saberlo por su mujer, Ezequiel contrajo la grave
enfermedad (probablemente sífilis) hasta el punto de quedar ciego e inútil para
el trabajo. En el momento en que esto sucedió, aquella mujer sin alma ni
escrúpulos, abandonó a su marido en la miseria para buscar una vida mejor,
probablemente entrando a formar parte de esa banda de falsificadores y
encargándose de repartir el dinero falso que los dos hombres producían. Al
pobre marido sólo le había quedado la posibilidad de pedir a la puerta de una
iglesia y, efectivamente, su figura era conocida frecuentando la entrada de un
templo barcelonés.
¿Fin de la historia? Pues no, tampoco las cosas habían sido como se
relató en un principio. Llamada a declarar Melchora Alcayna, hermana de la
víctima, protestó por la versión que corría sobre Joaquina. Era cierto que había
ido a Barcelona a servir, como tantas otras. Allí había conocido a Ezequiel, se
había enamorado de él hasta casarse. El problema es que el hombre no era
trigo limpio y, al cabo de diez meses de matrimonio, las deudas eran tantas que
obligó a su mujer a que se prostituyera entregándole al menos veinte pesetas
diarias.
Eso había terminado con la relación, claro está, de manera que cuando el
hombre quedó ciego como resultado de una congestión mal curada (no una
enfermedad contagiosa, afirmó con seguridad), ella le abandonó a su suerte
instalándose en la casa donde había terminado por morir.
Ezequiel corroboró el origen de su ceguera, cuando fue llamado a
declarar, pero negó tajantemente que él hubiera obligado a su mujer a
prostituirse. En todo caso, poco amigo de hacer declaraciones ante la policía,
volvió a negar saber nada de Joaquina ni de ninguna falsificación. Su situación
de miseria era tan lamentable que los investigadores se convencieron
prontamente que no tenía relación alguna con el delito cometido e, indiferentes
a sus circunstancias personales y la relación que hubiera mantenido con la que
fue su mujer, le dejaron marchar.
Que había habido falsificación de billetes de mil pesetas no cabía duda.
De manera que la atención policial se centró en la figura de los hombres:
Vicente Mateu y Tomás Valero. Se supo pronto que ambos tenían alquilada
una torre en el barrio de Horta, en la calle Guinardó nº 38 concretamente. El
segundo figuraba en el contrato de alquiler pero, según parecía, era el primero
quien le entregaba el dinero.
En todo caso, la autoridad judicial se presentó en este lugar y habló con
el propietario, un panadero llamado Sureda. Según afirmó éste, cobraba por el
alquiler de la torre 175 pesetas al mes. Justo en enero Tomás Valero le había
pagado con un billete de mil pesetas. Cuando lo llevó al banco tres días antes
del crimen para ingresarlo se lo taladraron afirmando que era falso y dándole
un recibo para que presentase una demanda judicial. Eso es todo lo que podía
decir a la policía que, inmediatamente, entró en el edificio para registrarlo.
Encontraron planchas que se utilizaban para la fabricación de billetes
junto a otros utensilios dedicados a la falsificación, así como un número de
billetes de mil que aparecían medio quemados, probablemente por haber
salido defectuosos.
Las protestas de Vicente Mateu se basaban en afirmar que él era
dibujante, ciertamente, y que había recibido el encargo de confeccionar
billetes destinados a un anuncio comercial, no a pasar por verdaderos.
Preguntado por quién le había hecho tal encargo no supo decir el nombre ni las
señas del mismo. Se supo también que los dos hombres habían aprovechado la
capacidad de Vicente para el dibujo para confeccionar postales pornográficas
que Joaquina repartía entre gente alejada del barrio.
La mujer había tenido planes de futuro y estos correspondían a una
posible vuelta a su pueblo de origen demostrando, eso sí, que había tenido
éxito en la ciudad. Llamado a declarar Baltasar Marín, vecino de Montalbán,
confirmó que Joaquina le había entregado como señal mil pesetas para la
adquisición de una casa y dos huertos valorados en doce mil. Sostuvo que
había ingresado el billete en el banco sin que nadie le hubiera dicho que fuera
falso.
¿Los planes de partida de Joaquina, el intentar llevarse tan gran cantidad
de dinero para abrirse paso en una nueva vida, había sido el origen de la
discusión entre los tres? ¿Hubo además una cuestión de celos en las relaciones
que mantenía con Vicente y Tomás? No llegó a saberse con seguridad puesto
que la policía, aclarada la autoría del asesinato desde el primer momento, se
centró en destapar toda la trama delictiva de la falsificación.
Por ello se presentaron dos meses y medio después en el hotel Serrano
de la capital. En el registro de la casa de Vicente habían encontrado alguna
correspondencia de contenido dudoso. En concreto, algunas cartas provenían
de un tal Indalecio Martín, y en ellas se hablaba con bastante vaguedad de
pagarés, cédulas y “negocio de cheques”.
Se sospechaba que la trama delictiva era más amplia puesto que el
panadero propietario de la torre de la calle Guinardó había afirmado que,
inmediatamente después del asesinato, estuvo alguien en el interior del
edificio, quizá borrando huellas o llevándose pruebas inculpatorias. En todo
caso, causaba extrañeza que dejara las planchas con el molde de los billetes
falsificados como igualmente extraño es que la policía tardara más de dos
meses y medio en averiguar quién estaba detrás de aquellas cartas de
contenido tan poco claro en la vivienda de Vicente Mateu.
Indalecio manifestó conocer a éste desde una reclusión común en el
penal de Ocaña, donde el dueño del hotel purgaba una condena de doce años
por homicidio. Se supo también que había sido procesado años atrás por
falsificación de moneda, a lo que se unía el hecho de que había intentado pasar
recientemente un billete falso de mil pesetas a un cobrador que, tras visitar el
banco, le había denunciado.
Su excusa de que el billete se lo habían entregado para pagar el
hospedaje unos extranjeros hacía seis meses, tiempo suficiente para perderlos
de vista, no se la creyó nadie. Se cerró en banda, solo admitiendo su amistad
con Vicente Mateu al que incluso había visitado en la cárcel. Pero él, de
falsificaciones no sabía nada.
Llamado a declarar su amigo, Vicente negó tajantemente conocerle.
Enfrentado a las evidencias y declaraciones de Indalecio, se derrumbó
admitiendo que ambos estaban compinchados en esa operación junto a Tomás
Valero. Respecto a Joaquina siguió agarrándose a la historia del crimen
pasional, única oportunidad que tenía de encontrar alguna rebaja en la condena
y que ésta no fuera la pena de muerte. El sumario se dio por concluido el 15 de
junio, cinco meses después del asesinato de Joaquina, que destapó la trama.
El dinero del párroco
El jueves 1 de octubre el párroco de la iglesia de San Juan y San
Vicente, en Valencia, se levantó temprano como acostumbraba. Llevaba tres
años con idéntica rutina pero aquel mismo mes acabarían sus obligaciones que
había llevado gustosamente hasta entonces. Como habilitado del Culto y Clero
por el arzobispado, estaba encargado de recoger el dinero de la diócesis a fin
de pagar los sueldos de todos los que trabajaban para ella.
No era poca la obligación y la responsabilidad. Confesaba que los
primeros días de cada mes, cuando tenía que ir hasta el Banco de España de la
ciudad y recoger toda esa cantidad de dinero en efectivo, dormía mal y sentía
crecer la tensión derivada de llevar tanto efectivo encima. Suspiró, realmente
la obligación ya terminaba y reconocía que, a pesar de cierto miedo que
siempre le atenazaba, la tarea había transcurrido sin incidentes, de forma
rutinaria. Además, era su última tarea en ese sentido. A partir del próximo mes
sería otro compañero quien lo haría. Él podría dedicarse a las obligaciones que
mejor sabía realizar como párroco: cuidar de la iglesia, llevar con mano firme
las cuestiones derivadas del culto, atender a los fieles. Lo que había hecho
desde tanto tiempo atrás.
Sobre las once y veinte de la mañana salía, efectivamente, del banco.
Había recibido una cantidad muy crecida: 114.000 pesetas. Desconfiado como
siempre, repartió el dinero entre sus bolsillos, donde también introdujo un
saquito con monedas de plata, y la abultada cartera que agarraba, como
siempre, de forma nerviosa al subir a la berlina que le esperaba. Dentro de ella
tenía, según calculaba, unas setenta mil pesetas, el grueso de la paga.
El párroco Juan Bautista Vidal conocía al cochero Antonio Murillo de
toda la vida. El hombre ya era mayor, contaba entonces 66 años, pero de buen
humor y nada alterado como él al transportar tanto dinero encima. Suspirando,
mandó que volvieran a la parroquia por el camino de costumbre.
El día era claro, la zona céntrica y los transeúntes marchaban de un lado
para otro invadiendo la calzada sin apuro alguno. El carruaje del párroco iba
despacio, con el ritmo pausado de costumbre, cuando desembocó en la plaza
de San Andrés, donde se levanta la iglesia del mismo nombre.
De repente, la vida del párroco, del cochero y la misma plaza, se
descontroló en apenas un par de minutos. Un hombre se interpuso en el
camino de la berlina agarrando con energía el bocado de los animales que,
sorprendidos, se detuvieron. Al tiempo, ese mismo hombre enarbolaba una
pistola hacia el sorprendido conductor, al que ordenaba con energía quedarse
callado y quieto.
En ese momento dos hombres se acercaron a uno de los lados del
vehículo mientras otros dos lo hacían por el contrario abriendo violentamente
la portezuela. El cura Vidal, aterrado pero valiente, se agarraba
convulsivamente a la cartera mientras observaba aquellos rostros feroces y
decididos.
“¡La cartera!” gritó uno de ellos incluso antes de que la berlina se
detuviera por completo. El párroco agarró más fuerte lo que le pedían
imperiosamente mientras decía: “¡No, no!”. Tal vez si hubiera pensado un
momento las consecuencias de su negativa, habría actuado de otra forma. Pero
el miedo que, durante años, había sobrevolado su imaginación al hacer estos
transportes, se había hecho realidad en apenas unos segundos. Su instinto le
decía que no debía dar esa cartera, que el dinero que contenía serviría para
pagar mucho trabajo y esfuerzo de familias que dependían de él.
Entonces aquel hombre le disparó cinco tiros sin compasión alguna. Uno
tras otro sobresaltaron la corriente rutinaria de la plaza, que se detuvo en ese
momento. Muchos volvieron la vista entonces, sin haberse dado cuenta hasta
ese momento de que se intentaba uno de los atracos más atrevidos de aquel
año.
Una bala le dio en el cuello, otra le destrozó el maxilar izquierdo, otra
penetró en su boca, una cuarta tuvo su entrada por la ingle. En apenas unos
segundos, Vidal se revolcaba en el suelo de la berlina, bañado en sangre.
Asustado por lo sucedido, el que apuntaba al cochero disparó, no se sabe
si automáticamente o porque éste hiciera un movimiento brusco en defensa del
cura. La bala le penetró al cochero por la cadera, hiriéndole, sin bien no de
gravedad.
Los cinco ladrones huyeron entonces con toda la velocidad que les
permitían sus piernas, repartiéndose en tres grupos, dos de los cuales se
perdieron rápidamente entre la muchedumbre que se preguntaba quiénes eran
esos hombres, qué ruido era aquel, parecían disparos, petardos ¿qué podía ser?
Sin embargo, tres jóvenes militares estaban presentes en esa plaza.
Mientras algunos viandantes se dirigían a la berlina para contemplar
horrorizados el estado en que se encontraba el párroco, esos tres hombres que
no se conocían previamente, decidieron perseguir a los criminales,
particularmente a los dos que llevaban la cartera en la mano y se perdían por la
calle Rubiols.
Antonio Cubillas, de 24 años, era cabo de Intendencia en el regimiento
Mallorca. De origen murciano, su padre había sido guardia civil, de manera
que estaba acostumbrado por tradición familiar, juventud y por su oficio
actual, a tomar decisiones valientes, como la de perseguir a aquellos sujetos
armados. Junto a él salieron corriendo en la misma dirección Jaime Calpe,
guardia civil él mismo, aunque no de servicio en ese momento, y el somatén
Rigoberto Sánchez.
A su estela varios transeúntes, los más jóvenes y decididos, salieron
corriendo persiguiendo a los atracadores y gritándoles para que se detuvieran.
La persecución se prolongó por varias calles y plazas hasta casi llegar a las
afueras de la población. Mientras tanto, unos y otros disparaban. El sombrero
de un joven terminó agujereado y, como se sabría posteriormente, uno de los
disparos hirió en el pie a uno de los ladrones.
Eso hizo que perdieran fuelle y terminaran alcanzados frente al colegio
del Sagrado Corazón. Para entonces ya habían tirado la cartera, intentando
inútilmente ganar tiempo. Los rodearon y, no sin forcejeos, consiguieron
detener a los dos individuos. Maniatados, se les introdujo en un coche
llevándoselos inicialmente al retén de policía del distrito de Serranos.
Mientras tanto, los compadecidos viandantes condujeron a los heridos
hasta un cercano dispensario de la Glorieta. El estado del cura era tan grave
que los médicos no se atrevían a intervenir quirúrgicamente. Le dieron una
solución alcanforada y menearon la cabeza entre sí, resignados a desearle un
buen morir.
Entonces tuvieron lugar un par de costumbres de la época que hoy en día
no pueden dejar de sorprendernos. En primer lugar, los policías que se habían
hecho cargo de los dos detenidos, se los llevaron ante la cama donde
agonizaba el párroco, a fin de que los reconociera antes de morir. Según el
comentario de los periódicos, apenas les miró para decir en un susurro:
“Perdónenlos, como yo les perdono”. A continuación entró en un estado de
letargo. No habría de recobrar el conocimiento.
La segunda costumbre peculiar de entonces consistía en que la familia
que, llamada urgentemente, acudió a su cabecera, pidió fuera trasladado a su
domicilio para que muriera allí. De esa forma se hizo el penoso traslado para
un agonizante que aún respiraría unas cuantas horas hasta fallecer a primera
hora de la madrugada, sin haber recobrado el conocimiento.
Para entonces la jurisdicción civil había dejado el caso en manos de la
militar, tal vez por el hecho de que Vidal fuera párroco castrense de un
regimiento de las milicias. Es muy posible que fuera así, ya que
encontraríamos al obispo presidiendo su funeral y a un cura castrense diciendo
la homilía en la misma parroquia donde ejercía el fallecido al que arropaban
en aquella despedida hasta tres mil fieles.
En todo caso, el paso de una jurisdicción a otra garantizaba la rapidez
del proceso, hasta el punto de que tres horas después de que el asesinado
expirara estaba terminado el sumario del caso y remitido al tribunal que habría
de juzgarlo en un Consejo de Guerra sumarísimo.
Antes de tener lugar, dos actuaciones resultaban prioritarias: recoger las
confesiones de los apresados, a fin de incluirlas en el sumario y buscar a los
otros tres implicados en la acción. En primer lugar sus nombres: Salvador
Pascual, valenciano, y Emilio Castellá, barcelonés. Ambos eran conocidos
anarquistas que habían entrado previamente en prisión. No era, pues,
sorprendente su presencia en un atraco tan atrevido y ambicioso. De hecho, el
primero confesaría, probablemente ante un interrogatorio duro y violento, el
asesinato realizado mes y medio antes de José Capilla, prestamista y dueño de
la casa de dormir “La Bola de Oro”, y ante la que no se tenía pista alguna.
La víctima, de 42 años, volvía el 4 de agosto desde Sagunto tras cobrar
los alquileres de casas de su propiedad. Al llegar a la puerta de la casa de
dormir fue acribillado a tiros sin que los asesinos pudieran hacerse con más de
mil pesetas que llevaba en el bolsillo, al acudir al lugar servidumbre y
huéspedes de la propia casa. El crimen, que había ocasionado un gran revuelo
en la ciudad, condujo a los investigadores a un callejón sin salida. Creyéndose
que tuvo lugar por venganza, fueron detenidos el socio del asesinado, que lo
pudo hacer por interés, su amante, que podría estar despechada e incluso su
cuñado, por vengar el abandono de su mujer. Todos terminaron saliendo de la
cárcel. Y ahora, cuando menos se esperaba, se concluía el caso como un robo
frustrado.
Estos anarquistas eran, pues, elementos de cuidado. Por ello se buscaron
posibles complicidades dentro de su entorno familiar y en el barrio donde
vivían. Para empezar se detuvo a varias mujeres relacionadas con los
implicados: hermanas, parejas. Posteriormente resultarían liberadas al no
poderse demostrar implicación alguna pero, no obstante, se determinó la
identidad de aquellos con los que Salvador y Emilio solían ir.
A uno, Fernando Sánchez, se le persiguió hasta el poblado de
Benimaclet donde los policías fueron recibidos a tiros, con el hombre
intentando escapar por los huertos hasta ser finalmente atrapado. El otro había
sido detenido poco antes en el mismo barrio donde vivía. Se trataba de
Francisco Belart “el Pechito” que posteriormente sería identificado por el
cochero como el hombre que detuvo la caballería y le disparó.
Con ellos el procedimiento judicial sería más lento puesto que no habían
sido atrapados en el mismo acto de cometer el crimen y, por tanto, debían
acumularse más pruebas. Pero en el caso de Salvador Pascual y Emilio
Castellá, el procedimiento judicial no podía ser más rápido.
Apenas un día después de cometido el atraco se constituía en la Cárcel
Modelo, donde estaban detenidos, el Consejo de Guerra que habría de
juzgarles. Eran las cinco de la tarde. Dos horas se dedicaron a la lectura del
sumario donde los cargos no podían ser más claros y los hechos,
comprobados. El fiscal pidió para ellos la pena de muerte por robo a mano
armada y homicidio, así como lesiones graves producidas al cochero. A ello
habría que añadir una pena de catorce años de prisión por disparar a los
miembros del estamento militar que les perseguían.
La intervención del defensor no pudo ser más breve. En solo diez
minutos manifestó sus dudas de que los acusados hubieran participado en el
atraco, al tiempo que pedía clemencia al tribunal. A las diez de la noche el
juicio había concluido y a la una de la madrugada del sábado 3 los miembros
del tribunal dictaminaban su sentencia condenatoria siguiendo las peticiones
del fiscal.
Sin que hubieran pasado ni siquiera dos días enteros desde la comisión
del acto, a las diez y cuarto era ejecutado Salvador Pascual y media hora
después Emilio Castellá. La bandera negra que lo anunciaba se izó en el mástil
de la cárcel entre los sollozos y los gestos endurecidos de los familiares que
aguardaban en la calle.
Hasta cinco meses después (el 15 de marzo de 1926) no se celebraría el
juicio contra los otros dos detenidos que, finalmente, correrían la misma suerte
que sus compañeros de atraco. Del quinto participante nunca se supo ni su
identidad ni su paradero.
La criada y el señorito
En la mañana del 7 de marzo de 1925 la comisaría del distrito del
Hospicio parecía tener poco movimiento. Se distribuían tareas entre los
agentes de vigilancia, se formaban patrullas que debían marchar al mercado,
donde siempre había riesgo de altercados, o por barrios del centro madrileño
en los que mediaban conflictos inesperados, riñas, mujeres que se agarraban
del moño, alguna navaja que salía a relucir en manos de hombres. De todos
modos se sabía que las reyertas, lo más habitual, tenían lugar por la noche en
determinadas tabernas, en los descampados de las afueras.
Esa mañana habría de ser distinta. A las diez y media recibieron aviso de
que algo había sucedido en la Corredera Baja de San Pablo. Informaban
algunos vecinos de un tumulto, había habido algún disparo. La calle es muy
céntrica, hoy está a dos pasos de la Gran Vía, junto al mercado de Fuencarral.
Por su cercanía al mismo, la acera estaba llena de puestos de frutas y verduras
y eran precisamente sus propietarias, las temidas verduleras madrileñas, las
que estaban intentando entrar en el número 35 para linchar a alguien que había
disparado.
Para allá fue rápidamente un destacamento a cuyo mando estaba el
inspector López Llana. Al llegar, efectivamente, comprobaron que numerosas
mujeres, entre gritos y empujones, habían accedido al principal derecha y
zarandeaban y arañaban a un joven con aspecto confuso. Vestía una americana
y unos pantalones pero sin camisa y calzaba zapatillas, como si se hubiera
puesto las prendas de forma precipitada. Dos guardias que patrullaban en las
cercanías ya habían llegado y le defendían de aquellas enfurecidas mujeres
que trataban de hacerse con él y golpearlo.
Simularon una carga sobre ellas, muchas retrocedieron asustadas, otras
aún con el empeño de dar castigo al joven que no parecía saber dónde estaba
ni qué hacía allí. Los policías le hicieron avanzar entre empujones y gritos, él
dijo llamarse Jacinto, no le sacaron más en ese momento. Ya habría tiempo de
interrogarle. Lo primero era, aún con contusiones y arañazos, sacarlo de ahí,
llevarlo a la casa de socorro más cercana y dejarlo en un calabozo hasta
determinar qué había sucedido.
Al inspector los hechos se le revelaron con toda crudeza en cuanto sus
agentes se hicieron cargo de la custodia de aquel muchacho. En medio de la
sala de donde le habían sacado yacía una joven en medio de un charco de
sangre. Sobre ella una mujer mayor gritaba desesperada mientras permanecía
abrazándola. Algo más allá una señora de bien vestir permanecía tumbada
entre ayes y gemidos, aparentemente asistida por la portera, que había subido
de inmediato y por otra joven, su criada.
Toda una historia acababa en ese momento, en un instante de
enfrentamiento, de ira y confusión. La conclusión de una historia que era una
de tantas en el Madrid de la época. Para todo aquel madrileño de clase media
en el siglo XX, no era extraño tener entre sus antepasados a alguien que
marchó en otro tiempo desde un pueblo a la capital para encontrar trabajo y
una mejor oportunidad para vivir.
Desde el último cuarto del siglo XIX la Corte fue tierra de acogida con
todos los problemas que ello comportaba: hacinamiento, construcción de
chabolas, condiciones higiénicas insalubres, alta mortalidad infantil, falta de
medios educativos, proliferación de la delincuencia. Parecido fenómeno
sucedía en otras provincias (Vizcaya, Barcelona, Valencia) en un proceso
inmigratorio por el que muchas personas abandonaban los pequeños pueblos
en que nacieron buscando la oportunidad de prosperar en un centro urbano.
Mientras en la periferia la mayoría eran hombres que trabajaban en los nuevos
centros industriales, en Madrid también se contaban mujeres jóvenes que
llegaban para servir en las casas de la nueva burguesía, esa clase media
incipiente que iba ocupando barrios como el de Salamanca.
La historia que concluía con aquel disparo empezó cuatro años antes.
Áurea Gómez era una jovencita nacida en el pueblo segoviano de Mata de
Cuéllar. No era grande entonces, tampoco ahora en que cuenta con menos de
trescientos habitantes. Es una localidad que vive de la agricultura pero ni
siquiera hoy recibe apenas turismo ni otras visitas que no sea la gente que
marcha por carretera hasta Cuéllar o hacia la cercana provincia de Valladolid.
Áurea llegó con 19 años, se debió alojar en la calle Bravo Murillo,
donde tenía casa su hermano Siro Gómez, establecido antes. A los pocos días
ya estaba colocada trabajando para María Arranz, viuda de Losa, una mujer de
casi sesenta años, bien acomodada. En aquel piso de la Corredera Baja
tuvieron una agradable convivencia. La muchacha, además de guapa, era
dócil, ingenua, simpática, amable y muy dispuesta al trabajo. La señora no
tuvo queja de ella en ningún momento. En el barrio, que recorría andando cada
día camino del mercado o para hacer las tareas que le hubiera encargado su
dueña, empezó a ser conocida y apreciada por su trato. Casi todas las
verduleras en cuyos puestos se detenía para intercambiar unas palabras,
comprar algún producto, la conocían.
María Arranz vivía en casa con su único hijo, un joven de veintidós años
cuando Áurea llegó a trabajar. Era un buen chico, había estudiado para
ingeniero sin llegar a terminar los estudios, luego hizo otros cursos en la
Universidad sin demasiado aprovechamiento. No obstante, gracias a un
familiar había accedido a ser oficial de complemento, teniente dentro de la
Cruz Roja.
Apenas se conserva ningún retrato de él, los periódicos solo expusieron
un par de fotos, una de ellas con su cara casi dibujada mostrando en otra la
imagen de un chico joven, sonriente, con su uniforme. La convivencia entre
una muchacha provinciana ingenua, admirada de aquel muchacho de aspecto
viril, que salía cada mañana con su uniforme, y éste podría no haber llevado a
nada pero es dudoso que así fuera, aunque Jacinto de Sosa Arranz lo
proclamara una y otra vez tras aquel disparo.
En cierta ocasión me contaron y recreé literariamente la historia de una
chica palentina que fue a trabajar a Madrid en las mismas circunstancias que
Áurea, cómo se enamoró del dueño de la casa, aún joven, su desesperación
cuando éste no se fijaba en ella. Recuerdo su triste final, cuando se envenenó
con fósforos una tarde. Esa historia me la contaron delante de su tumba,
olvidada después de medio siglo desde que muriera.
No eran sucesos extraños en aquel ambiente. Una de mis tías se casó con
el señorito de la casa donde servía con gran disgusto de la señora, todo hay
que decirlo. Siempre se intentaba llegar a un acuerdo económico al menos,
cabía que el muchacho enamorado reclamara el matrimonio, como sucedió
con mi tía, pero era habitual el caso contrario.
Jacinto lo negó todo durante el juicio. Nunca, dijo, había tenido otra
relación con Áurea que la convivencia normal de cada día y el saludarse por la
calle cuando coincidían. Su defensa era débil y no encajaba con lo que había
sucedido en los últimos meses. Podemos reconstruir la historia tal como debió
suceder, admitiendo los supuestos que la corte de magistrados consideró como
válidos.
Ambos jóvenes llegaron a conocerse bien, se enamoraron, tuvieron
relaciones íntimas a escondidas de la señora Arranz, que no hubiera
consentido nada de aquello si lo hubiera llegado a sospechar. Áurea era
ingenua pero no tonta y ya sabemos que el deseo de amor afila las armas de la
seducción y el engaño, si es preciso.
Tal vez mediaran promesas, quizá la pareja se dejara llevar. Durante el
juicio se habló de la capacidad mental de Jacinto, incluso se afirmó una
“debilidad mental congénita”. Luego terminaría por no admitirse en el juego
de los abogados pero la duda sobre el estado mental del chico planeó durante
todas las sesiones. Como mínimo, no debía ser especialmente despierto ni
tener un carácter firme, como veremos a continuación, casi siempre sujeto a
las directrices de su madre. De manera que era fácil llevarse por el amor, el
placer, sin prever las consecuencias en uno ni en la otra.
En noviembre de 1924 Áurea comprobó que no le venía el mes, como
acostumbraba. Se apuró pero no se avergonzaba de lo sucedido. En una visita
al pueblo se lo contó a su madre, le dijo que tenía relaciones con Jacinto, el
hijo de su señora al que habían conocido en el pueblo en un viaje que hizo con
su madre. Le aseguró que él le había prometido casarse y Desideria García, su
madre, pensó que habría conformidad en ello aunque era de natural
desconfiada.
Todo parecía estar conforme para esta aldeana de poco más de cincuenta
años, que había sacado adelante a sus dos hijos, ambos en Madrid. Si la chica
hacía un buen matrimonio podía dar por terminada su tarea con éxito, ya que
su hijo disfrutaba en la capital de trabajo y una situación adecuada. Para
tranquilizarla Jacinto fue un par de veces a visitarles en el pueblo, repitió sus
compromisos con Áurea, con la familia. Aún no debía habérselo dicho a su
madre. Seguramente le costaría enfrentarse a la señora Arranz, una viuda con
posibles que deseaba casar bien a su hijo, propensa a los ataques histéricos
como una forma de hacerse obedecer cuando alguien le llevaba la contraria.
De repente, el muchacho dejó de visitarles y, poco después, a primeros
de febrero de 1925, la viuda le comunicó a Áurea que volviese al pueblo. La
despedía debido a “los rumores de que su hijo tenía relación con ella”. En el
quinto mes de embarazo es probable que su estado no pudiera ocultarse más ni
para la señora ni para el barrio. Al parecer, la muchacha, desesperada, acudió a
Jacinto que le dijo que nada podía hacer contra la voluntad de su madre. En
definitiva, si te he visto no me acuerdo.
Volvió a Mata de Cuéllar entre lloros. Su historia podría haber sido la de
tantas muchachas deshonradas por un señorito, abandonadas después, con
mala fama en el pequeño pueblo donde habría de permanecer toda la vida
criando a un hijo sin padre. Pero Desideria no estaba dispuesta a abandonar su
empeño en que se casaran. Si Jacinto no venía a verles y reiterar sus promesas,
si la señora se comportaba de esa manera, todos habrían de saber en Madrid
cómo se las gastaba ella.
Marcharon ambas al piso de su otro hijo, Siro Gómez. Se hicieron las
encontradizas con Jacinto, del que Áurea sabía todos sus horarios y recorridos.
El muchacho se asustó cuando aquella señora empezó a increparle por la calle
recordándole cuántas veces había acudido a verles a Mata de Cuéllar con
palabras dulces y promesas en la boca. Les dijo que no era lugar para discutir
aquello, observando que la gente por la calle empezaba a mirarles gozando del
espectáculo. “Vayan a mi casa” añadió, “allí lo hablaremos”. En su casa, a fin
de cuentas, estaba su madre, la que le había ordenado romper todo
compromiso. Ella le defendería, sabría enfrentarse a aquella aldeana
enfurecida detrás de la cual se escondía la vergüenza de Áurea.
A las diez de la mañana del sábado 7 de marzo Desideria y Áurea se
presentaron en casa de María Arranz. Su hijo Siro, que pensaba
razonablemente que ese tema era cosa de mujeres y entre ellas debían
arreglarlo, se quedó esperándolas en el portal.
Durante el juicio resultó llamativa la ausencia en las declaraciones de
uno de los testigos principales: la misma señora Arranz. Nadie menciona por
qué no se presentó, tal vez se pretendiera salvaguardar su naturaleza que era
nerviosa y delicada, quizá el hecho de ser una señora de posibles, una viuda
respetable, le otorgara la consideración del tribunal que dejó en sombras su
participación en el suceso.
Desideria sí declaró desde el primer momento y sus palabras no
encierran contradicciones con otros testimonios. Al parecer, la señora Arranz
las recibió con gran disgusto. Manifestó que su hijo no se encontraba en el
piso (lo que era incierto), que ya le había dicho a ella que nunca había tenido
relaciones con Áurea de manera que, puesta al habla con su confesor y un
abogado, entendía que ellas no tenían ningún derecho a asignar a su hijo una
paternidad que no le correspondía.
La fiera defendía a su retoño de las asechanzas de aquella taimada
muchacha. Así se podía interpretar su actitud. Negar todo de raíz, negar
cualquier implicación, toda responsabilidad, salvar a su hijo de las garras de
un mal compromiso. Evidentemente, en cuanto hubo sabido lo que pasaba,
cuando Jacinto, tal vez balbuceante, reconoció algunos de los hechos, ella
habría saltado: “¿Y tú cómo sabes que es tuyo? Como si la chica no tuviera
otros pretendientes por ahí, seguro que los tiene, y ahora te quieren cargar el
bombo a ti ¿no? Hacer un buen matrimonio a costa nuestra”. Jacinto, siempre
influenciable por el carácter de su madre, habría de reconocer que no sabía que
hubiera otros novios. “Eres tonto, hijo” pudo decirle, “te lo crees todo de esa
mosquita muerta que sólo quiere cazarte. Pero yo lo resolveré. Para empezar
no vuelvas por ahí y mañana mismo despido a Áurea. Esto se ha acabado”.
Esto es lo que pudo suceder, a juicio del tribunal. Con las declaraciones
inexistentes de la señora Arranz podría haberse aclarado su versión. El hecho
de no presentarse en el juicio para descargar el peso de la acusación contra su
hijo indica que se veía incapaz de defenderle.
¿Qué sucedió entre las dos mujeres cincuentonas, cada una de ellas
defendiendo a su hijo o hija? Las palabras subieron de tono, alguna echó la
mano en el moño de la otra, se zarandearon. Desideria afirmó que había sido
su oponente la agresora pero lo más probable es que fuera al revés. La señora
Arranz no necesitaba agredir a nadie para defenderse como señora de su
calidad que era y en su propia casa. Presa de un agudo ataque de histeria gritó
al parecer: “¡Socorro, que me matan!”.
Entonces, como era habitual en ella cuando se le contradecía, cayó al
suelo, como desmayada. Áurea, asustada, se arrodilló a su lado para socorrerla
aparentemente mientras Desideria se apartaba en dirección a la puerta. Testigo
privilegiado de los hechos fue Florencia Martín, la nueva joven que servía en
la casa.
Según su declaración, se encontraba a esas horas en el dormitorio de la
señora haciendo la cama y ordenando la habitación. Al escuchar los gritos de
su dueña entró en la sala justo cuando Jacinto abría violentamente una puerta
de cristales que daba a su dormitorio. Allí se encontraba a medio vestir, con un
revólver en la mano que había cogido precipitadamente creyendo que alguien
agredía a su madre.
¿Sabía que las dos mujeres estaban discutiendo con su madre? Él afirmó
que no, que se encontraba en cama porque andaba un poco “pachucho”.
Creemos que la verdad pudiera ser otra. Como Siro, pensaría que aquello era
cosa de mujeres, añadiendo el hecho de que su madre, que le había impuesto
su voluntad, sabría defenderle del lío en que se había metido. Sin embargo, los
gritos de socorro de la señora Arranz le alarmaron sobremanera.
Cuando abrió la puerta dijo haber pensado que su madre estaba siendo
agredida, ya que la veía tumbada en el suelo, con la muchacha encima de ella
agarrándola, tal vez intentando que se recuperara. Entonces, ante los ojos
asustados de la nueva criada, que lo vio todo, disparó sobre la figura que
estaba sobre su madre. La bala entró limpiamente por el oído izquierdo de
Áurea y salió por el derecho. La muchacha cayó sin decir una palabra en
medio de un charco de sangre, la muerte fue instantánea.
Al ruido Desideria salió corriendo y gritando escalera abajo llamando a
su hijo Siro. Mientras tanto, todo el barrio se preguntaba qué había sido ese
tiro, dónde había pasado, a quién habían herido o muerto. La noticia corrió
como la pólvora: “¡Su señorito ha matado a la Áurea!”. Las verduleras, que
sabían la historia del embarazo y asistían interesadas y curiosas al evento,
nada inusual por otra parte y tan adecuado para las habladurías de la calle, se
indignaron. Que la chica se hubiera visto abandonada lo hubieran llegado a
entender, era algo posible en aquel tiempo y tonta había sido la chiquilla, pero
que la mataran no. De ahí que fueran como leonas contra ese señorito que no
solo deshonraba a la muchacha sino que además era capaz de acabar con su
vida.
Los hechos debieron suceder más o menos así. Algunos periódicos,
cuando se celebró el juicio, se extrañaban de que un caso tal no hubiera tenido
la repercusión popular de otros:
“El crimen presentaba para la pública curiosidad un aspecto distinto
de los que a diario registra la crónica de sucesos. Recordamos que a
raíz de producido se le rodeó de detalles emocionantes: amores
ilícitos entre matador y víctima; ésta, encinta; una madre y un
hermano do la infeliz, que antes de la desgracia pidieron reparación
para la falta, y, por fin, la tragedia, con intervención tumultuaria del
pueblo, que pretendió hacer justicia por sí mismo.
No nos hemos explicado nunca por qué este proceso alcanzó tan
escasa notoriedad” (El Imparcial, 2.2.1926, p. 3).
De todos modos, en aquellos días la atención del público se desplazaba
hacia la hazaña del comandante Franco y sus compañeros que, a bordo del
“Plus Ultra”, culminaban con éxito el vuelo Cabo Verde-Pernambuco, el
primer vuelo transoceánico desde España hasta América.
Sea mucha o poca en aquel tiempo, se dio información detallada del
transcurso del juicio celebrado en febrero del año siguiente. Los hechos
parecían claros al tribunal, la cuestión consistía en saber si el acusado
efectivamente reconocía las relaciones íntimas con la fallecida, si se había
comprometido privadamente con ella, si sabía que aquella mañana vendrían
las dos mujeres a hablar con su madre. Un aspecto fundamental consistía en
determinar por qué había disparado en una riña entre mujeres, si fue
premeditado el homicidio o fruto de la obcecación y el arrebato, dos de los
típicos atenuantes legales ante una muerte repentina.
Poco pudo determinarse de Jacinto durante el juicio. Negó todo desde el
principio, ante el escepticismo del tribunal, como en la sentencia resultó
evidente. Insistió en que nunca había tenido relación con ella fuera del trato
común y los saludos de cada día. Afirmó que era cierto que había visitado el
pueblo de Mata de Cuéllar pero lo hizo con su madre poco después del verano,
en un viaje que hicieron por la zona y tras la invitación de la familia de la
muchacha.
Que varios testigos del pueblo manifestaran haberle visto varias veces
por allí no le hizo variar un ápice su declaración. Que Siro Gómez hablara de
una conversación entre ellos, de hombre a hombre, donde Jacinto le había
prometido cumplir con su responsabilidad para con su hermana, fue negado de
forma tajante.
Simplemente él no sabía nada del tema. Había adoptado el punto de vista
de la madre y negaba haberse enterado de las pretensiones de Áurea y su
madre hasta la víspera de aquel día de marzo, cuando le abordaron por la calle.
Resultaba muy poco creíble pero permaneció fiel a esta versión durante el
transcurso del juicio que, en todo caso, no llevó mucho tiempo puesto que en
dos días habían pasado por el estrado todos los testigos y peritos.
La cuestión de estos últimos fue relevante para definir la situación legal
y la responsabilidad de Jacinto. Hubo un triste episodio que condicionó los
informes recibidos por el tribunal. Poco antes de celebrarse la causa el
acusador privado contratado por la familia, el abogado Río de Val enfermó.
Era el encargado de presentar los peritos de la acusación y su repentina
enfermedad, aún más su muerte durante el juicio, lo impidieron.
Aunque el fiscal pidió un aplazamiento por esta causa el presidente del
tribunal, señor Sáez, no se lo concedió. Los que fueron pues eran los de la
defensa, todos en la línea de eximir de responsabilidad al acusado por motivos
mentales, habida cuenta que su papel en el homicidio era evidente.
“Los peritos manifestaron que el procesado padece debilidad mental
congénita o prematura; es un degenerado hereditario en su
denominación de débil, no degenerado superior.
Consideran al procesado como un sujeto peligroso en grado sumo,
tanto para él como para la sociedad en que viva, debiendo ser
recluido urgentemente en un manicomio” (El Heraldo de Madrid,
1.2.1926, p. 4).
El juez escuchó estos informes, probablemente con cierto escepticismo.
Estaban llamados a ser determinantes para conseguir la eximente completa de
responsabilidad del acusado pero incluso al propio defensor, señor Tordesillas,
que les había llevado al estrado debió parecerle excesivo este informe. El juez
les preguntó incluso si el hecho de que Jacinto se mordiera continuamente las
uñas durante el juicio era un hecho relevante para determinar esa debilidad
congénita mental. Al menos le respondieron acertadamente que no.
La culpabilidad era obvia para todos. Lo que estaba en cuestión era el
grado de responsabilidad y cuál la fórmula legal más adecuada para llegar a
una sentencia lo más justa posible. Hubo dudas, alegatos y cambio en la
petición fiscal, así como en la postura del defensor.
El primero, señor Alonso, había empezado con la petición de doce años
de prisión mayor por homicidio, seis meses por aborto y dos meses más por
tenencia ilícita de arma. Ésta entendía inicialmente que la sentencia sería por
homicidio (era algo irrebatible) pero con atenuantes referidos a la defensa de
su madre y al miedo insuperable que le supuso la situación. A ello colaboraba
la manifestación de Jacinto de no recordar siquiera si había disparado ni por
qué lo hizo.
El fiscal había dejado un resquicio a la defensa para admitir la atenuante
de deficiencia mental. Fue por ello que el señor Tordesillas preparó informes
contundentes de los peritos sobre esta cuestión.
Ante la posibilidad de que se le declarara “no culpable” por la eximente
de locura, el fiscal decidió cambiar su petición que permanecía igual en sus
calificaciones pero abandonando la eximente por las deficiencias en el estado
mental del acusado. Aducía para ello que éste había cursado materias
facultativas con cierto aprovechamiento y que nadie de sus conocidos
mencionaba ningún grado de deficiencia congénita. En vez de ello, proponía
atenuantes como la obcecación y el arrebato, muy frecuentes en los juicios por
motivos pasionales.
El defensor rebatió brillantemente su argumento afirmando que, si la
atenuante era la obcecación y el arrebato, tal como la proponía el fiscal, no se
podía entender la acusación por aborto, ya que Jacinto no habría sido
consciente de tal acción cuando tuvo lugar el homicidio.
El tribunal, que asistía a estos cambios de postura en uno y en el otro,
decidió por su cuenta a la luz de los hechos comprobados. Varios días después,
el 7 de febrero, declaró que a Jacinto de Sosa Arranz le consideraban culpable
de homicidio y aborto, aún sin propósito de cometer este último. No apreciaba
ni siquiera parcialmente imbecilidad o locura, y por lo tanto se le condenaba a
la pena de ocho años y cuatro meses de prisión mayor por el delito conjunto de
homicidio y aborto, más los dos meses pedidos por el fiscal por tenencia de
arma ilícita, a lo que habría que añadir diez mil pesetas de indemnización a la
familia de la víctima. En todo ello se había tenido en cuenta una atenuante
parcial de temor hacia el estado de su madre.
“Para hacer aplicación el Tribunal de dicha circunstancia la funda en
que el procesado, al disparar el revólver y producir la muerte a
Áurea, lo hizo creyendo en peligro la vida de su madre, víctima de
una agresión ilegítima, sin haber tenido anterior participación en el
hecho; no siendo racional el medio empleado para impedir o repeler
la agresión de que creía fundadamente Jacinto de Sosa era víctima su
madre, porque, dadas las circunstancias del caso, pudo hacer uso de
otro medio más adecuado para contrarrestar la agresión y todo
peligro para su madre, y al no realizarlo se excedió el procesado en el
medio empleado para conseguirlo” (El Imparcial, 7.2.1926, p. 4).
Tras su condena saldría en libertad algunos años después pero su nombre
desaparece de toda referencia y se pierde quizá en el mismo principal derecha
de la calle Corredera Baja de San Pablo, junto a su madre ya anciana.
La Vereda del Cruce
En septiembre de 1925 volvería a la actualidad un suceso acaecido más
de dos años antes. Aunque muchos crímenes por entonces quedaban impunes,
la naturaleza del que vamos a describir en este capítulo no era especialmente
llamativo, si bien algunos datos resultaban desconcertantes. En todo caso, su
vuelta a la investigación activa del Juzgado tanto tiempo después, pese a la
naturaleza modesta de la víctima, es una señal de que el pueblo y la justicia no
perdían completamente la memoria de lo sucedido.
El sábado 12 de mayo de 1923 el anciano Sebastián Moya, de 71 años,
terminó su turno de vigilancia en la báscula automática sita en la plaza de
España. Había obtenido ese trabajo después de toda la vida trabajando
físicamente con dureza. Era un hombre de complexión grande, buena
presencia, capaz de hacer la caminata desde el nuevo barrio del Progreso, en el
término municipal de Carabanchel Bajo, hasta ese lugar tan céntrico. El
trabajo en la báscula casi era innecesario, le habían dejado la máquina a su
cargo casi por caridad, porque era viejo y quería añadir algo de peculio a su
hogar.
Sebastián vivía con dos hijos: José era zapatero y Santos panadero.
Desde que enviudó mucho tiempo atrás vivía con ellos, los tres se organizaban
bien en sus tareas. Para sus hijos el anciano no quería ser una carga. Por eso
caminaba cada día desde su barrio, por la carretera de Carabanchel, siguiendo
luego el paseo de San Isidro hasta alcanzar la plaza de España. Todo ello por
un jornal diario de cuatro pesetas que se llevaba cada noche en el bolsillo de
su chaleco.
Era un hombre de costumbres fijas, metódico, de horarios muy
regulares. A veces se permitía detenerse en una barbería donde se veía con
algunos amigos pero le gustaba charlar solamente, nada de ir con ellos a la
taberna, beber, emborracharse, como era tan habitual en la clase baja
madrileña, sobre todo los fines de semana. Por eso su hijo Santos se extrañó
porque no llegara a casa aquella noche de sábado. Eran las once y de su padre
no había ni rastro, de manera que salió a su encuentro.
Fue alejándose del barrio del Progreso en dirección a la carretera de
Carabanchel. Para ello, abandonó el primero por la vereda que terminaba en el
cruce con el segundo. Fue allí donde, entre la oscuridad de aquella noche de
sábado, distinguió un bulto en el suelo. Alarmado se acercó comprobando que
el hombre caído era su padre.
Gritó llamando a algún sereno que anduviera cercano, pidiendo ayuda
para que los vecinos acudieran. Casi inmediatamente sonó el característico
silbato del vigilante nocturno, advertido poco antes por unas mujeres que
pasaron sobre aquel hombre, aparentemente borracho, que yacía en la cuneta.
Sebastián tenía los pies sobre la vereda, la cabeza en la cuneta. Se encontraba
boca abajo cuando fue hallado, inconsciente pero aún con vida.
Entre el hijo, el sereno y varios vecinos lo trasladaron corriendo hasta la
casa de socorro más cercana, en el Matadero. Allí, además de limpiar las
terribles heridas de la cabeza, poco podían hacer por él. Dieron aviso al
Juzgado y el juez de instrucción Manuel de Lucas se presentó enseguida, junto
al secretario y un médico.
No hubo lugar para interrogar al herido, como era habitual. Éste
permanecía inconsciente. Presentaba una herida contusa en la región occipital,
otra en la superciliar derecha. Lo peor era la fractura completa del temporal y
parietal hasta el punto de que era visible la masa encefálica. Fue trasladado al
hospital general en un estado gravísimo, muriendo a las ocho de la tarde de
aquel domingo tan desafortunado para él.
Nadie se explicaba en ese momento qué había podido suceder. Se decía
que el asesino debía estar acechándole conociendo el paso regular del anciano
por la Vereda del Cruce, como se conocía aquel lugar. Desde luego, tenía la
ropa desgarrada, el chaleco con todos los botones saltados, los bolsillos
vueltos del revés. Pero ¿quién iba a matar a un anciano para robarle cuatro
pesetas? No tenía mucho sentido, ni siquiera para la canalla que pululaba por
los caminos madrileños, sobre todo en la oscuridad de la noche.
Había otros datos que desconcertaban a la policía. Bajo el cuerpo, junto
a la cabeza que debía haber sangrado mucho apenas se encontraba rastro de
sangre. Los botones del chaleco, que habían sido arrancados en su totalidad,
no se encontraron en las cercanías. Tampoco el objeto contundente, piedra o
arma, que fuera utilizada en el asalto. Tal parecía que el cuerpo había sido
trasladado hasta aquel lugar desde otro en que había resultado herido. Pero
¿quién podría haber hecho algo así y para qué?
Se rumoreó que una banda de borrachos quizá se habían metido con el
anciano, que éste se había resistido a darles sus modestas cuatro pesetas. Tal
vez alguno le golpeó duramente y lo demás (el traslado, la simulación del
robo) era un intento de borrar las pistas sobre lo allí sucedido en realidad.
Situaciones de este tipo no eran inusuales. Los caminos estaban
infestados de bandidos, borrachos, gente de mal vivir que te sacaba la navaja
por robarte dos perras. Dos semanas después, cuando los periódicos iban
abandonando el caso de la Vereda del Cruce, Leandro Gómez iba caminando
por la carretera del Escorial camino de su domicilio, del mismo modo que lo
había hecho Sebastián Moya días atrás.
Se encontró a dos tipos, uno de los cuales le pidió fuego. Cuando sacaba
una caja de cerillas el segundo se le echó encima sujetándole los brazos por
detrás mientras el primero sacaba un revólver con el que le descerrajó tres
tiros. Ninguno fue mortal y, tras ser atendido, Leandro pudo sobrevivir pero
los ladrones se habían llevado 35 pesetas que llevaba encima y una cartilla del
Monte de Piedad.
Al día siguiente de suceder este hecho se informaba que en pleno
Madrid, frente al portal 96 de la calle de Bravo Murillo, un transeúnte
encontraba por la noche a un hombre gravemente herido sobre un charco de
sangre. Llevado hasta la casa de socorro más próxima se le halló un fuerte
golpe en la cabeza que le había ocasionado una herida en forma de estrella. En
estado gravísimo, fue trasladado al hospital de Princesa.
No eran, por tanto, un caso extraño. Naturalmente, si concluía en la
muerte de la víctima el asalto era más grave y alarmaba más a la población,
como en el caso de Sebastián Moya.
En todo caso, salvo enemistades personales, riñas públicas, reyertas por
deudas o por borracheras que daban paso a desafíos, situaciones bien
frecuentes cada noche, un robo como el de la Vereda del Cruce era muy difícil
de resolver. La víctima parecía aleatoria en este caso, el botín ínfimo. Todo
apuntaba a un borracho, a un maleante cualquiera que pasaba por ahí y
encontró la ocasión de aligerarle la cartera al anciano. Pero gente de mal vivir
había mucha en Madrid, los descampados no eran seguros en modo alguno, en
ellos podía suceder cualquier cosa. Por ese motivo no era extraño que todos
los hombres llevaran una navaja encima para defenderse si era preciso.
A los pocos días del suceso el interés declinó. Se informó de que se
había detenido a dos hombres, poco menos que vagabundos, todo porque
habían dicho que estaban en un sitio cuando no lo estaban, nada de
importancia. Salieron en libertad a los pocos días por carecerse de pruebas
contra ellos. El asunto quedó reducido a una nota en las últimas páginas de
algún diario hasta que quedó como un crimen sin resolver, uno más en la larga
lista que acumulaba la policía madrileña por entonces. Nadie podía imaginar
que el asunto saliera a la luz de nuevo y con redoblado interés más de dos años
después.
El 1 de septiembre de 1925 se supo que la policía había detenido a
Fernando Rufiange, alias el Chapurra, como posible testigo o participante en
el crimen, no se supo con exactitud en esa fecha. ¿Quién era este hombre de
mala catadura, según su retrato aparecido en el Heraldo, y por qué le detenían
en relación a este crimen?
La denuncia en torno a él había partido de uno de los hijos de la víctima:
Santos Moya, el panadero. Como es natural, él no había olvidado lo sucedido.
Supo que el Chapurra hablaba mucho de aquel crimen. Dado que también
trabajaba en el gremio de panaderos (empleado en un negocio de la carretera
de Extremadura) se conocían, incluso el último le preguntó a Santos dos años
atrás:
“Por aquéllos días Fernando se encontró con Santos Moya, a quien
preguntó:
-¿Se sabe algo de lo de tu padre?
La contestación fue negativa.
"El Chapurra", entonces comentó:
-Es imposible quo aparezca el criminal, no ha dejado rastro alguno”
(El Heraldo de Madrid, 1.9.1925, p. 2).
El testimonio no es que resultara especialmente incriminatorio. Lo
curioso es que, enfrentado a él, el Chapurra lo negó por completo, como
negaría cualquier participación en los hechos o testimonios posteriores. Pero
estos se acumulaban.
Una de sus amantes en aquel tiempo manifestó al juez que Rufiange le
habló del crimen al día siguiente de producirse, “parecía obsesionado con él,
no paraba de darme detalles” añadió. Nicasio Gómez, que le acompañaba a
veces a tomar unos vinos, también manifestó que el detenido le habló en
muchas ocasiones de la muerte de Sebastián Moya. Añadía entonces que había
pasado por la Vereda aquella noche, había visto el cuerpo y, creyéndolo
borracho, le había dado un puntapié. El Chapurra, ante la policía, negaba una y
otra vez lo que decía la amante y lo que afirmaba Nicasio. Según él, no sabían
de qué hablaban. No había ido por la Vereda aquella noche, no le dijo nada a la
testigo, tampoco a Nicasio. En suma, él no sabía nada de nada.
Los periódicos empezaron a fijarse, particularmente “La Libertad”, que
vertía una serie de comentarios acuciando a la Justicia para que comprobara
las negativas de aquel rufián.
“«El Chapurra» tiene fama de pendenciero, de borracho y de
valiente. Sin duda este oficio peligroso tiene sus quiebras. No se
puede ser valiente sin demostrarlo de una manera práctica, que
siempre cae en los linderos del Código penal.
Fernando habló demasiado en el intervalo transcurrido desde la fecha
del crimen hasta la denuncia presentada por Santos Moya, hijo del
asesinado.
¿Es el autor? Esto no podemos asegurarlo. Jamás denunciaremos a
nadie, por un principio de hidalguía elemental. Nos son respetables
todas las honras ajenas; pero estamos obligados a servir el interés del
público. Y en este caso se trata de un crimen impune, que
moralmente considerado nos obliga a poner de nuestra parte toda la
necesaria atención para que no quede impune” (La Libertad,
2.9.1925, p. 3).
Era cierto que el sujeto era uno de tantos que bordeaba el mal vivir, uno
de los que denominaban “majos” o “valientes” porque no se arredraba ante
nada, capaz de sacarte la navaja por una mala mirada, una discusión. Nicasio
Gómez afirmaba que también era un ladrón.
“Relató Nicasio un suceso ocurrido hace seis o siete años en una
panadería de la carretera de Extremadura, en el que no intervinieron
las autoridades porque no fue denunciado el hecho.
Nicasio, que figuraba como encargado en el establecimiento, fue
sorprendido por cinco hombres enmascarados que iban a robar.
Cogió un cuchillo y amenazó con él al que tenía más cerca; pero el
enmascarado sacó un revólver y le intimó para que se rindiese.
Nicasio, despavorido, tiró el cuchillo y entonces le dio al ladrón dos
tremendas bofetadas.
Pues bien; Nicasio asegura que el Chapurra fue el enmascarado a
quien abofeteó, y que más de una vez, echándoselas de guapo, le ha
dicho:
—¡Ya sabes que te he perdonado la vida!” (El Heraldo de Madrid,
1.9.1925, p. 2).
Desde luego, estos compañeros de taberna no parecían especialmente
bien avenidos. Los testimonios se iban acumulando pero resultaban indirectos,
no tenían el valor de prueba. Al mismo tiempo, la fiabilidad de los testigos era
cuestionable. La amante, olvidada hacía mucho tiempo, bien podía haber
dicho aquello como una forma de vengar su abandono.
Por otro lado, llamado el dueño de la panadería donde trabajaba
Fernando Rufiange, un hombre formal y bien establecido, manifestó que el
Chapurra era un buen trabajador, algo que según lo que sabía no podía decirse
de su acusador Nicasio, al que describió como “un borracho habitual y una
mala persona”.
Quedaban las afirmaciones de Santos Moya, que insistía en lo que le
habían dicho (pero que nadie ratificaba) de la presencia del Chapurra en la
escena del crimen. Afirmaba también que éste le eludía constantemente, a
pesar de que Santos presidía un sindicato católico de panaderos al que
pertenecía Rufiange. Cuando indagó por qué no acudía a las reuniones
sindicales, le habían dicho que el Chapurra nunca iría por no encontrarse con
él, sin que supiera que mediara enfrentamiento alguno entre ambos.
No eran pruebas suficientes para obligarle a confesar. El haberse
encerrado en negativas revelaba su actitud de rechazo a toda indagación
policial pero eso era algo muy habitual en la clase baja madrileña, que veía
mal a la policía, con un abierto rechazo a colaborar con ella.
“La Libertad”, que siguió pidiendo en un par de ejemplares que se
indagara más sobre el caso, abandonó también las sospechas sobre el Chapurra
pero abriéndolas a otras posibilidades que, en su opinión, fueron abandonadas
demasiado pronto en 1923.
La más creíble era la que descansaba sobre la persona de Benigno,
conocido como “el Gallego”. Era maestro de obras y se encargaba de
organizar el trabajo en la construcción de diversas casas en Madrid. Solía
pasar por la misma Vereda por la tarde o noche bien provisto de la recaudación
del día. En concreto, aquel sábado había atravesado la misma zona media hora
antes de que lo hiciera Sebastián Moya. Eran de parecida complexión, aunque
Benigno resultaba más joven.
En todo caso, el ladrón y asesino bien pudo confundirlos y los destrozos
encontrados en la ropa, los bolsillos vueltos del revés, eran intentos
desesperados por encontrar el dinero que se suponía que llevaba el caminante.
¿Era eso lo que había sucedido en realidad? ¿Había muerto Sebastián Moya
porque su asesino le confundió con Benigno?
Salió entonces a relucir Conrado Sobrino, que había sido detenido
durante algunos días con ocasión del crimen, sin que el juez encontrara contra
él pruebas incriminatorias. Los comentarios del diario sacaban a la luz que la
posibilidad de dicha confusión ya había sido tenida en cuenta. En efecto,
Conrado Sobrino trabajaba también en la construcción. Con ocasión de
algunos negocios en que Benigno le adelantó al contratarlos, el sospechoso le
había amenazado diciendo que acabaría con él.
Pero Conrado no había estado por aquella parte de la ciudad esa noche,
había testigos que le situaban lejos de la zona. Así que esa prometedora pista
también se esfumaba.
Tan solo se recordó a dos detenidos más de aquellos días. Uno era
Antonio Fernández “el Monago”, un sujeto de pésimos antecedentes, vendedor
ambulante, que dijo estar en otro lugar aquella noche y luego se comprobó que
no era así. La policía parecía estar en el buen camino porque se le había
encontrado una prueba que parecía concluyente: las zapatillas estaban
ensangrentadas. Días después los expertos comprobaron que simplemente era
pintura.
Los vecinos de aquella parte de Madrid indicaron a la policía que
aquella misma tarde habían visto a un hombre dando vueltas por un sembrado
cercano. Personados en la zona al día siguiente del crimen, los agentes
detuvieron a Mariano Martín, que estaba recorriendo el sembrado de un lado a
otro. Dijo estar buscando cinco duros que había perdido el día anterior, cuando
se acostó entre las espigas a echar un sueño.
No era de mal vivir, manifestó muy indignado, puesto que trabajaba
como obrero en el Cerro del Moro. Personada allí la policía comprobó que
entre los obreros nadie figuraba con ese nombre y que los que allí estaban
decían no conocer a un trabajador con esas señas. Es de suponer que el
rechazo, la negativa y el engaño eran las reacciones habituales de la clase baja
madrileña hacia la policía. En todo caso, tampoco se disponía de prueba
alguna contra él.
De manera que abruptamente, cuatro días después de la detención del
Chapurra, los periódicos abandonaron finalmente toda referencia y el caso,
como tantos otros, quedó sin resolver.
El disparo imposible
Hace algo más de diez años llegué a Barcelona por primera vez. A la
mañana siguiente, antes de quedar con unos amigos del lugar, paseé solo por
las Ramblas y las calles aledañas hasta la orilla del mar. Lo miraba todo con
abierta curiosidad y simpatía, empezaba a darme cuenta del atractivo de esta
ciudad variada, cosmopolita y llena de encanto.
En uno de los virajes con los que intentaba llegar hasta el barrio Gótico
y la catedral, me interné por unas calles sumamente estrechas. Las fachadas
aparecían desconchadas en no pocas ocasiones, había pintadas en las paredes,
persianas destartaladas en algunos balcones, en ocasiones a punto de
desprenderse. Vi bastante población inmigrante, gente oscura que no me
prestaba atención, muchachas que caminaban con sus perros, jóvenes que
pasaban en moto dando vueltas por las estrechas esquinas.
Cuando describí la extrañeza que sentía hacia ese barrio tan céntrico y
que se antojaba abandonado, mis amigos me comentaron que había paseado
sin darme cuenta por el célebre barrio chino barcelonés, donde en otro tiempo
trabajaban tantas muchachas venidas de lejos en la prostitución y que ahora
estaba siendo ocupado por inmigrantes.
Tal vez en alguna de esas callecitas estrechas me topé sin saberlo con el
Pasaje de Escudillers. Aparece este lugar en una, dos y hasta tres ocasiones de
la crónica negra en la ciudad. En mayo de 1996 un hombre pakistaní de 39
años fue arrojado por una ventana del número 3 por dos hombres con los que
estaba discutiendo, tal vez por cuestiones de droga o un negocio que había
salido mal. Los asesinos escaparon en un coche inmediatamente pero serían
apresados días después.
Si retrocedemos encontramos un terrible suceso que tuvo lugar el 13 de
enero de 1986. En el número 7 de este pasaje vivían José Burgueño, su esposa
Dolores Sánchez con su hijo José. La pareja llevaba una vida irregular
dedicándose a la venta ambulante y lo que pillaban. Discutían a gritos, muchas
veces borrachos, pero quizá no fuera una situación inusual en esa barriada.
En una de estas discusiones se les fue la mano. El hombre contaría luego
que ella le amenazó con un cuchillo de cocina. Él se lo arrebató y la cosió a
puñaladas hasta matarla. Luego llevó el cadáver hasta la bañera para
descuartizarla con un serrucho repartiéndola en varias bolsas de basura.
Distribuyó el cadáver de su mujer en varios contenedores de las Ramblas con
la ayuda de su hijo, que habría de enfrentarse al cargo de encubridor. Cuando
se encontraron restos humanos en la zona la policía hizo un rastreo hasta
encontrar manchas de sangre en el mismo portal de la casa. El asesino había
limpiado el piso con sulfamán pero no se había dado cuenta que iba dejando
un rastro hasta el contenedor donde depositó su macabra carga.
El Pasaje de Escudillers, como vemos, tiene sobre sí una historia
criminal. Sin embargo, no hablaremos de estos casos recientes ni de ningún
otro que se resolviera con más o menos facilidad, sino de otro que habría de
atraer la atención del público barcelonés durante nueve meses. Daría lugar a
numerosos artículos periodísticos, polémicas, rumores malintencionados,
acusaciones veladas, desconcierto entre jueces y policías.
El viernes 21 de agosto de 1925 una jovencita entre los 16 y los 17 años
subió por las escaleras del número 1 de este pasaje. Pidió un papel a una
vecina para escribir una nota, según dijo, nada de importancia, cosas que debía
recordar. Luego se asomó al terrado o azotea del edificio. Debió caminar por
él, subirse a la cornisa de cuarenta centímetros de altura. Luego saltó para
estrellarse en la calle, cinco pisos más abajo. Un soldado que pasaba por la
zona fue el primero en darse cuenta del impacto, acudir en su auxilio. “Aún
estaba con vida” declaró, “pero cuando la llevaba hasta la casa de socorro
murió”.
Al día siguiente apenas salió una nota en los periódicos, pocas líneas
para informar que una muchacha de la que ni siquiera se sabía bien el nombre,
se había suicidado arrojándose desde una azotea. “Se cree que obedece a
cuestiones amorosas” añadían. Por desgracia, no era nada inusual en un
tiempo donde estos sucesos no se ocultaban con cierto pudor como hoy. Las
crónicas periodísticas están llenas de atropellos (no existían semáforos ni
educación vial), timos, reyertas en la puerta de una taberna, crímenes
pasionales. No era infrecuente que una chica se matara porque sus padres no la
permitían casarse con quien quería o había sido abandonada y no conseguía al
hombre que deseaba.
En estos casos, era rutinario realizar la autopsia. En ese momento surgió
el caso de Dolores Bernabéu, que así se llamaba la muchacha. Los médicos
habrían de hacer una segunda autopsia antes de exhumarla porque el juez les
obligó a ello, completamente perplejo ante la situación creada. Porque el
cadáver de la suicida presentaba un disparo que, penetrando por la espalda en
la región escapular (lo que es la paletilla derecha), había atravesado un pulmón
y había alcanzado el esófago. La bala no había atravesado el cuerpo pero
tampoco se encontraba en él. De repente, un rutinario caso de suicidio se
transformaba en uno de posible asesinato.
¿Qué había sucedido exactamente? El juez de instrucción al que
correspondió el caso, señor Páramo, habría de investigar junto al jefe de
policía Hernández Malillos a lo largo de meses en una instrucción que terminó
siendo una pesadilla para ambos. De repente, unos vecinos que habían
contestado de forma rutinaria un día, se vieron asaltados con muchas más
preguntas al día siguiente, teniendo la obligación de presentarse ante el juez
dando su testimonio.
Desde el principio, todo había parecido muy claro. Los hechos
sucedieron sobre las diez y media de la noche. La víctima subió por las
escaleras después de haber comprado en una droguería cercana un producto
raticida. “Iba cantando, alegre” dijo una vecina que se cruzó con ella, otra a la
que pidió un papel “para escribir algo”. Eso no quiere decir nada. Se sabe que
los suicidas adoptan muchas veces un tono relajado y tranquilo, si no alegre,
cuando ya han decidido acabar con su vida.
El portero vivía en unas habitaciones junto al terrado. Oyó que alguien
andaba por allí esa noche, no le dio importancia. Inmediatamente, escuchó
gritos en la calle. Cuando la policía acudió al día siguiente de forma rutinaria,
sin saber aún cuánto más habría de investigar, entraron con la vecina del papel
en las habitaciones donde vivía la muchacha. Allí, en una bombonera que les
señaló dicha vecina, encontraron un breve escrito: “No se culpe a nadie de mi
muerte”. Aquel suicidio era de libro, debieron pensar.
Por la noche, cuando se hubo realizado la primera autopsia y el juez se
encontró el informe sobre la mesa, debió mirarlo con absoluta extrañeza. Los
dos policías destinados a revisar el caso sobre el terreno no habían dejado
lugar a dudas: la chica se había suicidado. Entró en sus habitaciones, escribió
la nota, salió a la azotea y se tiró. Incluso habían revisado concienzudamente
el terrado, como habría de hacer el mismo juez días después: ni una marca de
lucha ni de forcejeo, tan solo una pequeña desconchadura en la cornisa a la
que se había subido Dolores antes de tirarse. ¿Pero cómo puede alguien que va
a suicidarse recibir en el último momento un disparo mortal de necesidad?
Porque si le hubieran disparado antes no habría podido subirse a aquella
cornisa ni tirarse, hubiera quedado tendida en medio de un charco de sangre.
Pero si se tiró ¿cómo pudo llegar a la calle con un disparo así?
El misterio de una situación tan contradictoria cautivó la atención del
público barcelonés de la época. Los periódicos habrían de dar lugar a todo tipo
de conjeturas ante la desorientación de los investigadores.
“El juez, Sr. Páramo, salía del despacho del fiscal de la Audiencia, le
rogamos que tuviera la bondad de facilitarnos algunas noticias
respecto a la misteriosa muerte de la joven Dolores Bernabéu.
—De buena gana lo haría —nos contestó—; pero es el caso que no
puedo decirles nada, porque nada hay de nuevo. Todo está igual;
sigue todo tan enmarañado como ayer. Lo cierto es que a Dolores le
hicieron un disparo por la espalda mortal de necesidad; pero hasta
ahora no se ha podido averiguar quién sea el autor del disparo.
Cuanto sobre esto se diga no deja de ser fantasía pura. Créanme
ustedes: el juez no lo sabe, y si ustedes saben algo, dígamenlo y se lo
agradeceré, pues contribuirán al esclarecimiento de un suceso sin
precedentes en mi carrera. No me he encontrado nunca ante un caso
semejante” (El Sol, 28.8.1925, p. 8).
Cuando el señor Páramo decía estas palabras aún seguía barajando la
hipótesis inicial en lo que era secundado por un periódico tan respetable como
“La Vanguardia”. El disparo había tenido lugar con la chica subida sobre la
cornisa, a punto de tirarse. ¿Pero qué justificaría que alguien hiciera tal cosa?
La explicación del juez era simple: la confundieron, en las tinieblas de la
noche, con un ladrón, disparándola desde una terraza cercana justo cuando
estaba a punto de tirarse. “O eso” venía a decir “o un disparo casual”.
Si la primera explicación ya era bastante discutible, la posibilidad de un
disparo que se le escape a alguien casualmente, que impacte justo con una
persona asomada a una cornisa cuando se va a tirar a la calle, resultaba
inimaginable. Algunos diarios sugirieron incluso que el autor del disparo lo
hubiera efectuado para disuadir a la chica de tirarse, al percibir su intención.
Era difícil que esta idea prosperara, el buen vecino que disparaba de forma tan
certera para detener acciones suicidas quedaba descartado.
Al cabo de una semana de seguir esta hipótesis, el juez ya empezaba a
dar signos de desconcierto porque le era imposible probarla. Se examinó el
lugar a conciencia, hay alguna foto incluso del juez y el jefe de policía junto a
alguna vecina visitando el terrado, asomándose a la cornisa, comprobando
ángulos posibles.
Se delimitó que, según la trayectoria supuesta de la bala, solo un
conjunto de azoteas vecinas podían ser el origen del disparo. Se interrogó a los
vecinos de las mismas sin que nadie admitiera haberlo efectuado ni tener
conocimiento de quién lo hubiera hecho. “Claro”, se pensaba, “ahora nadie
quiere meterse en líos pero alguien tuvo que ser”.
Unos días después algunos reporteros opinaban de forma contraria. En
concreto, un joven periodista y crítico teatral, Adolfo Marsillach, padre del
conocido actor, opinaba:
“Para el juez que entiende en el sumario, Lola fue herida por alguien
que, desde otro terrado, la hizo un disparo en el instante mismo de
salvar la baranda de la azotea para matarse. Todo es posible en este
mundo, y más estupendas cosas se han visto; pero cuesta trabajo
creer que a las once de la noche haya quien ande por los terrados,
pistola en mano, y dispare contra las personas que se le pongan a
tiro, como quien caza pájaros con escopeta” (El Imparcial, 3.9.1925,
p. 3).
Ciertamente, todo resultaba inverosímil, máxime cuando el juez había
puesto todo su empeño durante aquella semana en probar esta hipótesis sin
conseguirlo. De hecho, los vecinos declararon no haber escuchado ningún
disparo aquella noche antes de que Dolores saltara. Se dijo que era difícil que
prestaran atención porque en aquel barrio no era extraño que tiraran cohetes
para celebrar cualquier cosa. De todos modos, ya que no hubo cohetería
aquella noche era difícil imaginar que nadie escuchara nada.
Se hicieron pruebas, se volvió a aquellas condiciones nocturnas y los
agentes de policía dispararon. Nadie escuchaba nada. ¿Realmente no oían los
disparos o no querían oírlos? podría pensarse. En aquel barrio chino lo que
menos se deseaba era colaborar con la policía, a fin de cuentas. Si dijeses que
habías oído algo, ya tenías que estar declarando y, si la policía creyese que
escondías algo, te veías en la cárcel hasta que cantaras lo que era cierto o lo
que ellos deseaban oír. Así que era mejor negarlo todo: no escuchamos nada,
no supimos nada, no notamos nada.
El juez no podía probar que se disparara en las circunstancias que
suponía, de ahí su desconcierto. Mientras tanto el tema y su misterio estaban
en el candelero y los periódicos tenían que vender ejemplares con el pregón de
las novedades sobre el caso, que los lectores esperaban expectantes. Era
necesario hablar de algo y, si no había noticias, se recogerían rumores que de
ellos estaba bien sembrado el vecindario cuando las autoridades no daban con
el quid de la cuestión.
Así que, formalmente primero, los diarios empezaron a indagar sobre la
vida de Dolores Bernabéu. Con ello se tuvieron los ecos de un mal vivir que
por entonces era asunto cotidiano para muchas jóvenes pobres. Su padre era
peón, un hombre inculto, zafio, de pocas palabras. Dijo que Dolores se había
ido de casa hacía dos años, que se dedicó a la mala vida pero que, cuando
llegó arrepentida, la volvió a acoger. No obstante, la situación no duró mucho
porque volvió a irse para dedicarse al vicio y las malas costumbres.
Hasta ahí la versión del padre, exculpándose de todo. Los hijos, ya se
sabía, eran una carga para una familia pobre, y más una hija que no servía más
que para causar problemas. Sin embargo, otros diarios recogieron otras
informaciones. Uno decía que, con catorce años, Dolores había estado con su
primer hombre. Cuando el padre se enteró lo único que reclamó es el dinero
que le había dado por el servicio.
Se fue de casa a raíz de aquello. Es de suponer que pensaría en ganar el
dinero para ella y no para su padre, que era un rufián. De manera que una vieja
la acogió pero siguió trabajando en lo mismo, dando satisfacción a hombres
que venían cada noche hasta la cama que la vieja le había proporcionado a
cambio de una parte de las ganancias.
Ella, mientras tanto, soñaba con hacer carrera en el music-hall, pasear de
vedette por el Paralelo barcelonés: el Edén, el Lion d’Or, el Excelsior. Todo un
mundo de lujo, bailar toda la noche el shimmy, el foxtrot, con clientes de
dinero, gente de buena posición que le pusieran un piso para permitirse los
caprichos que quisiera. Incluso por la noche, eso decían quienes la conocieron,
soñaba con marchar a París y triunfar allí. A fin de cuentas, su hermana mayor
Virginia ya había hecho tal camino antes que ella, aunque no como vedette del
Moulin Rouge precisamente, sino arrastrando una vida desamparada por las
calles parisinas.
Cuando acababa de cumplir dieciséis años conoció a un hombre,
Conrado Maynou. Por entonces este hombre ya no tan joven llevaba viviendo
varios años con su hermana Virginia, la que luego marcharía a París. En su
casa acogerían no pocas veces a Dolores hasta que a él le gustó así como era,
tan joven, o vio la oportunidad de explotarla en vez de aquella vieja
repugnante.
El caso es que dejó a la hermana mayor que, encorajinada, tomó el
rumbo de Francia, y le dijo a Dolores que se fuera a vivir con él a unas
habitaciones que le alquilaba un amigo en el Pasaje de Escudillers. Allá se
fueron unos meses antes del suceso de que aquí hablamos.
Conrado no era sospechoso del asesinato de su novia, habida cuenta que
dos días antes había sido encarcelado acusado de estafa. Al parecer, junto a
otros amigos, tal vez incluyendo en la operación a Dolores, habían estado en
Mallorca donde abrieron locales en Palma y Manacor, al objeto de iniciar una
estafa que les reportaría 50.000 pesetas pero de la que salieron huyendo de la
policía.
Cuando los cómplices supieron que le habían atrapado, varios de ellos
salieron por piernas incluso del país: el más significado, Federico Roca, se
había fugado a Suiza, por ejemplo. Otro, Joaquín Soler, fue encerrado entre
rejas con prontitud, no tuvo tiempo de escapar.
El juez consideraba que no estaban implicados en la muerte de la
muchacha pero sí, desde luego, en la estafa de que eran acusados desde el
Juzgado de Mallorca. Mientras Conrado desgranaba ayes ante los periodistas
desde su celda, fingiendo un gran amor por Dolores, se supo que poco antes de
que la policía le atrapara le había dicho que su relación había acabado.
De hecho, cuando su pareja fue detenida, la quisieron echar de la casa
por no disponer de dinero. Sólo la intervención de Conrado a través de un
amigo permitió que ella se quedara. Seguía soñando con huir lejos, marchar a
París a casa de su hermana Virginia pero ésta, como manifestó ante el juez, no
quería saber nada de esa zorra que le había quitado a su hombre. De manera
que su situación empezaba a ser desesperada: sola, sin dinero, sin posibilidad
de escapar ni cumplir ninguno de sus sueños, rechazada por el hombre al que
se había unido, poco parecía retenerla.
Toda esta historia desembocaba en hacer de su suicidio algo creíble,
darle un motivo para quitarse la vida. Pero entonces volvía de nuevo la
pregunta inicial. En esas circunstancias, si el suicidio era comprensible, si se
había subido a la cornisa para consumarlo ¿quién la disparó?
El juez se desesperaba mientras surgían rumores de todo tipo entre los
periódicos de Barcelona y de Madrid. Pidió informes a la Academia de
Ciencias para que le aclarasen si aquella noche la luna permitía distinguir una
silueta sobre el terrado de aquella casa, se reunía con los médicos una y otra
vez intentando determinar el arma empleada. Unos incluso dudaban de que, en
vez de pistola, no se hubiera empleado un arma blanca para hacer la herida.
Los peritos se peleaban entre sí, el juez se indignaba con ellos. Unos decían
que el disparo se había efectuado a gran distancia, otros que no.
El caos llegó cuando se trajeron las ropas de la fallecida y se colocaron
sobre un maniquí con la misma forma y figura. Ahora resultaba que los
agujeros de bala en el vestido y en el cuerpo no coincidían ¿cómo podía ser
eso? ¿eran tan torpes esos peritos o es que alguien la había asesinado,
cambiado de ropa y hecho los agujeros sin prestar atención a la coincidencia
necesaria?
Mientras tanto, algún periódico afirmaba que aquello era un asesinato.
La habían matado y luego arrojado el cuerpo por la azotea. Era una hipótesis
plausible, tal como iban las cosas. Pero había mucha fantasía en ella para
intentar adornarla. “La Vanguardia”, que seguía fiel al supuesto de suicidio
más homicidio por las terrazas, la criticaba con dureza fijándose en esos
detalles.
Según los partidarios del asesinato el cuerpo se había encontrado
demasiado distante de la vertical de la cornisa, señal de que alguien había
arrojado el cuerpo lo más lejos posible. Los contrarios se burlaban: La
hipótesis del suicidio es más coherente, en su lanzamiento parabólico, para
justificar la lejanía de la vertical. En caso de arrojar un cuerpo muerto, habría
caído precisamente más cerca de la propia fachada. “No se arroja un cadáver
como si fuera una pelota” afirmaban.
Luego estaba aquel testimonio de un empleado de la casa de socorro.
Sostenía que aquella noche un joven de pantalón blanco había llegado muy
nervioso hasta el lugar. Preguntó si habían traído a una muchacha que se había
lanzado desde un terrado, si aún vivía para declarar. Le dijeron que no había
nadie así pero a los pocos minutos, precisamente, llegó aquel militar cargando
con el cuerpo de Dolores. Al comprobar el del pantalón blanco que estaba
muerta y no podría declarar, pareció dar un suspiro de alivio y se alejó sin
decir nada más.
Muy bien, preguntaba el reportero de la Vanguardia. ¿Dónde está ese
hombre del pantalón banco? Nadie lo sabe. ¿Dónde está el testigo que ha
afirmado toda la escena anterior? No parece existir, el juez no lo encuentra.
Cuando no existen noticias, se inventan, viene a concluir.
“Lo que sí diremos es que el deseo muy natural y loable de satisfacer
el interés del público y aumentar la venta, no justifica que en vez de
escribir relatos más o menos adornados, de hechos, se pergeñen
absurdos folletines donde se acogen rumores desprovistos de
verosimilitud, se estampen versiones puramente fantásticas, que,
antes que auxiliar, entorpecen la acción de la justicia, y, sobre la base
de manifestaciones ambiguas de testigos recusables, se forjen
hipótesis descabelladas e incluso se vulneren las leyes de la
mecánica. Francamente, creemos que por mucha que sea la
credulidad del público y su avidez de emociones fuertes, al fin habrá
de llamarse a engaño, si, como cabe en lo posible, no hay tal
asesinato” (La Vanguardia, 4.9.1925, p. 6).
Todo esto nos lleva al rumor más persistente que recorrió los mentideros
de Barcelona e incluso se abrió paso decididamente y con grandes vaguedades
en las páginas de los diarios. Es la hipótesis de la francachela.
Según ella, los hechos sucedieron de forma muy diferente a la que
propugnaba el juez. Aquella noche se habían reunido en las habitaciones de
Dolores varios amigos de Conrado y ella, algunos incluso de los implicados en
la estafa. Empezaba el fin de semana y se trajeron botellas, alguien sacó una
guitarra. Algunos cantaban, todos empinaban el codo, empezaron a correrse la
gran juerga. Uno de ellos, especialmente avispado por el alcohol, sacó un
revólver para presumir de él, mostrándolo, haciendo como que disparaba al
techo, riendo y empinando el codo.
En un momento determinado Dolores se había cansado de aquello y dijo
que se retiraba a su dormitorio. Cuando caminaba hacia él de espaldas a la
concurrencia, al gracioso se le disparó un tiro y la muchacha cayó de bruces
sin soltar un grito. Estaba muerta. Consternación, nervios, algunos se
preguntaron cómo hacer para ocultar el cadáver, no verse metidos en más líos
de los que andaban. Una muerte entre canallas, como eran ellos, habría de
terminar con todos en la cárcel y los policías interrogándolos duramente.
Alguien propuso que simularan un suicidio, que la arrojaran desde el
terrado y así hicieron. Llevaron su cuerpo hasta la cornisa y lo arrojaron,
dispersándose a continuación.
¿Pudieron suceder así las cosas? Desde la distancia de los años, creemos
que sí. No hay otra forma de justificar lo sucedido de una manera coherente y
verosímil. Pero desde luego, esta hipótesis hace surgir algunas preguntas.
¿Por qué los vecinos no declararon nada de todo esto? Una francachela
tal tenía que haber sido ruidosa. Pero se da el caso de que el dueño de la casa,
uno de los implicados en la reunión, era amigo de Conrado Maynou. Estaba en
la mejor situación para imponer a todos la misma versión: no habían oído
nada, no sabían nada.
¿Y la nota de suicidio? Si los hechos fueran estos la nota no podía haber
sido escrita por Dolores. Ya era sospechoso, decían algunos diarios, que la
suicida no la llevara encima al tirarse, como era lo usual. ¿Por qué fue a
dejarla en una bombonera dentro de su habitación? ¿Por qué la policía no la
encontró hasta el día siguiente y a instancias de la vecina que dijo haberle
dado el papel, casualmente la mujer del dueño de la casa? ¿Cómo sabía ella
que había que buscar ahí?
El juez, que finalmente no descartaba nada, indagó sobre la fiabilidad de
esa nota y la escritura de Dolores. Nadie conocía cómo era en realidad. De
hecho, unos opinaban que no sabía escribir, otros que sí, incluso un vecino que
manifestó haberla enseñado un poco decía que sólo sabía realizar algunos
palotes, nada tan elaborado como ese mensaje.
El señor Páramo no descansaba en busca de pruebas ciertas. Mandó que
los peritos calígrafos fueran hasta el Monte de Piedad donde Dolores había
abierto una cartilla en otro tiempo (que ahora estaba casi vacía) pero donde
había estampado su firma. Tras una labor ímproba (hubo de buscarse entre
1.800 existentes sin identificar en los libros del Monte) los mencionados
peritos no se pusieron de acuerdo: a unos les parecía que sí coincidía, a otros
que no. No hubo forma de concluir en quién había escrito la nota de suicidio.
De todos modos, lo que alarmó al juez y las autoridades, incluso parece
que trajo hasta el Juzgado al fiscal general del Estado desde Madrid, no fue la
hipótesis en sí sino los rumores a que dio lugar.
El pueblo llano sospecha de los poderosos en un suceso oscuro como
éste. De manera que empezó a propalarse la noticia de que el autor del disparo
no era cualquiera sino alguien importante. Unos hablaban de la amante de un
hombre principal, otros decían que ese mismo hombre importante en persona,
adepto a las juergas etílicas en los bajos fondos de la ciudad. Lo único que ha
llegado hasta nosotros es el hecho de que un jefe y oficial del ejército en
Cataluña estaba en boca de muchos.
Fue por ello que en octubre acudió al capital general de la región
solicitando que se realizara una investigación para determinar quiénes eran los
calumniadores y castigarlos. Su interlocutor le dijo que no podían interferir en
las investigaciones realizadas en el orden civil. Entonces el interesado solicitó
pedir declarar ante el señor Páramo, cosa a la que tampoco accedió el capitán
general. Al hacerse público este tenso diálogo el interesado es de suponer que
se consideraría reivindicado ante la opinión pública. En todo caso, se debía a
la disciplina del ejército.
Creemos que esta referencia al personaje importante añadía morbo a la
situación, algo que gustaba a la maledicencia de la clase pobre, que pensaba
que a los poderosos siempre se los protege, y al tiempo permitía a los
periódicos vender más ejemplares en las calles.
Alguien se alarmó ante estos rumores. El fiscal general, en su visita a
Barcelona, cuando saludó al juez Páramo, dijo que lo había hecho por cortesía
y amistad, que él no interfería con las investigaciones en curso porque para eso
tenía al señor Gargallo, el fiscal de la causa y representante suyo.
Lo cierto es que el juez tomó cartas en el asunto y llamó a capítulo a los
redactores de varios periódicos: “El Progreso”, “El Día Gráfico” y “La
Noche”. Tuvieron que presentarse, responder a las preguntas incisivas del
señor Páramo para que justificaran las insinuaciones vertidas de que “el hijo
de una persona muy conocida” había participado en la francachela y era el
autor del disparo.
A partir de ese momento, el 16 de septiembre, las noticias disminuyen
como por ensalmo. La muerte de Dolores Bernabéu, a la que se habían
dedicado casi páginas enteras, se transforman en meras notas donde se afirma
que las gestiones del Juzgado continúan, que ha habido reuniones de las que
no se sabe nada, que hay un firme hermetismo entre las autoridades judiciales
y policiales en torno al caso.
Lo cierto es que, de lo poco que puede sospecharse de la acción del juez,
se concluye que no conseguía probar ninguna de las dos hipótesis. Sin testigos,
sin pruebas concluyentes de nada (ni en el cuerpo, ni en la blusa y sus
agujeros, ni en la firma de la nota), el caso se iba desarrollando con un eco
cada vez menor.
Que los rumores seguían entre la gente se puede deducir por la reacción
de aquel militar que hemos mencionado, sucedida tres semanas después de
llamar al orden a los periódicos. Pero estos ya no aportaban noticias de las
que, de todos modos, carecían. El único que seguía hablando es Conrado
Maynou desde su celda en Madrid. Proclamaba que él sabía quién era el
asesino de Dolores, que la policía no tenía más que dejar que le interrogara en
persona para que el otro confesara. El juez le mandó un exhorto para que
declarase lo que supiera y dijera qué preguntas hacer y a quién, de forma que
el mismo juez obrara al efecto.
Ante ello Maynou se enredó en divagaciones, afirmaciones sin orden ni
concierto. A las autoridades les quedó claro que lo que deseaba era salir en
libertad a cualquier precio. Pero la justicia resultaría implacable con él y sus
cómplices en la estafa de Mallorca. El 13 de abril de 1926 se concluyó el
sumario sobre la muerte de Dolores sin poder señalar a ningún acusado de la
misma. Un mes después la Audiencia de Barcelona sobreseyó el caso, no así el
de la estafa de Maynou cuyo sumario se dio por terminado el 15 de julio de
aquel año y el preso fue trasladado a la prisión de Monjuitch para que
estuviera cerca en el momento del juicio.
Dolores Bernabéu, la muchacha que soñaba con ser una famosa vedette
en París, con disfrutar de dinero, un coche, joyas y hombres, fue solo una
muchacha que salió de la pobreza para caer en los bajos fondos, que tuvo que
venderse como tantas otras en la Barcelona de aquella época. No llegó a
alcanzar meta alguna de las que soñó y fue famosa, sin embargo, cuando no
quiso serlo, cuando ya no podía disfrutar de ello. De todos modos, su cadáver
esperó que se le hiciera justicia como había esperado su oportunidad: en vano.
La muerte de un pastor
Desde 1948 la amplísima zona de los Carabancheles, una población de
origen medieval, forma parte de Madrid. De todos modos, antes de esa fecha
muchas familias adineradas de la Corte tenían allí sus fincas y quintas donde
descansar. A comienzos del siglo XX Carabanchel Bajo, con cerca de seis mil
habitantes, triplicaba la población de Carabanchel Alto, que aparecía dispersa
y rural, con grandes espacios de bosque, huertas, algunos conventos e iglesias
y, desde 1911, el aeródromo de Cuatro Vientos, zona militar.
Cuando situamos esta nueva historia, en torno a 1925, la población de
esta última zona rebasaba los diez mil habitantes aunque disfrutaba de pocos
servicios adecuados a ese número de personas. Las quejas eran continuas por
la falta de guardia civil y se decía que la policía solo acudía cuando se
registraba algún suceso especialmente sonado. El crimen de la Vereda del
Cruce había tenido lugar en 1923 en Carabanchel Bajo pero ahora el escenario
de un acontecimiento similar sería el Alto, en concreto, los terrenos que
lindaban con el aeródromo.
A principios de 1924 llegó hasta esta zona, procedente del pueblo
vallisoletano de Bobadilla del Campo, un hombre de 42 años. Se llamaba
Marcos Felipe y tenía por oficio el de pastor. Seguramente le habían dicho que
cerca de Madrid se ganaba más que en la pobreza de la tierra castellana, que
allí te podías colocar con facilidad en las afueras de la capital para servir a
algún propietario de tierras, huertas, negocios y ganado.
Así fue. Cipriano Pérez, casado con una hermana de Marcos, le habló de
don Antonio Claré, rico hacendado de Carabanchel Alto para el que trabajaba.
Con seguridad supo de la necesidad de pastores y se acordó de aquel hombre
serio, responsable y discreto que conocía desde antiguo en el pueblo de
Bobadilla.
De manera que, a los dos días de su llegada a la Corte, Marcos Felipe ya
trabajaba como pastor alojándose en una majada cercana al aeródromo. De ella
salía cada mañana para sacar las ovejas del patrón y hacerlas discurrir por
aquellos campos y lomas que caracterizaban por entonces el paisaje de
Carabanchel Alto.
Cada semana iba hasta el bar Claré, propiedad también de su jefe,
regentado por Segundo Ibáñez, su sobrino. Se tomaba un vino, charlaba un
poco y cobraba su jornal, 29 pesetas, que guardaba celosamente en su cartera
de piel de gato. Era ahorrador, medía concienzudamente sus gastos, presumía
a veces de que estos alcanzaban apenas unos céntimos al día. Cualquiera podía
suponer que en esa cartera llevaba un buen fajo de billetes.
Como era habitual y había pasado con él mismo, Marcos se trajo a su
hermano menor Nemesio, un hombre muy bajo (apenas medía 1,40 metros), a
vivir con él y cuidar el ganado. De esa forma iba creciendo la inmigración
hacia las grandes urbes españolas en aquel tiempo, particularmente Madrid y
Barcelona.
El día 13 de septiembre de 1924 era sábado, día de paga. Dejó sus ovejas
a cargo de Nemesio con el encargo de encerrarlas si él no volvía a tiempo.
“Voy a cobrar donde el bar” le dijo, “luego iré a afeitarme”. Tal vez se
preparaba para un domingo donde viera a una mujer que le interesaba.
Su hermano esperó la hora de encerrar al ganado e hizo como su
hermano le había dicho. A las once de la noche, ya en el cobertizo donde
vivían, vio venir solo por el camino al perro grande de su hermano. Faltaba el
otro animal, el que le cuidaba el ganado, fiel compañero de Marcos desde
hacía meses, y faltaba su propio hermano.
Algo inquieto, se acercó donde el guarda de la viña cercana a preguntar
si le había visto. Le dijo que no. “No quise mover más las cosas” vino a decir
después, “para que el patrón no se enterase de que había dejado el ganado”.
Tal vez creyera que su hermano habría bebido demasiado en el bar, cosa
inusual por completo, y estaría durmiendo la mona en cualquier lado. Quizá,
simplemente, le entrase el miedo de hacer pública la tardanza y alertar a quien
no debía.
Por la mañana, dos soldados hacían una ronda por un camino vecinal al
aeródromo y conocido como “La Canaleja”. Justamente era el camino más
corto entre el bar Claré y la majada donde vivían los hermanos Felipe. Resulta
extraño que a Nemesio no se le ocurriera aquella noche recorrer este sendero
por donde su hermano tendría que haber venido.
Los soldados vieron un bulto junto al camino. Al acercarse comprobaron
que era el cuerpo de un hombre. La chaqueta estaba sobre la cara, tapándola a
ojos de extraños u ocultando el rostro a sus asesinos. El ojo derecho lo tenía
saltado y, como se comprobaría al levantar el cadáver, mostraba un profundo
tajo en la nuca de bordes limpios y regulares. El golpe había sido dado con
tanta violencia que cortó la boina que Marcos Felipe llevaba bien ceñida a su
cabeza. Tenía parte de la ropa desabrochada, los bolsillos vaciados. Dos
carterillas pequeñas estaban sobre el camino cerca de él, vacías. Como luego
se sabría, la de piel de gato donde supuestamente guardaba todos sus ahorros
había desaparecido.
Los soldados se repartieron. Uno fue a avisar a la guardia civil, el otro
dio una vuelta por las cercanías para intentar localizar a alguien. Un poco más
adelante había algunos pastores con el ganado. Dos de ellos se acercaron con
él para reconocer el cadáver. Al verlo uno se puso a temblar. “Es mi hermano”
dijo Nemesio echándose a llorar.
El crimen del pastor, el crimen de Carabanchel Alto, ocupó las páginas
interiores de los diarios al día siguiente. De nuevo la muerte violenta en un
sendero sin vigilancia, carente de casas a su alrededor, ausente de testigos.
Otra vez parecía el robo la causa del asesinato, la víctima alguien con dinero,
un hombre modesto y trabajador. Ahora sí la zona se llenó de policías,
guardias civiles, intervino el juzgado de instrucción de Getafe.
Lo primero que ordenó el juez fue detener a Nemesio, aquel hombrecillo
que fue interrogado para saber qué había hecho en cada momento, por qué no
avisó de la ausencia de su hermano. Llevaba apenas una semana cuidando el
ganado del señor Claré, viviendo cerca de Madrid, y ya había tenido que
contemplar la muerte de Marcos, verse en un calabozo. Sus declaraciones
debieron reflejar el miedo a la situación, el no atreverse a avisar a nadie para
no cargar las culpas sobre su hermano por aquella inexplicable ausencia. Se le
puso en libertad al día siguiente para que volviera con sus ovejas, a la vida que
acostumbraba. Cuando los reporteros le buscaran él se limitaría a repetir una y
otra vez su versión, decir que no sabía nada más.
Casi todos guardaban silencio. Colaboraban a desgana con la policía,
dando los datos precisos pero nada más. Se quiso reconstruir el camino
seguido por Marcos. Había llegado al bar, le dieron un billete de cincuenta
pesetas y extrajo de su cartera una a una las veintiuna de vuelta. Todo el
mundo en el bar debió verlo pero la mayoría trabajaban para el mismo jefe,
también había soldados del aeródromo pero esos pertenecían a la jurisdicción
militar y no se les podía interrogar.
Dijo desde el principio que quería ir a afeitarse pero se entretuvo
charlando con algunos compañeros. Era difícil imaginar que alguno de ellos,
testigo de que recibiese ese dinero, fuera el autor del crimen. A fin de cuentas,
casi todos trabajaban para Claré, todos habían ido allí a cobrar su jornal
semanal, lo mismo que Marcos. Es cierto que algunos de los presentes no eran
unos elementos muy recomendables, algunos resultaban mal encarados,
bravucones, de oficio “valientes” como se decía entonces, pero eso era lo
habitual por aquellos contornos donde menudeaban mujeres “de vida airada”,
bares de dudosa nota, que vivían a costa de los soldados del campamento.
Al parecer, se le hicieron las nueve hablando con un viejo que así se lo
contó al juez. “Le dije que ya no fuera a afeitarse, que habían cerrado”.
Entonces se fue por el camino de “La Canaleja”, el más directo que había para
llegar a su majada. Además, el otro camino atravesaba campo militar y los
centinelas no le dejarían pasar después de las ocho y media, en que había
toque de queda.
Por el camino que siguió andaban sobre esa hora la propietaria de un
“café de camareras” y su hija, acompañadas por dos sargentos. No vieron
nada. Tampoco el centinela que se encontraba a trescientos metros del lugar
donde fue asesinado. No oyó ruido de lucha ni gritos, solo silencio. Se dijo
que el o los asesinos debían ser conocidos de Marcos, que los dejó acercarse
hasta el extremo de ser golpeado en la cara, rematado cuando se encontraba en
el suelo, sin emitir un grito. Tampoco ladraron los perros que le acompañaban,
señal de que los agresores les resultaban familiares. Por ello se detuvo a
Nemesio aunque, al escuchar a aquel hombrecillo balbuceante, el juez debía
saber sobradamente que no era el asesino. No tenía envergadura ni arrestos
para matar a su hermano.
En el bar nadie sabía nada, todos callaban. El que sí dio algún dato
interesante fue Cipriano Pérez, el cuñado de Marcos y responsable de haberle
traído hasta allí. Comentó el carácter austero y ahorrador de la víctima, pero
también señaló un nuevo detalle: “Hablaba con entusiasmo” dijo, “de la mujer
que le lavaba y le cosía la ropa. Mi mujer y yo creímos que tenía mucho
interés en ella”.
¿Le podían haber matado por celos? Aquella lavandera quizá se
entendiese con Marcos y, estando casada, había provocado aquella desgracia.
El juez se puso a investigar quién era y dónde vivía.
No fue difícil porque Maura Pérez era muy conocida tanto en la base
como entre los pastores, para muchos de los cuales había servido del mismo
modo, cosiendo y lavando. Sin embargo, había dos hechos que desvirtuaban
las sospechas de Cipriano. En primer lugar, Maura era una mujer sin tacha, de
conocida honradez y magnífica reputación. Por otra parte, su labor había
terminado el 31 de julio de aquel año, cuando a su marido Domingo, vaquero
de profesión, le ofrecieron una lechería en Carabanchel Bajo. En esa fecha se
trasladaron lejos y perdieron todo contacto con la gente de alrededor del
aeródromo.
Llamado Cipriano de nuevo a declarar, éste explicó que se le había
entendido mal: no se refería a esa primera lavandera sino a la que le había
sustituido en sus tareas, una tal Amparo Fernández, casada también y con un
chico de diez años al que Marcos ofreció entrar a trabajar con él de ayudante
para aprender el oficio de pastor. De ella nadie sabía dónde vivía, dónde
encontrarla. “Ha desaparecido” afirmaba algún periódico, cuando la realidad
es que Amparo estaba en su casa tranquilamente e ignoraba que la buscaran.
Mientras tanto, ya había otro detenido. Por lo que parece, la policía
estaba interrogando a todos los pastores y personas que vivieran cerca, aunque
la verdad es que eran pocas porque casas no había ninguna por las cercanías.
Les preguntaban dónde habían estado a la hora en que se supuso cometido el
crimen, en torno a las nueve y media de la noche. Muchos de ellos se
encontraban en algún bar o en su casa con su familia, algunos aún andaban
recogiendo el ganado.
Uno de ellos, con mala fama entre sus compañeros por bravucón, era
José García de la Iglesia, pastor de treinta y ocho años. Trabajaba para un
comandante de Artillería llamado Sarabia, y según decían disfrutaba de una
amistad muy cercana con el asesinado. Al preguntarle dónde había estado
después de las ocho y media no pudo presentar testigos, se enredó en
vaguedades y contradicciones. Aquello de las contradicciones era una señal
inequívoca en la época de que el sujeto interrogado ocultaba algo y hacerlo
ante la policía suponía reconocer algún delito. El testigo que temía
comprometerse de alguna forma que no acertaba a saber, o que ocultaba
alguna pequeña falta por miedo, los que se aturullaban frente a los
interrogadores, estaban seguros de entrar en el círculo de sospechosos. Por ello
la mayoría de la gente pobre y de vivir incierto pensaba que lo mejor era
negarlo todo, no abrir la boca aunque te pegaran, no comprometerse en nada.
Sin embargo, debió verse muy apurado. Al ser detenido se le encontró
una garrota con inequívocas manchas de sangre. Por entonces se afirmaba que
el golpe inicial, el que había vaciado el ojo de la víctima, debía haberse hecho
con un instrumento semejante uno de cuyos nudos había tenido tal efecto. La
herida de la nuca, en cambio, se efectuó con algo parecido a un machete.
José se defendió diciendo que aquella era sangre de oveja, de una que
había tenido que matar en agosto. Se llevó la garrota al laboratorio para su
identificación. Mientras se comprobaba su naturaleza animal, como así sería,
se pidió al comandante Sarabia que testificara sobre su trabajador. De repente,
ese hombre de malos antecedentes, valiente y fanfarrón, se volvió un hombre
honrado y cabal cuando su jefe testificó decididamente a su favor. El respeto al
testimonio militar era grande en aquel tiempo.
Es cierto que se ponía gallito con sus compañeros pero con alguno
habría que hacerlo para sobrevivir. También debía conocer la fama de
ahorrador de su amigo Marcos pero ¿quién no sabía de ella? Cuando llegó el
informe del laboratorio de que la sangre del garrote no era humana, el juez ya
no pudo retenerlo más.
Mientras tanto, se seguía buscando a la segunda lavandera. Finalmente
se la encontró. Era hija del guarda de la viña que había hablado con Nemesio
aquella noche. No había desaparecido ni escapado a la acción de la justicia.
Simplemente nadie sabía dónde vivía con su marido y su hijo. Sus
afirmaciones eran extrañas, las de su marido aún más. Ella dijo conocer a
Marcos solo de vista, dado que también trabajaba para el señor Claré. Afirmó
que nunca le había lavado ni cosido la ropa, que no podía declarar más porque
no sabía nada.
Bueno, debió pensar el juez, a fin de cuentas el cuñado solo ha
mencionado el interés que tenía por ella el fallecido, nunca que ella le
correspondiera. Es posible que Marcos, un hombre soltero de cierta edad,
mirara a las mujeres de su entorno con el deseo propio de un soltero pero nada
más. Sin embargo, cuando la policía habló con el marido éste, después de
ratificar todo lo dicho por su mujer, afirmó que llevaba varios años trabajando
para el señor Claré. Cuando los agentes fueron a comprobarlo de forma
rutinaria, resultó que solo llevaba algunos meses en su tarea. Es más, Doroteo,
que así se llamaba el esposo de la lavandera, había hablado días antes con sus
jefes para pedirles que, si preguntaba la policía, dijeran que llevaba no menos
de tres años en su labor, en vez de los cuatro meses que eran en realidad.
Ciertamente, que trabajara más o menos tiempo era irrelevante para el
caso, de ahí la natural extrañeza de reporteros y policías, que achacaron esa
reacción a querer mostrar un arraigo en la zona que les hiciera menos
sospechosos. Era obvio, como siempre, que habían sabido días antes que la
policía les buscaba y, en vez de presentarse a declarar como buenos
ciudadanos, intentaban no ser implicados, ocultar sus huellas y testimonios. El
temor del pobre e ignorante frente a la autoridad.
El interés de mencionar a esta cohorte de sospechosos es el de trazar una
semblanza del tipo de personajes implicados en aquella zona que lindaba con
Madrid, que empezaba incluso a disfrutar de un tranvía que le llevaba a la
capital pero que, sin embargo, se movía aún en un mundo rural. Allí había
propietarios de tierras como Antonio Claré, bares y negocios, ganado y
huertas. Serían aquellos que en aquel tiempo o más adelante invertirían sus
capitales en la construcción de nuevos barrios en el centro, unos alojando a la
nueva burguesía de la que formaban parte y otros para albergar a la población
inmigrante.
Sirviendo a sus intereses había llegado una población desde pueblos en
provincias cercanas que se colocaban como sirvientes e iban prosperando de
forma modesta. Junto a ellos se encontraba también un mundo envilecido
poblado de rufianes y truhanes, mujeres de mal vivir, capaces todos de
desplumarte en cualquier camino, de borrar su rastro por medio del crimen. En
todos ellos predominaba luego, ante las autoridades, la ley del silencio solo
rota de vez en cuando por alguien debidamente presionado por la policía,
capaz de delatar a cambio de verse libres.
La historia del soldado que vendía sus zapatos salió a relucir dos
semanas después de cometido el crimen. Un pastor de apenas trece años
conocía bien a Marcos. Como todos, sabía de su cartera de piel de gato donde
llevaba sus ahorros, su carácter ahorrativo, reservado. Su importancia para el
juez se debía, sin embargo, a que aún no tenía la malicia suficiente para callar
y no meterse en líos. De hecho, había sido testigo esa tarde de una escena que
dio qué pensar al juez.
Estaba a punto de irse de la zona cuando vio a Marcos con un hombre
sentado al pie de tres chopos, cerca de donde sería asesinado horas después.
Estaban discutiendo sobre la venta de unos zapatos que aquel hombre le
ofrecía. El pastor, que miraba cada céntimo que gastaba, decía que eran
buenos zapatos, de los de tipo militar dijo el testigo, pero que le parecían
caros. Hablaron, regatearon sin llegar a un acuerdo.
El muchacho dijo al juez que tenía acento catalán o valenciano, que no
vestía de soldado pero debía serlo. Al parecer, el hombre se llevó sus zapatos
hasta el guarda de la viña, volvieron a regatear y éste le dijo que se los
compraba pero que no podía llevarle el dinero hasta el día siguiente. “No
puede ser” contestó el vendedor, “necesito ese dinero para esta noche”.
¿Quién era el soldado que decía necesitar tan perentoriamente el dinero?
¿Se impacientó por la tardanza y la necesidad apremiante y decidió llevarse el
dinero de aquel pastor? El juez, a estas alturas, ya había hecho prudentemente
una gestión: comunicar a Capitanía general de Madrid sus dudas sobre la
jurisdicción de aquel crimen cometido en terrenos militares. Capitanía ni le
había respondido ni había pedido su inhibición en la causa, de manera que el
juez instructor siguió actuando hasta entonces.
De todos modos, la posible implicación de un soldado en la muerte de
Marcos aceleró súbitamente las decisiones de las autoridades militares que
reclamaron el caso designando como nuevo juez instructor al comandante
Eugenio García, que habría de llevarlo hasta el final.
Se filtraron las noticias de que ningún soldado se había presentado ante
sus jefes para mostrarse como aquel que se relacionó con Marcos. Si no tenía
nada que ocultar ¿por qué no salía a la luz? ¿Cabía que hubiera robado las
botas a un compañero? El instructor se aseguró que nadie había denunciado tal
cosa en el campamento. Con el temor de la implicación de alguno de los
soldados hizo examinar cada machete y arma cortante del aeródromo. De
todos modos, a esas alturas estaba empezando a descartarse la intervención de
un machete militar, arma con poco filo, bastante roma, e incapaz de hacer un
corte tan limpio y profundo como el que se había asestado al pastor. Se
pensaba en un hacha e incluso en una podadera. Además, la ausencia de ruido
y gritos, el hecho de que los perros tampoco ladraran, permitía suponer que el
o los asesinos eran bien conocidos para Marcos.
El periodista del Heraldo de Madrid, el diario que más estaba siguiendo
el caso, estuvo andando por la zona, preguntando a los pastores. Él mismo
percibía que traspasaba los límites marcados por un periodismo testigo para
pasar a ser un investigador al modo policial. Incluso acudió al lugar del crimen
para remover la hierba y examinar el terreno en busca de pruebas, sobre todo
después de saber que la policía acababa de encontrar un mango ensangrentado
de hacha enterrado en las cercanías.
“Al pasar frente a la Escuela de Aviación, donde se ha instalado e]
juez, sentimos vehementes deseos de saludar al digno magistrado de
la justicia. Vacilamos, empero. No estamos presentables. El polvo ha
dado un tono gris claro a nuestro obscuro indumento.
No importa. El comandante García Lavín se dará cuenta... Y nos
hacemos anunciar” (El Heraldo de Madrid, 3.10.1924, p. 3).
Resulta curioso imaginar esta escena tan alejada de la relación actual
entre periodistas y jueces. A principios de siglo, los reporteros entraban en los
Juzgados como Pedro por su casa. Recorrían los pasillos, sobornaban a los
ujieres para que les diesen información, se permitían incluso atisbar en las
salas donde el juez interrogaba a los sospechosos, les abordaban al salir
tranquilamente. En su derecho a informar, del que presumían, llegaban a
“perseguir” materialmente a los jueces en el tranvía que les llevaba a su casa,
en la calle, para hacerles preguntas. Los mismos jueces permitían estas
situaciones como parte de su servicio, podríamos decir. En concreto, citaremos
al juez Páramo, el del caso anterior. Comentaba a los reporteros que él estaba
abierto a todo tipo de información y citaba en particular a una señora que
había irrumpido en su casa cuando el juez estaba con su batín y dispuesto a
dormir.
La señora, voluminosamente embarazada, le había dicho que tenía que
resolver el caso de Dolores Bernabéu porque, de otro modo, a ella le sería
imposible dar a luz. Al tiempo que decía tal cosa, la chiquilla pequeña que
había traído con ella entraba a saco en el salón del juez derribando varias
figuritas de porcelana. El pobre señor Páramo se las vio y deseó para proteger
las más valiosas mientras trataba de tranquilizar a esa madre desequilibrada
que, no solo amenazaba con dejarle sin dormir (como así había pasado,
confesó el juez) sino con destrozarle los adornos de la casa.
De manera que el hecho de que un periodista se presentara de sopetón en
el despacho del juez para hablar con él, cubierto del polvo de su recorrido por
aquellos campos en busca de pruebas que aportar a la causa, no era demasiado
extraño. De todos modos, cada vez más los jueces imponían restricciones al
trabajo de los reporteros que, en ocasiones, daba demasiadas pistas a los
acusados e incluso terminaban por enredar la madeja de las sospechas de unos
y otros, originando entre otras cosas un sinfín de anónimos a los que prestar
atención.
El juez Eugenio García recibió amablemente al corresponsal del
Heraldo, aprovechando la ocasión para pedirle un cambio de actitud a través
del fiscal militar que le acompañaba:
“El coronel Piquer declara:
-De momento, nada podemos decir, porque no hay nada
concretamente. Si algo dijésemos, pecaríamos de imprudentes.
Además, no debemos decirlo. Yo agradecería vivamente a la Prensa
que se abstuviera durante unos días de hacer información sobre este
asunto. Cualquier imprudencia puede poner en guardia al asesino y
esterilizar, o dificultar, al menos, que al fin triunfe la justicia.
Y como temeroso de haber expresado su pensamiento con rudeza,
añade en un tono de sinceridad que no deja lugar a dudas:
—Yo estimo en lo mucho que vale la cooperación generosa y
decidida de la Prensa. Yo he leido con verdadera fruición las
informaciones del HERALDO DE MADRID, interesantísima la
última de ellas. Pero convengan ustedes conmigo en que ha llegado
la hora del silencio, si ha de dar la justicia el fruto en sazón. En
cuanto podamos, hablaremos. La información periodística no
padecerá en lo más mínimo por que abran ustedes un pequeño
paréntesis. Por el contrario, el interés del público subirá de punto con
este silencio momentáneo” (Idem).
Ese fiscal sabía a quién estaba hablando. El Heraldo se había
caracterizado por tratar el caso con asiduidad y una larga información diaria
donde se habían seguido las idas y venidas del juez, los sospechosos que
entraban en prisión para quedar libres días después. Era un periódico
honorable frente a los militares y, además, los paseos por senderos
polvorientos del reportero mostraban hasta qué punto carecían de información
para seguir manteniendo la tensión del público y las ventas del periódico. De
manera que se otorgó ese paréntesis solicitado, necesario para realizar una
investigación bastante especial, como meses después se vería.
Durante varios meses nada más se supo del crimen de Carabanchel Alto,
como se le había conocido. Ni una información, ninguna referencia. En
noviembre salió una plaza de ebanista para trabajar en los talleres del
campamento militar. La obtuvo un joven llamado Quintín Serantes, cumplidor
de su tarea, gustoso de tratar a sus compañeros y hablar de todo lo que sucedía
alrededor del campamento, incluso de aquel crimen del que se había dejado de
hablar. También se hizo asiduo del bar Claré donde departía con el dueño,
sobrino del propietario, con su ayudante, cuñado del anterior. Se hizo amigo
de todos, escuchó confidencias, parecía de fiar. Serantes era agente de policía.
Sin embargo, no fue su acción la que sacó el tema de nuevo a las páginas
de los periódicos. El 7 de marzo de 1925 un hombre que dijo ser legionario en
África se presentó en las prisiones militares y pidió hablar con el oficial de
guardia. Cuando éste se presentó dijo llamarse Juan Otero, desertor de la
Legión. Quería dejar de huir y reconocer sus faltas, entre ellas haber asesinado
al pastor Marcos Felipe con un hacha aprovechando una estancia temporal que
tuvo en Carabanchel. ¿Era él el soldado de las botas? Afirmó que no.
Según el Heraldo, que volvía a la carga con nuevas informaciones, el
legionario había ido a tomar unos vinos al bar Claré cuando observó al pastor
que cobraba su paga y la metía en una cartera que parecía abultada. Cuando
vio que salía le siguió, se hizo el encontradizo con él, que se fio al verle de
uniforme. En un momento determinado le golpeó con el mango del hacha y,
una vez en el suelo, le dio un tajo en la nuca. Después le robó todo el dinero
que encontró y se dio a la fuga.
¿Se había resuelto el caso con aquella confesión espontánea? El juez,
que empezaba a perseguir otra pista sin que nadie lo supiera aún, desconfiaba.
Se hicieron averiguaciones. Se supo entonces que este hombre había servido
en el regimiento de los Lanceros de la Reina. Por diversas faltas en el servicio
que no se especificaban había sido enviado a una brigada disciplinaria en
Melilla. Allí no se había enrolado en la Legión sino que, al dar muestras de
locura, se le había enviado al hospital militar de Carabanchel para ser tratado.
Estaba allí cuando sucedió el crimen, oyó hablar de él, se enteró de todos
sus detalles. Sin embargo, no podía haberlo cometido puesto que estaba
vigilado en el hospital. Cuando el juez le puso delante todos estos datos que
había averiguado, Juan Otero negó finalmente cualquier participación en el
asesinato. Finalmente, fue enviado con su familia, para ver si podían hacer
algo con él.
Cuando la atención psiquiátrica dejaba tanto que desear entonces, no era
extraño que “los locos” protagonizaran sucesos como el referido, también
crímenes. Era difícil diagnosticarlos, tratarlos. Si eran peligrosos se les
encerraba en manicomios de por vida, si no se les dejaba a cargo de la familia
que, incapaces de hacer algo con ellos, terminaban por olvidarlos en su locura
o dejar que se marcharan sin destino definido.
Este hecho pareció haber desencadenado los acontecimientos en torno al
caso. El 22 de marzo el juez García decretó la detención de numerosas
personas relacionadas con el caso, sospechosos como autores del crimen o por
su encubrimiento. Fueron:
- Basilio González, un mendigo que vivía en los alrededores del
aeródromo alimentándose de las sobras del rancho que se repartían
cada noche.
- Segundo Ibáñez, el arrendador del bar Claré, sobrino del propietario.
- Vicente López, cuñado del anterior y ayudante en el bar.
- Práxedes García, cocinera del bar.
- Aquilino López y José Rodríguez, sirvientes en casa de Antonio Claré
y que se encontraban en el bar cuando fue hasta allí el pastor Marcos
Felipe.
Asimismo, destacó agentes para que fueran hasta el pueblo madrileño de
Fuensalida a fin de detener a un hortelano llamado Rufo López, “el Agujas”.
¿Qué sucedía para que tuviera lugar esta cadena de detenciones? El
policía destacado en el campamento militar había tomado nota de varias
conversaciones, rumores, comentarios. Algunos señalaban como testigo
privilegiado del crimen al mendigo Basilio Fernández.
Fue por ello que el juez mandó que se lo trajeran hasta su despacho y allí
le interrogó una y otra vez. Durante cierto tiempo el mendigo se resistió
diciendo, como todos los demás, que no sabía nada. Tras amenazas de hacerle
partícipe del crimen y al demostrar el juez que sabía más de lo que Basilio
podía imaginar, terminó confesando todo.
Al parecer esa noche fue a recoger el rancho hasta el campamento
cercano. Se cruzó con Marcos, se saludaron y hablaron un poco antes de
seguir su camino. A la vuelta por el mismo sendero de La Canaleja, observó a
dos individuos apostados en la cuneta, semitumbados. Dijo que los identificó
como Rufo López y José Rodríguez, se dirigió a ellos, pero los interpelados
huyeron alejándose entre las sombras de la noche.
Eso bastaba para detener a los señalados pero hubo más. Basilio fue
hasta el bar al día siguiente y, hablando del crimen, dijo lo que había visto.
Según afirmaba, le conminaron y hasta amenazaron para que no dijese nada a
la policía. Ese encubrimiento es el que había motivado su negativa a declarar
cuando fue preguntado por la policía en septiembre y dijo que él no sabía
nada.
Todos los acusados que estaban en prisión lo negaron todo desde el
principio. Rufo López y José Rodríguez habían estado en el bar aquella noche
pero nada más, no siguieron al pastor, no se apostaron en la cuneta del camino,
no huyeron cuando Basilio les reconoció. Los miembros del bar no habían
escuchado antes tales historias, no habían encubierto nada porque nada habían
sabido.
Forcejeos con el juez, interrogatorios intensivos, careos de unos con
otros, no dieron lugar a confesión alguna. El sumario siguió adelante. El
comandante García prefirió no acusar de encubrimiento a los del bar y los fue
soltando, máxime cuando Antonio Claré volvió de sus negocios en Segovia y
afirmó la respetabilidad de todos ellos, en particular sus parientes
arrendatarios del bar.
El sumario se dio por concluido en abril de aquel año. El juicio militar,
consejo de guerra contra los dos acusados, se fijaría finalmente para el 1 de
julio de dos años después, en 1927, tiempo en que ambos permanecieron en
prisión.
Cuando tuvo lugar su desarrollo fue atípico. El fiscal solicitaba de
entrada cadena perpetua para ellos mientras que los dos defensores negaban
los hechos y solicitaban la absolución. De hecho pidieron una reconstrucción
del crimen en el mismo lugar donde tuvo lugar, a fin de comprobar si el
testimonio del único testigo, Basilio González, era válido o no.
Con la anuencia del fiscal y, por supuesto el juez, el tribunal se
constituyó en el sendero de La Canaleja para llevar a cabo la simulación de lo
sucedido. Se hicieron varias pruebas a la misma hora: los dos acusados se
embozaron y huyeron a la vista de Basilio, del mismo modo que lo hicieron
otras parejas de personas. El testigo no pudo identificarles en ningún caso.
La principal prueba de cargo se derrumbaba. Fue el momento de
recordar que el mendigo, a fin de cuentas, era “un alcohólico degenerado y un
cretino” al decir de uno de los defensores. Todo lo demás eran indicios que,
desde un punto de vista actual, resultan sonrojantes como pruebas. Así por
ejemplo, se sabía que Rufo López disponía de un cuchillo de horticultura
llamado tranchete. El fiscal sostenía que esa arma podía ser la empleada en el
crimen. Le resultaba muy significativo además que, cuando se encontraba en
la Cárcel Modelo y fue interrogado sobre ello, Rufo se desmayó por la
impresión. El defensor argumentaba que podía haberse desmayado ante el
hecho de que se acumularan pruebas contra él. Era difícil imaginar a este
hortelano, que tenía el tranchete como herramienta de trabajo habitual,
pequeño, aparentemente débil, fuera capaz de sajar casi la cabeza de un
hombre. Del mismo modo, las referencias del fiscal a que José Rodríguez
sabía trocear carne no se sostenían como prueba alguna.
Cuando llegó al juicio un perito médico afirmando que las heridas del
fallecido no habían sido causadas por un tranchete sino por otro tipo de hoja
más parecida a una podadera, lo poco que quedaba de la acusación se dio por
acabada.
Con los argumentos del fiscal para cambiar de opinión pidiendo la libre
absolución de los acusados, el lector puede hacerse una idea de la retórica que
acompañaba a una rectificación en toda regla:
“Analiza el fiscal el hecho de autos en un brillante escrito de
acusación.
Habla de la desorientación que existió desde el primer momento para
descubrir a los autores del crimen. Estudia el resultado de la prueba,
de la que dice que la de indicios es de las más difíciles de apreciar, y
sobre todo de aquilatar su verdadero valor. ¡Cuántas veces es la de
indicios una prueba plena que la fatalidad arroja sobre un individuo y
hace que se le pueda condenar por ello, siendo inocente; y por el
contrario, cuántas también no existe indicio alguno contra personas
de las que tenemos la seguridad íntima que han cometido
determinado hecho delictivo!
Concluye diciendo que es un hecho cierto la muerte del pastor, que
no es menos cierto también que, a pesar de todo el trabajo, de todo el
celo y de toda la actividad desplegada, la justicia humana no ha
podido llegar a conseguir saber quién o quiénes sean los autores del
crimen que ha originado esta causa. Pero por encima de esa justicia
hay otra, que es infalible: la justicia divina, de la que nadie se libra,
de la que no se librarán los autores de la muerte del pastor Marcos
Felipe.
Termina el Sr. Jordán de Urríes su brillantísimo informe pidiendo al
Consejo la absolución de los procesados” (El Heraldo de Madrid,
1.7.1927, p. 2).
De manera que, como tantos crímenes ocurridos en descampado y al
amparo de las sombras nocturnas, los culpables nunca fueron hallados. Se
ignora si la justicia divina les castigó por el asesinato de aquel pobre pastor
ahorrativo, austero y reservado que fue Marcos Felipe, merecedor como tantos
otros de una suerte mejor.
Crimen de Morga
Cuando se investiga la crónica negra de aquellos años se encuentran
tipos de crímenes que se repiten: las reyertas a la salida de una taberna son
muy frecuentes, con “valientes” tirando de navaja por deudas, viejos
resentimientos, enfrentamientos a veces nimios; los crímenes pasionales se
presentan con regularidad, casi siempre de un hombre que siente celos ante la
mujer que pretende o que es rechazado por ella; más eventualmente se
encuentran asesinatos cometidos en despoblado donde es el robo el motivo
fundamental.
Dentro de los crímenes pasionales resulta algo más extraño pero no
inusual encontrar uno como el que está asociado a la localidad vizcaína de
Morga, aunque en realidad se llevara a cabo en la carretera de salida de
Amorebieta, término colindante.
Pese a que la confesión de los implicados fue vacilante, desde la
completa negativa hasta la aceptación final de parte de los hechos, es posible
reconstruir todo lo que sucedió entre los tres implicados.
Morga es una pequeña localidad de Vizcaya. Hoy en día apenas supera
los cuatrocientos habitantes. Con un pequeño núcleo ciudadano la población
se repartía, como era habitual, en caseríos con sus tierras, huertas y campos.
En uno de ellos, el de Eguizkabarrena, vivía un matrimonio formado por
Miguel Torres, de 40 años, y María Elorza, de 38. Por un alegato del defensor
de ella, sabemos que llegaron al matrimonio los dos solteros pero cada uno
progenitor de un niño que habría de unirse a la prole que empezó a nacer tras
el casorio hasta totalizar seis hijos, muchos de corta edad cuando sucedieron
los hechos.
Ella, recalcó el fiscal, tenía diecisiete años cuando se puso a servir y al
poco se quedó embarazada, no se dice de quién ni en qué circunstancias.
Podemos imaginar que no puso muchas restricciones morales a gozar de una
vida sexual plena, pese a la reconvención social. Sobre eso insistió el fiscal
para denigrarla y hacerla principal responsable de lo sucedido.
Uno de los vecinos de la pareja era soltero, José Eizaguirre. Se dispone
de fotos suyas, un hombre de treinta años, fornido, cara cuadrada y bigote
recio, la boina bien calada. No tiene aspecto de campesino, debía resultar un
hombre atractivo para María Elorza. Ella aparece en las imágenes de la época
siempre abrazada a su hijo más pequeño, de apenas seis meses. Tiene un
aspecto mayor de campesina pero parece, pese a no ser muy alta, una mujer
fuerte y decidida. Mira a la cámara con cierto escepticismo, como se observa
por el movimiento circunflejo de sus cejas o las arrugas horizontales que se
adivinan en su frente.
El defensor, pretendiendo disculparla, habló de que su marido se
olvidaba de ella, le negaba incluso recursos para vivir al no darle dinero en
ocasiones. No sabemos si era un recurso de su oficio intentando hacerla
parecer víctima. Sin embargo, de Miguel Torres nadie se atrevió a decir que se
gastara el dinero obtenido por la venta de sus productos hortofrutículas en
mujeres ni en juego. Debía ser, simplemente, un hombre tosco que ofreció a
aquella madre soltera y joven una salida a una situación que se adivinaba poco
prometedora para su vida.
Los vecinos se conocen, se tratan, se piden y dan favores cuando hace
falta. A fin de cuentas, tanto Miguel como José se dedicaban a lo mismo,
ambos vendían sus productos en localidades cercanas, así que cargaban todo
en un carro y marchaban juntos al mercado de Amorebieta, el más cercano y
de mayor movimiento.
Entre María y José surgió una chispa de amor. Se afirma que todo el
pueblo sabía que se entendían, salvo el marido. Una situación típica, nadie se
atrevía a levantar la liebre ¿quién le dice a un amigo que su mujer le engaña?
Mejor no meterse, cada uno en su casa y no entrar en líos que se sabe cómo
empiezan pero no cómo terminan.
No sabemos cuánto duraba la relación entre ambos. Es de suponer que
su último hijo sería del marido, nadie dijo otra cosa, ni siquiera lo insinuó el
fiscal que habló de forma muy general:
“Dirigió principalmente los cargos contra María Elorza, mujer de la
víctima, de la cual ha dicho que por su constante inmoralidad había
originado el hecho criminal de que se la acusaba” (El Sol, 22.1.1926,
p. 3).
En alguna de sus declaraciones, Eizaguirre mencionó que el marido de
María la maltrataba pero luego no se adujo en el juicio como un atenuante. Es
probable que, como veremos, los acusados y en particular Eizaguirre iban
improvisando su defensa de modo intuitivo, sin saber bien a qué recurrir para
descargarse de culpa.
Lo cierto es que no hubo justificación objetiva, social, que paliara su
culpabilidad. Por eso María Elorza, cuando llegó detenida a la cárcel de
Guernica, fue muy mal recibida por otras presas que la increparon y quisieron
lincharla allí mismo. Cuando llegaron a la Audiencia para su juicio en medio
de una gran expectación dos mil personas les aguardaban para recibirlos con
una sonora pitada, abucheos y gritos.
Vayamos a los hechos en sí. El 27 de octubre de 1925 los tres
protagonistas de esta historia marcharon con un cargamento de patatas hasta el
mercado de Amorebieta, como otras veces. Apenas hay 18 km. por carretera
hoy en día pero atravesando senderos por el campo la distancia se acorta.
Vendieron las patatas hasta bien entrada la mañana sin que nada alterara
el clima habitual del mercado. Luego fueron a comer a casa de los padres de
María, que allí vivían. La sobremesa fue larga. El trabajo ya estaba hecho y
solo hacía falta volver, si alguno bebía de más tampoco importaba mucho
porque podía ir sentado en la carreta vacía.
Miguel Torres bebió bastante, según se dijo en el juicio. Para el fiscal,
sus dos asesinos le emborracharon para cometer su crimen posteriormente. Es
dudoso que fuera así, cada uno bebe en aquella tierra lo que desea beber.
Simplemente, Miguel empinó el codo más de la cuenta, es posible además que
tuviera mal vino.
A las ocho de la noche emprendieron el camino de vuelta. No había
problema, se lo sabían de memoria. Entonces, a la salida de Amorebieta,
cuando no llevaban mucho trecho recorrido, empezó una disputa entre los dos
hombres. Eizaguirre no fue claro al respecto. Dijo algo, según manifestó, que
debió sentar mal a Torres. Éste, sorprendentemente, le recriminó su relación
con María. Según esto, el marido parecía saberlo cuando todos afirmaron que
no sabía nada. Claro que tampoco iba a pregonarlo por ahí. Eizaguirre volvió a
insistir en que él le reprochó al otro que pegara a su esposa pero suena a
excusa.
De manera que el detonante no sabemos cuál fue, qué clase de palabras
se cruzaron, por qué aquellos dos vecinos se pudieron a pelear a brazo partido
en el camino, a darse puñetazos y golpes. ¿In vino veritas? ¿El alcohol
ingerido le soltó la lengua al marido? ¿Les acusó de adúlteros? ¿Eizaguirre,
viéndose descubierto, decidió acabar con todo? ¿Fue un reproche suyo al
marido por cómo trataba a su mujer lo que desencadenó el odio que sentía
Miguel hacia él? ¿Fue una provocación del amante para forzar el
enfrentamiento y matarlo? Todo cabe imaginar.
María quiso separarlos pero estaban tan enzarzados que, temerosa, se fue
a una cuneta escondiéndose detrás de unas matas. Allí oyó los ruidos de la
pelea. Eizaguirre era fornido, como decimos, pero parece que Miguel no lo era
menos, es difícil juzgarlo a través de las fotos de su cadáver envuelto en un
lodazal. El caso es que el primero le dominó echándole las manos al cuello y
apretando hasta estrangularlo. Para asegurarse de su muerte, le infirió luego
cinco cuchilladas, dos de ellas en el corazón.
Según dijo María, la mujer se había quedado temblando tras aquellas
matas sin intervenir ni saber qué estaba pasando. Al poco llegó Eizaguirre, no
se sabe lo que le dijo, qué hablaron aquella terrible noche. Todo hace indicar
que, pese a la premeditación y alevosía de la que hablaba el fiscal, todo fue
improvisado, sus acciones posteriores torpes y contradictorias.
Él le dijo al recogerla tras las matas: “Ya no te pegará más” pero eso lo
afirmó cuando sostenía la violencia que ejercía el marido sobre la mujer.
Luego no insistió en tal cosa. Por sus acciones posteriores debieron hablar
nerviosamente, preguntarse qué hacer a continuación.
Llevaron el cadáver en el carro mientras ellos iban andando, hablando.
No se cruzaron con nadie aquella noche aciaga. Cuando alcanzaron el caserío
de Morga ocultaron el cuerpo debajo de un montón de ramas, aún sin saber
cómo deshacerse de él. Dos días tardaron en decidirse, señal inequívoca de
falta de planificación en aquel crimen. Dos días en que el cuerpo estuvo en los
terrenos del caserío, semioculto. Cualquiera lo podía encontrar, debieron
decirse, hay que hacer algo más definitivo: enterrarlo.
En la noche del 29 de octubre fueron a las cuatro de la madrugada hasta
donde estaba el cuerpo. Eizaguirre cavó una zanja y allí lo metieron. Su
asesino pensaría que de ese modo lo ocultaba definitivamente, que nadie daría
con él. Cuando tuvo que reconocer su crimen sería muy ambiguo respecto a la
localización del cuerpo, habló del camino de Amorebieta en plena noche, el
enterrarlo en una cuneta, no sabía dónde. Por entonces sostenía que lo había
estrangulado en un arrebato, incluso en legitima defensa. Es de suponer que no
quería que se vieran las cinco puñaladas que hablaban de ensañamiento. Pero
ella siempre fue más débil, tal vez pensaba que estaba menos implicada en la
muerte por no haber intervenido físicamente. Su defensor sostuvo que era una
mera encubridora.
Hay fotos de la exhumación. Una en particular resulta llamativa: todos
posan ante la cámara casi como si fueran un grupo familiar, los acusados con
ella permanentemente abrazando a su hijo pequeño, los campesinos que van a
proceder a desenterrar el cadáver, todos con sus boinas bien caladas, algún
miembro del Juzgado mejor vestido. Todos han detenido su labor para mirar
fijamente a la cámara y llegar hasta nosotros.
En la siguiente imagen aparecen algunos elementos más, como un viejo
guardia civil. Algunos miran a la cámara de nuevo pero la mayoría, incluso
Eizaguirre con el gesto adusto y las manos atadas delante, miran el cadáver de
Miguel Torres envuelto en barro, casi indistinguible. Tiene una mano sobre su
estómago, la otra se adivina extendida a lo largo del cuerpo. Un ataúd espera
para recoger sus restos.
Todo es sórdido, lleno de vileza y una aparente frialdad en los testigos.
Como si el barro sucio y pegajoso envolviera no solo el cadáver sino a todos
los que lo contemplan.
Retrocedamos al momento de enterrarlo. Nadie había preguntado aún en
el pueblo por él, se sabía que Miguel Torres ganaba algún dinero en el muelle
de Bilbao quedándose por la capital vizcaína de vez en cuando. Se supone que
eran momentos aprovechados por los amantes para mantener más viva que
nunca su relación, algo que todo el pueblo sabía y callaba.
Pero cuando ambos desaparecieron a la vez, cuando alguien dijo que les
había visto marchar juntos llevando bultos y algunos enseres, así como a todos
sus hijos, el pueblo empezó a sospechar que la desaparición de Miguel Torres
podía deberse a algo bien diferente del trabajo en los muelles de la capital.
Los dos amantes llegaron a Amorebieta. Su propósito era atravesar la
frontera por Hendaya y refugiarse en Francia, donde iniciar una nueva vida.
Salvo el más pequeño, que aún dependía de ella, los cinco chicos restantes no
podían ir hasta que no se establecieran. Por ello los condujo a casa de su
madre pidiendo que tanto ella como una hermana se hicieran cargo hasta que
pudieran avisar para enviárselos.
Fue entonces cuando María confesó a su madre lo que había pasado. No
tenía más remedio. Era imposible justificar que marchara con Eizaguirre
camino de Francia. Es de imaginar a la madre asustada, atormentada por
aquella confesión que debía ocultar. Les ayudó pero, en el fondo, se rebelaba
ante aquella atrocidad.
Aunque con vacilaciones, el plan seguía adelante. Que era improvisado
se notaría en la frontera, cuando los guardias les exigieron unos papeles que no
se habían molestado en preparar. Se vieron obligados a dar la vuelta sin saber
bien qué hacer. Volvieron a Amorebieta, buscaron un lugar donde dormir, un
bar con camas en la calle de Narrica. Hablaron nerviosamente, ella dijo que él
escribiera una carta haciéndose pasar por su marido. Se la encontrarían a
María cuando fuera detenida días después. En ella supuestamente Miguel
Torres comunicaba a su mujer que marchaba a Francia a trabajar y que no
pensaba volver.
Mientras tanto, suponiéndoles en Francia, la madre de María no podía
dormir ni vivir con la carga de esa confesión. De manera que finalmente
marchó hasta el puesto de la guardia civil y allí lo contó todo. Lo que no sabía
es que su hija estaba en la población, que sería detenida al cabo de pocos días,
cuando las pesquisas de los guardias dieran con su alojamiento.
Eizaguirre había salido. Cuando volvía a la habitación debió ver a la
guardia civil en la puerta, tal vez llevándose a su amante. Deambuló de un
lado a otro. Entró en una taberna para comer algo. El dueño le reconoció, todo
Amorebieta sabía que era buscado. Pasó recado a la guardia civil y ésta lo
detuvo allí mismo.
Trasladados al Juzgado de Guernica, empezaron los interrogatorios. Él
negaba una y otra vez, ella apenas opuso resistencia y fue confesando todo,
finalmente hasta la ubicación del cadáver. Las pruebas se fueron acumulando
contra ellos, se fue reconstruyendo lo sucedido, había pocas cosas que se
ignoraran. El motivo de la riña en el camino no era un tema de interés, el
crimen en sí estaba claro.
El juicio se celebró con sorprendente rapidez, comenzando el 22 de
enero de 1926. Ante una sala abarrotada y expectante, se leyó la relación de
los hechos. El fiscal mencionó la palabra asesinato con agravantes
(nocturnidad, alevosía, despoblado), pedía dos condenas a muerte. Los dos
defensores adujeron cargos considerablemente menores: Eizaguirre había
actuado en legítima defensa, si acaso se podría admitir un homicidio simple
que implicara una pena de seis años de prisión; María era encubridora de la
acción de su amante pero nada más, incluso mencionó la atenuante de miedo
insuperable. Según él, se había escondido tras las matas ante el temor de lo
que estaba sucediendo, sin intervenir en ningún momento.
Los testigos aportaron muy poco, en realidad los hechos estaban
comprobados y admitidos. La batalla era sobre todo legal, argumentos
jurídicos que lanzarse unos abogados a otros, atenuantes, agravantes. El
tribunal no tuvo piedad para ninguno de ellos, ni siquiera para una María
Elorza a la que se ve bajando las escaleras de la Audiencia con gesto contrito,
casi ocultándose del fotógrafo tras el cuerpecillo de su hijo al que no parece
haber soltado nunca. En cambio, Eizaguirre se adivina orgulloso, hasta
elegante con un traje que debía ser inusual en él. Siempre parece estar mirando
hacia otro lado mientras el guardia que le acompaña sí posa ante la cámara de
un modo formal, deteniéndose expresamente para que el fotógrafo haga su
trabajo.
Durante dos meses hubo aún una serie de trámites. Los defensores
adujeron defectos de forma y presentaron escritos de casación que fueron
finalmente rechazados a mediados de marzo. Entonces empezó la cadena de
peticiones e informes al objeto de obtener un indulto para los dos condenados.
Nadie quería las ejecuciones en aquel tiempo, aunque la condena estaba en el
Código Penal. Se ajusticiaba por delitos militares, tras consejos de guerra, o
cuando se atentaba contra representantes eclesiásticos, como hemos visto en el
caso del párroco valenciano, pero era habitual conceder el indulto para otro
tipo de crímenes.
El 3 de abril el gobernador civil de Vizcaya recibió la comunicación del
ministro de Gracia y Justicia: el indulto había sido concedido por su majestad
el rey. Fue en persona a comunicárselo a los condenados. Eizaguirre recibió la
noticia “impasible e indiferente”. Se adivina su orgullo, la conciencia de haber
hecho “lo que un hombre no tiene más remedio que hacer”. María, en cambio,
estalló en sollozos al saberlo.
Su vida se perdió en las cárceles, no sabemos cuáles ni por cuánto
tiempo. Diez años después, cuando estalló la guerra civil, las prisiones se
vaciaron, muchos condenados a la perpetua salieron tal vez soñando con
recuperar sus vidas truncadas tiempo atrás. Sin saber que les esperaba la
ruptura definitiva de la vida social, del mundo que habían conocido.
También podría gustarte
- The Matrimonial Advertisement (Parish Orphans of Devon 1) - Mimi MatthewsDocumento359 páginasThe Matrimonial Advertisement (Parish Orphans of Devon 1) - Mimi MatthewsNatalia Joya Rodriguez100% (3)
- Todos Los Caballos Del ReyDocumento67 páginasTodos Los Caballos Del ReyNoemí Alba100% (1)
- Breve Historia de La MisaDocumento78 páginasBreve Historia de La MisaJose Leon Aburto100% (8)
- El Caso de La Esposa Del NovelistaDocumento18 páginasEl Caso de La Esposa Del NovelistaSandy Moreno PechAún no hay calificaciones
- Polvo y CenizaDocumento6 páginasPolvo y CenizaJeaninavalencia100% (3)
- Heath Lorraine - Los Huerfanos de Saint James 03 - Rendirse Al Diablo PDFDocumento170 páginasHeath Lorraine - Los Huerfanos de Saint James 03 - Rendirse Al Diablo PDFisabella e.Aún no hay calificaciones
- Análisis Literario Del CuentoDocumento12 páginasAnálisis Literario Del Cuentoalexi22460% (5)
- El Dios de Jesucristo PDFDocumento12 páginasEl Dios de Jesucristo PDFCristina SilvaAún no hay calificaciones
- La Pena Canonica en La Iglesia PrimitivaDocumento12 páginasLa Pena Canonica en La Iglesia PrimitivamiletonAún no hay calificaciones
- John White y K Blue Restauracion de Los Heridos PDFDocumento133 páginasJohn White y K Blue Restauracion de Los Heridos PDFfrey2780% (5)
- Elocuencia de Los FantasmasDocumento4 páginasElocuencia de Los FantasmasCarlos RolandoAún no hay calificaciones
- RESUMENel Demonio y La Señorita PrymDocumento5 páginasRESUMENel Demonio y La Señorita PrymlocohackerAún no hay calificaciones
- EL DEMONIO Y LA SEÑORITA PRYM (Resumen)Documento6 páginasEL DEMONIO Y LA SEÑORITA PRYM (Resumen)Diana MendozaAún no hay calificaciones
- La Favorita Del Marques-Maria-Isabel-Salsench-OlleDocumento208 páginasLa Favorita Del Marques-Maria-Isabel-Salsench-OlleRebecaQueredaGiménezAún no hay calificaciones
- Polvo y CenizaDocumento7 páginasPolvo y CenizaAngel ToapantaAún no hay calificaciones
- El Crimen de Gavilanes y Otras HistoriasDocumento125 páginasEl Crimen de Gavilanes y Otras HistoriasBELHOUSSINEAún no hay calificaciones
- Resumen El Demonio y La Señorita PrymDocumento3 páginasResumen El Demonio y La Señorita PrymFranccesco CarvajalAún no hay calificaciones
- Las BurbujasDocumento12 páginasLas BurbujasItzel cuevas AcevedoAún no hay calificaciones
- Mitos y LeyendasDocumento8 páginasMitos y LeyendasFaiber Andrés Charry Hernandez0% (1)
- Documento Sin TítuloDocumento6 páginasDocumento Sin TítulocruzsagalzouAún no hay calificaciones
- Clandestina - Marie Jalowicz SimonDocumento372 páginasClandestina - Marie Jalowicz SimonguiocarioAún no hay calificaciones
- El Libro de Cabecera Del EspíaDocumento155 páginasEl Libro de Cabecera Del EspíapireguiAún no hay calificaciones
- Cuentos 6Documento6 páginasCuentos 6Christian GiradoAún no hay calificaciones
- La Mulata de CórdobaDocumento4 páginasLa Mulata de CórdobaDulzita Dulcesita100% (2)
- Resumen El Demonio y La Srta PrymeDocumento5 páginasResumen El Demonio y La Srta PrymeJanett Mercedes CabezasAún no hay calificaciones
- La Muerte y La Muerte de Quincas Berro DáguaDocumento4 páginasLa Muerte y La Muerte de Quincas Berro DáguaGabi AraceliAún no hay calificaciones
- Resumen de El Demonio y La SeñoritaDocumento4 páginasResumen de El Demonio y La Señoritamario ruizAún no hay calificaciones
- Machen, Arthur - El Gran Dios Pan 3 PDFDocumento5 páginasMachen, Arthur - El Gran Dios Pan 3 PDFMauricio CRAún no hay calificaciones
- Chesterton, Gilbert Keith - El Club de Los IncomprendidosDocumento127 páginasChesterton, Gilbert Keith - El Club de Los IncomprendidosDavid Siervo de DiosAún no hay calificaciones
- El Callejón de La QuemadaDocumento37 páginasEl Callejón de La QuemadaKelys LunaAún no hay calificaciones
- Heath Lorraine - Los Huerfanos de Saint James 03 - Rendirse Al Diablo PDFDocumento170 páginasHeath Lorraine - Los Huerfanos de Saint James 03 - Rendirse Al Diablo PDFisabella e.100% (2)
- Heath Lorraine - Los Huerfanos de Saint James 03 - Rendirse Al Diablo PDFDocumento170 páginasHeath Lorraine - Los Huerfanos de Saint James 03 - Rendirse Al Diablo PDFisabella e.100% (1)
- Preguntas Lengua (Corregir)Documento3 páginasPreguntas Lengua (Corregir)Javier Cabrera santanaAún no hay calificaciones
- 2 Dinastia de Duques - El Soltero - Sabrina JeffriesDocumento196 páginas2 Dinastia de Duques - El Soltero - Sabrina JeffriesBEATRIZ PEREZ BRANAún no hay calificaciones
- El Jarron Etrusco - Prospere MerimeeDocumento10 páginasEl Jarron Etrusco - Prospere MerimeeFabian OrdoñezAún no hay calificaciones
- La Indomable de Las Highlands El Clan MacLeod (Trilogía COMPLETA) Ava KrólDocumento658 páginasLa Indomable de Las Highlands El Clan MacLeod (Trilogía COMPLETA) Ava Królladyphoenixdragon41Aún no hay calificaciones
- Jorge Luis Borges N2 6Documento4 páginasJorge Luis Borges N2 6Juana carinoAún no hay calificaciones
- Tumbas Sin Nombre - John ConnollyDocumento364 páginasTumbas Sin Nombre - John ConnollyEfren AlbertoAún no hay calificaciones
- Croft Nina Chantajeada Por El Magnate ItalianoDocumento164 páginasCroft Nina Chantajeada Por El Magnate Italianoxana68Aún no hay calificaciones
- La QuintralaDocumento3 páginasLa QuintralaDora VeraAún no hay calificaciones
- Hablando Del Duque - Tamara GillDocumento171 páginasHablando Del Duque - Tamara Gillladyphoenixdragon41Aún no hay calificaciones
- Documento Sin TítuloDocumento5 páginasDocumento Sin TítulocruzsagalzouAún no hay calificaciones
- Graham Greene La Ultima Palabra y Otros RelatosDocumento126 páginasGraham Greene La Ultima Palabra y Otros RelatosSilvana Carrillo SilvaAún no hay calificaciones
- Era Su DestinoDocumento8 páginasEra Su DestinoCriss Angel TomaicoAún no hay calificaciones
- El Callejon Del DiabloDocumento11 páginasEl Callejon Del DiabloJose Miguel Granados Galvan71% (7)
- El Caso CanteracDocumento103 páginasEl Caso CanteracMarisol Bedriñana GaramendiAún no hay calificaciones
- CSLa ANDocumento67 páginasCSLa ANMadelein Gissel0% (1)
- El DecameronDocumento4 páginasEl DecameronJhon ParadaAún no hay calificaciones
- La Cazadora. La mayor criminal de guerra nazi se oculta a plena luz del díaDe EverandLa Cazadora. La mayor criminal de guerra nazi se oculta a plena luz del díaAún no hay calificaciones
- El Amante de Janis Joplin.Documento3 páginasEl Amante de Janis Joplin.Amitigel GuzmanAún no hay calificaciones
- Mamá Del ColegioDocumento10 páginasMamá Del ColegioXavi Davila0% (1)
- Alephetz - Como Ser Vidente - El Ojo de DiosDocumento140 páginasAlephetz - Como Ser Vidente - El Ojo de Diosleyton27100% (1)
- Cavilaciones PDFDocumento20 páginasCavilaciones PDFsilvia_lugo_5Aún no hay calificaciones
- OrionDocumento6 páginasOrionsilvia_lugo_5Aún no hay calificaciones
- Delfini Myriam - El Dia Menos PensadoDocumento137 páginasDelfini Myriam - El Dia Menos Pensadosilvia_lugo_5Aún no hay calificaciones
- Satz Mario - Poetica de La KabalaDocumento157 páginasSatz Mario - Poetica de La Kabalasilvia_lugo_580% (5)
- Pintarás Los Soles de Su CaminoDocumento204 páginasPintarás Los Soles de Su Caminopapclise100% (2)
- Flamel Nicolas - El Libro Dorado de AbrahamDocumento32 páginasFlamel Nicolas - El Libro Dorado de Abrahamsilvia_lugo_5100% (3)
- Samuel Sagan Regresion TVP para Ser Libres Aqui y AhoraDocumento190 páginasSamuel Sagan Regresion TVP para Ser Libres Aqui y Ahorasilvia_lugo_5100% (1)
- Devocionario GnosticoDocumento75 páginasDevocionario Gnosticoelio_bermejo100% (3)
- Mensajes de La Madre de La EucaristíaDocumento70 páginasMensajes de La Madre de La EucaristíaMarcelo100% (1)
- Pecado Original y PersonalDocumento34 páginasPecado Original y Personalliguoria91732Aún no hay calificaciones
- Manual para Directores de Coros PDFDocumento17 páginasManual para Directores de Coros PDFCruz Rafael Cabrera100% (2)
- Guia para La Narrativa BiblicaDocumento29 páginasGuia para La Narrativa BiblicaNetxi NoriegaAún no hay calificaciones
- Rambam Leyes de TeshuvaDocumento58 páginasRambam Leyes de Teshuvapooncho25100% (2)
- Confesion AugsburgoDocumento59 páginasConfesion AugsburgocalvinisimoAún no hay calificaciones
- 7 Palabras Panama PDFDocumento48 páginas7 Palabras Panama PDFcarlosced19480% (1)
- La Vida Espiritual o Cartas A Teofila Sobre La Vida Interior Del CristianoDocumento411 páginasLa Vida Espiritual o Cartas A Teofila Sobre La Vida Interior Del CristianoRicardoRamirezAranda100% (1)
- Exégesis de Romanos 7Documento16 páginasExégesis de Romanos 7robalejweb100% (1)
- Mes Del Sagrado Corazón de JesúsDocumento16 páginasMes Del Sagrado Corazón de JesúsIGLESIA DEL SALVADOR DE TOLEDO (ESPAÑA)100% (4)
- Sesiones de Aprendizaje 4º AñoDocumento30 páginasSesiones de Aprendizaje 4º AñoIves Jener Allpacca RojasAún no hay calificaciones
- Sepa Lo Que Debe y No Debe Hacerse en La Celebración de La MisaDocumento7 páginasSepa Lo Que Debe y No Debe Hacerse en La Celebración de La Misajpinedo55Aún no hay calificaciones
- RESEÑA Foucault HIstoria de La SexualidadDocumento14 páginasRESEÑA Foucault HIstoria de La SexualidadJessica Quintero100% (1)
- Trabajo de Introduccion A La LiturgiaDocumento42 páginasTrabajo de Introduccion A La LiturgiaAnderson Giraldo Patiño100% (2)
- La PenitenciaDocumento2 páginasLa PenitenciaWilber Romero AlvaradoAún no hay calificaciones
- Delicta GravioraDocumento16 páginasDelicta GravioraEdwin Arley Serrano MateusAún no hay calificaciones
- Examen de PenitenciaDocumento9 páginasExamen de PenitenciapatrixjAún no hay calificaciones
- Resumen de Libro de AnituaDocumento140 páginasResumen de Libro de AnituaFlorencia NapoliAún no hay calificaciones
- 1.-Resumen de Una Escatología ReformadaDocumento24 páginas1.-Resumen de Una Escatología ReformadaRaul Loyola Roman100% (1)
- Las Ofensas PDFDocumento4 páginasLas Ofensas PDFdalenielriveraAún no hay calificaciones
- Daniel D. Corner-La Salvación Condicional Del CreyenteDocumento159 páginasDaniel D. Corner-La Salvación Condicional Del CreyenterecursosparaelcristianoAún no hay calificaciones
- Manual CatequesisDocumento119 páginasManual Catequesisalbert030577Aún no hay calificaciones
- La Comunión de Los Santos, El PerdónDocumento12 páginasLa Comunión de Los Santos, El PerdónAlicia M Benitez BAún no hay calificaciones
- CastidadDocumento6 páginasCastidadJulietaSánchezAún no hay calificaciones
- Resumen Jesus de Nazareth I (Ratzinger)Documento15 páginasResumen Jesus de Nazareth I (Ratzinger)Roberto AguirreAún no hay calificaciones