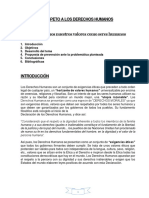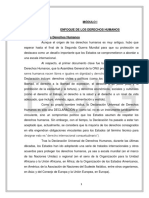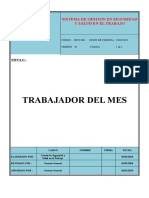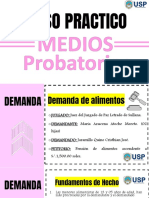Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Los Derechos Humanos Como Pilares de La Practica Psicologica Su Importancia Fundamental
Los Derechos Humanos Como Pilares de La Practica Psicologica Su Importancia Fundamental
Cargado por
Alita SmithDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Los Derechos Humanos Como Pilares de La Practica Psicologica Su Importancia Fundamental
Los Derechos Humanos Como Pilares de La Practica Psicologica Su Importancia Fundamental
Cargado por
Alita SmithCopyright:
Formatos disponibles
LOS DERECHOS HUMANOS COMO PILARES DE LA PRACTICA
PSICOLOGICA: SU IMPORTANCIA FUNDAMENTAL.
INTRODUCCION
Existen nociones comunes a todas las culturas o a casi todas que tienen
que ver con el respecto y el derecho propio y el de los demás. Estas cuestiones
atraviesan los diferentes ámbitos y prácticas en las que los sujetos humanos se
desarrollan y cumplen un papel central; uno de ellos es el campo de aplicación de
la práctica psicológica teniendo en cuenta que sus destinatarios son sujetos de
derechos, seres humanos que están dotados y que gozan por el solo hecho de ser
de un conjunto de atributos subjetivos que deben respetarse y hacer respetar en el
contexto histórico y social en el que se encuentren insertos. Sin embargo, más allá
de las diferencias culturales y sociales existen principios universales que deben
valorarse y priorizarse siempre, en todo tiempo y espacio. Estos derechos
humanos deben ser la guía y el encuadre de toda actividad profesional,
específicamente de la psicología.
LOS DERECHOS HUMANOS COMO NOCION HISTORICA Y CONSTRUCCION
SOCIAL
Por Derechos Humanos se entiende al conjunto de características y
atributos propios del ser humano derivado de su dignidad, y que, por lo tanto, no
pueden ser afectados o vulnerados. De esta manera, constituyen las facultades y
libertades fundamentales que tiene una persona por el único hecho de serlo,
permitiendo la existencia como tal y una vida propiamente humana, y por ello es
indispensable que los Estados y sus leyes los reconozcan, difundan, protejan y
garanticen. Fundamentalmente los derechos humanos, son derechos subjetivos
que poseen todas las personas por su sola condición de seres humanos, sin
importar su naturaleza política, religiosa, étnica o social. Podemos afirmar que los
derechos humanos constituyen garantías dirigidas a proteger ciertos valores o
bienes fundamentales para alcanzar una vida digna, siendo la máxima expresión
de la dignidad humana.
Sin poder obviarla, la defensa de los derechos inherentes a la condición
humana debe ocupar un lugar central en los programas, en las estrategias
internacionales y en las políticas de Estado en sus diferentes ámbitos de decisión
y de acción. Todas las Democracias, en sus diferentes modos de concretar la
participación de los ciudadanos en el quehacer político y social, reconocen
explícitamente que los Derechos Humanos son un referente clave para la
convivencia y que además constituyen la condición necesaria de cualquier sistema
de cooperación social que propongan principios, normas y valores que garanticen
la dignidad de las personas con criterios de justicia, libertad e igualdad. Se debe
tener en cuenta que los derechos humanos son mucho más que un conjunto de
preceptos individuales mediante los que se ampara, protege y favorece la
autonomía e independencia de los sujetos, sino que también son un soporte
importante del vínculo social al que contribuyen incentivando las
responsabilidades mutuas y los deberes compartidos.
Hablar de derechos supone necesariamente considerar asimismo
obligaciones, ya que los derechos de un sujeto implican obligaciones a cumplir
para los demás. Pero, como sostiene Andrea Ferrero, “para que estos derechos
no caigan en la ilusión del derecho garantizado por Dios, será necesario
recuperar aquella dimensión que hace referencia a los derechos morales
otorgados al ser humano por el ser humano mismo, lo cual implicara una ética
basada en el respeto universal e igualitario” (Ferrero, 2002). Si hablamos del
concepto de ética implica por un lado, considerar cuál es la manera de
posicionarse y reflexionar de todo sujeto, específicamente refiriéndonos a los
profesionales de la Salud Mental, en torno a la consideración y respeto de los
derechos de todos, y por el otro, partir de una legislación (general y específica a la
práctica psicológica) que contemple las normas, obligaciones y responsabilidades
que los psicólogos tienen para con los pacientes/consultantes, sujetos de
derechos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada el 10 de
Diciembre de 1948 es una de las legislaciones que ampara y regula el ejercicio de
la psicología, en tanto el profesional psicólogo no solo actúa e interviene en los
diferentes campos de aplicación de su práctica como un sujeto dotado de saber
que debe responder a la demanda de sus pacientes/consultantes sino que es al
mismo tiempo un ciudadano que comparte los mismos derechos que el resto de la
sociedad. En esta Declaración se pudo reconocer la universalidad de los derechos
humanos – todos los seres humanos nacen libres e iguales- y su indivisibilidad –
todos los derechos se deben satisfacer con idéntico compromiso. Lo que la
Declaración intentaba aportar era un equilibrio entre las libertades individuales, la
protección social, las oportunidades económicas y las obligaciones a la
comunidad. En opinión de Asbjorn Eide (1998), fundador del Instituto Noruego de
Derechos Humanos de la Universidad de Oslo, la mencionada Declaración
supondrá que además de dotar a la comunidad internacional de una plataforma
moral que exija poner en valor la libertad y dignidad de todas las personas, con
ella se ofrece también un proyecto de orientación futura que requiere continuos
refuerzos para hacer del respeto a los derechos humanos una realidad universal.
Eide considera además que la importancia de la Declaración radica al menos en
ciertos aspectos principales:
a) La restauración y consolidación de un proceso de normalización política
democrática, que se inició en algunas sociedades en los siglos XVII y XVIII.
b) La extensión y profundización en los conceptos inseparables de libertad e
igualdad.
c) La proclamación del alcance universal de los derechos humanos.
d) La legitimación de su cumplimiento al amparo de la legislación y de las
dinámicas que se establezcan en el complejo entramado de las relaciones
internacionales.
Es fundamental destacar también que existe una tendencia a clasificar a los
derechos humanos en diferentes “generaciones”:
- Los considerados de primera generación o “derechos civiles y políticos” que
son los que instituyen los principios democráticos en los que deben
sustentarse los Estados de Derecho: libertad de expresión, libertad
individual, libertad de conciencia y religión, derecho a la propiedad, derecho
de participación política, etc.
- Los derechos de segunda generación o “económicos, sociales y culturales”,
que ponen énfasis en la igualdad y en la satisfacción de las necesidades
básicas de los individuos en tanto que miembros de una sociedad política:
derecho al trabajo, a la educación, a la seguridad social, la cultura, etc.
- Los derechos de “tercera generación “ o “derechos colectivos o de
solidaridad”: derecho al medio ambiente, a la paz, al desarrollo sostenible,
al ocio, etc, en los que se apela al valor de la solidaridad humana arropada
en los principios que inspiran la libertad, las virtudes cívicas y la calidad de
vida en su totalidad.
- Los derechos de cuarta generación toman como referencia las
preocupaciones asociadas al progreso tecnológico y a sus consecuencias
prácticas en el plano de la bioética – eutanasia, aborto, etc – los
tratamientos genéticos y los bienes públicos (diversidad cultural, patrimonio
histórico y económico, etc)
- La quinta generación es la que para algunos autores permite dar respuesta
a las reivindicaciones de distintos grupos sociales, pero se considera que
no tiene aún una identidad suficiente para merecer un tratamiento
diferencial.
Además de los objetivos y puntualizaciones en torno a la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, otro acontecimiento importante en la historia de los
mismos lo configura la Segunda Guerra Mundial, pues sus secuelas contribuyeron
a que la comunidad internacional dirigiera su interés hacia el establecimiento de
estos derechos en declaraciones y pactos internacionales, lo que permitió su
reconocimiento y supervisión, más allá del ámbito interno de cada Estado. Juan
Michel Fariña en su Dossier Bibliográfico en Salud Mental y Derechos Humanos
( 1995) escribe al respecto considerando el planteo ético que surgió a partir de los
crímenes nazis en los cuales se refiere a la participación de profesionales e
intelectuales y la noción de responsabilidad de estos y del Estado en dichos actos.
A partir de estos acontecimientos ha de destacarse un antecedente relevante para
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como es la redacción del
Código de Nuremberg de 1947, en referencia a la ciudad alemana en que se
desarrollaron los juicios a los médicos nazis y a quienes estuvieron involucrados
directamente en las tareas de experimentación y muerte en los campos de
concentración; como consecuencia, de los 20 médicos juzgados, 16 fueron
declarados culpables de los cargos siendo condenados a muerte o a prisión. En
dicho marco, el tribunal estableció una serie de principios con un alcance muy
general, ya que comprometía a todos los protagonistas de las prácticas de
experimentos con humanos, es decir, no solo médicos. La controvertida noción de
“sujeto experimental”, la responsabilidad del Estado en la conducta médica y el
consentimiento de la personas ( y su derecho a la autonomía y
autodeterminación), la finalidad del conocimiento para realizar experimentos, la
eliminación del sufrimiento innecesario, el cálculo de riesgos y la prioridad del
sujeto por sobre el experimento son algunas de las cuestiones que se debatieron
en el juicio, que a su vez sirvieron como fundamento a la moderna noción de
Códigos de Ética ( Fariña, 1995).
Se parte de la consideración de que toda práctica profesional aún en el ámbito
privado, representa un acto público ya que está dirigido a miembros de una
comunidad, a ciudadanos que gozan de determinados derechos, y que el
profesional no puede en modo alguno lesionar (Ferrero, 2002). Recordemos que la
deontología profesional hace referencia a la ciencia o tratado de los deberes y su
interés se centra en regular y orientar el accionar profesional teniendo en cuenta
no solo las obligaciones y derechos del profesional mismo sino también
considerando los deberes y derechos fundamentalmente de los destinatarios de
sus servicios. Dentro de este contexto, la deontología profesional queda planteada
finalmente como un conjunto sistemático de normas y deberes que un grupo
profesional determinado establece y que refleja una concepción ética común
mayoritaria de sus miembros. Es por esto que se considera necesario que la
práctica de la psicología, sea cual sea su campo de aplicación, deba atenerse a
las pautas éticas propias de los códigos deontológicos y del marco normativo que
regule su accionar. Ha de destacarse que el conjunto de códigos de ética
profesional del psicólogo considera como pilar fundamental la necesidad de
respetar la autonomía de las personas. Así lo expresa el Código de la APA
(American Psychological Association), el Código de la FePRA (Federación de
Psicólogos de la República Argentina) y la Ley de Ejercicio Profesional 7512, en
los cuales se incluyen como uno de los principios generales a cumplir y considerar
por el profesional psicólogo el “Respeto por los derechos y la dignidad de las
personas” sosteniendo que “el psicólogo hace propio los principios establecidos
por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Guarda el debido respeto
a los derechos fundamentales, la dignidad y el valor de las personas, no participa
en prácticas discriminatorias y respeta el derecho de los individuos a la privacidad,
confidencialidad, autodeterminación y autonomía”.
DERECHOS HUMANOS EN EL CAMPO DE LA SALUD MENTAL
Uno de los derechos expresados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos se formula en el Artículo 25:
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio,
tienen derecho a igual protección social.
Asimismo, al definirse el derecho a la salud como un elemento prioritario para
garantizar el respeto del derecho a la vida, este es inseparable del acceso a los
servicios de Salud Mental para aquellas personas que tienen algún padecimiento
psíquico.
Una legislación que ampara y pretende garantizar lo expresado en el
Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la Ley
Nacional de Salud Mental N° 26.657 que tiene por objeto asegurar el derecho a
la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los
derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el
territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos
humanos. En el Capítulo II Articulo 3 se reconoce a la salud mental como un
proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales,
biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica
de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y
sociales de toda persona . El Estado reconoce a las personas con padecimiento
mental, entre otros, el derecho a que dicho padecimiento no sea considerado un
estado inmodificable.
Esta Ley en el Capítulo IV puntualiza cuales son aquellos Derechos de las
personas con padecimiento mental, a saber:
- Derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del
acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos
necesarios, con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su
salud.
- Derecho a conocer y preservar su identidad, sus grupos de pertenencia, su
genealogía y su historia.
- Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más
conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la
integración familiar, laboral y comunitaria. Esto está avalado también en el
Código de la APA, en el Principio A: Beneficencia y No Maleficencia, que
establece que “los psicólogos se esfuerzan para beneficiar a aquellos con
quienes trabajan y toman las medidas necesarias para no hacer ningún daño
(…), buscan salvaguardar el bienestar de las personas o grupos destinatarios
de sus servicios, los derechos profesionales con quienes obran recíprocamente
así como el bienestar de las personas con quienes trabajan” (…)
- Derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental
actual o pasado. Este punto es considerado en los Códigos de Ética
profesional del psicólogo en las normas que refieren a “Discriminación injusta”:
en sus actividades relacionadas con el trabajo, lo psicólogos no deben
dedicarse a la discriminación injusta basada en edad, genero, identidad del
género, raza, pertenencia étnica, cultura, origen nacional, religión, inhabilidad,
etc.
- Derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos
que lo asisten, y de todo lo inherente a su salud y tratamiento, según las
normas del consentimiento informado, incluyendo las alternativas para su
atención, que en el caso de no ser comprendidas por el paciente se
comunicarán a los familiares, tutores o representantes legales. Al respecto, una
norma pilar que enmarca la práctica psicológica es la que refiere al
Consentimiento Informado. Ya se mencionó anteriormente que investigaciones
llevadas a cabo por profesionales médicos en el contexto de la Segunda
Guerra Mundial con sujetos sin obtener su consentimiento y vulnerando de
esta manera su libertad y autonomía fueron las que dieron lugar al debate
sobre el derecho de las personas no solo de consentir sobre acciones que se
intenten llevar a cabo sobre si mismas sino también el derecho de ser
respetados y reconocidos en su capacidad autónoma. Sobre este punto, el
Código de Ética del Colegio de Psicólogos de Tucumán hace referencia en el
Capítulo I a los Derechos de los consultantes, centrándose específicamente en
la norma del Consentimiento Informado, que sostiene que:
“El psicólogo debe obtener consentimiento informado valido tantos de las
personas que participan como sujetos voluntarios en proyectos de
investigación como de aquellas con las que trabajan en su práctica profesional.
El consentimiento es válido cuando la persona que lo brinda lo hace
voluntariamente y con capacidad para comprender los alcances de su acto.
Esto implica capacidad legal para consentir, libertad de decisión e información
suficiente sobre la práctica de la que participara, incluyendo datos sobre
naturaleza, duración, objetivos, métodos, alternativas posibles y riesgos
potenciales de participación”.
- Derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su
tratamiento dentro de sus posibilidades.
- Derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos
experimentales sin un consentimiento fehaciente y que estas investigaciones
consideren al sujeto un sujeto de derechos. Sobre este punto son numerosas
las legislaciones, códigos y tratados que refieren no solo al derecho a consentir
de toda persona que participa como sujeto de una experimentación, sino a los
límites de dichas prácticas investigativas, en tanto muchas de ellas vulneran y
avasallan derechos humanos universales, entre ellos la dignidad humana y la
libertad y autonomía. En el campo científico profesional las herramientas de
regulación deontológica suelen estar conformadas por diversa clase de
declaraciones y códigos específicos que representan una herramienta legal,
basada en la reflexión ética acerca de lo que se considera un “buen uso” del
conocimiento y destrezas adquiridas, que apunta fundamentalmente a la
preservación de los sujetos hacia quienes las prácticas científicas y
profesionales estén destinadas.
El Artículo 1° del Código de Nuremberg afirma que “el consentimiento
informado y voluntario del sujeto de experimentación es absolutamente necesario,
el sujeto debe saber exactamente en que consiste el experimento, su significado y
los beneficios o riesgos deben ser adecuadamente proporcionados, así como
debe garantizarse al sujeto el derecho de negarse a la experimentación y de
retirarse en cualquier momento de la misma si así lo desea”.
Asimismo, en 1974, surgió la Declaración de Helsinki, la cual plantea el
lugar central de la ética médica, tanto en las tareas de investigación, clínica,
atención y ejercicio profesional en general. Esta declaración remarca
especialmente la importancia de la investigación en medicina con seres humanos
para la evolución del conocimiento científico, pero con el mayor resguardo con
respecto a los voluntarios en investigación, preservando la integridad del sujeto de
la investigación por sobre los intereses científicos, ya que no puede haber avance
científico basado en el sufrimiento humano
Por su lado, el Informe Belmont formula tres principios bioéticos básicos,
estableciendo criterios fundamentales en los que se apoyan los preceptos éticos y
valoraciones particulares de las acciones humanas; estos principios son: el
respeto por las personas, el beneficio (que siempre tiene que ser mayor para el
sujeto) y la justicia, y todos procuran asegurar a los sujetos de experimentación un
marco de respeto que garantice su integridad y bienestar.
Estas reglamentaciones surgen a partir de considerar que muchas veces
los grandes avances científicos- tecnológicos han desatado profundos dramas
humanos y, en muchos casos, han vulnerado derechos humanos fundamentales.
Esta situación hizo necesaria una reflexión ética en el campo de la investigación
científica y biomédica, imponiendo el respectivo progreso moral como condición
sine qua non para evitar la destrucción humana. Es por esto que la cuestión del
límite de la libertad en la investigación científica es entonces una cuestión ética. La
construcción de la ciencia no puede ser ajena al mundo de los valores humanos.
Por eso una cuestión importante es la ética en el desarrollo de experimentaciones,
con respecto a los derechos de las personas. Por ejemplo, en la investigación
médica y farmacéutica se practican experimentos terapéuticos sobre enfermos,
personas indefensas como pacientes en estado vegetativo crónico, los embriones
humanos y los internos en hospitales psiquiátricos. Recuérdese también el caso
de los negros sifilíticos de Tuskgee, en EEUU, a los que se privó deliberadamente
de tratamiento para estudiar la evolución de la enfermedad; esta experiencia duro
40 años y se le puso fin cuando se revelo su existencia en 1972.
Otro ejemplo a considerar es lo que sucede en la película “La decisión más
difícil” (2009) que permite debatir acerca del polémico uso del diagnóstico genético
preimplantatorio para tratar enfermedades genéticas en otro hijo ya nacido.
Mediante la selección de embriones, esta técnica permite el nacimiento de un
bebe histocompatible con el hermano enfermo ya que las células madre del
cordón umbilical del recién nacido podrían curar la enfermedad del hermano
mayor. Es a esta técnica que recurrieron los padres protagonistas de la película,
para poder prolongar la vida de su hija mayor (Katie) que padecía de cáncer de
medula ósea. Así, la vida de Ana (la nueva hija concebida como medicamento)
estará signada por los exámenes, las extracciones de sangre, y las intervenciones
quirúrgicas desde el primer momento de su vida. Ya adolescente, Ana se siente
agobiada por la situación de su hermana enferma, y paradójicamente, decide
recurrir a un abogado para pedir su emancipación médica. Entonces, el
interrogante aquí sería: ¿Qué impacto tienen estas intervenciones en la
subjetividad de la pequeña? ¿Qué lugar se concede a los derechos de esta niña
sobre su propio cuerpo? Podemos inferir que los padres colocan a Ana en
posición de objeto-reparador que viene al mundo con la función de salvar a Kate y
no registran a la niña como sujeto diferenciado que desea algo más allá de sus
propios deseos. La madre vive la gestación de ese nuevo bebe como la gestación
de un objeto que viene a completar y reparar a su primera hija enferma. En esa
situación, la tecnología de reproducción asistida es utilizada transgrediendo la
propia definición de especie humana, comprometiendo la vida física y psíquica de
la niña recién llegada. Esto nos remite al imperativo categórico kantiano que
plantea: “Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en
la persona de cualquier otro, siempre como fin y nunca como medio”.
Vemos como se plantean situaciones en las que el avance científico no
sucedió sin consecuencias en la dimensión humana ya que se sucedieron hechos
en pos de la superación del hombre, pero que sin embargo, atentan contra
derechos humanos fundamentales como son la libertad/autonomía de la persona,
el valor de la vida y la dignidad humana, por sobre todas las cosas, como valor
ético ultimo y máximo al que todo profesional de la salud, específicamente de la
salud mental, debe aspirar y alcanzar.
Cualquier supresión (o inaccesibilidad) de derechos impacta en la
construcción de la subjetividad de la persona alterando “lo mental de la salud” (de
Lellis, 2006) sea el que fuere su estado en ese momento. Se puede decir que toda
violación de los derechos humanos repercute en la salud del sujeto violentado,
predominantemente en lo mental. Es por esto que un campo normativo que
enmarque y regule el accionar del profesional de la psicología y que apunte a
garantizar el respeto a los derechos de las personas es de suma importancia para
un acto profesional ético y responsable.
Las consideraciones y lineamientos éticos proporcionan el marco dentro del
cual deben tomarse las decisiones en la práctica profesional y esas
consideraciones éticas referidas deben ser entendidas dentro del contexto más
general de las normas y principios éticos consensuados por las comunidades
profesionales de psicólogos.
BIBLIOGRAFIA
Leibovich de Duarte, Adela: La Dimensión ética en la Investigación Psicológica.
Revista Investigaciones en Psicología, Año 5 – Nro 1, 2000.
Cordero, Ana Laura: Derechos Humanos y Salud Mental. Revista Electrónica de
Psicología Política, Año 6- Nº 17, 2008
Soto, Alejandro; Velázquez, Muriel: El rol del psicólogo visto desde la ética:
importancia de esta en la cuestión de los derechos humanos, 2012.
Declaración Universal de Derechos Humanos. 1948
Ferrero, Andrea: La ética en psicología y su relación con los derechos humanos.
Revista Fundamento en Humanidades, Universidad Nacional de San Luis, N° 2,
2000.
Fariña, Juan: Ética profesional. Dossier bibliográfico en Salud Mental y Derechos
Humanos. Editados por Secretaría de Cultura de la Facultad de Psicología de
Buenos Aires.1995
Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.
Prof. Psic. Giselle Fernández Olmedo
Cátedra Deontología y Ética Profesional
Facultad de Psicología – UNT
Año 2015
También podría gustarte
- Derechos HumanosDocumento19 páginasDerechos Humanosjose luis100% (3)
- 20160609110623Documento7 páginas20160609110623César QuevedoAún no hay calificaciones
- Derechos Naturales, Iusnaturalismo, RousseauDocumento10 páginasDerechos Naturales, Iusnaturalismo, RousseauVictoria GarayAún no hay calificaciones
- S6A8 Montelongop FranciscojDocumento65 páginasS6A8 Montelongop FranciscojPaco Montelongo PerezAún no hay calificaciones
- Sistemas ContablesDocumento117 páginasSistemas ContableskathyaAún no hay calificaciones
- Declaración Universal de Los Derechos HumanosDocumento13 páginasDeclaración Universal de Los Derechos HumanosElbio VasquezAún no hay calificaciones
- Directiva #18-10-2017 Dirgen Sub DGPNP Dirsan BDocumento48 páginasDirectiva #18-10-2017 Dirgen Sub DGPNP Dirsan BEdwar Paul100% (5)
- Concepción Actual de Los Derechos HumanosDocumento3 páginasConcepción Actual de Los Derechos HumanosAngieFabilaAún no hay calificaciones
- Respeto A Los Derechos HumanosDocumento7 páginasRespeto A Los Derechos HumanosDimitri PetrovAún no hay calificaciones
- Derechos Humanos y Derechos FundamentalesDocumento19 páginasDerechos Humanos y Derechos FundamentalesSaul TorresAún no hay calificaciones
- Ciencias Sociales y Derechos HumanosDocumento13 páginasCiencias Sociales y Derechos HumanoskarolinagarciaAún no hay calificaciones
- Corso de DDHH y Comunicación CompletoDocumento13 páginasCorso de DDHH y Comunicación CompletoSolana SansiñenaAún no hay calificaciones
- Trabajo Parcial Examen de HumanossDocumento10 páginasTrabajo Parcial Examen de HumanossGabriela VarelaAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico N°1 ''Definiciones de DDHH'' - José Luis MansillaDocumento4 páginasTrabajo Practico N°1 ''Definiciones de DDHH'' - José Luis MansillaBertebrakeAún no hay calificaciones
- Proyecto Final Derechos HumanosDocumento16 páginasProyecto Final Derechos HumanoscompadonastrabajoAún no hay calificaciones
- Eps-Pps 1Documento4 páginasEps-Pps 1casellamicaelaAún no hay calificaciones
- s9 Lectura Los Derechos HumanosDocumento6 páginass9 Lectura Los Derechos HumanosAnthony MartinAún no hay calificaciones
- Concept OsDocumento26 páginasConcept OsSilvia RodriguezAún no hay calificaciones
- Derechos Humanos y Su Marco FilosoficoDocumento17 páginasDerechos Humanos y Su Marco FilosoficoRamos Rocios50% (2)
- Documento-5, 2do ParcialDocumento18 páginasDocumento-5, 2do ParcialNOHELIA OCHOAAún no hay calificaciones
- Modulo I Enfoque de Derechos HumanosDocumento18 páginasModulo I Enfoque de Derechos Humanosbomberos CentroAún no hay calificaciones
- Quesonlosderechoshumanos 000Documento221 páginasQuesonlosderechoshumanos 000Jose HernandezAún no hay calificaciones
- Ensayo Derechos Humanos Constitucional Modulo IIIDocumento9 páginasEnsayo Derechos Humanos Constitucional Modulo IIIAngel Misael Sanchez BrietoAún no hay calificaciones
- Ensayo Derechos Humanos NUEVODocumento24 páginasEnsayo Derechos Humanos NUEVOMARIO ANTONIO LOPEZ ALVAREZAún no hay calificaciones
- Tesina 2 DPPDocumento20 páginasTesina 2 DPPJr MolinaAún no hay calificaciones
- s9 - Texto Académico - CDH - 2024 10Documento6 páginass9 - Texto Académico - CDH - 2024 10JENNIFER ALEXANDRA PEÑA CASPITOAún no hay calificaciones
- Resumen Manual DDHHDocumento28 páginasResumen Manual DDHHDelfina KurasAún no hay calificaciones
- Tema 2 Caracteristicas de Los Derechos Humanos - MHDocumento48 páginasTema 2 Caracteristicas de Los Derechos Humanos - MHjoselinAún no hay calificaciones
- Derechos Humanos, PrincipiosDocumento10 páginasDerechos Humanos, PrincipiosCarlos TzoyAún no hay calificaciones
- Elementos Que Intervienen en Una Sana Negociacion Como Referente Principal para El Cumplimiento de Los Derechos HumanosDocumento6 páginasElementos Que Intervienen en Una Sana Negociacion Como Referente Principal para El Cumplimiento de Los Derechos HumanosJose Romero50% (2)
- Derechos de 1,2,3 y 4 GeneraciónDocumento23 páginasDerechos de 1,2,3 y 4 GeneraciónJuan Jose Celedon DiazAún no hay calificaciones
- Capitulo Derechos I, II, III GeneracionDocumento23 páginasCapitulo Derechos I, II, III GeneracionJuan Jose Celedon DiazAún no hay calificaciones
- Trabajo Manuscrito (ENTREGADO) Unidad I DD - Hh.Documento15 páginasTrabajo Manuscrito (ENTREGADO) Unidad I DD - Hh.jose dorflerAún no hay calificaciones
- Los Derechos HumanosDocumento5 páginasLos Derechos HumanosFabrizio MoralesAún no hay calificaciones
- Lictura Derecho HumanoDocumento7 páginasLictura Derecho HumanoAlbaraka StorAún no hay calificaciones
- 212e64250 Velazco Gil Paolamonserrath Unidad IIDocumento23 páginas212e64250 Velazco Gil Paolamonserrath Unidad IIPaola VelazcoAún no hay calificaciones
- Angarita AvidDocumento9 páginasAngarita AvidAvid AngaritaAún no hay calificaciones
- Glosario Básico DHDocumento34 páginasGlosario Básico DHridelo2014Aún no hay calificaciones
- Los DerechosDocumento20 páginasLos DerechosyeminedianadiazcondoriAún no hay calificaciones
- Material de Apoyo Modulo Uno, Actividad 1: La Naturaleza y El Alcance de Los Derechos HumanosDocumento8 páginasMaterial de Apoyo Modulo Uno, Actividad 1: La Naturaleza y El Alcance de Los Derechos Humanosmiguelangelmartinezguzman47Aún no hay calificaciones
- Trabajo Aspectos Teoricos de Los DDHH Febrero 2021Documento7 páginasTrabajo Aspectos Teoricos de Los DDHH Febrero 2021Lamas CarmenAún no hay calificaciones
- Filosofia Del DerechoDocumento7 páginasFilosofia Del DerechoNicol Marin SayaverdeAún no hay calificaciones
- Fase 2 Análisis y Contraste - Samir GonzalezDocumento11 páginasFase 2 Análisis y Contraste - Samir Gonzalezsamir gonzalezAún no hay calificaciones
- Introducción: Eps/Pps 1Documento31 páginasIntroducción: Eps/Pps 1Martin GalottiAún no hay calificaciones
- Derechos HumanosDocumento6 páginasDerechos HumanosSoniaAún no hay calificaciones
- Legislacion Laboral MDocumento11 páginasLegislacion Laboral MMARELY ALIAGA OCHOCHOQUEAún no hay calificaciones
- Fundamentos Teoricos de Los Derechos HumanosDocumento7 páginasFundamentos Teoricos de Los Derechos HumanosNaim yhuxAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigación, Tabla de Contenido, Índice, BibliografiasDocumento13 páginasTrabajo de Investigación, Tabla de Contenido, Índice, BibliografiasKimberly MejíaAún no hay calificaciones
- 50 Preguntas Derechos HumanosDocumento4 páginas50 Preguntas Derechos HumanosAndrés Felipe RuizAún no hay calificaciones
- Aporte Etica2Documento21 páginasAporte Etica243257649Aún no hay calificaciones
- Enfoque Derechos Humanos, Garantía y Políticas PúblicasDocumento16 páginasEnfoque Derechos Humanos, Garantía y Políticas PúblicasRichardAún no hay calificaciones
- Parcial DDHH 1 Valentina LopezDocumento4 páginasParcial DDHH 1 Valentina Lopezvalentina lopez vasquezAún no hay calificaciones
- Manual de Derechos Humanos 2020Documento30 páginasManual de Derechos Humanos 2020kevin capa oblitasAún no hay calificaciones
- Los Derechos Humanos TEMA 4Documento7 páginasLos Derechos Humanos TEMA 4Franch FHAún no hay calificaciones
- Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales PDFDocumento13 páginasLos Derechos Económicos, Sociales y Culturales PDFMarianela BrizuelaAún no hay calificaciones
- 02 Cubas (Pags 1-6 y 15-30)Documento22 páginas02 Cubas (Pags 1-6 y 15-30)jimenagallardo214Aún no hay calificaciones
- Lectura 2 Naturaleza y Alcance de Los Derechos Humanos PDFDocumento8 páginasLectura 2 Naturaleza y Alcance de Los Derechos Humanos PDFSebZor 1567Aún no hay calificaciones
- Ensayo - Derechos HumanosDocumento5 páginasEnsayo - Derechos HumanosGuiliana Lucia Nieto UretaAún no hay calificaciones
- SEMANA 3 Trabajo Grupal DDHH - PRINCIPIOS DDHHDocumento6 páginasSEMANA 3 Trabajo Grupal DDHH - PRINCIPIOS DDHHRoy Ronald Zuta MondragonAún no hay calificaciones
- Sistema de Protección de Los Derechos HumanosDocumento5 páginasSistema de Protección de Los Derechos HumanosMaría López MaestreAún no hay calificaciones
- Modulo 2Documento25 páginasModulo 2Jorge Noe RodriguezAún no hay calificaciones
- Taller # 1 Constitución Cie-ApiDocumento6 páginasTaller # 1 Constitución Cie-ApiDILOPEZ100% (1)
- Ciudadania y Calidad de VidaDocumento5 páginasCiudadania y Calidad de VidaYeimy PalominoAún no hay calificaciones
- SST P 001 Trabajador Del MesDocumento4 páginasSST P 001 Trabajador Del MesAnn SanAún no hay calificaciones
- Ley para Reglamentar La Práctica de Enfermería en El Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1987Documento13 páginasLey para Reglamentar La Práctica de Enfermería en El Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1987Christopher Otero RosarioAún no hay calificaciones
- Chile - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento65 páginasChile - Wikipedia, La Enciclopedia LibreAlexAún no hay calificaciones
- Unidad 1 Psicologia.Documento17 páginasUnidad 1 Psicologia.betty cabreraAún no hay calificaciones
- Tarea N ° 4 - Socio. Criminal - 2do. - Bimestre - 3er. 4trimestreDocumento23 páginasTarea N ° 4 - Socio. Criminal - 2do. - Bimestre - 3er. 4trimestreMaría MartinezAún no hay calificaciones
- Pauta Ayudantia 4Documento2 páginasPauta Ayudantia 4CatalinaSaavedraAún no hay calificaciones
- Comparacion Relaciones Laborales Neoliberal y ActualidadDocumento3 páginasComparacion Relaciones Laborales Neoliberal y ActualidadLiz AlvaradoAún no hay calificaciones
- Pinocho, Las Mentiras Del DerechoDocumento8 páginasPinocho, Las Mentiras Del DerechoFidel Francisco Quispe Hinostroza100% (1)
- HUAÑECDocumento5 páginasHUAÑECEmerson VargasAún no hay calificaciones
- Año de La Unidad La Paz Y El Desarrollo"Documento6 páginasAño de La Unidad La Paz Y El Desarrollo"K̺͆i̺͆a̺͆r̺͆i̺͆t̺͆a̺͆ V̺͆e̺͆l̺͆a̺͆r̺͆d̺͆e̺͆Aún no hay calificaciones
- Analisis de Los Objetivos Nacionales Del Plan de La PatriaDocumento4 páginasAnalisis de Los Objetivos Nacionales Del Plan de La PatriaCherry Milano100% (3)
- Politica Criminologica y Sendero LuminosoDocumento14 páginasPolitica Criminologica y Sendero LuminosoD Fernando AckermanAún no hay calificaciones
- JJPG - Manual Participación Ciudadana PCD 1Documento100 páginasJJPG - Manual Participación Ciudadana PCD 1Jesus PortalanzaAún no hay calificaciones
- Sena Taller AMAR LA VIDADocumento3 páginasSena Taller AMAR LA VIDAJavier AcostaAún no hay calificaciones
- TDR EXP. HUAMANCAYAN - SignedDocumento7 páginasTDR EXP. HUAMANCAYAN - SignedsaulAún no hay calificaciones
- Conoces Sobre La Implementación de Tecnologías Con FirewallDocumento1 páginaConoces Sobre La Implementación de Tecnologías Con FirewallEdson Acosta TovarAún no hay calificaciones
- Da Proceso 22-13-12897446 273055011 100771174Documento37 páginasDa Proceso 22-13-12897446 273055011 100771174Paola Andrea Vega GòmezAún no hay calificaciones
- Artículos 354Documento2 páginasArtículos 354Drako DrakoAún no hay calificaciones
- Temas 9 y 10 Medicina Legal Estudiar HoyDocumento18 páginasTemas 9 y 10 Medicina Legal Estudiar Hoycarmencanelon628Aún no hay calificaciones
- Manual SPEN Marzo 2022Documento107 páginasManual SPEN Marzo 2022sandraAún no hay calificaciones
- Evolucion de La Mediacion Comunitaria en PanamaDocumento2 páginasEvolucion de La Mediacion Comunitaria en Panamastephany cervantesAún no hay calificaciones
- Conclusion EsDocumento1 páginaConclusion EsLitman Ramos OrtegaAún no hay calificaciones
- Adriana-Puiggros Cibilización Y Barbarie PDFDocumento9 páginasAdriana-Puiggros Cibilización Y Barbarie PDFCELEAún no hay calificaciones
- Qué Es La Cuenca HidrográficaDocumento3 páginasQué Es La Cuenca HidrográficaGriselda RojasAún no hay calificaciones
- Cuestionario Retro CF2 2024Documento6 páginasCuestionario Retro CF2 2024Claudia PiscoAún no hay calificaciones
- Caso Practico Medios ProbatoriosDocumento14 páginasCaso Practico Medios ProbatoriosSolangelGilPeñaAún no hay calificaciones