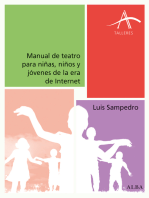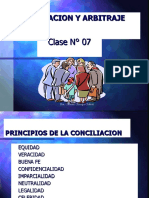Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Psicodrama Herramienta para La Formación. Campo Grupal 157
Psicodrama Herramienta para La Formación. Campo Grupal 157
Cargado por
María Soledad Manrique0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas6 páginasse describe el dispositivo psicodramático en el campo de la formación
Título original
Psicodrama Herramienta Para La Formación. Campo Grupal 157
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentose describe el dispositivo psicodramático en el campo de la formación
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas6 páginasPsicodrama Herramienta para La Formación. Campo Grupal 157
Psicodrama Herramienta para La Formación. Campo Grupal 157
Cargado por
María Soledad Manriquese describe el dispositivo psicodramático en el campo de la formación
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
Revista Campo grupal número 157. Año 2014.
Pags 12-13
Psicodrama: herramienta para la formación
Dra. María Soledad Manrique
CIIPME –CONICET -UBA
Resumen
El psicodrama, creado como un dispositivo terapéutico interpersonal con fines diagnósticos
y de tratamiento, que trabaja con la representación de roles, ha extendido su campo de
acción a diversos terrenos. En este trabajo se resumen sus bases teóricas y se muestra en
qué sentido puede constituir un aporte a la educación universitaria. Con este fin se
presentan los resultados del análisis de una experiencia pedagógica con un dispositivo
psicodramático realizada durante dos años consecutivos en la Carrera de Ciencias de la
Educación de Universidad de Buenos Aires. De acuerdo al testimonio de los participantes
la experiencia significó la posibilidad de vivenciar una forma de pedagogía alternativa que
se caracterizó por la incorporación de aspectos tradicionalmente dejados de lado en la
educación universitaria: lo grupal, lo corporal, las emociones, lo vivencial. Dio lugar a la
reflexión sobre la acción pedagógica, sobre el futuro rol profesional y sobre el propio
posicionamiento ético frente a la formación, favoreciendo una relación de mayor
interioridad con el conocimiento. Estos resultados confirman la potencialidad
transformadora del psicodrama, que, como dispositivo productor de subjetividad da lugar a
la puesta en visibilidad y el cuestionamiento de los esquemas organizadores que definen las
coordenadas de lo pensable en un grupo humano. Por todo esto consideramos que el
psicodrama puede contribuir a que la educación universitaria incorpore la lógica de la
formación, que implica la transformación del sujeto, a la lógica de la transmisión de
conocimientos que en general prevalece.
Introducción
Todo colectivo humano crea, en su interacción, un sistema de relaciones materiales y
sociales. Inventa, asimismo, un sistema de interpretación del mundo constituido por
esquemas organizadores que definen las coordenadas de lo pensable en esa sociedad o
institución. Castoriadis (1983) llama a estos esquemas organizadores “significaciones
imaginarias sociales”. Imaginarias, porque dependen de la creatividad, son productoras de
subjetividad: aquello por medio de lo cual los individuos son producidos como individuos
sociales capaces de participar en el hacer y en el decir de ese colectivo. Operando en lo
implícito, conservan lo instituido pero también conllevan la potencialidad instituyente.
La Universidad como institución educativa, y cada carrera dentro de ella, en tanto se
encarga de transmitir, producir y reproducir una serie de significaciones imaginarias
sociales, produce subjetividad. No solo por medio de los contenidos del curriculum sino
también, y sobre todo, a través de las prácticas de enseñanza en que se compromete.
Durante la formación de grado en la Universidad de Buenos Aires se presenta a los
estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación una serie de modelos y teorías que
pretenden hacer inteligible la realidad. Se espera que estos se apropien del conocimiento y
lo organicen, para luego tenerlo disponible en el campo laboral a la hora de enfrentarse con
situaciones concretas que requieren resolución y toma de decisiones. Por otra parte, el
dispositivo de examen demanda que los estudiantes den cuenta de estos saberes
reproduciendo lo que los modelos y teorías han encontrado.
Predomina, en este sentido una lógica de transmisión de conocimientos y saberes, propia
del mundo de la enseñanza (Barbier, 1999), por sobre las lógicas de la formación y de la
profesionalización, ligadas al desarrollo de capacidades y competencias, respectivamente,
que refieren al saber – hacer, y, por tanto a la transformación de un sujeto.
Pocas son las oportunidades para los estudiantes, en este contexto, de interrogarse acerca de
aquello que estudian, de explorar su sentido o preguntarse qué piensan o sienten, cómo
interpretan aquello que otros han construido como modo de comprensión del mundo.
En este contexto nos planteamos la necesidad de crear, en la educación universitaria,
espacios en los que sea posible generar otro tipo de relación con el conocimiento, un
conocimiento que los interpele, que ponga en movimiento nuevas preguntas, que abra al
diálogo entre ideas, las propias, las de los autores, una relación de mayor interioridad con el
conocimiento (Edwards, 1997). En este marco se piensa la intersección del psicodrama,
como dispositivo productor de subjetividad, con la educación universitaria.
El trabajo pretende, en esta línea, mostrar algunos de los aportes que el psicodrama puede
ofrecer a la educación universitaria.
¿Qué es el psicodrama?
El psicodrama es un dispositivo terapéutico interpersonal que puede ser utilizado como
método de diagnóstico tanto como de tratamiento. Permite revelar y explorar conflictos
individuales y grupales de niños o adultos en un espacio imaginario de creación e
investigación.
Fue creado por Jacob Levy Moreno entre los años 1920 y 1945 en Viena, en el marco del
trabajo con psicoterapias grupales de niños y adolescentes, el Teatro para la Espontaneidad
y el Teatro Terapéutico, en su búsqueda de un nuevo modo de abordar la intervención
clínica que involucrara el intento de convertir a los espectadores del teatro en actores de su
propio drama colectivo. Históricamente representa el paso del tratamiento del individuo
aislado hacia el tratamiento del individuo en grupos, del tratamiento con métodos verbales
hacia el tratamiento con métodos de acción.
Se basa en la representación de roles como principio terapéutico. Tomándolo de su
observación del juego de roles espontáneo de los niños, Moreno comenzó a emplear la
técnica del role-playing como medio para ampliar la percepción personal de los niños,
haciendo que se pusieran en el papel de otros y así vieran las cosas desde otra perspectiva.
A partir de la idea de que en el rol, como forma de funcionamiento que asume un individuo
cuando reacciona ante una situación específica (Moreno, 1993), se funden elementos
privados, sociales y culturales, se supone que el trabajo con el rol desde lo intersubjetivo
brinda acceso a la subjetividad y la moldea. Es decir, que su finalidad terapéutica es
individual.
Por otra parte, la representación de un rol implica una habilidad para actuar que trasciende
la palabra. Por ello el psicodrama involucra al cuerpo, lo lleva a la acción buscando formas
más completas de catarsis o liberación de emociones que las que se producen solo por
medio de la palabra. La catarsis refiere a la experiencia de revivir los antiguos afectos
apartados posteriormente de la conciencia o de vivir afectos nuevos que no fueron posibles
en un entorno dado, es decir, que moviliza afectos que habían quedado enquistados.
En resumen, a través del Psicodrama se busca que el sujeto alcance una comprensión más
profunda de sus emociones y de las consecuencias de estas; que pueda liberar las
emociones en las que está aprisionado; que genere respuestas distintas a las situaciones,
logrando jugar nuevos roles y que despliegue su potencial creador.
Con este fin, el psicodrama induce al sujeto a representar su drama en un escenario, donde
puede exteriorizar las dimensiones vividas y no vividas de su mundo privado. La
dramatización implica el encuentro con el objeto de la realidad producida desde la
representación, la evocación y simbolización de una ausencia (Pavlovsky, 2011) y hace
posible el pasaje de lo imaginario a lo simbólico. Para lograrlo, recurre a una serie de
técnicas dramáticas entre las que cobran especial relevancia el soliloquio, la inversión de
roles, el doblaje (Moreno, 1993).
Dado que el rol es necesariamente interpersonal, el psicodrama puede llevarse a cabo
grupalmente. El trabajo en psicodrama grupal parte del supuesto de que entre los miembros
de un grupo existe una relación imaginaria, es decir que el grupo es una pantalla en la que
se proyectan las fantasías individuales (Anzieu, 1983) que son imágenes provistas de un
guión en las que está presente el propio sujeto y que expresan algo del orden del deseo. El
grupo como lugar en que se fomenta lo imaginario, organiza, entonces, los vínculos
intersubjetivos en los que los sujetos producen formaciones y procesos psíquicos
específicos, por medio de los cuales se constituyen como sujetos y que se manifestarán en
los grupos empíricos que forman.
Apoyándose en estas cualidades de lo grupal y capitalizando la heterogeneidad que le es
propia, Pavlovsky, Kesselman y Frydlewsky (1987), realizan un aporte al psicodrama
moreniano, a partir de la inclusión de una instancia más al trabajo dramático a la que
denominan multiplicación dramática, luego de terminado el trabajo con la escena del
protagonista. Consiste en la creación de los participantes de micro – escenas vinculadas a la
escena original por resonancia, en las que espontáneamente convocan a otros participantes
para representarlas. A partir de este aporte, el drama original del protagonista de una escena
se enriquece por los atravesamientos que, desde las diferentes subjetividades del grupo, le
otorgan nuevas dimensiones, de modo que la escena original resulta “abierta”, como una
obra de arte (diría Umberto Eco). Aparecen, así, distintas versiones de un mismo fenómeno,
tantas como integrantes haya en el grupo. La incorporación de la multiplicación dramática
involucra, pues, una nueva noción de producción de sentido: el grupo hace estallar el
sentido monocular de la escena, evitando la captura de un sentido hegemónico (Pavlovsky,
2011).
A partir del concepto de multiplicación dramática el psicodrama grupal se distingue de la
línea moreniana pura y del psicodrama psicoanalítico de la escuela francesa (Anzieu, 1983)
en tanto reemplaza la interpretación propia del psicoanálisis por la experimentación
apoyada en el aquí y el ahora. Incorporando de Deleuze un concepto de inconsciente
dinámico y productivo, no busca acceder a lo que subyace a través de un análisis, sino
producir sentidos nuevos que se atraviesen de los viejos, develar la multiplicidad, la
polifonía presente en todo momento y en ese devenir, construir formas nuevas de
percepción que incorporen la riqueza de lo nuevo y transformen lúdicamente lo siniestro.
El psicodrama grupal es, entonces, un dispositivo terapéutico en sentido amplio, que trabaja
con lo imaginario grupal, en el ámbito del “como si”, que busca desde lo intersubjetivo,
acceder a la subjetividad y participar en su producción, permitiendo el pasaje del registro
imaginario al simbólico. Al dar lugar a la puesta en común de la realidad psíquica, permite
transformarla. Es, en este sentido que crea las condiciones para instituir nuevas
significaciones sociales (Castoriadis, 1983). Allí reside su poder instituyente.
Posibles aportes del psicodrama a la educación universitaria
Considerando las cuestiones antes planteadas, en el marco de una materia de la Carrera de
Ciencias de la Educación, que presenta una propuesta metodológica basada en la noción de
dispositivo grupal en la que los estudiantes realizan una experiencia de formación en el rol
profesional al seleccionar de una serie de dispositivos que la cátedra diseña a partir de sus
propias demandas, se realizó en 2011 y 2012, una jornada de psicodrama. Su objetivo fue
poner en visibilidad una de las significaciones imaginarias sociales centrales en el campo
educativo: la formación, considerando que identificar una experiencia como formativa
implica también definir el modo en que será tratada esa experiencia, el valor que se le
otorgará, la función que cumplirá y la relación que entablará con otras experiencias.
La dinámica de ambas jornadas respetó los momentos de todo encuentro psicodramático.
Luego de la presentación del encuadre se procedió a una técnica dramática para la
presentación de los participantes, alrededor de 20. Se realizó un caldeamiento, orientado a
crear un estado de conexión consigo mismos, con el espacio, entre sí. Después de algunos
juegos dramáticos se evocaron escenas vinculadas a la formación. Se trabajó con una,
empleando técnicas del psicodrama. Se realizó, por último, una ronda en la cual se
reflexionó acerca del vínculo entre la actividad realizada y la formación.
Para dar cuenta de los posibles aportes del psicodrama a la educación universitaria
tomamos los comentarios de los alumnos durante la jornada y luego de la misma en un
trabajo presentado por escrito.
El psicodrama significó para los participantes una forma alternativa de pedagogía que se
caracterizó por la incorporación de aspectos tradicionalmente dejados de lado en la
educación universitaria: lo grupal, lo corporal, lo emocional, lo vivencial.
Con respecto a lo grupal, lo primero que se observó en ambas situaciones fue la aparición
de vínculos interpersonales más cercanos entre los participantes que se manifestaron a
través de la cercanía de los cuerpos, la aparición de gestos cómplices y sonrisas, o frases del
tipo “parece que nos conocemos hace un montón”. Los propios alumnos lo señalan de
diversos modos: “Entramos en ese espacio como individuos aislados y comenzamos a
conformar un grupo.”/ “Creo que la experiencia nos enlazó en una gran comunión y la
culminación fue el abrazo simbólico entre todos, eramos un todo.”
En relación con lo corporal y lo emocional, los participantes señalan: “Involucró a
nuestros cuerpos y a nuestras emociones, nos propuso comprometernos desde nuestras
historias y abrirnos a sentidos aún no vistos, que el grupo aportaba.”/ “Nos dio lugar a
nosotros, como sujetos en formación, para que pudiéramos construir conocimiento
grupalmente a partir de lo que cada uno traía.” / “Era la primera vez que me decían con
libertad que sintiera, que observara, que me reconociera a mí misma y a los otros, que me
relajara, que me descubriera. Me dio vergüenza, me dio temor y al mismo tiempo me dieron
ganas de quitarme todas esas barreras que impiden mostrarme tal cual soy, que impiden que
me exprese como realmente me gustaría.”
Estos aspectos están directamente vinculados con el aprendizaje vivencial: “nos formamos
haciendo y no solamente diciendo.”
El dispositivo psicodramático dio lugar también a la reflexión sobre la acción pedagógica
en relación con cada uno de los aspectos mencionados en los que se distinguió de otras
propuestas pedagógicas y sobre el futuro rol profesional como formadores: “Nos mostró
una metodología de trabajo que permite contemplar la riqueza de aconteceres grupales” /
“Qué es lo que podemos hacer como profesionales al trabajar con grupos”/ “Me quedé
pensando en la creatividad que surge en los grupos.” /“Me hizo pensar en el conocimiento,
no sólo como proceso cognitivo sino también como vínculo emocional.”/ “Si el día de
mañana seremos formadores de otros, tenemos que poder experimentar herramientas que
luego podamos utilizar.”/ “No alcanza, en nuestra profesión, con saber. Esta experiencia
nos forma en el hacer.”
Por último, estimuló la toma de conciencia sobre el propio posicionamiento. En palabras
de los participantes: “Me disparó pensamientos vinculados con la toma de decisiones.”/
“Me permitió tomar conciencia del ejercicio del poder tanto en quien asume la
coordinación como en el resto de los miembros.” / “Se nos invitó a recordar algún hecho
educativo significativo en nuestra vida. Recordé un momento muy especial que había
olvidado. Recordé, pues, porqué había elegido esta carrera, dónde había surgido mi
vocación por la educación.”/ “Me gustó mucho volver a elegir mi deseo por educar.”
La reflexión se puso de manifiesto, también, a partir del planteo de interrogantes de
carácter ético, por parte de quienes asistieron: “¿Por qué elegimos estar acá, formarnos en
esta profesión? ¿Cuánto vale la forma en educación en relación al contenido? Si nosotros
no nos transformamos, ¿cómo vamos a transformar todo lo que deseamos en pos de
experiencias más ricas de aprendizaje? ¿Queremos formar a otros, pero ¿qué experiencias
nos formaron a nosotros?”
Por todo lo dicho podríamos pensar que el psicodrama ha permitido abordar uno de los
problemas actuales de la educación: la relación con el conocimiento (Edwards 1997),
favoreciendo una relación de interioridad con este, a partir de su carácter vivencial y desde
el involucramiento emocional, promoviendo que se pusieran en juego las concepciones,
vínculos afectivos y posicionamientos personales de los participantes, interpelándolos en su
subjetividad. Ha provocado también toma de conciencia y cuestionamiento de los esquemas
organizadores de los participantes, es decir, las significaciones imaginarias sociales
vinculadas a la formación. Estos resultados confirman la potencialidad transformadora del
psicodrama, como dispositivo productor de subjetividad.
El psicodrama, de este modo, contribuye a que la educación universitaria responda no sólo
a la lógica de la enseñanza comprometida en la transmisión de saber (Barbier, 1999), sino
también a la lógica de la formación, entendida como transformación de un sujeto y sus
componentes identitarios.
Bibliografía
Anzieu, D. (1983). El grupo y el inconsciente. Madrid: Biblioteca Nueva.
Barbier, J. M. (1999). Prácticas de formación. Ediciones novedades Educativas. Formación
de Formadores. Serie los documentos.
Castoriadis, C. (1983). La institución imaginaria de la sociedad. Vol 1. Barcelona:
TusQuests.
Edwards, V. (1997). Las formas del conocimiento en el aula. En Rockwell, E., La escuela
cotidiana. México. Fondo de Cultura Económica.
Kesselman, H., Pavlovsky, E. & Frydlewsky, L. (1987). La obra abierta de Umberto Eco y
la multiplicación dramática. Lo Grupal 5. Ediciones Búsqueda.
Moreno, J. L. (1993). Psicodrama. Bs. As: Lumen.
Pavlovsky, C. (2011). Psicodrama grupal hoy. Clínica de la diversidad. Actualidad
psicológica.
También podría gustarte
- Manual de teatro para niñas, niños y jóvenes de la era de InternetDe EverandManual de teatro para niñas, niños y jóvenes de la era de InternetCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (8)
- Mediación y Objeto MediadorDocumento4 páginasMediación y Objeto MediadorpSIsecretarioAún no hay calificaciones
- Portafolio Mis EvidenciasDocumento6 páginasPortafolio Mis EvidenciasCanelitA CanE50% (4)
- Dramatizacion InfantilDocumento12 páginasDramatizacion Infantilpaloma100% (1)
- La Voz Del DocenteDocumento16 páginasLa Voz Del DocenteMatías V.100% (1)
- Ana Maria Del Cueto PDFDocumento8 páginasAna Maria Del Cueto PDFKarinaAún no hay calificaciones
- Competencias y SaberesDocumento14 páginasCompetencias y SaberesMarianaCalveraAún no hay calificaciones
- Voldman 2008 JornadaDocumento5 páginasVoldman 2008 Jornadapablo almironAún no hay calificaciones
- Actividad 4 - Desarrollo de Los Apartados Marco Teórico y Metodológico de La PropuestaDocumento6 páginasActividad 4 - Desarrollo de Los Apartados Marco Teórico y Metodológico de La PropuestaEmmy Jhoanna Jiménez100% (1)
- Reseña de Libro " Las Lógicas Colectivas " de Ana María FernándezDocumento5 páginasReseña de Libro " Las Lógicas Colectivas " de Ana María FernándezEmo GalAún no hay calificaciones
- Disponibilidad Corporal Del PsicopedagogoDocumento3 páginasDisponibilidad Corporal Del Psicopedagogojoel vidalAún no hay calificaciones
- Wald, Analia (2015) - El Concepto de Imaginacion en Psicoanalisis. Aportes Teoricos A Partir de Problematicas ClinicasDocumento5 páginasWald, Analia (2015) - El Concepto de Imaginacion en Psicoanalisis. Aportes Teoricos A Partir de Problematicas Clinicasclaudia100% (1)
- Consciencia Arquetipal - ArticuloDocumento28 páginasConsciencia Arquetipal - ArticuloLinda LopezAún no hay calificaciones
- Eduvida: Ensoñar para CrearDocumento11 páginasEduvida: Ensoñar para CrearFundación Abrapalabra- IbaguéAún no hay calificaciones
- Texro #01 Naturaleza Del Arte Dramatico y Su Función FormativaDocumento5 páginasTexro #01 Naturaleza Del Arte Dramatico y Su Función FormativaGilmerAún no hay calificaciones
- Resumen de Algunos Textos PsicopedagogiaDocumento9 páginasResumen de Algunos Textos PsicopedagogialuisinabelluzzoAún no hay calificaciones
- La Suvidagogía para Configurar La practica-SGADocumento6 páginasLa Suvidagogía para Configurar La practica-SGALeonel I. Torreglosa PeñaAún no hay calificaciones
- Didactica Del Teatro 1. Recursos Técnico-ExpresivosDocumento7 páginasDidactica Del Teatro 1. Recursos Técnico-ExpresivosMonserrat De Las CasasAún no hay calificaciones
- Pazos. Esmeralda. Evaluación 2.1Documento11 páginasPazos. Esmeralda. Evaluación 2.1esmeralda pazosAún no hay calificaciones
- SocialDocumento7 páginasSocialIrma MonterrubioAún no hay calificaciones
- Lectura 2 PrrescolarDocumento20 páginasLectura 2 PrrescolarNOHEMI SALINASAún no hay calificaciones
- La Enseñanza de Teatro en La Escuela Primaria 2022Documento14 páginasLa Enseñanza de Teatro en La Escuela Primaria 2022Gaston MuñozAún no hay calificaciones
- Ensayo PsicodramaDocumento7 páginasEnsayo PsicodramaHatum SadhanaAún no hay calificaciones
- Imaginario PedagogicoDocumento9 páginasImaginario PedagogicoElisa Shannon100% (1)
- Artes Ecenicas ' Cuerpo, Esencia Articulo PDFDocumento18 páginasArtes Ecenicas ' Cuerpo, Esencia Articulo PDFXiomara SuarezAún no hay calificaciones
- El Enfoque PerformativoDocumento5 páginasEl Enfoque PerformativoMario P CAún no hay calificaciones
- Lectura 1Documento4 páginasLectura 1jose joselitoAún no hay calificaciones
- Hacia La Construcción de Una Didáctica Lúdico-GrupalDocumento6 páginasHacia La Construcción de Una Didáctica Lúdico-GrupalLucía Fernández CívicoAún no hay calificaciones
- El Psicodrama Analítico PDFDocumento8 páginasEl Psicodrama Analítico PDFPsicleepAún no hay calificaciones
- Darle Un Lugar Al Cuerpo en Las Prácticas DocentesDocumento7 páginasDarle Un Lugar Al Cuerpo en Las Prácticas DocentesFiorella de VargasAún no hay calificaciones
- BELCHER Wendy Laura - Como Escribir Un Articulo Academico en 12 SemanasDocumento25 páginasBELCHER Wendy Laura - Como Escribir Un Articulo Academico en 12 SemanasHenry UrbinaAún no hay calificaciones
- 9011 55274 1 PBDocumento8 páginas9011 55274 1 PBPamela RamirezAún no hay calificaciones
- PP 5439Documento9 páginasPP 5439maluraimundoAún no hay calificaciones
- Proyecto IdentidadDocumento3 páginasProyecto IdentidadVictoria FilliezAún no hay calificaciones
- Reflexiones Sobre El Campo Psicopedagógico La Psicopedagogía EscolarDocumento6 páginasReflexiones Sobre El Campo Psicopedagógico La Psicopedagogía Escolarmoyra nievaAún no hay calificaciones
- Sociocognitivo - 1Documento5 páginasSociocognitivo - 1Ana GarciaAún no hay calificaciones
- Representaciones SocialesDocumento3 páginasRepresentaciones SocialesDan GuerreiroAún no hay calificaciones
- MATEMÁTICADocumento40 páginasMATEMÁTICAJUAN ISRAEL RIVERA MEDINAAún no hay calificaciones
- 3.6.2 Gestalt y PsicodramaDocumento6 páginas3.6.2 Gestalt y PsicodramaHugo Fuscaldo100% (1)
- Abordaje Comunitario Cuando Se Aborda Una ComunidadDocumento10 páginasAbordaje Comunitario Cuando Se Aborda Una ComunidadEnrique Javier Peraza LinaresAún no hay calificaciones
- Representaciones MentalesDocumento9 páginasRepresentaciones Mentalesvictor aguirreAún no hay calificaciones
- Dispositivo GrupalDocumento5 páginasDispositivo GrupalMiguel Angel SandovalAún no hay calificaciones
- Plan de Area de Educacion Atistica y Cultural ActualizadoDocumento195 páginasPlan de Area de Educacion Atistica y Cultural ActualizadoReiner LopezAún no hay calificaciones
- Representaciones Sociales - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento3 páginasRepresentaciones Sociales - Wikipedia, La Enciclopedia LibressmatiasAún no hay calificaciones
- Las Escenas Temidas Del Coordinador de GruposDocumento4 páginasLas Escenas Temidas Del Coordinador de GruposPatriziaAún no hay calificaciones
- Vacheret Cap 2 Marco TEORICODocumento8 páginasVacheret Cap 2 Marco TEORICOSandra MarsigliaAún no hay calificaciones
- Representaciones SocialesDocumento7 páginasRepresentaciones SocialesOrnellaNotarianniAún no hay calificaciones
- Psicodrama. AM Del Cueto. Diagrama y GruposDocumento31 páginasPsicodrama. AM Del Cueto. Diagrama y GruposValevalevaleria AlarconAún no hay calificaciones
- SSPDocumento34 páginasSSPnereamirassuarezAún no hay calificaciones
- Act 2Documento15 páginasAct 2eli ayalaAún no hay calificaciones
- Resumen de Otros AutoresDocumento12 páginasResumen de Otros AutoresluisinabelluzzoAún no hay calificaciones
- Martínez, Rota I Antón - Bases Tòriquesque Fonamenten Led. PsicomotriuDocumento4 páginasMartínez, Rota I Antón - Bases Tòriquesque Fonamenten Led. Psicomotriujulia.masisernAún no hay calificaciones
- Pedagogía Del Cuidado y de La TernuraDocumento6 páginasPedagogía Del Cuidado y de La TernuraRocío LopezAún no hay calificaciones
- Psicodrama Un Dispositivo para La Produccion Creativa PDFDocumento8 páginasPsicodrama Un Dispositivo para La Produccion Creativa PDFmoevzeAún no hay calificaciones
- Vigotsky para Parcial 2Documento7 páginasVigotsky para Parcial 2Juan JansenAún no hay calificaciones
- Psicodrama Gloria ReyesDocumento4 páginasPsicodrama Gloria ReyesSergioAndradeAún no hay calificaciones
- Conceptuales de La Naturaleza Del Arte Dramático y Su Función FormativaDocumento4 páginasConceptuales de La Naturaleza Del Arte Dramático y Su Función Formativazoraida castro mirandaAún no hay calificaciones
- La MD en La Enseñanza Universitaria de Lo GrupalDocumento20 páginasLa MD en La Enseñanza Universitaria de Lo GrupalSilvana BenitezAún no hay calificaciones
- 04 Gonzalez PDFDocumento8 páginas04 Gonzalez PDFJorge ParraAún no hay calificaciones
- La Autobiografia Escolardocumento Sin TítuloDocumento3 páginasLa Autobiografia Escolardocumento Sin TítuloNoeliaAún no hay calificaciones
- Experiencias y metodologías de aprendizaje en la acción: El juego y las artes al servicio de la educaciónDe EverandExperiencias y metodologías de aprendizaje en la acción: El juego y las artes al servicio de la educaciónAún no hay calificaciones
- El Docente Universitario y Su Relacion Con La AutoridadDocumento13 páginasEl Docente Universitario y Su Relacion Con La AutoridadMaría Soledad ManriqueAún no hay calificaciones
- Una Mirada Multireferencial Sobre La Formación Continua de Educadoras Docentes y No Docentes. Cambio Educere 82 PDF 2 DefinitivoDocumento335 páginasUna Mirada Multireferencial Sobre La Formación Continua de Educadoras Docentes y No Docentes. Cambio Educere 82 PDF 2 DefinitivoMaría Soledad ManriqueAún no hay calificaciones
- Identidad Profesional Docente y El Desafio de La Transformación Al Interior de Una Institución EducativaDocumento20 páginasIdentidad Profesional Docente y El Desafio de La Transformación Al Interior de Una Institución EducativaMaría Soledad ManriqueAún no hay calificaciones
- Colonizacion Del NiñoDocumento18 páginasColonizacion Del NiñoMaría Soledad ManriqueAún no hay calificaciones
- Metaforización y Elaboración de Una Experiencia Traumática A Través de La DanzaMovimientoTerapiaDocumento19 páginasMetaforización y Elaboración de Una Experiencia Traumática A Través de La DanzaMovimientoTerapiaMaría Soledad ManriqueAún no hay calificaciones
- Formación Como Psicodramatista Oportunidad para El Desarrollo PersonalDocumento10 páginasFormación Como Psicodramatista Oportunidad para El Desarrollo PersonalMaría Soledad ManriqueAún no hay calificaciones
- La Subjetividad en Construcción en La Formación DocenteDocumento25 páginasLa Subjetividad en Construcción en La Formación DocenteMaría Soledad ManriqueAún no hay calificaciones
- Arteterapia Herramienta de Expresion y eDocumento158 páginasArteterapia Herramienta de Expresion y eMaría Soledad ManriqueAún no hay calificaciones
- Psicodramatista en Formación en Su Devenir Quiron - Sanadora HeridaDocumento13 páginasPsicodramatista en Formación en Su Devenir Quiron - Sanadora HeridaMaría Soledad ManriqueAún no hay calificaciones
- Christophe Dejours Genero - y - Teoria - SexualDocumento12 páginasChristophe Dejours Genero - y - Teoria - SexualMaría Soledad ManriqueAún no hay calificaciones
- Díaz & Rivera-La Actividad Científica y Su Insoportable Carga ÉticaDocumento7 páginasDíaz & Rivera-La Actividad Científica y Su Insoportable Carga ÉticaMaría Soledad ManriqueAún no hay calificaciones
- La Construccion Negociada de Un Personaje en Al FormaciónDocumento20 páginasLa Construccion Negociada de Un Personaje en Al FormaciónMaría Soledad ManriqueAún no hay calificaciones
- Formación Docente en La Residencia. Experiencia Subjetivante.Documento13 páginasFormación Docente en La Residencia. Experiencia Subjetivante.María Soledad ManriqueAún no hay calificaciones
- Analisis de La ImplicaciónDocumento26 páginasAnalisis de La ImplicaciónMaría Soledad ManriqueAún no hay calificaciones
- Bergson Materia y MemoriaDocumento7 páginasBergson Materia y MemoriaMaría Soledad ManriqueAún no hay calificaciones
- Soliloquios en La Escena Psicodramática. Revista Campo Grupal 180Documento17 páginasSoliloquios en La Escena Psicodramática. Revista Campo Grupal 180María Soledad ManriqueAún no hay calificaciones
- Como Abordamos Las Ciencias en El JardinDocumento12 páginasComo Abordamos Las Ciencias en El JardinDiana PerezAún no hay calificaciones
- Informe Psicopedagógico Sindrome de DownDocumento6 páginasInforme Psicopedagógico Sindrome de DownRhosii Soto IbAún no hay calificaciones
- Organización LinealDocumento3 páginasOrganización LinealGregory The-Grego DeajayAún no hay calificaciones
- Pruebas de Hipótesis No Paramétricas de Kolmogorov-Smirnov - MonografiasDocumento5 páginasPruebas de Hipótesis No Paramétricas de Kolmogorov-Smirnov - MonografiasRoentgineAún no hay calificaciones
- Prueba SR Linh 7 Basicode Lenguaje y ComunicaciónDocumento3 páginasPrueba SR Linh 7 Basicode Lenguaje y ComunicaciónMargarita Reyes100% (1)
- S03.s7 - Planeamiento Sistemático de La Disposición de PlantaDocumento21 páginasS03.s7 - Planeamiento Sistemático de La Disposición de PlantaAna RodriguezAún no hay calificaciones
- Los Grandes Pedagogos Ensayo Final PDFDocumento33 páginasLos Grandes Pedagogos Ensayo Final PDFMaximiliano GomezAún no hay calificaciones
- Estudio de Implementacion de Experiencia Piloto de Informatica Educativa en Jardines Infantiles (Fundacion Integra)Documento105 páginasEstudio de Implementacion de Experiencia Piloto de Informatica Educativa en Jardines Infantiles (Fundacion Integra)Robert MellaAún no hay calificaciones
- AcuñaOrdoñez Diego MXSXAIXDocumento3 páginasAcuñaOrdoñez Diego MXSXAIXDiego OrdoñezAún no hay calificaciones
- CAST - 80520 - 20202 - PEC Sintesis - 1 - Hoja - RespuestasDocumento7 páginasCAST - 80520 - 20202 - PEC Sintesis - 1 - Hoja - RespuestasCarla CampàAún no hay calificaciones
- Curso Intensivo - Arcanos Mayores-IDocumento47 páginasCurso Intensivo - Arcanos Mayores-Iomar segoviaAún no hay calificaciones
- Plan de Trabajo de FENCYT 2018Documento2 páginasPlan de Trabajo de FENCYT 2018Willington quiro vilcaAún no hay calificaciones
- Comunicación Asertiva MapamentalDocumento1 páginaComunicación Asertiva MapamentalyamilethAún no hay calificaciones
- Exposicion Test KuderDocumento11 páginasExposicion Test KuderSPaolaMarinCAún no hay calificaciones
- Las PsicosisDocumento2 páginasLas PsicosisJENNY MONDRAGON ALEGRIAAún no hay calificaciones
- Evaluacion Motriz Preescolar y Mayores PDFDocumento9 páginasEvaluacion Motriz Preescolar y Mayores PDFgusmalpicaAún no hay calificaciones
- Examen de OrganizacionalDocumento3 páginasExamen de Organizacionaljosemi7Aún no hay calificaciones
- Clase #05. ConciliaciónDocumento10 páginasClase #05. ConciliaciónPedroManriqueChávezAún no hay calificaciones
- Lo Que Queda Del Maestro Antelo 1Documento11 páginasLo Que Queda Del Maestro Antelo 1tamaramusi26Aún no hay calificaciones
- ParáfrasisDocumento6 páginasParáfrasistatemanso CtkoAún no hay calificaciones
- Sistemas Terminológicos de ParentescoDocumento16 páginasSistemas Terminológicos de ParentescoCourtney Sparks100% (1)
- Ingenieria en ReversaDocumento10 páginasIngenieria en ReversaEAUAAún no hay calificaciones
- Etiologia de La Desnutricion PDFDocumento2 páginasEtiologia de La Desnutricion PDFMarie0% (1)
- Propiedades Psicométricas ECR-RDocumento9 páginasPropiedades Psicométricas ECR-RRenato ZambranoAún no hay calificaciones
- SESION-4-Confiabilidad y Validez de Instrumentos de InvestigacionDocumento39 páginasSESION-4-Confiabilidad y Validez de Instrumentos de InvestigacionolgaAún no hay calificaciones
- Proyecto Integrador Modulo 3Documento8 páginasProyecto Integrador Modulo 3MI Hogar Feliz Plaza Las AmericasAún no hay calificaciones
- La Inversión Del ObjetoDocumento5 páginasLa Inversión Del ObjetoLucía MolinaAún no hay calificaciones
- El Vitalismo en LeibnizDocumento5 páginasEl Vitalismo en LeibnizfjmfjmAún no hay calificaciones
- Cuáles Son Los Pasos Del Método Científico Obligatorios en Toda InvestigaciónDocumento2 páginasCuáles Son Los Pasos Del Método Científico Obligatorios en Toda InvestigaciónKren KrreraAún no hay calificaciones