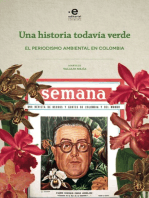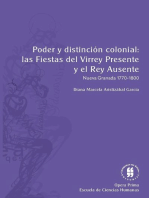Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
00A-Completo Antología 28 Nov
00A-Completo Antología 28 Nov
Cargado por
ROLIPOPSTERTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
00A-Completo Antología 28 Nov
00A-Completo Antología 28 Nov
Cargado por
ROLIPOPSTERCopyright:
Formatos disponibles
00A-Prelim Antología.indd 1 27/11/2014 07:33:58 p.m.
00A-Prelim Antología.indd 2 27/11/2014 07:33:58 p.m.
el estado desde el horizonte histórico
de nuestra américa
antología
00A-Prelim Antología.indd 3 27/11/2014 07:33:58 p.m.
Universidad Nacional Autónoma de México
Dr. José Narro Robles
Rector
Dr. Eduardo Bárzana García
Secretario General
Dr. Francisco José Trigo Tavera
Secretario de Desarrollo Institucional
Lic. Luis Raúl González Pérez
Abogado General
Dra. Estela Morales Campos
Coordinadora de Humanidades
Dr. Juan Pedro Laclette San Román
Coordinador de Estudios de Posgrado
Dra. Imelda López Villaseñor
Secretaria Académica de la Coordinación de Estudios de Posgrado
Programa de Posgrado en Estudios latinoamericanos
Dra. Guadalupe Valencia García
Coordinadora del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos
Dr. José Guadalupe Gandarilla Salgado
Secretario Académico del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos
00A-Prelim Antología.indd 4 27/11/2014 07:33:58 p.m.
El Estado desde el horizonte histórico
de nuestra América
antología
José Guadalupe Gandarilla Salgado
Rebeca Peralta Mariñelarena
(compiladores)
con la colaboración de
Jaime Ortega Reyna, Víctor Hugo Pacheco Chávez,
Edith M. Caballero Borja y Oscar García Garnica
Universidad Nacional Autónoma de México
Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos
Vicepresidencia del Estado. Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional
Centro de Investigaciones Sociales
México, 2014
00A-Prelim Antología.indd 5 27/11/2014 07:34:00 p.m.
Primera edición, noviembre 2014
D. R. © Universidad Nacional Autónoma de México
Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos
Unidad de Posgrado, Edificio H, 1er. Piso, Circuito de Posgrados, Zona Cultural, Ciudad Universitaria
Coyoacán, México, 04510, D. F.
www.latinoamericanos.posgrado.unam.mx
© Vicepresidencia del Estado
Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional
Héctor Ramírez Santiesteban, Secretario General Vicepresidencia del Estado.
Calle Ayacucho esq. Mercado #308
La Paz - Bolivia
+591 (2) 2142000
Casilla #7056, Correo Central, La Paz
© Centro de Investigaciones Sociales
Amaru Villanueva Rance, Director CIS.
Calle Pinilla #525A, Sopocachi
La Paz - Bolivia
+ 591 (2) 2120720
www.cis.gob.bo
Cuidado de la edición:
Diseño de portada:
ISBN:
Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales
Impreso y hecho en México
Printed and made in Mexico
00A-Prelim Antología.indd 6 27/11/2014 07:34:01 p.m.
Índice
A manera de prólogo.................................................................................................. 11
José Guadalupe Gandarilla Salgado
i. el estado en su historia
a) El imperio incaico
Las estructuras del Estado Inca................................................................................. 27
Nathan Wachtel
b) Mesoamérica
Una tierra con civilización milenaria......................................................................... 71
Guillermo Bonfil Batalla
Mesoamérica y los Andes. Retrospectiva y comparación........................................... 91
Friedrich Katz
c) El periodo colonial
Los indios bajo el régimen colonial............................................................................ 109
Boleslao Lewin
La resistencia indígena ante la conquista. La Nueva España.................................... 137
Josefina Oliva de Coll
Esbozo de una historia de poder y de las transformaciones
políticas en el altiplano aymara............................................................................. 153
Sinclair Thomson
00A-Prelim Antología.indd 7 27/11/2014 07:34:01 p.m.
índice
Los aymaras y la cuestión nacional............................................................................ 195
Roberto Choque Canqui
Una mirada a diferentes formas de reconstrucción histórica
de las rebeliones. Período colonial y siglo xix...................................................... 215
Leticia Reina Aoyama
d) El orden republicano oligárquico y la persistente colonialidad
La justicia del Inca..................................................................................................... 243
Tristán Marof
Tres oligarquías, tres nacionalismos: Chile, Argentina y Uruguay............................ 295
Sergio Bagú
“Jamás se nos ha oído en justicia…” Disputas plebeyas frente
al Estado nacional en la segunda mitad del siglo xix. ......................................... 317
Romana Falcón
Las etnias coloniales y el Estado multiétnico............................................................. 349
Pablo González Casanova
La contracorriente histórica: los indígenas como colonizadores
del Estado, siglos xvi al xx.................................................................................. 365
Steve J. Stern
América Latina, 200 años de fatalidad....................................................................... 387
Bolívar Echeverría
ii. el estado en la teoría social latinoamericana
El Estado en América Latina.................................................................................... 399
René Zavaleta Mercado
El Estado de contrainsurgencia................................................................................. 429
Ruy Mauro Marini
Nuevo rol del Estado en el desarrollo latinoamericano”............................................ 445
Franz J. Hinkelammert
Estado-nación, ciudadanía y democracia: cuestiones abiertas................................... 461
Aníbal Quijano
iii. la refundación del estado en nuestra américa
El estado de América Latina y sus Estados. Siete piezas para
un rompecabezas por armar en tiempos de izquierda........................................... 485
Fernando Coronil
00A-Prelim Antología.indd 8 27/11/2014 07:34:01 p.m.
índice
La refundación del Estado y los falsos positivos........................................................ 499
Boaventura de Sousa Santos
El “Proceso” de la sociedad y el estado plurinacional:
¿Qué sujeto se necesita para este proyecto histórico?............................................ 553
Hugo Zemelman
Fortalecimiento del Estado desde el horizonte del postulado
de la disolución del Estado................................................................................... 573
Enrique Dussel
Del Estado aparente al Estado integral. La transformación
de la comunidad ilusoria del Estado..................................................................... 591
Álvaro García Linera
00A-Prelim Antología.indd 9 27/11/2014 07:34:01 p.m.
00A-Prelim Antología.indd 10 27/11/2014 07:34:01 p.m.
A manera de prólogo
E scribimos estas páginas en el marco de una de las más profundas, sino es que
la más profunda, crisis que ha experimentado el capitalismo en el último si-
glo; verdadera hecatombe que ya no solo compromete el curso de la economía (en
términos de crecimiento, empleo y salarios, pobreza y distribución de la riqueza,
desigualdad y enriquecimiento, inversión, consumo, presupuestos, tributación,
servicios financieros y banca), sino que ha envuelto en dinámicas muy complejas
ámbitos (sociales y políticos) que la han instalado con rasgos y características muy
delicadas en diversos planos, todos ellos significativos en la proyección y redefinición
de tendencias que inciden en el curso actual de las Américas y el Caribe. La región
en su conjunto pareciera moverse en un despliegue conflictivo que no es entera-
mente nuevo, y que debiera ser iluminado por una lectura histórica de largo plazo.
Lo que hoy se expresa como renovado protagonismo del imperio estadounidense
sobre nuestra comarca del mundo bajo la iniciativa de la Alianza para el Pacífico no
es sino una especie de rehabilitación post mórtem del fracasado proyecto del alca
(Área de Libre Comercio de las Américas), y una reacción a la consolidación que a
trechos va alcanzando el ideario bolivariano de independencia e integración regional,
con ya visibles y protagónicas entidades (alba, unasur, celac, mercosur
ampliado, etc.) desde las que se habla cara a cara al imperio que, desde mediados
del siglo xix, entró en relevo del antiguo conquistador.
Escribimos también estas páginas a unas semanas de haberse conmemorado
el cuarenta y un aniversario del golpe de Estado perpetrado en contra del pueblo
chileno y que quebró la vida de Salvador Allende e instaló manu militare de por
[11]
00B-Prólogo.indd 11 27/11/2014 07:30:56 p.m.
el estado desde el horizonte histórico de nuestra américa
medio la doctrina del neoliberalismo como pretendido pensamiento único que es-
tructurase a los fundamentalistas de mercado. El golpe militar de 1973 que cobró
tantas víctimas corresponde a un programa de agresión y desestabilización (para
botón de muestra, el llamado Plan Cóndor) de toda aquella propuesta de gobierno
que signifique una amenaza para los intereses de Washington y sus aliados locales.
En su forma más contemporánea, este tipo de intrusión para la ruptura del orden
democrático constitucional, se inició con el desmantelamiento del gobierno legí-
timamente electo de Jacobo Árbenz, en Guatemala en el año de 1954, evento que
ejerció un fuerte impacto para otro personaje universal como lo es Ernesto “Che”
Guevara, a quien estos sucesos le alcanzaron a su paso por aquellas tierras. A casi
seis décadas de dicha conmoción intervencionista permanece abierta esa fórmula,
que busca imposibilitar un ejercicio pleno de soberanía y autodeterminación nacio-
nal, hoy opera actualizada bajo esa especie de mutación civil, legal o parlamentaria
que están experimentando lo que antes se exhibían y ejercían como “golpe militar
efectivo” y “régimen de ocupación”: en la última etapa, sus precedentes inmediatos
se miran desde aquel Golpe de Estado perpetrado en el Haití de Jean-Bertrand
Aristide en 2004, o en formas algo encubiertas y “menos escandalosas”, como fue
el caso de José Manuel Zelaya en Honduras, en 2009; y el más reciente en contra
de Fernando Lugo en Paraguay (2012). Tales ejercicios de desestabilización no
tienen por qué asimilarse como una tentativa cancelada, la historia no consiente una
desatención de esa naturaleza, no olvidemos que la vía golpista que se alienta desde
Washington se intentó instrumentar, por fortuna, sin éxito, contra Hugo Chávez
(2002), Evo Morales (2008) y Rafael Correa (2010).
Tal nivel de prepotencia en estos últimos casos (y que el affaire Snowden y el
episodio de retención del avión presidencial del Jefe de Estado boliviano, obligado
a aterrizar en Viena, Austria, hace unos cuantos meses, no hacen sino confirmar)
no es gratuito, pues pudiera ser que, en tierras latinoamericanas, se lleguen a
consolidar los primeros atisbos de oposición al neoliberalismo en determinadas
políticas y cambios estratégicos que anuncian modos novedosos para salir de él,
para superar una condicionalidad que fue elevada a principio constitucional. En
algunos de los polos privilegiados en la acumulación de capital, aquellos en que más
racializado se había tornado el ejercicio del poder y la dominación, donde más se
había avanzado en la instrumentación del Consenso de Washington y en la política
de desinstitucionalización de los Estados, cuyo resultado fue acompañar la profun-
12
00B-Prólogo.indd 12 27/11/2014 07:30:56 p.m.
a manera de prólogo
dización del neoliberalismo con la crisis estatal prolongada, ha sido justamente ahí,
en este conjunto de países donde se han erigido y levantado los mayores campos de
resistencia —su espacio privilegiado corresponde a cierta zona geo-cultural de la
región andina—. Salir de tal atolladero, que resume el saldo de debacle neoliberal,
ha exigido una recomposición de los acuerdos constituyentes sobre bases novedo-
sas, y por ello muy complejas, pues los entramados sociales de la resistencia y sus
alcances territoriales han correspondido a una mayor consolidación, lo que da a
este proceso de cambio un contenido inédito que renueva incluso la discusión de
lo que por revolución actualmente debemos entender. Venezuela también se distan-
cia del predominio neoliberal bajo aquella política que, hacia el futuro inmediato,
enarbola en su propuesta programática del llamado “Socialismo del siglo xxi”. Las
otras modalidades de recambio en el ejercicio de gobierno se inscriben de mejor
modo en lo que algunos autores clasifican como recomposiciones neopopulistas
(Argentina, Brasil, tal vez hasta Uruguay). Hay que decirlo con firmeza, tal vez
el llegar a situarse más allá del neoliberalismo y del capitalismo en crisis, pudiera
estar aconteciendo en nuestra región como un aporte de alcance universal y que
puede llegar a conformarse como un proyecto de mejor entendimiento regional o
bajo modalidades de acompañamiento e integración que no coloquen en el margen
(como ha sido hasta ahora) sino en un lugar muy significativo nuestra condición
sociocultural plurinacional y los aportes que desde nuestra región se han hecho ya
no sólo para el reconocimiento de la diversidad, en sus distintos planos, sino para
la construcción y el fortalecimiento de la interculturalidad, como base e indicación
simbólica de largo aliento de “nuestro modo de ser en el mundo”, y de la forma en
que éste comparece a la hora de actualizarse en sus gestas históricas.
Sin duda, entonces, que lo más avanzando de dichos procesos que se encaminan
hacia la posibilidad de autoafirmación, de una segunda independencia (una vez que
la primera no fue efectiva para abandonar la colonialidad), como emancipación de
la gran nación latinoamericana, está ocurriendo actualmente en Bolivia, Ecuador y
Venezuela, pero es en Bolivia en que las enseñanzas, para el resto de la región y para
los movimientos políticos de resistencia y lucha por construir y consolidar poder, son
de lo más significativas no sólo en sus logros sino en lo que expresan los conflictos,
dificultades y contradicciones. Lo que ocurre en Bolivia es una revolución cuyos
alcances son apenas perceptibles y asumidos con dificultad si los encaramos con el
andamiaje conceptual a que nos habían acostumbrado aquéllos que recurrían a una
13
00B-Prólogo.indd 13 27/11/2014 07:30:56 p.m.
el estado desde el horizonte histórico de nuestra américa
teoría sobre la emancipación humana, que presumía tal nivel de generalidad, que la
hacía aplicable en todo tiempo y lugar, en todo espacio-tiempo. Hoy, eso ya no es
posible, si estamos ante la concurrencia de una revolución que trastoca los modos
en que ésta venía siendo avizorada, esa revolución, que está ocurriendo en nuestra
realidad contemporánea, reclama también una revolución en las teorías críticas de
que disponemos, una resignificación de sus conceptos y categorías y la creación de
otros, novedosos, cuando ello haga falta.
Lo que en el fondo del debate se halla, sobre lo vigente o no de la(s) teoría(s)
crítica(s) de la sociedad, no toca solamente a la noción de criticidad, sino al sujeto
de esa crítica. Sujeto que no se encuentra, en exclusiva, donde la anterior teoría
pretendía buscarlo (el trabajador de fábrica, la clase obrera organizada, el partido
proletario), y que no habría de encontrarlo justamente porque el sujeto revoluciona-
rio es el que hace la revolución, y ya en lo que tuvo que decirnos el siglo xx sobre
este asunto, fue suficientemente ilustrativo como para quitarnos la expectativa de
que la revolución ocurriese en Europa y al modo canónico en que se imaginaba
debiera ocurrir, esta se dio, cuando hubo de darse, en las “extremidades del cuerpo
social capitalista”, en socialidades periféricas de predominancia campesina y bajo
articulaciones nacional-populares e indígenas.
Para el caso de nuestra época estos procesos de adquisición de conciencia y
de incremento en las composiciones de clase llamadas a revolucionar la sociedad
acontecen en los intersticios o márgenes que el autómata capitalista en su profun-
dización, ampliación o intensificación abre como nuevos campos de lucha: sujetos
que se activan en respuesta al agravio que les indigna y les moviliza por demandas
sectoriales, por reivindicaciones de alcance local, de pueblos y culturas originarios,
de afectación ambiental, de autonomías políticas, de autogestión económica, de
autodeterminación soberana, de bloques históricos nacionales, y estatalidad popular
emergente, neohegemónica y anti-imperialista.
El sujeto no desapareció o fue abatido; siempre fue otro, “el otro” para una
cultura política y una teoría crítica incapaz o no habituada para reconocer la otre-
dad. Hoy, el pedido a ese sujeto, el llamado a que se haga presente, lo verá estallar,
desde una cierta postura política inmanentista, o en la “múltiple monadología” (que
en su aceleración es capaz de detener en el tiempo ahora, la homogeneidad de un
orden rapaz que en tiempo lineal o real esquilma por diversos frentes y coloca en
inseguridad la existencia de propios y extraños) o en “multitudes territorializadas”
14
00B-Prólogo.indd 14 27/11/2014 07:30:56 p.m.
a manera de prólogo
(que resisten el embate incólume de fuerzas acumulativas de capital, extractivas
de recursos, privatizadoras de bienes públicos). Desde otras disposiciones ante lo
político se mira con mayor potencialidad, o se le confiere más amplitud de horizonte,
o capacidad de acción a coaliciones de fuerzas, a procesos convergentes que en se-
cuencia o diacronía a la destitución de hegemonías neoliberales pretenden construir
nuevos órdenes instituyentes y, sobre la base que da la emergencia constituyente
(cuya única garantía es la permanencia en el tiempo de la sincronía alcanzada por el
acuerdo de movimientos políticos, que es plural y es diverso), avance en consolidar,
inaugurar, o dotar de nuevos sentidos a una estatalidad que restituya la posibilidad
de un vivir mejor para un Vivir Bien de esas mayorías que llevan décadas viendo
laceradas sus condiciones de existencia. Una nueva estatalidad capaz de viabilizar
las autonomías en lo plurinacional, lo autonómico en el nuevo sentido de “lo univer-
salizable” que se alcanza democráticamente y no por imposición; capaz también de
dar un nuevo significado a lo político por tener en su base una eticidad emergente
enclavada en un sentido de comunidad pluritópica, dialógica, plural e incluyente.
Si lo que viene ocurriendo en Bolivia luego del agudizamiento de la crisis de
la forma estatal previa, la que caracterizó el acompañamiento de los efectos per-
niciosos del neoliberalismo, y que por situarnos en el corto tiempo, se concreta en
la coyuntura eleccionaria que sitúa en el gobierno a Evo Morales Ayma en 2006,
presente resonancia de un fondo histórico que arrastra a nuestros pueblos y en este
caso recoge un sinnúmero de experiencias que ya venían anunciando la autentici-
dad de un “pachakuti”, la densidad de articulaciones de esos dos tiempos exhibe
una fortaleza que ha de plasmarse en la apertura de todo un proceso constituyente
mediante el cual se da al traste con la forma republicana previa que, en ciclo largo,
había regido por cerca de dos siglos (entre 1825 y 2005), y, se dota, de una “mag-
nitud social” suficiente como para establecer un nuevo entramado constitucional,
el del Estado Plurinacional de Bolivia.
Si esto es lo que acontece, y es perceptible en la superficie de la sociedad, las
mareas que agitan en corrientes subterráneas a dicho proceso son las que en la base
de la sociedad comparecen como sello característico de una revolución que se da
en simultáneo en varios planos y que impacta espesores sociales de muy diversa
condensación: sus rastros habrá uno de buscarlos en los modos y procesos en que
se desmonten las formas de articulación previa, en los pasos que da ya no para
desestabilizar el ordenamiento anterior sino para construir las bases de un orden
15
00B-Prólogo.indd 15 27/11/2014 07:30:57 p.m.
el estado desde el horizonte histórico de nuestra américa
emergente, des-colonizador, posneoliberal o anticapitalista, de una genuina demo-
cracia y un nuevo compromiso histórico-social. El proceso de cambio en Bolivia nos
dice mucho para la historia contemporánea de las revoluciones puesto que la está
viendo discurrir en esos cinco planos (anti-colonial o des-colonial; posneoliberal y
pretendidamente pos o anticapitalista; bajo un arreglo democrático plurinacional
que impacta las estructuras jurídicas, institucionales y simbólicas del estado; y de
mejoramiento en las condiciones sociales que apunten a un Vivir Bien sobre la
base de los entramados persistentes de un modo de vida comunal o comunitario; y
finalmente con un carácter marcadamente anti-imperialista porque efectivamente
resalta y subraya la soberanía como base para la construcción social e institucional)
cada uno de ellos nutrido de enormes dificultades, por el contexto internacional y
por los arreglos y recomposiciones del capital global y los poderes dominantes a
nivel hemisférico.
El cometido que nos hemos dado en la reunión del conjunto de documentos que
ahora se publican y que constituyen un primer esfuerzo de trabajo conjunto entre la
coordinación actual del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de
la unam y el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado
Plurinacional de Bolivia se centrará en esclarecer a través de ciertas lecturas (no sólo
actuales sino muy pertinentes en nuestra consideración, provenientes de lo más gra-
nado del pensamiento crítico, desde voces que de otro modo permanecerían olvidadas
y que en su momento fueron heréticas a ciertos modos de pensar, y que ahora lo son,
cuando contemplamos que también la teoría crítica puede volverse convencional), lo
que se halla en juego cuando se trata de hilvanar una discursividad crítica que ya no se
limita a hacer la crítica negativa del orden, o a ejercer “hermenéuticas de la sospecha”,
sino que promueve leer estos procesos emergentes para extraer de ellos, en “teorías
de retaguardia” y “hermenéuticas de acompañamiento”, los elementos categoriales
para tensar lo filosófico en tramas liberacionistas que aporten a una política que en
positividad piense el ejercicio de gobierno que promueve la transformación; que
recupere las dimensiones categoriales de “lo político” en aquellas circunstancias,
mínimas tal vez, por la medida planetaria del capitalismo, en que los ámbitos del
poder y del Estado se abren a consideraciones emergentes, emancipadoras, desco-
lonizadoras, en aquellos espacios en que ya no se trata sólo de una política reactiva,
o en resistencia, sino de planos en que la política propositiva, en ejercicio, confronta
poderes que ya desde tiempos de Marx aparecían con claridad como aquellos que
16
00B-Prólogo.indd 16 27/11/2014 07:30:57 p.m.
a manera de prólogo
constituían al déspota del mercado mundial (Inglaterra, en aquella etapa, Estados
Unidos, para nuestra circunstancia), y que fueron tan potentes como para contener
las revoluciones europeas que tanta ilusión causaron en nuestro clásico como para
ver en ellas la recurrencia fantasmal del comunismo.
A la presente antología de textos la anima también una vocación de análisis que
recupera la larga duración histórica, pues la crisis del capitalismo se presenta como
la de su programa civilizatorio, en las formas más actualizadas de su expresión,
pero también el orden de transformaciones al que acudimos revierte tendencias
centenarias, y por ello pueden ser mejor vistas incorporando tales coordenadas
del largo tiempo, y, en tal sentido nuestra mirada ha de dirigirse hacia esas zonas
recónditas de nuestra historia y en lo que se juega al recuperar la memoria de tales
acontecimientos.
Los pueblos con los cuales se topan los conquistadores, y a los cuales casi
aniquilan en el transcurso de las primeras seis décadas posteriores a la llegada
de Colón, van a resultar de lo más útiles a los colonizadores, en su condición de
mano de obra, por tratarse de comunidades que durante siglos han desarrollado
una extraordinaria disciplina en el trabajo y un marcado sentido de la asociación;
son las poblaciones que habían alcanzado, en su momento, el más alto grado de
civilización por estas tierras. La única economía imperial que existía en las tierras
conquistadas por los españoles y portugueses era la incaica, los aztecas en el valle de
México y los mayas extendiéndose desde Yucatán hasta lo que ahora son Guatemala,
Honduras y El Salvador funcionaban como confederaciones de tribus. En ambas,
no obstante, la comunidad agraria fue la célula económico-social fundamental: el
ayllu incaico y el calpulli azteca. En ambos universos sociales en que se inmiscuye
y a los que violenta el conquistador preexistía un sistema de eticidad (el ama sua,
ama llulla, ama keclla,1 en el complejo civilizatorio incaico, la tlacahuapahualiztli,2
bajo el complejo civilizatorio de los aztecas, en que se inscribe el concepto náhuatl
de macehual,3 como modo de existencia merecido en gratuidad por la alteridad del
otro) y a su modo sostenían y aseguraban un esquema de organización (Dussel,
1998: 30-31) que será redefinido bajo el curso de victorias y derrotas, que en la
1
“No robes, no mientas, no seas perezoso”
2
“Arte de criar y educar seres humanos”
3
Puede traducirse como “yo merecedor”.
17
00B-Prólogo.indd 17 27/11/2014 07:30:57 p.m.
el estado desde el horizonte histórico de nuestra américa
pugna por el dominio terminará por imponer un régimen colonial y un sistema de
clasificación social de largo plazo, que episódicamente tratará de ser disuelto por
múltiples rebeliones e insurgencias de los pueblos “sometidos pero no vencidos”.
La invasión, conquista y posterior colonización de las Américas registra, enton-
ces, dos órdenes sociales distintos con las consecuencias de tales sucesos que fueron
decisivas, como afirma Steve Stern:
Colón dio comienzo al planteamiento español de soberanía, riqueza y misión ameri-
canas. Este planteamiento desató la rivalidad imperial europea y el desastre indígena
en América; la unificación de las historias coloniales en una historia mundial; la
construcción del poder y la prosperidad cimentadas en la dominación y la violencia
racial, hacia la expansión y predominio globales del Occidente y del capitalismo
(Stern, 1992: 27).
Dada su característica primigenia, inscrita en un patrón de dominación/ex-
plotación/apropiación en el marco de la expansión mundial de la relación-capital,
el proceso de colonización no es sino la expresión del paradigma de la conquista
como una “relación de poder que recibió una respuesta” (Stern, 1992: 53). El
despliegue en su forma desarrollada de los dispositivos metabólicos del sistema
adquiere el carácter colonial, neocolonial o imperialista, y reviste los términos de
una contradicción constitutiva de las relaciones sociales entre dominación de un
lado e insubordinación y resistencia del otro. Los trabajos que integran la primera
parte de este libro ofrecen una inmejorable exposición de este proceso.
En tal sentido la conquista de América Latina no es un fenómeno que ocurrió
en el siglo xvi, que pertenece al pasado; ni es tampoco un fenómeno que se circuns-
cribe a lo internacional; es un fenómeno de mucho mayor alcance. En primer lugar,
es un proceso que llega hasta hoy, aunque con diferentes nombres y en distintas
circunstancias,4 en parte porque la conquista es una de las bases de la acumulación
4
De ahí el llamado de Pablo González Casanova a estudiar la conquista en su sentido más am-
plio, puesto que ésta puede asumir las formas de “‘pacificación’, guerra colonial, ‘piratería’, guerra
contra el indio, intervención extranjera, cuartelazo, golpe militar, guerra de contrainsurgencia, o
la que ha sido llamada ‘guerra interna’, ésta es la que hacen hoy los ejércitos contra sus propios
pueblos” (González Casanova, 1993: 59).
18
00B-Prólogo.indd 18 27/11/2014 07:30:57 p.m.
a manera de prólogo
de capital; y para acumular capital los dispositivos imperiales e imperialistas del
sistema se sirven de “nacionalismos oligárquicos” o de los aparatos del “Estado
dependiente”, y de la debilidad hacia afuera con que estos entramados fueron es-
tablecidos. En segundo lugar, la conquista y el colonialismo son fenómenos tanto
internacionales como internos, no se reducen a la dominación y explotación de los
indios por españoles y extranjeros, o por criollos y mestizos, también las poblaciones
pobres de habla hispana (campesinos, obreros, empleados) en determinados mo-
mentos y bajo ciertas circunstancias son tratadas como poblaciones colonizadas. Por
tales motivos, Pablo González Casanova afirma que la conquista implica dominio
y desigualdad colonial y neocolonial “de pueblos que en general tienen una cultura
diferente de la ‘occidental’, un desarrollo científico y tecnológico inferior al de la
sociedad ‘industrial’, y que pertenecen a una raza que ‘no es blanca’” (González
Casanova, 1993: 59). Más importante es la conclusión que de todo lo anterior
desprende el sociólogo mexicano. Según su interpretación “el poder de la cultura
occidental y de las armas modernas ha sido usado sistemáticamente para producir
y reproducir las relaciones coloniales, unas veces en forma abierta y otras en formas
disfrazadas o mediatizadas” (González Casanova, 1993: 60). He aquí un análisis
que enfatiza el significado profundo de los dispositivos de conquista de pueblos,
colectividades y naciones. La ocupación e invasión hispano-lusitanas, como hecho
histórico hereda su impronta en tanto se establecen como permanentes las lógicas
que producen y reproducen relaciones coloniales. En otras palabras, lo que no se
supera y se mantiene a lo largo de la historia latinoamericana es dicha colonialidad
asociada a las relaciones de poder. Según la bien sustentada interpretación que ha
hecho de esto Aníbal Quijano, sin tal colonialidad del poder no sería posible enten-
der y explicar la paradójica historia de las relaciones de América Latina dentro del
mundo, ni del mundo de las relaciones sociales dentro de América Latina, ni sus
recíprocas implicaciones (Quijano, 2000). Algunas de cuyas consecuencias serán
el acentuamiento del subdesarrollo y la explotación de nuestra región en cada uno
de los progresivos momentos de su periferización y renovación del viejo pacto co-
lonial (llámense éstos construcción republicana, señorío oligárquico, estrategia de
desarrollo, programa de modernización, reconversión industrial, ajuste estructural,
dictadura de seguridad nacional, democracia gobernable o globalización neoliberal).
De este conjunto de procesos nos dan cuenta los trabajos que se han reunido en la
segunda parte de este volumen.
19
00B-Prólogo.indd 19 27/11/2014 07:30:57 p.m.
el estado desde el horizonte histórico de nuestra américa
En el caso de los trabajos que integran la tercera parte de esta antología, estos
se ofrecen como acercamientos conceptuales a la luz de lo que los procesos actuales
están planteando como exigencia de tematización, cada uno de ellos ilumina un
nuevo sentido de lo político y en algunos casos, de manera puntual aportan a la
posibilidad de pensar el proceso boliviano como de algún modo u otro relacionado
con un cometido revolucionario, proceso, el que vive esta nación, cuyos alcances
se miden también con relación a la posibilidad de edificar un inédito sentido de
estatalidad.
Si en el tiempo de la larga duración histórica, para el caso de nuestra América,
la cuestión estatal se articula como la contracara de la inconclusa, incompleta o
interrumpida revolución, en la más inmediata coyuntura, en aquellos espacios en
donde esto acontece, los alcances de su espesor revolucionario se miden por las
posibilidades de dar forma soberana a una tendencia que haga de “la política” una
expresión de las bases más genuinas de la nación (en las que reside “lo político”),
esto es, que arrebate la representación (elitista y separada) de lo que por soberanía
se entiende a aquellos grupos (criollos, en antaño, oligarcas, gorilas militares y
luego tecnócratas neoliberales) que se apoderaron de ella y la hicieron Estado y la
devuelvan a sus legítimos usufructuarios (la comunidad política de raíz diversa,
que por ello es plurinacional y comunitaria). Si los primeros edificaron remedos
de estados nación, teatralizaciones trágicas de lo que fueron simulacros sociales de
democracia y nacionalización, los segundos aspiran a constituir condensaciones
institucionales sobre la base de la soberanía popular y que, entonces sí, en el sis-
tema interestatal, hagan valer al poder popular como soberanía nacional, y a su
interior, a la democracia como nuevo compromiso histórico, al que le unifica la
lucha en contra del colonialismo interno y de la colonialidad global. Si la política
de lo estatal hizo de la revolución su antípoda, por cercenarla en su incompletitud,
hoy lo político de la revolución no puede hacer de lo estatal su opuesto, ya que
precisa de ello en su completitud para el sostenimiento de las tendencias que dan
verdadero sentido a la nación (ante el embate incólume y sostenido de los grupos y
espacios de poder, internos y externos, que ven reducidos sus privilegios, prebendas
y rendimientos económicos). Hay una especie de ecuación; entre más exprese este
tipo de estatalidad emergente a la sustancia de la nación mayor es el desafío para
el poder global establecido, pues simboliza una modalidad de desacato al orden, y
20
00B-Prólogo.indd 20 27/11/2014 07:30:57 p.m.
a manera de prólogo
le arrebata a éste uno de sus instrumentos para preservarse, cuando no más bien le
sustrae una interminable y segura fuente para la acumulación de capital.
El magma social que compone al estado ha operado en nuestra América como
esa especie de freno que al modo de dique institucional y territorialmente trazado
impone una lógica de olvido o invisibilización a lo que en posibilidad pudo edificar:
repúblicas sociales en que de mejor manera, genuina, constituyera a sus tendencias de
unificación el ejercicio de una politización plena por ser democrática y efectivamente
nacionalizadora. Esto hace parte de una tendencia más general del capitalismo que
hace de “lo político”, al decir de René Zavaleta, en el trabajo que aquí se publica,
algo “menos societario y más estatal”, y en los momentos que a este dispositivo
le aproximan a situaciones de “excepcionalidad permanente” (como parece ser el
caso en puntos neurálgicos de la región latinoamericana para la reproducción del
capitalismo mundial, y al modo como comparece ésta su dimensión constitutiva,
como intereses nacionales de los Estados Unidos y sus aliados globales) hacen de
lo estatal algo más privado que público y más securitario que asegurador, porque
han hecho de lo político algo policial. Esto, al parecer ya lo tenía claro Rosa Luxem-
burgo cuando argumentaba que era la lucha de los socialistas la que promovía
una vía democrática del sistema, pues si no existiese esa tendencia reivindicativa y
emancipadora de pueblos, clases y naciones, el capitalismo, con mayor naturalidad
y regularidad, sucumbiría a su propensión autoritaria, e históricamente el fascismo
ha sido una forma en que ello ha concurrido.
Si en el caso de Marx la dialéctica de unidad y diferencia se expresa en la célula
económica por excelencia, en cuanto forma de comparecer el ente bajo la moder-
nidad, esto es, la mercancía que es tiempo de trabajo socialmente necesario, como
sustancia de los valores (lo que les unifica) y cuerpo material como contenido de
satisfacción de necesidades, valores para el uso (lo que les diferencia), de manera
analógica se puede pensar al Estado como forma general, como expresión de una
pretendida universalidad. La dialéctica de unidad y diferencia, expresa unidad
cuando la pluralidad societal ejerce su fuerza social hacia el Estado, y dicha ener-
gía social les unifica en cuanto el Estado expresa la sustancia de la nación (como
momento constitutivo y bloque histórico), es diferencia cuando en el Estado no se
mira la pluriversalidad de lo societal, sino que predomina no el interés general o
el bien común, sino los particularismos y el interés de la ganancia y de los grupos
21
00B-Prólogo.indd 21 27/11/2014 07:30:57 p.m.
el estado desde el horizonte histórico de nuestra américa
que instrumentalizan al Estado, que lo someten a su programa, en tal proceder el
Estado se ha separado, obra en diferencia a lo plural social, se ha fetichizado. Será
por eso que, en el primero de los casos, el de su unidad, cierta estatalidad pueda
expresar con mayor grado de transparencia a lo nacional popular (como fue el caso,
en su momento, de cierto populismo histórico) o en grados óptimos hasta una
lógica de Estado popular o Estado-pueblo (como pareciera ser el caso de Cuba)
o Estado plurinacional (como lo es en la nación boliviana, o más en general con
cierta posibilidad en la zona andina), por el contrario, en el caso de lo segundo,
en su diferencia, el Estado puede operar un extrañamiento con la sustancia de lo
nacional, pues ejecuta un programa de desnacionalización integral (como es el caso,
en México, en las últimas tres décadas).
Incluimos en esta antología una conferencia, con la participación de organizaciones
y movimientos sociales, la Gobernación de Oruro, estudiantes, que dio Hugo Ze-
melman Merino, fallecido el día 3 de octubre de 2013. Por su marcado compromiso
con las luchas de los pueblos latinoamericanos, jamás mezquinó ni siquiera el más
mínimo aporte al proceso boliviano. Se trata de un pensador prolífico, original, que
gustaba de hablar y escribir sobre los desafíos —teóricos, epistemológicos, ético-
políticos— que nuestras realidades planteaban al pensamiento. Su obra, toda ella
desafiante, puede ser considerada como un aporte fundamental en el pensamiento
social latinoamericano. En más de un sentido fue maestro de maestros: por haberlo
sido con pasión y con enorme generosidad intelectual, y también por haber formado
a quienes hoy heredan la tarea de la formación de nuevas generaciones. En esta pu-
blicación, así como en su aporte intelectual y su lucha, Hugo Zemelman se encuentra
a sus anchas entre los autores que se congregan en este libro, pues varias veces y de
diversas maneras dialogó o debatió con ellos en sus propias obras y en sus incitantes
cátedras. Sirva pues, este libro, como un homenaje al chileno universal que tanto
contribuyó al pensamiento crítico en América Latina y en el mundo entero.
Esperamos, por último, que esta tarea que asumimos al dar forma a esta compi-
lación pueda servir como un humilde aporte para las discusiones que están teniendo
lugar. Lo cierto es que intentar asir lo que en esta región del planeta está ocurrien-
do, y que la erige como uno de los puntos en que se juega lo histórico-universal,
rebasa con mucho las pretensiones de un trabajo como el que aquí se ofrece. Sin
embargo, justo porque pareciera que aquí, en este significativo rincón del mundo,
se ha posado el espíritu mundial, y por tal razón nos ilumina para la gran comarca
22
00B-Prólogo.indd 22 27/11/2014 07:30:58 p.m.
a manera de prólogo
latinoamericana y caribeña, lo que humildemente pudiera aportar la lectura de estos
trabajos será de gran utilidad, sobre todo si este volumen nos posibilita Pensar el
mundo desde nuestra América.
José Guadalupe Gandarilla Salgado
Referencias bibliográficas
Dussel, Enrique. Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión,
Madrid, Trotta-uam-Iztapalapa-unam, 1998.
González Casanova, Pablo, 1993, “La conquista de América Latina” en Tareas, núm.
83, enero-abril.
Quijano, Aníbal, 2000a, “Colonialidad del poder y clasificación social” en Journal of
World-Systems Research, vi, 2, Summer/Fall.
Stern, Steve J., 1992, “Paradigmas de la conquista. Historia, historiografía y política”
en Heraclio Bonilla, 1992, (comp.). Los conquistados: 1492 y la población indígena de
las américas, Santa Fe de Bogotá, Tercer Mundo Editores-flacso, Libri Mundi.
23
00B-Prólogo.indd 23 27/11/2014 07:30:58 p.m.
00B-Prólogo.indd 24 27/11/2014 07:30:58 p.m.
I. El Estado en su historia
a) El imperio incaico
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 25 26/11/2014 11:45:21 p.m.
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 26 26/11/2014 11:45:21 p.m.
Las estructuras del Estado Inca*
nathan wachtel
¿ Qué sociedad encontraron los españoles en el Perú? No se trata, aquí, de presentar
una descripción exhaustiva del Imperio inca, descripción imposible, por lo demás,
en el estado actual de nuestros conocimientos. Nos proponemos solamente analizar
ciertos rasgos que son esenciales en la perspectiva de nuestro estudio.
El “espejismo incaico”1 ha suscitado interpretaciones diversas. La cuestión
más debatida se refiere a la naturaleza misma de la sociedad. ¿Se trataba de un
Estado socialista?2 ¿De una sociedad esclavista?3 ¿De una sociedad Feudal?4 ¿De
una monarquía de tipo asiático?5 Las formulas demasiado simplificadoras caen en
el anacronismo o dejan de escapar la complejidad de lo real. Es preciso ante todo
cuidarse de proyectar sobre una civilización tan alejada en el tiempo y en el espacio
categorías nacidas en sociedades industriales.
*
En Los indios del Perú frente a la conquista española (1530-1570), Madrid, Alianza Editorial,
1976, pp. 95-134.
1
A. Metraux, Les Incas, 1962, p. 3.
2
Cfr. Louis Baudin, L’Empire socialiste des Inka, Paris, 1928.
3
Cfr. Carlos Núñez Anavitarte, Teorías del desarrollo incasico, interpretación esclavista patriarcal
de su proceso histórico natural, Cuzco, 1955.
4
Cfr., una primera interpretación de J. V. Murra, en “The historic tribes of Ecuador”, Handbook
of South American Indias, Washington, vol. ii, 1940, p. 785-821.
5
A. Metraux, op. cit., p. 98: “…el así llamado Estado socialista se asemeja mucho a una mo-
narquía de tipo asiático”.
[27]
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 27 26/11/2014 11:45:21 p.m.
nathan wachtel
Se habla así del “colectivismo” de la sociedad inca; pero es preciso no olvidar que
este colectivismo tiene como foco de aplicación la comunidad rural (ayllu), y que
reposa sobre los vínculos primitivos de parentesco entre sus miembros. Reagrupadas
en unidades más vastas, tribus o reinos de extensión variable, los ayllus entraron con
sus tradiciones y sus dinastías propias, en épocas diversas, en la organización política
formada por los incas a medida que progresaban sus conquistas. Estas impusieron
a la multiplicidad de ayllus un sistema centralizador que en la mayoría de los casos
respetaba las particularidades locales. Existe ciertamente un “modelo” inca, una
organización consciente y racionalizada de la sociedad; pero se trata de un plan ideal
más que de una realidad. Partiendo de la antigua organización de los ayllus, los incas
proyectaron sus propias categorías e intentaron armonizar las instituciones preincai-
cas con su esquema unificador. Es evidente que no elaboraron su “modelo” como
pura abstracción, y que se inspiraron en los principios de cooperación vigentes en
las comunidades, aunque adaptándolos en su propio beneficio. Como consecuencia,
no nos hallamos en presencia de una sociedad homogénea, sino ante una superposi-
ción de, por lo menos, dos tipos de instituciones: se reorientan las particularidades
locales, pero no siempre resultan integradas dentro de la unidad teórica del Imperio.
Reciprocidad y redistribución
Las estructuras económicas del Imperio inca, diversas en el espacio y estratificadas
en el tiempo, pueden en un primer análisis caracterizarse por la combinación de
dos principios: los de reciprocidad y redistribución.6
Teóricamente,7 el concepto de reciprocidad se aplica a las relaciones entre in-
dividuos o grupos simétricos, donde los deberes económicos de unos implican los
6
Cfr. Karl Polanyi y otros, Trade and Markets in the early Empires, Glencoe, 1956, p. 250-256.
Recordemos el “Ensayo sobre el don” de Marcel Mauss. A John V. Murra corresponde el inmenso
mérito de haber aplicado por primera vez estas categorías al Imperio inca en su tesis inédita: The
economic organization of the Inca State, Chicago, 1956.
7
Puede parecer arbitrario definir de antemano nuestras categorías analíticas, cuando debieran
emerger de una descripción empírica. Pero en el presente resumen del “estado de la cuestión”, el
orden de la exposición no es el de la investigación.
28
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 28 26/11/2014 11:45:21 p.m.
las estructuras del estado inca
deberes de otros, en un intercambio mutuo de dones y contradones.8 El concepto de
redistribución, en cambio, supone una jerarquía; por una parte, se aplica a grupos,
y por otra, a un centro coordinador; la vida económica es definida aquí por un doble
movimiento, centrípeto y centrífugo: agrupación en el centro de los productos y
posterior difusión de aquellos aportados por los grupos hacia otros grupos.9
Empíricamente, podemos decir que en la sociedad inca la reciprocidad caracte-
riza la vida económica al nivel de las comunidades hallándose encarnado el centro
coordinador por el Inca. Pero la redistribución no se opone a la reciprocidad, sino
que se inscribe en su prolongación y funda sobre ella su ideología. En este esquema
debe atribuirse un lugar especial a los jefes locales, cuya importancia ha sido muy
descuidada: constituyen precisamente la bisagra entre reciprocidad comunal y la
redistribución estatal.
Los dos principios antes definidos se combinan en el proceso de la producción,
en la distribución de la propiedad y en el reparto del tributo.
La producción
El Estado, por una parte, y la comunidad rural, por la otra, imponen su huella a la
economía inca desde el nivel de la producción. En efecto, la ecología y la tecnología
no bastan para dar cuenta del proceso productivo, que superpone (al menos) dos
sistemas, que se definen no sólo en términos geográficos, sino también en términos
sociales y cronológicos. El análisis de las fuerzas productivas en el Imperio inca es
inseparable del de las relaciones de producción.10
Geográficamente, el Perú se nos aparece como un país de contrastes: desde el
nivel del mar hasta las más grandes alturas habitadas, une el desierto desnudo y
la selva frondosa, el calor permanente y la nieve eterna. En este conjunto suelen
8
Karl Polanyi, op. cit., p. 252-253.
9
Karl Polanyi, op. cit., p. 254. Esta “redistribución” puede ser sólo parcial, en beneficio de un
grupo privilegiado (aquí, el de los incas y los jefes locales).
10
Este parágrafo se inspira en el artículo de John V. Murra, “Rite and crop in the Inca State”,
en Culture in History, Nueva York, 1960, p. 394-407. Cfr. del mismo autor, The economic organization
of the Inca State, Chicago, 1956 (tesis inédita), capítulo I: “Agriculture”, p. 9-52.
29
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 29 26/11/2014 11:45:22 p.m.
nathan wachtel
distinguirse, para simplificar, tres zonas fundamentales: en el oeste, la costa árida
del Pacífico; en el centro, la sierra andina, fría y relativamente seca; al este, las co-
linas y las llanuras de la selva tropical, húmedas y calientes. Pero la altura matiza
constantemente este esquema: la sierra está cortada por valles profundos, sobre
cuyas laderas se escalonan numerosas variedades climáticas. En la región central
conviene distinguir, por lo menos, también dos subcategorías: por una parte, la zona
del altiplano, fría y recubierta por una estepa herbosa (la punta); por otra parte, las
pendientes medias de la zona quechua, templada y tapizada por una estepa arbus-
tiva más rica. Al norte del Perú, el altiplano está construido por bandas estrechas,
a partir de 3,400 metros; se amplía considerablemente al sur, alrededor del lago
Titicaca, donde se eleva a más de 4,000 metros y posee un clima más seco. La zona
privilegiada de los declives quechuas, donde tiende a concentrarse la población, se
sitúa también a alturas variables de acuerdo con la altitud: de 2,000 a 2,700 metros,
al norte; de 2,300 a 3,000 metros, en el centro; de 3,000 a 3,500 metros, al sur. No
es una casualidad que el valle del Cuzco (a 3,400 metros) haya sido la cuna de la
civilización inca: aprovecha tanto las ventajas de la zona media y de la proximidad
de la puna, así como de las correspondientes a la selva oriental.
La variedad de suelos y de los climas asegura la diversidad de los recursos: maíz,
patata, quinoa, oca, crianza de las llamas etcétera. De ahí el carácter de “vertical”
de la economía andina, que asocia los productos complementarios de parcelas de
cultivo escalonadas en altitud. El altiplano dio nacimiento a la planta andina por
definición: la patata. Gracias a siglos de experiencia, los indios han llegado a crear
casi 700 variedades adaptadas a las condiciones locales; ciertas especies silvestres
crecen hasta los 5,000 metros. El clima de la puna permite la elaboración del
chuño, patata secada alternativamente con frío intenso y con sol, que se conserva
durante muchos años. Es evidente que sin el cultivo de tubérculos (asociado a la
crianza de las llamas) no habría podido poblarse el altiplano. Pues el maíz, el otro
elemento esencial de la agricultura andina, tiene límites máximos muy precisos de
frío y clima seco; nació en las regiones calientes y húmedas de América Central
y sólo fue introducido en los Andes siglos después de haberse domesticado la
planta. De hecho, no puede normalmente sobrepasar en la sierra el nivel de los
3,500 metros, a causa del frío, ni descender por debajo del nivel de 1,500 metros
a causa de la sequía; su lugar idóneo corresponde a la zona quechua; pero incluso
en las regiones medias su cultivo exige su irrigación; además, las laderas abruptas
30
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 30 26/11/2014 11:45:22 p.m.
las estructuras del estado inca
se prestan mal a la labranza: es preciso construir terrazas para poderlas utilizar.
Dicho de otro modo, la extensión del cultivo del maíz en los Andes implica una
política de grandes obras.11
Desde luego, el maíz era conocido en el Perú mucho antes de constituirse el
Estado inca; aparece primero en los oasis de la costa, hacia el siglo VIII antes de
nuestra era; pero durante mucho tiempo los indios de la selva no lo cultivaron sino
en pequeñas cantidades, con fines especialmente rituales. A diferencia de la patata
el maíz constituye el alimento noble, ofrecido a los dioses durante las ceremonias
religiosas; sucede lo mismo con la chicha, licor fermentado que se extrae de él. Ahora
bien, el Estado inca necesitaba abundantes reservas de víveres para mantener su
ejército y sus funcionarios. La patata abría podido suministrar seguramente este
excedente pero el maíz se conserva todavía mejor; por otra parte su prestigio casi
sagrado le predestinaba de alguna manera a alimentar los depósitos del Inca para
ser distribuido luego a titulo real. Hay, pues, correlación entre la extensión de las
superficies cultivadas de maíz y el desarrollo del Estado.12 Las herramientas indi-
viduales del campesino (pala de madera o taclla, azadón provisto de una lámina de
bronce) no se modificaron (pero la organización política fuertemente centralizada
facilitaba la concreción de miles de tributarios para realizar grandes obras). Es
cierto que las técnicas de irrigación y construcción de las terrazas existían también
antes de construirse el Imperio inca; pero las instituciones estatales permitían pasar
a otra escala; los centenares de kilómetros de la red de irrigación y las montañas
verdaderamente esculpidas suscitan, aun hoy en día, nuestra admiración.
La leyenda y el rito atestiguan una relación privilegiada entre el maíz y el Inca.
Es Mama Huaco, la mujer del primer Inca, quien habría introducido el cultivo del
maíz. En el valle del Cuzco, cada año, asistido por los miembros de la familia real,
el Inca reinante inauguraba el ciclo agrario en el mes de agosto, con siembras en el
campo consagrado a Mama Huaco; a continuación venía el turno de las tierras del
Sol. La tradición atribuye a los Incas sucesivos la multiplicación de los canales y de
las terrazas cultivadas; todas las fuentes confirman que estaban principalmente des-
tinadas al cultivo del maíz; la tradición atribuye también a la enseñanza de los Incas
11
Cfr. J. V. Murra, “Rite and crop in the Inca State”, p. 394-397.
12
Ibíd., p. 401.
31
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 31 26/11/2014 11:45:22 p.m.
nathan wachtel
el estimulo para la utilización del guano: el abono permitía evitar los barbechos.13
Sobre la puna, en cambio, el cultivo de la patata dependía únicamente del agua de
lluvia, y los campos exigían un reposo periódico; en efecto, en la zona del altiplano
los ríos corren hacia abajo y la irrigación resulta difícil; a pesar de la resistencia del
tubérculo, la cosecha es siempre aleatoria.
En resumen, la vida económica en el Imperio inca se define por la coexistencia
de dos sistemas de producción. El primero, fundado sobre el cultivo de patata (y
la crianza de las llamas),14 se desarrolla sobre el altiplano (puna) después de largos
siglos de adaptación al medio natural; este tipo autóctono de producción suministra
a los indios su alimentación básica; lo practican en el cuadro de la comunidad rural,
el ayllu; es un sistema de subsistencia. El segundo, fundado sobre el cultivo de maíz
(originario de las regiones calientes), se desarrolla en la zona media (quechua) más
tardíamente, gracias a una política de grandes obras; es un sistema estatal, orientado
hacia la creación de un excedente. El Imperio inca no introdujo ninguna técnica
nueva en los Andes, pero impuso formas sociales y políticas al proceso de produc-
ción que modificaron su sentido y su escala; integró los elementos preexistentes en
una nueva estructura.
La propiedad
La tierra constituye el medio principal de producción; ¿a quién pertenece? Según
el cuadro clásico de Garcilaso de la Vega,15 que da de la sociedad una imagen
retrospectivamente racionalizada, la tierra se divide en tres partes: la del Inca, la
del Sol y la de las comunidades. Pero aquí debemos evitar también una posible
proyección de nuestras propias categorías; en la sociedad inca,16 la propiedad de
13
Ibíd., p. 398-399.
14
En la América precolombina el área de los Andes disfruta de una ventaja única gracias a la
domesticación de las llamas y las alpacas. La llama sirve como animal de transporte (en un mundo
que ignora el uso de la rueda): lleva una carga de veinticinco kilos para etapas de unos 15 km. La
alpaca suministra abundante lana. El consumo de carne parece reservado a los “nobles”, pero se
imponen aquí los matices regionales.
15
Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios reales. Obras completas, Madrid, 1960, Tomo ii. P. 150.
16
Como en otras muchas sociedades y, en particular, la feudal de Europa occidental.
32
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 32 26/11/2014 11:45:22 p.m.
las estructuras del estado inca
la tierra no constituye un derecho absoluto; al contrario, es preciso concebirla
como una superposición de diferentes derechos. Según las descripciones de San-
tillán17 o de Cobo,18 cuando el Inca conquistaba una provincia, proclamaba sobre
el conjunto de las tierras lo que podríamos llamar su “derecho eminente”, signo
de su soberanía. Después tenía lugar la distribución tripartita: una parte para las
necesidades del Estado, otra para el culto y el resto para las comunidades, gracias
a la “generosidad” del Inca; el ayllu dispone, pues, de un derecho de uso sobre una
tierra cuya propiedad teórica corresponde al emperador. A cambio de la gracia que
éste concede, los miembros del ayllu le deben tributo. Ciertamente, puede parecer
ficticio el “don” del Inca, porque las tierras pertenecían ya a las comunidades antes
de la Conquista. No obstante, esta ficción resulta necesaria para dar al tributo su
carácter de obligación recíproca.
El ayllu fue definido por Rowe como “un grupo de parentesco teóricamente
endógamo, de descendencia patrilineal, que posee un territorio”.19 El sistema de
parentesco del ayllu sólo resulta conocido en sus rasgos generales; pero importa
hacer notar que la “posesión” de la tierra es colectiva y se basa en los vínculos de
parentesco, implicando relaciones de mutua ayuda. En efecto, los miembros del
ayllu heredan en común su territorio, que permanece inalienable en su totalidad.
Pero la tierra se distribuye, para su explotación, en parcelas de extensión variable
y proporcional a las familias que de ella se benefician; dicha distribución es perió-
dica y teóricamente anual (aunque es probable que la costumbre difiriese de una
región a otra). Cada familia dispone, pues, únicamente de usufructo, poseyendo
en propiedad su casa, quizá un campito particular y algunos animales domésticos.
El trabajo de cada terreno resulta asegurado en lo esencial por la familia que de
él se beneficia, pero también es completado por un sistema de cooperación entre
parientes y amigos.20 Esta ayuda mutua (que existe todavía hoy bajo el nombre de
17
Fernando de Santillán, Relación del origen, descendencia, política y gobierno de los Incas, Colección
de libros y documentos referentes a la historia del Perú, Lima, 1927, p. 44-45.
18
B. Cobo, Historia del Nuevo Mundo, biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1956, tomo
ii, p. 120.
19
J. H. Rowe, “Inca Culture at the time of Spanish Conquest”, Handbook of South American
Indians, Washington, 1946, tomo ii, p. 225.
20
Cfr. Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva Crónica y Buen Gobierno, París, 1936, p. 842-843:
“Que la ley y horden de los indios que an tenido y lo tienen desde el primer yndi que dios puso en
33
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 33 26/11/2014 11:45:22 p.m.
nathan wachtel
ayni) toma diferentes formas;21 el trabajo provisto por un aliado puede ser retribuido
inmediatamente por medio de un “don” de alimento, de ropas u otros bienes; puede
también jugar el papel de una “deuda” que se reembolsará más tarde con un trabajo
equivalente. Esta cooperación de los miembros del ayllu a las tierras del Inca y del
Sol, para cultivarlas al ritmo de cantos y danzas de carácter religioso.
Se plantea una cuestión decisiva: ¿Cuál es la extensión relativa de las tierras
del Inca, del Sol y de la comunidad? ¿Significa la división tripartita un reparto en
tercios iguales?22 Cobo plantea el problema sin resolverlo.23En cuanto a Polo, éste
asegura que el dominio estatal era mucho más extenso que las tierras de las otras
dos categorías;24 este juicio es seguramente válido para la región del Cuzco, pero
no para las otras provincias. Así, Castro y Ortega Morejón nos dan indicaciones
precisas, aunque parciales, sobre el valle de Chincha.25 Según su descripción, en
una guaranga —unidad de mil tributarios— se reservaban al Inca “diez hanegas”.
Supongamos que la fanega equivale a un tupu, es decir, a la superficie atribuida a
cada tributario.26 Si admitimos esta hipótesis, parece que en la guaranga las tierras
comunales representan por lo menos mil franjas (porque los contribuyentes pueden
este mundo… hasta agora la ley de misericordia de ayudarsea unos y a otro aci como a rico como
a pobre en comunidad de travajar las sementeras de todas las especies de comidas… y se ayudan
unos y otros para que tengan de comer todos cin interés de plata como españoles… el que haze
minca tiene obligación de dalle de almosar y de comer a mediodía, de comer y beber a la tarde…”
21
Cfr. F. Bourricaud, Changemensts a Puno. Étude de sociologie andine, París, 1962, p. 111-113.
22
B. Cobo, op. cit., p. 120: “No se ha podido averiguar si estas partes en cada pueblo y provincia,
eran iguales”.
23
Indica solamente que los graneros del Inca eran en todas partes más grandes que los del Sol:
supone así que las tierras del primero eran por lo general más extensas que las del segundo. Cfr.
Ibíd., tomo II, p. 124.
24
J. Polo de Ondegardo, Informaciones acerca de la religión y gobierno de los Incas, Colección de libros
y documentos referentes a la historia del Perú, Lima, 1916, p. 59-60.
25
Fray Cristóbal de Castro, Diego de Ortega Morejón, Relación y declaración del modo que este
valle de Chincha y sus comarcas se gobernaban antes de que hubiese incas y después que los hubo hasta que
los cristianos entraron en esta tierra (1558), Colección de documentos inéditos para la historia de España,
Madrid, 1867, tomo L, Cfr. p. 217.
26
Véase Sally Falk Moore, Power and property in Inca Peru, New York, 1958, p. 37. La superficie
del tupu varía con la fertilidad del suelo. En Chucuito, el tupu alcanza tres fanegas: incluso admitiendo
esta equivalencia, la parte del Inca sigue siendo mínima por lo que respecta al valle de Chincha.
34
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 34 26/11/2014 11:45:23 p.m.
las estructuras del estado inca
recibir parcelas suplementarias en proporción al número de sus hijos) y que la parte
del Inca se eleva a menos del 1 por 100 de las tierras.27 Por supuesto, el ejemplo
del valle de Chincha se refiere únicamente a una región restringida, y la situación
varía de un lugar a otro en función de la fertilidad del suelo o de las circunstancias
históricas de la conquista inca. En Chucuito se reservaban veinte tupus al Inca en
cada mitad, mientras que los curacas disponían de cincuenta a cien.28 Podemos
suponer que, en el conjunto del Imperio, las partes del Estado y del Sol eran infe-
riores a la de las comunidades.
***
Hemos presentado el esquema clásico, tripartito, de la propiedad en el mundo inca.
Pero los hechos son más complejos; es indiscutible que existió también la propiedad
privada, individual. Con dos tipos de beneficiarlos, por una parte, el Inca y, por
otra, los jefes locales y provinciales, es decir, los curacas.
Consideremos las tierras llamadas del Inca; entre ellas es preciso distinguir
tres categorías diferentes. Las tierras de la primera categoría se cultivan en co-
mún, como hemos visto, por los miembros del ayllu, y su producto es almacenado
para las necesidades del Estado. Las tierras de la segunda categoría pertenecen
colectivamente a las panacas, es decir, a los linajes de origen real. Por último, las
tierras de la tercera categoría son propiedad del Inca en un sentido individual. Así
es como, en el valle de Chincha, algunas tierras son llamadas del primer Inca, del
segundo, etc.29 Cerca del Cuzco, ciertas tierras particularmente extensas pertenecen
a las momias de los emperadores; no son cultivadas por tributarios (cuyo tiempo
de trabajo está limitado en el año), sino por “servidores perpetuos”, los yanas;30
su producto asegura, además de la subsistencia de estos últimos, el culto del Inca
muerto y el mantenimiento de sus descendientes.31
Para este problema, véase S. F. Moore, op. cit., p. 37.
27
Vista hecha a la provincia de Chucuito por Garci Diez de San Miguel en el año 1567, editado por
28
Waldemar Espinosa Soriano, Lima, 1964, Cfr. f. 41 r. Para los curacas, véase el parágrafo siguiente.
29
Castro y Ortega Morejón, op. cit., p. 217.
30
Cieza de León, Segunda parte de la Crónica del Perú, Madrid, 1880, p. 69.
31
Acerca de estas categorías, véase María Rostworowski de Díez Canseco, “Nuevos datos sobre ten-
dencia de tierras reales en el Incario”, Revista del Museo Nacional, Lima, tomo xxx; 1962, p. 130-159.
35
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 35 26/11/2014 11:45:23 p.m.
nathan wachtel
Paralelamente, los curacas poseen tierras particulares. Es cierto que, según la
descripción clásica de la burocracia inca, los jefes locales se mantenías gracias a las
reservas de los graneros estatales.32 Pero Cobo, en su descripción, no menciona esta
costumbre.33 Y abundan los textos que atestiguan la existencia de campos pertene-
cientes a los curacas y cultivados por los miembros de la comunidad.34 Sin embargo,
un pasaje de Cobo suscita un problema; allí declara que “ninguna persona, noble
o plebeya, poseía más tierra que la necesaria para la subsistencia de su familia”.35
¿Debemos concluir que la tierra de un curaca, como la de todo miembro del ayllu,
equivale a un tupu? ¿Y que sólo tiene derecho a esta parte como miembro de un
ayllu (lo cual limita el carácter individual de su posesión)?
En realidad, la situación varía según las regiones y, sobre todo, según el rango
del curaca. El texto de Cobo vale quizá para el jefe de un ayllu, pero no para los
curacas principales. En el valle de Chincha, Castro y Ortega Morejón precisan que
los jefes locales disponían de partes que iban de 20 a 12 “hanegas” sobrepasando
así el tupu del miembro del ayllu.36 En la región del lago Titicaca, don Martín Cari
declara que los indios de la mitad de Hanan de Chucuito, de la cual es jefe, le cultivan
de 70 a 100 tupus según los años; él “posee” tierras también en las otras mitades
Hanan de la provincia: en Acora, Ilave, Yunguyo, Juli, Pomata y Zepita: 20 tupus
en cada una de estas comunidades.37 Lo mismo sucede con don Martín Cusi, que
dispone de 50 tupus en la mitad Hurin de Chucuito, y partes que varian de 2 a 10
tupus en las tras mitades de Hurin de la provincia.38 Lo mismo sucede también con
los curacas de las otras comunidades, cuyo rango es inferior: Francisco Vilcacutipa,
jefe centenario de Ilave, posee 20 tupus en su mitad Hanan;39 García Galamaguera,
32
Cfr. J. M. Rowe, Handbook, tomo ii, p. 261.
33
Cfr. Cobo, op. cit., tomo ii, p. 124-126. El cronista menciona solamente los dones concedidos
por el Inca a los curacas (trajes de cumbi, joyas, piedras preciosas, etc.).
34
Cfr. Ortiz de Zúñiga, Garci Diez y la mayoría de los cronistas (Santillán, Falcón, Polo, etc.).
35
Cobo, op. cit., tomo ii, p. 121.
36
Castro y Ortega Morejón, op. cit., p. 218.
37
Garci Diez, op. cit., f. 9 r. Ver también f. 45 r.: “don Martín Cari tiene en este pueblo chácaras”
y f. 57 v.: “las tierras tiene señaladas”.
38
Ibíd., f 15 r. y 15 v.
39
Y 20 tupus en la otra mitad Hurin, en razón de su muy grande ancianidad. Cfr. Garci Diez,
op. cit., f. 52 v.
36
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 36 26/11/2014 11:45:23 p.m.
las estructuras del estado inca
jefe de Hurin Ilave, 15 tupus; Francisco Nina Chambilla y Baltasar Paca, curacas
de Hanan Juli, 30 tupus cada uno; Felipe Chui y Carlos Calisaya, curacas de Hurin
Juli, 20 y 15 tupus; Ambrosi Tira y Carlos Viesa, curacas de Ayanca Juli, 15 tupus
cada uno.40 Un caso particular nos es presentado en las Relaciones geográficas; en
ciertos valles cálidos del norte, los curacas poseían toda la tierra y la dividían en
parcelas cultivadas por colonos, que les debían una parte de la cosecha. Nuestra
fuente subraya el carácter excepcional de esta situación: en otras partes prevalece
el sistema comunitario.41 El ejemplo confirma la distinción general entre tierras de
curacas y tierras de los ayllus.
Es más, según Santillán, es el curaca de la provincia quien, durante la conquista
inca, toma ciertos dotes de las comunidades para ofrecerlos al emperador y al Sol.42
¿Con qué derecho hacía esta donación el jefe local? ¿Es que antes de la conquista
inca detentaba un derecho absoluto sobre los terrenos de las comunidades? Y el
Inca ¿heredó después de la conquista ese derecho de los curacas? Si admitimos
tales hipótesis, la organización del Estado inca estaría calcada de la vigente para la
provincia preincaica. El curaca se encuentra en adelante desposeído de su derecho
eminente, pero conserva sus tierras familiares.43 La existencia de Chacras personales
del Inca confirma este paralelismo.
***
El modo de apropiación de las otras riquezas presenta los mismos caracteres que
la apropiación de la tierra. Tomemos el ejemplo del ganado; encontramos aquí la
imagen clásica de la división tripartita entre el Inca, el Sol y las comunidades. Sin
embargo, Santillán precisa que el derecho eminente del Inca, establecido después
40
Ibíd., f. 46 r., f. 52 v., f. 54 v., f. 57 v., f. 59 v.
41
Relaciones geográficas de Indias-Perú, Madrid, 1956, tomo ii, p. 43 (San Miguel de Pura): “En
algunos valles de yungas tenían por propias las tierras y heredades que había los caciques, las daban
a indios por manera de arrendamientos, para que acudiesen con cierta parte de lo que en las dichas
tierras cogiesen; y no había indio particular que tuviese propiedad de la tierra: esto en los valles de
los llanos y yungas, como está dicho”.
42
Santillán, op. cit., p. 45.
43
Sería necesario distinguir, además, entre tierras de función y tierras familiares.
37
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 37 26/11/2014 11:45:23 p.m.
nathan wachtel
de la conquista, no sólo se extendía a la tierra, sino también a los rebaños: “como
el inca lo conquistaba y subyugaba, se enseñoreaba de todo que en ella había, así
tierras como ganados, en señal de señorío y vasallaje”.44 Esta apropiación teórica
permitía al Inca instaurar las relaciones de reciprocidad y —al igual que en el caso
de la tierra— aparecer como generoso donante de los rebaños de las comunidades.45
Las llamas abundaban en el sur del Imperio, especialmente alrededor del lago
Titicaca. La inspección de Garci Diez en 1567 nos instruye acerca de su crianza
en la región de Chucuito. Tanto el Inca como las huacas (lugares sagrados) poseían
ganado, pero en 1567 había desaparecido como consecuencia de las confiscaciones
españolas.46 La mayor parte de los rebaños, estimados en 80,000 cabezas para
15,000 tributarios,47 pertenecían entonces a las comunidades. Es de notar que la
repartición de los rebaños sigue la organización de los grupos de parentesco: cada
mitad posee sus animales según el régimen de comunidad. Así, la mitad Hanan de
Chucuito dispone de 2,000 cabezas;48 la mitad opuesta, Hurin, cuenta con 8,000;49
en Juli, 4,700 para Hanansaya y 3,800 para Harinsaya.50 Pero a estos animales de
la comunidad es preciso añadir los poseídos por las familias a título privado y en
cantidades variables: de 2, 10 ó 100 cabezas, y a veces más.51 Entre los más ricos
figuran los curacas y sus parientes próximos. Así, don Martín Cari, declara poseer
un rebaño de 300 cabezas.52
Consideramos un último ejemplo, el del oro y la plata. También aquí se pone
de manifiesto la importancia de los curacas. Ciertamente, todas las minas pertene-
cen al Inca.53 Pero, según Cobo, son los curacas quienes explotan los yacimientos
44
Santillán, op. cit., p. 45.
45
Cfr. J. V. Murra, “Rebaños y pastores en la economía de tahuantisuyy”, en Revista peruana
de cultura, 1964, p. 76-101.
46
Cfr. Garci Diez, op. cit., f. 11 r.
47
Ibíd., f. 180 r.
48
Ibíd., f. 32 r., f. 85 v.
49
Ibíd., f. 85v.
50
Ibíd., f. 60 r.: es preciso añadir 8,200 cabezas para la parte Ayanca Juli.
51
Garci Diez, op. cit., fol. 47 v.: “Generalmente todos tienen ganado de la tierra, y cien cabezas
y más y a cincuenta y veinte y diez y tres y dos y por esta horden y que algunos indios no tienen
ganado aun muy poquitos”.
52
Garci Diez, op. cit., f. 9 r 9 v.
53
Acerca de este punto véase S. F. Moore, op. cit., p. 39-40.
38
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 38 26/11/2014 11:45:24 p.m.
las estructuras del estado inca
situados en su territorio, permitiéndoles su producto hacer dones al Inca.54 La
explotación de los metales preciosos señala así, en definitiva, un “control local más
que un control nacional”.55
***
La apropiación de los bienes en el Imperio, lejos de reducirse a una fórmula simple,
muestra entonces el entrecruzamiento de derechos diferentes. Para los miembros
del ayllu, derechos particulares sobre los bienes familiares (campito, casa, ganado)
y derechos más amplios sobre la tierra y los rebaños de la comunidad. Para los
curacas, derechos particulares también sobre un patrimonio familiar y derechos
superiores sobre la comunidad. Para el Inca, derechos específicos sobre las tierras
y rebaños llamados “del Inca”, y derecho inminente sobre todos los recursos del
Imperio. Los detentadores de estos derechos están ligados entre sí por vínculos
complejos de reciprocidad. Pero, como hemos visto, la reciprocidad no interviene
solamente entre individuos iguales (los miembros del ayllu), sino que también actúa
en una jerarquía (dones del Inca superior, deberes de los ayllus como retribución).
En el Estado inca, el principio de reciprocidad sólo adquiere su sentido asociado
al concepto de redistribución , como lo muestra también el sistema del tributo.
El tributo
La economía inca no conoce la moneda. Sin embargo, los bienes circulan a través
del Imperio, aunque sea de modo limitado; en principio, por medio del trueque y,
fundamentalmente, a través del tributo.
En efecto, los cultivos varían de acuerdo con la altitud, y los campesinos de las
montañas cambian sus productos por aquellos de los valles inferiores; sabemos
que la complementariedad entre tierras bajas y altas fundamenta una “economía
vertical”.56 Así es como los habitantes de Chuicuito, sobre el lago Titicaca, cambian
54
Cobo, op. cit., tomo ii, p. 141.
55
S. F. Moore, op. cit., p. 40.
56
Cfr. J. V. Murra, “Rite and crop in the Inca State”, op. cit., p. 393-407.
39
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 39 26/11/2014 11:45:24 p.m.
nathan wachtel
la lana de llama, el charqui57 y el chuño58 por el maíz de las regiones de Sama y
Moquega, en la costa, y a cambio de la coca de Larecaja y Capinota, en los valles
cálidos del interior. Se recorren así distancias considerables.59
Por lo general, es el tributo debido al Inca lo que asegura la circulación de los
bienes a través de todo el Imperio; ya sea que el producto de las tierras del Inca
llegue directamente al Cuzco, o que el Inca transfiera de una región a otra los
bienes acumulados en sus graneros. Pero se trata de una circulación relativamente
limitada; por una parte, los campesinos no sólo deben tributo al Inca, sino también
a toda la jerarquía de los curacas.
Son tributarios, hutunruna, todos los hombres de la comunidad de 25 a 50 años,
y antes de los 25 años si están casados.60 El carácter esencial del tributo consiste en
que los campesinos deben su fuerza de trabajo y no el producto de las tierras ayllu61
(pero se entremezclaban dos hechos: de acuerdo con el principio de reciprocidad,
la obligación del tributo se confunde con el derecho a la tierra comunitaria). Todos
los curacas, desde el gobernador de provincia hasta el jefe de cien hombres,62 son
exentos de trabajo manual y tributo.63 Existe, sin embargo, una categoría particular
de tributarios: los artesanos. Estos (olleros, plateros, etc.,) sólo deben el producto
de su trabajo especializado y están libres de toda otra obligación.
Hay paralelismo también entre el tibuto al Inca y el triburo al Curaca. En efecto,
para el campesino, las obligaciones son de los tres tipos siguientes:
57
Charqui: carne de llama seca.
58
Chuño: patatas secadas
59
Chucuito se encuentra aproximadamente a 250 km, de la costa en línea recta.
60
Cobo, op. cit, p. 73:
61
Poo, op. cit., p. 73: “Ningún contribuyo de cosa que coexiste de la chácara o roca que le cauia
para sembrar de la comunidad y de la quel poseyese por propia”. Lo mismo Cobo, op. cit, tomo ii,
p. 199: “Todo el tributo que pagaban era servicio personal, trabajando corporalmente”. Ejemplo
concreto en Iñigo Ortiz de Zúñiga, “Visita fecha por mandato de Su Magestad”, en Revista del
Archivo Nacional del Perú, 1925, p. 24: “dándole maíz que se lo ponían en Guánuco el Viejo, y la otra
mitad en el Cuzco, que era lo que se cogía en este valle en tierras del inga, que ellos beneficiaban,
é que de sus tierras le daban ninguna cosas” (el subrayado es nuestro).
62
Recordemos que un grupo de 100 jefes de familia corresponde teóricamente al ayllu.
63
Cobo, op. cit., tomo ii, p. 119.
40
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 40 26/11/2014 11:45:24 p.m.
las estructuras del estado inca
1. El trabajo colectivo de la tierra. Los campos del Inca y de los curacas solo
tienen valor si sus poseedores disponen de una fuerza de trabajo. Esta
fuerza es la suministrada, en principio, por el conjunto de la comunidad:
los miembros del ayllu van juntos a las tierras del Inca para cultivarlas en
común. Su trabajo se acompaña de cantos y danzas de carácter religioso,
y se integra en una visión global del mundo.64 Lo mismo sucede con las
tierras del curaca.65 Así se ponen al servicio del Estado y de su aparato
administrativo los vínculos de solidaridad de los miembros del ayllu. El
producto de los campos del Inca es almacenando en los graneros locales
o provinciales.66 Parece que curacas, por lo menos los más importantes,
poseían también sus graneros.67
2. La mita, servicio personal y periódico. El Estado recluta un cierto número
de tributarios para el ejército y los grandes trabajos (construcción de carre-
teras, puentes, templos, etc.), según las necesidades y durante un tiempo
limitado. Los miembros del ayllu, de acuerdo con las reglas de la solidari-
dad, cultivan los campos de los tributarios ausentes.68 Los grandes trabajos
estatales suscitaron la admiración de los cronistas, y los historiadores han
insistido mucho sobre la mita cumplida a favor del Inca. Pero también los
curacas se beneficiaban de esta forma de tributo, bien para sus necesidades
domésticas, bien para el cultivo de sus campos y el cuidado de sus rebaños.
64
Cfr. Garcilaso de la Vega, op. cit., tomo xi, p. 150-151. Cfr. también Cobo, op. cit., tomo ii, p.
121: “Al tiempo que se hacían estas sementeras o beneficiaban los campos, cesaban todas las demás
labores y oficios, de manera que todos los tributarios juntos, sin faltar ninguno, entendían en ellas”.
65
Garci Diez, op. cit., f. 46 r.: “Fueron preguntados que servicio y tributo dan al presente a don
Flipe Cauana su cacique dijeron que entre todos los indios de su parcialidad le hacen en cada un
año veinte topos de tierra de sembradura…”
Lo mismo en Juli: “Preguntadnos qué servicio y tributo dan a don Francisco Nina Chambilla y
a don Baltasar Paca sus caciques dijeron que hacen siembras y benefician a cada uno de los dichos
dos caciques treinta topos de tierras de papas y quinua y cañagua y ponen los caciques la simiente
y que para hacer estas semejanzas se juntan todos los indios y mujeres y muchachos por hacerlo
presto que les dan muy bien de comer papas y chuño y carne y coca y chicha los días que trabajo
en ellas” (f. 57 v).
66
Cobo, op. cit., tomo ii, p. 124-126.
67
Véase S. F. Moore, op. cit., p. 27-33.
68
Cobo, op. cit., tomo ii, p. 121.
41
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 41 26/11/2014 11:45:24 p.m.
nathan wachtel
Así es como en Chucuito 60 indios sirven cada año a Martín Cari, mientras
que 30 sirven a Martín Cusi.69 Y, como en el caso del trabajo comunitario,
los mitayos son alimentados y recompensados por el Inca o el Curaca.
3. El tributo textil. Tejidos y ropas juegan un papel particular en el estado
Inca. J. V. Murra ha destacado la importancia de su función, no sólo eco-
nómica sino también religiosa y mágica; son quemados o enterrados en los
sacrificios que celebran en honor de los dioses y los huacas.70 Al llegar, los
españoles se asombraron de las enormes reservas textiles que contenían
los graneros del Estado. De hecho, cada familia71 hila y teje para el Inca el
importe del tributo, que varía según las fuentes.72 Pero es siempre el Inca
quien suministra la materia prima para hacerla tratar: los tributarios no se
ven agravados en el producto de la comunidad, sino que aquí, igualmente,
sólo deben su fuerza de trabajo. En la región de Huánuco, al norte del
Imperio, los rebaños de llamas son poco numerosos y los campesinos
cultivan el algodón; pero, según los informantes de Ortiz de Zúñiga, las
comunidades debían como tributo tejidos de lana, cuya materia prima les
era entregada por el Inca.73 Las mismas relaciones se repiten entre los cam-
pesinos y los curacas; éstos perciben igualmente productos textiles, también
suministrando al conjunto de la comunidad, o bien sólo a las mitayos que
servían anualmente al Curaca.74 Según el ejemplo de Martín Cari, parece
que existen ambas posibilidades.75
En resumen, el tributo se integra en el sistema de reciprocidad: los campesinos
cultivan la tierra del Inca a cambio del derecho a usar la tierra comunitaria; por lo
69
Garcí Díez, op. cit., f. 9 r y 9 v.; f. 15 v. y 16 r.
70
Cfr. J. V. Murra, “La función del tejido en varios contextos sociales en el Estado inca”, Actas
y trabajos del 2º. Congreso Nacional de Historia del Perú, 1962, p. 215-240.
71
Este tributo recae ante todo sobre la mujer, aunque el hombre participe en la operación del tejido.
72
Cfr. los análisis de J. V. Murra en La función del tejido.
73
Iñigo Ortiz de Zúñiga, Visita de la provincia de León de Huánuco en 1562, editado por J. V. Mu-
rra, Huánuco, 1967, f. 16 r.: “Tributaban al ynga ropa de cumbi y para hacer les daba el ynga lana”.
74
Cfr. J. V. Murra, “La función del tejido en varios contextos sociales del Estado inca”, en Actas
y trabajos del Segundo Congreso Nacional de Historia del Perú, Vol. ii, Lima, 1958.
75
Garci Diez, op. cit., f. gr.-9v.
42
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 42 26/11/2014 11:45:25 p.m.
las estructuras del estado inca
mismo, como contrapresentación por el derecho a disponer de la lana (o algodón)
de la comunidad, trabajan la lana del Inca. Por otra parte, estos deberes no resultan
solamente de las concepciones acerca de la propiedad universal del Inca; éste, hijo
del Sol, transmite también a sus sujetos una protección divina, asegura el orden
de la sociedad y ofrece favores y recompensas. En especial la generosidad del Inca
asegura el mantenimiento de los campesinos viejos y enfermos, incapaces para el
trabajo. En tiempos de hambre, redistribuye a las comunidades las reservas de sus
graneros. Los campesinos tienen así el sentimiento de participar en el consumo de
los productos que entregan a titulo de tributo.76 El curaca desempeñaba a escala
reducida el papel análogo. De hecho, las obligaciones frente al Inca parecen una
extensión de las obligaciones frente al curaca, como si el Imperio se hubiese cons-
truido calcando sus instituciones sobre las instituciones preexistentes. En definitiva,
estamos en presencia de un doble sistema de dones y contradones.
En este doble sistema hay centralización de los bienes por parte del Inca y re-
distribución de éstos en el Imperio (el esquema puede ser completado por un tercer
sistema, como veremos en el parágrafo siguiente). Sin embargo, a pesar de la función
del Inca, el tributo conserva ante todo un carácter local. En efecto, es preciso no
olvidar el peso de la administración provincial; resulta que la parte más grande de
las reservas se consume, sobre el terreno, y que la mayoría de los mitayos trabajan
también en la esfera local.77 Comprendemos entonces por qué prohíbe el Inca a
sus súbditos que abandonen las comunidades, salvo con expresa autorización;78 el
tributo pesa colectivamente sobre cada ayllu, se percibe bajo la supervisión de los
curacas y supone, en consecuencia, la estabilidad de la población tributaria. De ahí
76
Francisco Falcón, Representación hecha en Concilio Provincial, Colección de libros y documentos
referentes a la Historia del Perú, Lima, 1918, p. 154: “Así mesmo hacía el Inga merced a los caciques
de darles lo que aunque no hubiese necesidad pudiese repartir la ropa y otras cosas que había en los
depósitos o parte della, para dar contento a los indios de la provincia. Y finalmente todo cuanto los indios
trabajaban se venía a convertir en su provecho y además desto recibían gran bien en que los ministros
del Inga tenían gran cuenta en hacer que los indios se ocupasen en exercicios de su provecho y de
la república y comunidad de la tierra…” (el subrayado es del autor).
77
Cfr. S. F. Moore, op. cit., p. 53.
78
Recordemos que en cada provincia sus habitantes llevan obligatoriamente ropas de una forma
o de un color peculiar (especialmente el peinado es característico), detalle que permite reconocer
fácilmente a quienes se desplazan.
43
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 43 26/11/2014 11:45:25 p.m.
nathan wachtel
un notable proceso dialéctico: el tributo permite en cierta medida la circulación de
los bienes a través del Imperio, pero al mismo tiempo refuerza la inmovilidad social.
Por una parte, el sistema comunitario implica ya esta estabilidad; está basado en la
relaciones de parentesco, en la redistribución de tierras, y el miembro del ayllu ni
siquiera imagina que puede romper los vínculos de reciprocidad, que definen para
él la vida social. Por otra parte, la rotación de la mita, el trabajo colectivo sobre las
tierras del Inca, situadas de un modo inmutable en el territorio, vincula a los tri-
butarios al ayllu donde nacieron. En definitiva, el tributo tiene una doble función:
vincula la comunidad a un conjunto más vasto, pero al mismo tiempo la aísla en su
marco local y consolida sus estructuras tradicionales.
***
Sin embargo, subsiste un problema planteado por el grupo social de los yanas:
¿debemos considerarlos, con Cieza de León , como “servidores perpetuos”?79 Su
condición parece hereditaria, mientras que la mitad del miembro del ayllu es sólo
temporal. Las tareas que cumple son diversas. Sirven al Inca en sus palacios y sus
templos. A veces se les confían cargos administrativos importantes. Son también
los yanas quienes cultivan las tierras personales del Inca. Por último, juegan un
papel económico importante en la economía del pastoreo: ciertamente, la mita de
los miembros del ayllu asegura, entre otras cosas, la custodia de los rebaños del
Estado o del Sol, esta tarea está también a cargo de servidores especializados.80
La institución de los yanas se encuentra repetida al nivel de los curacas. Al igual
que el Inca, los curacas disponen de servicios perpetuos para los trabajos domés-
ticos o para el cuidado de los rebaños. Martín Cari declara que la comunidad de
Juli dio antaño a sus antepasados diez indios, cuya descendencia ha permanecido a
su servicio, de suerte que en el momento de la encuesta poseía sesenta servidores,
comprendidos mujeres y niños.81 Los antepasados de Martín Cusi también habían
recibido yanas de la comunidad de Acora, pero habían quedado sin descendencia.82
79
Cieza de León, op. cit., p. 69.
80
J. V. Murra, “Rebaños y pastores en el Tahuantinsuyu”, en op. cit., p. 92-93.
81
Garci Diez, op. cit., 9 v. y f. 58 r.
82
Ibíd., f. 48 v.
44
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 44 26/11/2014 11:45:25 p.m.
las estructuras del estado inca
Francisco Vilcacutipa, curaca de Ilave, tiene a su servicio quince indios uros, de
los veinte que habían sido dados a su padre, y diez indios aymaras.83 Los jefes de
los otros pueblos, o sus antepasados, también habían recibido yanas, pero habían
huido.84
¿Cómo definir exactamente el estatuto de los yanas? Este problema cuestiona la
naturaleza misma de la sociedad inca; ¿podemos decir que se trata de esclavos?85 En
primer lugar, es necesaria una precisión cuantitativa; su número es muy limitado.
De las informaciones de Garci Diez, podemos deducir que los yanas suministra-
dos por las comunidades de Juli y de Acora a los dos curacas principales —Cari
y Cusi— representaban menos de 1 por 100 de su población.86Por otra parte, el
carácter hereditario de su estatuto no se aplica de modo riguroso; entre los hijos del
yana sólo uno sucede al padre en su condición, mientras que los otros se reintegran,
sin duda, a su comunidad de origen.87 Por lo demás, aunque alimentados y vestidos
por su señor, disponen de ciertos bienes: casa, un pequeño terreno, quizá ganado.88
Parece, pues, difícil asimilar el estatuto de los yanas al de esclavos.
Pero ¿cómo interpretar entonces la existencia de esta categoría social? El Impe-
rio inca incluye también otros grupos especializados, desvinculados de su ayllu de
origen; por ejemplo, las acalla, o Vírgenes del Sol, consagradas a los cultos religiosos,
pero que juegan un papel económico importante, al constituir los templos verdaderos
talleres textiles; o también los mitamaes, familias a la vez campesinas y militares, fieles
al Inca y transferidas a las regiones recientemente sometidas.89 ¿Forman los yanas
83
Ibíd., f. 52 r., y 52 v.
84
Ibíd., f. 46 r. y 59 v.
85
Cfr. C. Núñez Anavitarte, Teorías del desarrollo incásico: interpretación esclavista patriarcal de su
proceso histórico natural, Cuzco, 1955.
86
Cfr. J. V. Murra, en Garci Diez, op. cit., p. 439.
87
Garci Diez, op. cit., f. 52 v. y f. 53 r.
88
Ibíd., f. 53 r.: “Cada uno de ellos tiene su casa de por sí aunque sirve a este que declara y a
los que sirven bien les da algunas ovejas”.
89
Puede tratarse, simplemente, de “colonos” desligados del ayllu, pero que conservan vínculos
con la comunidad para beneficiarse de la complementariedad vertical de los recursos económicos.
Tal es el caso, por ejemplo, de los indios de macha (al norte de Potosí), que viven en la puna pero
poseen tierras en el valle, donde cultivan maíz, ají, etc. y continúan turnándose para la mita (Ar-
chivos Nacionales de Bolivia, Sucre, E C 1579, núm. 46: “Juicio entre los indios Macha y Alonso
45
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 45 26/11/2014 11:45:25 p.m.
nathan wachtel
un grupo antiguo, análogo, por ejemplo, al de los artesanos, consistiendo su tributo
particular en el servicio personal prestado al Inca o a los curacas? Como sugiere J.
V. Murra, ¿se desarrolló este grupo en los últimos años del Imperio (representando
el servicio de los yanas una mita particular, pero transformada y extendida por toda
la vida y muchas generaciones)? Esta transformación de la mita podría provenir de
los aspectos nuevos de la economía y, especialmente, del desarrollo de la ganadería.90
En tal caso, la sociedad indígena se hallaba, antes de la Conquista española, en vías
de profunda evolución, a pesar de sus factores de permanencia.
La organización socio-política
La ayuda mutua comunitaria y la centralización estatal se desarrollan en instituciones
cuyo “modelo” teórico fue elaborado por los propios Incas. Este modelo teórico
constituye una forma racional e ideal más que un exacto reflejo de la realidad; por
ser más precisos, expresa la representación consciente que los Incas se hacían de su
propia sociedad y que, a su vez, trataban de imponerle. Es, en suma, la ideología
que justifica las concepciones de la reciprocidad y la redistribución. Analizaremos
brevemente ese modelo, intentando reconocer la complejidad de los hechos sociales.
El modelo se ordena de acuerdo con tres principios numéricos: la dualidad
(números 2 y 4), la tripartición y la división decimal. La combinación de estos tres
principios dirige teóricamente la organización de la sociedad inca. Muy esquemá-
ticamente, podemos decir que la dualidad y la tripartición ordenan sobre todo las
Díaz sobre las tierras de Casibamba). Por el contrario, los indios “Ycallungas” de Sipe Sipe (en la
región de Cochabamba) se vieron completamente desligados de su lugar de origen (Ica y Chincha,
sobre la costa) y, en tiempos de Huayna Capac, desplazados a muchos cientos de kilómetros: “…
las tierras de ycallunga… las an poseído sembrado e cultivado los yndios yungas plateros de sipe
sipe porque este testigo oyo dezir que se las auia dado el ynga… que sebian al ynga mascara hijo
de guaina capa…e que eran mitimaes de chicha…” (Archivos Nacionales de Bolivia, Sucre, E C
1584, núm. 72, f. 23 r.). En ciertos casos (¿acaso en el de los “Ycallungas”?) los mitimaes provienen
de poblaciones recientemente vencidas o rebeldes; la deportación constituye entonces un castigo y
una precaución política.
90
Cfr. J. V. Murra, Rebaños y pastores, p. 93.
46
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 46 26/11/2014 11:45:25 p.m.
las estructuras del estado inca
estructuras de parentesco (reciprocidad), mientras que la división decimal ordena
la “burocracia” inca (redistribución).
Dualismo y cuatripartición
Tahuantinsuyu, el Imperio de los cuatro cuadrantes: Chinchaysuyu, al oeste; Anti-
suyu, al norte; Collasuyu, al este, Cuntisuyu, al sur.91 La distribución del espacio
siguiendo los puntos cardinales orienta las grandes divisiones políticas. Las cuatro
partes del Imperio, situadas alrededor del Cuzco, entran en una clasificación y se
ordenan según una jerarquía; podemos decir, en resumen, que se oponen dos a dos
dentro de un sistema definido por dicotomías sucesivas. La primera da nacimiento
a los dos conjuntos de Arriba y de Abajo, constituyendo Chinchaysuyu y Antisuyu
la mitad superior, mientras Collasuyu y Cuntisuyu forman la mitad inferior. La
segunda división coincide con la primera, escindiéndose a su vez cada mitad, de tal
manera que Chinchaysuyu representa el cuadrante superior en relación a Antisuyu,
y Collasuyu el cuadrante superior en relación con Contisuyu. La superposición de
ambas dicotomías define el centro del mundo, el Cuzco. De suerte que el dualis-
mo y la cuatripartición, ordenados alrededor de un centro, desemboca en un tipo
particular de partición quíntuple.92
El Cuzco, residencia del Inca y centro del Imperio, se divide a su vez en cuatro
barrios, que llevan el nombre de las cuatro grandes provincias, de acuerdo con las
mismas orientaciones espaciales. Estas partes se agrupan de dos en dos para formar
dos mitades opuestas: Hanan Cuzco, o Alto Cuzco, y Hurin Cuzco, o Bajo Cuzco.
Un dibujo de Poma de Ayala representa el Gran Consejo del Inca, compuesto
91
Según Poma, op. cit., f. 982.
92
En la figura (número 1) la disposición de los cuadrantes resulta calcada sobre la de Poma en
su mapamundi (op. cit., ff. 983-984). En cuanto a los números atribuidos a los cuadrantes (i, ii,
iii y iv), están tomados de R. T. Zuidema, The Caque System of Cuzco. The social organization of the
capital of the Incas, Leiden, 1964, xviii, p. 265. Cfr. igualmente nuestro artículo “Structuralisme et
histoire: á propos de l’organization sociale du Cuzco”, Annales E. S. C., enero-febrero, 1966, p. 71-
94, donde hemos presentado un resumen de esta obra. Nos limitamos aquí a recordar los principios
numéricos de organización, esbozando apenas las estructuras a las cuales da lugar su combinación.
47
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 47 26/11/2014 11:45:26 p.m.
nathan wachtel
por los representantes de las cuatro provincias del Imperio y de las dos mitades
del Cuzco. El cronista coloca al representante del Chinchaysuyu inmediatamente
a la derecha del Inca, acompañado del consejero de Hanan Cuzco, y al del Anti-
suyu a la derecha igualmente, pero un poco detrás, mientras que el consejero del
Collasuyu se sienta a la izquierda del Inca, acompañado del consejero de Hurin
Cuzco, y el del Cuntisuyu, así con el Cuzco para aparecer como pivote y centro de
la organización espacial.
***
La división dualista implica una significación religiosa93 y, sobre todo, ordena los
vínculos de parentesco. Según R. T. Zuidema, los barrios del Cuzco correspondían
a clases matrimoniales y deban lugar a un sistema de intercambio generalizado.94
Esta última hipótesis puede parecer frágil,95 pero es evidente que los vínculos de
parentesco, sea cual fuere su modelo teórico, se desarrollan en el interior del sis-
tema de los cuadrantes, reagrupados en mitades. Ahora bien, como hemos visto,
los vínculos de parentesco fundamentan las relaciones de reciprocidad; dicho de
otro modo, esas relaciones coexisten con la organización dualista. No es, pues,
sorprendente que el dualismo y la cuatripartición se repitan en la mayoría de las
comunidades y grupos étnicos que constituyen la base del Imperio. Los cronistas
señalan frecuentemente que el Inca había generalizado esta forma de institución.96
Citemos sólo dos ejemplos bien atestiguados por nuestras fuentes.
Las Relaciones geográficas describen la organización de la provincia llamada de
los Collaguas, en el Perú meridional,97 que comprende dos poblaciones distintas.
93
Cfr. R. T. Zuidema, op. cit., p. 166-170.
94
R. T. Zuidema no emplea la terminología de Cl. Lévi-Strauss, pero describe un sistema
semejante, especialmente en el capítulo V, p. 114-170.
95
Es probable que un sistema limitado sea más conforme con los hechos, tanto más cuanto que
el ayllu constituye un grupo de parentesco endógamo.
96
Cfr. por ejemplo J. de Matienzo, Gobierno del Perú (1567), París, 1967, p. 20. Por lo demás,
el dualismo se encuentra también en numerosas sociedades de la América tropical (por ejemplo,
entre los bororo).
97
R. G. I., tomo i, p. 330 (edición 1965).
48
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 48 26/11/2014 11:45:26 p.m.
las estructuras del estado inca
Los Collaguas propiamente dichos y los Cauana. De acuerdo con sus propias
tradiciones, ambos grupos provienen de una montaña (el Collaguata para los
primeros y el Gualcagualca para los segundos) y vencieron a las poblaciones
primitivas que les precedieron. Los Collaguas comprenden dos grupos; por
una parte, los Yanqui Collaguas y, por otra, los Lare Collaguas. Cada grupo se
divide, a su vez, en dos mitades, Hanansaya y Hurinsaya, y cada mitad tiene, por
su parte, dos curacas. Es decir, que cada uno de estos grupos posee una orga-
nización en cuatro cuadrantes reagrupados en dos mitades. Lo mismo sucede
con la población cuana, igualmente dividida en Hanansaya y Hurinsaya, con dos
curacas para cada mitad.
El ejemplo de la provincia de Chucuito, donde es menos rigurosa la simetría,
aclara notablemente el funcionamiento del sistema dualista.98 La región incluye
siete pueblos, de los cuales Chucuito, donde es políticamente el principal. Martín
Cari, curaca de la mitad Hanan de Chucuito, es reconocido al mismo tiempo com
curaca principal de toda la provincia; Martín Cusi, curaca de la mitad Hurin de
Chucuito, es el curaca segundo de la provincia. Otros cinco pueblos (Acora, Ilave,
Pomata, Yunguyo, Zepita) se dividen igualmente en mitades. Hanan y Hurin, y
cada una de estas mitades obedece a un curaca. La organización de Juli es particular;
la parte Hurin está aquí escindida en dos, de manera que el conjunto del pueblo
incluye tres grupos, cada uno de ellos sometido a dos curacas. Martín Cari recauda
el tributo de la mitad Hanan de Chucuito (que cuenta con 17 ayllus; 10 de población
aymara, 5 de uros99 y dos artesanos); pero también exige tributo a las mitades de
Hanan de cada uno de los otros seis pueblos. Simétricamente, Martin Cusi exige
tributo a la mitad Hurin de Chucuito (que cuenta igualmente con 17 ayllus) y a las
mitades Hurin de los otros pueblos de la provincia. Por último, los curacas de rango
inferior recaudan también tributo en el territorio que dirigen. Queda un problema:
¿divide también la organización dualista a los ayllus? La encuesta de Garci Diez
nos dice que los ayllus de uros y los ayllus de artesanos comprenden mitades, pero
nada establece acerca de los ayllus aymaras.100
98
Cfr. J. V. Murra, en Garcí Díez, op. cit., p. 426.
99
Garci Diez, op. cit., f. 6 r.
100
J. V. Murra, en Garci Diez, op. cit., p. 427.
49
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 49 26/11/2014 11:45:26 p.m.
nathan wachtel
La tripartición
En su proceso de desdoblamiento, la organización dualista resulta recortada por una
división tripartita. En Cuzco y en el resto del Imperio, las categorías Collana, Payan
y Cayao designaban tres grupos situados en un orden jerárquico. Estas categorías
entran en la organización del sistema de parentesco (según la teoría de R. T. Zui-
dema, las relaciones matrimoniales se orientan en el sentido Collana-Payan-Cayao,
sobre el modelo del matrimonio asimétrico con la prima cruzada matrilateral).101
Pero esas categorías implican también una definición social: Collana designa al
grupo de los jefes, es decir, de los conquistadores incas; Cayao unifica a la población
vencida, no inca; por último, Payan representa un grupo mixto, constituido por los
ayundantes o servidores de los jefes, a la vez inca y no inca.102
En Cuzco se combina el dualismo y la tripartición; cada barrio se divide en tres
grupos, llamados Collana, Payan y Cayao, y cada uno de estos grupos se subdivide
en tres ceques,103 con arreglo a las mismas categorías. Los ceques se definen a la
vez social y espacialmente. Se trata de líneas imaginarias que divergen del centro
de Cuzco y sobre las cuales se disponen un cierto número de lugares sagrados o
huacas (montañas, fuentes, grutas, ídolos, etc.), cuyo culto se asigna a ciertos gru-
pos sociales.104 En total, Cuzco comprende dos mitades (Hanan Cuzco y Hurin
Cuzco), cuatro cuadrantes o barrios (Chinchaysuyu, Collasuyu, Antisuyu, Cunti-
suyu) y doce grupos de tres ceques (cuatro grupos Collana, cuatro grupos Payan
y cuatro grupos Cayao).105
Es más de acuerdo con el carácter fundamental del pensamiento inca, se verifican
transferencias desde una forma de organización a otra, y las categorías Collana,
Payan y Cayao se aplican a las cuatro partes de Cuzco; el orden jerárquico de la
101
R. T. Zuidema, op. cit., p. 64.
102
Ibíd., p. 40-42.
103
Ibíd., p. 1-2.
104
Ibíd., p. 1. cfr. Polo de Ondergardo, Relación de los adoratorios de los Indios de los quatro caminos
(caques) que salían del Cuzco, compilado por B. Cobo, en Historia del Nuevo Mundo (1653), edición
1965, tomo II, libro xiii, capitulo v, p. 58; capítulos xiii-xvi, p. 169-186.
105
El grupo IV es, sin embargo, más complejo porque interviene la organización decimal. Cfr.
R. T. Zuidema, p. 3.
50
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 50 26/11/2014 11:45:26 p.m.
las estructuras del estado inca
tripartición se proyecta sobre la organización dualista y cuatripartita (que comprende
ya una jerarquía con una mitad superior y tra mitad inferior). Así como Chinchay-
suyu se asimila a Collana, Antisuyu a Payan y Collansuyu a Cayao, mientras que
Cuntisuyu corresponde a la vez a Payan y Cayao.106 La organización de Cuzco es,
entonces, la indicada en el esquema de la página siguiente.
En la provincia de los collaguas las Relaciones geográficas señalan una repartición
análoga:
Se gobiernan conforme a las instituciones establecidas por el Inca, es decir, mediante
ayllus y mitades; nombraba un cacique en cada ayllu y había tres ayllus, llamadas
Collona, Pasana y Cayao: cada uno de estos ayllus tenía 300 indios y un principal a
quien obedecían; y estos tres principales obedecían al cacique principal, que mandaba
a todos.107
Puesto que cada ayllu debía contar con 300 indios, es probable que se repitiese
en su interior la tripartición. Ahora bien, sabemos que los collaguas, como el Cuzco,
conocen una organización dualista rigurosa; reencontramos, por tanto, el mismo
tipo de combinación. Por otra parte, los números 100 y 300 nos dan una indicación
suplementaria y señalan un vínculo con la organización decimal.
La organización decimal
La “burocracia” inca, el censo de la población gracias a los quipos108 y la organiza-
ción política sobre una base decimal son instituciones que han sorprendido a los
cronistas. Y aunque nos hallamos en presencia de instituciones bien conocidas, su
interpretación sigue siendo difícil.109
106
R. T. Zuidema, op. cit., p. 43-44.
107
R. G. I., tomo I, p. 330 (edición 1965).
108
Quipo: cuerdecitas con nudos que sirven para la numeración.
109
Según Ake Wedin (El sistema decimal en el imperio incaico, Madrid, 1965) la organización
militar. Sin embargo, hay fuentes seguras (como la Vista de Huánuco) que indican una aplicación
administrativa. Aunque el sur del Imperio parece escapar a este tipo de organización.
51
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 51 26/11/2014 11:45:27 p.m.
nathan wachtel
Toda la población del Imperio se reparte en grupos de 10, 50, 100, 500, 1.000,
10.000 y 40.000 tributarios. Cada una de estas unidades está bajo la autoridad de un
curaca. Sabemos que el Inca se encuentra en la cumbre de la jerarquía, asistido por
los cuatro apos, jefes de las cuatro grandes divisiones del Imperio. En el interior de
esas cuatro divisiones, un grupo de 40,000 tributarios constituye teóricamente una
“provincia”, dirigida por un gobernador, el tukrikuk, designado por el emperador
y miembro también de la casta de los Incas. Los demás curacas, bajo sus órdenes,
provienen de los linajes locales. El ayllu coincide teóricamente con un grupo de
100 tributarios. Recordemos que los “nobles” de la jerarquía decimal, desde los
jefes de 40,000 a los jefes de 100, se encuentran exentos del trabajo manual y del
tributo. Más exactamente, su tarea consiste en administrar, y deben hacer al Inca
dones anuales de objetos preciosos. Pero en los últimos grados, los jefes de 50 y de 10
están obligados al trabajo y al tributo; son una especie de capataces, miembros de las
comunidades. ¿Coincide, efectivamente, este cuadro decimal con las unidades reales
(ayllus, provincias, etc.)? Los cronistas indican que la administración inca intentaba
mantener una concordancia aproximativa por medio de transferencias y nuevos
repartos; con todo, es posible que la realidad fuese más móvil que el modelo teórico.
Este cuadro esquemático plantea un problema decisivo: ¿en qué medida pre-
domina la centralización estatal o el peso de los poderes locales?
Jefes de guerra, cobradores de tributo, administradores, jueces y constructores;
las atribuciones de los curacas parecen múltiples. De hecho, la importancia de sus
funciones es proporcional al número de tributarios que administran: un gobernador
de provincia manda sobre ejércitos, palacios y vastos dominios; un jefe de ayllu se
limita a la función se simple juez de paz. Consideremos el derecho de condenar a
muerte; sólo lo tiene el gobernador de provincia; los curacas únicamente pueden
sentenciar a esta pena con su asentimiento.110 Además, los poderes de los jefes locales
se recortan unos a otros: un curaca de rango superior controla la administración
de un curaca de rango inferior.
Esta constante supervisión de los miembros de la jerarquía, así como el pre-
dominio del gobernador provincial nombrado por el Inca, son datos que abogan
a favor de la tesis de una extrema centralización. Añadamos que la organización
decimal viene servida por funcionarios emanados directamente del Inca; éste envía
110
Cfr. Ortiz de Zúñiga, op. cit., F. 15 v.
52
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 52 26/11/2014 11:45:27 p.m.
las estructuras del estado inca
tokoyrikok, inspectores “que ven todo”, para supervisar a los curacas, verificar las
cuentas e informarse de los delitos. Y es probable que los gobernadores dispongan
de un personal análogo para controlar a los jefes de rango inferior. Desde esta pers-
pectiva puede interpretarse la institución de los mitimaes: en las regiones a las que
son transferidos, dependen directamente del gobernador y siguen siendo distintos
por su lengua, sus ropas y sus costumbres; su función consiste en supervisar las
poblaciones conquistadas y evitar toda rebelión.
Pero, a la inversa, ¿por qué ese control permanente, ese temor a rebeliones, si
no es a causa del mantenimiento de las disparidades dentro del Imperio y como
reflejo de la importancia de los curacas en la esfera local? Ciertamente, el poder
de estos se redujo. Pero es preciso no olvidar un elemento esencial de su fuerza:
el carácter hereditario del cargo. La sucesión adopta formas variables según los
lugares: o bien el curaca elige como sucesor a aquel de sus hijos que le encuentra
más apto para desempeñar tal cargo, o bien la sucesión recae en un hermano del
curaca y luego, de nuevo, como en el caso precedente, en un hijo de éste. Pero el
poder local se perpetúa, siempre, de sólidos linajes.
Por otra parte, la naturaleza misma del tributo restringe la fuerza teóricamente
ilimitada del Inca. En efecto, las tierras estatales poseen límites determinados, y si
bien el emperador recibe el producto de su cosecha, no está en su poder aumentarla;
sólo puede decidir las modalidades de su consumo. El sistema de la mita parece más
elástico, y el Inca decide con mayor facilidad el número de hombres que le servirán
directamente cada año; pero es preciso proveer de alimentos y útiles de trabajo a
los trabajadores, y las posibilidades dependen de las reservas acumuladas en los
graneros del Estado. Ahora bien, el tributo se recauda siempre por mediación del
curaca. Por tanto, aunque la centralización inca perezca incontestable como modelo
o proyecto, su alcance real resulta más limitado.111
En definitiva, hay una especie de equilibrio entre poderes locales y centralización
estatal. No conviene tampoco interpretar sistemáticamente las relaciones del Inca con
los curacas en términos de conflicto; aquí juegan también los principios de recipro-
cidad y redistribución. Cada año, durante la fiesta del Raymi, los gobernadores de
provincias y los curacas más importantes van a visitar al Inca en el Cuzco. Entregan
el tributo, rinden cuentas de su administración y hacen dones al emperador: oro,
111
Véase el análisis de S. F. Moore, op. cit., p. 66-72.
53
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 53 26/11/2014 11:45:27 p.m.
nathan wachtel
plata y piezas de orfebrería. A cambio, el Inca les ofrece mujeres, yanas y vestidos
de cumbi.112 El emperador ponía especial cuidado en que “los que venían del Co-
llao recibieran cosas traídas de los Andes, y a los de Cuntisuyu les daba artículos
que prevenían de otras regiones, cosas que faltaban en sus tierras. Lo que unos le
habían dado, lo entregaba a los otros, de modo que la mayor parte de lo que había
sido traído se consumía entre ellos, y con esos productos les hacía una fiesta y se
regocijaba con ellos”.113 De este modo, la circulación de bienes verificada a través
del Inca asegura una comunidad de intereses entre éste y los curacas. Un tercer
sistema de dones y contradones completa el esquema precedentemente esbozado,
y el conjunto forma una estructura perfectamente equilibrada.
La visión del mundo
La vida económica y la organización política del Estado inca adquieren sentido
dentro de una visión coherente del mundo ordenada a través de un número limitado
de categorías (de las cuales hemos analizado ya las más importantes: reciprocidad y
redistribución, principios numéricos, arriba y abajo, etc.); esas categorías se aplican,
de acuerdo con modalidades variables, a los diversos niveles de la sociedad (paren-
tesco, religión, trabajo, distribución del poder y las riquezas, orden espacial, etc.).
La multiplicidad de creencias, costumbres y prácticas en el conjunto del Imperio no
se reduce, desde luego, a una fórmula única, pero existe como instrumental mental
una incontestable homogeneidad del área andina, base ésta sobre la que pudieron
fundar los Incas la ideología justificadora de su Estado.
Dioses, categorías, sociedad
La fiesta del Capac Inti Raymi es también una fiesta religiosa, la del Sol, dios del
Imperio. La organización de la sociedad repite la organización del universo: al Inca,
señor de los hombres, centro del Tahuantisuyu y personaje sagrado, corresponde
112
Los curacas no tenían derecho a llevar estas ropas de cumbi de no haberles sido ofrecidas
por el Inca.
113
Discursos de la sucesión y gobierno de los Incas, citado por A. Métraux, op. cit., p. 40.
54
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 54 26/11/2014 11:45:27 p.m.
las estructuras del estado inca
el culto de Inti, Sol protector, fuente de vida y dios principal del panteón indígena.
Se entiende que, conforme avanzaba sus conquistas, por razones políticas —pero
también teológicas—, los emperadores difundiesen el culto solar, superponiéndolo
al de las huacas locales. Es verdad que Pachacuti favoreció el culto de Viracocha;
es el dios creador que, una vez terminada su obra y llegado al oeste, al borde del
mar, desapareció anunciando se retorno. Es posible que también aquí haya inter-
venido una analogía entre el Inca legislador y el dios civilizador. Pero recordemos
que el Sol y Viracocha son dioses complementarios, que traducen las categorías
del pensamiento inca y entran en un sistema de correlaciones y oposiciones; al Sol
se vinculan lo de Arriba, al cielo, el fuego, la sierra; a Viracocha, los de Abajo, la
tierra, el agua, la costa.114 Más generalmente, la mitología, la cosmogonía y las
dimensiones del espacio y del tiempo contribuyen a formar una visión global del
mundo, dentro de la cual se sitúan los individuos, los lugares y los acontecimientos.
Hemos visto que la organización de la sociedad se basa en la distribución del
espacio; pero la tripartición, la cuatripartición y la división decimal encuentran,
por su parte, su justificación en la historia mítica. En efecto, los Incas surgieron
de tres cavernas situadas en Paccaritambo, al sudoeste del Cuzco. De la caverna
central salieron cuatro hermanos, Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchu y Ayar
Auca, acompañados de sus hermanas-esposas. Diez linajes surgieron de las caver-
nas laterales.115 Ahora bien, diez Incas de entre los trece de la historia tradicional
fundaron panacas; marcan así con su signo las cuatro partes del Cuzco,116 las clases
de edad, etc. Así, el espacio, la sociedad y la historia mítica se encadenan en un
conjunto de estructuras articuladas unas con otras.
La representación del tiempo
Tomemos el ejemplo de las categorías temporales. Y, en primer término, la medida
del tiempo, esto es, el calendario. Según Poma de Ayala, los incas creían que el sol se
desplaza a lo largo del año entre dos polos, o, más exactamente, que dispone de dos
114
Cfr. R. T. Zuidema, op. cit., p. 165-170.
115
Cfr. A. Métraux, op. cit., p. 39.
116
R. T. Zuidema, op. cit., p. 51, 129-154, 215-218.
55
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 55 26/11/2014 11:45:27 p.m.
nathan wachtel
“sedes”: una principal, al norte y otra secundaria, al sur. El año comienza cuando
el sol se instala en su sede meridional, durante el solsticio de verano, en diciembre;
reposa allí tres días y luego emprende su camino por la izquierda, es decir, por
el oeste. Llega a su sede septentrional durante el solsticio de invierno, en junio;
allí reposa tres días igualmente, y luego reemprende su camino hacia el sur por la
derecha, es decir, por el este, hasta llegar a su sede, meridional. Inmediatamente
recomienza el ciclo.117 El sol describe un círculo a lo largo del año en el sentido de
las agujas de un reloj. R. T. Zuidema, analizando las relaciones entre el calendario
indígena y la distribución del espacio, aventura la hipótesis de una correspondencia
directa entre el sistema de los ceques y las divisiones del tiempo;118 pero al precio de
demostraciones poco seguras.119 De hecho, las correspondencias aparecen al nivel
117
Poma, op. cit., f. 260: “…y mirauanal salir y apuntar del rrayo del sol de la mañana como
viene por su rroedo volteando como rreloxo entienden de ello y no le engaña un punto de rreloxo
de ellos que seys meses boltea a lo derecho y otros seys a lo isquierdo buelbe y aci comienca…”; f.
884: “…y anci al andar del rruedo del sol de uerano enbierno desde el mes que comiensa de enero
dize el filosofo que un dia se acienta en su cilla y senoria el sol en aquel grado principal y rreyna
y apodera dalli y aci mismo el mes de agosto el dia de san juan bauptista se asienta en otra cilla en
la primera cilla de la llegada en la segunda cilla no se menea daquella cilla en este su dia principal
descansa senoria y rreyna de allí ese grado el tercero dia se menea y se aparexa todo su biaxe un
minuto muy poco por eso se dice que se aparexa su biaje y de ese grado ua caminando cada dia
sin descansar como media hora hacia la mano esquierda mirando a la mar e norte de la montaña
los seys meses desde el mes primero de enero capazraym: camayquilla febrero paucaruaray hatum
pocoyquilla marzo pacha pocoyquilla abril incaraymi: camayquilla mayo atun casqui aymoray quilla
junio huacaycusqui quilla julio chacra conacuy quilla —de este mes de agosto comienza otra vez
desde la silla principal de la silla segunda principal que estas dos cillas y casas tiene muy apoderado
que cada más tiene cada su cilla en cada grado del cielo el sol y la luna ua ciquiendo como muger
y rreyna de las estrellas cigue al hombre que au apuntando y rreloxo de los meses del año agosto
chacra yapuy quilla setienbre coya raymi quilla utubre uma raymi: quilla nouiembre aya marcay
quilla desiembre capac ynti raymi: quilla— se acaua todo el mes al rruedo del andar del sol comen-
zando otra pues de enero en este dicho mes se cienta en su cilla como dicho es y aci va cada año…”.
118
Cfr. R. T. Zuidema, “El calendario inca”. Actas y memorias, XXXVI Congreso Internacional de
Americanistas, Sevilla, 1966, p. 25-30. La figura (3) está inspirada en el cuadro presentado por R.
T. Zuidema en la p. 28 de su artículo.
119
Ibíd., p. 27: “En conclusión podemos decir que no hay prueba segura que las huacas indican
los días del año”; p. 30: “En lo dicho anteriormente ya no he podido explicar el sistema de los ceques
como ordenaciones religiosa y social”.
56
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 56 26/11/2014 11:45:28 p.m.
las estructuras del estado inca
de los principios que dominan la disposición de los meses del año. En efecto, los
nombres indicados por Poma permiten reagrupar los meses en cuatro grupos de
tres, esto es, en cuatro estaciones. Dentro de estas últimas, los meses se ordenan con
arreglo a una jerarquía, definiéndose cada uno de acuerdo con los tres conceptos
(Collana, Payan, Cayao) que rigen el sistema de los ceques.120 La jerarquía se lee
en el sentido de las agujas de un reloj para la primera mitad del año y en sentido
inverso para la segunda mitad, de tal manera que las dos últimas estaciones reflejan
las dos primeras como en un espejo.
Reencontramos así, en la estructura del calendario indígena, los principios que
ordenan la distribución del espacio: un dualismo fundamental (las dos mitades del
año), una división perpendicular superpuesta que determina la cuatripartición (las
cuatro estaciones).121 La primera mitad del año, el verano que comienza en la sede
principal del sol, ocupa una posición superior (en abril se celebra la fiesta del Inca),
mientras la segunda mitad, el invierno, que comienza en la sede secundaria del sol,
ocupa una posición inferior (en septiembre se celebra la fiesta de la Coya, esposa del
Inca).122 Las dos mitades del año se articulan en los solsticios, celebrados por dos
fiestas del sol: el Capac Inti Raymi, o fiesta principal, durante el solsticio de verano,
y la Inti Raymi, o fiesta secundaria, durante el solsticio de invierno. Dicho de otro
modo, las dos sedes del sol, polos y pivotes, alrededor de los cuales se ordena el
calendario, corresponden a un centro desdoblado, que en cierto modo se proyecta
a la periferia; desdoblamiento lógico, ya que existen, efectivamente, dos solsticios.
***
La representación del tiempo histórico conoce, como el espacio, las divisiones
cuatripartitas y decimales. Nuestro tiempo se ha visto precedido por cuatro edades.
120
Cfr. R. Zuidema, The Ceque System of Cuzco, y N. Wachtel, op. cit.
121
El principio tripartito que interviene en el interior de cada estación, no aparece claramente
incluido (al menos en Poma) dentro de la organización del espacio.
122
La fiesta de la Coya es también fiesta de la Luna, aunque podemos añadir, para las dos
mitades del año, otras parejas de oposiciones: sol/luna y masculino/femenino (f. 884. “… y la luna
ua siguiendo como mujer y rreyna de las estrellas cigue al hombre…”).
123
Cfr. A. Métraux, op. cit., p. 37-38.
57
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 57 26/11/2014 11:45:28 p.m.
nathan wachtel
La primera edad, correspondiente a los hombres de Viracocha, se terminó con gue-
rras, pestes y con la rebelión de los objetos contra sus señores. La segunda edad,
correspondiente a los hombres sagrados, ardió con la detención del Sol. La tercera
edad, de los hombres salvajes, fue ahogada en el diluvio. La cuarta edad, de los
guerreros, se hundió en la decadencia.123 Vivimos en la quinta edad, que coincide
con la era de los Incas, venidos para regenerar a los hombres; en el interior de un
tiempo cíclico, el Imperio constituye una especie de cumplimiento y coronación
después de cuatro humanidades acabadas. Ahora bien, cada una de las edades
precedentes ha durado mil años, y el reino de cada uno de los diez emperadores
legendarios representa teóricamente un periodo de cien años. De ahí la cuestión que
ya antes encontrábamos: ¿llega a su término el Imperio inca en el siglo xvi? ¿Hay
que encontrar en esa coincidencia la explicación de las profecías que anuncian la
llegada de los hombres blancos y barbudos?
Poma de Ayala transmite una tradición diferente: las cinco edades se suceden
con arreglo a un tiempo aparentemente lineal y no cíclico; por otra parte, en esa
versión interfiere la ideología de un representante de la nobleza no inca; estas par-
ticularidades justifican (a pesar de la fecha relativamente tardía de su crónica) un
análisis más detallado de tal interpretación.
En el curso de la primera edad (que duró ochocientos años) los Huari Viracocha
runa124 poblaron las Indias y exterminaron los animales salvajes que por entonces
invadían la tierra; llevaban una vida nómada, vestidos con prendas de hojas, y se
cobijan en grutas. Pero ya conocían la taclla, el palo plantador andino, y practicaban
una agricultura rudimentaria. Durante la segunda edad, correspondiente a los Huari
runa (que duró mil trescientos años), los indios perfeccionaron la agricultura, rotu-
raron el suelo y comenzaron a construir terrazas y canales de irrigación. Llevaban
ropas hechas con pieles y edificaban cabañas o pequeñas casas de piedra llamadas
pucullos. La tercera edad fue la de los Purun runa125 (que duró mil cien años). Los
indios se multiplicaron como “la arena del mar” y comenzaron a poblar las tierras
bajas, de clima árido. Aprendieron a edificar verdaderas casas de piedra, cubiertas
de paja, trazaron caminos, extendieron sus canales de irrigación, desarrollaron la
Huari significa autóctono, antiguo; Viracocha designa al dios creador y civilizador, cuyo
124
nombre fue dado después a los españoles; runa designa los hombres.
125
Hombres del desierto, o del desorden, de la confusión.
58
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 58 26/11/2014 11:45:28 p.m.
las estructuras del estado inca
crianza de la llama y de la alpaca. Fue también en esta época cuando inventaron
el hilado, el tejido y el tinte de la lana, y descubrieron también el trabajo de los
metales. Al mismo tiempo aparecieron las primeras instituciones políticas, y se
multiplicaron las pequeñas naciones que creaban costumbres particulares; en esta
época nace la diversidad de las lenguas y de las vestimentas. Fue también entonces
cuando los hombres se pusieron a delimitar sus campos, naciendo los primeros
conflictos por causa de la apropiación de la tierra. La cuarta edad, de los Auca
pacha runa,126 fue la edad de la guerra (que duró dos mil cien años). Se agravaron
los conflictos originados en la edad precedente, se desdoblaron las regiones hasta
entonces habitadas y los hombres se refugiaron en las altas tierras, donde construían
fortalezas (los pucaras). Paradójicamente, la cuarta edad aparece al mismo tiempo
como una verdadera edad de oro; si bien es cierto que se constituyen entonces los
cuatro grandes reinos y que los reyes Yarovillca de Chinchaysuyu (de los cuales
pretende descender Poma de Ayala) logran imponer su dominio sobre todos los
otros reyes de Antisuyu y Cuntisuyu. La quinta edad corresponde al tiempo de los
incas (Inca Pacha runa), cuyo imperio duró mil quinientos años; aunque Poma de
Ayala (no inca) de libre curso a su resentimiento, acaba reconociendo la legitimidad
de los incas y admirando su fuerza.
A diferencia de tradición cíclica, Poma asigna a cada una de las edades una du-
ración desigual, incompatible con la sucesión periódica de fines y de renacimientos
del mundo. De hecho, no menciona ninguna catástrofe entre las edades, que se
suceden con arreglo a un tiempo aparentemente continuo y narran una historia.
No obstante, si examinamos en detalle la narración, aparecen ciertas correlaciones
y oposiciones, en especial entre las cuatro primeras edades. En efecto, el progreso
de las artes y las técnicas no sigue una curva siempre regular; se acelera la tercera
edad, notable por la multiplicación de los grandes inventos. Ganadería, hilado y
tejido, metalurgia, organización política; también en la tercera edad los primeros
conflictos entre los hombres. Parece, así que el punto de reflexión (o de ruptura)
se sitúa entre la segunda y tercera edad. Por ejemplo, los indios de las dos primeras
edades llevaban prendas hechas de hojas o de pieles (es decir, todavía próximas a
la naturaleza, vegetal o animal), mientras que los indios de las edades siguientes
126
Auca designaba del desierto, o del desorden, de la confusión.
59
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 59 26/11/2014 11:45:28 p.m.
nathan wachtel
llevan prendas tejidas (producto de la cultura). Hemos visto el prestigio del tejido
en las civilizaciones andinas; no es, sin duda casual que Poma destaque entre todas
las invenciones de la tercera edad el descubrimiento del hilado.127 Otros aspectos
confirman, asimismo, la heterogeneidad de las diferentes épocas; el cronista indica
que los indios de la primera edad fueron después considerados como dioses, y re-
agrupaba en otra parte las dos primeras épocas refiriendo las creencias y tradiciones
según las cuales los indios eran por entonces gigantes. El conjunto de estos datos
permite pensar en una división que opone las cuatro primeras edades en grupos de
dos; por una parte, las dos primeras, situadas bajo el signo de un ser sobrehumano
(dios o gigante), “primitivo” (ambas épocas llevan el calificativo de hauri) y vir-
tuoso; por otra parte, las dos edades siguientes, situadas bajo el signo de la norma
humana, de la cultura (concebida en primer lugar como técnica) y del desorden o
de la guerra (épocas llamadas purun y auca).
Por consiguiente, las edades de Poma parecen ordenadas por otros principios
además de la simple sucesión diacrónica. En esta perspectiva, ciertas observaciones
del cronista, que por sí solas podrían parecer gratuitas, cobran sentido cuando las
integramos dentro de un sistema. Los indios de la primera época buscaban refu-
gio en las grutas; por el contrario, los de la segunda edad aprendieron a construir
pequeñas casas, los pucullos. El primer abrigo presenta un aspecto subterráneo,
mientras el segundo se sitúa al nivel del suelo: este escalonamiento sugiere que las
categorías de lo de Arriba y de lo de Abajo rigen también el esquema temporal.
La geografía de las edades siguientes confirma esta hipótesis; en efecto, Poma
indica que los indios de la tercera edad poblaron las tierras bajas (y construyeron
casas de piedras), mientras que los de la cuarta edad se refugiaron en las tierras
altas (donde edificaron fortalezas, los pucaras). Los dos extremos temporales, la
primera edad y la cuarta, corresponden así a los dos extremos geográficos. Dicho
de otro modo, todo sucede como si la evolución del pasado hacia el presente sig-
nificase al mismo tiempo una elevación de Abajo hacia Arriba. La oposición entre
los dos grupos de edades (1 más 2, por una parte, y 3 más 4, por otra) depende,
entonces, también de las categorías espaciales y define una jerarquía en la cual las
dos edades más antiguas ocupan una posición superior. Pero esta primera división
127
Cfr. Poma, op. cit., f. 57.
60
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 60 26/11/2014 11:45:28 p.m.
las estructuras del estado inca
es recortada por una segunda, en el interior de cada grupo de dos edades y bajo la
misma relación, de tal suerte que 2 (edad más reciente) es a 1 (edad más antigua)
como 4 (edad más reciente) es a 3 (edad más antigua). En definitiva, las cuatro
edades y los cuatro cuadrantes del Imperio presentan, desde el punto de vista de
su disposición interna, una homología de estructura. Tanto en la representación
del tiempo como en la del espacio encontramos un número reducido de esquemas
mentales, oposiciones lógicas o principios numéricos comunes a ambas dimensiones:
división dualista y cuatripartita, categorías de lo de Arriba y lo de Abajo, conceptos
de cultura y naturaleza.128 Las categorías espaciales y temporales dependen, pues,
de una misma red fundamental, como lo confirman también los datos lingüísticos:
en quechua, las nociones de espacio y tiempo se designan como un mismo término,
pacha, que significa a la vez (según el contexto) la tierra, el mundo, etc., o la época,
la estación, etc.
Hagamos notar, sin embargo, que la homología entre el espacio y el tiempo
no aparece al nivel de las unidades aisladas, sino al de los principios generales de
organización. Parece vano, por ejemplo, buscar una equivalencia rigurosa entre las
cuatro primeras edades y cada una de las cuartas partes del Imperio; estas últimas
no nacen unas de otras, sino que surgen todas juntas al mismo tiempo (siguiendo
una ley estructural) durante la cuarta edad. Por otra parte, y mientras que la distri-
bución espacial despliega en la sincronía, el esquema de las cinco edades conserva
un movimiento diacrónico no obstante ordenarse con arreglo a las normas de la
red fundamental. ¿Hay un conflicto entre las dos perspectivas? Aunque las repre-
sentaciones espaciales y temporales no se transforman reciproca e indistintamente,
se articulan, en cambio, por medio de algunos elementos, que aseguran una cierta
frecuencia entre las dos dimensiones. Es así como el primer cuadrante, Chinchasuyu,
establece su dominio sobre las otras partes durante la cuarta edad, iniciando, pero
después de una evolución, el ajuste entre una de las divisiones del espacio y una
de las épocas de la historia. Este enlace se cumple con la quinta edad, cuando los
Incas establecen su capital en el Cuzco; una segunda articulación, definitiva, asocia
Este encuentro del espacio y del tiempo resulta encarnado por los propios Incas: los cinco
128
primeros (cronológicamente) pertenecen a Huri Cuzco (Bajo Cuzco), los siguientes a Hanan Cuzco
(Alto Cuzco); la jerarquía establece para los Incas difuntos que el más reciente ocupe el primer
lugar, y el más antiguo el último.
61
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 61 26/11/2014 11:45:29 p.m.
nathan wachtel
la última época y el centro real del mundo; es entonces cuando confluyen sincronía
y diacronía. Los esquemas organizadores del espacio y el tiempo no integran el
movimiento histórico mediante la conversación de una dimensión en otra, sino a
través de su convergencia. Si el espacio y el tiempo acaban correspondiéndose,
sólo es en la extremidad representada por el Cuzco con los Incas, quedando de
alguna manera abierto el sistema por la otra extremidad. Esta apertura del sistema
constituye el requisito para la integración de la diacronía, conservando al mismo
tiempo su dinamismo, porque el mismo procedimiento que permite a Poma abrir
su sistema a la duración (mediante la proyección del quinto elemento final de los
otros cuatro) le ofrece el modo de relacionar el tiempo con el espacio (asociando el
quinto elemento al centro del mundo). Procedimiento económico y coherente que
permite suponer (rechazando, por vía de hipótesis, la tradición cíclica a una época
anterior) que el pensamiento inca, confrontado con el mismo problema del tiempo,
se había comprometido en un idéntico esfuerzo de totalización: producto de una
sociedad que ya había hecho —o empezaba— la elección de la historia.
En resumen, la distribución del espacio obedece a una cuatripartición ordena-
da alrededor de un centro; el calendario se somete a otro tipo de cuatripartición,
articulada alrededor de dos polos, o sea, un centro desdoblado y proyectado a la
periferia; finalmente, las cinco edades se suceden en el tiempo, bien sea cíclico o
histórico. Dicho de otro modo, por la puesta en práctica de los mismos sistemas,
aunque cada vez con una orientación diferente, el espacio, el calendario y las edades
(al menos según la tradición de Poma) aseguran el paso progresivo de la sincronía
a la periocidad y de la periocidad a la diacronía. Hemos expuesto el enlace, a través
de una extremidad, del espacio y el tiempo; en cuanto al calendario, una de sus
funciones consistía indudablemente, si no en resolver, por lo menos en mediatizar
la tensión interna del sistema. En efecto, es probable que también entre los incas la
conjunción y la disyunción del pasado y del presente fueran simbolizadas por ritos
históricos.129 Es así como describe Poma el culto rendido a los muertos durante el
mes Aya marcay quilla, que corresponde a noviembre. El propio nombre del mes
resume la fiesta;130 los indios solían entonces sacar a los difuntos de sus sepulturas
Sobre esta función de los ritos históricos. Cfr. Claude Lévi-Strauss, La Pensée suvage, París,
129
1962, p. 313-314.
130
Poma, op. cit., ff. 256-257. Aya: muerto, cadáver; Macay: cargar, transportar; quilla: mes.
62
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 62 26/11/2014 11:45:29 p.m.
las estructuras del estado inca
para exponerlos públicamente; les presentaban alimento y bebida, les adornaban
suntuosas prendas y plumas, y luego danzaban alrededor de ellos. A continuación,
les ponían en andas y les llevaban en procesión por las calles, de casa en casa.131 Por
último, les devolvían a sus sepulturas, con nuevas ofrendas. Otras fuentes refieren
que las momias de los Incas se hallaban expuestas de este modo durante todas las
festividades, y especialmente durante el Capac Inti Raymi, en el solsticio de verano;
eran paseados entonces solemnemente en el templo del Sol. Este retorno periódico
de los antepasados, considerados vivientes durante la fiesta, atestigua por si solo (con
independencia de los ritos del duelo) “que entre el pasado y el presente es posible el
tránsito en los dos sentidos”;132 los difuntos salen de sus sepulturas y luego retornan.
No se trata sólo de un tránsito, sino de fusión. El rito unifica pasado y presente en
una misma experiencia vivida (y en el centro del mundo en la festividad del Capac
Inti Raymi); simultáneamente, la duración se condensa en el instante y se despliega
en la sincronía, mientras que la diacronía queda abolida en el tiempo recuperado.
Un modelo andino
Que estos esquemas mentales, creencias y ritos, señalan la existencia de un mode-
lo genéricamente andino, resulta bien atestiguado al poner dichos fenómenos en
relación con el relato de otro cronista indígena, Pachacuti Yamqui (originario de la
región Colla y contemporáneo de Poma). Un dibujo de éste inspiró a R. T. Zuidema
un modelo constituido por cinco generaciones, que aplica al estudio del sistema
de parentesco de los incas. Sin embargo, aquí es conveniente también buscar las
correlaciones (o las oposiciones) no tanto al nivel de los elementos mismos como
al de los vínculos que los unen. El esquema de Pachacuti Yamqui representa a la
vez un sistema cosmológico y un sistema de parentesco:
De acuerdo con nuestra perspectiva, este esquema corresponde a un eslabón
intermedio en la serie de las transformaciones que, en Poma, aseguran el tránsito
131
Ibíd., f. 257: “en este mes sacan los defuntos de sus bobedas que llaman pucullo y le dan de
comer y veuer y le bisten de sus bestidos rricos y le ponen en unas andas y andan con ellas en casa
en casa y por las calles y por la plasa y despues tornan ametella en sus pucullos…”.
132
C. Lévi-Strauus, op. cit., p. 315.
63
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 63 26/11/2014 11:45:29 p.m.
nathan wachtel
del espacio al calendario y de éste a la historia. El quinto elemento se encuentra
proyectado aquí al origen (del universo o del “linaje”), mientras que los cuatro
elementos se desdoblan a fin de representar la descendencia masculina por una
parte y la descendencia femenina por otra. Se trata de una combinación exacta
de los mismos mecanismos que vimos puestos en práctica en la organización del
calendario y la sucesión de las edades, pero simétricos e inversos: desdoblamiento
que no corresponde al centro, sino al comienzo. (Recordemos que la primera mitad
del año se situaba del lado masculino, y la segunda, del lado femenino). Espacio,
calendario, parentesco e historia constituyen así estructuras parciales que, indi-
rectamente y a través de una serie de transformaciones, dependen de una misma
estructura fundamental, siguiendo la secuencia:
Estas transformaciones en el interior de la estructura general no significan,
sin embargo, que podamos reducir todas las sociedades andinas a una fórmula
única. Pero el análisis precedente sugiere al menos una cierta homogeneidad en
las estructuras mentales, que no sólo excluye sino que implica (como otras tantas
variantes) la diversidad de sus creencias y costumbres. Por otra parte, sabemos
que el sistema religioso y cosmogónico de los incas se ha superpuesto a creencias
64
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 64 26/11/2014 11:45:30 p.m.
las estructuras del estado inca
primitivas, fundadas sobre el culto de los huacas (lugares sagrados, como montañas,
grutas o lagos). Una vez desaparecido el inca, sobrevivirá ese animismo más que la
religión del Sol o del Viricocha. Aunque esta última, a causa de la homogeneidad
cultural de las sociedades andinas, tampoco aparece como un injerto radicalmente
extraño. La asimilación del sistema religioso inca fue probablemente más fácil que
la aplicación de su sistema político. Dicho de otro modo, aun cuando las institu-
ciones impuestas por los incas permaneciesen parcialmente en un terreno ideal, la
ideología justificativa de su poder constituye en sí un hecho real y vivido. No puede
discutirse que la organización del Imperio desembocó a la larga en la explotación
de los campesinos por una clase privilegiada (la de los curacas y los Incas); pero es
importante, en la perspectiva de nuestro estudio, que esta explotación no haya sido
vivida como tal por aquellos que la sufrían y que, al contrario, hallase su sentido
en una visión coherente del mundo.
***
Convenía presentar un cuadro del Estado que la Conquista iba a destruir y hemos
intentado volver a situar las diversas instituciones de la sociedad inca en su contexto
65
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 65 26/11/2014 11:45:30 p.m.
nathan wachtel
global. Pero, por lo mismo, nuestro cuadro reviste un aspecto más estático que diná-
mico. También es preciso recordar que el Imperio inca constituye el resultado de una
larga evolución que puede resumirse, antes de la Conquista, bajo dos enunciados:
1º. Desarrollo de las instituciones estatales, que se establecen sobre la base de
las instituciones propias del ayllu. En este sentido, si queremos caracterizar
a esa sociedad mediante una categoría simple, podemos pensar en Alfred
Métraux, en el concepto de “modo de producción asiático”. La comunidad
continúa atendiendo a su subsistencia, mientras que el Estado se apropia
del excedente de la producción, reglamenta la organización general de la
vida económica y dirige los grandes trabajos (irrigación, terrazas, caminos,
etc.). Pero el propio crecimiento del Estado y la creación de un aparato
burocrático implica la extensión de ciertos grupos sociales (los yanas, los
mitimaes, las acllas) que escapan al cuadro comunitario tradicional.
2º. Formación de poderes “privados”. Correlativamente al desarrollo estatal,
y por un proceso de alguna manera dialéctico, el papel de los curacas (o, al
menos, de algunos entre ellos) reviste una importancia creciente. En efecto,
para revisar su autoridad, el Inca se ve llevado, por el juego recíproco de
los dones y contradones, a ofrecer a los grandes jefes provinciales bienes
económicos de un interés decisivo: tierras, llamas y yanas. Los curacas
así provistos pueden, por su parte, crearse clientelas importantes, que les
permiten (en especial durante los momentos de problemas accesorios en
la dinastía de los Incas) escapar tanto de las instituciones comunitarias
tradicionales como del control del Estado, aun cuando éste se encuentre
en el origen de su poder. En este sentido, es posible que se esbozasen los
elementos de una “feudalidad”.
La Conquista española interrumpió esta evolución, provocó con su brutalidad la
desestructuración de la sociedad indígena y desencadenó un proceso nuevo, donde,
sin embargo, pudieron todavía manifestarse las tendencias al periodo Inca: el Estado
ha sido destruido y es reemplazado por las instituciones españolas, mientras que el
poder de los jefes locales, en mayor o menor medida, sobrevive.
66
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 66 26/11/2014 11:45:30 p.m.
las estructuras del estado inca
Bibliografía
Baudin, Louis, L’Empire socialiste des Inka, Paris.
Bourricaud, F., Changemensts a Puno. Étude de sociologie andine, París, 1962.
Castro, Fray Cristobal de, y Diego de Ortega Morejón, Relación y declaración del modo
que este valle de Chincha y sus comarcas se gobernaban antes de que hubiese incas y después
que los hubo hasta que los cristianos entraron en esta tierra (1558), Colección de documentos
inéditos para la historia de España, Madrid, 1867.
Cobo, B., Historia del Nuevo Mundo, biblioteca de Autores Españoles, t. ii, Madrid, 1956.
Falcón, Francisco, Representación hecha en Concilio Provincial, Colección de libros y docu-
mentos referentes a la Historia del Perú, Lima, 1918.
Garcilaso de la Vega, Inca, Comentarios reales. Obras completas, Madrid, 1960.
León, Cieza de, Segunda parte de la Crónica del Perú, Madrid, 1880.
Lévi-Strauss, Claude, La Pensée suvage, París, 1962.
Matienzo, J. de, Gobierno del Perú (1567), París, 1967.
Metraux, A., Les Incas, 1962.
Moore, Sally Falk, Power and property in Inca Peru, New York, 1958.
Murra, J. V., en “The historic tribes of Ecuador”, en Handbook of South American Indias,
Washington, Vol. ii, 1940.
——— The economic organization of the Inca State, Chicago, 1956.
——— The econmic organization of the Inca State, (Tesis), Chicago, 1956.
——— “La función del tejido en varios contextos sociales del Estado inca”, en Actas
y trabajos del Segundo Congreso Nacional de Historia del Perú, vol. ii, Lima, 1958.
——— “Rite and crop in the Inca State”, en Culture in History, Nueva York, 1960.
——— “Rebaños y pastores en la economía de tahuantisuyy”, en Revista peruana de
cultura, 1964.
Núñez Anavitarte, Carlos, Teorías del desarrollo incasico, interpretación esclavista patriarcal
de su proceso histórico natural, Cuzco, 1955.
Ortiz de Zúñiga, Iñigo, “Visita fecha por mandato de Su Magestad”, en Revista del
Archivo Nacional del Perú, Perú, 1925.
Polo de Ondegardo, J., Informaciones acerca de la religión y gobierno de los Incas, Colección
de libros y documentos referentes a la historia del Perú, Lima, 1916.
——— “Relación de los adoratorios de los Indios de los quatro caminos (caques) que
salían del Cuzco”, en Historia del Nuevo Mundo, B. Cobo (Comp.), t. ii., Madrid,
1965.
67
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 67 26/11/2014 11:45:30 p.m.
nathan wachtel
Poma de Ayala, Felipe Guaman, Nueva Crónica y Buen Gobierno, París, 1936.
Polanyi, Karl, y otros, Trade and Markets in the early Empires, Glencoe, 1956.
Relaciones geográficas de Indias-Perú, t. ii, Madrid, 1956.
Rostworowski de Díez Canseco, María, “Nuevos datos sobre tendencia de tierras reales
en el Incario”, en Revista del Museo nacional, t. xxx, Lima, 1962.
Rowe, J. H., “Inca Culture at the time of Spanish Conquest”, en Handbook of South
American Indians, T. ii, Washington, 1946.
Santillán, Fernando de, Relación del origen, descendencia, política y gobierno de los Incas,
Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, Lima, 1927.
Vista hecha a la provincia de Chucuito por Garci Diez de San Miguel en el año 1567, editado
por Waldemar Espinosa Soriano, Lima, 1964.
Wachtel, Nathan, “Structuralisme et histoire: á propos de l’organization sociale du
Cuzco”, en Annales E. S. C., enero-febrero, 1966.
Wedin, Ake, El sistema decimal en el imperio incaico, Madrid, 1965.
Zuidema, R. T., The Caque System of Cuzco. The social organization of the capital of the
Incas, Leiden, 1964.
——— “El calendario inca. Actas y memorias”, en XXXVI Congreso Internacional de
Americanistas, Sevilla, 1966.
68
01-01a-Nathan Wachtel-Estructuras.indd 68 26/11/2014 11:45:31 p.m.
b) Mesoamérica
01-02b-Bonfil Batalla-Tierra Civiliz.indd 69 24/11/2014 04:53:24 p.m.
01-02b-Bonfil Batalla-Tierra Civiliz.indd 70 24/11/2014 04:53:24 p.m.
Una tierra con civilización milenaria
guillermo bonfil batalla
P artamos de un hecho fundamental: en el territorio de lo que hoy es México
surgió y se desarrolló una de las pocas civilizaciones originales que ha creado
la humanidad a lo largo de toda su historia: la civilización mesoamericana. De ella
proviene lo indio de México; ella es el punto de partida y su raíz más profunda.
Todo escolar sabe algo del mundo precolonial. Los grandes monumentos arqueo-
lógicos sirven como símbolo nacional. Hay un orgullo circunstancial por un pasado
que de alguna manera se asume glorioso, pero se vive como cosa muerta, asunto de
especialistas o imán irresistible para atraer turismo. Y, sobre todo, se presume como
algo ajeno, que ocurrió antes aquí, en el mismo sitio donde hoy estamos nosotros,
los mexicanos. El único nexo se finca en el hecho de ocupar el mismo territorio
en distintas épocas, ellos y nosotros. No se reconoce una vinculación histórica, una
continuidad. Se piensa que aquello murió asesinado —para unos— o redimido
—para otros— en el momento de la invasión europea. Sólo quedarían ruinas: unas
en piedra y otras vivientes. Ese pasado lo aceptamos y lo usamos como pasado del
territorio, pero nunca a fondo como nuestro pasado: son los indios, es lo indio. Y en
ese decir se marca la ruptura y se acentúa con una carga reveladora e inquietante de
superioridad. Esa renuncia, esa negación del pasado, ¿corresponde realmente a una
ruptura histórica total e irremediable? ¿Murió la civilización india y lo que acaso
resta de ella son fósiles condenados hace ya cinco siglos a desaparecer porque no
tienen ni presente ni futuro posible? Es indispensable repensar la respuesta a estas
preguntas, porque de ella dependen muchas otras preguntas y respuestas urgentes
sobre el México de hoy y el que deseamos construir.
[71]
01-02b-Bonfil Batalla-Tierra Civiliz.indd 71 24/11/2014 04:53:25 p.m.
guillermo bonfil batalla
La forja de una civilización
El nuestro, como los territorios de casi todos los países del mundo, han visto
transitar, surgir y desaparecer en él, a lo largo de milenios, una gran cantidad de
sociedades particulares que podemos llamar, en términos genéricos, pueblos. Pero, a
diferencia de lo que ocurrió en otras partes, aquí hay una continuidad cultural que
hizo posible el surgimiento y desarrollo de una civilización propia.
Según la información disponible, hace por lo menos 30 mil años que el hombre
habita en las tierras que hoy son México. Los primeros grupos se ocupaban en la
cacería y la recolección de productos silvestres. Unos parecen haberse dedicado a
cazar las grandes especies de la fauna desaparecida, como el mamut, el mastodonte,
el camello y el caballo, en tanto que otros, probablemente por las condiciones del
medio en el que se movían, cazaban o pescaban especies menores y dependían más
de la recolección. La gran fauna desapareció del territorio mexicano aproximada-
mente 7 mil años antes de nuestra era, tal vez debido a cambios climáticos que le
impidieron sobrevivir. De aquellas bandas se han encontrado restos fósiles, utensilios
de piedra y algunas armas directamente asociadas con esqueletos de los grandes
animales que mataban. Eran grupos nómadas que requerían de un territorio muy
amplio para asegurar la subsistencia y vivían en cuevas y abrigos temporales que
abandonaban a poco tiempo de ocuparlos.
La reducción de la fauna y la mayor dependencia de la recolección influyeron
seguramente en el inicio de un proceso fundamental: la domesticación y el posterior
cultivo de las plantas. La civilización mesoamericana surge como resultado de la
invención de la agricultura. Éste fue un proceso largo, no una transformación ins-
tantánea. La agricultura se inicia en las cuencas y los valles semiáridos del centro de
México entre 7 500 y 5 000 años antes de nuestra era. En ese periodo comienzan
a domesticarse el frijol, la calabaza, el huautli o alegría, el chile, el miltomate, el
guaje, el aguacate y, por supuesto, el maíz. El cultivo del maíz constituye el logro
fundamental y queda ligado de manera indisoluble a la civilización mesoamericana.
Su domesticación produjo el máximo cambio morfológico ocurrido en cualquier
planta cultivada; su adaptación permitió su cultivo en una gama de climas y alti-
tudes que es la más amplia en comparación con todas las demás plantas cultivadas
de importancia. Debe recordarse que el maíz sólo sobrevive por la intervención
del hombre, ya que la mazorca no dispone de ningún mecanismo para dispersar
72
01-02b-Bonfil Batalla-Tierra Civiliz.indd 72 24/11/2014 04:53:25 p.m.
una tierra con civilización milenaria
las semillas de manera natural: es, de hecho, una criatura del hombre. Del hombre
mesoamericano. Y éste, a su vez, es el hombre de maíz, como lo relata poéticamente
el Pop Wuj, «Libro de los Acontecimientos» de los mayas kichés:
así fue como hallaron el alimento y fue lo que emplearon para el cuerpo de la gente
construida, de la gente formada; la sangre fue líquida, la sangre de la gente, maíz
empleó el Creado, el Varón Creado (...) Luego tomaron en cuenta la construcción y
formación de nuestra primera madre y padre, era de maíz amarillo y blanco el cuerpo,
de alimento eran las piernas y brazos de la gente, de nuestros primeros padres; eran
cuatro gentes construidas, de sólo alimento eran sus cuerpos. (Versión de Adrián I.
Chávez).
El maíz, y la propia agricultura, no adquirieron de inmediato la importancia
que les estaba destinada. Sus inventores continuaron practicando la recolección y la
cacería como actividades principales y usaban los productos cultivados de manera
complementaria, aunque en proporción creciente. Hacia el año 3000 antes de nuestra
era, los habitantes de las pequeñas aldeas que se han descubierto cerca de Tehuacán
sólo obtenían el 20% de sus alimentos de las plantas cultivadas, en tanto que el 50%
provenía de la recolección y el resto era producto de la caza. Sin embargo, llevaban
ya una vida sedentaria, habían aumentado la variedad de cultivos e incluso criaban
perros para su alimentación. Entre los años 2000 y 1500 antes de nuestra era,
culmina el proceso de sedentarización y los productos cultivados representan ya la
mitad de la dieta. Se ha explicado este cambio por el hecho de que el rendimiento
del maíz debió alcanzar la cantidad de 200 a 250 kg por hectárea, lo que ya lo hacía
más redituable que la recolección. Surgen entonces las aldeas permanentes donde,
además, se fabrica cerámica inventada hacia el año 2300. Puede decirse que en ese
momento (1500 antes de nuestra era) da comienzo la civilización mesoamericana.
Por entonces se inicia en las tierras cálidas del sur de Veracruz la cultura olmeca,
considerada la cultura madre de la civilización mesoamericana.
No es este el lugar para presentar un panorama, aunque fuera muy esquemá-
tico, del desarrollo de esta civilización desde sus orígenes hasta los albores del
siglo xvi. Es un proceso complejo y diversificado cuyo conocimiento se enriquece
constantemente con nuevos hallazgos arqueológicos e históricos. Baste señalar que
los especialistas han establecido ciertos periodos cronológicos que coinciden, en sus
trazos más generales, en las distintas regiones mesoamericanas. Así, se conoce un
73
01-02b-Bonfil Batalla-Tierra Civiliz.indd 73 24/11/2014 04:53:25 p.m.
guillermo bonfil batalla
periodo preclásico o formativo que abarca del año 2000 antes de nuestra era al año
200 d.C., aproximadamente. Entre 800 y 200 a. C., ocurre el auge de la cultura
olmeca, surgen probablemente las primeras inscripciones, se establece el calendario
que perfeccionarán más adelante los diversos pueblos mesoamericanos y se tallan
esculturas monumentales que hoy nos asombran por la calidad técnica de su factura
y por su armonía plástica.
La influencia de la cultura madre se hace evidente por diversos rumbos. En
el norte de Veracruz se desarrolla la cultura llamada Remojadas, cuya tradición la
continuarán más tarde los totonacas; en Oaxaca da comienzo la cultura zapoteca
y en la península de Yucatán, al parecer como resultado también de la influencia
olmeca, se sientan las bases iniciales de lo que será la cultura maya, cuyo perfil
inconfundible quedará definido al finalizar este periodo. En los valles centrales,
durante la misma época, se desarrolla en ciertos sitios una agricultura intensiva
que hace uso de terrazas artificiales, canales, represas y chinampas, posibles gra-
cias al surgimiento de una forma de organización social que los arqueólogos han
denominado señoríos teocráticos. Al finalizar el preclásico están sentadas las bases
de la civilización mesoamericana, cuyas principales culturas cristalizarán a partir
de ese momento.
Al iniciarse el periodo clásico, hacia el año 200 de nuestra se inicia también
la cultura teotihuacana, que se expandió ampliamente durante los cinco siglos
siguientes y cuya influencia posterior continúa hasta la llegada de los españoles.
Teotihuacán, en el momento de su esplendor, era quizás la ciudad más poblada del
mundo, gracias a la agricultura intensiva que se practicaba en los valles centrales del
altiplano y a los tributos que recibía de pueblos sometidos a su hegemonía. Desde
entonces, los valles centrales adquirieron la importancia que han mantenido hasta
la fecha como eje político y económico de un vasto territorio que en algunas épocas
rebasaba las actuales fronteras de México.
El poder de los valles centrales como punto de articulación descansaba inicial-
mente en el aprovechamiento óptimo de las características del medio natural, me-
diante el uso de tecnologías agrícolas mesoamericanas y el desarrollo de formas de
organización social que permitían el control de una población numerosa y dispersa.
Sin instrumentos de metal sin arado sin usar la rueda ni disponer de animales de
tiro, se practicó una agricultura intensiva de alto rendimiento con el empleo de mano
de obra relativamente reducida. Se aprovecharon los lagos de la cuenca de México
74
01-02b-Bonfil Batalla-Tierra Civiliz.indd 74 24/11/2014 04:53:25 p.m.
una tierra con civilización milenaria
para construir chinampas cuyo cultivo es de muy alta productividad; se hicieron
grandes obras para impedir el paso de agua salada a los mantos de agua dulce; los
propios lagos sirvieron como vías de comunicación que permitían el transporte
fácil de personas y mercaderías entre muchas localidades ubicadas en la cuenca. En
las laderas de las montañas que circundan el valle se acondicionaron los terrenos
mediante terrazas y se construyeron canales para aprovechar mejor el agua. Por
su posición geográfica, los valles centrales tuvieron la posibilidad de ser el punto
de convergencia de productos que provenían de zonas climáticas muy distintos y
no necesariamente muy distantes: paulatinamente se articularon nichos ecológicos
diversos a través del intercambio comercial, algunas veces impuesto por la fuerza
militar y el poder político correspondiente. Esa relación permanente hizo posible que
una de las tradiciones culturales más importantes de la civilización mesoamericana,
la del centro de México, se nutriera siempre de influencias muy diversas, incluso
las que provenían de más allá de los límites septentrionales del área mesoamerica-
na, a través del contacto con los grupos recolectores y cazadores de Aridoamérica
que frecuentemente penetraban hacia el sur, ora en forma pacífica, ora beligerante.
Pero no sólo el centro de México se desarrolló culturalmente aprovechando un
intenso contacto con otras regiones mesoamericanas; de hecho, todas las culturas
del área mantuvieron relación entre sí, directa o indirectamente. La diáspora tolteca
que ocurrió a fines del siglo x de nuestra era influyó de manera notable en sitios
muy distantes de las grandes ciudades de Tula, Teotihuacán o Cholula y produjo
cambios trascendentes, por ejemplo, en el área maya, desde Chiapas hasta Honduras
y Yucatán. Las culturas locales de pueblos que se situaban en la periferia de los
centros de mayor desarrollo presentaban características que pueden relacionarse
con rasgos culturales específicos de uno y otro de sus vecinos mayores; tal sucede
en el caso de los itzales que ocupan Chichén hacia el año 918 y que son chontales
que provienen de las costas de Tabasco y poseen una cultura original en la que son
visibles las influencias mayas y también las toltecas. El lento avance cultural de los
primeros milenios se acelera a partir del momento en que la agricultura se convierte
en la principal base económica y da origen a formas de vida colectiva que, dentro
de la diversidad de sus rasgos peculiares, mantienen elementos comunes de civi-
lización. El contacto intenso y prolongado entre las culturas con perfil propio que
van surgiendo históricamente y entre los pueblos que las crean y desarrollan, que
constituyen ya pueblos diferenciados, autónomos en algún momento, hizo posible
75
01-02b-Bonfil Batalla-Tierra Civiliz.indd 75 24/11/2014 04:53:25 p.m.
guillermo bonfil batalla
que se consolidara la unidad de la civilización mesoamericana. Ese origen común
es reconocido en muchos mitos y tradiciones de diversos pueblos; un fragmento
del Pop Wuj sirve de ejemplo:
¿Dónde quedó nuestra lengua? ¿Qué nos ha sucedido? Nos hemos perdido. ¿Dónde
nos habrían engañado? Era una nuestra lengua cuando venimos de Tulan, sólo una era
nuestra subsistencia, nuestro origen; no es bueno lo que nos ha sucedido —dijeron
entonces las tribus bajo los árboles, bajo los bejucos.
La definición de Mesoamérica como una región cultural con límites y caracte-
rísticas precisas fue propuesta inicialmente por Paul Kirchhoff a partir de la distri-
bución de un centenar de elementos culturales de muy diversa naturaleza, algunos
de los cuales, aproximadamente la mitad, estaban presentes exclusivamente en
Mesoamérica (es decir, en una zona que abarca aproximadamente, al norte, desde
el río Pánuco al Sinaloa pasando por el Lerma y, al sur, desde la desembocadura
del Motagua hasta el Golfo de Nicoya, pasando por el lago de Nicaragua), en tanto
que otros aparecían también en otra o algunas otras de las áreas culturales que se
reconocen en América. El estudio fundador de Kirchhoff se refería a la situación
en el momento de la invasión europea y el propio autor prevé que investigaciones
posteriores mostrarán variación de las fronteras mesoamericanas, especialmente
en el norte, en diversas épocas del largo proceso de su desarrollo. Por supuesto,
la simple presencia o ausencia de rasgos culturales tan disímiles y de significación
tan diversa como «cultivo de maíz», «uso de pelo de conejo para decorar tejidos»,
«mercados especializados», «escritura jeroglífica», «chinampas» y «13 como número
ritual», a todas luces es insuficiente para caracterizar una civilización. Kirchhoff
lo señala así y aporta otros datos y reflexiones entre los que destaca una conclusión
importante que descansa en la información lingüística: la existencia de lenguas
mesoamericanas cuya distribución indica, por una parte, una presencia muy an-
tigua en este territorio y, por otra, un contacto y una relación constante entre los
pueblos que hablaban esas lenguas dentro de los límites de la región. «Todo esto
demuestra —señala Kirchhoff— la realidad de Mesoamérica como un región cuyos
habitantes, tanto los inmigrantes muy antiguos como los relativamente recientes, se
vieron unidos por una historia común que los enfrentó como un conjunto a otras
tribus del continente”.
76
01-02b-Bonfil Batalla-Tierra Civiliz.indd 76 24/11/2014 04:53:25 p.m.
una tierra con civilización milenaria
Hay, efectivamente, una relación de continuidad entre la invención del cultivo
del maíz por las bandas recolectaras y cazadoras que vivían en las cuevas de Te-
huacán hace 7000 años y el florecimiento de Teotihuacán a principios del siglo vii
de nuestra era, igual que existe esa relación innegable entre la cultura teotihuacana
y el desarrollo de las diversas culturas mesoamericanas hasta la invasión europea,
independientemente de que los pueblos portadores de esas culturas hablen lenguas
distintas y se identifiquen con nombres diferentes. La civilización mesoamericana
no es producto de la intrusión de elementos culturales foráneos ajenos a la región,
sino del desarrollo acumulado de experiencias locales, propias. Esto plantea una
cuestión que surgirá intermitentemente a lo largo de esta obra: la adecuación bá-
sica de las culturas indias a las condiciones concretas en que existen los pueblos
que las portan —lo que explica su diversidad— y, al mismo tiempo, la unidad que
manifiestan más allá de sus particularidades y que se explica por su pertenencia a
un mismo horizonte de civilización.
Otro hecho que conviene destacar es que prácticamente todo el territorio ha-
bitable estuvo habitado en algún momento del periodo precolonial. Esto significa
que la civilización mesoamericana se nutre de experiencias que son resultado de
enfrentar una gama variadísima de situaciones, tanto por la diversidad de los nichos
eco lógicos en que se dieron los desarrollos culturales locales, como por las carac-
terísticas cambiantes de los pueblos que en muchos casos ocuparon sucesivamente
esos nichos. Es sólo a partir de la invasión europea y la instauración del régimen
colonial cuando el país se convierte en tierra ignota cuyos secretos y apariencias
deben «descubrirse». La mirada del colonizador ignora la ancestral mirada profunda
del indio para ver y entender esta tierra, como ignora su experiencia y su memoria.
El contacto histórico incluye también a los pueblos que ocupaban territorios
al norte de la frontera mesoamericana, en la llamada Aridoamérica. Fue una fron-
tera inestable, fluctuante; y aunque aquellos pueblos no eran de estirpe cultural
mesoamericana, su relación con la civilización del sur fue constante y no en todos
los casos violenta: de hecho, algunos pueblos mesoamericanos eran en su origen
recolectores y cazadores del norte que migraron y se asimilaron a la cultura agrícola
y urbana de Mesoamérica. Se ha sostenido que Huitzilopochtli, el dios tutelar de
los aztecas, presenta características que lo particularizan en el panteón mesoame-
ricano precisamente porque surge en aquel pequeño grupo nómada norteño que,
tras largo peregrinar, se asentó por fin en Tenochtitlán y se convirtió en el pueblo
77
01-02b-Bonfil Batalla-Tierra Civiliz.indd 77 24/11/2014 04:53:26 p.m.
guillermo bonfil batalla
del sol. De tal manera que la distinción entre Mesoamérica y los pueblos que ha-
bitaban al norte, aunque es real y es útil para comprender la situación global del
México precolonial, no debe entenderse como una barrera que aislara dos mundos
radicalmente diferentes, sino como un límite variable de la zona tropical en la que
las condiciones climáticas, ante todo la magnitud de la precipitación pluvial, per-
mitían una vida dependiente de la agricultura, a partir de la tecnología disponible.
Esto, naturalmente, implica diferencias en muchos órdenes de la cultura; pero no
entraña aislamiento ni falta de relación cultural: la experiencia de los cazadores y
recolectores del norte, no es ajena a la civilización mesoamericana.
La conformación actual de México, (su diferenciación regional; los contrastes
entre norte y sur, altiplano y costas; la preeminencia de los altos valles centrales)
si bien descansa en una diversidad geográfica de rotunda presencia, es ante todo
el resultado de una historia cultural milenaria, cuya huella profunda no ha sido
borrada por los cambios de los últimos 500 años. Ellos no niegan la trascendencia
de esos cambios; solamente destaca el hecho de que las transformaciones ocurridas
no son exclusivamente resultado de los procesos desencadenados a partir de la inva-
sión europea, como si tales procesos se implantaran en un vacío cultural, sino que
siempre son producto de la acción de esas fuerzas nuevas sobre conjuntos humanos
que poseen una herencia cultural elaborada durante muchos siglos en esos mismos
sitios, lo que les permite reaccionar a su vez en distintas formas.
Lo que importa subrayar es el hecho de que la milenaria presencia del hombre
en el actual territorio mexicano produjo una civilización. Esto tiene implicaciones
de profunda importancia. Por una parte, indica que las diversas culturas que
existieron en el pasado precolonial y las que, transformadas, existen hoy como
continuación de aquéllas, tienen un origen común, son resultado de un proceso
civilizatorio único, lo que les otorga unidad básica más allá de cuales quiera dife-
rencias y particularidades. Por otra parte, al hablar de civilización se está haciendo
referencia a un nivel de desarrollo cultural (en el sentido más amplio e inclusivo
del término) lo suficientemente alto y complejo como para servir de base común
y orientación fundamental a los proyectos históricos de todos los pueblos que
comparten esa civilización. No se trata, entonces, de un simple agregado, más o
menos abundante, de rasgos culturales aislados, sino de un plan general de vida
que le da trascendencia y sentido a los actos del hombre, que ubica a éste de una
cierta manera en relación con la naturaleza y el universo, que le da coherencia a
78
01-02b-Bonfil Batalla-Tierra Civiliz.indd 78 24/11/2014 04:53:26 p.m.
una tierra con civilización milenaria
sus propósitos y a sus valores, que le permite cambiar incesantemente según los
avatares de la historia sin desvirtuar el sentido profundo de su civilización, pero sí
actualizándola. Es como un marco mayor, más estable, más permanente, aunque
de ninguna manera inmutable, en el que se encuadran diversas culturas y, diversas
historias se hacen comprensibles. Eso, nada menos: una civilización, es lo que
crearon y nos legaron cientos de generaciones sucesivas que trabajaron, pensaron
y soñaron aquí durante milenios.
Los testimonios de ese largo proceso civilizatorio nos rodean por todos los
rumbos: siempre tenemos frente a nosotros un vestigio material, una manera de
sentir y de hacer ciertas cosas, un nombre, un alimento, un rostro, que nos reiteran
la continuidad dinámica de lo que aquí se ha creado a lo largo de muchos siglos.
No son objetos, seres ni hechos mudos: persistimos tercamente en no escucharlos.
La naturaleza humanizada
Apenas hay paisaje virgen en México. Siempre se encuentran los rastros del quehacer
humano, del antiguo transitar del hombre por estas tierras. Millares de viejos sitios
de habitación abandonados, desde las imponentes ruinas de las grandes ciudades
hasta los vestigios más discretos de pequeñas aldeas bajo montículos que parecen
naturales. Muchos poblados mexicanos de hoy, han sido habitados continuamente
desde siglos antes de la invasión europea. Hay antiguos canales en desuso; hay to-
davía chinampas, unas en producción y otras convertidas en atractivo turístico; en
las zonas montañosas del centro y sur del país, al amanecer o cuando cae la tarde,
puede verse el trazo de las terrazas que permitían cultivar laderas muy empinadas;
sin demasiado esfuerzo se pueden recorrer grandes tramos de los caminos por
los que anduvieron los mayas hace mil años. Hay obras hidráulicas de magnitud
sorprendente, como el sistema de irrigación de Tezcutzingo, cercano a Texcoco;
cientos de cuevas y manantiales conservan evidencias de ritos ancestrales, algunos
de los cuales todavía se practican regularmente; tepalcates, navajas de obsidiana,
fragmentos de figuras de piedra o barro, dispersos por todos los rincones del país,
atestiguan la relación del hombre con esta naturaleza desde un pasado remoto. Ese
hacer incesante ha cambiado nuestro paisaje, a veces en forma espectacular, más
comúnmente de manera sutil, lenta pero constante.
79
01-02b-Bonfil Batalla-Tierra Civiliz.indd 79 24/11/2014 04:53:26 p.m.
guillermo bonfil batalla
La transformación de la naturaleza incluye la creación de espacios adaptados
para el desarrollo de la vida humana. En gran parte de las tierras cultivadas se
eliminó la vegetación original hace más de mil años; y, pacientemente, generación
tras generación, los agricultores han contribuido a suavizar el perfil del terreno para
facilitar las faenas del cultivo. Las esbeltas cañas de maíz invadieron pacíficamente
el paisaje, desde las costas hasta alturas de más de 3 mil metros sobre el nivel del
mar. Y esta es una planta inventada por el hombre en estas tierras. El maíz ordena
desde hace muchos siglos gran parte del territorio mexicano. Una observación
mínimamente alerta permite constatar la adecuación recíproca del maíz al hombre
y del hombre al maíz en cualquier comunidad campesina de estirpe mesoameri-
cana: la distribución de las casas, por ejemplo, concentradas en muchos casos en
pequeños pueblos donde los predios contiguos se alinean en calles rectas o veredas
serpenteantes, en tanto que en otros sitios se dispersan aisladas entre los campos
de labor, indica formas diferentes de asentamiento humano que se entienden
precisamente en función de los requerimientos locales del cultivo del maíz, por la
conformación y el relieve del terreno, el clima y la forma de aprovechar el agua.
Las casas mismas, en la distribución interna de los espacios, revelan la importancia
central del maíz: siempre habrá un sitio para almacenar las mazorcas, y su forma
y la manera de construirlo varían de región a región, adecuándose a los materiales
disponibles, a las exigencias del clima, a las variedades de la fauna nociva; habrá,
también, un espacio para desgranar el maíz, que es una tarea cotidiana que involu-
cra a todos los miembros de la familia y da ocasión para intensificar las relaciones
domésticas; habrá, ocupando un sitio principal del hogar, el fogón y el metate para
elaborar las tortillas, el alimento base, imprescindible: ahí pasan mucho tiempo las
mujeres desde antes de que despunte el alba y ahí se reúne la familia para comer,
charlar, discutir los trabajos y los días. Todo el espacio, desde las grandes líneas que
determinaron la ocupación del territorio en las formas que siguen caracterizando
a las diversas regiones del país, hasta los detalles interiores de las casas habitación,
tiene, en última instancia, una relación determinante con el maíz que se ha forjado
durante siglos y milenios.
Junto y en torno al maíz, la civilización mesoamericana domesticó e inició el cul-
tivo de muchas otras plantas útiles. En la milpa se sigue intercalando frijol, calabaza,
chile y otros productos que forman parte de la dieta regular. El maguey es caracte-
rístico del paisaje de las tierras altas, donde sirve para marcar linderos y detener la
80
01-02b-Bonfil Batalla-Tierra Civiliz.indd 80 24/11/2014 04:53:26 p.m.
una tierra con civilización milenaria
erosión en las laderas, además de sus múltiples usos y formas de aprovechamiento
que llevaron al padre Acosta a llamarlo «el árbol de las maravillas, innumerables
casi son los usos de esta planta». El nopal lo acompaña con frecuencia, acentuando
la dureza del horizonte. Por todos los rumbos del país persiste el cultivo de plantas
cuya antigüedad al servicio del hombre puede cumplir ya varios miles de años en
este territorio: la lista es impresionante y abarca desde productos cuyo consumo
se ha generalizado en muchas partes del mundo, tales como el jitomate, el cacao,
el tabaco, el aguacate y el algodón, hasta plantas que tuvieron gran importancia
pero cuyo cultivo y uso han decaído y se refugian hoy en pequeños resquicios del
territorio, como la alegría. Ya se recorran las tierras húmedas del trópico, los valles
del altiplano, las tierras semidesérticas del norte, o la planicie caliza de la península
de Yucatán, en todas partes se encontrará una vegetación largamente transformada
por la mano y la inteligencia del hombre, un paisaje muchas veces inventado. Aun
en lo recóndito de las selvas y los bosques, la distribución y la densidad relativa de
ciertas especies obedece a la intención humana que, sin cultivarlas, ha protegido a
algunas cuyo aprovechamiento conoce desde siglos.
También la fauna ha sufrido cambios para adecuarse a la presencia del hombre.
En su reino se dio la domesticación de algunas especies cuya sobrevivencia depende
ya de la compañía humana: los guajolotes y algunas razas caninas. Muchos otros
animales vinieron con los europeos y fueron fácilmente incorporados a la vida rural
porque la civilización mesoamericana disponía del espacio cultural para hacerlos
suyos. Hay maneras de ahuyentar, de cazar, de atraer a los animales silvestres que,
practicadas incesantemente durante siglos, han afectado su distribución natural y
han alterado la magnitud de sus poblaciones.
El aprovechamiento de ciertos productos minerales, como la sal, la arcilla, las
canteras y las minas de arena, es un proceso milenario que también ha contribuido
a humanizar el paisaje mexicano: lo ha transformado y lo ha hecho más adecuado
para la vida de los hombres. Muchos asentamientos humanos y muchas rutas que
todavía se usan, tuvieron su origen en la necesidad de obtener sal para su consumo en
regiones donde no la había. Hace ya varias décadas, Miguel Othón de Mendizábal
llamó la atención sobre la gran importancia del comercio de la sal en la época preco-
lonial. El entorno natural del México de hoy, los paisajes que todos guardamos en
la memoria como parte insoslayable de nuestras vivencias, la vegetación que de tan
familiar pasa a menudo inadvertida, el relieve, la forma de ocupación del territorio,
81
01-02b-Bonfil Batalla-Tierra Civiliz.indd 81 24/11/2014 04:53:26 p.m.
guillermo bonfil batalla
en fin; las muy diversas maneras en que los pueblos de México se relacionan con
la naturaleza, la aprovechan y la transforman cotidianamente, son rasgos que en
su gran mayoría han resultado de una interrelación muchas veces milenaria de los
hombres con la naturaleza. En esa interrelación ha habido cambios, que parecen
acelerarse en los tiempos modernos; pero hay también la continuidad profunda
que nos hace parte de un proceso civilizatorio que se ha desarrollado aquí, en esta
tierra, con esta naturaleza. No se trata simplemente de que ocupemos hoy el mismo
territorio en el que antiguamente floreció una civilización original. La relación con
la naturaleza y todo lo que implica, se presenta en la actualidad como un problema
central de cuya adecuada solución depende, en gran medida, el futuro de México;
las múltiples formas en que los mexicanos recurrimos a elementos de la civilización
mesoamericana para establecer una relación armónica y benéfica con la naturaleza
que nos rodea, revelan algo mucho más complejo y rico que lo que aparenta a pri-
mera vista: no es la simple «supervivencia» de tecnologías aisladas, obsoletas que
existen solamente por causa —o como causa— del atraso; y no es así, porque la
persistencia de esas tecnologías está vinculada a un acervo de conocimientos que
son resultado de experiencias acumuladas y sistematizadas durante siglos, y que
son consistentes con maneras propias de ver el mundo y entender la naturaleza,
con esquemas de valores profundamente arraigados, con formas particulares de
organización social y con el universo correspondiente de la vida cotidiana. Es decir:
son parte de una cultura viva.
Nombrar: crear
Los mexicanos que no dominamos alguna lengua indígena hemos perdido la posi-
bilidad de entender mucho del sentido de nuestro paisaje: memorizamos nombres
de cerros, de ríos, de pueblos y de árboles, de cuevas y accidentes geográficos, pero
no captamos el mensaje de esos nombres. Aquí, toda la geografía tiene nombre.
Los toponímicos en lenguas indias, han sido adoptados como denominación oficial
en una buena proporción, pese a la insistencia de la corona española y el México
republicano en introducir nuevos nombres que aseguraran la memoria eterna de
los símbolos del momento: santos y vírgenes, terruños ultramarinos, próceres de
82
01-02b-Bonfil Batalla-Tierra Civiliz.indd 82 24/11/2014 04:53:26 p.m.
una tierra con civilización milenaria
diverso cuño. Muchos nombres fueron grotescamente deformados en los primeros
intentos por pronunciar las lenguas aborígenes: Churubusco por Huitzilopochco,
Cuernavaca por Cuauhnáhuac. Los nombres originales de muchísimas localidades
pasaron al rango de apellidos de santos por efecto de la política de evangelización.
El México republicano, más radical aunque menos extenso en su acción enfilada
a modificar la nomenclatura, sustituyó por completo algunos nombres, ya que los
próceres, a diferencia de los santos, tienen su propio apellido. Pese al empeño, viejo
de cinco siglos, en cambiar los nombres de nuestra geografía, éstos siguen aquí,
como una terca reserva de conocimientos y testimonios que sólo estarán al alcance
de la mayoría de los mexicanos cuando cambie sustancialmente nuestra relación
con las lenguas indígenas.
En el fondo de esta cuestión está el hecho de que nombrar es conocer, es crear.
Lo que tiene nombre tiene significado o, si se prefiere, lo que significa algo tiene
necesariamente un, nombre. En el caso de los toponímicos, su riqueza demuestra
el conocimiento que se tiene de esta geografía: muchos son puntualmente descrip-
tivos del sitio que nombran y otros se refieren a la abundancia de ciertos elementos
naturales que caracterizan al lugar nombrado. Pero nuestra geografía también es
historia y los toponímicos dan cuenta de ella: pueden señalar lo que ahí se hace
o lo que sucedió en términos del acontecer humano. Es frecuente que hasta los
predios, las huertas y los campos de labor tengan un nombre propio, que a veces
designa algún rasgo peculiar del terreno y otras señalan su destino o su pertenen-
cia. En algunas regiones del país se superponen toponímicos en dos y más lenguas
indígenas: esto indica ocupaciones sucesivas por pueblos de idiomas diferentes, o
es resultado del dominio de un grupo por otro de lengua distinta, que es un caso
frecuente en zonas de expansión nahua. En estas situaciones, sin embargo, cuando
la población local conserva su idioma original emplea su propia nomenclatura y no
la impuesta, sea cual sea el origen de ésta.
En el habla común de los mexicanos, aun de quienes sólo hablan español, existe
una gran cantidad de vocablos de procedencia india. Muchas de estas palabras son
de uso generalizado y han sido adoptadas en otras lenguas, además del español,
porque designan productos originalmente mexicanos. Pero el fenómeno es más
interesante en el español local de muchas regiones, donde se emplean palabras
indias para nombrar cosas que tienen nombres comunes en español.
83
01-02b-Bonfil Batalla-Tierra Civiliz.indd 83 24/11/2014 04:53:27 p.m.
guillermo bonfil batalla
La existencia de esta vasta terminología que da nombre y significado a la natu-
raleza que nos rodea y la revela y hace comprensible en el contexto semántica de
docenas de lenguas aborígenes, es una prueba contundente de la ancestral apro-
piación de esa naturaleza por parte de los pueblos que han creado y mantenido la
civilización mexicana profunda. El estudio a fondo de esos vocabularios, apenas
ensayado hasta ahora, aportará una información de singular importancia sobre los
diversos principios y códigos que el hombre mesoamericano ha empleado para
clasificar y entender el mundo natural en el que se ubica y del que forma parte. Con
las investigaciones publicadas ya es posible columbrar la riqueza del conocimiento
que da sentido a esos nombres. Una comparación de los términos que designan
las diversas partes de la planta del maíz, sus variantes y sus etapas de desarrollo, ha
mostrado que las lenguas indígenas usadas en el estudio poseen una terminología
más rica que el español, lo que denota una clasificación más detallada, que descan-
sa en un conocimiento más preciso de las características botánicas del maíz. Por
otra parte, las terminologías botánicas que han sido estudiadas en algunas lenguas
mesoamericanas permiten una primera aproximación seria al conocimiento de los
principios en que descansa la clasificación; estos principios, junto con los que poco
a poco se van encontrando en los vocabularios que se refieren al cuerpo humano y
sus enfermedades, al reino animal, a los suelos y a la bóveda celeste, darán cuenta
de la forma en que se entiende el universo dentro de la civilización mesoamericana,
lo que a su vez permitirá comprender mejor la manera específica en que se propone
la relación del hombre con la naturaleza.
Es importante recalcar el hecho de que no se trata de nomenclaturas muer-
tas cuyos vestigios han perdido sentido y coherencia. Por el contrario, en tanto
corresponden a idiomas vivos, conservan su significado cabal dentro del campo
semántica que les dio origen y, en consecuencia, mantienen su capacidad como
sistemas lingüísticos que expresan y condensan los conocimientos de la civilización
mesoamericana. La continuidad secular de los nombres de las cosas resulta, así,
un recurso para encauzar las transformaciones inevitables del propio lenguaje, que
son respuesta al cambio incesante de la realidad. Los nombres son como sólidos
puntos de referencia que impiden que los cambios lingüísticos produzcan un
rompimiento de los esquemas básicos de pensamiento con los que ha sido posible
comprender el mundo y ubicarse en él.
84
01-02b-Bonfil Batalla-Tierra Civiliz.indd 84 24/11/2014 04:53:27 p.m.
una tierra con civilización milenaria
El rostro negado
Si la naturaleza, su transformación y sus nombres, atestiguan a cada paso la pre-
sencia insoslayable de una civilización milenaria, ¿qué decir de los hombres y sus
rostros? Una aclaración de principio: la continuidad genética y el hecho de que la
inmensa mayoría de los mexicanos poseamos rasgos somáticos que gritan nuestra
ascendencia india, no prueban por sí mismos la continuidad de la civilización
mesoamericana. La cultura no se hereda como el color de la piel o la forma de la
nariz: son procesos de orden diferente, social el primero y biológico el segundo.
Pero tampoco son fenómenos inconexos. Si se observa con objetividad la presencia
de ciertos rasgos somáticos entre la población mexicana, por ejemplo, el color de la
piel, es inevitable advertir que no se distribuyen de manera homogénea, sino que
la piel más clara se encuentra con mayor frecuencia en algunos grupos sociales
que en el resto de la población. Los procesos de reproducción biológica que han
dado lugar a esta peculiar distribución de rasgos obedecen, en última instancia, a
determinantes sociales y culturales que forman parte de nuestra historia, incluso
hasta el momento presente. Vale la pena explorar algunos problemas al respecto.
Es común afirmar que México es un país mestizo, tanto en lo biológico como
en lo cultural. Desde el punto de vista somático, el mestizaje se advierte, en efecto,
en amplios sectores de la población, aunque la intensidad sea variable y predomi-
ne en muchos grupos la presencia de rasgos indígenas. Esto puede atribuirse, en
primera instancia, a la magnitud inicial de la población india, muy superior a los
contingentes europeos, africanos y de otras procedencias que han tomado parte
en el mestizaje. Cabe recordar que se ha estimado una población de 25 millones
en el territorio de México en el momento de la invasión europea; y aunque esa
cifra descendió brutalmente durante las primeras décadas del régimen colonial,
al grado de que el país volvió a tener 25 millones de habitantes sólo en el presente
siglo, es evidente que el aporte genético indio constituye el elemento fundamental
en la conformación somática de la población mexicana. Más allá de esta realidad
innegable, la predominancia de rasgos indios en las capas mayoritarias mucho más
restringida en ciertos grupos de las clases dominantes indica el mestizaje no ha ocu-
rrido de manera uniforme y que estamos lejos de ser la democracia racial que con
frecuencia se pregona. Esas diferencias resultan de un hecho histórico que marca
lo más profundo de nuestra realidad desde hace casi cinco siglos: la instauración de
85
01-02b-Bonfil Batalla-Tierra Civiliz.indd 85 24/11/2014 04:53:27 p.m.
guillermo bonfil batalla
una sociedad colonial, de cuya naturaleza formaba parte necesaria la diferenciación
entre los pueblos sometidos y la sociedad dominante. Esta distinción era impres-
cindible y abarcaba también el contraste racial, porque el orden colonial descansa
ideológicamente en la afirmación de la superioridad de la sociedad dominante en
todos los términos de comparación con los pueblos colonizados, incluyendo desde
luego la superioridad de raza.
El mestizaje biológico ocurre, en mayor o menor grado, en todas las sociedades
coloniales; pero se le niega reconocimiento social o bien, cuando se admite, asigna
al mestizo una posición subordinada en la estratificación social. En las sociedades
esclavistas el hijo de una esclava será esclavo, sea cual fuere su color y cualquiera
otra evidencia de mestizaje. En algunas situaciones contemporáneas se pretende
cuantificar el porcentaje de sangre aborigen para determinar social y jurídicamente
la condición de indio de un individuo, como ocurre en los Estados Unidos. El
régimen colonial de la Nueva España impuso formalmente la distinción de castas,
basada en el peso relativo de los componentes indio, negro y español, y asignó
un rango diferente a cada casta, con sus correspondientes derechos, obligaciones
y prohibiciones. De cualquier forma, la mayor o menor amplitud del mestizaje
biológico no implicó en ningún momento que la sociedad colonizadora renunciara
a la afirmación ideológica de su superioridad racial ni que dejara de marcar en-
fáticamente las diferencias somáticas que la distinguían del abigarrado conjunto
de pueblos dominados. Esta escisión colonial, en lo biológico y en lo cultural, se
mantuvo como un problema candente a lo largo del siglo xix y continúa presente,
como se verá con mayor detalle más adelante.
Lo que interesa señalar aquí son las implicaciones que tiene el desigual mestizaje
que presentan amplias capas de la población, la preponderancia absoluta de rasgos
indios en muchos grupos y su ausencia, o su presencia muy débil, en otros. El rostro
indio de la gran mayoría indica la existencia, a lo largo de cinco siglos, de formas de
organización social que hicieron posible la herencia predominante de esos rasgos;
tales formas de organización permitieron también la continuidad cultural. Esto fue
resultado de la segregación colonial que estableció espacios sociales definidos para
la reproducción biológica de la población india e, inevitablemente, para el manteni-
miento correspondiente de ciertos ámbitos de su cultura propia. Esta continuidad
ha ocurrido en el marco de la dominación colonial, con todas las consecuencias del
caso: un mestizaje biológico que con frecuencia fue producto de la violencia y una
86
01-02b-Bonfil Batalla-Tierra Civiliz.indd 86 24/11/2014 04:53:27 p.m.
una tierra con civilización milenaria
permanencia cultural que ha debido esquivar o enfrentar de diversas maneras las
más variadas formas de opresión, imposición y negación.
En esta perspectiva, la condición mestiza de México admite interpretaciones me-
nos simplistas y evasoras que lo que se propone en la tesis de la «democracia racial».
Una primera cuestión se refiere a los mestizos. Aquí sólo adelanto algunas ideas al
respecto, que se desarrollarán en otras secciones. Una gran parte de la población
mestiza mexicana, que hoy compone el grueso de la población no india, campesina
y urbana, difícilmente se distingue, por su apariencia física, de los miembros de
cualquier comunidad que reconocemos indiscutiblemente como india: desde el
punto de vista genético, unos y otros son producto de un mestizaje en el que predo-
minan los rasgos de origen mesoamericano. Las diferencias sociales entre «indios»
y «mestizos» no obedecen, en consecuencia, a una historia radicalmente distinta de
mestizaje. El problema puede verse mejor en otros términos: los mestizos forman
el contingente de los indios desindianizados. La desindianización es un proceso
diferente al mestizaje: este último es un fenómeno biológico y el empleo del término
para referirse a situaciones de otra naturaleza, el «mestizaje cultural», por ejemplo,
lleva el riesgo de introducir una visión equivocada e improcedente para entender
procesos no biológicos, como los que ocurren en las culturas de grupos diferentes
que entran en contacto en un contexto de dominación colonial.
La desindianización, en cambio, es un proceso histórico a través del cual po-
blaciones que originalmente poseían una identidad particular y distintiva, basada
en una cultura propia, se ven forzadas a renunciar a esa identidad, con todos los
cambios consecuentes en su organización social y su cultura. La desindianización
no es resultado del mestizaje biológico, sino de la acción de fuerzas etnocidas que
terminan por impedir la continuidad histórica de un pueblo como unidad social y
culturalmente diferenciada. Muchos rasgos culturales pueden continuar presentes
en una colectividad desindianizada: de hecho, si se observa en detalle el repertorio
cultural, la forma de vida, de una comunidad campesina «mestiza» tradicional, y
se compara con lo que ocurre en una comunidad india, es fácil advertir que las
similitudes son mayores que las diferencias, en aspectos tan importantes como la
vivienda, la alimentación, la agricultura milpera, las prácticas médicas y muchos
otros campos de la vida social. Aun en el lenguaje se podrá hallar la huella del
pasado indio, ya que el español local de la comunidad «mestiza» frecuentemente
incluirá una gran cantidad de palabras del idioma mesoamericano original. ¿Cuál
87
01-02b-Bonfil Batalla-Tierra Civiliz.indd 87 24/11/2014 04:53:27 p.m.
guillermo bonfil batalla
es entonces la diferencia?, ¿en qué descansa el hecho de que unos sean indios y
otros ya no lo sean? A reserva de proponer una respuesta más detallada, baste por
ahora señalar que el proceso de desindianización iniciado hace casi cinco siglos ha
logrado, mediante mecanismos casi siempre compulsivos, que grandes capas de la
población mesoamericana, renuncien a identificarse como integrantes de una co-
lectividad india delimitada, que se considera a sí misma heredera de un patrimonio
cultural específico y asume el derecho exclusivo de tomar decisiones en relación
con todos los componentes de ese acervo cultural (recursos naturales, formas de
organización social, conocimientos, sistemas simbólicos, motivaciones, etc.). Ésa
es la culminación del proceso de desindianización que, como se anotó, no implica
necesariamente la interrupción de una tradición cultural, aunque si restringe los
ámbitos en que es posible la continuidad y dificulta el desarrollo de la cultura propia.
Queda por mencionar el problema de la correlación entre rasgos somáticos de
filiación europea y grupos social y económicamente privilegiados. Por supuesto,
queda eliminada cualquier explicación que involucre nociones de superioridad e
inferioridad «natural» entre grupos con características somáticas diferentes, es decir,
entre grupos raciales: la historia ha tenido a su cargo descartar esas ideas, a veces
en forma sangrienta y dolorosa. La propia historia nos auxilia para encontrar el
hilo de la madeja: es otra vez el momento colonial que organiza la sociedad a partir
de una división jerárquica en la que ciertos rasgos somáticos se usan socialmente
para ubicar, en principio, a los grupos y a los individuos. Las viejas estructuras de
dominación y sus ideologías respectivas continúan vigentes en muchos ámbitos de
nuestra realidad actual. Los privilegios de los grupos que heredaron y detentan
riqueza y poder, tienden a justificarse como resultado necesario de una superiori-
dad natural visible en las diferencias raciales. El neo colonialismo y la dependencia
frente a nuevas metrópolis que pregonan su filiación occidental, cristiana y blanca,
refuerzan las ideologías racistas que adoptan esos grupos, más allá del discurso
que pretende ocultarlas. Los ideales de belleza física, el lenguaje discriminador, las
aspiraciones y el comportamiento cotidiano de esos grupos, muestran sin tapujos
su trasfondo racista.
En este racismo hay mucho más que una preferencia por ciertos rasgos y
tonalidades. La discriminación de lo indio, su negación como parte principal de
«nosotros», tiene que ver más con el rechazo de la cultura india que con el recha-
zo de la piel bronceada. Se pretende ocultar e ignorar el rostro indio de México,
88
01-02b-Bonfil Batalla-Tierra Civiliz.indd 88 24/11/2014 04:53:27 p.m.
una tierra con civilización milenaria
porque no se admite una vinculación real con la civilización mesoamericana. La
presencia rotunda e inevitable de nuestra ascendencia india es un espejo en el que
no queremos mirarnos.
Apéndice bibliográfico
La civilización mesoamericana precolonial
De las interpretaciones sobre el proceso civilizatorio mesoamericano la que me pa-
rece más completa junto con la obra de Eric Wolf, Pueblos y culturas de Mesoamérica
(era, 1967), es la parte correspondiente a México del libro de Friedrich Katz, The
ancien american civilizations, publicado en Londres en 1972 por Weidenfeld and
Nicolson y, desgraciadamente, no traducido todavía al español. El ensayo clásico
de Paul Kirchhof es Mesoamérica. Sus límites geográficos, composición étnica y caracteres
culturales, editado por la saenah en 1960. Obras generales son, de Ángel Palerm,
Agricultura y sociedad en Mesoamérica (sepsetentas, 1972); Román Piña Chan,
Una visión del México prehispánico (unam, 1967); y los volúmenes publicados
por el inah de la obra colectiva México: panorama histórico y cultural, escritos por
diversos especialistas.
El mundo azteca es el mejor documentado. Entre las obras generales más com-
prensivas se pueden citar: de Alfonso Caso, El Pueblo del Sol, Lecturas Mexicanas,
fce-sep, 1983; Miguel León Portilla, Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas
y cantares, Lecturas Mexicanas, fce-sep, 1983; Laurette Séjourné, Pensamiento y
religión en el México antiguo, Lecturas Mexicanas, fce-sep, 1983; Ignacio Bernal,
Tenochtitlán en una isla, inah, 1959, y Jacques Soustelle, La vida cotidiana de los
aztecas en vísperas de la Conquista, fce, 1956.
Sobre la cultura maya es muy recomendable la última obra de Alberto Ruz, El
pueblo maya, Salvat y Fundación Cultural San Jerónimo Lídice, a. C., 1981, ade-
más de la consulta indispensable del Pop Wuj en la traducción directa de Adrián
i. Chávez, Ediciones de La Casa Chata, cisinah, 1979. Sobre los otomíes existe
el libro de Pedro Carrasco, Los otomíes. Cultura e historia prehispánicas de los pueblos
mesoamericanos de habla otomiana, editado por la unam en 1950.
Algunas obras recientes que pueden ampliar la información sobre aspectos
particulares de la civilización mesoamericana son: Teresa Rojas Rabiela y William
T. Sanders (eds.), Historia de la agricultura. Época prehispánica, publicado en dos
89
01-02b-Bonfil Batalla-Tierra Civiliz.indd 89 24/11/2014 04:53:28 p.m.
guillermo bonfil batalla
volúmenes, en 1985, por el inah, y Brigitte Boehm de Lameiras, Formación del
Estado en el México prehispánico, El Colegio de Michoacán, 1986.
Por supuesto, la obra de los cronistas y conquistadores es de consulta indispen-
sable, pero no se debe olvidar que su óptica para entender el México precolonial
está necesaria y esencialmente distorsionada por la condición de colonizadores de
sus autores.
90
01-02b-Bonfil Batalla-Tierra Civiliz.indd 90 24/11/2014 04:53:28 p.m.
Mesoamérica y los Andes.
Retrospectiva y comparación
friedrich katz
L as dos grandes culturas de la América antigua, Mesoamérica y la región
andina, han sido comparadas acertadamente con las del Viejo Mundo. Es
igualmente iluminador compararlas entre sí, ya que permite descubrir rasgos muy
importantes de su desarrollo. Ese desarrollo fue en buena medida paralelo, tanto
en sus formas como desde el punto de vista cronológico; sin embargo, entre dichas
formas surgieron naturalmente diferencias radicales.
En las dos regiones, transcurrieron muchos miles de años desde el momento
en que el hombre descubrió la agricultura hasta que ésta modificó sustancialmente
su vida, cuando los productos agrícolas se convirtieron en la fuente principal de
alimento para la población, y un lapso similar tuvo que transcurrir para que se
cumpliera uno de los resultados potenciales más importantes de la agricultura: que
una proporción considerable de esa población quedara liberada de la producción
directa de alimentos.
En ambas regiones, los primeros en ser así liberados fueron los sacerdotes, y los
primeros grandes edificios construidos fueron templos que, tanto en Mesoamérica
como en Perú, pronto se convirtieron en centros ceremoniales. Los más importan-
tes —los de los olmecas en Mesoamérica y los de Chavín en la región andina—
aparecen repentinamente y sin transición. ¿Indica esto que tienen su origen en el
exterior o bien que los cambios no siempre ocurren a paso de caracol sino, a veces,
en forma de mutaciones y explosiones súbitas? Esta cuestión sigue siendo una de
las más controvertidas en la historia de la América antigua. No menos polémico es
[91]
01-03b-Katz-Mesoamérica.indd 91 24/11/2014 04:54:28 p.m.
friedrich katz
el problema de si existieron vínculos entre estas dos altas culturas, cada una de las
cuales ejerció una influencia tan duradera.
Un desarrollo que con propiedad se puede llamar explosivo siguió a las primeras
altas culturas. El descubrimiento material más importante fue el de la agricultura
intensiva, con el potencial que deriva de la irrigación. En algunas partes de Meso-
américa y de la región andina se llevaron a cabo importantes obras de irrigación que
sentaron las bases para un rápido aumento de población y para nuevos desarrollos,
para construir ciudades y crear un Estado. ¿Fue ese descubrimiento de la agricul-
tura intensiva la base de las altas culturas que siguieron? Así fue con certeza en una
primera parte tanto de Mesoamérica como de la región andina.
La aparición de los primeros centros ceremoniales, tanto en Mesoamérica
como en la región andina, fue seguida por un periodo de casi mil años al que los
historiadores y etnólogos caracterizan como clásico.
La mayoría de los historiadores concuerdan en dos características de ese periodo:
es el más largo y el más estable de la historia de las culturas americanas, y es el que
presenta los mayores logros intelectuales y artísticos: la escritura, el calendario, las
matemáticas mayas, las grandes pirámides y templos de Teotihuacán, la cerámica
mochica, la escultura de Tiahuanaco.
El desarrollo social difiere de una a otra región. En los Andes se desarrollaron
muchas estructuras estatales que tenían pocas ciudades o ninguna. Por importantes
que fueran, ninguno de esos estados fue capaz de imponerse a los demás. En Meso-
américa sí se desarrollaron grandes, entre las cuales la más importante, Teotihuacán,
parece haber ejercido la hegemonía durante un larg periodo.
En la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo, todas esas mágnificas
culturas clásicas vieron su prematuro final: las ciudades de los mayas fueron aban-
donadas, Teotihuacán fue devastada y la costa norte de Perú, junto con la mayor
parte de los Andes, fue ocupada por conquistadores extranjeros. La desaparición
de estas culturas constituye uno de los problemas irresueltos más discutidos y más
complejos que plantean las antiguas culturas americanas. ¿Existe después de todo
un denominador común?
No todas las causas de decadencia son iguales. En Mesoamérica hay ciertos
indicios de que durante este periodo se dejó sentir ya una discrepancia que se ma-
nifestaría claramente en el periodo histórico: me refiero a la discrepancia entre la
población en constante crecimiento y el aumento de las exigencias de la nobleza,
92
01-03b-Katz-Mesoamérica.indd 92 24/11/2014 04:54:29 p.m.
mesoamérica y los andes. retrospectiva y comparación
por una parte, y el crecimiento mucho menos veloz de la producción agrícola, las
manufacturas y el comercio. Si además consideramos que la nobleza estaba integrada
por sacerdotes, no es improbable que las revueltas tomaran el carácter de cismas
religiosos, por una oposición cada vez mayor a las también mayores demandas ma-
teriales de la Iglesia de Estado. Luego, cuando los invasores extranjeros llegaron,
esos cismas y las luchas intestinas deben de haberles allanado el camino.
La región andina escapó a esta primera causa de decadencia. Las enormes
instalaciones de riego y los vastos rebaños de llamas pueden haber evitado la grave
distancia entre el aumento de la población y los alimentos disponibles. Los signos
de tensión interna son aquí mucho menos evidentes, aunque hay ciertos datos de un
conflicto incipiente entre la nobleza sacerdotal y la nobleza secular. Aquí desempeñó
un papel decisivo el avance de un pueblo que gozaba de una situación estratégica
particularmente favorable dentro de la región andina. El hecho común a ambas
regiones es que en el periodo posclásico se dedicó a finalidades seculares una parte
mucho mayor que nunca antes de la riqueza de la sociedad. La nobleza era para
entonces predominantemente secular.
En la época de las grandes conquistas que siguió a las culturas clásicas del periodo
de Huari-Tiahuanaco, en la región andina, y de los toltecas, en Mesoamérica, la
metalurgia continuó desarrollándose en la región andina (bronce) y el metal hizo
su súbita aparición en Mesoamérica. Esto no tuvo en ambos casos más que una
importancia limitada, y no los mismos resultados revolucionarios que produjo en
el Viejo Mundo.
En el importante campo del aumento de la producción de alimentos, los pueblos
conquistadores no lograron gran cosa. En la época de Huari-Tiahuanaco, muchos
trabajos de irrigación de la costa peruana parecen incluso haberse convertido en
ruinas, y en Mesoamérica los toltecas hicieron muy poco para aumentar la produc-
ción alimentaria. Esto puede haber contribuido a acortar la vida de ambos imperios.
Tras su declinación, se produjeron en la región andina y en Mesoamérica pro-
cesos de diferente carácter. El imperio tolteca se redujo literalmente a átomos y fue
sustituido por innumerables ciudades y ciudades-Estado pequeñas y medianas. En
Perú, en cambio, surgieron y florecieron estados grandes y poderosos, que contenían,
en contraste con el periodo clásico, ciudades extensas.
Sobre estos cimientos distintos se inició en ambas regiones, a mediados del siglo
xv, un brusco ascenso hacia el imperio.
93
01-03b-Katz-Mesoamérica.indd 93 24/11/2014 04:54:29 p.m.
friedrich katz
Las similitudes en la construcción de los imperios azteca e inca no se pueden
pasar por alto.
En la primera mitad del siglo xv —dado que la cronología azteca e inca gene-
ralmente coinciden, con una diferencia de sólo diez años— pueblos insignificantes
y hasta entonces oscuros, que aún vivían en comunidades tribalmente organizadas,
iniciaron campañas de conquista que a las pocas décadas los elevaron a la categoría
de grandes potencias: construyeron los mayores imperios que habían existido hasta
entonces en el continente americano.
Las personalidades de los conquistadores también se parecen. Tanto Pachacuti
de Cuzco como Nezahualcóyotl de Texcoco y Tlacaclel de Tenochtitlán pertenecían
a los grupos dirigentes aunque en ciertos aspectos eran exteriores a ellos. Debían el
poder no a la herencia, sino a sus propias capacidades extraordinarias. Pachacuti sólo
se convirtió en inca tras haber derrotado a los chanca contra la voluntad de su real
progenitor. Nezahualcóyotl regresó del exilio para liberar su ciudad encabezando
una rebelión contra el dominio de Azcapotzalco. Por la fuerza de su personalidad
Tlacaelel, originalmente un subalterno en la jerarquía oficial, pudo alcanzar una
preeminencia jamás igualada.
Tanto el imperio azteca como el inca elevaron la producción alimentaria a un
nivel nunca visto: crearon las instalaciones de riego y los planes para el control del
agua más importantes del continente americano.
La organización tribal existente se deterioró tanto entre los incas como entre
los aztecas. Inmediatamente después de las primeras conquistas, se llevaron a
cabo grandes expropiaciones de tierras en favor de miembros de la clase superior.
Ésta se convirtió en una nobleza o burocracia gobernante. En el extremo inferior
de la escala social empezaron a aparecer los siervos y condiciones de dependencia
semejantes a las de la esclavitud.
En ambos casos, hubo una sustancial revisión de la historia en corresponden-
cia con esas transformaciones. Es característico que uno de los primeros actos del
gobernante, ya fuera inca o azteca, tras llevar a cabo una conquista, fuera dictarles
a los «historiadores» una nueva versión de la historia. Bajo amenaza de los más
severos castigos, la historiografía y las tradiciones previas eran consignadas al olvido.
A principios del siglo xvi empezó a fraguarse una crisis entre los pueblos de la
Triple Alianza, en México, y entre los incas. El ritmo de las conquistas se hizo más
lento y el aumento de la producción alimentaria, resultado de la construcción de
94
01-03b-Katz-Mesoamérica.indd 94 24/11/2014 04:54:29 p.m.
mesoamérica y los andes. retrospectiva y comparación
obras de riego, disminuyó también. Graves diferencias surgieron entre las ciudades
aliadas de Tenochtitlán y Texcoco, y se crearon tensiones, dentro de Tenochtitlán,
entre la aristocracia hereditaria y la meritocracia. En el imperio inca, se produjo in-
cluso una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, rivales que competían por el trono.
En los dos casos, la crisis reflejaba también la personalidad de los gobernantes:
Moctezuma y Atahualpa no eran sino pálidos reflejos de los padres fundadores de
sus respectivos imperios. Intentaron compensar su debilidad personal y los crecientes
problemas ya fuera proclamando o imponiendo el concepto de gobernantes divinos.
Esas tensiones deben de haber colaborado significativamente a preparar el camino
para los conquistadores españoles.
A pesar de tan notables similitudes, es imposible ignorar las tremendas dife-
rencias que existieron entre los dos imperios en diversos campos: en el grado de
integración, en la organización social de los pueblos conquistadores, en la fuerza
o debilidad de la organización clánica, en la capacidad de los dirigentes imperiales
para resolver el problema alimentario y, finalmente aunque no menos importante,
en el papel que desempeñó el comercio.
Las diferencias en el renglón de la integración del Estado fueron radicales.
Mientras los incas establecieron un rígido sistema de administración en todo su
imperio, llevaron a cabo gigantescos movimientos de población, impulsaron las
obras públicas, trazaron una red de caminos y lograron una integración religiosa y
lingüística, en los territorios conquistados por los aztecas apenas hubo signo alguno
de todo esto. No había administración estatal, sino sólo recaudadores de tributos.
En la mayoría de los territorios invadidos apenas se construyeron grandes edificios
o caminos, no hubo integración religiosa ni lingüística, ni un registro de toda la
población como entre los incas.
Sólo en el valle de México hubo inicios de una integración similar a la de los
incas: allí, la división de una gran parte de la población en grupos de trabajadores
tributarios, una administración jurídica centralizada y la realización de grandes
proyectos aumentaron la producción de alimentos y facilitaron las comunicaciones.
La diversidad reinante en el resto del territorio fue resultado tanto de los grados
diferentes de fuerza que existían entre conquistadores y conquistados como de la
variedad de condiciones ecológicas.
Antes de sus conquistas, los incas eran un grupo menor y menos poderoso que
las ciudades de la Triple Alianza y se enfrentaban a estados mucho más poderosos e
95
01-03b-Katz-Mesoamérica.indd 95 24/11/2014 04:54:29 p.m.
friedrich katz
integrados, como el gran “reino” chimú. La diferencia entre la integración estatal de
Mesoamérica y la región andina probablemente se debió a las grandes obras de la
irrigación, mucho más difundidas en los Andes que en Mesoamérica y que requerían
un grado considerable de control estatal. Para consolidar sus conquistas, los incas
necesariamente tuvieron que ejercer una amplia política de integración; requirieron
un rígido control sobre los territorios conquistados, y aparecieron no sólo como re-
ceptores, sino también como donadores, proclamando la pax incaica, instituyendo a
manteniendo grandes redes de irrigación y redistribuyendo materias primas en las
distintas áreas ecológicas de las regiones andinas.
La situación Mesoamericana era muy diferente. En lo que se refiere a la inte-
gración estatal, la fuerza numérica y la posición estratégica, los pueblos del valle de
México eran incomparablemente más fuertes que los demás pueblos Mesoamerica-
nos. La ciudades de la Triple Alianza generalmente se enfrentaban a comunidades
aldeanas, tribus individuales de tejido relativamente laxo u, ocasionalmente, comuni-
dades estatales que eran, sin embargo, mucho más débiles que ellas mismas. Frente
a estas comunidades, por lo menos fuera del valle de México, no necesitaban una
política de integración como la de los incas. Una vez que controlaron dicho valle,
al cual se limitaron sus medidas de integración, los aztecas quedaron convencidos
de que el resto de Mesoamérica les pertenecía también. Fuera de su territorio, los
aztecas casi siempre parecían quitar, más que dar. Si hubieran querido emular las
funciones de los incas como “donadores”, les habría sido difícil llevar a cabo fuera
del valle de México algo parecido a las grandes obras de irrigación que aquellos
construyeron o administraron en el Perú. La redistribución de materias primas,
típica práctica de los incas, también era difícil de realizar en las tierras bajas de
México. Los incas tenían la ventaja de controlar una región en que los productos
de las tierras altas y bajas estaban equilibrados, en especial las materias primas. Los
habitantes de la costa podían recibir lana y los de la cordillera maíz y coca. Aun si
hubieran querido hacerlo, ¿qué productos del altiplano podían entregar los aztecas
a los habitantes de la industria de las tierras bajas? No tenían nada equivalente al
algodón, la coca y las plumas de las regiones tropicales. Las cosas se dificultaban
aún más dados los medios de transporte comparativamente insuficientes con que
contaban los aztecas. En Perú, la llama permitió que las mercancías tuvieran una
distribución mucho más amplia de la que hubiera sido posible con portadores
humanos.
96
01-03b-Katz-Mesoamérica.indd 96 24/11/2014 04:54:29 p.m.
mesoamérica y los andes. retrospectiva y comparación
El hecho de que los aztecas no quisieran ni pudieran llevar a cabo una integración
a gran escala de su imperio tuvo duraderas consecuencias. Si los pueblos sometidos
no podían ser convencidos de incorporarse por conveniencia, era necesario emplear
el terror puro y simple. En este sentido, los sacrificios humanos cumplían una
finalidad no sólo religiosa, sino también política. Tampoco es sorprendente que el
imperio azteca empleara medidas mucho más arbitrarias que el inca. Los ejércitos
incas se mantenían a cierta distancia de los poblados y se abastecían de las reservas
del Estado. Las tropas aztecas atravesaban todas las poblaciones y podían saquear a
discreción. Los servicios que los pueblos conquistados por el imperio inca tenían que
proporcionar se fijaban tomando en cuenta su riqueza y sus recursos, y no estaban
sujetos a modificaciones. El tributo que exigían los aztecas se calculaba arbitra-
riamente y podía aumentar en cualquier momento. El hecho de que los incas sólo
exigieran servicios, mientras los aztecas pedían verdadero tributo, significó que en
tiempos de escasez las demandas a que estaban sometidos los pueblos conquistados
de Mesoamérica eran mucho más onerosas que en la región andina.
Por lo menos en teoría, los habitantes del imperio inca podían presentar ante la
autoridad central sus quejas contra la administración. No hay noticias en Mesoamérica
de quejas acerca de los muchos excesos de los recaudadores aztecas. Los prisioneros
de guerra capturados por los incas, con excepción de unos pocos líderes que fueron
ejecutados, eran liberados y devueltos a sus pueblos. Los prisioneros de guerra de
los aztecas enfrentaban in evitablemente muerte sacrificial.
En estas comparaciones no hay que dejar que el péndulo oscile demasiado contra
Mesoamérica, donde nunca tuvieron lugar deportaciones ni frecuentes requisas de
mujeres que practicaban los incas.
La diferencia en el grado de integración de ambos imperios tuvo muy para-
dójicas consecuencias. En cierta medida, se expresó en el magnífico desarrollo de
Tenochtitlán, ciudad que recibía la mayor parte de la riqueza que fluía desde los
territorios conquistados, mientras los ingresos de los incas iban destinados a todos
los puntos de su imperio. Por ello no es sorprendente que los edificios de la metró-
poli azteca superaran con mucho a los de Cuzco y que sus rasgos de gran ciudad
fueran mucho más marcados que los de la capital de los incas.
Esas diferencias en el grado de integración de los dos imperios implicaban, sin
embargo, claras desventajas militares para los aztecas. El gran sistema de caminos
que comunicaba el imperio inca, los almacenes instalados en todas partes y, sobre
97
01-03b-Katz-Mesoamérica.indd 97 24/11/2014 04:54:29 p.m.
friedrich katz
todo, el uso de los pueblos conquistados en el servicio militar tuvieron como re-
sultado una fuerza de choque acrecentada con cada nueva conquista. Lo contrario
sucedía entre los aztecas. Dado que las guerras siempre se originaban en el valle
de México, la fuerza de choque del ejército, sin caminos ni depósitos de provisio-
nes, disminuía conforme se alejaban del centro. Cuanto mayor el imperio, menos
accesibles las regiones vecinas.
Este contraste explica por qué los incas controlaban toda la región de alta
cultura en la zona andina, mientras los aztecas no pudieron conquistar territorios
distantes como el de los tarascos, que con taba con una población mucho menor
que el territorio que sí dominaban. Además, como los aztecas tenían que pelear
ellos mismos, requerían muchos más guerreros de élite que los incas y contaban
con un número limitado de tropas en el campo de batalla. Desde el punto de vista
militar, la experiencia de combate de cada guerrero era probablemente más decisiva
entre ellos que entre los simples soldados incas, que eran, ante todo, campesinos.
Estos con trastes se volvieron muy nítidos en las batallas que libraron los españoles
contra unos y otros.
Ya se ha dicho que entre los incas como entre los aztecas el viejo orden tribal
igualitario estaba socavado, y empezaba a surgir una nobleza privilegiada, dotada
de tierras en propiedad privada, y que en la base de la pirámide social estaban
apareciendo los siervos y los esclavos. Pero la forma, el contenido y la intensidad
de estos procesos difieren ampliamente de una cultura a otra.
La nobleza inca representaba en principio una burocracia estatal. Casi todos sus
miembros tenían alguna función en la gran maquinaria administrativa del imperio.
Entre los aztecas esto sólo ocurría con una parte de la nobleza, ya que gran número
de sus miembros sólo tenían por función la guerra.
En consecuencia, la nobleza inca dependía políticamente del Estado mucho
más que la nobleza azteca. Otro tanto ocurría en la esfera económica. El noble
azteca podía en cierta medida enajenar su tierra, podía vender sus productos y
adquirir esclavos en el mercado. La situación era distinta en el imperio inca: la
tierra era inalienable y la venta de sus productos apenas posible. La nobleza inca
era, en cambio, un grupo mucho más privilegiado y cerrado que la azteca. Tanto
en México como en Cuzco un noble que cometiera un delito era llevado ante un
tribunal especial. Sin embargo, los procesos judiciales diferían. En Cuzco los cas-
tigos no eran particularmente severos y con frecuencia consistían sólo en ser puesto
98
01-03b-Katz-Mesoamérica.indd 98 24/11/2014 04:54:30 p.m.
mesoamérica y los andes. retrospectiva y comparación
en la picota; en México, el castigo era mucho más duro: por el mismo delito por
el que un plebeyo sólo recibía una reprimenda, un noble podía ser ejecutado. Ser
admitido en la nobleza como recompensa por servicios prestados era mucho más
fácil en las ciudades de la Triple Alianza, hasta fines del siglo XV, que en la región
andina. En que los aztecas, unas cuantas hazañas de guerra y tomar unos pocos
prisioneros, bastaba para ser elevado a la nobleza. Entre los incas, sólo se lograba
mediante servicios excepcionalmente arduos: las diferencias sociales parecen haber
sido más tajantes en ciertos aspectos. Por eso sorprende descubrir que las tradiciones
de orden comunal entre la nobleza inca estaban mucho más desarrolladas que entre
los aztecas. Un noble inca que recibía sus propias tierras continuaba perteneciendo
a su clan, y los miembros de su familia se ocupaban colectivamente de esas tierras.
Ocurría lo contrario entre los aztecas, pues el miembro de la nobleza se apartaba
de la organización del clan: para él, la organización efectiva era la sociedad militar,
que no presentaba características de parentesco.
¿Cómo explicar estas diferencias radicales? Tal vez su causa más poderosa fue
la proporción numéricamente distinta que constituían los incas y las ciudades de la
Triple Alianza frente a la población total de sus imperios. Después de las conquistas
de los incas, toda la población de Cuzco, hasta el último hombre, fue elevada a la
nobleza. De hecho, dado que esa población era demasiado reducida para satisfacer
la demanda de funcionarios del Estado, otras tribus vecinas recibieron un estatus
similar. Eso explicaría los límites tajantes impuestos a la estratificación social des-
cendente entre los incas. En cambio, los habitantes de las ciudades de la Triple
Alianza eran muy numerosos y el imperio estaba demasiado poco organizado e
integrado para permitir que ascendieran a todos a la nobleza. Sólo la vieja nobleza
y la meritocracia lograron ascender. La población restante se beneficio muy poco
de las conquistas. No sorprende que la aristocracia inca hiciera sentir su lugar a
incertidumbre sus privilegios y su poder a sus subordinados, que eran después de
todo miembros sometidos de pueblos ajenos. La nobleza azteca tenía que pisar con
más cuidado, porque un sector importante de sus subordinados eran, en primer
lugar, miembros de su propio pueblo.
El ascenso colectivo de la población inca al estamento de nobleza probablemente
explica la supervivencia del parentesco dentro de ella, dado que todo el ayllu as-
cendía a la vez. Entre los aztecas, en cambio, eran siempre individuos, que debían
entonces retirarse del calpulli.
99
01-03b-Katz-Mesoamérica.indd 99 24/11/2014 04:54:30 p.m.
friedrich katz
Por grandes que fueran las diferencias entre los nobles, las que existían en las
capas inferiores de la escala social eran aun mayores.
El clan inca era igualitario. No había diferencias marcadas entre ricos y pobres
dentro del ayllu campesino. Si existían, casi siempre se eliminaban mediante los
nuevos repartos de tierras que se hacían periódicamente. La agricultura era una
actividad colectiva y el clan cuidaba de los pobres, los enfermos, los huérfanos y
los incapacitados para trabajar.
El clan azteca era muy distinto. No se hacían nuevos repartos de tierra; ricos y
pobres eran miembros del mismo calpulli, e incluso podían existir condiciones de
servidumbre y esclavitud dentro de él. La única limitación era la inalienabilidad de
la tierra de los miembros del calpulli. Apenas existen referencias, en lo que toca al
calpulli mexicano, sobre trabajo comunal o asistencia social a los pobres o discapa-
citados. Más abajo, las diferencias eran aun mayores: el número de siervos en las
tierras altas andinas se calcula en uno por ciento. Entre los aztecas, la cifra es de
treinta por ciento, a la que hay que añadir cinco por ciento de esclavos. Esta es una
inmensa diferencia, que da una imagen completamente distinta de las dos sociedades.
Otras de las diferencias notables entre los dos imperios es la posición de los
artesanos y el papel del comercio. En Mesoamérica una gran porción de artesanos
era independiente. En el imperio inca, dependían generalmente del Estado, de
las curacas locales o de la Iglesia, y operaban a su servicio. En Mesoamérica eran
enormes mercados y grandes y poderosos gremios de comerciantes que tenían un
papel decisivo en el comercio. En el imperio inca sólo había pequeños mercados
locales y una limitada forma de trueque: no hay referencias a los comerciantes.
Aunque llegaran a confirmarse unas cuantas hipótesis nuevas sobre la existencia
de pequeños grupos de mercaderes, probablemente es correcto afirmar que no
desempeñaron un papel destacado en el imperio inca. El intercambio de mercan-
cías estaba casi por completo en manos del Estado. En Mesoamérica existía una
autentica moneda en forma de granos de cacao, pero no hay mención de nada
semejante en el imperio inca.
No disponemos de una explicación sencilla y abarcadora de todas estas grandes
diferencias. La diversidad ecológica, que siempre estimula el comercio, se daba en
ambas regiones. En el imperio inca era tal vez incluso más pronunciada, porque
si bien el maíz se cultivaba en toda Mesoamérica, había partes de las tierras altas
andinas donde ese muy necesario producto no se podía cultivar.
100
01-03b-Katz-Mesoamérica.indd 100 24/11/2014 04:54:30 p.m.
mesoamérica y los andes. retrospectiva y comparación
¿Hubo una división del trabajo mayor entre los artesanos y campesinos de Meso-
américa que en la región andina? En ambas regiones, el pueblo era en principio
autosuficiente. Los campesinos producían lo que necesitaban y la mayor parte del
trabajo artesanal se dedicaba a los productos de lujo. En la medida en que el trabajo
artesanal fue también utilitario y estuvo dirigido a las necesidades practicas, esto era
más evidente en la región andina que en Mesoamérica. En los Andes, el bronce ya
existía y la metalurgia desempeñaba un papel mucho mayor en las artesanías y en
la guerra que en Mesoamérica.
¿Eran las comunicaciones más fáciles en Mesoamérica que en los Andes? No lo
eran. Llegar a las tierras altas desde tierras bajas era mucho más fácil en la región
andina. En Mesoamérica no existía nada comparable a los grandes caminos que
crearon los incas. Además en Mesoamérica faltaban los animales de tiro, mientras
que en Perú contaron con la llama ya desde tiempos prehispánicos: de hecho fue
la única región del continente que hubo animales de tiro.
Si nos basáramos en esos criterios, podríamos suponer que en la región andina
existió un comercio floreciente muy superior al de Mesoamérica. Sin embargo,
ocurrió lo contrario.
La principal razón de este fenómeno puede residir en la extensión conquistada.
Los incas dominaban las áreas de producción de materias primas más variadas y
más importantes de su región. Fueran llamas o metales, maíz, cacao o algodón,
todo se producía dentro del imperio. La situación era distinta en Mesoamérica,
donde importantes zonas de producción de materias primas se veían forzadas,
nolens, volens, a comerciar.
También fue importante el hecho de que el imperio inca estuviera mucho más
íntimamente integrado que el de los aztecas. Los incas podían hacer pleno uso de
los productos excedentes de cada provincia. Esto era mucho más difícil para los
aztecas, debido a los diversos grados de control e integración dentro del imperio.
Asimismo, hay que recordar que los incas estaban sustancialmente interesados en
una «redistribución» de materias primas a la población, mientras los aztecas no
querían ni podían implementar esa política.
¿Se agotan con esto las interrogantes? ¿Fueron esas diferencias sólo producto del
periodo inca, o existían ya en el periodo preincaico? Sólo podemos responder con
hipótesis, por lo demás no muy concretas. No sabemos si tal vez existieron grandes
gremios de comerciantes antes de la llegada de los incas; en los pocos datos con
101
01-03b-Katz-Mesoamérica.indd 101 24/11/2014 04:54:30 p.m.
friedrich katz
que contamos sobre los grandes estados que ellos derrocaron, no se menciona a
los comerciantes. ¿Desaparecieron, o no fue muy significativa su existencia en ese
periodo? Nadie puede decirlo.
Sin embargo, dos factores podrían explicar por qué mucho antes de la forma-
ción de los grandes imperios del continente americano el comercio se desarrolló
con mayor fuerza en Mesoamérica que en la región andina. Uno fue sin duda la
pobreza de materias primas del altiplano mesoamericano, en comparación con
las tierras bajas. Un segundo factor posible fue la práctica andina consistente en
enviar colonos a zonas distantes, separados de su «madre patria» por otros estados
intermedios, a cultivar materias primas que sólo podían florecer en condiciones
climáticas distintas. No sólo grandes estados, como Chucuito, sostenían colonias
en los trópicos, muy lejos de su región de origen, sino también estados mucho más
pequeños y menos poderosos, como Huánuco, con apenas diez mil habitantes. En
el periodo inca, la pax incaica y el largo brazo de la burocracia inca garantizaban el
acceso a esos territorios. ¿Cómo habían sido las cosas, sin embargo, en el periodo
preincaico, cuando no había un poder central que garantizara esa seguridad de
acceso? Ese tipo de colonización existió al parecer mucho antes de que llegaran los
incas, y probablemente la reciprocidad desempeñaba un papel importante. Los
habitantes de los altos podían enviar colonos a las tierras bajas tropicales, a culti-
var maíz o coca, y a cambio los habitantes de los trópicos enviaban a sus colonos
a las tierras altas, donde cultivaban tipos de papa que sólo se dan a gran altura,
o criaban llamas. Esas actividades de colonización y recolonización del periodo
preincaico pueden arrojar una luz nueva sobre las medidas de colonización y
deportación que practicaban los incas: no eran ni remotamente tan nuevas como
muchos historiadores han pensado, sino que al parecer se basaban en una tradición
de la región andina.
Este tipo de sistema, en que no se intercambiaban mercancías, sino tierras anexa-
das, suscitó una cierta autarquía por parte de cada estado y redujo el comercio al
mínimo. Tal sistema nunca existió en Mesoamérica y es allí apenas concebible, ya
que estaba ausente el prerrequisito decisivo: el incentivo recíproco. En las tierras
bajas había muchas materias primas que atraían a los habitantes del altiplano; pero
no ocurría otro tanto en el altiplano.
Dado que no era posible en Mesoamérica obtener los productos tropicales de-
seados mediante colonos o intercambio de tierras como en la región andina, sólo
102
01-03b-Katz-Mesoamérica.indd 102 24/11/2014 04:54:30 p.m.
mesoamérica y los andes. retrospectiva y comparación
quedaban dos métodos posibles: uno era conquistar las regiones tropicales. No
sorprende que una y otra vez, mucho antes que en la región andina, los ejércitos
del altiplano penetraran en las tierras bajas de México. El segundo método fue el
comercio, que desempeñó un papel decisivo desde el inicio de la primera cultura
superior de Mesoamérica.
No hay que suponer, sin embargo, que no había comercio en el Perú preincaico,
porque indudablemente lo había, aunque a escala mucho menor que en Mesoamé-
rica, y su forma más simple permitía a las autoridades estatales intervenir mucho
más. En el “reino” chimú, en Perú, el gobernante podía simplemente acopiar maíz
o algodón en sus graneros y ordenar a sus subalternos que los vendieran en una
región vecina de las tierras altas, a cambio de otros productos. En el altiplano de
México el comercio era mucho más complicado; no se trataba sencillamente de
acumular materias primas para vender, ya que casi no las había. Eran necesarias
mercancías del tipo de la cerámica, producidas en las ciudades por los artesanos, para
obtener materias primas de regiones más distantes, que luego eran manufacturadas
en las ciudades según el gusto de los futuros compradores. Muy a menudo estos
productos eran de nuevo llevados de regreso, a través de territorios enemigos, hasta
los consumidores. Muchas de las tradiciones de los habitantes de Mesoamérica
hablan de los aventurados viajes de los comerciantes disfrazados, que se abrían paso
arduamente a través de extensos territorios enemigos. En esos viajes comerciales,
la iniciativa de los comerciantes desempeñaba un papel especial. Aun si al principio
comerciaban por orden del Estado, pronto tuvieron un grado creciente de autonomía
y reclamaron en la sociedad un lugar que correspondía a su importancia.
La influencia de los comerciantes en Mesoamérica se vio fortalecida porque,
antes de que los aztecas se convirtieran en imperio, predominaba allí una ciudad-
Estado, mientras que no se ha encontrado el estado normal y extenso en muchas
partes de los Andes.
En una ciudad-Estado, la influencia del gobernante es menor y la de los grupos
sociales urbanos es mayor. Basta pensar en la ciudad de Tlatelolco, en el altiplano
de México, donde hasta su conquista por los aztecas, el verdadero poder era ejer-
cido no por el Huey Tlatoani (Gran Orador), sino por los comerciantes, quienes
tomaban todas las decisiones: el bienestar y la prosperidad de la ciudad dependían
de quienes traían a ella los mayores ingresos. Una situación similar debe de haber
existido en muchas otras regiones mesoamericanas.
103
01-03b-Katz-Mesoamérica.indd 103 24/11/2014 04:54:30 p.m.
friedrich katz
Resta mencionar una última diferencia decisiva entre los imperios azteca e
inca. Tal vez lo que se puede considerar el problema más vital para la gente de
estas regiones fue solucionado por los incas, pero no por los aztecas. Se trata de
las hambrunas. Constantemente se señala que entre los incas este problema está
resuelto y que, en tiempos de catástrofe natural, las autoridades locales o centrales
acudían al rescate. Las cosas eran muy distintas en el valle de México donde, en el
momento culmínate del imperio azteca, en 1505, se declaró una de las hambrunas
más devastadoras de la historia de Mesoamérica.
No es difícil de explicar tal divergencia: las grandes obras de irrigación instaladas
en toda la zona andina, las terrazas y las obras de drenaje que emprendieron los incas
en todas las regiones que conquistaron, serían causa suficiente. Si se toma en cuenta
la existencia de la llama, que en tiempos de hambruna servía como alimento y no
sólo como medio de transporte, así como las importantes medidas de colonización
que, sin duda, procuraban cierto equilibrio entre ecología y población, es posible
hacerse una idea de la diferencia entre las dos regiones.
Si todo esto ha de reducirse a un común denominador, es necesario considerar un
factor por encima de los demás: los incas tuvieron en todos los territorios dominados
tanto el papel del que da, como el papel del que quita. La proporción entre uno y
otro sin duda vario en las distintas épocas y no fue siempre igual en las diversas
provincias. Se quitó más de lo que se dio en las provincias ecuatorianas y en las tierras
altas del lago Titicaca. Sin embargo, siempre fue una porción fundamentalmente
distinta que entre los aztecas, que casi exclusivamente quitaban —excepto en el
valle de México—, y sólo daban en medida muy limitada. No sorprende por tanto
que las reacciones ante la Conquista española por parte de los pueblos dominados
de la región andina y los de Mesoamérica fueran tan completamente distintas.
Al examinar las antiguas civilizaciones americanas, surge naturalmente la cues-
tión de si existió una correlación entre el grado de integración estatal y el desarrollo
de los imperios, por una parte, y el desarrollo de la tecnología, la ciencia y el arte,
por otra. No cabe duda de que hubo íntimas relaciones entre el desarrollo imperial
y la tecnología para la producción de alimentos: tanto entre los incas como entre
los aztecas, esa producción alcanzó niveles sin precedentes.
También existió una inequívoca correlación entre el desarrollo imperial, la inte-
gración estatal y la aparición de las grandes obras de riego. Todavía es materia de
discusión si éstas fueron la causa o el efecto de la integración estatal. Finalmente
104
01-03b-Katz-Mesoamérica.indd 104 24/11/2014 04:54:31 p.m.
mesoamérica y los andes. retrospectiva y comparación
la organización del trabajo con especialización regional en las provincias se logró
en ambos imperios de la América antigua hasta un grado nunca antes conocido.
Pero todo ello no cancela el hecho de que en otras esferas no hubo ningún tipo de
correlación entre el desarrollo estatal y el intelectual. El sistema de matemáticas
más avanzado se logró en la región donde menos consecuencias prácticas podía
tener. No fueron los incas, con sus registros de todas las riquezas del país y de toda
la población, quienes lograron maravillas en la esfera de las matemáticas, sino las
ciudades-Estado de los mayas, apenas integradas, y con bajo número de habitantes.
En cuanto al arte, los logros incas y aztecas no pueden compararse con los de
los tiempos clásicos. Las grandes obras de arte del periodo clásico, con su mayoría
fueron realizadas antes de la construcción de los imperios, antes de que los enor-
mes estados consolidados y poderosos estuvieran en capacidad de liberar a miles
de artesanos de la producción de alimentos. Los edificios de Tiahuanaco que aún
son tan admirados surgieron antes de que portadores de esa cultura se diseminaran
por toda la región andina.
No fue en el estado chimú, altamente centralizado, sino en el mochica, mucho
menos desarrollado, donde apareció el arte de la cerámica que hoy es todavía ad-
mirado en todo el mundo. Las grandes obras artísticas de los mayas se crearon en
un tiempo de integración estatal relativamente limitada. Sólo durante un tiempo
en Teotihuacán parece haberse desarrollado el arte a la vez que el Estado estaba
expandiéndose. Pero allí también el periodo de mayor poder político y económico
fue cuando el arte mostró claros signos de decadencia.
Las razones de esto son difíciles de establecer: ¿se debió a la producción en serie,
a la creciente intervención del Estado en la producción artística o al mal gusto de
los parvenus que constituían la mayor parte de las cortes imperiales? Se trata de un
problema que precisa un estudio más detallado.
105
01-03b-Katz-Mesoamérica.indd 105 24/11/2014 04:54:31 p.m.
01-03b-Katz-Mesoamérica.indd 106 24/11/2014 04:54:31 p.m.
c) El periodo colonial
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 107 26/11/2014 11:31:49 p.m.
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 108 26/11/2014 11:31:49 p.m.
Los indios bajo el régimen colonial*
boleslao lewin
Las castas en América
L a sociedad colonial, sobre todo en la época que estudiamos, estaba estructurada
en una serie de castas, delimitadas de manera más precisa en los territorios
de los antiguos imperios autóctonos (México, Perú, Ecuador, Bolivia), con su
población densa y pacífica, que en las otras partes de América, donde el indígena
no constituía el factor principal en la vida de los blancos. En Hispanoamérica, el
sistema de castas no llegó, empero, a ser tan riguroso como en la India, el clásico
país de ellas. Pero su existencia aquí es indudable y sus consecuencia sociales están
a la vista hasta hoy día.
Las castas hispanoamericanas en un aspecto se diferenciaban de los estamentos
o estados europeos que eran racialmente uniformes: además de fijar jurídicamente
las desigualdades raciales establecían legalmente las restricciones sociales, puesto
que en esto decidía la pigmentación de la piel.
En el litoral del Plata y en otras regiones de numerosa población blanca, la je-
rarquización social no fue tan rigurosa como en las comarcas donde la población de
origen europeo estaba literalmente sumergida en el extraño mar autóctono. En las
comarcas aludidas tampoco dominaba al ambiente el temor, confesado u oculto ante
imprevisibles reacciones de la casta india. Diametralmente distinta fue la situación en
* En La rebelión de Tupac Amarú: los orígenes de la Independencia en hispanoamérica,
Capítulo x, pp. 307-328.
[109]
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 109 26/11/2014 11:31:49 p.m.
boleslao lewin
México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia y en el norte argentino: aquí la minoría
blanca —detentadora de todas las palancas del poder y de la economía— aplicaba
severamente las restricciones, entre otros motivos, por causas de seguridad, aunque
ésta, después de la resistencia inicial a la Conquista, no fue minada hasta el año
1780, cuando estalló la rebelión de Túpac Amaru que conmovió los cimientos más
hondos del régimen español en América.
El Dr. Ángel Rosenblat, en su erudito estudio sobre la población indígena de
América, enumera las siguientes seis castas principales: 1) los blancos españoles,
entre los cuales se distinguían los españoles europeos, llamados en México vul-
garmente gachupines, y en el Perú, chapetones, y los españoles americanos, llamados
también simplemente americanos o criollos; 2) los indios; 3) los mestizos, mezcla de
indios y blancos; 4) los negros, que podían ser libres o esclavos; 5) los mulatos,
descendientes de negro y blanco, que también podían ser libres o esclavos, 6) los
zambos o sambaigos, descendientes de negro e indio.1
El mismo autor dice:
En el siglo xvi se hacía distinción entre españoles, indios y negros, pero los mestizos
tenían todos los derechos del padre. Pronto, ya a fines del siglo xvi, por razones polí-
ticas —el temor a las sublevaciones— comenzaron las restricciones en sus derechos.
A medida que la sociedad colonial se fue estructurando y adquiriendo contornos
precisos, fue dando más importancia a la pureza de sangre y adoptó, sobre la base
de esta pureza, un sentido jerárquico y aristocrático, que no se completó al parecer
hasta el siglo xviii. El régimen colonial español designó entonces los resultados de
la mezcla de razas con el nombre de castas y la legislación indiana precisó claramente
los derechos y deberes de cada una de ellas. La legislación asignaba a las personas
Ángel Rosenblat, La población indígena de América desde 1492 hasta la actualidad, Buenos Aires,
1
1945, p. 68. Véase también Juan de Solórzano y Pereira, Política indiana, cinco tomos, Buenos Aires-
Madrid, 1930; Eduardo Arcila Farías, Economía colonial de Venezuela, México, 1946; Diego Luis
Molinari, La trata de negros, Buenos Aires, 1944, p. 40-42; Luis E. Valcárcel, Mirador indio, Lima,
1941, p. 144 y 150; José Torre Revello, Las clases sociales. La ciudad y la campaña, en Historia de la
Nación Argentina vol. IV, sección 1, Buenos Aires, 1940, p. 353; Roberto Mac-Lean y Estenós,
Negros en el Perú, en «Letras», N° 30, Lima, 1947, p. 5-43; Jorge Juan y Antonio Ulloa, Noticias
secretas de América, t. 1 y 2, Madrid, 1918; Enrique Ruiz Guiñazú, La magistratura indiana, Buenos
Aires, 1916, p. 264 y 265; C. Parra Pérez, El régimen español en Venezuela, Madrid, 1932, p. 53.
110
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 110 26/11/2014 11:31:49 p.m.
los indios bajo el régimen colonial
distinta posición según la composición étnica. El régimen colonial llegó a ser un
régimen de castas.2
Los blancos o españoles constituían la casta superior y tenían la hegemonía
política, económica y social. En la campiña eran señores feudales3 y en las ciudades
vecinos, es decir, les estaban reservados privilegios especiales y gozaban de la con-
fianza del rey a quien servían, a diferencia de las otras castas, con armas y caballos.
La rivalidad entre los españoles, europeos y americanos comenzó muy pronto y tuvo
muchos aspectos discriminatorios, legalmente sancionados. Aparecieron también
teorías raciales denigratorias de los españoles americanos, que daban expresión al
espíritu xenófobo y tendían a justificar la inferiorización del criollo.4
A la casta mestiza, mezcla de indios con blancos, de capas populares, consi-
derada infame aun por Solórzano, debido a que en los comienzos de la conquista
era casi siempre fruto de uniones ilegítimas, se le vedó el acceso a la enseñanza, a
los empleos públicos y hasta al sacerdocio salvo en casos especiales, a los mestizos
tampoco se los juzgaba apropiados Para el ejercicio de las armas ni dignos de la
honra de andar a caballo.5
Nadie mejor que el ilustre historiador español Ots Capdequí para encerrar en
una sola frase la situación imperante en este terreno: “Mestizos y criollos vivieron
siempre en situación de inferioridad y fueron constantemente postergados en la
provisión de los cargos públicos”.6
La casta indígena
En el engranaje social de la colonia los indios constituían la capa labradora. Sobre
ellos reposaba el trabajo de la agricultura y la labor no especializada de la minería.
2
Ángel Rosenblat, op. cit., p. 265.
3
Véase José María Ots Capdequi, Instituciones, Barcelona, 1959; Guillermo Lohmann Villena,
El corregidor de indios en el Perú bajo los Austrias, Madrid, 1957.
4
Ángel Rosenblat, op. cit., p. 264-272; Antonio Gerbi, Viejas polémicas sobre el Nuevo Mundo,
Lima, 1946. Hay una edición ampliada, México, 1960.
5
Cfr. Solórzano, op. cit.; Richard Konetzef, Colección de documentos para la formación social His-
panoamericana, Madrid, 153, tomo I.
6
José María Ots Capdequí, op. cit., p. 60.
111
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 111 26/11/2014 11:31:49 p.m.
boleslao lewin
Su trabajo tanto en el agro como en otras ramas de la actividad productiva era obli-
gatorio. Sin embargo, eran considerados “en términos de derecho como personas
menores, necesitadas de la tutela y protección jurídica”.7 La pretendida minoría
de edad de los indios no fue óbice, sin embargo, para que se les prohibiera poseer
armas y andar a caballo.
De las cargas que pesaban sobre la casta india hablaremos más adelante. De
sus derechos específicos no hay nada que decir, salvo que podían elegir sus propios
funcionarios, llamados alcaldes y regidores, que en cierta medida, constituían un
poder rival al de los caciques. Acerca de las atribuciones de los alcaldes indios, dice
una ley de la Recopilación de 1680:
Tendrán jurisdicción los indios alcaldes solamente para requerir, prender y traer a
los delincuentes a la cárcel del pueblo de españoles de aquel distrito; pero podrán
castigar con un día de prisión, y seis u ocho azotes al indio que faltare a la misa el
día de la fiesta o se embriagare o hiciere otra bita semejante, y si fuere embriaguez
de muchos e ha de castigar con más rigor.8
Pese a todo el esfuerzo en el sentido, digamos, de españolizar los indios, la vida
en sus chozas, la única libre, escapaba al control del conquistador. Salvo la religión,
o más bien los ritos externos y algunos conceptos, todo quedaba como antes. El
indio empleaba sus añejos métodos de trabajo, usaba su antigua vestimenta incaica
(la que fue prohibida después de la rebelión de Túpac Amaru), hablaba su idioma
vernáculo, estaba sometido a sus curacas (caciques) y guardaba un hermetismo,
persistente hasta hoy, frente a todo lo foráneo, cuyo contacto con él le acarreaban
siempre desdichas o incomodidades. Tal estado de cosas fue sancionado legalmente,
y para la administración de lo asuntos indígenas, fue adoptada la antigua organi-
zación incaica en su eslabón inferior, en el que tenía atinencia más directa con los
hechos concretos de la vida cotidiana. Los imperios coloniales de todas las épocas
actuaron siempre de igual manera; en ese sentido Inglaterra es el ejemplo más cabal.
José María Ots Capdequí, Instituciones sociales de la América Española en el período colonial, La
7
Plata, 1934, p. 54 y 65. Véase también la de Silvio Zavala, Servidumbre natural y libertad cristiana
según los tratadistas españoles de los siglos xvi y xvii, Buenos Aires, 1944.
8
Ley 16, Tít. 3, lib. 6.
112
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 112 26/11/2014 11:31:49 p.m.
los indios bajo el régimen colonial
Los protectores de indios
Fueron tantos los atropellos cometidos por los españoles en los comienzos de la
conquista y tan convincentes y enérgicas las reclamaciones del P. Las Casas en
defensa de los aborígenes del Nuevo Mundo, que él mismo fue nombrado primer
Protector de Indios. Naturalmente, la función de Protector no fue delimitada ri-
gurosamente desde el comienzo. Como otras veces, esto sucedió con el correr del
tiempo y a medida que se evidenciaban los defectos de esa institución y los abusos
de quienes la ejercían.
En el Perú, los primeros Protectores fueron los obispos. Pero desde 1554 fueron
encargados de esta misión los fiscales de las Audiencias, “y por último se transfi-
rió dicho patrocinio a unos funcionarios especiales, que desde la época del virrey
Toledo recibieron el título de Protectores Generales de los Indios, establecidos en
Lima, Ica, Jauja, Huancavelica, Huamanga, Castrovirreina, Cuzco, Carabaya,
Vilcabamba, Arequipa, Arica, Trujillo, Cajamarca y Huánuco. Actuarían a modo de
procuradores de los nativos en los pleitos en que éstos fueron parte y que hubieren
de ventilarse en segunda instancia ante los corregidores de españoles”.
A partir de 1643 —prosigue el autor precedentemente citado— se instituyó en
la Audiencia de Lima el cargo de Protector de los indios con carácter autónomo y
como magistrado independiente, pudiendo vestir toga como los demás integrantes
del tribunal. Su misión consistía en actuar de defensor nato de los indígenas de
todo el distrito de la Audiencia, no sólo en calidad de procurador de sus pleitos
sustanciados ante ella, sino sobre todo, amparándolos en caso de queja contra los
corregidores acogiendo sus demandas para reducción del monto de los tributos y,
en resolución tendiendo su manto protector sobre los nativos para evitar toda ofensa
o agravio que se pretendiera inferirles.9
De no encontrar tremendos escollos en su camino, y de cumplir concienzuda-
mente con su tarea, mucho hubieran podido hacer estos funcionarios en favor de
los indígenas. Lamentablemente, no justificaron las esperanzas que despertó su
establecimiento ni hicieron honor al nombre del primer Protector, fray Bartolomé
de la Casas.
9
Guillermo Lohmann Villena, op. cit., p. 330.
113
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 113 26/11/2014 11:31:50 p.m.
boleslao lewin
El ayllu
La célula primaria, el eslabón fundamental de la organización indígena, fue el
ayllu o parcialidad, dependiente de un cacique y con formas colectivas de trabajo.
El ayllu actual, donde aún subsiste, tiene una configuración y una estructura muy
parecidas al antiguo ayllu incaico, lo que, en otras palabras, quiere decir que todavía
hoy es fundamentalmente una gens, una agrupación de familias. Con más razón,
claro está, lo fue en la época de la sublevación de Túpac Amaru.
Las relaciones sociales dentro del ayllu eran semejantes a las de una comunidad
sin estratificar y con tierras colectivas. La única excepción la constituía el curaca
que era mantenido por la parcialidad.10
Consta de cierto número de familias, veinte a cuarenta, que dan un total de
cien a trescientos individuos, repartidos en determinadas agrupaciones llamadas
estancias o, explicando universalmente: el ayllu es el conjunto de estancias, cuyo
número varía de cuatro a cinco y de diez a quince, enumerando cada estancia un
grupo de cinco, ocho, diez, quince o treinta familias. Este número, con todo, no es
fijo, y hay estancia, por ejemplo, que consta solo de dos familias.11
En el Perú incaico —Bajo y Alto—, en el de la época de Túpac Amaru y en el
actual, el grupo social básico indio aparte de la familia inmediata, es el ayllu.
El cacique
La posición del curaca, en la acepción española cacique, fue, sin duda, muy sin-
gular en la vida social de la colonia. En principio, era descendiente de la antigua
aristocracia gentilicia y conservaba con la anuencia de los nuevos gobernantes mu-
chos de sus privilegios también después de la Conquista, cuando su raza ya había
perdido el poder político.12 Pese a la degradación general de los indios, debido a
Véase J. Alden Mason, Las antiguas culturas del Perú, Trad. de Margarita Villegas, México,
10
1962, p. 166.
11
Bautista Saavedra, El ayllu, La Paz, 1903, p. 53.
12
José María Ots Capdequí, op. cit., 1934; José María Ots Capdequí, Manual del derecho español
en las Indias, Buenos Aires, 1943, t. I; Roberto Levillier, Don Francisco Toledo. Supremo organizador
114
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 114 26/11/2014 11:31:50 p.m.
los indios bajo el régimen colonial
su importancia para el “buen gobierno”, el curaca gozaba de muchas prerrogativas
que lo ubicaban no sólo al margen de la casta indígena sino también de las castas
en general, en una peligrosa y ambigua posición intermedia. Según un autor que
no siempre guarda la mesura indispensable en la investigación científica, “inmedia-
tamente después de superponerse el dominio español sobre el incaico asumió cada
cura en su ayllu la autoridad del Inca”.13 El historiador aludido quiere significar de
tal manera que su poder se hizo omnímodo y completamente arbitrario, debido a
la falta de un control superior. Sea ello cierto o no, de todas maneras rápidamente
comenzóse a legislar acerca de la función de curaca o cacique. Ya el virrey Toledo,
en el año 1575, dictó las ordenanzas sobre el particular, referentes a las regiones
del Virreinato del Perú bajo su mando.
Conforme a la legislación española, el cacique no estaba sometido a la jurisdicción
penal de los corregidores sino de la Audiencia,14 y él y sus hijos mayores estaban exen-
tos de la obligación de pagar el tributo y de hacer el servicio de la mita. Pero, según
se desprende de algunas prescripciones, los pobres indios, además del tributo anual al
rey, debían abonado también al curaca.15 Este, a semejanza de los señores españoles,
tenía indios a su servicio16 y podía usar cabalgaduras, lo que estaba prohibido a los
autóctonos y mestizos. También en forma similar a la nobleza española, debía ser
admitido en las funciones reservadas para los que poseían “limpieza de sangre”.17
No nos interesa entrar en los pormenores de los privilegios de los caciques, pero sí
destacar que gozaban de muchos de ellos con el beneplácito de los conquistadores
del Perú, Buenos Aires, 1935, T. i, p. 246-268; Ibíd., Buenos Aires, 1940, t. ii, p. lxxi-lxxiv;
Ainsworth Means, Ciertos aspectos de la rebelión de Tupac-Amaru II (780-1781), en “Peruanidad”,
Lima, 1942, vol. ii, No. 7, p. 607; Richard Konetzke, Colección de documentos para la historia de la
formación social de Hispanoamérica, Tomo I, Madrid, 1953.
13
Roberto Levillier, op. cit., t. i, p. 262.
14
Guillermo Lohmann Villena, op. cit., p. 260.
15
Roberto Levillier, Op.Cit., p. 340 y ss. Publicación dirigida por Roberto Levillier. Véase
Lohmann Villena, op. cit.
16
Lohmann Villena, Ibíd., p. 342; José María Ots Capdequí, Manual de historia del derecho
español en las Indias, Buenos Aires, T. I, p. 293.
17
Guillermo Feliú Cruz y Carlos Monge Alfaro, Las encomiendas según tasas y ordenanzas, Buenos
Aires, 1941, p. 104 y 105.
115
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 115 26/11/2014 11:31:50 p.m.
boleslao lewin
españoles. Así, por ejemplo, en las ordenanzas de Villagra de 1561, sobre el trabajo
de los indios en las minas de Chile, se dice:
Los caciques y sus mujeres no deben ser obligados a trabajar en la ex-tracción del
oro, sino únicamente en la vigilancia de sus indios. Mando que los caciques y los
señores de los indios que anduvieren en dichas minas, a ellos y a sus mujeres, se les dé
la ración de las comidas dobladas y no los compelan a trabajar personalmente a sacar
oro, más de que tengan cargo de mandar sus indios e mirar que sean bien tratados e
se les dé lo necesario, so pena de 20 pesos.18
La verdadera función pública de los caciques consistía en cobrar el tributo anual
de los indios y en regular el trabajo forzado de éstos. Ejercían también cierta juris-
dicción criminal cuyos límites las leyes de Indias fijaban en los siguientes términos:
La jurisdicción criminal que los caciques han de tener en los pueblos no se ha de
entender en causas criminales en que hubiere pena de muerte, mutilación de miembro
y otro castigo atroz, quedando siempre reservada para Nós y nuestras Audiencias y
Gobernadores la jurisdicción suprema, así en la civil como en lo criminal, y el hacer
justicia donde ellos no la hicieren.19
Aun cuando no compartimos la opinión que sobre los cacique, tienen Levillier20
y Ainsworth Means, en particular este último afirma que los “curacas eran hombres
educados e intelectuales, por lo que, naturalmente, tenían muy poca simpatía hacia
los campesinos huraños y analfabetos”,21 tampoco podemos aceptar el criterio de los
indigenistas entusiastas acerca del idealismo conmovedor de los curacas en todas
las circunstancias. Francamente, nos causa extrañeza tener que subrayar que el
cacique, sustentando el poder, la riqueza, y caracterizándose también por su mayor
desenvolvimiento cultural, disponía de los medios más perfectos para llevar a cabo
la explotación. ¿Y cuándo y dónde, preguntamos, no sucedía tal cosa en condiciones
Guillermo Feliú Cruz y Carlos Monge Alfaro, Las encomiendas según tasas y ordenanzas, Buenos
18
Aires, 1941, p. 104 y 105.
19
José María Ots Capdequí, op. cit., 1943, p. 338; también Instituciones, p. 66.
20
Véase Roberto Levillier, op. cit., 1940.
21
Ainsworth Means, op. cit., p. 607.
116
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 116 26/11/2014 11:31:50 p.m.
los indios bajo el régimen colonial
similares? Ya los primeros gobernantes españoles tuvieron que dictar numerosas
órdenes especiales para proteger a los indios de los caciques. Pero en el caso de
ellos todo quedaba dentro de los marcos de las sagradas leyes vernáculas, dentro
de la tradición de superioridad de la casta dirigente y, es cierto, que el cacique
legítimo estaba unido con fuertes lazos con la comunidad, puesto que él añoraba
los tiempos de su antiguo esplendor y fuera de ella se lo consideraba un ser in-
ferior, pese a todos los privilegios. La situación cambiaba radicalmente cuando
los corregidores, violentando la ley, sagrada para los indígenas y respetada por los
españoles, introducían en las comunidades a sus agentes, generalmente mestizos.
Estos, sin ligazón con los componentes de los ayllus, intrusos cuyo desempeño en
tal función estaba categóricamente prohibida, además destacados entre los indios
para llevar a cabo la explotación en escala mayor que bajo los caciques legítimos, y
sin la aureola de la vieja aristocracia vernácula, encontraban una resistencia feroz.
Tal fue el caso de la comunidad de Macha, provincia de Chayanta, obispado de
La Paz (después intendencia de Potosí), donde se inició (cronológicamente) la
sublevación de Túpac Amaru.
Como hemos aludido, según la ley de 5 de julio de 1578, los indígenas no meno-
res de 18 años y no mayores de 50 debían pagar un tributo anual a la Corona. Las
mujeres indias fueron eximidas de esta obligación el 10 de octubre de 1618.22 La
cobranza de los tributos en el territorio de toda una provincia estaba delegada en
los corregidores. En las comunidades, como hemos dicho, cumplían con esa misión
los caciques. Los corregidores, a veces en connivencia con los curacas, hicieron de
esta cobranza una fuente de ingentes ingresos, formando padrones dobles, uno para
su uso y ganancia, con la inclusión de púberes y ancianos, y otro para presentarlo
a los encargados de la Real Hacienda.
Uno de los argumentos más esgrimidos por el caudillo indígena de la provincia
de Chayanta, Tomás Katari, era precisamente la existencia de padrones dobles, con
los consiguientes perjuicios para los indios y para el Estado. En su lucha contra
los padrones dobles del corregidor de Chayanta, Joaquín Alós, el caudillo indíge-
na, creemos poder decirlo, no bregaba por los intereses de Su Majestad Católica,
que por lo demás no eran seriamente afectados, y sí contra el corregidor, enemigo
22
José María Ots Capdequí, op. cit., 1943, p. 30.
117
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 117 26/11/2014 11:31:50 p.m.
boleslao lewin
acérrimo de los indios, que había quitado el cacicazgo a Katari, entregándolo al
mestizo Florencio Lupa, que se convirtió en un factótum de su provincia y en una
sanguijuela más de los pobres indios.23
Obrajes
El trabajo en los obrajes. especie de primitivas fábricas textiles, fue no menos
odiado por los indígenas que la labor en las minas. Cuando estalló la sublevación
de Túpac Amaru, figuró entre las primeras tareas del último inca la destrucción de
esas cárceles inmundas, como las llamara Humboldt, y contra los cuales descargó
también sus golpes Juan Santos Atahualpa.
El trabajo en los obrajes era forzado y lo cumplían los indígenas a manera del
actual servicio obligatorio, teóricamente por un año.24
Las ordenanzas de Toledo preveían que en los lugares donde había obrajes y,
por consiguiente, obligación de trabajar en ellos, los indios estuvieran exentos de
mitar en las minas. Prescribían asimismo que los niños menores no debían estar
obligados a trabajar en ellos.
El “Supremo organizador del Perú”, como llama a Roberto Levillier, quizás por
motivos humanitarios, pero sin duda por razones de política general, intentó limitar
los abusos que se cometían en los obrajes, dictando un reglamento de trabajo al efecto.
Aunque este reglamento no fue cumplido, el hecho mismo de dictarse una ordenanza
que obligaba a fijarlo en los establecimientos manufactureros merece atención.
23
Un documento inédito de la Sección Manuscritos de la Biblioteca Nacional (No. 2158) habla
así de ese cacique intruso:
“En esta capital residía un indio gobernador apellidado Lupa, tan conocido por sus acciones, que
tenía la predominación principal; de manera que el corregidor que con él profesaba armonía salía
bien servido de su provincia, y el que no, lo consumía hasta dar con él en tierra. Por lo que siendo
tan soberano en sus hechos, le concurrieran todos los individuos tributarios un medio real por año,
con lo que hacía erario para defender las causas provinciales, por cuyo motivo justo o injusto tenía
comprada la justicia. Destemplóse la armonía de voluntades, y cansados de esta injusticia concurren-
cia los más hábiles, hicieron acuerdo sobre la sujeta materia, siendo cabezas de este cuerpo los cuatro
hermanos, apellidados Kataris, y el mayor, Tomás, con poder bastante tomó a su cargo la defensa”.
24
Véase Solórzano y Pereira, op. cit., t. i, p. 232 y ss.
118
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 118 26/11/2014 11:31:51 p.m.
los indios bajo el régimen colonial
Y para que los dichos indios sepan -dice el reglamento- a lo que han de estar
obligados y asimismo los dueños de los dichos obrajes mando que un traslado de
estas mis ordenanzas esté fijado y firmado de escribano en cada uno de los dichos
obrajes.25
A fin de ofrecer al lector una prueba de lo que fueron los obrajes, vamos a poner
fin a este breve parágrafo con una cita de la famosa obra de Jorge Juan y Antonio
Ulloa. Los sabios españoles, que visitaron el continente americano en la cuarta
década del siglo xviii, dicen:
Para formar perfecto juicio de lo que son obrajes es preciso considerarlos como una
galera que nunca cesa de navegar, y continuamente rema en calma alejándosele tanto
del puerto que no consigue nunca llegar a él, aunque su gente trabaja sin cesar con
el fin de tener algún descanso. El gobierno de estos obrajes, el trabajo que hacen en
ellos los indio, a quienes toca esta suerte verdaderamente desgraciada, y el riguroso
castigo que experimentan aquellos infelices, excede todo cuanto nos es posible referir.26
La reducción
Para facilitar sus tareas administrativas, íntimamente ligadas a la explotación eco-
nómica (mitas, obrajes, tributos), y para lograr el buen éxito de la catequización,
los españoles obligaron a los indios que en los comienzos de la conquista habían
huido a lugares inaccesibles o alejados, a agruparse en reducciones, núcleos de po-
blación aborigen incorporados a la Corona. Debido a la formación de estos pueblos,
pese a que los mestizos y las otras castas no podían establecerse en ellos, algo de la
vieja pureza consanguínea desapareció. Pero el fenómeno como tal seguía y sigue
subsistiendo hasta nuestros días en lugares donde existen aún ayllus indígenas.
Con la orden de crear reducciones sucedió lo siguiente: varios ayllus basados en
la consanguinidad de sus miembros se establecieron en las tierras destinadas para
las reducciones, y allí vivían separados como antiguamente y sin ser molestados
25
Roberto Levillier, op. cit., p. 406.
26
Jorge Juan y Antonio Ulloa, op. cit., t. i, p. 298. Se transcribe según Feliú Cruz y Monge
Alfaro, op. cit., p. 62. Véase también Emilio Romero, op. cit., p. 135-139.
119
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 119 26/11/2014 11:31:51 p.m.
boleslao lewin
en este sentido por la autoridad. Pero aconteció también algo distinto: al fundarse
las reducciones los españoles tuvieron oportunidad de adueñarse de las dilatadas
tierras indígenas que habían escapado al despojo inicial.27
Un autor ecuatoriano caracteriza las reducciones de la siguiente manera:
La reducción consistía en el agrupamiento de familias indígenas —de 80 para arri-
ba—, con fines también de cristianización. Al frente de esas reducciones actuaba un
doctrinero, o sea, generalmente, un clérigo.
El doctrinero, en vez de limitarse al desempeño de sus funciones, asumió las de mer-
cader, de explotador y propietario, llenándoles de deudas a los indios (pues obligábalos
a que le compren sus artículos, incomprensibles e inútiles muchos de ellos (desde
estampitas de santos hasta anteojos), apropiándose de sus mujeres, “con gran ofensa
de Dios”, según decían los obispos entonces al protestar contra esos escándalos.28
Ya el virrey Toledo, iniciador de las reducciones, denunciaba la explotación
clerical, diciendo que los doctrineros se enriquecían “a costa y con mucha vejación,
de los naturales”.29
Cabe agregar que el cura doctrinero gozaba en la reducción de privilegios
especiales en el orden religioso y además de su función eclesiástica solía ejercer la
civil. Los símbolos de su autoridad fueron la cruz y el látigo.30
La mita
La mita, el trabajo obligatorio de los indios en obras de utilidad pública bajo el
régimen incaico, desde el comienzo de la Conquista fue adoptada por los españo-
les y transformada en una institución fundamental de la colonia. El profesor José
María Ots Capdequí sobria y acertadamente resume los aspectos jurídicos de esa
servidumbre de los autóctonos del Nuevo Mundo:
27
Arturo Urquidi Morales, La comunidad indígena, p. 68, Cochabamba, 1941.
28
Oscar Efrén Reyes, Breve historia general del Ecuador, p. 383, Quito, 1938.
29
Roberto Levillier, op. cit., 1935, T. i, p. 249.
30
Miguel Ángel Vergara, Estudios sobre historia eclesiástica de Jujuy, Tucumán, p. 16.
120
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 120 26/11/2014 11:31:51 p.m.
los indios bajo el régimen colonial
Para armonizar el principio jurídico de la libertad de los indios con las exigencias
apremiantes que imponía la falta de brazos para las distintas clases de labores, se
adoptó dentro del sistema de repartimientos la institución llamada de la mita, por
virtud de la cual los indios de las distintas comarcas que vivían libremente, dentro
siempre de un régimen de tutela, y sin más obligación pecuniaria que el pago del
tributo, estaban además obligados a trabajar un número determinado de días al año
—1,5 en la mita de servicio doméstico, 3 ó 4 meses en la mita pastoril, 10 meses
en la mita minera— al servicio de los colonizadores españoles que los necesitaban,
percibiendo por ello los salarios correspondientes.
De estos repartimientos para mita estaban excluidos legalmente los indios que
vivían trabajando en el cultivo de las tierras que les habían sido repartidas y los
especializados en el ejercicio de algún oficio —como el de carpintero, albañil, sastre,
herrero, zapatero, etc.
El sorteo para entrar en el servicio de la mita se hacía con intervención de los
caciques de la localidad, castigándose a éstos si no cumplían fielmente y con justicia
su cometido.
En punto al número de indios que debían prestar este servicio de mita se determi-
naba que en el Perú no excediera del siete por ciento, y en Nueva España del cuatro.31
Esto en cuanto a la faz jurídica. Pero el problema real de la mita no es sólo
jurídico, sino también social. Se trata de la cuestión del trabajo forzado de los
indios en la minería. Ya en 1549, en vista de los estragos que ocasionaba la mita en
la población indígena, Carlos V se vio obligado a prohibirla.32 Pero rápidamente
fue de nuevo instituida y, pese a los clamores en contra de ella, siguió subsistiendo
mientras duró el régimen colonial. Nada menos que el tan célebre y respetado
jurisconsulto español del siglo xvii Juan de Solórzano Pereyra se expresa contra
la mita en los siguientes términos condenatorios:
5. Y que en el fuero eclesiástico, por ser como de muerte, y por su gran crueldad,
nunca se haya admitido, ni practicada por ser la Iglesia madre de piedad y equidad,
como lo observa Gerónimo Zannetino.
31
José María Ots Capdequi, op. cit., 1943, t. i, p. 372 y 373. Véase también Instituciones sociales,
p. 22-26, Feliú Cruz y Monge Alfaro, op. cit., y Ainsworth Means, op. cit.
32
José María Ots Capdequi, op. cit., 1934, p. 26, y Manual, T. i, p. 377.
121
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 121 26/11/2014 11:31:51 p.m.
boleslao lewin
6. Y aún en el fuero secular se practica también raras veces entre cristianos […]
11. Y pues no se halla tal precepto, que mande o persuada esta compulsión de los
indios a las mitas y a sus peligros, parece que ningún interés se debe admitir, como no
se permitiera, el mandarlos matar: pues pacífica el derecho el matar a uno o ponerle
en parte y lugar donde muera o lo maten.33
Uno de los virreyes peruanos del siglo xvii, el conde de Alba, al sostener que la
mita debe ser extinguida, afirma “que las piedras (de Potosí y sus minerales están
bañados con sangre de indios, y que si se exprimiera el dinero que de ellos se saca
había de brotar más sangre que plata”.34 Y he aquí lo más notable: el cruel Visitador
general José Antonio de Areche, que con tanta saña procedió contra los esclavos
indígenas rebelados bajo la dirección de Túpac Amaru, en una carta particular del
17 de diciembre de 1777 dice de la mita, entre otras cosas, que “no hay corazón
bastante robusto que pueda ir a ver el cómo se despiden forzados indios de sus
casas para siempre, pues si salen ciento, apenas vuelven veinte”.35 Es altamente
sintomático que un año antes de escribir Areche esas líneas, el cuatro de octubre
de 1776, don José Gabriel Túpac Amaru, que ya por aquel entonces prepara in-
tensamente su magna empresa, presenta al escribano del Cuzco José Palacios un
poder de los caciques de su provincia que lo nombran con el objeto de que prosiga
en la Capital “la causa que tienen pendiente en el Real y Superior Gobierno de estos
Reinos, sobre que se liberten los naturales de su ayllus de la pensión de la mita que
se despacha al Real Asiento de la Villa imperial de Potosí”.36
Con motivo de las gestiones de Túpac Amaru, iniciadas en el Cuzco y prose-
guidas en Lima, el Visitador general, en su dictamen del 23 de septiembre, dice:
La mita, según se practica en el Reino, es a mi entender uno de los males que es
fuerza cortar brevemente, si queremos población, civilidad y que se nos acerquen los
indios a lo que deben o pueden ser.37
Solórzano y Pereira, op. cit., t. i, p. 275.
33
Conf. Ricardo Levene, Vida y escritos de Victorián Villava, Apéndice, p. xli, Buenos Aires, 1946.
34
35
Véase M. Danvila y Collado, Reinado de Carlos iii, Tomo v, Madrid, 1890, p. 419 y 420.
36
Documentos sobre la gestión del cacique Tupac Amaru ante la Audiencia de Lima, “Letras”, órgano
de la Facultad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, tercer cuatrimestre de
1946, p. 452-466.
37
Luis Antonio Eguiguren, Leyendas y curiosidades de la historia del Perú, Lima, 1946, p. 11.
122
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 122 26/11/2014 11:31:51 p.m.
los indios bajo el régimen colonial
Agrega más adelante:
La mita y los malos tratamientos que reciben los indios son cansas parciales y acaso
algo más para que los naturales vayan cada día a menos, para que no tengamos tantos
como tuvimos, y para que no prospere su estirpe tanto como quieren las leyes y los
ilustrados gobiernos de nuestra nación.38
Pero ¿cuál es la respuesta de Areche a los esfuerzos de Túpac Amaru? Típica-
mente burocrática. Hela aquí:
Al cacique que representa se le dirá que su escrito no trae la instrucción verían que
era necesaria para hacer el recurso de la relevación de la Mita que pretende; y que así
se retire a sus pueblos por ahora, esperando allí la providencia, que, no obstante, dará
desde su destino el Señor Superintendente de la Mita, a quien se remite por el correo,
como que será la más arreglada a la distancia de estos indios, tocándoles dar gente,
y a las demás razones con que desean libertarse de ir a trabajar a la mina de Potosí.39
Según afirma Eguiguren, el virrey Guirior, al recibir el dictamen de Areche,
ordenó al corregidor de Potosí que extinguiera sin dilación “las mitas en dinero”.40
Debe tratarse de la compra de sustitutos para hacer el servicio de mita, ya prohi-
bido por Amat.41 Aprovechando esta circunstancia, José Gabriel Túpac Amaru,
el 18 de diciembre de 1777, presentó el siguiente escrito, que es una prueba de su
consumada habilidad.
Excelentísimo Señor:
Don José Tupac Amaro, cacique de los pueblos de Surimana, Pampamarca y Tun-
gasuca de la provincia de Canas y Canchis (alias) Tinta, en nombre de los caciques
de los demás pueblos de la dicha provincia, y en virtud de sus poderes que en debida
38
Ibíd., p. 12.
39
Ibíd., p. 13.
40
Ibíd., p. 14.
41
Véase Archivo de la Casa de la Moneda, Potosí. Orden del virrey Amat del 16 de octubre de 1765
Carmelo Viñas Mey, El derecho obrero en la colonización española, en “Humanidades”, La Plata, 1924,
T. viii, p. 35; José María Valega, Historia del Virreinato del Perú, Lima, 1939, p. 192.
123
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 123 26/11/2014 11:31:52 p.m.
boleslao lewin
forma presenta, puesto a los pies de V. E. con su mayor rendimiento, dice: Que el
suplicante, por lo respectivo a sus pueblos, hizo a V. E. la más humilde representación
a beneficio de aquéllos indios que le son sujetos, por los imponderables trabajos que
padecen con la mita de Potosí en una distancia de más de 200 leguas, y lo que es
más el gravísimo daño de la extinción de los pueblos en el visible experimental me-
noscabo de sus indios, que obligados con sus mujeres y sus hijos hacen una dolorosa
despedida de su patria y de sus parientes, porque la rigidez y la escabrosidad de los
caminos los mata, los aniquila el extraño temperamento y pesado trabajo de Potosí,
o su indigencia no les da arbitrio para regresar a sus pueblos cuando la calamidad
no ha acabado antes con su vida.
Los demás pueblos de la Provincia padecen igual infeliz suerte, y todos claman
por el alivio de una insoportable pensión que siempre ha sido grande; pero en los
primeros tiempos era multiplicado sin comparación el número de indios y podían
turnar las mitas con alguna tregua y con algún descanso. Sucedía entonces lo que hoy
sucede, pero de diversa manera. Entonces morían los indios y desertaban, pero los
pueblos estaban numerosos, y se hacía menos sensible; hoy en la extrema decadencia
en que se hallan, llega a tocar el imposible cumplimiento de la mita, porque no hay
indios que las sirvan, y es necesario que vuelvan los mismos, o que los caciques alla-
nen la voluntad de otros forasteros para que la completen pagándoles de su dinero
el importe que se ajusta.
Entonces iban, por escasez, de gente a trabajar en unas minas ricas, y a sacar
sus metales en beneficio público, y hacían el servicio del Rey como sus humildes
vasallos en asunto de tanta importancia a la Real Corona y al Reino; hoy llenos de
miserias van a servir a los que sólo tienen el nombre de mineros, que en deficiencia
de metales hacen granjería de la mita, alquilando a otros los indios de su reparti-
miento u ocupándolos en escoger metales de la broza, que llaman aventurar, en que
después de ser, prolijo trabajo les obligan a cumplir con la tarea del mismo modo
que si estuviesen prontos los metales para cargalos de manera que la tarea de un día
apenas la pueden ganar en tres.
La intención de S. M. benignamente manifestada en sus multiplicadas leyes y
ordenanzas no es otra que la del buen tratamiento y conservación de los indios. Aun
en el punto de mitas se hace preferente en Su Real piedad comparada la utilidad de
la saca de los metales y extracción de sus riquezas, porque poco importan éstas, si
la opinión de los indios las podía hacer poco duraderas, porque faltando aquéllos
faltarían también éstas. La necesidad hizo oportuno, y de menos inconveniente, el
auxilio de la Mita, ínterin poblado el cerro de Potosí podía proveerse de trabajadores
124
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 124 26/11/2014 11:31:52 p.m.
los indios bajo el régimen colonial
sin la pensión de ocurrir por ellos a provincias remotas como lo es la de Canas y
Canchís, que dista más de doscientas leguas de Potosí: Considere V. E. qué jornada
ésta y qué caminos para transitarlos a pie, como lo hacen aquellos miserables indios.
Ya se deja ver cuánto será su trabajo, su incomodidad y su molestia, a más del tiempo
que gastan en la jornada, llegan ya destroncados, incapaces de sufrir la dureza de la
labor de las minas.
No es menos sensible el vejamen que en aquella residencia padecen, porque ya
parece que se ha hecho o naturaleza o sistema el mal tratamiento de los indios al paso
que se consideran y son tan útiles y necesarios. Por las diligencias practicadas ante
los alcaldes de aquellos pueblos consta la sevicia que sufren; las tareas indebidas con
que son gravados, y demás abusos que experimentan, presentadas en debida forma
por el suplicante, porque los indios tienen mal recomendada su verdad, después de
todo son unos infelices, y son los que llevan el trabajo y la peor parte en su humilde
condición, y la malicia para ponerse en cubierto de las resultas de su mal procedi-
miento contra unos naturales que tanta compasión merecen a S. M. y a V. E. sobre
dar diversos coloridos a los sucesos practicados para que no tengan aceptación las
quejas de su agravio.
No es esto lo que principalmente comprehende el actual recurso: redúcese a
exponer la imposibilidad en que está constituida aquella provincia para poder conti-
nuar con la mita de Potosí, por la extrema decadencia en que han venido los indios,
insuficientísimos para alternar y deducir dicha mita conforme a lo que tienen pres-
cripto las leyes y Reales Ordenanzas, en circunstancias en que aun prescindiendo
de la distancia y de la decadencia de los indios, hay copioso número de trabajadores
establecidos en dicho Cerro de Potosí, con los que sin necesidad de las mitas pueden
laborearse las minas, aun cuando estuviesen muy florecientes.
Con este respecto las ordenanzas comprehendidas en el lib. 27.18 del servicio
personal de los indios prefieren las reglas con que deban observarse sus mitas, Por la
ordenanza primera de dicho título y lib. al capítulo 10, tratando de la conservación de
estas provincias dependientes de la labor y beneficio de las minas y de la necesidad
que se tiene de la industria de los indios, expresa S. M. con todo el mucho deseo que
tiene de que sean relevados en cuanto fuere posible y de que no haya repartimiento de
ellos ínterin los mineros se proveen de negros o jornaleros voluntarios; en el capítulo
2, tratando del mineral de Potosí, manda que para expedir sus labores se procure por
la mejor vía y forma posible que se repartan las mitas de aquellos indios que hubiere
en el asiento y sus comarcas. En el capítulo 14 se encarga el puntual y competente
jornal que debe pagárseles y el particular cuidado de su salud y buen tratamiento en
125
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 125 26/11/2014 11:31:52 p.m.
boleslao lewin
lo espiritual y temporal, y que los que fueren al servicio de aquellas minas fuera del
asiento se les pague la ida y vuelta.
En la ordenanza 2 se repite al capítulo 2 el encargo de que los mineros compren
esclavos, todo con respecto al alivio de los indios; en el capítulo 4 y el 8 se manda
que se hagan poblaciones cerca de los asientos de minas para que de esta suerte se
haga más ligero el peso de las mitas y repartimientos y se excuse traerlos de fuera. En
el capítulo 5 se manda que la mita y repartimiento no puede exceder de la séptima
parte que hubiere en cada pueblo al tiempo de dicho repartimiento, porque no se
debe atender tanto a las más o menos saca de plata y oro como a la conservación de
los indios; y últimamente el capítulo 13 que se castigue a los caciques que enviaren
en la segunda mita a los indios que fueron en la primera.
Estas ordenanzas son concordantes con las leyes del libro 6.712 de la Reco-
pilación de Indias. Según ellas en todas sus circunstancias se hace de justicia la
pretensión de la provincia de Canas y Canchis: la principalísima razón es por la
decadencia de los indios, que reducidos a número lastimoso no pueden tener des-
canso, y contra las mismas ordenanzas van a la segunda mita los que fueron a la
primera, porque de otra suerte no puede cumplirse. No se puede en la actualidad
verificar la mita en la séptima como se podrá probar con poca diferencia respecto
de indios originarios y en la competente edad para poder sostener el trabajo de la
mita, que debe deducirse según su número .al tiempo del repartimiento conforme
a la ordenanza.
El corregidor de dicha provincia que ve y experimenta la disminución y la di-
ficultad que cuesta hacer enterar a los caciques dicha mita no dejará de informarle,
siempre que se tenga por necesario. La distancia es un inconveniente gravísimo. Más
de doscientas leguas de jornada de ida y otras tantas de vuelta ocupan gravemente la
consideración de lástima y hacen demostrables el inconveniente de la desolación de
los pueblos como la experiencia lo califica. Despídense, o para morir o para no volver
más a su patria, venden sus chozas y sus muebles con unos pasajes dolorosos por la contracción
de la voluntad que tiene el indio a su pueblo, a sus muebles y a sus animales. Cargan con sus
mujeres y con sus hijos, y ya con sólo un indio mitayo sale del pueblo una familia entera que
podía propagarlo, así entran en un camino de más de doscientas leguas de asperezas, de ríos,
de cordillera, de puna, que si a la ida lo pasan mal a la vuelta lo pasan peor, si ellos, como
regularmente sucede, no cautelan el trabajo con quedarse y no volver.
Si en tiempo en que era indispensable la mita por la inopia de trabajadores se
atendía más la conservación de los indios, es hoy superior a la razón cuando las
labores son menos, y es abundantísimo el número de trabajadores de que ha crecido
126
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 126 26/11/2014 11:31:52 p.m.
los indios bajo el régimen colonial
el asiento de Potosí, para que aun cuando esta distantísima provincia estuviese tan
indigente de indios se le revelase de dicha mita, conforme al expreso, literal contexto
de dichas Reales Ordenanzas, que contraídas al caso presente deben los mineros
trabajar sus minas con los muchos indios que se han reducido y situado en el cerro
de Potosí, que voluntariamente se alquilan, cesando así el inconveniente de la falta de
operarios que hizo forzosa en los primeros tiempos la mita; bien conocen los mineros
esta razón, pero quieren los mitayos, porque los tratan más que a esclavos, porque los
hacen trabajar excesivamente al rigor del castigo, porque les pagan menos y porque al pre-
texto de los privilegios de mineros y con aparentar perjuicios en la extracción de los metales
conservan la mita para abusar del trabajo de los indios, aunque éstos se mueran y aunque
las provincias se aniquilen en daño y menoscabo de los Reales Haberes de S.M. en
los innumerables tributarios que pierde. Tan poseídos están los mineros de la pronta
contribución de la mita, que teniendo obligación de pagar la ida y la vuelta de los
mitayos que llaman leguaje, en nada menos piensan que en cumplida, tanto que por
este Superior Gobierno, en decreto de 25 de agosto de 1768, se mandó, a pedimento
de los indios de la provincia de Lampa, entre otras cosas, que el señor gobernador
de Potosí hiciese que los mineros pagasen a los mitayos el leguaje. Esto no se consi-
gue, y los miserables indios emprenden un dilatado camino sin este auxilio que les
es debido, de manera que aun en el caso que estuviesen los indios en aquel aumento
que antes, siempre sería de justicia que se les pagase el leguaje, y se les prestase el
auxilio de la jornada de ida y vuelta, sin lo cual no podrían incidir en culpa, si por
falta de esta contribución dejaban de rendir la mita, y en cuyos términos, A. V. E.
pide y suplica, que habiendo por presentado dichos poderes e instrumentos, se sirva
declarar: Que los indios de la expresada provincia de Canas y Canchis no están obligados a
la mita de Potosí, por la decadencia en que se hallan y demás justas causas que lleva
el suplicante expuestas. Pide merced que con justicia espera alcanzar de la poderosa
mano de V. S. –José Cabriel Tupac Amaro.
Lima, 18 de diciembre de 1777.
Ningún resultado concreto obtuvo Túpac Amaru de sus gestiones ante los más
encumbrados funcionarios españoles, y a éstos les incomodaba su presencia en los
centros vitales de la colonia. De manera que, no sólo después de la gestión ante
Areche se le ordenó que se retirara a sus pueblos y allí esperara la decisión, sino
también después de su representación ante el virrey. Efectivamente, a fines de 1778
regresa Túpac Amaru a su provincia, pero no para esperar la decisión española con
127
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 127 26/11/2014 11:31:52 p.m.
boleslao lewin
las manos cruzadas, sino para intensificar la labor rebelde, una de cuyas manifes-
taciones fue precisamente la gestión a favor de los mitayos.
La perduración de la herencia autóctona y su significado
En las páginas precedentes hemos señalado ya que en lo atinente a lo económico y
social, en conformidad con las autoridades coloniales, los indios estaban sometidos a
las leyes autóctonas. Pero notable es que en lo relativo a lo espiritual, la identificación
con lo autóctono era considerado, primero, como oposición al régimen impuesto
y, luego, como infidencia.
Que frente al esfuerzo de imponer la religión católica —generalmente con me-
didas drásticas— la fidelidad a los ritos autóctonos constituía una manifestación de
resistencia, no puede caber la menor duda. Pero tal actitud, en los siglos xvi y xvii
y los primeros decenios del xviii, era meramente opositora; todavía no infidente, de
modo similar que las representaciones al estilo incaico o azteca en las festividades
solemnes. Este fenómeno comenzará a adquirir características diferentes en el siglo
xviii, cuando bajo el influjo de factores internos (criollos) y externos (las ideas
igualitarias) comienza a surgir una conciencia nacional en la casta india. Pero como
en ella todo lo que acontece es encauzado por los caciques, también esto lo sería.
No se puede decir si los curacas, capa intermedia íntimamente ligada con los
ayllus y en contacto también con los criollos, influyó en la afloración en éstos de
sentimientos de identificación con lo americano, incluyendo lo autóctono en el
amplio sentido del término. Pero tal hecho —probablemente surgido en forma
espontánea— es indudable y se produce muy temprano. Ya en la conspiración
separatista de los hijos de Cortés una de las primeras manifestaciones públicas
de los conjurados criollos consistió en la evocación del antiguo poder azteca. En
1565, en la capital de la Nueva España aparecía Moctezuma llevando su corona,
el suntuoso manto imperial y rodeado por vasallos que portaban incensarios. Para
mayor simbolismo no faltaba la música autóctona ni sus platos típicos.42
Las expresiones imitativas o veneradoras de lo autóctono aumentaron a medida
que progresaba el tiempo, se desprestigiaba el poder colonial, crecía la resistencia a
42
Fernando Benítez, La vida criolla en el siglo xvi, México, 1953, p. 208 y 209.
128
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 128 26/11/2014 11:31:53 p.m.
los indios bajo el régimen colonial
sus desafueros y se formaban ideas nuevas. En las conspiraciones y rebeliones del
siglo xviii en lo que fue el antiguo Tahuantinsuyu, la reivindicación de los valores
incaicos es permanente.
Juan Vélez de Córdova, el conspirador orureño de 1739, se presentaba como
descendiente del inca Huáscar. Y lo que es más importante, esgrimía como un
argumento a favor de su causa el hecho —referido a sí mismo— de que figurase
entre los conjurados “uno de la real sangre de nuestros incas del Cuzco en quinto
grado y con deseo de restaurar lo propio.”
Juan Santos Atahualpa, el rebelde de las montañas de Tarma (1742-1761), no
sólo se denominaba legítimo Señor del Perú, sino que solía usar asimismo vestimenta
incaica y afirmaba también que “venía a componer su reino”.
Después de la conspiración limeña de 1750 cuyo significado —por tener lugar
en el asiento del poder español y de la menor densidad relativa de indios— hizo
reflexionar a los gobernantes coloniales acerca del futuro de las Indias, el conde
de Superunda, virrey del Perú, en un escrito opinó que debía prohibirse en las
festividades solemnes el uso de la indumentaria autóctona, especialmente la “de sus
antiguos reyes”, porque esto hacía recordar su fenecido esplendor a los indígenas y
provocar su llanto. Destacó Superunda que “tres que hacían cabeza en esta cons-
piración han pagado con sus vidas las impresiones que les dejó aquella fantástica
figura de la real dignidad”.43
De los testimonios en el proceso del conspirador cuzqueño Lorenzo Farfán de
los Godos nos llegamos a enterar de algo muy significativo para la época “citó a
Garcilaso de la Vega y otros escritores diversos, diciendo que enseñaban mucho, y
que esta ciudad debía aprenderlos”.44
Corresponde recordar que en el siglo xviii los Comentarios Reales gozaban
de popularidad en América y Europa, entre otros motivos, por su amalgama de
elementos de cultura provenientes de ambos continentes. En Europa, las ideas de
la bondad innata del ser humano no corrompido por la civilización parecían hallar
la confirmación en la obra que describe brillantemente la felicidad de un pueblo
primitivo bajo un gobierno paternal. En América, debido a las condiciones políticas,
43
Francisco A. Loayza, Juan Santos, p. 176.
44
Luis Antonio Eguiguren, Hojas para la historia de la emancipación del Perú, Lima, 1959, p. 277.
129
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 129 26/11/2014 11:31:53 p.m.
boleslao lewin
este aspecto de la obra de Garcilaso —sin desaparecer— cedía lugar al anhelo de
liberación de una denigrante dominación extranjera y a su corolario antinómico: el
espíritu de reivindicación autóctona. Tal espíritu —pero ya no en su forma prístina,
sino influido por la cultura hispano-católica cuya expresión literaria era Garcilaso—
coincidía con el estado de ánimo de Túpac Amaru, Esto no es una mera suposi-
ción sino un hecho. En su genealogía presentada a la Audiencia de Lima Túpac
invocó la obra del mestizo cuzqueño y en su círculo estrecho —como veremos más
adelante— se hacía uso de los Comentarios para justificar su pretensión al incazgo.
Sea como fuere, pese a los más grandes esfuerzos de la autoridad española, se-
guían perdurando en la casta india e “inficionaban” a la criolla elementos espirituales
autóctonos que se manifestaron abiertamente y a veces exigían su reconocimiento
oficial luego de estallar la gran rebelión de 1780-81.
La naturaleza del indio
La manera de situarse frente al ser indígena dentro del sistema colonial, y frente a
los hechos que de él dimanaban, aun en obras objetivamente encaradas, está teñida
de puntos de vista ideológicos y de inclinaciones emocionales. Naturalmente, lleva
también esa impronta lo que nosotros hemos dicho, basados en amplias pruebas
documentales, acerca de la miserable existencia de la casta india, y aun cuando
hicimos todo el esfuerzo posible por alcanzar la verdad, sin dejarnos guiar por
preferencias personales. Es de mucho interés señalar que todos los documentos
sobre el tema —con una unidad asombrosa— destacan iguales iniquidades en el
modo de tratar a los naturales. En lo que no concuerdan, es en sus motivos o en
la ausencia de ellos. Es decir, no se debate la gravedad de los hechos denunciados,
o sólo algunos matices poco significativos, lo que se discute es la posibilidad o
imposibilidad de un tipo de relaciones distinto del establecido. Lo sintomático es
que ya en la época colonial, a fin de justificar la sevicia practicada con los indios,
se traían a colación sus presuntas taras congénitas; y a fin de negarlas se enume-
raban sus cualidades. Se trata indudablemente de un problema angular: de ser el
indio un animal bípedo, sería difícil o imposible usar con él otros métodos que los
practicados, por ejemplo, por los corregidores, Además, y en nuestro caso esto es
de fundamental importancia, no cabría esperar de su parte reacciones idénticas a
130
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 130 26/11/2014 11:31:53 p.m.
los indios bajo el régimen colonial
las de los hombres “racionales”. Como la rebelión de Túpac Amaru fue una res-
puesta viril y multitudinaria al oprobio indígena, ella constituye un mentís sonoro
a semejantes teorías y a las que pretenden suscribir las nociones elementales de
justicia o equidad a una época determinada. A fin de darle un relieve mayor a lo
que acabamos de afirmar, vamos a citar dos opiniones divergentes acerca del ser
indígena. En la primera de ellas se ve con toda nitidez el desprecio que siente el
blanco —al menos su mayoría— hacia el indio. He aquí lo que, en su parte inicial
(que para nuestra finalidad basta) el testimonio documental aludido dice:
Pregunta: ¿Qué cosa es el indio?
Respuesta: Es el ínfimo grado de animal racional.
Pregunta: ¿Cuántas son las propiedades que en sí tiene?
Respuesta: Diecinueve, y son las siguientes:
1 Soberbio Sin honra
2 Pusilánime sin humanidad
3 Avaro sin afán
4 Tímido sin valor
5 Cruel sin valor
6 Hábil sin capacidad
7 Rico sin lucimiento
8 Abatido sin respeto
9 Lujurioso sin amor
10 Vergonzoso sin pundonor
11 Borracho sin empacho
12 Asqueroso sin limpieza
13 Callado sin reverencia
14 Amigo sin lealtad
15 Árbitro sin retribución
16 Vegetativo sin perdón
17 Sufrido sin paciencia
18 Falso sin astucia
19 Mortificado sin penitencia
131
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 131 26/11/2014 11:31:53 p.m.
boleslao lewin
El testimonio favorable para los indios es presentado el 27 de agosto de 1778,
por el contador mayor del Tribunal de Cuentas de Lima, don Miguel Feijoo de
Sosa. Sostiene éste en su extenso dictamen lo siguiente:
Se dice ser flojos [los indios] en el trabajo y, por consiguiente, entregados al ocio,
supersticioso y sin religión. Lo primero es falsísimo, porque son industriosos y pro-
pensos a la agricultura y artes mecánicas; lo que se advierte en las mismas provincias
y tengo observado con particular atención en muchas de ellas. Esto puede Vuestra
Excelencia reconocer en los indios que habitan en esta capital [Lima] y sus contor-
nos. Aquí, dentro del recinto de las murallas hay más de 2.500 indios ocupados en
los oficios de sastres, zapateros, botoneros, sireros, borderos, carpinteros y albañiles,
todos estos proceden en sus ejercicios con exactitud, sin faltar en un ápice en sus
tratos y contratos, con honradez y vergüenza. No se ven vagos ni errantes por las
calles, como los negros y otras gentes vulgares, siendo muy inclinados y obedientes
al servicio de la causa pública y ocurriendo al llamamiento de sus jefes y jueces con
sumisión y respeto. Estas cualidades no se pueden negar, sino por los ciegos, que ni
ven la luz ni distinguen los colores, siendo también cierto que hay entre los políticos
[?] algunos escépticos que no reconocen aun las primeras verdades, bien entendido
que estos indios son forasteros de las provincias inmediatas y aun de las remotas, que
han venido huyendo de las tiranías y opresiones que experimentan de los corregidores
y de otras personas. Todas estas propiedades penden únicamente de que su trabajo se
convierte en su beneficio y de que gocen de la libertad y fueros que prescriben las leyes.
Los indios que existen extramuros de la ciudad se destinan en labradores, sien-
do los únicos que con más esmero se dedican al cultivo de los árboles, hortalizas y
legumbres, haciendo compañía con los españoles dueños de las tierras; y así, por su
diligencia e industria, se consiguen conocidos adelantamientos. Otros están ocupados
en pescadores y son los que únicamente abastecen la ciudad de semejante manutención.
Fuera de haber yo ejercido el empleo de corregidor de la provincia de Quispicanchi,
posteriormente lo fui de la ciudad de Trujillo (que se libró por milagro de la tormenta
de los repartimientos). Tiene ésta en sus términos once pueblos de indios, con curas
beneficiados de Su Majestad. Reconocí eran laboriosos en la agricultura, como en
la pesca y herrería. Viven regalados y muy obedientes a la voz del Rey, sin que se
les advierta vicio general de embriaguez ni otros defectos. No tuve en el tiempo de
mi gobierno demanda ni querella alguna y sólo me acuerdo haber tenido preso a un
indio del pueblo de Moche por pocas horas. No puedo menos que referir a Vuestra
Excelencia lo que me pasó con los indios del puerto y pueblo de Guanchaco que
132
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 132 26/11/2014 11:31:53 p.m.
los indios bajo el régimen colonial
carece de agua dulce, que queriendo el cura introducirla, como era fácil, se negaron
a esta solicitud mediante la que podrían lograr este beneficio y fecundar juntamente
unos dilatados campos que por este defecto no se cultivan. Persuadiólos el cura en
mi presencia con varias razones, y ellos decían que no querían ser labradores sino
pescadores. Discurriendo yo mover— los, pasé a esforzar los pensamientos del cura
que me parecieron favorables, y entonces me respondieron que en tal acontecimiento
ni serían labradores ni pescadores, pues aquellos campos estériles serían haciendas de
los españoles, mediante lo que perderían el pueblo y el terreno. Quedé bastantemente
enternecido al oír concepto semejante, y también vine a reconocer cuán advertidos
están los indios de su infelicidad.45
Francamente, un rechazo más categórico por parte de un funcionario español
de los infamantes conceptos del malevolente escrito que hemos citado más arriba
es difícil imaginarse. Nosotros —obvio es destacarlo— compartimos su criterio
de que el indio, orgánicamente, es un ser tan racional como cualquier otro congé-
nere suyo. En lo que disentimos del dictamen de don Miguel Feijoo de Sosa, es
en lo concerniente al humilde sometimiento del indio al régimen colonial. Al poco
tiempo se mostró que aun en tal aspecto el indígena, básicamente, no era diferente
a otros seres humanos, puesto que desató la tormenta simbolizada por el nombre
de Túpac Amaru.
Bibliografía
Alden Mason, J., Las antiguas culturas del Perú, Trad. de Margarita Villegas, México,
1962.
Archivo de la Casa de la Moneda, Potosí. Orden del virrey Amat del 16 de octubre de 1765.
Arcila Farías, Eduardo, Economía colonial de Venezuela, México, 1946.
Benítez, Fernando, La vida criolla en el siglo xvi, México, 1953.
Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos iii, Tomo v, Madrid, 1890.
Documentos sobre la gestión del cacique Tupac Amaru ante la Audiencia de Lima, “Letras”,
órgano de la Facultad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima,
tercer cuatrimestre de 1946.
45
Ibíd., t. iii, p. 343 y 344.
133
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 133 26/11/2014 11:31:54 p.m.
boleslao lewin
Eguiguren, Luis Antonio, Hojas para la historia de la emancipación del Perú, Lima, 1959.
———, Leyendas y curiosidades de la historia del Perú, Lima, 1946.
Feliú Cruz, Guillermo y Carlos Monge Alfaro, Las encomiendas según tasas y ordenanzas,
Buenos Aires, 1941.
Gerbi, Antonio, Viejas polémicas sobre el Nuevo Mundo, Lima, 1946.
Konetzef, Richard, Colección de documentos para la historia de la formación social de His-
panoamérica, Tomo I, Madrid, 1953.
Levene, Ricardo, Vida y escritos de Victorián Villava, Apéndice, p. xli, Buenos Aires,
1946.
Levillier, Roberto. Don Francisco Toledo. Supremo organizador del Perú, Buenos Aires,
1935, T. I.
Loayza, Francisco A., Juan Santos.
Lohmann Villena, Guillermo, El corregidor de indios en el Perú bajo los Austrias, Madrid,
1957.
Mac-Lean y Estenós, Roberto, Negros en el Perú, en “Letras”, N°30, Lima, 1947, p.
5-43.
Means, Ainsworth, Ciertos aspectos de la rebelión de Tupac-Amaru ii (780-1781), en
“Peruanidad”, Lima, 1942, vol. ii, No. 7.
Molinari, Diego Luis, La trata de negros, Buenos Aires, 1944.
Ots Capdequi, José María, Instituciones sociales de la América Española en el período
colonial, La Plata, 1934.
———, Instituciones, Barcelona, 1959.
———, Manual del derecho español en las Indias, Buenos Aires, 1943, t. I.
Parra Pérez, C., El régimen español en Venezuela, Madrid, 1932.
Reyes, Oscar Efrén, Breve historia general del Ecuador, p. 383, Quito, 1938.
Rosenblat, Ángel, La población indígena de América desde 1492 hasta la actualidad, Buenos
Aires, 1945.
Ruiz Guiñazú, Enrique, La magistratura indiana, Buenos Aires, 1916.
Saavedra, Bautista, El ayllu, La Paz, 1903.
Solórzano y Pereira, Juan de, Política indiana, cinco tomos, Buenos Aires-Madrid, 1930.
Torre Revello, José, Las clases sociales. La ciudad y la campaña, en Historia de la Nación
Argentina vol. iv, sección 1, Buenos Aires, 1940, p. 353.
Ulloa, Jorge Juan y Antonio, Noticias secretas de América, t. 1 y 2, Madrid, 1918.
Urquidi Morales, Arturo, La comunidad indígena, Cochabamba, 1941.
Valcárcel, Luis E., Mirador indio, Lima, 1941.
134
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 134 26/11/2014 11:31:54 p.m.
los indios bajo el régimen colonial
Valega, José María, Historia del Virreinato del Perú, Lima, 1939.
Vergara, Miguel Ángel, Estudios sobre historia eclesiástica de Jujuy, Tucumán.
Viñas Mey, Carmelo, El derecho obrero en la colonización española, en “Humanidades”,
La Plata, 1924, t. viii.
Zavala, Silvio, Servidumbre natural y libertad cristiana según los tratadistas españoles de los
siglos xvi y xvii, Buenos Aires, 1944.
135
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 135 26/11/2014 11:31:54 p.m.
01-04c-BoleslaoLewin-Los indios.indd 136 26/11/2014 11:31:54 p.m.
La resistencia indígena ante la conquista.
La Nueva España
josefina oliva de coll
Para que su flor viviese dañaron y sorbieron
la flor de nosotros.
Chilam-Balam
L a conquista del resto del territorio que habría de llamarse la Nueva España
halló tanta oposición por parte de sus legítimos habitantes como en la capital
mexica, sin el heroísmo épico con rasgos negros de tragedia que la caracteriza.
En Yucatán, en toda la zona mayence, nada tan revelador de la catástrofe que
significó la llegada de los dzules, los extranjeros, como las expresiones diáfanas de
algunos párrafos, mezclados con otros misteriosos, mágicos y altamente poéticos,
de las crónicas y de los Chilam Balam:
11 Ahua se llama el Katun en que cesaron de llamarse mayas los hombres mayas.
Cristianos se llaman todos, súbditos de San Pedro de Roma y de su Magestad
el Rey.
El 11 Ahua es el que comienza la cuenta porque es el que transcurría cuando
llegaron los extranjeros que vinieron de oriente cuando llegaron los que trajeron
el cristianismo que hizo terminar el poder en el oriente y llorar al cielo y llenar de
pesadumbre el pan de maíz del Katun.
Así les fue dicho a los Grandes Itzaes, Brujos-del-Agua: “Iréis a alimentarlos [a
los de color claro, a los hombres barbudos]; vestiréis sus ropas hablaréis su lenguaje.
¡Pero sus tratos serán de discordia!”.
[137]
01-05c-Oliva-Nueva España.indd 137 24/11/2014 04:56:43 p.m.
josefina oliva de coll
El 11 Ahau Katun… Faz-del-nacimiento-del-cielo, fue el asient del katún en que
llegaron los extranjeros de barbas rabicundas, los hijos del sol, los hombres de color claro.
¡Ay! ¡Entristezcámonos porque llegaron!
Del oriente vinieron cuando llegaron a esta tierra…
El palo del blanco bajará, vendrá del cielo, por todas partes vendrá, al amanecer
veréis la señal que le anuncia.
¡Ay! ¡Entristezcámonos porque vinieron, porque llegaron los grandes amonto-
nadores de piedras, los grandes amontonadores de vigas para construir… [los que]
estallan fuego al extremo de sus brazos, los embozados en sus sabanos, los de reatas
para ahorcar a los Señores! Triste estará la palabra Hunab Ku, Única-deidad, para
nosotros, cuando se entienda por toda la tierra la palabra del Dios de los cielos.
¡Ay! ¡Entristezcámonos porque llegaron! ¡Ay del Itzá, Brujo-del-Agua, que
vuestros dioses no valdrán ya más!
Este Dios Verdadero que viene del cielo sólo de pecado hablará, sólo de pecado será
su enseñanza. Inhumanos serán sus soldados, crueles en sus mastines bravos… ¡Ay
de vosotros mis Hermanos Menores que en el 7 Ahua katún tendréis exceso de dolor
y exceso de miseria por el tributo reunido con violencia y antes que nada entregado
con rapidez! Diferente tributo mañana y pasado mañana daréis; eso es lo que viene
hijos míos. Preparaos a soportar la carga de la miseria que viene a nuestros pueblos,
porque este katún que se asienta es katún de miseria, katún de pleitos con el diablo…
¡Ay!, muy pesada es la carga del katún en que acontecerá el cristianismo. Esto es
lo que vendrá: poder de esclavizar, hombres esclavos han de hacerse, esclavitud que
llegará aun a los… Jefes de Trono… Será su final por obra de la palabra de Dios…
Reunión de piedras será Su enseñanza, reunión de piedras será Su hablar.
Enorme trabajo será la carga del Katun porque será el comenzar de los ahorca-
mientos, el estallar del fuego en el extremo del brazo de los blancos… cuando caiga
sobre la Generación de los Hermanos Menores el rigor de la pelea, el rigor del tri-
buto, cuando les venga la gran entrada del tributo en la gran entrada del cristianismo,
cuando se funde el principio de los Siete Sacramentos, cuando comience el mucho
trabajar en los pueblos y la miseria e establezca en la tierra.
Perdida será la ciencia, perdida será la sabiduría verdadera.
Cambiaran los colores blanco de vuestras ropas los malditos extranjeros barbudos.
Gobernaban como dueños en la tierra los santos hombres cuando fuimos a hacer
la guerra bebiendo todos hiel a causa de que nos odiaban los santos hombres.1
1
Crónica de Chac-Xubul-Chen.
138
01-05c-Oliva-Nueva España.indd 138 24/11/2014 04:56:43 p.m.
la resistencia indígena ante la conquista. la nueva españa
Porque los muy cristianos llegaron aquí con el verdadero Dios; pero ése fue el
principio de la miseria nuestra, el principio del tributo, el principio de la limosna,
la causa de que saliera la discordia oculta, el principio de las peleas con armas de
fuego, el principio de los atropellos, el principio de los despojos de todo, el principio
de la esclavitud por las deudas, el principio de las deudas pagadas a las espaldas, el
principio de la continua reyerta, el principio del padecimiento. Fue el principio de la
obra de los españoles y los padres, el principio de usarse los caciques, los maestros
de escuela, los fiscales. ¡Qué porque eran niños pequeños los muchachos de los
pueblos, y mientras, se les martirizaba! ¡Infelices los pobrecitos! Los pobrecitos no
protestaban contra el que a su sabor los martirizaba, el Anticristo sobre la tierra, tigre
de los pueblos, chupador del pobre indio. Pero llegará el día en que lleguen hasta
Dios las lágrimas de sus ojos y baje la justicia de Dios de un golpe sobre el mundo.2
Nos cristianizaron,
pero nos hacen pasar de unos a otros
como animales.
La queja constante contra el tributo salta del papel de los libros mágicos a la
realidad de la acción violenta: “Los indios de Valladolid se conjuraron para matar
a los españoles cuando se dividían a cobrar sus tributos y en un día mataron a diez
y siete”.3 Esto ocurría en 1546.
En 1527, los Montejo padre e hijo iniciaron la conquista y diez años más tarde
se resistía todavía Champotón en contra de ella. En 1531, estuvieron los dos apunto
de perder la vida en Campeche. En Chichén el cacique Naabon Cupul muere en
un intento de liberar de la sujeción que le imponía Montejo hijo, pero su muerte
provoca un levantamiento general que obliga al jefe invasor a abandonar el campo.
Para conseguirlo se vale de una estratagema. Atan un perro al bandajo de una cam-
pana y dejan a distancia suficiente, para que el animal no pueda alcanzarlo, un buen
pedazo de pan. El repiquete constante de la campana impresiona a los indígenas
que lo interpretan como preparativos de ataque por parte del campo español. Al
darse cuenta del engaño salen en todas direcciones en busca de los fugitivos a los
que da alcance un grupo que, esperado por los de a caballo, sufre en sus cuerpos la
2
El libro de los libros de Chilam Balam.
3
Landa, Relación de las cosas de Yucatán.
139
01-05c-Oliva-Nueva España.indd 139 24/11/2014 04:56:43 p.m.
josefina oliva de coll
eficacia de las lanzas. Uno de los indígenas, cogiendo fuertemente a un caballo por
una pata, “lo derribó como si fuese un carnero”. Pese a semejante demostración de
fuerza puede el enemigo llegar a Dzilan, cuyo cacique pacificado hace acompañar a
los invasores por jóvenes señores de su familia hasta dejarlos en Campeche, donde
pueden embarcar rumbo a Veracruz. Sorprende leer que los españoles acompañantes
van uno a caballo y dos “en collera” y que a su regreso, después de haber dejado
sanos y salvos a los españoles, el de a caballo cayó muerto.
Ah Canul, provincia siempre hostil al invasor, no fue sometida hasta 1541. En
1546, todas las provincias orientales se levantaron en armas: los copules, los tacees, los
chiquincheles, decididos a no “dexar a vida como fuese cosa que oliese a españoles”,
4
mataron a dieciocho conquistadores y a cuatrocientos naborías (criados indígenas
al servicio del conquistador).
La oposición maya está salpicada de anécdotas sobre rasgos de valor de cuyos
protagonistas se ignoran los nombres pues los cronistas antiguos tenían la costumbre
de olvidar consignar los de los héroes autóctonos. Una de ellas cuenta la mortal
amistad entre dos hombres pertenecientes a los dos campos enemigos: ballestero
determinad en que el español se finge distraído, le tira el maya una flecha en la mano
que le sube el brazo arriba separándole “las canillas una de la otra”, la respuesta del
herido fue un disparo de ballesta en pleno pecho del indígena, el cual sintiéndose
morir, “porque no dijesen que un español le había muerto, cortó un bejuco, que es
como mimbre aunque mucho más largo, y se ahorcó con él a la vista de todos. De
estas valentías hay muchos ejemplos”, dice el obispo Landa.
Los motivos de tanta y tan feroz animadversión —si fuera necesario buscarlos
en las víctimas del oprobio de una conquista— los da el propio Landa al explicar
uno de tantos actos inútiles y gratuitos de sádica crueldad: en un pueblo llamado
Varey “ahorcaron a dos indias, una doncella y la otra recién casada, no porque
tuvieran culpa sino porque eran muy hermosas y temían que se revolviera el real
de los españoles sobre ellas y para que mirasen los indios que a los españoles no
les importaban las mujeres”. Incongruencia aparte, olvidábanse aparentemente de
hasta qué punto les era caro “el buen servicio de mesa y hembras”.5
4
Landa, op. cit.
5
Juan de Ocampo, Los caciques heroicos.
140
01-05c-Oliva-Nueva España.indd 140 24/11/2014 04:56:44 p.m.
la resistencia indígena ante la conquista. la nueva españa
No dispuestos a la sumisión, contrarios al cambio de religión y a los procedi-
mientos usados por los que se sienten ya amos con sólo llegar, los pueblos mayas se
oponen a la conquista logrando trasladarla durante años con violencia unos, pasi-
vamente por un tiempo otros. Si se añade a eso el resultado magro desde un punto
de vista económico de la sujeción de unos pueblos asentados sobre un territorio
supuestamente rico en oro y piedras preciosas, pero carente en realidad de tales
riquezas, la conquista de los Montejo se revela más bien como fracaso. Incluso los
que les recibían en son de paz manifestaban de repente su hstilidad. En Chikin-
Chel, si bien los caciques salieron al encuentro de Montejo padre, como quien va a
recibir a un huésped esperado, no obstante, “entre ellos había un hombre de grandes
fuerzas quien quitó un alfange a un negrillo que lo llevaba detrás de su amo y quiso
matar con él al adelantado quien se defendió (hasta que) llegaron los españoles y
comprendieron que era necesario andar sobre aviso” y puede que comprendieran
también que tal vez a los naturales no les gustara “servir a extranjeros donde ellos
eran señores”.6
Jacinto Canek
La oposición latente año tras año, estalló a mediados del siglo xviii, con la su-
blevación incitada por Jacinto Uc de los Santos Canek. Educado en un convento
franciscano, adquirió conocimientos sobre la historia de su país muy superiores a
los de la mayoría de sus contemporáneos. Poseedor de la cultura europea al mismo
tiempo que del mágico mundo maya de sus antepasados en el que todavía vivían sus
coterráneos, acude a él para convencerlos. Sugestionados, creyendo en los poderes
omnímodos del iluminado defensor de los derechos de los suyos, lo coronan rey.
Le ponen un manto azul de una virgen y su corona. Su nombre de ungido lleva los
apellidos de Uc Canek, Chichán Moctezuma, y le rinden pleitesía representantes
de muchos pueblos. Eso fue la parte teatral. En el fondo una tenaz convicción,
una profunda indignación ante la situación a que habían quedado reducidos sus
hermanos de raza y religión, debió de angustiarle durante años e incitarle al afán
6
Landa, op. cit.
141
01-05c-Oliva-Nueva España.indd 141 24/11/2014 04:56:44 p.m.
josefina oliva de coll
de liberarlos. Reunidos en Cisteil, logró inflamarlos de su entusiasmo con una
arenga contra la tiranía y el excesivo trabajo a que los tenían sometidos. Decididos
a levantarse en armas, propalaron la noticia y la rebelión cundió. De lejanas tierras
acudieron los herederos de antiguos cacicazgos, con su gente. Una batalla de tres
horas con las tropas de la Corona dejó un saldo lamentable de seiscientos rebeldes
muertos más ocho sacerdotes quemados en un incendio de las Casas Reales donde
se habían refugiado, custodiando a sus dioses. Canek, con trescientos hombres, se
parapetó en una hacienda que tuvo después que abandonar para seguir luchando en
pleno campo, resistiendo durante varias horas antes de ser definitivamente vencidos.
Apresados, la justicia no se hizo esperar. Se le dio tormento para que confesara
y la sentencia fue que Canek sería “roto vivo, atenaceado, quemado su cuerpo y
esparcidas sus cenizas por el aire”.7 Y el tormento se ejecutó en presencia de bellas
damas y elegantes cristianos caballeros. Ocho de sus principales colaboradores
fueron ahorcados dos días después, despedazados y “sus cuartos” enviados “como
ejemplo” a sus pueblos de origen. Otros acabaron sus días en las mazmorras de San
Juan de Ulúa. Hay que hacer constar que el bárbaro procedimiento fue duramente
criticado a su autor por el virrey Marqués de Cruillas.
Aunque en todas partes la embestida colonizadora halló resistencia, la nación itzá
del norte del Petén, hoy Guatemala, gobernada siempre por la familia de los Canek,
resistió por más tiempo que ninguna otra. Fueron muchas las tentativas de sujeción:
de tipo religioso unas, pacíficas aparentemente o francamente agresivas otras.
Dos religiosos, Fuensalida y Órbita, residieron en 1618 largo tiempo en paz
en el territorio, hasta que, tal vez debido al excesivo celo catequizador de Órbita,
el más agresivo, que se permitió derribar un ídolo, se cansaron los indígenas de la
molesta presencia evangélica y los expulsaron con violencia.
En 1622 se presentó una expedición capitaneada por un capitán Morones, que
fracasó también. Y al cabo de un año, una matanza de religiosos con sus acompa-
ñantes indica que los indígenas n querían ni cambiar de costumbres, ni vivir sujetos
a otra ley que la suya.
En 1624 se repite la matanza en una iglesia mientras se estaba oyendo misa, lo
que retrasó otros índices doce años los intentos catequizadores.
7
Vicente Cobarrubias, Las rebeliones indígenas en la Nueva España, México, sep, 1945.
142
01-05c-Oliva-Nueva España.indd 142 24/11/2014 04:56:44 p.m.
la resistencia indígena ante la conquista. la nueva españa
Con técnicas curiosamente modernas, iguales a las que se usan actualmente,
roban los autóctonos las armas de sus enemigos para atacarlos con más eficacia.
Cualquier hazaña es reprimida forzosamente: Ahkimpol, cacique-sacerdote que
ataca a los religiosos, es buscado por todas partes y ahorcado. El cacique Andrés
Cocom, hallado recalcitrante en sus prácticas religiosas fue condenado a cadena
perpetua por el obispo Montalvo. La sentencia tenía que realizarse en San Juan de
Ulúa o en La Habana. Llegando a Campeche desde donde debían seguir camino
a la Vera Cruz, logró conmover al capitán del navío quien lo dejó desembarcar.
Huyó el cacique a la montaña y durante mucho tiempo no se supo de él. Se dijo
que preparaba una sublevación para declararse rey de Yucatán. Fueron en su busca,
lo prendieron junto con sus seguidores, hallaron gran cantidad de armas en cueva
y por sospechas murieron todos en el patíbulo.
Las prácticas de la religión proscrita se seguían verificando y la fanática persecu-
ción acababa siempre en tragedia para el recalcitrante. Andrés Chi se creía Moisés
—la nueva religión había dejado su huella—, reunía en su casa a sus adeptos que
escuchaban la voz del Espíritu Santo encarnada en la persona de un muchachito
que permanecía oculto. Parece que todo ello no tenía más finalidad que preparar
una sublevación contra los españoles en Sotuta. El fin de tan fantásticas reuniones
fue la ejecución de Andrés Chi.
La justificación de las represiones que provocaban “los pecados feos, horro-
rosos y detestables” de los que seguían practicando sus costumbres ancestrales,
dan una clara idea de los resortes que movían a los cristianos: “No es dudable
que fue fructífera esta guerra… y se puede presumir que Dios Nuestro Señor la
debió de ordenar y disponer, o permitir, sólo para salvar a un Alma Predestinada,
de un niño de solos quince días, que habiendo sido hallado por un español, des-
pués de acabada la refriega, atravesado con una saeta, agonizando, le bautizó un
poco antes que espirase…”.8 La guerra a que hace mención el cronista ocasionó
millares de muertos.
A veces, sin hechos de sangre, la represión fue tan violenta y de alcances tan
lamentables como la que llevó a cabo el fanático obispo Landa. Dice él mismo:
“Hallámosles grande número de libros destas sus letras, y porque no tenían cosa
8
Villaguitierre Soto-Mayor, op. cit.
143
01-05c-Oliva-Nueva España.indd 143 24/11/2014 04:56:44 p.m.
josefina oliva de coll
en que no uviese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos,
lo cual a maravilla sentían, y les dava pena…” Por siglos se tiene y se va a tener el
mismo sentimiento.
El Petén siguió indómito durante siglo y medio. Entre dos regiones someti-
das, Guatemala y Yucatán, se mantuvo independiente hasta que consideró inútil
oponerse a su destino. El cacique Canek, sugestionado por las predicciones de sus
libros sagrados, sabía que otras gentes, otros dioses habían de venir. Pero conocía
también la fecha que el augurio fatal anunciaba y decidió esperarla. Al llegar el
año 1695 mandó una embajada de paz a Mérida. Tal vez no todos sus súbditos
estuvieran tan convencidos de lo inevitable de su sino, pues cuando un año más
tarde, en respuesta a la embajada, apareció un capitán al frente del ejército español
encontró gran resistencia en el lago del Petén.
Hubo que esperar todavía otro año para que un ejército perfectamente equipado
con pertrechos para construir una embarcación que habría de permitir el ataque por
el interior del lago, lograra sus fines. Se levantó un fuerte en sus orillas, se hizo una
galeota y el ataque se inició. El lago se llenó de gente del país en sus embarcacio-
nes ligeras: no estaban todavía dispuestos a entregarse, pero no conocían todavía
el estrépito y los efectos de las armas de fuego. Cuando ambas cosas se hicieron
presentes provocaron la desbandada, y los conquistadores pudieron llegar a la otra
orilla donde estaba asentada Tayasal, la capital, sin percance.
Entonces tuvo lugar una escena espantosa. Hombres, mujeres y niños; príncipes,
sacerdotes y vasallos; todos los habitantes de la isla, en fin, corrieron desatentados
a la playa y se arrojaron a la laguna, sin calcular si tendrían fuerzas suficientes para
ganar la orilla opuesta.9
Todo el día emplearon victoriosos en la destrucción de los ídolos. Bautizaron
la nueva capital con el nombre de “Nuestra Señora de los Remedios y San Pedro
de los Itzaes”. Era el trece de marzo de 1697. Hasta aquel momento no fueron
dominados los itzaes.
9
Eligio Ancona, Lib. iv, cap. x.
144
01-05c-Oliva-Nueva España.indd 144 24/11/2014 04:56:44 p.m.
la resistencia indígena ante la conquista. la nueva españa
Tecum Umán
Los más importantes centros de población de los mayas quiché se hallaban situados
en las altas mesetas de la cordillera guatemalteca.
Cuando Pedro de Alvarado, en 1524, entró en aquellas regiones impulsado por
su afán de oro y de poder, el primer aviso de que sus moradores no deseaban verlo
pasar adelante fueron los caminos obstruidos por grandes árboles recién cortados.
Después, anchas trincheras abiertas en el suelo, con puntiagudos palos clavados
en el fondo en los que no pocos caballos con sus caballeros quedaron ensartados
en ellos, les habían de seguir, advirtiendo del anhelo de independencia del pueblo
quiché. En todo momento, una tenaz oposición armada y, tras la sujeción, las re-
beliones sostenidas con un valor suicida al que no arredraban los feroces castigos
del conquistador.
Tecum Umán, jefe supremo del ejército quiché, secundado por Tepepul, salió
al encuentro de los invasores en Quetzaltenango. Los hechos heroicos del caudillo
los relata la leyenda:
El capitán Tecún-Tecum, nieto de Quicab, cacique… con diez mil indios, todos con
sus arcos y flechas, hondas, lanzas y otras armas… y el capitán Tecum, antes de salir
de su pueblo y delante de los caciques, mostró su valor y su ánimo y luego se puso alas
con que volaba y por los dos brazos y piernas venía lleno de plumería y traía puesta
una corona, y en los pechos traía una esmeralda muy grande que parecía espejo, y
otra caía en la frente y otra en la espalda. Venía muy galán. El cual capitán volaba
como águila, era gran principal y gran nagual…
Y luego empezaron a pelear los españoles con los diez mil indios que traía este
capitán Tecúm consigo… Pelearon tres horas y mataron los españoles a muchos
indios, y esto sucedió en Pachah.
Y luego el capitán Tecum alzó el vuelo, que venía hecho águila, lleno de plumas
que nacían de sí mismo, no eran postizas. Traía alas que también nadan de su cuer-
po y traía tres coronas puestas, una era de oro, otra de perlas y otra de diamantes y
esmeraldas. El cual capitán Tecum venía de intento a matar al Tonadiú que venía a
caballo y le dio al caballo por darle al Adelantado y le quitó la cabeza al caballo con una
lanza. No era la lanza de hierro sino de espejuelos y por encanto hizo esto el capitán.
Y como no había muerto el Adelantado sino el caballo, tornó a alzar el vuelo para
arriba, para desde allí venir a matar al Adelantado. Entonces el Adelantado lo aguardó
con su lanza y lo atravesó por el medio a ese capitán Tecum.
145
01-05c-Oliva-Nueva España.indd 145 24/11/2014 04:56:44 p.m.
josefina oliva de coll
Luego acudieron dos perros, no tenían pelo ninguno, eran pelones, cogieron estos
perros a este dicho indio para hacerla pedazos. Y como vida el Adelantado que
era muy galán este indio y que traía estas tres coronas de oro, plata, diamantes y
esmeraldas y de perlas, llegó a defenderlo de los perros, y lo estuvo mirando muy
despacio. Venía lleno de quetzales y plumas muy lindas, que por esto le quedó
el nombre de Quetzaltenango, porque aquí es donde sucedió la muerte de este
capitán Tecum.10
También las historias de los españoles se contagian del embrujo de la magia y
parecen aceptar el nahual:
un águila que se vestía de hermosas y dilatadas plumas verdes, volaba con estraño y
singular estruendo sobre el ejército... la hirió [Alvarado] tan diestro que vino muerta
a la campaña, donde la acometieron dos perros que eran del general Don Pedro de
Alvarado…
Viendo tendido aquel extraño y maravilloso pájaro en el campo, se volvió Alvarado
a los que le seguían más inmediatos, y les dijo: “no vi en lo de México más extraño
quetzal” …desde este suceso se llamó [el pueblo] Quetzaltenango, que quiere decir
“cerro del quetzal”.
Hallaron en esta ocasión muerto al rey Tecum, con el mismo golpe y herida de
lanza que recibió el pájaro: este nombre Tecum era el propio de el Rey, que el apellido
del linaje es Sequechul.11
Al final de la batalla “la matanza de los quichés a manos de los españoles y mexi-
canos fue espantosa. Tantos fueron los muertos que, según la tradición, se tiñeron
de sangre las aguas de un río hacia Olintepeque, al extremo del campo de batalla,
y por eso le dieron desde entonces el nombre de Quiquel [sangre]”.12
A los cuatro días de muerto Tecum, un nuevo ejército en el que figuraba la
mayor parte de los caciques quichés apareció con ánimos de vengar la muerte del
“águila”. La caballería los pisoteó y los soldados los atravesaron a lanzazos. El
10
Conquista de los Quichés, en El reverso de la Conquista, pp. 99 ss.
11
Fuentes y Guzmán, Historia de Guatemala o Recordación Florida. Lib. ii, cap. i.
12
Adrian Recinos, Pedro de Alvarado, pp. 17.
146
01-05c-Oliva-Nueva España.indd 146 24/11/2014 04:56:45 p.m.
la resistencia indígena ante la conquista. la nueva españa
propio Alvarado escribió: “Aqueste día se mató y prendió mucha gente, muchos
de los cuales eran capitanes y señores y personas señaladas”.
De allí avanza la conquista hacia Utatlán, capital quiché fortificada, rodeada de
barrancas profundas. Receloso el conquistador prende sin ningún motivo aparente
a los dos principales jefes del lugar, Oxib Queh y Beleheb- Tzii a los que: “para el
bien y sosiego de esta tierra, yo los quemé y mandé quemar la ciudad y poner por
los cimientos porque es tan peligrosa y fuerte…” explica el propio autor del crimen.
No tenía compasión por la gente el corazón de Tonatiuh durante la guerra.13
Se dedicó a asolar la tierra de los quichés el conquistador; la pasó toda a sangre
y fuego hasta obligar a los sobrevivientes a implorar paz y perdón. Todos los prisio-
neros fueron herrados y vendidos como esclavos. Con esto quedó el pueblo quiché
sometido, y el quinto mandado al rey. Los hijos de los caciques Tecum y Tepepul
que habían sido encarcelados, fueron liberados e irrisoriamente nombrados jefes
de lo que quedaba de su pueblo, con los cargos nominales que habían ocupado
sus padres.
El avance hacia Iximché, llamado Quauhtemallan (Guatemala) por los nahoas,
va jalonado de luchas sangrientas también. En las orillas del lago Atitlán esperaban
los zutujiles en son de guerra. Enterado Alvarado manda mensajeros de paz que
reciben, como respuesta despectiva, la muerte. En el lago hay una fortaleza bien
defendida que el español vence después de dos ataques con la ayuda de los jefes
cakchiqueles sometidos. En Izcuintepeque ya no pierde el tiempo en avisos ni re-
querimientos: entra de repente, mata, quema, saquea y somete a los caciques. Esta
acción le habrá de valer grandes acusaciones durante el proceso que se le formó en
México en 1529. Los caciques indígenas de las regiones vecinas iban presentando
sumisión y reconociendo al nuevo amo, impulsados por el terror que hacían patente
con la huida de sus pueblos, a las pocas horas de haber recibido en ellos con regalos
a la tropa conquistadora y a su jefe, como ocurrió a lo largo de todo el camino hasta
bien tierras adentro del actual El Salvador. A la salida de Taxisco la retaguardia del
ejército fue atacada por los indígenas del lugar que se apoderaron de gran parte de
la carga que llevaban los esclavos, lo que les ocasionó notable pérdida. Pese a que
Alvarado en cuanto se enteró envió por dos veces consecutivas a sus capitanes al
13
Anales de los Cakchiqueles.
147
01-05c-Oliva-Nueva España.indd 147 24/11/2014 04:56:45 p.m.
josefina oliva de coll
castigo, no pudieron recuperar nada de lo que les había sido sustraído, y cuando,
en última instancia, mandó unos mensajeros escogidos entre los sometidos, éstos
simplemente no regresaron. Con tan permanente oposición, llegaron ·los conquis-
tadores hasta la costa del Mar del Sur, donde en un llano cercano al actual puerto
de Acajutla en la República de El Salvador, les estaba aguardando un ejército
aguerrido. Al verlo, Alvarado, seguro del poder ignorado de los caballos, fingió
volverse atrás para que lo siguieran, alejándolos así de un monte donde hubieran
podido refugiarse y exponiéndolos en pleno llano a su acción inmisericorde. Dice él
mismo: “…me vinieron siguiendo hasta llegar a las colas de los caballos… di vuelta
sobre ellos y fue tan grande el destrozo que en ellos hicimos que en poco tiempo
no había ninguno de todos los que salieron vivos porque venían tan armados que
el que se caía en el suelo no se podía levantar y son sus armas unos cosetes de tres
dedos de algodón… a mi… me dieron un flechazo que me pasaron la pierna… y me
quedó más corta que la otra bien cuadro dedos”.14 Heridos todos, apenas repuestos
siguieron camino para encontrar un nuevo ejército, tan decidido que hace exclamar
al propio Alvarado: “yo estuve espantado de los indios que así osaron esperar”.
También allí “se hizo gran matanza y castigo”, también allí corrieron los caballos
contra los cuerpos desnudos cuando se vio que la tierra que de lejos parecía cena-
gosa era por lo contrario dura. Pero los autóctonos fueron aprendiendo a fuerza
de quebrantos, y cambiaron de táctica. Dejaron de esperar al invasor formados en
compacto y vulnerable ejército; en cuanto se acercaba huían ellos, abandonaban sus
pueblos inseguros por refugios más confiables, por lo general lugares escarpados
difícilmente asequibles a caballo.
En Cuzcatlán, abandonado, manda Alvarado llamar a los señores y la respuesta
fue que si algo quería fuera él a buscarlos, que los hallaría dispuestos para la lucha.
Entonces el conquistador de nuevo opta por la legalidad, que tiene más a mano:
instruye proceso contra los señores en rebeldía y los condena a pena de muerte…
por traidores. No se les encuentra por más que se les busca, y los conquistadores
prefieren el regreso a Guatemala a la lucha contra unos seres inalcanzables. El re-
sultado final del gran avance a regiones tan lejanas fue un gran número de muertos
y heridos, muchas tierras asoladas, todo el país en pie de guerra y el odio vivo en
los corazones.
14
Alvarado, Relación…
148
01-05c-Oliva-Nueva España.indd 148 24/11/2014 04:56:45 p.m.
la resistencia indígena ante la conquista. la nueva españa
La rebelión Cakchiquel
A mediados del mismo año 1524 fundó el conquistador la ciudad de Santiago de
Guatemala, desde donde regresaron a su país los mexicanos que lo habían acompa-
ñado. “Cuatro cientos hombres y cuatrocientas mujeres de los pueblos cakchiqueles
fueron obligados a trabajar en las obras de la ciudad, y para costear los gastos de
la construcción otros tantos hombres y mujeres debían recoger en los lavaderos de
oro todas las cantidades de metal que su pobre esfuerzo consiguiera”.15
No contento con eso y dado el poco éxito económico de su campaña hacia el
sur, exigió de los jefes cakchiqueles Cahí-Imox y Belehé-Qat, un fuerte tributo en
oro, con sus joyas y objetos de valor. La exorbitante cantidad no pudo ser reunida
y los caciques y el pueblo entero abandonaron la ciudad. La ira del conquistador
dictó órdenes y preparó el ejército al que se le adelantó un ataque general de los
cakchiqueles sorprendidos por la crueldad con que se respondía a su sumisión hasta
aquel momento. Los propios soldados españoles encontraron injusto y desmedido
el impuesto.
Los indígenas conocían todos los trucos usados por el Invasor contra ellos; no en
vano lo habían asistido en las batallas de Atitlán, Izcuintepeque y Cuzcatlán. Cono-
cían el poder de cien caballos galopando sobre los seres desvalidos. Entonces usaron
las trampas: hoyos profundos con varas puntiagudas clavadas al fondo disimulados
con ramas, tierra y hierba. Ya no presentaron batalla de frente, y el conquistador se
vio obligado a abandonar el campo y retirarse a Olíntepeque, la tierra de Tecum.
Los caciques Cahí-Imox y Belehé-Qat parece que no fueron alcanzados.
El regreso a las tierras doloridas del primer encuentro tampoco fue pacífico:
varios pueblos se les opusieron. La región de los mames con su capital, Huehuete-
nango, y su jefe Caibil Balam ofreció resistencia en la fortaleza de Zaculeu durante
varios meses hasta que el hambre y la pérdida de mil ochocientos hombres obligó
a la rendición a Caibil, quien “mostraba en su persona la nobleza de, su sangre, y
sería entonces de cuarenta años” según dejó consignado el hermano del jefe de los
conquistadores.
Entre tanto los cakchiqueles seguían rebelados, haciendo prosélitos en el quiché,
en Cuzcatlán, en todo el país. Durante cinco años resistieron “bajo los árboles, bajo
15
Adrián Recinos, Pedro de Alvarado.
149
01-05c-Oliva-Nueva España.indd 149 24/11/2014 04:56:45 p.m.
josefina oliva de coll
los bejucos”, hasta que se rindieron al invasor. Les esperaba todavía la construcción
de los navíos con los que Alvarado pensaba conquistar vastas tierras ribereñas del
mar del Sur: “Mató infinitas gentes con hacer navíos; llevaba de la mar del norte
a la del sur, ciento y treinta leguas, los indios cargados con anclas de tres y cuatro
quintales que se les metían las más dellas por las espaldas y lomos, y llevó de esta
manera mucha artillería en los hombros de los tristes desnudos: yo vi muchos
cargados de artillería por los caminos angustiados… dos armadas hizo de muchos
navíos cada una, con las cuales abrasó como si fuera fuego del cielo todas aquellas
tierras”, dice el gran justiciero de los indios.16
Honduras: Lempira
La gobernación de Honduras estuvo indecisa entre dos conquistadores que se la
disputaban: Montejo y Alvarado. Oviedo deja consignado que: “Tuvieron algunas
diferencias los dos Adelantados e dióse cierto asiento con que quedaron amigos, e
fué de esta manera: que el Adelantado don Pedro de Alvarado dió al Adelantado
don Francisco de Montejo un gran pueblo que tenía en Nueva España que se dice
Suchimilco, muy buena pieza y rico poblado, e dióle más, dos mil pesos de oro de
minas, e la villa de Chiapa, que es de la gobernación de Guatimala, para que se junte
con la de Yucatán… e que le deje… el dicho Adelantado don Francisco de Montejo
la gobernación del puerto de Honduras e cabo de Higüeras. E así se hizo”.17
De todos modos, aunque Alvarado incursionó por aquellas tierras no las gobernó
nunca, como parece ser que tampoco pagó nunca los dos mil pesos de oro.
Los hechos de los conquistadores en Nicaragua provocaron la oposición de
los naturales que culminó con la gesta del héroe Lempira, señor de la Sierra de las
Neblinas (Piraera), quien nombrado capitán de dos mil caciques, convencidos de
la necesidad de impedir el paso a los invasores, resistió durante seis meses con ba-
tallas de noche y de día al frente de un numeroso ejército en el que luchaba toda la
provincia de Carquín. Lempira, fuerte en un peñol, dirigía los combates. A todos
16
Las Casas, Destrucción, p. 57.
17
Oviedo, Historias, Lib. xli, cap. i.
150
01-05c-Oliva-Nueva España.indd 150 24/11/2014 04:56:45 p.m.
la resistencia indígena ante la conquista. la nueva españa
los requerimientos de paz contestó siempre “con palabras arrogantes, más que de
indio”. Viendo los invasores que en buena lid no habían de lograr vencerlo, Alonso
de Cáceres que dirigía las tropas españolas ideó una acción vergonzosa que le había
de valer que su nombre quedara tristemente consignado en la Historia: “…ordenó
que un soldado se pusiese a caballo, tan cerca que un arcabuz le pudiese alcanzar de
puntería, y que éste le hablase, amonestándole, que admitiese la amistad que se le
ofrecía, y que otro soldado, estando en las ancas, con el arcabuz le tirase: y ordenado
de esta manera, el soldado trabó su plática y se dixo sus consejos y persuasiones, y
el cacique le respondía: Que la guerra no había de cansar a los soldados ni espan-
tarlos, y que el que más pudiese, vencería. Entonces “…el soldado de las ancas le
apuntó cuando vió la ocasión y le dió en la frente… cayó Lempira rodando por la
sierra abaxo… Con esta muerte de Lempira, que el día antes anduvo muy triste,
se levantó gran alboroto y confusión entre los indios, aunque muchos huyendo, se
despeñaron por aquellas sierras, y otros luego se rindieron”.18
Con esta acción ominosa contra el patriota que “no quería conocer otro señor,
ni saber otra ley, ni tener otras costumbres de las que tenía”, se pacificó el país.
En el resto de México la oposición sale al encuentro de la conquista en todas
partes: en el Pánuco, donde adquiere tales proporciones que quedan explícitas en
el monto del castigo infligido por Sandoval: cuatrocientos caciques muertos en la
hoguera como escarmiento. El hecho mereció grandes elogios de Cortés.
En Tehuantepec, donde las exacciones de un alcalde provocaron, por agotamiento
de la paciencia de sus moradores, un motín que adquirió enormes proporciones
al unírseles los hombres y mujeres del mercado. Llegaron a dar muerte al alcalde
voraz e incendiar su casa. La rebelión se extendió por gran parte del actual Estado
de Oaxaca, lo que preocupó seriamente al gobierno de la Nueva España. Se pre-
paraba un ejército para ir a sofocarla cuando se les adelantó el obispo de Oaxaca,
quien por persuasión logró calmados y reducidos, lo que probablemente no hubiesen
conseguido las armas.
En la Nueva Galicia, donde Nuño de Guzmán sembró la desolación y la muerte
y Alvarado halló la suya al ir a reprimir uno de los múltiples movimientos de rechazo
de la población indígena.
18
Antonio de Herrera, Década vi, Lib. iii, cap. xix
151
01-05c-Oliva-Nueva España.indd 151 24/11/2014 04:56:46 p.m.
josefina oliva de coll
En el norte del país, donde hasta mucho más tarde, siendo ya México indepen-
diente, se registran movimientos indígenas de oposición.
Bibliografía
Anales de los Cakchiqueles.
Alvarado, Pedro, Relación, México, Porrúa, 1954
Ancona, Eligio, Historia de Yucatán, Mérida, México, s/e, 1938.
Conquista de los Quichés, en Miguel León-Portilla, El reverso de la Conquista, México,
Mortiz, 1964.
Crónica de Chac-Xubul-Chen, Miguel León-Portilla, El reverso de la Conquista, México,
Mortiz, 1964.
Fernández de Oviedo y Valdez, Gonzalo, Historia general y natural de las Indias, s.p.i.
Fuentes y Guzmán, Francisco Antonio, Historia de Guatemala o Recordación Florida,
Madrid, Ed. Luis Navarro, 1882.
Libro de los libros de Chilam Balam, ed. de A. Barrera Vázquez, México, fce, 1948.
Landa, Fray Diego, Relación de las cosas de Yucatán, México, Ed. Pedro Robredo, 1938.
Las Casas, Fray Bartolomé de, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, Buenos
Aires, Argentina, Mar Océano, 1953.
Recinos, Adrián, Pedro de Alvarado, México, fce, 1952.
152
01-05c-Oliva-Nueva España.indd 152 24/11/2014 04:56:46 p.m.
Esbozo de una historia del poder y de las
transformaciones políticas en el altiplano aymara*
sinclair thomson
P ara algunos, la propia civilización parecía estar llegando a su fin en 1781. Para
otros, era como la alborada de un nuevo día, cuando hombres y mujeres podrían
vivir libremente y con dignidad. Ese año, el movimiento anticolonial más poderoso
en la historia del dominio español en las Américas barría el territorio de los Andes
del Sur. Para los españoles y la élite colonial así cómo para los insurgentes indios
era un tiempo decisivo, que sólo podía equipararse con la conquista del continente
en el siglo dieciséis. Ahora, los líderes indígenas imaginaban una contra-conquista,
una “nueva conquista” en sus propias manos; los funcionarios coloniales, de igual
modo, veían sus campañas de represión como “una nueva conquista” o “reconquis-
ta” del reino.1 Uno de los dos teatros principales de la violenta guerra civil andina
* Extractado del libro Cuando sólo reinasen los indios. La política aymara en la era de la insurgencia,
La Paz, Muela del Diablo, 2006.
1
El Dirigente qhichwa Diego Quispe el Jóven la describió como “la nueva conquista por el
Señor Gobernador Don José Gabriel Tupac Amaro Inga” (Archivo General de Indias [agi] Bue-
nos Aires 319, “Cuaderno No 4”v, folio 39). Ignacio Flores, designado como gobernador militar
del Distrito de Charcas durante la insurrección, descubrió la guerra como una “nueva conquista”
añadiendo que “seguramente es más difícil el reducir ahora estas provincias, que el habérselas
ganado bajo los Incas, porque los Incas, porque los indios han perdido su antigua simplicidad”
(agi Charcas 595, Carta de Ignacio Flores a Vértiz, La Paz, 9/vii/1871 [7 fols.], folios 5- 5v).
El Dr. Diego de la Riva, Protector de Indios de La Paz (un procurador colonial encargado de la
representación legal de los indios), habló de “reconquistar aquellos naturales” (Archivo de La Paz
[alp] ec 1781c. 101e.14).
[153]
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 153 24/11/2014 04:58:13 p.m.
sinclair thomson
a principios de los años 1780 estaba en La Paz (hoy Bolivia), una región situada
alrededor de la orilla sur de la cuenca del lago Titicaca en el corazón de la población
indígena aymara hablante. En la medida en que es una exploración de la política de
las comunidades indígenas y campesinas, este estudio busca recuperar e iluminar
la historia del pueblo aymara de La Paz en la era que produjo esta trascendental
insurrección pan-andina.
Desde los años 1720 y 1730, la región andina había sido escenario de creciente
turbulencia. Los conflictos locales estallaban con cada vez mayor frecuencia a lo
largo y ancho del área rural. Las prácticas comerciales explotadoras de los corregi-
dores españoles no solo imponían penurias a las comunidades; también desataban
una vigorosa oposición. Las protestas indígenas llegaron copiosamente hacia las
cortes. El sentimiento anticolonial halló expresión en profecías, conspiraciones y
revueltas ocasionales. En los años 1770, después de que los funcionarios del estado
borbónico impusieran un conjunto de medidas impopulares (incluyendo la elevación
de impuestos y un control más estricto del comercio), la sociedad andina llegó a
una coyuntura explosiva.
En 1780 estalló una cadena de revueltas en las ciudades del altiplano, los valles
y la costa, como expresión del descontento indígena, mestizo y criollo frente a las
reformas borbónicas2. En las serranías cercanas a Potosí, la legendaria fuente de la
riqueza argentífera española, las luchas comunales locales se convirtieron en una
insurgencia regional armada, bajo la dirección de un campesino aymara hablante,
Tomas Katari. En el Cusco, la capital del territorio Inka en tiempos precoloniales,
Jose Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru, un cacique o gobernador comunal de
sangre noble, se puso al frente como directo descendiente del último soberano
nativo ejecutado por el Virrey Toledo en el siglo dieciséis. Tupac Amaru hizo un
llamado a la expulsión de todos los europeos del suelo peruano y a un profundo
reordenamiento social. El poderoso movimiento que lo consideraba como a su
líder simbólico logró la liberación de una amplia región de las serranías y el alti-
plano andino, en un área geográfica que abarca hoy el sur del Perú y Bolivia. Sus
Los mestizos eran gente considerada de ascendencia “mixta” española e indígena. Los criollos
2
eran españoles nacidos en las Américas, a diferencia de aquellos nacidos en la península ibérica o
peninsulares. Ver capítulo 2, nota 6 para una discusión más a fondo de los términos que denotan
identidad colectiva.
154
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 154 24/11/2014 04:58:13 p.m.
esbozo de una historia de poder y de las transformaciones políticas
repercusiones se sintieron en un espacio mucho mas vasto, cruzando los macizos
cordilleranos hacia la actual Colombia por el norte, hasta la actual Argentina por el
sur, y desde los desiertos de la costa del Pacifico a las llanuras tropicales del interior
amazónico. Cuando las batallas más importantes se trasladaron a La Paz, donde
los comandantes qhichwa-hablantes del Cusco se aliaron con el comandante de las
tropas campesinas aymaras de Tupaj Katari, la guerra civil ingresó en su fase más
aguda y a la vez más violenta.3
Desde sus campamentos en El Alto, en el borde del altiplano andino, decenas
de miles de guerreros campesinos aymaras observaban una escena impresionante.
A sus pies se abría un gran valle, creado por el drenaje, durante decenas de miles de
años, de un antiguo mar cuyas aguas habían fluido hacia abajo desde el altiplano a
cuatro mil metros de altura sobre el nivel del mar, a lo largo de los valles y serranías
altoandinas hacia el suelo continental del Amazonas. Tierras de misteriosa belleza,
de color ceniza, ocre y rojizo, formaban paredes abruptas alrededor de la cuenca.
A lo largo y por encima de la hoyada, los insurgentes podían ver como se elevaban
hacia los brillantes cielos andinos los macizos picos glaciales del Illimani (seis mil
cuatrocientos metros s.n.m.), al que reverenciaban como una poderosa divinidad
ancestral. Bajo esta inmensa presencia tutelar, oleadas sucesivas de asentamientos
humanos habían poblado la cuenca, cultivado sus laderas, explorado sus tierras
auríferas y pastoreando camélidos andinos. Cuando los miembros de la primera
expedición española llegaron al valle en el siglo dieciséis, no se percataron de los
3
En la mayoría de los casos, he optado por no poner al día la ortografía de los nombres de
personas y lugares que se mencionana en las fuentes coloniales. El caos de los tres grande líderes
de la insurgencia, sin embargo, merece una consideración especial. Como sus nombres se traslapan
y su ortografía común hoy en día es muy variable, cualquier opción puede ser sólo parcialmente
satisfactoria. Sobre la base de los sistemas ortográficos del idioma aymara, “Katari” se usa cada
vez más en Bolivia, en lugar de la versión española “Catari”. Utilizo esta ortografía para referirme
tanto a los líderes del norte de Potosí (Tomas Katari y sus hermanos) como a los de La Paz (Tupaj
Katari). Si la similitud nominal entre ellos parece confusa a veces, quizás ese haya sido después de
todo, el intento de Tupaj Katari cuando adoptó el mismo apellido que Tomás Katari. “Tupaj” es
una forma contemporánea boliviana, basada en la ortografía aymara, que en las fuentes coloniales se
escribía “Tupa” o “Thupa” y por lo tanto, la utilizo para el caso del líder de La Paz. Ya que “Tupac”
es más común en el Perú, me refiero al líder cusqueño como “Tupac Amaru”. Nótese también que
la palabra “Inka” es cada vez más común en su uso en lugar de la forma colonial “Inca” o “Inga”.
155
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 155 24/11/2014 04:58:14 p.m.
sinclair thomson
poderes numinosos del paisaje ni de las capas de historia humana que sustentaron.
En 1548 se fundó la villa española de La Paz, en un espacio que los diversos gru-
pos étnicos nativos hablantes de aymara, qhichwa y pukina llamaban Choqueyapu.
La Paz sirvió desde entonces como el nexo comercial mas importante entre
Cusco y Potosí. Fue también el centro del asentamiento español y del control
político colonial en un espacio altoandino ocupado mayoritariamente por gente
que los españoles llamaron “indios”. Pero ahora, luego de dos siglos y medio de
dominio colonial, la ciudad estaba asediada y el poderío español estaba al borde
de la destrucción.
El campamento aymara era escenario de un constante ajetreo. Llegaban espías
trayendo informes acerca de los acontecimientos en la ciudad, y mensajeros trayendo
noticias y cartas de las provincias del norte y del sur. Los combatientes iban y venían
de las comunidades del altiplano, y estaban organizados en veinticuatro cabildos. A
la cabeza de esta organización, y ejerciendo autoridad política, militar y espiritual,
se hallaba el temible Tupaj Katari, cuyo nombre significa “serpiente resplandes-
ciente” en castellano. Debajo de un amplio toldo, Katari presidía las reuniones de
su tribunal militar y celebraba una misa diaria a cargo del clero cautivo español.
Los cadáveres de sus enemigos y traidores eran colgados en horcas alrededor de
la ciudad, como un espantoso signo de justicia.
Una multitud de indígenas subía y bajaba por las abruptas laderas de la cuenca,
algunos con mulas o llamas cargando armas o provisiones. Desde las alturas de El
Alto, la ciudad española que se veia al fondo del valle era un diminuto conglomerado
de casas de adobe y teja, calles rectangulares y paredes con barricadas que se habían
construido para defender la ciudad. Fuera de estos muros, todas las haciendas es-
pañolas habían sido abandonadas. Las parroquias indígenas circundantes se habían
convertido en campos de batalla asolados donde ocurrían choques y escaramuzas
entre los ejércitos contendientes.
Dentro de las paredes de la ciudad se había refugiado una decreciente población
de europeos, criollos, mestizos y sus dependientes indígenas que resistían el ataque,
el hambre, las enfermedades y la desmoralización. Por las noches los indios armaban
un constante alboroto para mantener perturbado al enemigo. Las familias se vieron
reducidas a comer carne de caballo, mula, perro, gato, incluso cueros de animales,
rezando a la Virgen para pedir socorro. Las campanas de las iglesias tocaban un
intermitente son mortuorio.
156
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 156 24/11/2014 04:58:14 p.m.
esbozo de una historia de poder y de las transformaciones políticas
En sus dos fases, el cerco de La Paz duró un total de 184 días. Solo a fines
de 1781, y con dificultades, las tropas realistas contrainsurgentes enviadas desde
Buenos Aires consiguieron finalmente levantar el cerco y someter a las principales
fuerzas insurgentes. Katari fue capturado y descuartizado en una ceremonia bru-
tal, llevada a cabo en nombre de dios y del rey de España, ante una congregación
masiva de aturdidos indios de toda la región circunlacustre. En 1782 se llevaron
a cabo nuevas campañas de pacificación, para apagar los focos de resistencia que
habían quedado. Las fuerzas coloniales continuaron aplastando los nuevos signos
de actividad rebelde en todo el reino del Perú. Al finalizar la guerra, continuaron
las demandas locales, las amenazas, movilizaciones y una serie de pruebas de fuerza
a medida que las comunidades, las élites locales y el estado borbónico intentaron
redefinir las relaciones de poder coloniales.
Una aproximación a la política campesina e indígena
La época de fines del siglo dieciocho se caracterizó por el profundo estado de
trastorno político en vastos territorios del mundo atlántico. En Europa y en las
Américas, los regímenes políticos y estructuras de dominio colonial establecidos
estaban bajo ataque, y los revolucionarios animaban visiones alternativas del orden
social y luchaban por plasmarlas. Las comunidades andinas se levantaron en forma
coincidente con insurgentes en Norte America, y poco tiempo antes, con los sans
coulottes de Francia y los “jacobinos negros” de Santo Domingo (Haití).
Tres décadas más tarde, los españoles criollos se lanzaron a las guerras que
finalmente lograron la independencia de la autoridad política ibérica. Dada la
simultaneidad de esos movimientos, es interesante notar que la insurrección pan-
andina ha recibido escasa mención en la historiografía occidental acerca de la Era de
la Revolución.4 ¿Es un hecho accidental, un caso de descuido historiográfico? ¿Es
una exclusión más significativa? Fue la insurgencia andina, aunque coincidente en
su temporalidad, categóricamente diferente de otros movimientos revolucionarios
de la época?
4
Ver Palmer (1959, 1964); Hobsbawm (1962) y Langley (1966).
157
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 157 24/11/2014 04:58:14 p.m.
sinclair thomson
Una explicación posible de esta escasa atención es que la península ibérica e
Iberoamérica son por lo general vistas como periféricas al eje de poder del Atlántico
norte, emergente en este período. Los imperios de España y Portugal estaban sin
duda luchando por reorganizarse a fines del siglo dieciocho, para competir con sus
más dinámicos vecinos y rivales imperiales. Es también evidente que Francia, Norte
America e Inglaterra, más que España y Portugal, eran los sitios originarios de
una cultura política liberal y de una economía política capitalista, que normalmente
se consideran paradigmáticas en el mundo revolucionario del norte del Atlántico.
Una de las interpretaciones clásicas acerca de la revolución en esta era es que
los ideales y ejemplos de liberación barrieron como una marea desde Francia y
Norte America a lo largo del resto del mundo atlántico. Y sin embargo, no existe
casi ninguna evidencia de que la insurrección panandina estuviera inspirada por los
philosopher de la revolución francesa o por el éxito de los criollos norteamericanos.
Tampoco fue provocada por la labor de agentes secretos británicos hostiles a la co-
rona española. A diferencia de la revolución haitiana, que se desarrolló en estrecha
conexión con la dinámica política multilateral de las Américas y Europa, el caso
andino nuevamente cae aquí fuera del paradigma convencional para el Atlántico
revolucionario.
Otra explicación posible es, para decirlo con una memorable frase de E.P.
Thompson, el “enorme desden de la posteridad” que muestra la historia hacia
aquellos cuyas luchas no fueron victoriosas, o cuyas aspiraciones no estuvieron de
acuerdo con lo que el pensamiento posterior llamó “modernidad”. Es verdad que
la exitosa guerra revolucionaria que llevaron adelante los esclavos de Haití —que
inauguró la primera nación independiente en América Latina y el Caribe y la pri-
mera en abolir la esclavitud en las Américas— ha sido vista con similar desden. Sin
embargo, si la significación de la revolución haitiana fue desplazada hace tiempo
de las narrativas históricas occidentales, los mismos problemas de “silenciamiento”
y trivialización han afectado, incluso mas agudamente, el tratamiento de la insu-
rrección pan-andina.5
Donde ha sido puesto en discusión, el carácter del movimiento andino a me-
nudo se mide, y se subestima, en términos de las normas dominantes liberales y
Sobre la revolución haitiana, ver James (1963) y Fick (1990). Ver Trouillot (1995) sobre lo
5
inconcebible de la revolución y el problema general del “silenciamiento” historiográfico.
158
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 158 24/11/2014 04:58:14 p.m.
esbozo de una historia de poder y de las transformaciones políticas
nacionales de lo que se considera un proyecto político moderno, legítimo y viable.
Tupac Amaru y sus seguidores no rechazaron la soberanía monárquica en nombre
de ideales republicanos. Las instituciones y líderes étnicos que controlaban el
poder sustentaron sus demandas políticas en derechos ancestrales, hereditarios,
territoriales y comunales, más que en las nociones abstractas y ostensiblemente
intemporales de derechos humanos y ciudadanía individual. La democracia estaba
presente no como una filosofía política novedosa, ni como un sistema en el cual un
estrato disociado de intermediarios especiales administraba la cosa pública, sino
como formas vividas de práctica política comunitaria, descentralizada y partici-
pativa. Algunos autores han estereotipado estos movimientos como si estuvieran
animados por una mirada al pasado, en busca de la restauración de un orden social
anterior a la conquista o de un pacto colonial temprano con la corona española.
Otros los han considerado como una típica revuelta nativista, utópica, mesiánica
o milenarista, una expresión irracional y condenada al fracaso de la desesperación
de los oprimidos, más que un fenómeno político digno de estudio en sus propios
términos.
La exploración de la insurgencia anticolonial en los Andes del siglo dieciocho nos
ofrece un modo de reconsiderar la cultura y la organización política revolucionarias
bajo una luz más amplia. Nos permite desplazarnos de los modelos convencionales
occidentales acerca del nacimiento de la democracia, la formación del estado-nación
y la “modernidad” capitalista, que privilegian a la región del Atlántico norte y a los
sujetos políticos burgueses y criollos. Nos revela una gama más amplia de sujetos
revolucionarios y de proyectos emancipatorios que circulaban en la época, y la
forma como estos fueron producidos localmente, más que como un reflejo de la
experiencia y de la conciencia del Atlántico norte.
El Atlántico revolucionario era menos una sola marea oceánica que una serie
de múltiples corrientes que fluían simultáneamente, algunas convergentes y otras
siguiendo un curso más autónomo. La región altoandina no quedó fuera del mun-
do revolucionario en el siglo dieciocho, pero tampoco es un espacio que precisa
ser incluido en la geografía occidental de la modernidad. Al igual que otras luchas
revolucionarias de la época, la insurrección andina de 1780-1781 fue un movimiento
de liberación que buscó, y logró temporalmente, derrocar al régimen preexistente de
dominación y colocar en su lugar a sujetos previamente subalternos, como cabeza
del nuevo orden político. Fue un movimiento en contra del dominio colonial y en
159
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 159 24/11/2014 04:58:14 p.m.
sinclair thomson
pro de la autodeterminación pero, a diferencia de las otras revoluciones, en este mo-
vimiento fueron sujetos políticos nativos de las Américas los que formaron el cuerpo
de combatientes, asumieron posiciones de liderazgo y definieron los términos de la
lucha. Los modos específicos en que vislumbraban la libertad y el autogobierno,
y la dinámica concreta a nivel local y regional de la cual emergieron sus visiones y
practicas políticas, son los temas centrales de este libro.
En la región andina misma, la peculiaridad de la gran insurrección y su im-
portancia no han sido puestas en duda. Ha recibido abundante atención, en pro-
porción a su enorme impacto. Los eventos de 1780-1781 afectaron no solo a la
sociedad colonial y a la reforma imperial de fines del siglo dieciocho en los Andes,
sino también a la naturaleza del proceso de independencia y posterior formación
de estados naciones en el siglo diecinueve. Dos siglos más tarde, la insurrección
adquirió poderosa significación simbólica en la cultura política nacional y en los
movimientos populares. En el Perú, por ejemplo, tanto el régimen militar refor-
mista de Velasco Alvarado (1968-1975) como el régimen conservador de Morales
Bermúdez (1975-1978) invocaron al líder insurgente del Cusco al instituir nuevas
políticas agrarias y sociales. En Bolivia, las figuras de Tupaj Katari, su consorte
Bartolina Sisa y su hermana Gregoria Apaza se han vuelto fuente de inspiración
para los intelectuales aymaras y para las organizaciones políticas y sindicales en la
fase contemporánea de movilización étnica desde los años 1970.
En la producción académica historiográfica, que es solo una de las dimensiones
de la memoria pública más amplia en los Andes, la insurrección ha inspirado trabajos
magistrales y apasionados, fuertes controversias y renovados ciclos de investigación
especializada. Este estudio ha tornado forma gracias a esta rica producción his-
toriográfica, aunque también intenta iluminar algunos ámbitos de la historia que
han permanecido en la sombra. La historiografía será considerada en forma más
detallada en los siguientes capítulos; sin embargo, hay cuestiones de enfoque a las
que quisiera referirme en primer lugar.
Para comenzar, mi propósito subyacente es conferir un sentido de la vitalidad
e intensidad de la política campesina indígena, y esta apreciación implica indagar
acerca de la dimensión política “interna” de la sociedad y la comunidad indígenas.
El siglo dieciocho fue una época de particular efervescencia política en los Andes.
El Virreinato del Perú fue testigo de varios tipos de acción política, tales como las
revueltas comunales espontáneas y efímeras en torno a la tierra, las condiciones de
160
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 160 24/11/2014 04:58:14 p.m.
esbozo de una historia de poder y de las transformaciones políticas
subsistencia o las exacciones locales, o bien protestas contra las reformas estatales
borbónicas, que se dieron en forma relativamente extendida en America Latina
colonial. Sin embargo, los Andes también se convirtieron en el sitio de moviliza-
ciones anticoloniales audaces y originales, que fueron raras en otras regiones de
America Latina antes de la independencia.6 Por lo tanto, el caso andino de fines
del periodo colonial es particularmente propicio para el estudio de la cultura y la
participación política campesina, así como de la política anticolonial insurgente los
pueblos indígenas de esta región.7 Lo que quiero explorar, sin embargo, no son solo
6
La historiografía latinoamericana sobre rebeliones rurales es voluntariosa y la literatura sobre la
resistencia a fines de la colonia y en las guerras de la independencia es en sí misma extremadamente
rica. En términos generales, sin embargo, estos trabajos no han logrado proporcionarnos una visión
completa o íntima de la de la política anticolonial a nivel local entre los sujetos subalternos. Con
algunas excepciones notables (por ejemplo Fick 1990; Ferrer 1999; Van Young 2001), todavía el
trabajo sobre los movimientos de la independencia se concentran más en los proyectos y el liderazgo
criollos que en la iniciativa histórica y política de los sectores subalternos o su consecuencia colectiva.
La más amplia revisión de la literatura sobre rebeliones en la historia de América Latina es la de
Coatsworth (1988). Ver también Mc Farlane (1992, 1995) sobre rebeliones en la América española
en los diecisiete y dieciocho. La clásica revuelta comunal es descrita en Taylor (1979) para México.
Otros estudios sobre la región mexicana son los de Katz (1988) y Van Young (1992). Las reformas
borbónicas y la resistencia que provocaron en Nueva Granada y los Andes han sido tratadas en J:
Fisher (1990). Otros estudios sobre Nueva Granada incluye a Mc Farlane (1984) y Phelan (1978)
et al. y Loy (1981) sobre la importante revuelta Comunera de 1781. La bibliografía andina será
discutida con más detalle en adelante. Un conjunto de referencias iniciales en los Andes para este
período incluiría a Flores Galindo (1976); O’Phelan (1988); Sala i Vila (1996B); Walker (1996)
y Serulnikov (1998).
7
Mi enfoque en la política campesina comparte afinidades con diferentes corrientes de la his-
toriografía y la ciencia social. Los estudios campesinos, que combinan perspectivas de la economía
política de la historiografía, han producido sofisticados análisis sobre la rebelión campesina. También
ha habido importantes críticas por parte de los estudios campesinos sobre la resistencia agraria. Es
una crítica a los principales postulados de la literatura acerca de los campesinos como actores políticos,
Stern (1978b, 3-25) propuso un conjunto de sugerencias metodológicas cuyo valor se confirma en
nuestro estudio sobre La Paz. Los miembros de la comunidad campesina son tratados aquí como
agentes políticos que se mueven y negocian en un marco de relaciones de poder más amplias, aún
cuando no se involucren en acciones colectivas abiertas o violentas. Este trabajo muestra también
que la conciencia campesina no puede ser entendida como una visión estrecha, misoneista defen-
siva o “prepolítica” sino que expresa creativamente una serie de visiones culturalmente específicas.
161
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 161 24/11/2014 04:58:15 p.m.
sinclair thomson
las confrontaciones directas con adversarios externos, sino también la textura interna
de la sociedad indígena y el modo en que dio forma a dichas confrontaciones. Estos
espacios interiores de la política e historias políticas íntimas interesan por sí mismas,
ya que, después de todo, absorbieron la mayor parte de las energías políticas del
pueblo aymara. Al mismo tiempo, esta dinámica interna se relaciona a su vez con
Nuestro estudio presta particular atención a la compleja y central dimensión de la etnicidad, que
por lo general ha sido soslayada en el estudio comparativo de los movimientos campesinos. También
considera los ciclos largos y los múltiples niveles de la coyuntura que ayudan a situar los episodios
del conflicto. En una reflexión crítica sobre “la cuestión agraria” y la literatura que ha producido
en América Latina, Roseberry (1993) apunta al mismo tema identificado por Stern: la naturaleza
de la práctica y la conciencia política campesina como el problema central de su análisis.
Dentro de los estudios campesinos, el trabajo fundamental de Scott (1976, 1985, 1990) sobre
las economías morales, la resistencia cotidiana y el discurso político campesino ha sido incorporado
en este estudio, aunque es válido notar aquí una limitación de su enfoque para el caso andino del
siglo dieciocho. Al moverse más allá de las visiones limitadas de la ciencia social que circunscri-
bían la política campesina a las intermitentes revueltas y relaciones formales con fuerzas políticas
nacionales (estados y partidos políticos), Scott privilegió más bien los actos de resistencia cotidia-
nos, informales, aislados pequeños y encubiertos. Buscaba reivindicar la “resistencia sin protesta
y sin organización”, y argumentó que tal resistencia era mucho más efectiva que la movilización
colectiva que corre el riesgo de ser reprimida desde arriba. Esta tendencia en el propio trabajo de
Scott minimiza el ámbito más amplio de la iniciativa histórica y política campesina, subestimando
un aspecto importante de la experiencia de la comunidad campesina. Este problema surge de una
noción ahistórica y estática de que los campesinos ocupan una posición permanente de “debilidad”
con respecto al grupo dominante. El caso del siglo dieciocho en La Paz, nos da un ejemplo notable
de cómo las relaciones de poder se transforman históricamente en formas que pueden ser favorables
a los campesinos, quienes pueden optar por tomar la iniciativa en acciones abiertas y concertadas,
y aun sobrepasar pactos previamente negociados con sus jefes o con el estado. Este punto se ilustra
específicamente comparando la resistencia al pago de los diezmos en los Andes coloniales, donde
la movilización colectiva vino a jugar un rol preponderante, con los casos de Francia del período
moderno temprano y Malasia contemporánea, donde donde la tributación religiosa fue lentamente
erosionada debido al trabajo a desgrano y la opción pasiva del campesinado. Ver Barragán y Thomson
(1993) y Scott (1987). Se han hecho también importantes contribuciones desde la escuela india de
los Estudios de Subalternidad. En particular, las reflexiones metodológicas de Guha sobre el dis-
curso contrainsurgente y su enfoque paradigmático sobre la conciencia insurgente (1988, 1999) han
influido en nuestro análisis. Finalmente dentro de la historiografía, Roberto Choque, Silvia Rivera
y una generación de jóvenes historiadores aymaras han estado a la cabeza de una escritura “desde
162
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 162 24/11/2014 04:58:15 p.m.
esbozo de una historia de poder y de las transformaciones políticas
las negociaciones y conflictos con fuerzas externas, así como con el conjunto de
procesos causales que dieron forma al mundo andino colonial.8
Este es un estudio que abarca una época más que un episodio. Me interesa el
contexto histórico de larga duración dentro del cual ocurrió la insurrección y dentro
del cual debe ser entendida. A estas alturas, los eventos de la guerra civil han sido
ya establecidos con precisión, incluso para las regiones menos prominentes dentro
del territorio insurrecto, y por lo tanto, mi enfoque se aproxima a otros análisis de
larga duración sobre la rebelión y la resistencia campesina indígena, más que a
narrativas coyunturales de la insurrección.
Estos trabajos sobre la larga duración, sin embargo, han tendido a ir en dos
direcciones: hacia una visión panorámica del territorio andino como un todo, o bien
hacia un análisis materialista, económico y estructuralista de los factores causales
que llevaron a la ruptura insurreccional de 1780-1781. Mi propósito, que considero
complementario a estas contribuciones, es el de explorar una historia menos cono-
cida a nivel local y regional, centrada en las esferas políticas y culturales internas
de la sociedad indígena.9
Esta investigación tiene como eje de análisis dos temas. El primero es que
considero que en las comunidades del sur de los Andes estaba ocurriendo una
adentro” de la historia política campesina, adaptando métodos de investigación multidisciplinarios
para representar la visión de los actores políticos indígenas y deplegar la memoria histórica de la
resistencia en el contexto de la organización política y cultural de los aymaras contemporáneos (ver
nota 200, según la numeracion de este libro).
8
Ver al respecto Mallon (1990) quien elabora un marco de análisis inspirado en fuentes grams-
cianas y postestructuralistas para explicar cómo se construyen acuerdos hegemónicos dentro de las
comunidades, a partir de condiciones diferenciadas y conflictivas que incluyen el género, la etnici-
dad y la clase, y cómo estas cambiantes condiciones internas pueden dar forma a configuraciones
políticas regionales y nacionales.
9
Este proyecto es consonante con un nuevo cuerpo de investigación sobre la cultura y las prácticas
políticas campesinas en la historiografía de América Latina. Para la “era de la insurgencia” en los
Andes, las nuevas contribuciones se han concentrado específicamente en los conflictos comunales
internos y en la transformación de los sistemas de autoridad indígena; las relaciones comunidad-
Estado y los proyectos anticoloniales campesinos, así como en la forma y contenido de los discursos
políticos indígenas. Ejemplos al respecto pueden encontrarse en el foro especial de Colonial Latin
American Review 8, no. 2 (1999), y las monografías de Penry (1996); Robins (1997); Sala i Vila
(1996b); Serulnikov (1998); Staving (1999); Thurner (1996) y Walker (1999).
163
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 163 24/11/2014 04:58:15 p.m.
sinclair thomson
gran transformación en el curso del siglo dieciocho. En este periodo, el sistema
tradicional de autoridades y la forma del gobierno comunitario en manos de señores
nativos, conocido como cacicazgo, entraron en una crisis irreversible y dieron lugar
a una nueva y peculiar organización del poder político comunal. Las luchas sobre
el cacicazgo nos dan una visión esclarecedora de la compleja dinámica interior de
los pueblos y comunidades indígenas en este período. Nos muestran también las
implicaciones que tuvieron estas cambiantes condiciones internas para las relaciones
externas y para la sociedad rural en general. Como se argumentará más adelante,
fuerzas estructurales y regionales de gran amplitud desataron estos cambios a nivel
local, pero también las transformaciones dentro de las comunidades determina-
ron el modo en que se desenvolvió y desmoronó el colonialismo en los Andes. A
este respecto, el enfoque local e interno nos revelara como los procesos de crisis y
transformación más amplios a nivel regional y estructural estaban también siendo
influidos de abajo para arriba.
La “comunidad” aymara puede concebirse como una formación política especi-
fica, es decir, una totalidad estructural en la cual un conjunto de relaciones de poder
se articulan de modo particular.10 Como se vera más adelante, por ejemplo en las
discusiones sobre el cacicazgo y la jerarquía de cargos de autoridad comunales, el
énfasis en las relaciones de poder confiere a este concepto una mayor profundidad
y dinamismo, en comparación con un enfoque funcionalista e institucionalista de
la política comunal. El énfasis en la política interna nos permitirá concentrarnos
en la dinámica del poder; en los ejes de jerarquía, diferenciación y solidaridad, y
en la legitimidad de la mediación y representación comunitarias. Este énfasis nos
permite ir en contra de los estereotipos de la comunidad como un agente unifica-
do y discreto, que simplemente resiste, se reconstituye o se desestructura frente a
fuerzas externas hostiles.
Al mismo tiempo, la concepción estructural de la “comunidad” es perfecta-
mente compatible con una comprensión específicamente histórica. La noción que
A pesar de la abundancia de investigaciones multidisciplinarias sobre los ayllus y comunida-
10
des campesinas, los estudios andinos no han desarrollado un análisis político que sea profundo y
explicito de la comunidad como un todo, su dinámica interna y sus transformaciones estructurales
a lo largo del tiempo. Una importante contribución temprana fue la de Fuenzalida (1970). Ver
también Bonilla et al. (1987).
164
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 164 24/11/2014 04:58:15 p.m.
esbozo de una historia de poder y de las transformaciones políticas
se emplea aquí, de la comunidad como formación política, no apuntala una visión
del ayllu (la unidad comunal andina tradicional) como un ente poseedor de una
esencia ahistórica, capaz de autoreproducirse, ni como una reliquia de tiempos
primordiales. Mi punto de vista es que durante este período se estaba llevando a
cabo una transformación fundamental en la estructura política de la comunidad.
Argumentaré que, a medida que proliferaban complejas luchas en la segunda mitad
del siglo dieciocho, el locus del poder comunal se desplazó hacia la base de la for-
mación política. Este proceso histórico equivalía a una democratización, pero no en
términos liberales u occidentales sino comunitarios. Involucro cambios definitivos,
una suerte de autoreconstitución política, que sentó las bases para la organización
política de las comunidades aymaras hasta el presente.11
El otro tema central es el significado de la insurgencia y la naturaleza de la
conciencia política de los campesinos andinos y los lideres que participaron en las
movilizaciones anticoloniales de este periodo. De acuerdo con Bartolina Sisa, el
comandante aymara Tupaj Katari levantó su ejercito campesino con el propósito
de que “se habían de quedar de dueños absolutos de estos lugares, como también
Un tema fundamental dentro de los estudios andinos y relevantes para esta argumentación es la
11
naturaleza de la organización social andina y su reproducción o transformación en el tiempo. Luego
de un énfasis inicial en las continuidades a largo plazo en la organización social, los etnohistoriadores
se han concentrado cada vez más en el importante problema de la desestructuración colonial de
los señoríos o federaciones étnicas prehispánicas y en el surgimiento de comunidades campesinas
locales que aún subsisten hoy en día en los Andes. El problema ha sido a menudo visto como una
desestructuración étnica, donde las fuerzas e imposiciones coloniales operan como niveladoras, al
decapitar las capas sucesivas de la organización social jerárquicamente segmentada. Pero como lo
han demostrado trabajos mas recientes, este análisis estructural tiene limitaciones, en la medida en
que no ha conseguido examinar la dinámica interna de la sociedad indígena, ni el modo en que la
población andina contribuyó por si misma al cambio histórico a través de su propia acción.
No voy a detenerme en esta trayectoria general de la organización social andina como un todo,
pero este estudio examinará un aspecto clave y un momento fundamental de este proceso: la trans-
formación política específica que ocurrió en el siglo dieciocho. Aquí también se enfatiza, a través de
un análisis estructural e histórico, el modo en que la población indígena, actuando en respuesta a la
dominación colonial, transforma la organización política andina en el periodo colonial tardío, dando
forma a un proceso de etnogénesis. Ver Murra et al. (1986); Barragán y Molina Rivero (1987);
Segundo Moreno y Salomón, eds. (1991), especialmente las contribuciones de Urton (1991) y
Saignes (1991); Wachtel (1992); Powers (1995) y Abercrombie (1998).
165
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 165 24/11/2014 04:58:15 p.m.
sinclair thomson
de los caudales”. Observó que los combatientes indígenas de 1781 hablaron an-
ticipadamente del momento cuando “solo reinasen los indios”.12 Esas visiones de
emancipación y autodeterminación habían tenido antecedentes en La Paz, aunque
la historiografía precedente no ha logrado registrarlas. A medida que los conflictos
locales aumentaban en frecuencia e intensidad durante el siglo dieciocho, ocasio-
nalmente estallaron movimientos que desafiaron directamente el doble fundamento
del orden político colonial: la soberanía española y la subordinación indígena. Estas
visiones coincidían también en variable medida con los proyectos de los insurgentes
coloniales en otras regiones de los Andes del sur en 1780-1781: el movimiento de
Chayanta liderado por Tomás Katari, el levantamiento del Cusco bajo liderazgo Inka
y las movilizaciones de Oruro, que llevaron a una breve alianza entre comunidades
indígenas y criollos urbanos. Pero al estudiar la gama de proyectos anticoloniales que
fueron gestados en La Paz y el sur de los Andes entre 1780 y 1781, podemos iden-
tificar los perfiles comunes y variables de la imaginación política de los insurgentes
indígenas, así como las visiones específicamente campesinas de la utopía andina.
Tupaj Katari, un comunario campesino que surgió para coordinar el cerco a La
Paz y las fuerzas aymaras de la región en 1781, es recordado a través de imágenes
polares, ya sea como un héroe audaz y carismático o como un bruto vicioso y sombrío.
Quisiera reconsiderar la identidad y el liderazgo de Katari para poder apreciar su
verdadera complejidad y creatividad política. Al mismo tiempo, la reflexión sobre
sus estrategias de liderazgo, su uso del poder espiritual y la performance simbólica
de su masculinidad nos puede servir como una clave inicial para comprender la
cultura política de la insurgencia aymara que encabezó. Así como la feroz conducta
guerrera de Katari se pone a menudo en contraste con la noble figura del Inka
Tupac Amaru, la fase de la guerra en La Paz se suele distinguir por lo general de
la fase más temprana del Cusco por su radicalismo, sus antagonismos raciales y su
violencia, así como por la poderosa expresión de fuerzas comunitarias de base en su
interior. Me ocupare de las formas en las que el movimiento de Katari se conectó
políticamente y fue moldeado por otras insurgencias regionales, las formas en que
se diferenció de ellas, así como el modo en que su dinámica puede clarificar los
perfiles más generales de la insurgencia en el sur andino.
12
agi Buenos Aires 319, “Cuaderno No. 4”, folios 60v, 77.
166
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 166 24/11/2014 04:58:16 p.m.
esbozo de una historia de poder y de las transformaciones políticas
Al conectar la cuestión de las transformaciones comunales con el análisis de la
política insurgente, podemos generar valiosas ideas sobre la crisis del orden colonial
en los Andes en el siglo dieciocho, y sobre la naturaleza de la experiencia insurreccio-
nal en 1780-1781. Desde mediados del siglo, a medida que las luchas locales sobre
el gobierno comunal se volvieron tan frecuentes y extendidas como para minar por
dentro la institución cacical, tuvieron el efecto simultáneo de desestabilizar el orden
político colonial. El cacicazgo era una forma consolidada y crucial de mediación
política entre las comunidades indígenas y el estado, las autoridades regionales y
otras elites locales. Su defunción significó la ruptura de los mecanismos clásicos
de dominio colonial indirecto a través de los señores étnicos locales. Aunque tanto
las comunidades como el estado lucharon por renegociar formas de mediación y
representación política en beneficio de sus propios intereses, esta prueba de fuerza
perduraría hasta fines del periodo colonial y quedaría sin resolución. Nunca pudo
ser restablecido con éxito un régimen viable de dominación colonial en el campo.
En la medida en que la transformación comunal contribuyó a la crisis general
de la sociedad andina colonial, sentó las precondiciones políticas para la insurgencia
aymara de 1781 y dio forma a la naturaleza especifica de las movilizaciones anti-
coloniales del período. Mis hallazgos indican que, virtualmente sin excepciones,
los caciques o señores nativos no participaron en dichas movilizaciones en La Paz.
La insurgencia estuvo marcada por poderosas fuerzas comunitarias de base, que
perseguían objetivos comunales. Su liderazgo era ya sea descentralizado o altamente
sensible a las demandas de las comunidades. La autonomía y la pujanza de estas
fuerzas comunales reflejaban las transformaciones que se estaban dando en ese
momento dentro de las comunidades, con el desmoronamiento del cacicazgo y la
transferencia del poder a la base de la formación política.
En última instancia, desde mi punto de vista, la conexión crucial entre la trans-
formación comunal aymara y la insurgencia en el siglo dieciocho fue el tema del
autogobierno. Las luchas locales por el autogobierno estuvieron en la base de los
conflictos de las comunidades contra sus caciques a lo largo del último periodo
colonial. El mismo objetivo político estaba en el corazón de los proyectos anticolo-
niales de las poblaciones andinas en el siglo dieciocho. Mientras que al final la gran
insurrección de 1780-1781 no culminó con un triunfo duradero de los campesinos
indígenas, la aspiración de autonomía se mantuvo viva en adelante en el nivel local.
En la historia republicana posterior, esta tendencia se ha manifestado bajo la forma
167
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 167 24/11/2014 04:58:16 p.m.
sinclair thomson
de luchas cíclicas por retomar el control sobre las esferas de la representación y
la mediación política con el estado, y continúa siendo parte de la cultura política
aymara de hoy.
Identidad y política aymaras
En la etnografía y la etnohistoria andinas, la identidad étnica aymara es atri-
buida a una población predominantemente rural y campesina, que habla el idioma
aymara y que se concentra geográficamente en el altiplano y valles interandinos
del sur.13 Históricamente, la distribución del jaqi aru, la lengua que desde tiempos
coloniales se describió como aymara, era mucho más amplia de lo que es hoy en
día. Las poblaciones aymara-hablantes estaban organizadas en señoríos o fede-
raciones étnicas regionales que se sometieron al dominio Inka hacia principios
del siglo quince. Dentro del reino del Tawantinsuyo controlado por los Inkas,
había una correspondencia aproximada entre la región del Qollasuyu y lo que
hoy se reconoce como territorio aymara. Las federaciones aymaras se extendían
casi hasta el Cusco por el norte y hasta más allá de Potosí por el sur. Dentro de
nuestra zona de estudio, la federación Qolla controlaba el área al norte y noreste
del lago Titicaca; los Lupaqa ocupaban la orilla occidental del lago y los Pacaxes
estaban asentados en el sur.14
Con la conquista española, las distinciones étnicas entre las poblaciones an-
dinas, que por cierto compartían parámetros culturales comunes a pesar de sus
diferencias, se difuminaron en la mirada de un estado colonial que en general
tipificaba a sus súbditos nativos como “indios”. A lo largo de la historia colonial
y moderna, el territorio aymara continuo achicándose con el avance de la fron-
tera lingüística qhichwa. Hoy en día, las fronteras entre el aymara y el qhichwa
todavía son fluidas y se traslapan, y un considerable contingente de la población
aymara ha tornado residencia urbana, principalmente en el área metropolitana
Sobre esta definición operativa y para un breve esbozo histórico y lingüístico del pueblo ay-
13
mara, ver Albó (1988, 22-34). Para mayores datos sobre la identidad aymara contemporánea, ver
Albó (1979b); y Albó et al. (1981-1987).
14
Bouysse (1987), Saignes (1986).
168
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 168 24/11/2014 04:58:16 p.m.
esbozo de una historia de poder y de las transformaciones políticas
de La Paz y El Alto. También puede encontrarse una reducida población aymara
en el norte de Chile, mientras que en el sur del Perú existe otra gran concentra-
ción en las orillas del lago Titicaca, aunque la mayoría de la población reside en
Bolivia, cuyo núcleo aymara esta localizado en las provincias circunlacustres y
en la región de La Paz.15
La atribución etnohistórica de una identidad aymara a una población que habla
una lengua común y que comparte un conjunto dado de condiciones culturales y
un territorio general no significa que históricamente existiera un contraste definido
y autoconsciente entre hablantes de aymara y de qhichwa en diferentes partes del
sur de los Andes. En La Paz del siglo dieciocho, después de la desaparición de
las antiguas federaciones étnicas y cuando la organización social indígena se hubo
reorganizado y reducido a nivel de las jurisdicciones de los pueblos coloniales, no
existía una categoría explicita o autoreferente (es decir, “étnica”) de identidad étnica
aymara. Sin embargo, y tomando en cuenta esta advertencia, podemos hacer tal
atribución y concebir que los pobladores indígenas de La Paz que hablaban jaqi aru
o aymara eran los antepasados de quienes hoy se llaman a si mismos aymaras. En
décadas recientes, la identidad aymara ha sido crecientemente adoptada de modo
consciente como parte de una galvanización general de la organización política
campesina y fortalecimiento de la conciencia étnica en Bolivia.16
La literatura etnográfica anterior nos había pintado un cuadro del aymara
como un ser hosco, desconfiado y estoico, pero con una pronunciada tendencia a
la crueldad y a la beligerancia. El antropólogo norteamericano Adolph Bandelier
escribió “La avaricia, astucia y salvaje crueldad son los rasgos desafortunados del
carácter de estos indios”. Citando a cronistas españoles, continuo: “Estos rasgos no
son, como lo quisiera una visión sentimental, resultado del maltrato por parte de los
españoles, sino peculiares a la raza, y eran todavía más pronunciados a comienzos del
período colonial que en el presente” (el énfasis es de Bandelier). Sobre la base de sus
experiencias de trabajo de campo, añadió “El visitante que permanezca por breve
tiempo entre los aymaras, puede ser llevado a confusión por sus modales sumisos,
15
Albó (1988: 22-34).
16
Para una variedad de fuentes e interpretaciones respecto al resurgimiento de los movimientos
políticos de base étnica aymara, ver Rivera (1984); Hurtado (1986); Albó (1987, 1991a, 1991b,
1993); Cárdenas (1988); Pacheco (1992); Calla (1993); Tapia (1995) y Ticona (2000).
169
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 169 24/11/2014 04:58:16 p.m.
sinclair thomson
sus modos rastreros y especialmente por la manera humilde en que saludan a los
blancos. Pero conociéndolos con más profundidad, no puede pasar inadvertida la
ferocidad innata de su carácter”.17
Tal visión no era exclusiva de los antropólogos extranjeros visitantes. Bautista
Saavedra, el criminalista boliviano, autor de un tratado sobre el ayllu, y luego pre-
sidente de la República, expresó una impresión similar, aunque podría parecerle
“sentimental” a Bandelier: “Se puede decir que por vía de la selección han ido
aguzándosele estas armas de defensa [los instintos de la desconfianza y la astucia]
contra las depredaciones brutales de los peninsulares y los abusos y explotaciones
del cura, del militar y del corregidor [autoridad cantonal]. De aquí es que cuando el
indio esta en contacto con el blanco, aparenta una sumisión abyecta, porque conoce
su impotencia; pero cuando se encuentra en superioridad evidente, es altanero, terco,
atrevido. Si han estallado sus odios y rencores, entonces se transforma en una fiera
temible de faz descompuesta e inyectados ojos.18
Los comentarios de Bandelier y Saavedra tienen el típico toque del pensamiento
dominante en América Latina a principios del siglo xx, especialmente porque se
hacían eco del discurso científico más reciente sobre la raza. Y sin embargo, las
nociones de ambos etnógrafos sobre el lado siniestro del carácter aymara derivaban
en gran medida de la experiencia histórica de las élites en los levantamientos de
La Paz. Ambos escribieron después de la masacre de Mohoza, cuando los indios
mataron a un contingente de soldados criollos durante la guerra civil de 1899.
Ambos también estaban conscientes de la insurrección que había tenido lugar un
siglo atrás. La violencia política del siglo dieciocho dejó su marca en la mente de las
elites y de los etnógrafos, y el discurso colonial acerca del salvajismo de los aymaras
que surgió en 1781 ha persistido, a través de recreaciones racistas modernas, a lo
largo del siglo xx. Una critica de estos clichés acerca del carácter aymara, que
surgen en las fuentes coloniales y perduran en una parte de la historiografía de la
insurrección, nos permitirá clarificar cómo y por qué los campesinos aymaras se
involucraron en rebeliones y actos de violencia en el siglo dieciocho. El estudio de
Bandelier (1910: 19, 34-35). Cfr. Forbes (1870: 199, 227) y La Barre ([1948] 1969). Bolton
17
(1973, 1976) buscó la causa de la agresividad percibida en los aymaras en una condición de salud,
la hipoglicemia.
18
Saavedra (1903:174-175). Cfr. Paredes (1906: 110-112).
170
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 170 24/11/2014 04:58:16 p.m.
esbozo de una historia de poder y de las transformaciones políticas
la política aymara en el periodo colonial tardío nos permitirá también descubrir el
perfil político de la comunidad actual, con una de sus principales características —su
particular contenido democrático— que ha sido puesta en relieve por la etnografía
reciente. Al mismo tiempo, deseo mostrar que la vitalidad política aymara, que es
tan notable en la organización y movilización étnica contemporáneas, tiene una
historia que data al menos de dos siglos.19
La época de la insurgencia
En un amplio balance acerca de las revueltas y rebeliones en el Virreinato del Perú
durante el siglo dieciocho, Scarlett O’Phelan hizo un diagrama detallado de las
convulsiones del mundo andino a fines del período colonial. Encontró que hubo
tres coyunturas críticas, cada una marcada por un conglomerado de levantamientos.
La primera fue entre 1724 y 1736, cuando estallaron conflictos en torno a las re-
formas administrativas y fiscales. La segunda fue el periodo 1751-1758, cuando se
legalizó el repartimiento o distribución forzada de mercancías por los corregidores.
La tercera ocurrió en la década de los años 1770, cuando las reformas borbónicas
perturbaron más aún a la sociedad colonial y sentaron las bases para una insurrec-
ción general. En otra visión amplia de las rebeliones del período colonial tardío,
Steve Stern nos ofreció una periodización metodológicamente perceptiva de una era
insurreccional que se desarrolló entre 1742, cuando Juan Santos Atahualpa llevó a
cabo su movimiento neo-Inka contra la dominación hispánica, y 1782, cuando el
A partir de los años 1970, la etnografía y la etnohistória aymaras han adquirido un signifi-
19
cativo dinamismo y han abandonado en gran medida los anteriores discursos sobre el carácter del
aymara. El trabajo de estos autores será discutido y citado a lo largo de este libro, pero para una
introducción amplia, ver sus contribuciones y trabajos en Albó (1988). La literatura que se refiere
a la democracia aymara se citara en el capítulo 8. Jóvenes antropólogos e historiadores aymaras,
muchos de los cuales estuvieron asociados con el Taller de Historia Oral Andina (1984, 1986),
están desarrollando las pioneras contribuciones de Silvia Rivera (1978, 1984, 1991, 1993) y las de
una primera generación de académicos aymaras como R. Choque (1979, 1986, 1988, 1991, 1992,
1992, 1993a, 1993b, 1996 [con Ticona]). Ver, por ejemplo, Huanca (1984); C. Mamani (1989,
1991); Santos (1989); M.E. Choque (1992, 1995); Ticona et al. (1995); Fernandez (1996, 2000);
Ticona y Albó (1997); Ticona (2000); y M.E. Choque y C. Mamani (2001).
171
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 171 24/11/2014 04:58:16 p.m.
sinclair thomson
movimiento encabezado por la familia Tupac Amaru en el Cusco fue finalmente
derrotado.20
¿
Cómo se perfila una periodización del conflicto social en el periodo colonial
tardío, desde el punto de vista regional de La Paz? Mis hallazgos, que se basan en la
investigación de archivo para el período que va desde las décadas iniciales del siglo
dieciocho hasta la primera década del siglo diecinueve, muestran una proliferación
de conflictos a partir de los años 1740.21 Este ciclo inicial de conflictos llegó a su
culminación a principios de los años 1770, un momento de aguda inestabilidad
en la mayor parte del altiplano y serranías altoandinas que provocó gran preocu-
pación en las más altas esferas del estado colonial. Sin embargo, en este proceso
no surgió un liderazgo insurreccional capaz de canalizar el fermento político que
se estaba gestando en las comunidades aymaras de los Andes del sur. Después del
cerco de la Paz en 1781, que fue dirigido por Tupaj Katari, la región se mantuvo
en un estado de agitación debido a conflictos locales, movilizaciones comunales y
levantamientos reales o imaginarios. Un segundo cerco de La Paz se llevó a cabo
en 1811, pero esta vez las comunidades aymaras estarían bajo liderazgo mestizo, y
fueron conducidas hacia un proceso muy diferente de independencia.22
La encumbrada visión de Stern sobre una “era de la insurrección” relaciona
implícitamente la experiencia histórica andina con la “era de la revolución” que fue
discutida anteriormente. Desde la perspectiva de La Paz, es posible añadir otra
dimensión a la caracterización del periodo. Al menos en la región aymara, el siglo
dieciocho fue una época de marejada y levantamiento desde la base de la sociedad
indígena. Más que nunca, el poder podía fluir de la base hacia arriba, porque estaba
localizado abajo entre los comunarios campesinos que pertenecían a unidades locales
o ayllus. Es en este sentido profundo que el cambio en las relaciones de poder a
nivel comunal —y no sólo las erupciones de violencia en tiempos de movilización
abierta— nos permite pensar en esta época como la “era de la insurgencia”.
O’Phelan (1988). Stern (1987a). Coincidiendo con Rowe (1954) y O’Phelan, Stern (1987ª:
20
72, 82) reconoce que la presencia de brotes insurreccionales anteriores permite una extensión del
período hasta los años 1730.
21
Ver al respecto Barragan y Thomson (1993) para un estudio en el que se periodiza el creciente
conflicto sobre diezmos en Charcas colonial.
22
R. Arze (1979).
172
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 172 24/11/2014 04:58:17 p.m.
esbozo de una historia de poder y de las transformaciones políticas
El paisaje regional altoandino
Para mediados del siglo dieciocho, el territorio del Alto Perú, correspondiente al
distrito administrativo de la audiencia colonial de Charcas con sede en La Plata,
estaba recuperándose de un largo periodo de declinación demográfica y económica.
Aunque el crecimiento en la mayoría de las regiones era limitado, La Paz mostraba
un mayor dinamismo relativo, como un punto clave en el circuito comercial sur
andino y como la principal región productora de hoja de coca, sobrepasando al
Cusco. Un informe de las Cajas Reales en 1774 mostraba gran entusiasmo por las
fortunas regionales: “De verdad el efecto de la coca es un género tan apreciable y
de tan recomendables circunstancias en el modo y giro que de él lleva el comercio
que acaso no habrá otro igual en todo el mundo... Los vecinos de La Paz que
particularmente se han dedicado al cultivo de esta hoja tienen un gran fondo de
comercio en ella que hace la opulencia de esta ciudad”.23 En este periodo, La Paz
casi igualaba a Potosí como la fuente regional más importante de ingresos del Alto
Perú, y la superaba como ciudad de mayor población en el distrito. Para fines del
siglo, La Paz competía con el Cusco y Lima como la fuente más importante de
tributo para la Corona, y contaba con la mayor población indígena de los Andes.24
Situada en el extremo norte de la Audiencia de Charcas, La Paz estuvo bajo la
jurisdicción del Virreinato del Perú hasta 1776, cuando la Audiencia de Charcas
fue reasignada al recientemente creado Virreinato de Buenos Aires. (Para esta ex-
posición de la región de estudio, ver los mapas.) En la esfera eclesiástica, La Paz
constituía un obispado sujeto a la autoridad superior del Arzobispado de La Plata,
23
Archivo General de la Nación, Buenos Aires (agn) ix 5-5-3, “Plan de la División de la
Provincia de Sicasica”, 1779, folios 5, 7v-8. Sobre la importante producción y circulación de coca
en los Yungas de La Paz, ver Lema (1988).
Sobre la demografía y economía de la región de La Paz durante el periodo colonial tardío,
ver Klein (1993). Para mayor información sobre la economía y la sociedad del siglo dieciocho en
Charcas en general, ver Santa María (1977, 1989); Tandeter (1992, 1995). Sobre la ciudad de La
Paz a fines del periodo colonial, ver Barragin (1990); Crespo et al. (1975).
24
Sobre la demografía y economía de la región de La Paz durante el periodo colonial tardío,
ver Klein (1993). Para mayor información sobre la economía y la sociedad del siglo dieciocho en
Charcas en general, ver Santa María (1977, 1989); Tandeter (1992, 1995). Sobre la ciudad de La
Paz a fines del periodo colonial, ver Barragin (1990); Crespo et al. (1975).
173
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 173 24/11/2014 04:58:17 p.m.
sinclair thomson
que limitaba al norte con el Obispado del Cusco. A principios de los años 1780,
las autoridades borbónicas introdujeron un nuevo sistema territorial y adminis-
trativo. La región de La Paz, que antes no tenia un estatus propio como región
administrativa, se convirtió en intendencia. Las provincias de la región, antes
llamadas “corregimientos”, a partir de entonces se denominaron “partidos”; y el
gobernador o magistrado provincial, que ejercía autoridad suprema en lo militar,
político y judicial en la jurisdicción de la provincia, cambió de “corregidor” a
“subdelegado”.
Mas allá de las divisiones y jurisdicciones administrativas formales, que co-
menzaron a cambiar a paso acelerado desde fines de la década de los años 1770,
la unidad social, económica y política de La Paz colonial se reflejó también en la
geografía del movimiento aymara liderizado por Tupaj Katari en 1781. El 14 de
noviembre de ese año, en una ejecución ritual que se llevó a cabo en la plaza del
Santuario de Peñas, las extremidades de Tupaj Katari fueron atadas con gruesas
sogas a las colas de cuatro caballos que se lanzaron a la carrera en direcciones opues-
tas, descuartizando su cuerpo. Como una aterradora demostración de la justicia
española y para reafirmar simbólicamente el poderío de la corona a lo largo de la
región, la cabeza y miembros de Katari fueron distribuidos para su exhibición en
lugares prominentes en las áreas donde su influjo había sido mayor25. Su cabeza se
trasladó a la capital regional y se colgó en el rollo en la plaza central de la ciudad y
en la puerta que iba al cerro Quilliquilli, donde Katari había colocado sus propias
horcas para colgar a enemigos cautivos.
El brazo derecho de Katari fue exhibido en el centro de la plaza de Ayoayo, su
hogar y base política original, y luego se trasladó a Sicasica, su marka de nacimiento
y capital de la provincia colonial del mismo nombre. Situada hacia el sur y el este
de la ciudad de La Paz, Sicasica era una de las más grandes y ricas provincias de
los Andes coloniales. Se extendía desde el altiplano, en el trajinado camino real
La distribución descrita fue ordenada en la sentencia dictada por Francisco Tadéo Diez de
25
Medina, Oidor de la Audiencia. El escribano Esteban de Loza da una versión ligeramente dife-
rente, pero la transcripción de la sentencia de Diez de Medina parece ser una fuente autorizada.
Ver agn ix 7-4-2, “Testimonios de confesiones del reo Julian Apaza y sentencia que se pronunció
contra el”, folios 36-36v. Cf. agi Charcas 595, “Diario que formo yo Esteban de Loza, escribano
de Su Magestad”, folios 20-20v.
174
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 174 24/11/2014 04:58:17 p.m.
esbozo de una historia de poder y de las transformaciones políticas
entre el Cusco y Potosí, hasta los valles subtropicales de gran riqueza agrícola que
incluían las zonas productoras de coca de los Yungas. El tamaño de la provincia
y las dificultades de gobernarla —no solo logísticas sino políticas, ya que las co-
munidades de Sicasica demostraron ser notoriamente insubordinadas— fueron
la causa para que los funcionarios coloniales la dividieran en dos después de los
disturbios de los años 1770.
La pierna derecha de Katari fue enviada al pueblo de Chulumani, que se había
convertido en capital de la nueva provincia de Yungas o Chulumani en 1779. Yungas
era una región que atraía fuerza de trabajo indígena estacional para la cosecha de la
coca así como migrantes permanentes en busca de pequeñas dotaciones de tierra,
como colonos de las prósperas haciendas productoras de coca. Las comunidades
libres de los Yungas se involucraron en un vigoroso proceso de trueque y comercio
175
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 175 24/11/2014 04:58:17 p.m.
sinclair thomson
176
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 176 24/11/2014 04:58:18 p.m.
esbozo de una historia de poder y de las transformaciones políticas
177
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 177 24/11/2014 04:58:18 p.m.
sinclair thomson
178
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 178 24/11/2014 04:58:19 p.m.
esbozo de una historia de poder y de las transformaciones políticas
de hoja de coca con comerciantes indígenas de todo el altiplano, pero especialmente
con los de Sicasica.26
El brazo izquierdo de Katari fue enviado a Achacachi, capital de la provincia
altiplánica de Omasuyos. Situada en la orilla oriental del lago Titicaca, esta provincia
se extendía a lo largo de la cordillera oriental de los Andes, cuyos picos pueden verse
desde la plaza de Peñas. Omasuyos tenía tierras excepcionalmente fértiles sobre las
que se habían asentado algunas de las mayores haciendas agrícolas y ganaderas, en
manos de elites provinciales y regionales. Formaba uno de los dos corredores que
conectaba La Paz con las provincias norteñas de Chucuito, Paucarcolla, Azángaro,
Lampa y Carabaya, que también formaron parte del distrito de Charcas hasta su
separación en 1796.
La pierna izquierda de Katari fue enviada a Caquiaviri, capital de Pacajes. Esta
provincia, junto con Sicasica, formaba la región austral del altiplano paceño, en el
límite con la región aymara de Oruro hacia el sur. Con suelos infértiles y condiciones
climáticas extremas, Pacajes se prestaba únicamente a la crianza de ganado. Tenía
poca penetración de la hacienda y sus comunidades eran conocidas, como las de
Sicasica, por ser indomables y propensas a la revuelta.27
La otra provincia paceña que forma parte de nuestra región de estudio es La-
recaja, con su capital Sorata. Aunque económica y políticamente era mas periférica
que las otras provincias, los valles de Larecaja estaban articulados principalmente
con las alturas de Omasuyos, y desde la preconquista fueron espacio de importantes
asentamientos por parte de las federaciones aymaras del altiplano y colonos mitmaq
llevados por los Inkas. La provincia era apta para la producción agrícola, especial-
mente el maíz, y para la extracción de minerales en las tierras bajas.28
Estas fueron entonces las provincias de La Paz cuyas comunidades aymaras se
levantaron y unificaron bajo el mando de Tupaj Katari para cercar la capital espa-
26
Para mi información sobre las provincias Sicasica y Chulumani, ver el capítulo 4; Lema
(1988); Klein (1993).
Choque ha escrito extensamente sobre Pacajes, desde tiempos precoloniales pasta el siglo veinte.
Para el periodo colonial, ver Choque (1993).
27
Choque ha escrito extensamente sobre Pacajes, desde tiempos precoloniales pasta el siglo
veinte. Para el periodo colonial, ver Choque (1993).
28
Sobre Larecaja colonial, ver Saignes (1985b); Thomson (1999a).
179
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 179 24/11/2014 04:58:19 p.m.
sinclair thomson
ñola. Con la captura y muerte de su máximo líder, el poderoso movimiento político
que se cohesionó a escala regional fue desmembrado y sus fuerzas se dispersaron
en los campos de los cuales habían surgido.
En menor grado, pero aún significativamente, el ámbito de este estudio
incluye también a la provincia de Chucuito, que bordeaba a Pacajes por el lado
occidental del lago. Como se señaló antes, Chucuito formaba parte de la Audien-
cia de Charcas hasta fines del siglo, y exhibía muchas de las dinámicas políticas
propias de las provincias de La Paz. La provincia de Chucuito se organizó sobre
el territorio del señorío aymara-hablante Lupaqa de la preconquista, y su nobleza
indígena fue integrada a fines del periodo colonial a través del matrimonio y
de empresas comerciales con las familias nobles de Pacajes. Situado a lo largo
del camino real, Chucuito era un activo centro de transporte y de producción
ganadera. El presente estudio se referirá también ocasionalmente a material de
archivo referente a las provincias de Paucarcolla y Azángaro que se encuentran
al norte del lago Titicaca.
Cada provincia consistía en un conjunto de pueblos de indios (la reducción o
pueblo en español se conoce como marka en aymara), con una organización reli-
giosa parroquial, cuya jurisdicción abarcaba el campo circundante. La mayoría de
estos pueblos fueron fundados en el siglo dieciséis, aunque surgieron varios nuevos
como desprendimiento de los pueblos coloniales originales, especialmente en las
Ultimas décadas del siglo dieciocho. En el esquema de reducciones diseñado por
el Virrey Francisco de Toledo, siguiendo el modelo peninsular, estos pueblos debían
funcionar como medio de civilización y como centros de control político y espiritual
sobre la población rural.29
Según las Leyes de Indias, ningún “español” —es decir, ninguna persona no
indígena— podía residir en estos pueblos, aunque esta prescripción solo fue acatada
de modo irregular en el período colonial. A medida que avanzaba el siglo dieciocho,
los mestizos y criollos en busca de parcelas de tierra, fuerza de trabajo indígena o
fuentes de poder local, se infiltraron crecientemente en estos pueblos y tomaron
residencia en ellos. Sin embargo, la corona española originalmente intentó garantizar
a las comunidades su base territorial de subsistencia y proteger a los indios de los
Málaga Medina (1974), Spalding (1984: 214-216), Gade (1991), Saignes (1991), Penry
29
(1996), Abercrombie (1998).
180
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 180 24/11/2014 04:58:19 p.m.
esbozo de una historia de poder y de las transformaciones políticas
abusos de otros sujetos coloniales, con el fin de asegurar su apropiación del tributo,
de vital importancia para la corona.
Dado el propósito evangelizador de los pueblos de reducción, los curas fueron
los únicos españoles a quienes se permitió legalmente residir en ellos. Aunque a
menudo se quejaban de la escasa asistencia a misa en las ceremonias dominicales,
ellos se ocupaban de supervisar un calendario anual de festividades cristianas en
las cuales participaban plenamente las comunidades. Los curas jugaban papeles
importantes en la vida local, tanto en el plano político y económico como espiritual.
Buscaron tomar plena ventaja de los recursos y la fuerza de trabajo de las comu-
nidades, y a menudo se vieron involucrados en disputas con otros notables locales
como el cacique, el corregidor o sus agentes, u otros vecinos de los pueblos.30
El estado extraía dos principales tipos de tributo de las comunidades. En primer
lugar, estaba el pago en dinero por parte de las familias propietarias de tierra. Con
el propósito de recolectar tributos, los funcionarios estatales llevaban registros o
padrones que definían a los miembros de la comunidad conforme a un conjunto de
categorías tributarias: los originarios, que eran nativos de la comunidad y poseían
tierras por herencia; los agregados, que tenían tierras pero cuyos vínculos con la
comunidad eran más flexibles; y los forasteros, que era gente recién asentada en la
comunidad y venida de otras partes. Luego de prolongados, complejos y resistidos
intentos de reforma en el sistema tributario colonial desde fines del siglo diecisiete,
hacia fines del siglo dieciocho los indios de todas estas categorías pagaban un tributo
al estado con base en un prorrateo entre las familias.31
La segunda forma de extracción estatal era la mit’a, un sistema de turnos rota-
tivos de trabajo forzado para el trabajo en las distantes minas de plata de Potosí.
Los miembros de la comunidad cumplían normalmente sus obligaciones en la mit’a
haciendo el largo camino a las minas y trabajando en su turno anual de servicio
durante tres ocasiones a lo largo de sus vidas. El servicio de la mit’a era tan agotador
y aborrecible que muchos indios optaron por abandonar sus comunidades antes
que ser enrolados como mit’ayos. Sin embargo, por lo general, aunque el tributo
Hunefeldt (1983), Cahill (1984). Cfr. Taylor (1996), para México.
30
31
El sistema tributario colonial y las respuestas frente a el han sido objeto de una extensa
historiografía. Para el Alto Perú, ver Sánchez Albornóz (1978); Saignes (1985c, 1987a); Larson
(1988); Klein (1993); y Cfr. Wightman (1990) para el Cusco.
181
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 181 24/11/2014 04:58:19 p.m.
sinclair thomson
significaba una gran carga para ellos y la mit’a era especialmente onerosa, los indios
contribuyeron al soberano español en el entendido de que la corona, a su turno,
garantizaría la protección de sus tierras y las condiciones para la reproducción de
sus comunidades. Tristan Platt ha conceptualizado esta relación como un pacto
colonial de reciprocidad que tenia muchas continuidades con los arreglos entre
comunidades y estado en el periodo de dominación Inka.32
Debido a la reestructuración que llevó a cabo el Virrey Toledo en el siglo die-
ciséis, las comunidades indígenas de La Paz carecían por completo de los niveles
más altos de organización segmentaria que caracterizaron a los señoríos étnicos
precoloniales. A nivel local, retuvieron el dualismo y los niveles jerárquicos que
eran típicos de la organización social andina. El nivel más alto de organización
coincidía con el pueblo de indios (marka) y su jurisdicción. Esta unidad, a su vez,
se dividía en dos mitades o parcialidades, que por lo general se designaban como
Anansaya y Urinsaya, cada una de las cuales tenia su propio gobernador o cacique
(un nombre taíno usado por los españoles para designar a las autoridades étnicas
que en qhichwa se conocían como kuraga y en aymara como mallku). Cada mitad se
componía de un conglomerado de unidades locales llamadas ayllus, representadas
por sus propias autoridades o jilaqatas. El ayllu local consistía de un conjunto de
caseríos o estancias, conformadas por hogares indígenas estrechamente unidos por
relaciones de parentesco.33
En este estudio, el uso del termino “comunidad” sigue la práctica de los propios
indios en la documentación colonial. En el castellano de la época, ellos hablaban
de “comunidad” (o “común”) de tal modo que el término retenía la resonancia
multivalente de la organización social segmentaria. Se aplicaba, dependiendo del
contexto referencial, tanto al ayllu local como a la parcialidad o a las unidades a las
que pertenecía a nivel de pueblo. En la etnografía y la etnohistoria andinas, admi-
tiendo variaciones de tiempo y espacio, es común la referencia a los principios y a
la estructura general de este sistema de organización del ayllu. Algunas evidencias
indican que, fuera del contexto colonial más formal que por lo general es donde se
produjo la documentación de que hoy disponemos, los indios del siglo dieciocho en
32
Platt (1982).
33
Cfr. Saignes (1991).
182
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 182 24/11/2014 04:58:20 p.m.
esbozo de una historia de poder y de las transformaciones políticas
La Paz mantenían el término “ayllu” como un referente general a la organización
social colectiva, aplicable en diversa escala. Por lo tanto, en este estudio, el término
“comunidad” se usará aproximadamente como equivalente del término “ayllu” en
su connotación más amplia. Sin embargo, para evitar confusiones, reservare por lo
general el término “ayllu” para designar a las subunidades locales que, en conjunto,
componían las parcialidades y la organización a nivel del pueblo. Hacia fines del
periodo colonial, como lo veremos, los indios también habían incorporado el término
español “comunidad”, apropiándose de él y empleándolo libremente fuera de los
contextos discursivos formales o institucionales.34
Perfiles de una historia
Después de esta presentación general del escenario regional, podemos concen-
trarnos en las características políticas más notables de las comunidades aymaras
de La Paz en el periodo colonial tardío. El capítulo 2 se centrará en la estructura
y jerarquía de las autoridades políticas comunales como se habían constituido a lo
largo de la historia colonial. Este capítulo sentará las bases para una comprensión
de las transformaciones políticas que se llevaron a cabo en el siglo dieciocho.
Los capítulos 3 y 4 examinaran la extensión y agudización del conflicto en el
altiplano de La Paz, con el fin de explicar el derrumbe del gobierno comunal.
Este proceso interno estaba vinculado al choque de fuerzas políticas a nivel local
y regional. Por lo tanto, el desafío que surgió desde las bases de la comunidad
aymara frente a las relaciones y a los regímenes políticos constituidos reflejaba
una crisis definitiva del orden político colonial andino. Este desafío comunal y
la consiguiente crisis colonial llegarán a su máxima expresión en la insurrección
general de 1780-1781.
A partir del proceso general de luchas comunales en la fase preinsurreccional,
los capítulos 5 y 6 se ocupan de los proyectos anticoloniales más excepcionales
Rasnake (1988: 49-53) nota la gran diversidad de definiciones del ayllu en la literatura y
34
proporciona una definición operacional para el caso de Yura. El concepto de “comunidad” y las
unidades de análisis utilizadas para entender la organización social andina han sido escudriñados
por Segundo Moreno y Salomón (1991).
183
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 183 24/11/2014 04:58:20 p.m.
sinclair thomson
y de la visión política de los insurgentes indígenas. Para situar el movimiento
encabezado por Tupaj Katari, el capítulo 5 examina con mayor detenimiento los
casos de movilización claramente anticolonial en La Paz antes de 1781 y los otros
movimientos regionales en el contexto de la insurrección general andina. El capí-
tulo 6 se dedica a la figura de Katari y a los aspectos claves que se asocian con la
guerra en La Paz: el radicalismo, los antagonismos raciales y la violencia, así como
el poder de las fuerzas comunales campesinas. El capítulo 7 considera el periodo
de la postguerra en términos de las relaciones entre las comunidades y el estado
borbónico y las elites locales. También retorna sobre la cuestión de la estructura
política interna de las comunidades y sus transformaciones, que fue planteada en
el capítulo 2. Aquí mi propósito será el de demostrar el desplazamiento del poder
hacia abajo y la democratización de la formación política que se estaba llevando a
cabo en ese periodo. La conclusión reflexiona sobre la importancia de estos procesos
políticos para nuestra comprensión de la crisis del periodo colonial tardío así como
de las posteriores relaciones entre las comunidades y el estado boliviano en los siglos
diecinueve y veinte. Establece que el siglo dieciocho fue un momento constitutivo
para las comunidades aymaras del altiplano boliviano de hoy, un hito que nos ayuda
a entender los posteriores ciclos de mediación, legitimidad y crisis política.
Una nota final sobre mi estrategia de escritura. Mi interés es tanto el evocar
la vida política local en los pueblos y comunidades indígenas, como el trazar los
patrones y procesos de la historia regional en un contexto regional mas amplio. La
región de La Paz tenía un gran alcance: cada una de sus provincias abarcaba una
multitud de pueblos rurales, aproximadamente ocho a doce distritos municipales,
así como otros pueblos de más reciente formación. En la mayor parte de este trabajo,
mi opción será la de desplazarme libremente de localidad en localidad a lo largo
de las provincias, con el fin de ilustrar puntos más generales. Para poder retratar
más plenamente la vida local, sin embargo, no sólo recurro ocasionalmente a la
descripción “densa”, sino regreso a un pueblo en particular en forma recurrente.
Una razón práctica para concentrarme en Guarina, en la provincia Omasuyos,
es que existe sobre esta región un respetable cuerpo de documentación, tanto en
archivos bolivianos como argentinos y españoles.35
35
Ver la lista de archivos consultados al final del texto.
184
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 184 24/11/2014 04:58:20 p.m.
esbozo de una historia de poder y de las transformaciones políticas
Por lo tanto, en cierto sentido, mi intención al retornar a Guarina a lo largo del
libro, es permitirme un análisis más fino y un sentido más íntimo de las figuras
y familias individuales y de los asuntos locales, y hacer así un seguimiento de los
procesos de largo plazo a nivel local. La historia local de Guarina fue por su puesto
muy rica y particular, como puede serlo la historia local de cualquiera de las decenas
de pueblos a lo largo y ancho de la región. En otros sentidos, sin embargo, Guarina
me interesa precisamente porque no se distingue por ser un sitio demasiado peculiar.
A este respecto, mi segundo propósito es el de discernir los modos en los cuales
la dinámica de un lugar “común y corriente” es capaz de reflejar los procesos mas
amplios que se estaban gestando en los pueblos de toda la región.36
En el siglo dieciocho, el distrito de Guarina fue el hogar de una numerosa y
creciente población de miembros de comunidades indígenas (incluyendo la minoría
étnica de los Urus) y de yanaconas de hacienda. Su número, a fines de siglo, se
acercaba a los 10.000, mientras que el número de residentes no-indigenas era mí-
nimo. De acuerdo con el sacerdote local, no habían más de seis o siete “españoles”,
“entendiendo mestizos españoles, que puros no hay ninguno”.37
El pueblo mismo se ubicaba bajo una colina en la orilla oriental del lago Titi-
caca. De acuerdo con la mitología andina de la creación, el lago era un ombligo
cósmico y sitio de nacimiento de la humanidad. Desde los tiempos de la antigua
civilización Tiwanaku, a través de la ocupación Inka del Qollasuyo, así como en
tiempos coloniales y modernos, el lago ha seguido siendo percibido como una
fuente de gran potencia espiritual. Atraía flujos de peregrinos a sus santuarios así
como especialistas rituales andinos que renovaban sus poderes a través de cere-
monias estacionales. Como un gigante espejo, sus aguas reflejaban los cambiantes
fenómenos celestes: el intenso azul de los cielos claros, los punzantes rayos de un
36
El estudio modelo de una historia local de larga duración en los Andes es Huarochiri de
Spalding (1984).
37
De acuerdo a los registros tributarios de 1797, los residentes de Guarina eran nueve mil
de los sesenta mil habitantes de la provincia Omasuyos (agn xiii 17-9-1, Libro 2, folio 1084).
Un informe parroquial más temprano había calculado aproximadamente doce mil residentes.
Ver Archivo de la Catedral de La Paz (ac), Tomo 52, “Expediente sobre la demarcación de las
doctrines de Guarina, Laja, Pucarani”, (1766) [1776], folios 112-146. Para el testimonio del
cura, ver el folio 138v.
185
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 185 24/11/2014 04:58:20 p.m.
sinclair thomson
sol brillante, la blancura de las formaciones nubosas, los tonos oscuros de una
atmósfera cubierta y tempestuosa.
Las corrientes y praderas de los alrededores del lago no sólo favorecían la
agricultura sino proporcionaban fértiles pastizales para grandes hatos de ganado.
Los Urus descendían de una temprana población hablante de pukina en las orillas
del lago, y se especializaron en la pesca y en la recolección de otros recursos lacus-
tres. En el siglo dieciocho, más que nunca antes, Guarina se hallaba atravesada
por rutas de comercio en pequeña escala que conectaban el pueblo con la hoyada
urbana de La Paz, las provincias del Bajo Perú al norte, y las tierras de valle que
se desprendían de la ladera oriental de la cordillera de los Andes. No es solo en
términos demográficos o económicos, sin embargo, que la sociedad del periodo
colonial tardío intensificaba su movimiento. También en otros sentidos, los latidos
del pulso vital local se aceleraban a creciente ritmo.
Bibliografía
Abercrobie, Thomas, “To Be Indian, to Be Bolivian: ‘Ethnic’ and ‘National’ Discourses
of Identity”, en Greg Urban y Joel Sherzer (Comps.), Nation States and Indians in
Latin America, Austin, Texas, University of Texas, 1991.
Albó, Xavier, “Dinámica en la estructura intercomunitaria de Jesús de Machaca”, en
América Indígena, No. 32, 1976, pp. 773-816.
———, Khitipxtansa, quiénes somos?. Identidad localista étnica y clasista en los aymaras de
hoy, 2ª. Ed., La Paz, Bolivia, cipca/Instituto Indigenista Interamericano, 1979.
———, “From MNRistas to Kataristas to Katari”, en Steve Stern (Comp.), Resis-
tance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Pasant World, 18th to 20th Centuries,
Madison, University of Wisconsin Press, 1987.
———, “El eterno retorno del indio”, en Revista Andina, No. 11, 1991 (a), pp. 299-
345.
———, El sinuoso camino de la historia y de la conciencia hacia la identidad nacional
aymara”, en Segundo Moreno Yañez y Frank Salomon (Comps.), Reproducción y
transformación de las sociedades andinas, siglos xvi-xx, Quito, Ecuador, abya-yala
y mlal, 1991.
———, ¿… Y de kataristas a MNRistas? La sorprendente y audaz alianza entre aymaras
y neoliberales en Bolivia, La Paz, Bolivia, cedoin/unitas, 1993.
186
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 186 24/11/2014 04:58:20 p.m.
esbozo de una historia de poder y de las transformaciones políticas
Albó, Xavier (Comp.), Raíces de América: El mundo aymara, Madrid, Alianza Edito-
rial, 1988.
Albó, Xavier, Thomas Greaves y Godofredo Sandoval, Chukiyawu: La cara aymara de
La Paz, 4 vols., La Paz, Bolivia, cipca, 1981-1987.
Arze Aguirre, René, ‘’El cacicazgo en las postrimerías coloniales”, en Avances, No.
1, 1978.
———, La participación popular en la lndependencia de Bolivia, La Paz, Bolivia, Fun-
dación Cultural Quipus, 1979.
Bandelier, Adolfo, The lslands of Titicaca and Koati, Nueva York, The Hispanic Society
of America, 1910.
Barragán, Rossana, Espacio urbano y dinámica étnica: La Paz en el siglo xix, La Paz,
Bolivia, his-bol, 1990.
Barragán, Rossana; y Ramiro Molina R., “De los señoríos a las comunidades: Caso
Quillacas”, Trabajo presentado en la Reunión Anual de Etnología, musef, La
Paz, 1987.
Barragán, Rossana; y Sinclair Thomson, “Los lobos hambrientos y el tributo a Dios:
Conflictos sociales en torno a los diezmos en Charcas colonial”, en Revista Andina,
No. 11, 1993, pp. 305-348.
BoIton, Ralph, “Aggression and Hypoglycemia among the Qolla: A Study in Psycho-
biologicai Anthropology”, en Ethnology, No. 12, 1973, pp. 227-57.
———, “Aggression in Fantasy: A Further Test of the Hypoglycemia Aggression
Hypothesis”, en Aggressive Behavior, No. 2, 1976, pp. 251-274.
Bonilla, Heraclio, et. al., Comunidades campesinas: Cambios y permanencias, Chiclayo y
Lima, Centro de Estudios Sociales Solidaridad y concytec, 1987.
Bouysse-Cassagne, Thérése, La identidad aymara: Aproximación histórica (siglo xv-xvi),
La Paz, Bolivia, hisbol y ifea, 1987.
Calla Ortega, Ricardo, “Hallu hayllisa huti: Identificación étnica y procesos políticos
en Bolivia (1973-1991)”, en Alberto Adrianzén, et. al., Democracia, etnicidad y
violencia política en los países andinos, Lima, Perú, Instituto de Estudios Peruanos e
Instituto Francés de Estudios Andinos, 1993.
Cárdenas, Víctor Hugo, “La lucha de un pueblo”, en Xavier Albó (comp.), Raíces de
América: El mundo aymara, Madrid, Alianza Editorial, 1988.
Choque, Roberto. “Situación social y económica de los revolucionarios del 16 de Julio de
1809”, Tesis de licenciatura en Historia, Universidad Mayor de San Andrés, 1979.
———, La masacre de Jesús de Machaca. La Paz, Bolivia, Chitakolla, 1986.
187
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 187 24/11/2014 04:58:21 p.m.
sinclair thomson
———, “Historia de Machaca (Diagnóstico, Cantón San Andrés de Machaca)”,
Manuscrito inédito, 1988.
———, “Los caciques frente a la rebelión de Túpak Katari en La Paz”, en Historia
y Cultura, No. 19, 1991, pp. 83-93.
———, “Los aymaras y la cuestión colonial”, en Heraclio Bonilla (Comp.), Los
conquistados: 1492) la población indígena de las Américas. Quito, Ecuador, Tercer
Mundo Editores/flacso, Ediciones Libri Mundi, 1992.
———, Sociedad y economía colonial en el sur andino, La Paz, Bolivia, hisbol, 1993.
———, “El parentesco entre los caciques de Pakaxe”, Manuscrito inédito, 1993.
Choque, Roberto, et. alt.. Educación indígena: ¿Ciudadanía o colonización?, La
Paz,Bolivia, Aruwiyiri, 1992.
Choque, Roberto; y Esteban Ticona, Sublevación y masacre de 1921 (Jesús de Machaqa
La:marka rebelde 2), La Paz, Bolivia y cedoin y cipca, 1996.
Coatsworth,John, “Patterns of Rural Rebellion in Latin America”, en Friedrich Katz
(comp.), Riot, Rebellion, and Revolution: Rural Social Conflict in Mexico, Princenton,
E. U., Princeton University Press, 1988.
Crespo, Alberto, René Arze; Florencia Romero y Mary Money, La vida cotidiana en
La Paz durante la guerra de Independencia, 1800-1825, La Paz, Bolivia, Universidad
Mayor de San Andrés, 1975.
Fernández, Marcelo, “El poder de la palabra: Documento y memoria oral en la re-
sistencia de Waquimarka contra la expansión latifundista (1874-1930)”, Tesis de
licenciatura en Sociología, Universidad Mayor de San Andrés, 1996.
———, La ley del ayllu: Práctica de jach’a justicia y jisk’a justicia (Justicia Mayor y
Justicia Menor) en comunidades aymaras, La Paz, Bolivia, pieb, 2000.
Ferrer, Adana, Insurgent Cuba: Race, Nation, and Revolution, 1886-1898, Chapel Hill,
University of North Carolina Press, 1999.
Fisher, John, Government and Society in Colonial Peru: The Intendant System, 1784-1814,
Londres, Athlone, 1970.
Flores Galindo, Alberto (Comp.), Tupac Amaru II-1780. Sociedad colonial y sublevaciones
populares, Lima, Perú, Retablo de Papel, 1976.
Forbes, David, On the Aymara Indians of Bolivia and Peru, London, Taylor and Francis,
1870.
Fuenzalida, Fernando, “La estructura de la comunidad de indígenas tradicional: Una
hipótesis de trabajo”, en Robert Keith, et. alt., La hacienda, la comunidad y el campesino
en el Perú, Lima, Perú, iep, 1970.
188
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 188 24/11/2014 04:58:21 p.m.
esbozo de una historia de poder y de las transformaciones políticas
Gade, Daniel, “Reflexiones sobre el asentamiento andino de la época toledana hasta el
presente”, en Segundo Moreno Yañez y Frank Salomon (Comps.), Reproducción y
transformación de las sociedades andinas, siglos xvi-xx, Quito, Ecuador, abya-yala
y mlal, 1991.
Guha, Ranajit. “The Prose of Counter-Insurgency” [1983], en R. Guha y Gayatri
Spivak (Comps.), Selected Subaltern Studies, Nueva York, Oxford University Press,
1988.
———, Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India [1983], Durharn,
Duke University Press, 1999.
Huanca, Tomás, “La desestructuración de los espacios socioeconómicos en el altipla-
no lacustre: Agresión colonial o resistencia comunitaria”, Tesis de licenciatura en
Sociología, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. Bolivia, 1984.
Hurtado, Javier, El katarismo, La Paz, Bolivia, hisbol, 1986.
Katz, Friedrich, “Rural Uprising in Preconquest and Colonial Mexico”, en Friedrich
Katz (Comp.), Riot, Rebellion and Revollution: Rural Social Conflict in Mexico, Prin-
ceton: Princenton University Press, 1988.
Klein, Herbert, “Structure and Profitability of Royal Finance in the Viceroyalty of the
Rio de la Plata in 1790”, en Hispanic American Historical Review, No. 53, 1973,
pp. 440-469.
———, Haciendas and Ayllus: Rural Society in the Bolivian Andes in the Eighteenth and
Nineteenth Centuries, Stanford, Stanford University Press, 1993.
La Barre, Weston, The Aymara lndians of the Lake Titicaca Plateas, Bolivia [1948], New
York, American Anthropological Association, 1969.
Larson, Brooke, Colonialism and Agrarian Transformation in Bolivia: Cochabamba, 1550-
1900, Princeton, Princeton University Press, 1988.
Lema, Ana María, “Production et circulation de la coca en Bolivie (Alto Perú), 1740-
1840”, Tesis de doctorado en Historia, École des Hautes Études en Sciences
Sociales, París, 1988.
Loy, Jane, “Forgotten Comuneros: The 1781 Revolt in the Llanos of Casanare”, en
Hispanic American Historical Review, No.61, 1981, pp. 235-57.
Malaga Medina, Alejandro, “Las reducciones en el Perú (1532-1600)”, en Historia
y Cultura, No. 8, 1974, pp. 141-72.
Mallon, Florencia, Peasant and Nation: The Making of Postcolonial Mexico and Peru,
Berkeley, University of California Press, 1995.
189
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 189 24/11/2014 04:58:21 p.m.
sinclair thomson
Mamani, Carlos, “History and Prehistory in Bolivia: What About the Indians?”, en
R. Layton (Comp.), Conflict in the Archaeology of Living Traditions, Londres, Unwin
Hyman, 1989.
———, Taraqu. Masacre, guerra y renovación en la biografía de Eduardo L Nina Qhispi.
1886-1935, La Paz, Bolivia, Aruwyiri, 1991.
McFarlane, Anthony, “Civil Disorders and Popular Protests in Late Colonial Granada”,
en Hispanic American Historial Review, No. 64, 1984, pp. 17-54.
———, “Challenges from the Periphery: Rebellion in Colonial Spanish America”,
en Werner Thomas (Comp.), Rebelión y resistencia en el mundo hispánico del s. xvii,
Leuven, Leuven University Press, 1992.
———, “Rebellions in Late Colonial Spanish America: A Comparative Perspective”,
en Bulletin of Latin American Research, No. 14 (3), 1995, pp. 313-338.
Moreno Yañez, Segundo; y Frank Salomon (Comps.), Reproducción y transformación de
las sociedades andinas, siglos xvi-xx, Quito, Ecuador, abya-yala y mlal, 1991.
Murra, John, Nathan Wachte! y Jacques Revel (Comps.), AnthropologicaI History of
Andean Polities, Cambridge, Cambridge University Press, 1986.
O’Phelan Godoy, Scarlett, Un siglo de rebeliones anticoloniales. Perú y Bolivia, 1700-1783,
Cusco, Perú, Centro Bartolomé de Las Casas, 1988.
Pacheco, Diego, El indianismo y los indios contemporáneos en Bolivia, La Paz, Bolivia,
hisbol/musef, 1992.
Paredes, M. Rigoberto, Provincia Inquisivi. Estudios geográficos, estadísticos y sociales, La
Paz, Bolivia, Gamarra, 1906.
Penry, Elizabeth, “Transformations in indigenous authority and identity in resett-
lementtówns of colonial Charcas (Alto Perú)”, Tesis de doctorado en Historia,
University of Miami, 1996.
Phelan, John Leddy, The People and the King: The Comunero Revolution in Colombia,
1781, Madison, University of Wisconsin Press, 1978.
Platt, Tristan, Estado boliviano y ayllu andino: Tierra y tributo en el Norte de Potosí, Lima,
Perú, Instituto de Estudios Perúanos, 1982.
———, “Pensamiento político aymara”, en Xavier Albó (Comp.), Raíces de América:
El mundo aymara, Madrid, Alianza Editorial, 1988.
Powers, Karen, Andean Journeys: Migration, Ethnogenesis, and the State in Colonial Quito,
Albuquerque: University of New Mexico Press, 1995.
Rasnake, Roger, Domination and Cultural Resistance: Authority and Poner Among an
Andean People, Durham, Duke University Press, 1988.
190
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 190 24/11/2014 04:58:21 p.m.
esbozo de una historia de poder y de las transformaciones políticas
Rivera, Silvia, “Oprimidos pero no vencidos”: Luchas del campesinado aymara y qhechwa,
1900-1980, La Paz, Bolivia, unrisd/hisbol/csutcb, 1984.
———, “’Pedimos la revisión de límites’: Un episodio de incomunicación de castas
en el movimiento de caciques-apoderados de los Andes bolivianos, 1919-1921”, en
Segundo Moreno Yañez y Frank Salomon (Comps.) Reproducción y transformación
de las sociedades andinas, siglos xvi-xx, Quito. Perú. abya-yala/mlal, 1991.
———, “El raíz: Colonizadores y colonizados”, en Xavier Albó y Raúl Barrios
(Comps.), Violencias encubiertas en Bolivia 1, La Paz, Bolivia, cipca/Aruwiyiri, 1993.
Robins, Nicholas. El mesianismo y la rebelión indígena: La rebelión de Oruro en 1781, La
Paz, Bolivia, hisbol, 1997.
Roseberry, William, “Beyond the Agrarian Question in Latin America”, en Frederick
Cooper, et. alt. (Comps.), Confronting Historical Paradigms: Peasants, Labor, and
the Capitalist World System in Africa and Latin America, Madison, University of
Wisconsin Press, 1993.
Rowe, John, “El movimiento nacional inca del siglo xviii”, en Revista Universitaria,
No. 43, 1954, pp. 17-47.
Saavedra, Bautista, La criminalidad aymara en el proceso de Mohoza, La Paz, Bolivia,
Imprenta Artística Velarde, Aldazosa y Cia., 1903.
Saignes, Thierry, “‘Algún día todo se andará’: Los movimientos étnicos en Charcas
(siglo XVII)”, en Revista Andina, No. 3 (2), 1985ª, pp. 425-450.
———, En busca del poblamiento étnico de los Andes bolivianos (Siglos xv) xvi), La Paz,
Bolivia, musef, 1986.
———, “Lobos y ovejas: Formación y desarrollo de los pueblos y comunidades en
el sur andino (Siglos xvi-xx)”, en Segundo Moreno Yañez y Frank Salomon
(Comps.), Reproducción y transformación de las sociedades andinas, siglos xvi-xx, Quito,
Perú, abya-yala/mlal, 1991.
Sala i Vila, Núria, “La rebelión de Huarochirí en 1783”, en Charles Walker (Comp.),
Entre la retórica y la insurgencia: Las Ideas y los movimientos sociales en los Andes, Siglo
xviii, Cusco, Perú, Centro Bartolomé de las Casas, 1996.
———, Y se armó el tole tole: Tributo indígena y movimientos sociales en el virreinato del
Perú. 1784-1814, Huamanga, Perú, ier José María Arguedas, 1996.
Santamaría, Daniel, “La propiedad de la tierra y la condición social del indio en el Alto
Perú, 1780-1810”, en Desarrollo económico, No. 66, 1977, pp. 253-271.
———, Hacendados y campesinos en el Alto Perú colonial, Buenos Aires, Argentina,
Fundación Simón Rodríguez (1989).
191
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 191 24/11/2014 04:58:22 p.m.
sinclair thomson
Santos, Roberto, “Información y probanza de don Fernando Kollatupaj, Onofre Mas-
kapongo y Juan Pizarro Limachi, Inkas de Copacabana: Siglo xvii”, en Historia
y Cultura, No. 16, 1989, pp. 3-19.
Scott, James, “Resistance without Protest and without Organization: Peasant Opposi-
tion to the Islamic Zakat and the Christian Tithe”, en Comparative Studies in Society
and History, No. 29, 1987. pp. 417-7.
Serúlnikov, Sergio, “Peasant Politics and Colonial Domination: Social Conflicts and
Insurgency in Northern Potosí, 1730-1781”, Tesis de doctorado en Historia, State
University of New York at Stony Brook, 1998.
Spalding, Karen, Huarochirí: An Andean Society Under lnca and Spanish Rule, Stanford:
Stanford University Press, 1984.
Stavig, Ward, The World of Túpac Amaru: Conflict, Community, and ldentity in Colonial
Peru, Lincoln, University of Nebraska Press, 1999.
Stern, Steve, “The Age of Andean Insurrection, 1742-1782: A Reappraisal”, En Steve
Stern (Comp.), Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant World,
18th to 20th Centuries, Madison, University of Wisconsin Press, 1987a.
———, “New Approaches to the Study of Peasant Rebellion and Consciousness:
Implications of the Andean Experieríce”, en Steve Stern (Comp.), Resistance, Rebe-
llion, and Consciousness in the Andean Peasant World, 18th to 20th Centuries, Madison,
University of Wisconsin Press, 1987b.
Taller de Historia Oral Andina (thoa), El indio Santos Marka T’ula, cacique principal
de los ayllus de Callapa y apoderado general de las comunidades de la República, La Paz,
Bolivia, thoa, 1984.
———, Mujer y resistencia comunaria: Historia y memoria, La Paz, Bolivia, HISBOL,
1986.
Tandeter, Enrique, Coacción y mercado: La minería de la plata en Perú colonial, 1692-
1826, Buenos Aires, Argentina, Editorial Sudamericana, 1992.
———, “Población y economía en los Andes (siglo xviii)”, en Revista Andina, No.
13, 1995, pp. 7-42.
Tapia, Luciano, Ukhamawa Jakawisaxa (Así es nuestra vida): Autobiografía de un Aymara,
La Paz, Bolivia, hisbol, 1995.
Thomson, Sinclair, “¿Transmisión o intromisión? Propiedad, poder y legitimidad cacical
en el mundo aymara de la colonia tardía”, en Historias, No. 2, 1998, pp. 169-186.
———, “En las terrazas del pasado: Geografía histórica de un valle andino”. En
Ricardo Rivas, Caterina Carenza, Cécile Claudel, Sinclair Thomson, John Earls,
192
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 192 24/11/2014 04:58:22 p.m.
esbozo de una historia de poder y de las transformaciones políticas
Promoción económica y tecnológica en el municipio de Mocomoco: Recuperación de andenes
prehispánicas, La Paz, Bolivia, Ricerca e Cooperazione, 1999.
Thurner, Mark, From Two Republics to One Divided: Contradictions of Postcolonial Na-
tionmaking in Andean Peru, Durham, Duke University Press, 1996.
Ticona, Esteban, Organización y liderazgo aymara, 1979-1996, La Paz, Bolivia, agru-
co/Universidad de la Cordillera, 2000.
Ticona, Esteban, Xavier Albó y Gonzalo Rojas, Votos y wiphalas: Campesinos y pueblos
originarios en democracia, La Paz, Bolivia, cipca, 1995.
Wachtel, Nathan, “Note sur le probléme des identités colectives dans les Andes me-
ridionales”, en L’Homme, No. 32, 1992, pp. 122-24.
Walker, Charles, Smoldering Ashes: Cuzco and the Creation of Republican Peru, 1780-1840,
Durham, Duke University Press, 1999.
Walker, Charles (Comp.), Entre la retórica y la insurgencia: Las ideas y los movimientos
sociales en los Andes, Siglo xviii, Cusco, Perú, Centro Bartolomé de las Casas, 1996.
Wightman, Ann, Indigenous Migration and Social Change: The Forasteros of Cuzco, 1570-
1720, Durham, Duke University Press, 1990.
193
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 193 24/11/2014 04:58:22 p.m.
01-06c-Sinclair-Esbozo historia.indd 194 24/11/2014 04:58:22 p.m.
Los aymaras y la cuestión nacional*
roberto choque canqui
Introducción
L os aspectos considerados para este trabajo están orientados en cierta medida
hacia la comprensión global de la lucha aymara contra el colonialismo de
los 500 años. Aunque es difícil enfocar este proceso con todas sus connotaciones
ideológicas o políticas y establecer sus puntos clave, se aborda el proceso de la lu-
cha o resistencia aymara a partir de las últimas dominaciones inkaicas hacia 1450.
Enseguida, se hace referencia a los primeros encuentros con los conquistadores
españoles, especialmente a partir de 1535 con la expedición de Diego de Almagro a
Chile. Para conocer el período colonial, es necesario mencionar la visita de Toledo,
relacionada especialmente con la reducción de indios y la institucionalización del
tributo, la mita y el cacicazgo. Luego se analiza su proceso durante el transcurso
del coloniaje, ya que la imposición tributaria, el funcionamiento de la mita y el
cacicazgo, fueron los elementos fundamentales para entender el dominio político
y económico español sobre las poblaciones indígenas, hasta que su crisis llega a su
punto real con las rebeliones tupak-amaristas y kataristas de 1781.
El periodo republicano está referido al proceso de marginamiento de las comu-
nidades aymaras de la sociedad civil y al proceso de la expoliación de sus tierras
comunitarias por parte de los criollos. La lucha aymara en este periodo se caracte-
* en Heraclio Bonilla (Comp.), Los conquistados. 1492 y la población indígena de las Américas,
Colombia, Flacso-Ecuador/Libri Mundi/Tercer Mundo Editores, 1992. pp. 127-146.
[195]
01-07c-Choque Canqui-Los aymaras.indd 195 26/11/2014 11:33:50 p.m.
roberto choque canqui
riza, como efecto de la expoliación de sus tierras y del pongueaje, por la adopción
de algunos mecanismos de resistencia o de lucha; tales como la utilización de los
documentos coloniales, el empleo de caciques apoderados y el de los preceptores
dedicados a la alfabetización de niños y jóvenes en las comunidades con el objeto
de que aprendan a leer y escribir, especialmente para leer los documentos.
Para ello, se considera la organización de la “Sociedad República del Qullasu-
yu” que se encargó del proceso educativo indígena con el objetivo de transmutar
la sociedad boliviana. Como indicadores de la última parte de este trabajo, se hace
referencia a los últimos enfrentamientos de los aymaras despojados de sus tierras
por los hacendados, hasta que lograron organizar el primer congreso indigenal en
1945. Luego, se aborda brevemente las rebeliones más violentas en las regiones
de La Paz y Cochabamba, sucesos ocurridos después de la muerte del presidente
Villarroel. Las mismas sirvieron a los aymaras y a otros, como acciones decisivas
para lograr algunos objetivos conseguidos con la revolución de 1952 y la reforma
agraria de 1953, especialmente con la liquidación del sistema de haciendas. Por
último, es necesario referirse al rescate de la figura de Túpac Katari para el proceso
de la lucha katarista actual contra el colonialismo interno.
La dominación Inka y la invasión europea
Los aymaras antes de ser sometidos al dominio inca (1450), sin duda, fueron libres
(Murra 1988: 51)1 y estaban organizados en varios estados regionales o señoríos.
Una vez incorporados al dominio inca, algunos grupos aymaras pronto se con-
virtieron en soldados de los inkas: Yupanqui, Túpac Yupanqui, Wayna Qhapaq y
Wáskar. Así, durante la última etapa de la expansión inkaica, los charka, karakara,
chuy y chicha participaban en la conquista de chachapoyas, cayampis, cañaris, quitos,
quillacincas, guayaquiles y popayanis (Espinoza, 1969). Algunos de esos grupos
fueron trasladados a Copacabana en calidad de mitimaes (Ramos, 1976: 43). La
presencia inka en Copacabana indudablemente fue muy importante para sentar su
dominio en el Qullasuyu. Túpac Yupanqui con la ayuda de uno de los ancianos del
John Murra es un especialista en los estudios del siglo xvi y conocedor de la organización
1
del Estado inca. Sus obras más importantes son: Formaciones económicas y políticas del mundo andino,
Lima, iep, 1975. La organización económica del Estado Inca, México, Siglo xxi, 1978.
196
01-07c-Choque Canqui-Los aymaras.indd 196 26/11/2014 11:33:50 p.m.
los aymaras y la cuestión nacional
lugar o sacerdote aymara qulla organizó el centro ceremonial religioso, es decir el
culto al sol. Después, con los españoles, Copacabana fue convertido en un lugar de
evangelización de los indios o centro religioso católico concurrido hasta nuestros días.
Los aymaras desde el primer momento de la llegada de los españoles al Cusco,
tomaron conciencia de que estos eran peligrosos y trataron de no infundir algún
temor entre sus comunidades sobre la aproximación de los extraños, sino mantener
la serenidad o el espíritu de resistencia o rechazo. En este sentido, algunos mallkus
de Pakaxa, una vez conocida la presencia de la hueste hispana en el Cusco, recha-
zaron la sugerencia de uno de ellos, que presenció la llegada de los españoles a esa
ciudad, de no presentar ninguna resistencia a éstos, y decidieron asesinarlo junto
con sus familiares para evitar de esta manera la difusión de esa noticia o sugerencia
entre los demás habitantes (Rivera y Platt 1978: 105 y 112).2 Este incidente creó
el primer trauma psicológico entre los mallkus de Pakaxa, pero estaban decididos a
enfrentarse con los invasores. Así, los charcas, quillacas, carangas, karakaras, soras,
chichas y yamparaes se preparaban a presentar batalla a los españoles en el momento
de su aproximación. Ello, lo demostraron posteriormente a pesar de haber sido
obligados a colaborar en la expedición de Diego de Almagro a Chile. Los charka
y los demás grupos aymaras se enfrentaron con los españoles en Cochabamba y
después de varios días de combate, fueron vencidos (Bouysse, 1987: 29).
Sin embargo, los planes de resistencia de los pueblos aymaras, por estar dentro
del dominio inka, serían desvirtuados y desarticulados por los colaboracionistas.
El último gobernador del Qullasuyu, Chalco Yupanqui, seguramente instruido
por Paullo Túpak Umu para que se pusieran al servicio de los conquistadores,
ordenó a los mallkus aymaras de su jurisdicción no presentar ninguna resistencia,
sino colaborar con gente y alimentos en la expedición de Almagro a Chile. Sin
embargo, Almagro tuvo muchas dificultades en su expedición por sus actitudes
criminales con los indígenas que se resistían a someterse a él, de modo que su viaje
no fue feliz. Por una parte, en Copiapó unos treinta kurakas se rebelaron contra su
presencia y él mostró su severidad castigándolos en la hoguera y, por otra, Felipillo
Silvia Rivera y Tristan Platt en 1978 estudian un documento inédito referente al cacicazgo
2
de Caquingora, uno de los pueblos importantes de Pakaxa. Posteriormente, Rivera realiza una
investigación sobre “Pacajes y el control vertical de la ecología: historia y proyecciones actuales de
un modo de utilización del espacio”.
197
01-07c-Choque Canqui-Los aymaras.indd 197 26/11/2014 11:33:50 p.m.
roberto choque canqui
sublevó a los indios de Aconcagua como un nuevo acto de rechazo a los invasores.
Como represalia, Almagro, una vez que hubo identificado a Felipillo como autor
de esa conspiración, lo hizo descuartizar (Busto, 1978: 117). Estos hechos entre
los aymaras o quechuas debió despertar su odio o repudio a los españoles, consi-
derándolos como feroces y desde ese momento para ellos empezaba la historia de
su t’aqisinpacha (tiempo de sufrimiento).
En esos momentos, se produce el levantamiento de Manku Inka contra la invasión
española y éste envía un destacamento a la región de Cochabamba con Tisoc Inka a
la cabeza, contra Chalco Yupanqui, por considerar su participación en la expedición
de Almagro a Chile como un acto de traición, así que ordena su asesinato que se
cumple en el lugar denominado Pocona (Santos, 1987: 18).3 Desde luego, la recon-
quista inka, a la cabeza de los llamados neoinkas, no sería tan fácil ya que duraría
unos cuarenta años. Entretanto, en la región Qulla-Pakaxa, en el río Desaguadero,
Hernando y Gonzalo Pizarro, auxiliados por los Qulla, tuvieron un enfrentamiento
con los Lupaqa que apoyaban a Manku Inka. Poco después, los mencionados Pizarro
tuvieron otro enfrentamiento más serio con los charkas en el valle de Cochabamba.
En resumen, los aymaras que procuraron enfrentarse en forma desigual con
los españoles como señal de rechazo, no tuvieron suerte ya que su enfrentamiento
chocó no solamente con los soldados hispanos, sino también con numerosos indios
colaboracionistas.
El coloniaje
La reducción de poblaciones indígenas y los cambios
socioeconómicos entre los aymaras
El proceso de la encomienda que consistía en el repartimiento de indios fue con-
solidándose. Los primeros encomenderos (entre ellos los Pizarro) tuvieron que ser
Las afirmaciones de Roberto Santos sobre la personalidad de Chalco Yupanqui están basadas
3
en un documento inédito descrito como “Memorial de los méritos y títulos de la familia de don
Joseph Fernández Guarache, descendiente de Capac Yupanqui, de Viracocha Inca. Mayta Capac
y además monarcas del Cuzco” que se conserva en la biblioteca de la Universidad Mayor de San
Andrés (A. B. umsa, M. 191, f. 59, 1805). Además, el autor tiene otros estudios importantes
sobre incas en Copacabana.
198
01-07c-Choque Canqui-Los aymaras.indd 198 26/11/2014 11:33:50 p.m.
los aymaras y la cuestión nacional
cambiados por otros como consecuencia de las guerras civiles entre los conquistado-
res, especialmente entre pizarristas y almagristas. La rebelión de los encomenderos
contra las leyes nuevas que suprimían la encomienda dejó seguramente muchas
huellas entre los aymaras. Esas luchas fueron vividas por los aymaras, obligados
a prestar su apoyo a ambos bandos en sus enfrentamientos y a soportar las conse-
cuencias de la represión del vencedor. Esos sucesos después serían recordados por
los afectados en sus reclamos ante las autoridades coloniales.
Después de las guerras civiles y la muerte de Túpak Amaru I, se consolida la
conquista española en la región aymara, principalmente con la visita general del
virrey Toledo. La política de reducción de poblaciones indígenas (ayllus) fue el
punto de partida para la dominación colonial sobre los nativos aymaras. Las pobla-
ciones originarias aymaras fueron reducidas por Toledo en pueblos o repartimientos
dependientes de los encomenderos o de la propia corona de España y sujetos a sus
caciques. Los antiguos kurakas o mallkus convertidos en caciques, como efecto
de ello, empezaron a sentir la disminución de su poder local y esta situación fue
manifiesta en todo el mundo andino, por qué no decirlo, con mucho impacto en-
tre los aymaras. Aunque en muchas comunidades (markas) los caciques aymaras
tenían el rol de gobernador (gobierno de sus súbditos), esto ya no era comparable
con lo anterior a la conquista española. Así, los kurakas de Charka se quejaban que
sufrían la total disminución del poder que tenían anteriormente sobre sus “súbditos
y vasallos” (Espinoza, 1969: 16).
Los cambios que se operaban en la organización social, económica y política entre
la dominación inkaica y la llegada de los españoles, tienen primordial importancia
para comprender la desigualdad socioeconómica colonial, especialmente con el
surgimiento de la pobreza entre las comunidades aymaras. Muchos aymaras tenían
tierras repartidas por el inka en los diferentes ambientes ecológicos, principalmente
en los valles. Con la política de reducción, los aymaras se vieron perjudicados y
tuvieron que hacer varios reclamos ante el propio Toledo. Así, los charkas recla-
maban sus tierras repartidas por Wayna Qhapaq en el valle de Cochabamba. De
esa forma, con la conquista española, los aymaras se encontraron afectados en sus
intereses económicos y políticos especialmente.
Para los aymaras, el coloniaje como proceso social, económico, cultural, polí-
tico e ideológico, ha significado una experiencia dura, no simplemente como un
proceso de aculturación (pérdida de sus valores), sino también por la apropiación
199
01-07c-Choque Canqui-Los aymaras.indd 199 26/11/2014 11:33:51 p.m.
roberto choque canqui
obligada de los valores de los colonizadores para sus mecanismos de resistencia a
toda forma de explotación. Por su lado, los colonizadores también adoptaron las
instituciones o valores propios de los indígenas. Se puede decir que el coloniaje
tuvo su mayor expresión en los cambios relacionados con la economía, el control
social, la evangelización y el poder político (dominio) sobre los pueblos indígenas.
En este caso, sobre las comunidades o markas aymaras reestructuradas de acuerdo
con los intereses del sistema colonial.
En los cambios económicos, los aymaras se vieron obligados a adoptar la utili-
zación del mercado para vender una parte de sus productos de subsistencia con el
objeto de conseguir el dinero para cumplir especialmente sus obligaciones tributa-
rias. La peor desgracia para los aymaras debió ser el cambio económico con base
en la explotación de minerales (oro y plata), que antes de la llegada de los españoles
sólo servían para las cuestiones ceremoniales y de prestigio social de la élite. Tanto
el oro como la plata no significaban una riqueza de valor económico. Desde luego,
para la explotación de riquezas minerales se necesitaba la mano de obra indígena,
para lo cual necesariamente tenía que ser la mano de obra aymara. Por su parte, la
mita como sistema de trabajo estatal durante el incario fue adoptada después para
la extracción de minerales y para los obrajes.
Para roturar la tierra y la explotación agrícola, los españoles trajeron la yunta
y el arado egipcio. También se introdujo la técnica del tejido en el telar instalado
en los obrajes, pero no podía competir con la del tejido fino andino realizado con
la wich’uña y la rueca para el hilado. Los aymaras tempranamente adoptaron el
cultivo de plantas europeas tales como frutales y cereales (trigo y cebada) en los
valles de La Paz y Cochabamba. La cebada fue utilizada especialmente para el
forraje. Al mismo tiempo, se adoptó la crianza de animales domésticos de origen
europeo. El ganado europeo para los aymaras tuvo importancia económica, prin-
cipalmente el ganado ovino, el vacuno y el equino. Desde entonces, como legado
colonial, ha quedado la crianza de la oveja y de la vaca. Es cierto que el ganado
camélido (llama, alpaca y vicuña) por la importancia de sus fibras, difícilmente
podía ser reemplazado por ningún otro tipo de animales. La llama, como animal
de carga, fue reemplazada tardíamente por la mula o por el burro.
En cuanto a la organización social en comunidades, impuesta a través de la
política de reducción, se puede decir que no logró destruir el ayllu andino como la
200
01-07c-Choque Canqui-Los aymaras.indd 200 26/11/2014 11:33:51 p.m.
los aymaras y la cuestión nacional
unidad social básica de la sociedad andina y la forma de elección de sus autorida-
des: jilaqata, camanas y otras de menor jerarquía. El funcionamiento del cabildo
tuvo su importancia como legado colonial para las comunidades aymaras, en los
siglos xix y xx.
En referencia a la religión católica impuesta por los colonizadores, no logró
extirpar las costumbres tradicionales prehispánicas, como el culto a las apachetas,
a los achachilas o apus y a la pachamama. Sin embargo, la religión católica de
origen cristiano se convirtió para los aymaras en una tradición pública en todas
sus manifestaciones folclóricas o fiestas santorales. En este sentido, algunas ex-
presiones culturales de raíz prehispánica, representadas por la música y la danza,
también sirven para solemnizar las procesiones religiosas católicas en las comu-
nidades aymaras.
Ciertamente, las pinturas y las esculturas dedicadas a representar a los santos
(apóstoles) y a las vírgenes en todos los templos fue motivo de ceremonias en los
pueblos aymaras. En relación a la construcción de templos católicos en cada pueblo
colonial aymara, la evangelización en masa requirió la construcción de recintos y
los mismos caciques se preocuparon por la construcción de templos en sus pue-
blos. Así, el cacique de Jesús de Machaqa, Gabriel Fernández Guarachi, en su
testamento en 1673, ordenó a sus hijos la construcción de un templo en su pueblo.
Esa orden fue cumplida por sus hijos y nietos con gran esfuerzo valiéndose de sus
bienes, sin pedir ayuda alguna a la Iglesia. Los Fernández Guarachi de Jesús de
Machaqa sin duda estaban convencidos de que el nuevo templo era importante
para mantener a sus súbditos en la doctrina cristiana. No solamente se construyó
el templo, sino también un beaterio en el mismo pueblo para las mujeres y su
mantenimiento igualmente fue sostenido por los Fernández Guarachi con el fruto
de sus haciendas, incluso hasta fines del siglo xix. La construcción de templos
católicos en las comunidades aymaras tuvo especial importancia para los caciques y
los devotos. Hoy día se puede apreciar esos templos en la región del lago Titicaca:
en Copacabana, Waqi, Tiwanaku, Jesús de Machaqa, Caquiaviri, Carabuco y en
otros lugares de la misma. En Oruro: en Curaguara de Carangas y Sabaya. En el
distrito de Potosí: en Salinas de Yocalla y Manquiri. En el lado peruano actual, el
templo de Juli, Pomata y otros.
201
01-07c-Choque Canqui-Los aymaras.indd 201 26/11/2014 11:33:51 p.m.
roberto choque canqui
El tributo, la mita y la tierra
La mita y el tributo, dos obligaciones impuestas por el Estado español a los in-
dígenas, repercutieron negativamente desde el principio de su aplicación en las
comunidades aymaras, sumiendo a la mayor parte de los llamados originarios en
la pobreza. No solamente afectó a los contribuyentes, sino también a los propios
caciques obligados a responder por la pérdida de tributarios o por la baja de la re-
caudación de tributos y la falta de mitayos. De ese modo, los tributarios originarios,
además de contribuir con mayor porcentaje de tributo, estaban sometidos al yugo
de la mita minera. Tales obligaciones ocasionaban cada vez más la disminución de
originarios en algunos pueblos aymaras. Por ejemplo, en la Provincia de Pakaxa,
el número de tributarios originarios en 1701 estaba muy por debajo del número
de forasteros.
La mita minera debió ser la peor desgracia para los aymaras obligados a prestar
ese servicio en las minas de Potosí. La séptima parte de la población originaria
(la gruesa) de las 16 provincias señaladas (Porco, Chayanta, Cochabamba, Paria,
Chicha y Tarija, Carangas, Sicasica, Pacajes, Omasuyos, Paucarcolla, Chucuito,
Cabana y Cavanilla, Asángaro y Asilo, Canas y Canche, Quispicanches), a la cual
le tocaba su turno, estaba obligada a concurrir al servicio de la mita en tres turnos
al año. Cada mitayo que hacía su turno (mita) en el trabajo del cerro de Potosí, iba
acompañado por su esposa, con una, dos o tres llamas cargadas de víveres para su
sustento. Para aquellos mitayos cuyos pueblos se encontraban lejos de Potosí, la
mita de cuatro meses con sus viajes de ida y vuelta podía durar cerca de un año.
Está comprobado que muchos originarios, para resistir a la concurrencia de la mita
minera, tuvieron que buscar alguna forma de evadirla. Generalmente, se ausentaban
de su comunidad en el momento que les tocaba la mita o trataban de convertirse en
yanaconas de algún hacendado español, y en algunos casos especiales, se vendían
en calidad de marajaqi el año que les tocaba la mita. Como consecuencia de ello,
muchos caciques se quejaban de no tener indios y no aceptaban el cargo de capitán
enterador de mitayos de su pueblo. Algunos caciques justificaban sus viajes de
comercio o empleo de indios originarios, en sus actividades privadas o personales,
porque de esa manera podían pagar la disminución de tributarios o mitayos.
La otra carga impuesta a los indígenas era el tributo. Los colonizadores por
merced recibieron una cantidad de indios contribuyentes. Éstos estaban obligados
202
01-07c-Choque Canqui-Los aymaras.indd 202 26/11/2014 11:33:51 p.m.
los aymaras y la cuestión nacional
a prestar sus servicios personales a sus encomenderos. Las comunidades aymaras
al igual que otras desde el principio de la conquista fueron sometidas al pago de
tributos. El pago consistía en especies y en dinero. La llamada tasa (de tributarios
y tributos) en la práctica no funcionó en las comunidades aymaras, aunque el vi-
rrey Toledo trató de establecer la tasa con base en lo que producían los indios en
sus tierras. El único problema que dificultaba la política reduccionista de Toledo
era que casi todas las comunidades altiplánicas tenían tierras y gentes en los valles
de Larecaja, La Paz o Sikasika, lnquisivi y Cochabamba para el cultivo del maíz
especialmente. La verdad era que la escasez de lluvias o sequía en el altiplano exigía
la complementariedad con los productos de los valles. Los tributarios de la puna
defendían sus tierras de las valladas manifestando que con los productos de ellas
se ayudaban para el pago de sus tributos y el sustento de la mita. Sin embargo,
algunas comunidades, como Tiwanaku y Viacha, a pesar de tener sus tierras en los
valles de Collana y Cohoni, sufrían la distorsión por parte de sus encomenderos,
que seguían exigiendo el pago de tributos (en especies y en dinero) aún a fines del
siglo xvii. En este sentido, tanto Santiago y San Andrés de Machaqa como Tiwa-
naku y Viacha estaban muy afectados por la ausencia de muchos indios originarios
ocasionada por la mita y por la prolongación de la encomienda, puesto que además
de seguir tributando al encomendero también debían responder con el pago de
tributo para las cajas reales (Ponce Sanginés, 1974 y Choque Canqui, 1988: 291-
295).4 La inestabilidad del pago de tributo indígena en Pakaxa, al igual que en otras
provincias aymaras, se puede demostrar claramente a partir de la visita del virrey
Toledo, porque a comienzos del siglo xvii iba decayendo considerablemente. Así,
a principios del siglo xviii, no solamente la recaudación de tributos era demasiado
baja, sino que los tributarios de categoría de originarios eran muy pocos, y por otro
lado aparecían tributarios forasteros más numerosos, que indudablemente pagaban
una suma inferior con relación a los originarios.
Carlos Ponce Sanjinés es el primero en publicar un trabajo sobre Tiwanaku colonial titulado
4
“Apuntes para el estudio de la demografía histórica de Tiwanaku durante el periodo colonial”, en
Arqueología en Bolivia y Perú, Tomo iii, La Paz, 1977. Por su parte, Roberto Choque publicó otro
estudio sobre Tiwanaku colonial utilizando abundante documentación para demostrar la crisis de
tributarios y caciques. Este trabajo es un adelanto de una investigación sobre Pakaxa: cacicazgo
aymara, en preparación.
203
01-07c-Choque Canqui-Los aymaras.indd 203 26/11/2014 11:33:51 p.m.
roberto choque canqui
La tierra siempre fue el mayor problema para los pueblos sujetos a los meca-
nismos de la dominación del Estado español. Las comunidades aymaras fueron
sometidas periódicamente a la composición y venta de tierras. Muchas veces el
abandono de algún miembro de la comunidad generalmente era ocasionado por la
carga tributaría o por el yugo de la mita. La ausencia de originarios significaba el
abandono de tierras de la comunidad, lo cual a veces con la composición ocasionaba
la enajenación de una o varias partes de la comunidad a favor de las personas de
origen español o criollo y de esta manera el territorio comunal se reducía. Como
efecto de la composición y venta de tierras, surgieron las haciendas o estancias de
propiedad privada de los españoles (curas y criollos) entre las comunidades ayma-
ras. La defensa de las tierras de la comunidad indígena dependía en gran parte del
dinero o del esfuerzo de los propios caciques. Se sabe que muchas comunidades
compraron sus tierras de la corona de España a través de la misma composición y
venta de tierras.
Algunas de las comunidades que no tenían la cantidad de dinero requerida para
la defensa o compra de tierras perdieron parte o la totalidad de las mismas. Sobre
el rescate o la pérdida de tierras de la comunidad aymara, como consecuencia del
mecanismo de la composición y venta de tierras, existen muchos ejemplos. Mencio-
namos solamente dos de ellos: como primer ejemplo se encuentra el cacique Gabriel
Fernández Guarachi, conocido por su buena posición económica en la Provincia de
Pakaxa. El mismo, en 1673, sostenía haber gastado unos 12.000 pesos con motivo
de las composiciones y pleitos, sobre todo por defender la integridad territorial de
la comunidad de Jesús de Machaqa. El segundo ejemplo se refiere al cacique de
Viacha, Esteban Mercado, quien en 1717 permitió enajenar, como consecuencia de
la “composición”, una parte de su comunidad representada en haciendas y tierras,
entre las cuales aparece Chonchocoro (Choque Canqui, s. f.).5
El autor tiene un estudio sobre Viacha colonial: situación de tributarios y caciques. También
5
éste constituye parte integrante del estudio sobre Pakaxa: cacicazgo aymara, en preparación. Tiene
otros trabajos: La masacre de Jesús de Machaca, La Paz, Edición Chitakolla, 1986; Los contenidos
ideológicos y políticos de las rebeliones indígenas de la pre-revolución (inédito); “La escuela indígena: La
Paz, 1905-1938”, en Educación Indígena: ¿ciudadanía o colonización?, recopilación de artículos de
varios autores, La Paz, Ayuwiyiri, 1992.
204
01-07c-Choque Canqui-Los aymaras.indd 204 26/11/2014 11:33:52 p.m.
los aymaras y la cuestión nacional
Crisis del cacicazgo, corregimiento y las rebeliones
indígenas de 1781
En el siglo xviii, el cacicazgo aymara se encontraba en una etapa crítica, causada
por el rezago de tributos y por la disminución de tributarios o mitayos. Por entonces,
algunos caciques preferían ceder el cargo de cacique a su mujer. Parece que de esta
manera surgieron cacicas interinas, quienes a veces actuaban con mucha fuerza,
actitud que repercutía entre sus súbditos. Algunas de ellas actuaron contra la tiranía
de los corregidores. Por ejemplo, una cacica de Jesús de Machaqa en 1771 fue
protagonista de la muerte del corregidor de Pakaxa, Joseph del Castillo, asesinato
que se produjo como consecuencia del reparto de mercancías. En esta época, el
ataque a los corregidores en las comunidades aymaras tenía por causa el reparto de
mercancías que sirvió como preludio de las rebeliones indígenas de fines del siglo
xviii. De todas maneras, la crisis del cacicazgo se debió más que todo a la pérdida
de su poder sobre los tributarios, motivada por las cargas tributarias y el yugo de la
mita minera. La crisis del corregimiento, ya corrompido por los caciques, se debió
en última instancia al reparto de mercancías. Desde luego, la fuerza de resistencia
de las masas indígenas contra la tiranía de los corregidores y la de sus caciques,
indudablemente tuvo gran peso sobre los hechos o acontecimientos violentos y
desembocó en las rebeliones generales de fines del siglo xviii, principalmente en
las zonas aymaras más deprimidas por el sistema colonial.
Para los aymaras, las rebeliones de los hermanos Katari en Chayanta (Potosí) y
su repercusión en Atacama, las de Oruro y de La Paz con el caudillo aymara Julián
Apaza (Túpak Katari) a la cabeza, tuvieron una gran significación histórica en su
lucha posterior. Los objetivos de las rebeliones indígenas encabezadas por los her-
manos Katari en el distrito de Potosí estaban bien definidos. Por una parte, la lucha
estaba dirigida contra los abusos del corregidor y contra el reparto de mercancías
que éste imponía. Por otra, era en contra de la injusticia o del retraso en la justicia
que se advertía en la Audiencia de Charcas con relación a los asuntos indígenas.
En este caso, los tributarios de Macha salieron en defensa de su cacique Tomás
Katari y en contra del otro pretendiente al cacicazgo de ese pueblo, un mestizo
favorecido por el corregidor de Chayanta. En resumen, la rebelión de Chayanta,
a pesar de su derrota posterior, en los hechos se muestra en contra del sistema im-
perante; especialmente, en contra de la autoridad del corregidor de indios, reparto
205
01-07c-Choque Canqui-Los aymaras.indd 205 26/11/2014 11:33:52 p.m.
roberto choque canqui
de mercancías y la mita, aunque en esta ocasión existía el respeto a la autoridad del
cacique aymara y no a la del mestizo intruso.
La rebelión de Oruro, dirigida por los criollos de acuerdo con las fuentes es-
critas de la época, contra las autoridades del estado español fue tupa-amarista. El
tupa-amarismo no podía funcionar ideológicamente sin la intervención del indí-
gena. Entonces, la participación cambió su orientación criolla por la dimensión
indígena, con todos sus contrastes o contradicciones, menos favorable para la cau-
sa criolla. Las masas indígenas en el asiento de Oruro pronto presentaron sus exi-
gencias radicales a los protagonistas de esa rebelión ocasionando enfrentamientos
entre indígenas y criollos. Por ejemplo, los indígenas que concurrieron al llamado
de los criollos revolucionarios de Oruro, exigieron la devolución del tributo que
habían pagado, solicitaron la conversión de haciendas de los criollos en comuni-
dades, obligándolos además a que se vistieran de indios como una muestra de su
identificación con la causa indígena. Esas manifestaciones eran indicadores de las
diferencias ideológicas y sociales que existían entre criollos e indígenas, lo cual sig-
nificaba además que en el futuro no habría ninguna forma de convivencia pacífica
entre ellos. Los objetivos de la lucha que perseguían los indígenas aymaras (origi-
narios y yanaconas) no eran los mismos objetivos de los criollos, porque aquellos
no solamente luchaban contra la mita, el tributo y las autoridades (corregidores
especialmente), sino también contra los hacendados criollos que explotaban a los
indígenas yanaconas, por tanto contra el sistema colonial, de tal manera que los ob-
jetivos que perseguían los indígenas afectaban a los intereses de los criollos. Dentro
de este contexto, la rebelión indígena de La Paz contra los españoles y los criollos
fue mucho más radical, incluso afectó a los mestizos aymará de La Paz, dirigida
por Julián Apaza (Túpak Katari), fue contraria a los intereses de los españoles, de
los criollos, sin que pudiera existir ni siquiera una forma de alianza indígena con
ellos. De ese modo, la guerra era contra todos los explotadores de los más depri-
midos del coloniaje. La rebelión de Túpak Katari sin duda fue sin participación
de algún cacique. Sin embargo, los caciques no pudieron controlar a sus súbditos
durante la rebelión, sino que fueron rebasados en su autoridad. No se sabe que al-
gún cacique, a diferencia de los Túpak Amaru, hubiera participado en favor de la
causa indígena en rebelión. Sólo se conoce algunos caciques que participaron más
bien contra la rebelión de Túpak Katari. En esta rebelión, de hecho se percibe el
206
01-07c-Choque Canqui-Los aymaras.indd 206 26/11/2014 11:33:52 p.m.
los aymaras y la cuestión nacional
cuestionamiento a la autoridad del cacique subordinada al poder de las autorida-
des españolas o la corona de España.
De acuerdo con esos objetivos y con los hechos que sucedieron, el futuro de
los acontecimientos se planteaba de la siguiente manera: por una parte, desde la
perspectiva indígena, la lucha de los aymaras y otros sería mucho más larga y por
otro lado, desde la perspectiva criolla, la lucha de los criollos sería menos larga
con su independencia de la corona española. En este sentido, el indígena aymara
parecía estar más consciente del significado del sistema colonial expresado a través
de su explotación y sojuzgación. Por su parte, los criollos, como explotadores de
indígenas, también estaban conscientes del significado del sistema colonial en la
medida en que les podía favorecer de acuerdo a sus intereses. Para los criollos, las
rebeliones indígenas sirvieron para distinguir cuál era la causa de su lucha y cuál
la del indígena. Lo que quiere decir que los intereses políticos y sociales de ambos
sectores eran diferentes y difíciles de conciliar.
La independencia y la agresión criolla a las comunidades aymaras
El ataque a la comunidad indígena aymara
La independencia criolla de la corona de España y el problema indígena resultaban
dos realidades históricas para el debate posterior. Los criollos optaron primero por
asegurar su independencia del exterior (de España) y después por ocuparse del fu-
turo de los pueblos indígenas que representaban la mayoría de la población colonial.
Para los aymaras, la independencia criolla del Estado o de la corona española, no
significó su liberación del sistema de explotación colonial, es decir, que con el nuevo
Estado republicano continuaron todas sus cargas tributarias y servicios personales.
En otro orden de cosas, el nuevo Estado marginó al indígena de la sociedad civil
(compuesta por criollos y mestizos). En consecuencia, el indígena comunario estaba
supeditado a ser atacado por la nueva oligarquía criolla dueña del nuevo Estado.
La nueva situación social aymara frente al nuevo Estado dependía mucho de la
nueva política agraria. Las comunidades aymaras empezaron a depender política-
mente de la autoridad del corregidor cantonal, en vez de la del cacique, que perdió
su vigencia en el nuevo orden de cosas. La única autoridad originaria aymara que
permanece hasta la actualidad es el jilaqata del ayllu. En todo caso, los beneficia-
207
01-07c-Choque Canqui-Los aymaras.indd 207 26/11/2014 11:33:52 p.m.
roberto choque canqui
rios del nuevo Estado fueron los criollos y los mestizos. El control estatal sobre
las comunidades indígenas se estructuró con base en el nuevo ordenamiento de
la división política del Estado boliviano en departamentos, provincias y cantones.
Las comunidades aymaras entre 1825 y 1905, al igual que otras comunidades
indígenas, fueron marginadas de la educación y de derechos políticos o ciudadanos
(ser elector y elegidos) y del servicio militar como conscripto. Por tanto, no eran
considerados como ciudadanos del nuevo Estado boliviano. En el lado peruano,
la situación aymara era más o menos la misma. Aunque las leyes lo declararon ciu-
dadano éstas no se cumplieron, porque no había “indio libre” que reclamara sus
derechos ciudadanos (Kapsoli, 1980: 24-25).
La peor desgracia que soportó el aymara durante la república fue el ataque de
la oligarquía criolla-gamonal a su comunidad originaria con despojo de sus tierras
(en Bolivia y Perú), además de ser sometido a una serie de servicios personales,
principalmente al pongueaje y postillonaje. El pongueaje fue institucionalizado
a nivel público y privado, es decir empleado para el servicio personal en las en-
tidades administrativas y en las haciendas privadas. Las comunidades aymaras
experimentaron durante el período republicano una lucha incansable contra la
expoliación de sus tierras y la legislación agraria, a veces recurriendo a la violencia
(sublevación) para defender sus tierras comunitarias. A pesar de ello, en Bolivia
desde el gobierno de Melgarejo (1866-1870) hasta 1930 muchas comunidades
indígenas fueron convertidas en haciendas privadas, más que todo como efecto
de la ley de exvinculación de la comunidad indígena (1874). Así, sus miembros
fueron convertidos en peones o colonos de los nuevos dueños de haciendas. Con el
tiempo, los colonos de haciendas tuvieron que entrar a la lucha contra sus patrones,
especialmente después de la Guerra del Chaco. Prácticamente a partir de 1945, las
luchas aymaras y quechuas derivaron en violencias que a su vez fueron respondidas
con las represiones de los gobiernos de turno.
La legislación agraria republicana y el legado indiano
sobre la tenencia de la tierra comunitaria
La lucha por la defensa de las tierras comunitarias contra la legislación agraria
privatizante, a principios de este siglo obligó a los líderes aymaras a recurrir a los
208
01-07c-Choque Canqui-Los aymaras.indd 208 26/11/2014 11:33:52 p.m.
los aymaras y la cuestión nacional
títulos de “composición de tierras”. Asimismo, de los documentos coloniales res-
cataron no solamente la compra de tierras que hicieron sus antepasados durante el
coloniaje, sino también la figura de cacique. De esta forma, surgieron los caciques
apoderados que fueron los protagonistas en la defensa de tierras comunitarias y al
mismo tiempo solicitaban al gobierno de turno la instalación de escuelas indigenales
en sus comunidades.
En esta etapa histórica, los aymaras tomaron conciencia de lo que fue el coloniaje
(la mita, el tributo y la comunidad indígena) y rescataron algunos elementos colo-
niales, especialmente el cacicazgo, el papel del cabildo para las decisiones comunales
y la importancia de los documentos coloniales como probatorios de la tenencia de
sus tierras y de la misma historia de sus antepasados sometidos a la mita de Potosí.
La utilización de títulos de la “composición de tierras” del coloniaje era para de-
fenderse de los efectos de la revista que se practicaba con grandes desventajas para
sus intereses, además de ser una forma de expoliación.
Con base en los documentos coloniales se planteaba inclusive volver a los tiem-
pos incaicos con la restitución de tierras usurpadas. Claro está que la oligarquía
criolla nunca aceptaba la validez de esos documentos como instrumentos legales
de propiedad.
La lucha por la defensa de la tierra comunitaria y su restitución al estado original,
llevó a los comunarios aymaras a pensar en sus antepasados de la época colonial y
en lo rescatable de ese proceso para el período republicano. Aunque hubo tantas
sublevaciones indígenas en Bolivia desde 1825 hasta 1952, no había llegado todavía
el momento de rememorar las rebeliones indígenas de fines del siglo xviii entre
los aymaras como un legado de la lucha anticolonial.
Los aymaras de la región de Puno (Perú), también sufrieron la usurpación
violenta de sus tierras comunitarias.6 Es decir, la expansión de haciendas se debió a
un proceso de la agricultura comercial, lo cual obligó a los comunarios aymaras “a
6
En estos últimos años surgieron numerosos estudiosos sobre el tema de tierras de la región
del Puno. Entre ellos está Augusto Ramos Zambrano que tiene dos obras importantes: Puno en
la rebelión de Túpac Amaru, Puno, Universidad Nacional Técnica del Altiplano, 1962. El referido
trabajo sobre la rebelión aymara de Huancané (1923-1924), se publicó en 1984. El trabajo de
Marcela Calisto, publicado en Allpanchis 37, tiene mérito porque muestra la resistencia cotidiana
de los aymaras de Puno contra las autoridades y el abuso.
209
01-07c-Choque Canqui-Los aymaras.indd 209 26/11/2014 11:33:52 p.m.
roberto choque canqui
vender sus tierras sin transformar las condiciones sociales y económicas existentes
y creó tensiones que condujeron al conflicto abierto” (Calisto, 1991: 173-174).
Entonces, surgieron una serie de sublevaciones. Entre ellas, la rebelión de Huan-
cané (1923-1924) fue indudablemente la consecuencia del despojo de tierras a las
comunidades aymaras, por parte de algunos hacendados y de la explotación y la
servidumbre (Ramos Zambrano, 1984). Los conflictos entre indígenas y terrate-
nientes tuvieron que impactar entre los políticos. Después del derrocamiento del
gobierno oligárquico en 1919 por Augusto Leguía, el nuevo gobierno en 1920
estableció “la existencia legal de las comunidades indígenas” y después en 1922 se
creó el “Patrono de la Raza Indígena” (Calisto, 1991: 182), institución que serviría
para asumir su defensa.
“La sociedad república del Qullasuyu” y la figura de
Túpak Katari en la memoria de los aymaras actuales
La escuela indigenal y la “Sociedad República del Qullasuyu”
Después del triunfo de los liberales sobre el gobierno de Fernández Alonso, con la
ayuda de las masas indígenas encabezadas por Zárate Willka en 1899, el segundo
gobierno liberal decretó el establecimiento de la “escuela indigenal” en 1905, des-
pués de ocho décadas de la vida republicana, como primer paso hacia la integración
del indígena a la ciudadanía boliviana. El funcionamiento de escuelas indigenales
(pese a ser aculturantes) para el aymara indudablemente fue uno de los mecanis-
mos de lucha hacia su liberación y la transformación de la sociedad boliviana. En
el vecino país, Perú, los aymaras de Puno, en 1921, reclamaban el establecimiento
de escuelas indígenas, manifestando: “Queremos educarnos y educar a nuestros
hijos. Necesitamos escuelas y más escuelas hasta en los últimos rincones de nuestros
ayllus” (Kapsoli, 1984: 29).
Al poco tiempo de iniciado el funcionamiento de escuelas indigenales, surgió
un grupo de preceptores indígenas a la cabeza del destacado preceptor indígena
Eduardo Leandro Nina Quispe, quien fundó la “Sociedad República del Qu-
llasuyu” (1930) como un paso hacia la transmutación social de Bolivia. Así, se
produjo un rescate de la memoria histórica del proceso incario del Tawantinsuyu
210
01-07c-Choque Canqui-Los aymaras.indd 210 26/11/2014 11:33:53 p.m.
los aymaras y la cuestión nacional
desde el Qullasuyu, como uno de los suyos correspondiente a la parte andina del
actual territorio boliviano. En la república del Perú, en esos momentos, también
se produjo el movimiento reivindicatorio del Tawantinsuyu.
Para Nina Quispe, no existía problema con la parte oriental, puesto que de
hecho tenía representantes indígenas del oriente boliviano en la “Sociedad Re-
pública del Qullasuyu” que integraba la representación indígena de diferentes
comunidades, provincias y departamentos de Bolivia. El objetivo principal que
perseguía Nina Quispe a través de esa organización era la transmutación de Bo-
livia, es decir “la renovación de Bolivia”. Desde luego, ese objetivo se lograría a
través de la educación indigenal y rescate de valores prehispánicos, como el uso
de la Wiphala.
La lucha de los colonos aymaras y el primer congreso indigenal de 1945
Como efecto de la ley de exvinculación de 1874, muchas comunidades originarias
fueron convertidas en haciendas de los llamados terratenientes. La lucha indígena
desde entonces se orientó hacia la reversión de tierras usurpadas o convertidas
en haciendas, lo cual significaba la conversión de haciendas en comunidades
indígenas. Este planteamiento de hecho era una consigna contra el sistema de
haciendas semifeudales. La proposición de reversión de tierras fue apoyada por
el movimiento obrero, especialmente durante los preparativos del Primer Con-
greso Indigenal de 1945, aunque en este evento no fue permitida su discusión.
Este congreso por primera vez reunió a los representantes de todos los grupos o
comunidades de Bolivia.
Después del congreso, los decretos del presidente Villarroel en favor de los co-
munarios y colonos indígenas fueron muy importantes, especialmente la abolición
del pongueaje (servidumbre gratuita). Después de la muerte de Villarroel, los
patrones de haciendas volvieron a reaccionar contra las disposiciones de Villarroel
y reprimieron a todos los indígenas colonos en rebelión en sus propiedades. En
ese entonces, la resistencia indígena se hizo más fuerte y sucedieron violencias o
sublevaciones en diferentes puntos del país, especialmente en el altiplano de La
Paz y en el valle de Cochabamba.
211
01-07c-Choque Canqui-Los aymaras.indd 211 26/11/2014 11:33:53 p.m.
roberto choque canqui
La revolución de 1952 y la reforma agraria de 1953
El proceso de la invasión hispana y del coloniaje entre los aymaras está reprodu-
cido en los diferentes momentos de su lucha contra los ataques de la oligarquía
criolla-gamonal.
Para los aymaras, la revolución de 1952 fue el punto de partida para recuperar
sus tierras de las manos de los llamados terratenientes con la liquidación del sistema
de haciendas, especialmente a través de la afectación de las tipificadas como latifun-
dios incluyendo las haciendas de origen colonial. Es cierto que para los aymaras,
el proceso de quinientos años de resistencia o lucha, fue no solamente contra la
dominación española, sino también contra la agresión colonial interna (Mamani,
1991).7 A partir de la década de los años setenta, las manifestaciones públicas de los
aymaras fueron contrarias a toda forma de colonialismo originado con la invasión
española (Hurtado, 1986: 304). El año 1971 marca la concientización aymara de ese
proceso, con las primeras organizaciones kataristas (estudiantiles y campesinas). Las
figuras de Túpak Katari, Bartolina Sisa y Gregoria Apaza empiezan a imprimirse
en el sentimiento colectivo aymara. En ese periodo, el sindicalismo fue aprovechado
eficazmente para la concientización katarista, especialmente a nivel nacional.
Conclusión
Los aymaras, en lo que corresponde a la parte boliviana, desde el momento de la
llegada de los españoles tuvieron conciencia de luchar contra los invasores a pesar
de las órdenes de las autoridades inkaicas de no presentar resistencia alguna. Desde
luego, el comportamiento de algunos incas frente a los extranjeros europeos creó
una confusión entre los aymaras y sus reacciones contra la invasión fueron anula-
das por la estrategia empleada por el conquistador con base en el concurso de los
indios colaboracionistas. En estas condiciones, organizar una lucha aymara contra
los invasores no tenía mucha perspectiva.
Carlos Mamani a través del referido trabajo muestra el proceso de expoliación de tierras comu-
7
nitarias durante la república, lo cual se considera como una nueva forma de agresión colonial interna.
212
01-07c-Choque Canqui-Los aymaras.indd 212 26/11/2014 11:33:53 p.m.
los aymaras y la cuestión nacional
Después de la consolidación de la invasión, las posibilidades de reconquista del
poder inca y del de los mallkus o kurakas locales se quedaron cada vez más lejos,
porque todo poder fue subordinado al poder del español. A pesar de los mecanismos
de dominación colonial sobre los indígenas, los aymaras pudieron buscar algunas
formas de resistencia a la explotación y sojuzgación colonial. Sin embargo, es difícil
vislumbrar lo que realmente ha sido el coloniaje aunque los pueblos aymaras nunca
perdieron la memoria de cómo fue el proceso colonial.
La república para los aymaras no trajo su liberación de la explotación ni de la
sojuzgación heredada de la colonia. Durante el período republicano, los aymaras
estaban enfrentados con los que controlaban el poder estatal y se vieron sometidos
a la mayor explotación, principalmente a través del tributo, pongueaje y otros
servicios a nombre del Estado. Además, mediante la legislación agraria se vieron
expoliados de sus tierras comunitarias. Si bien su marginación de la sociedad civil
no les permitió ejercer sus derechos ni evitar la privatización de sus tierras, desde la
primera década del siglo xx pudieron fortalecer su lucha con el proceso de escola-
rización a pesar de su efecto aculturador y otros mecanismos estratégicos. Después
de la revolución de 1952, la lucha aymara continuó con base en la lucha katarista.
Aunque transcurra el tiempo, las figuras históricas y simbólicas de Túpac Katari,
Bartolina Sisa y Gregoria Apaza tienen gran significación para la lucha aymara
actual, ya sea cultural, social o política.
Biblografía
Bouysse Cassagne, Thérese (1987), La identidad aymara: aproximación histórica siglo
xv- siglo xvi, La Paz: Hisbol.
Busto Buthurburu, José Antonio del (1978), Historia general del Perú: descubrimiento y
conquista, Lima: Editorial Universo S.D.
Calisto, Marcela (1991), ”Campesinos puneños y resistencia cotidiana 1900-1930”,
en Allpanchis No. 37, Lima: Instituto de Pastoral Andina.
Choque Canqui, Roberto (1983), “El papel de los capitanes de indios en la provincia
de Pacajes ‘en el entero de la mita’ de Potosí”, en Revista Andina No. 1, Cusco.
Choque Canqui, Roberto (1985), “Sociedad República de Collasuyo” (1930), en Boletín
Chitakolla, No. 25, La Paz.
213
01-07c-Choque Canqui-Los aymaras.indd 213 26/11/2014 11:33:53 p.m.
roberto choque canqui
Choque Canqui, Roberto (1987), “Los caciques aymaras y el comercio en el Alto
Perú”, en Olivia Harris y Enrique Tandeter (comp) La participación indígena en los
mercados surandinos: estrategia y reproducción social. Siglos xvi a xx, , La Paz: ceres.
Choque Canqui, Roberto (1988), “El Repartimiento Tiwanaku: una versión sobre la
situación crítica de los caciques y tributarios, siglos xvi-xviii”, en Revista del Museo
Nacional de Etnografía y Folklore, La Paz.
Choque Canqui, Roberto (1988), Historia de Machaqa, La Paz: Proyecto Cipca-Satawi,
inédito.
Choque Canqui, Roberto (1992), Pakaxa: Cacicazgo Aymara, en preparación.
Espinoza Soriano, Waldemar (1969), “El Memorial de Charcas”, 1582, en Revista de
la Universidad Nacional de Educación, Lima: Sema.
Hurtado, Javier (1969), El Katarismo, La Paz: Hisbol.
Kapsoli, Wilfredo (1980), El pensamiento de la asociación pro-indígena, Cusco: Centro
de Estudios Rurales Andinos “Bartolomé de Las Casas”.
Kapsoli, Wilfredo (199l), Ayllus del sol. Anarquismo y utopía andina, Lima, Tarea. Ma-
mani Condori, Carlos B. (1991), Taraqu 1866-1935, La Paz: Ediciones Aruwiyiri.
Meiklejohn, Noman (1988), La Iglesia y los lupaqas durante la colonia, Cusco: Centro
de Estudios Rurales “Bartolomé de Las Casas”, Instituto de Estudios Aymaras.
Murra, John V. (1988), Raíces de América: el mundo aymara, compilación de Xavier
Albó, Madrid: Alianza Editorial.
Ponce Sangines, Carlos (1974), Documentos etnohistóricos Tihuanacu, 1657. La Paz:
Centro de Investigaciones Arqueológicas.
Ramos Gavilán, Alonso (1976), Historia de Nuestra Señora de Copacabana, La Paz:
Academia Boliviana de la Historia.
Ramos Zambrano, Augusto (1984), La Rebelión de Huancané 1923-1924, Puno: Edi-
torial “Samuel Frisando Pineda”.
Rivera, Silvia y Tristán Platt (1978), “El impacto colonial sobre un pueblo pakaxa: la
crisis del cacicazgo en Caquingora (Urinsaya), durante el siglo xvi” en Avances,
No. 1, La Paz.
Santos Escobar, Roberto (1987), “La contribución de Apu Chalco Yupamki, gober-
nador de Kollasuyu, en la expedición de Diego de Almagro a Copiapo, principio
de Chile”, Hoy, Colección de Folletos Bolivianos, Vol. 3, No. 24, La Paz.
214
01-07c-Choque Canqui-Los aymaras.indd 214 26/11/2014 11:33:53 p.m.
Una mirada a diferentes formas de
reconstrucción histórica de las rebeliones.
Periodo colonial y siglo xix
leticia reina aoyama
I ndudablemente la rebelión de Chiapas del primero de enero de 1994 marcará
un antes y un después en la historia de México, pero también fijará el punto de
arranque de una nueva historiografía. Los acontecimientos actuales claman por
un análisis histórico, y los estudios históricos exigen tender un hilo de continuidad
hasta el presente. Espero que el análisis historiográfico de las rebeliones indígenas
y campesinas acaecidas durante el periodo colonial y el siglo xix, que me propongo
desarrollar en este ensayo, no sea un mero ejercicio académico-intelectual y pueda
aportar elementos para una interpretación de “la nueva rebelión zapatista”, de la
emergencia de los movimientos de pueblos indígenas y de la crisis que hoy día
vive México.
La historiografía de las rebeliones indígenas es tan antigua como los primeros
conflictos entre los agricultores y los señores gobernantes del México prehispánico,
que quedaron registrados en algunos de los códices de las culturas mesoamericanas.
Asimismo, el tema es tan actual como las crónicas periodísticas y los libros que
empiezan a publicarse sobre el conflicto en Chiapas y otros lugares de México. Sin
embargo, en este ensayo me voy a limitar a analizar la historiografía de las rebeliones
coloniales y decimonónicas estudiadas a partir de la década de los sesenta; época a
partir de la cual surge un interés colectivo, consciente, sistemático e institucional
por estudiar a las rebeliones como objeto específico de análisis.1
Al final de este ensayo presento una extensa bibliografía sobre estudios de rebeliones indígenas
1
y campesinas acaecidas en la época colonial y siglo xix. El análisis historiográfico se centra a partir
[215]
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 215 24/11/2014 05:01:02 p.m.
leticia reina aoyama
Como consideraciones generales es necesario señalar que existen diferencias
sustanciales entre los trabajos de las rebeliones coloniales y las del siglo xix. No
sólo se trata de épocas distintas, sino que existe una naturaleza diferenciada de las
fuentes documentales a las cuales han tenido acceso los historiadores especialistas
en uno u otro periodo. En general, las crónicas y la documentación coloniales cons-
tituyen un sistemático legado informativo sobre el mundo indígena y sus formas
de resistencia, pues el indio daba lugar a todo un corpus legal que era necesario
administrar y reglamentar. Por lo tanto, ese material ha producido numerosos
estudios de corte etnohistórico. En cambio, la información que se conserva en los
archivos sobre el México independiente no permite, de la misma manera, hacer
un análisis etnográfico sobre el mundo indígena, ya que durante este periodo el
indio desapareció como categoría legal y el término indio pasó a ser peyorativo. De
manera que hasta hace diez o quince años era muy poco lo que se podía estudiar
de la mayoría de los grupos étnicos que habitaron en México durante el siglo xix.
Y por tanto los estudios etnohistóricos eran escasos. En los últimos años se ha
empezado a incursionar en este terreno por medio de fuentes indirectas o locales.
Esta diferencia tan notable en las fuentes de información utilizadas por los
historiadores mexicanos hasta la década de los setenta, también definió dos formas
de designar a los levantamientos armados del campo: a) rebeliones indígenas para las
ocurridas en el período colonial; y b) rebeliones campesinas para aquellas del siglo
xix. En este segundo caso, la categoría de campesino se empezó a utilizar como una
forma genérica de designar a cualquier tipo de trabajador del campo que participara
en un movimiento armado. Ello obedeció a la falta de material etnográfico y, por
otra parte, a que la mayoría de las rebeliones del siglo pasado plantearon demandas
agrarias; además, los elementos culturales no tuvieron un carácter fundamental en
las luchas del centro del país. La traspolación del concepto también se debe a que
coincidió con la época en la que la antropología mexicana se enfocó a los estudios
“campesinistas”. Sin embargo, se siguió conservando el concepto de rebeliones
indígenas en algunas regiones periféricas, donde el carácter de los hechos fue fun-
damentalmente étnico, como es el caso, por ejemplo, de los yaquis, los mayas, los
tzotziles, los tzeltales, los coras y los huicholes.
de la década de los sesenta, sin embargo en la bibliografía hay siete títulos de la década de los cin-
cuenta y once de los cuarenta para atrás, debido a que se trata de algunos clásicos de épocas pasadas.
216
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 216 24/11/2014 05:01:02 p.m.
una mirada a diferentes formas de reconstrucción histórica
Las literatura norteamericana y europea no marcan diferencias notables en el
uso de uno y otro concepto; no distinguen, de entrada, entre rebeliones indígenas
y campesinas, ya que a unas y a otras las denominaron insurrecciones indígenas
campesinas. En inglés las designan como indian, peasant, insurrections, y en francés
como insurrections, indiennes, paysannes. Le dan un uso más flexible y amplio a los
conceptos; incluso en muchas ocasiones se habla de violencia rural o de conflictos
agrarios. Asimismo, el concepto de insurrección, en la historiografía extranjera sobre
México, se usa para designar a la forma más compleja de lucha campesina. En
cambio en México, a esta misma forma, se le ha denominado rebelión; más por una
tradición historiográfica que por diferencias semánticas, ya que en los diccionarios
de español, francés e inglés tiene los mismos significados. Pero en México quizá se
empezó a usar más el concepto de rebelión porque la insurrección evoca una asonada
militar. Lo importante es que hay consenso, tanto en los autores nacionales como
extranjeros, en cuanto a que existen diferentes grados de lucha campesina. De modo
que a veces utilizamos sinónimos de esos conceptos para designar los diferentes
niveles de organización de los conflictos agrarios, que pueden ir desde motines y
sublevaciones muy localizadas y espontáneas, hasta las rebeliones que abarcan toda una
región, con formas organizativas más complejas, con toma de conciencia, con una
visión totalizadora de la problemática social, con la proposición de un nuevo orden
social, y con la lucha por la autonomía comunal (en el caso de movimientos étnicos)
o por el poder y control regional (en el caso de movimientos agrarios), impulsada
por líderes surgidos de otra clase o sector social diferente al de los campesinos.2
La historiografía de la década de los sesenta sobre rebeliones indígenas en la
Colonia continuó con la tradición de realizar estudios etnohistóricos, tanto por el
enfoque y el método, como por las fuentes utilizadas (crónicas e informes militares).
Por consiguiente, estos trabajos pusieron especial énfasis en las descripciones del
medio geográfico, en las características de los grupos étnicos y en las condiciones en
que se dio la conquista y la colonización de cada región. El término de rebeliones
continuó usándose como un genérico para designar las diversas manifestaciones
hostiles de los indios. También en estos años se empieza a generalizar una inter-
pretación de la historia desde el punto de vista de los vencidos.
2
Leticia Reina, Las rebeliones campesinas en México. (1819-1906).
217
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 217 24/11/2014 05:01:03 p.m.
leticia reina aoyama
Dentro de esta corriente, incluso, surgen interpretaciones contrapuestas: el
libro Rebeliones indígenas en el noreste de México en la época colonial, de María Teresa
Huerta (1966) es uno de los primeros de esta época y en él se considera que el
descontento indígena se acrecentó en donde la colonización española se consolidó
más rápidamente. En cambio, María Elena Galaviz de Capdeville hace otra pro-
puesta en Rebeliones indígenas en el norte del Reino de la Nueva España (Siglo xvi y
xvii) (1967); dice que la mayor capacidad de combate de los grupos étnicos estaba
relacionada con su diferente organización social.
Con el movimiento estudiantil de 1968 y la insurgencia obrera de 1971-1972,
en los centros de investigación surgió el interés por estudiar la historia de los
movimientos sociales. A partir de este momento proliferaron los trabajos de este
tipo y empezaron a converger diferentes disciplinas sociales en el estudio de tales
fenómenos. Sobre todo la sociología tuvo mucha influencia sobre los análisis
históricos que se empezaron a realizar a partir de la crisis social y política que
vivió México. El socialismo en México. Siglo xix, de Gastón García Cantú (1969),3
constituyó una obra nodal en la historiografía de los movimientos sociales, pues
rescató y valoró los orígenes del socialismo agrario y en particular las rebeliones
campesinas como objeto específico de estudio en relación con los acontecimientos
nacionales decimonónicos.
A principios de la década de los setenta, el marxismo se difundió aceleradamente
en las universidades y en los centros de investigación, lo que incorporó nuevos
conceptos analíticos al estudio de las rebeliones campesinas, tales como las clases
sociales y lucha de clases; así fue cómo surgió una nueva corriente de investigación.
Con anterioridad existían análisis marxistas del fenómeno, pero éstos eran aislados
y raros. El marxismo no desplazó a otras concepciones teóricas, pero sí fue sig-
nificativo porque, con sus avances y limitaciones que discutiremos más adelante,
planteó una alternativa de análisis a muchos investigadores.
La historia liberal agraria es una corriente muy amplia en México. En la década
de los setenta se realizaron diversas investigaciones de este corte, cuyo anteceden-
te más cercano son los excelentes estudios de González Navarro (1954) y el de
Gastón García Cantú, “Rebeliones campesinas”, en El socialismo en México. Siglo xix, México,
3
Ediciones Era, 1969, pp. 55-78.
218
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 218 24/11/2014 05:01:03 p.m.
una mirada a diferentes formas de reconstrucción histórica
González y González (1956).4 Los trabajos que se ubican dentro de esta tradición
estudiaron las revueltas agrarias del siglo xix —de todo el país o de una región
determinada— a partir de las políticas agrarias, realizaron una revisión sistemática
de las leyes de desamortización, las cuales se consideraron el eje conductor del
análisis y la causa fundamental de las luchas agrarias. Como ejemplo tenemos los
estudios de Jean Meyer (1973 y 1979), así como el de José Velasco Toro (1979).5
Por su parte, la historiografía norteamericana desarrolló, desde la década de
los setenta, una historia social muy destacada. Robert Wasserstrom (1978) y John
Tutino (1980) fueron de los primeros autores en explicar las rebeliones campesinas
no sólo en función de la legislación agraria o del despojo de tierras comunales,
sino en relación con los cambios ocurridos en la estructura agraria de la región.6
A medida que pasa el tiempo, cada vez se van incorporando mayores elementos
de análisis. En unos artículos presentados en una mesa de trabajo organizada por
Friedrich Katz en Nueva York hace más de diez años, autores como John Hart y
John Tutino siguieron considerando importante el despojo de tierras comunales,
pero también describieron el proceso de pauperización de la comunidad y, sobre
todo, analizaron las transformado introducidas por la élite agraria,7 lo que consideran
4
Luis González y González, “El subsuelo indígena”, en Daniel Cossío Villegas, Historia de
México. La República restaurada, la vida social, vol. iii, pp. 149-446; Moisés González Navarro,
“Instituciones indígenas en México independiente”, en Métodos y resultados de la política indigenista
en México, Vol. 6, pp. 113-69.
5
Jean Meyer, Problemas campesinos y revueltas agrarias (1885-1910) y “Los movimientos cam-
pesinos en el occidente de México en el siglo xix”; José Velasco Toro, “Indigenismo y rebelión
totonaca de Papantla, 1885-1896”, pp. 81-105; Gerardo Sánchez D., “Movimientos políticos y
revueltas campesinas”.
6
Robert Wasserstrom, “A caste war that never was: The Tzeltal conspiracy of 1848”, pp. 73-
85; John Tutino, “Rebelión indígena en Tehuantepec”, pp. 89-101; posteriormente también ha
habido otros autores que han trabajado en este sentido, por ejemplo: Águeda Jiménez Pelayo, “Los
conflictos por tierras de comunidades indígenas: El caso de Teocaltiche 1961-1794”, pp. 21-42;
Leticia Reina, “De las reformas borbónicas a las leyes de Reforma”, pp. 181-268; Mario Aldama
Rendón, La rebelión agraria de Manuel Lozada: 1873.
7
John M. Hart, “La guerra de los campesinos del sureste mexicano en los años 1840: Con-
flicto en una sociedad transicional”, pp. 225-241; John Tutino, “Cambio social agrario y rebelión
campesina en el México decimonónico: el caso de Chalco”, pp. 94-135.
219
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 219 24/11/2014 05:01:03 p.m.
leticia reina aoyama
como el origen de las rebeliones campesinas. Esta corriente examina las relaciones
entre indígenas o campesinos y otros grupos sociales, en donde Tutino propone
que la gran propiedad y la comunidad entran en una relación de dependencia;
Evelyn Hu-DeHart, en su extraordinario libro Yaqui Resistance and Survival. The
Struggle for Land and Autonomy 1821-1910 (1984), agrega que las estrategias de
sobrevivencia de la comunidad están determinadas por los nuevos ajustes que va
teniendo el grupo étnico frente a los cambios externos.
Esta manera diferente —aguda y cercana a la localidad— de enfocar los es-
tudios históricos y etnohistóricos de las rebeliones, sacaron a la luz una novedosa
información sobre los cambios ocurridos en el ámbito social, es decir, el contexto
social, económico y político regional en el que se desarrollaron las rebeliones. Tam-
bién se ha analizado la relación establecida entre el grupo social que se resiste a los
cambios y el que se los impone, pero hasta entonces no habían rendido cuenta de
la organización o de los cambios en el interior del grupo hostilizado.
Otra corriente de estudios surgió a partir del marxismo. García Mora, en su
tesis de 1975, lo utiliza como concepción teórica y analiza la causa de las luchas
campesinas por el choque de dos sistemas económicos; el campesino local y el capi-
talista nacional. Según este enfoque, la disputa produce antagonismos de clases que
se agudizan, para transformarse repetidamente en motines, tumultos, alzamientos,
levantamientos y sublevaciones; que si aparentemente son atribuibles a causas di-
versas, en el fondo son claras manifestaciones de la lucha de clases.8
G. Ivanov, parafraseando a Lenin, decía en su clásico artículo “sublevaciones
populares mexicanas de la segunda mitad del siglo xvii” (1965) que la historia está
llena de esfuerzos ininterrumpidos de las clases oprimidas por derribar la opresión.9
En esta línea, algunos estudiosos han planteado que las crisis del sistema y los
cambios estructurales provocaron la lucha permanente entre explotados (indígenas
y campesinos) y explotadores (encomenderos, hacendados, alcaldes). Por lo mismo
—señala Enrique Semo—, las luchas tomaron un carácter muy diverso y complejo
debido a la gran heterogeneidad de las relaciones de producción existentes y a la
presencia de profundos problemas sociales.10
8
José Carlos García Mora, El conflicto agrario-religioso en una comunidad de la Sierra Tarasca.
9
G. Ivanov, “Sublevaciones populares mexicanas de la segunda mitad del siglo xvii”, pp. 33-68.
10
Enrique Semo, “Las luchas populares en la Nueva España (1600-1763)”, pp. 301-16.
220
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 220 24/11/2014 05:01:03 p.m.
una mirada a diferentes formas de reconstrucción histórica
Desde esta perspectiva, se planteaba que las luchas campesinas son la expre-
sión de la lucha de clases, pero a medida que avanzó la investigación documental
también se pudieron sustentar otros elementos de análisis, como el hecho de que
hay momentos históricos en los que se crean alianzas coyunturales con grupos so-
ciales no campesinos. Los rebeldes se alían con grupos de militares o caciques que
se disputan el poder regional, o defienden el federalismo, los fueros y la religión
o cuestionan el sistema económico y político de la nación, porque vislumbran la
posibilidad de conseguir sus objetivos.11 Esta alianza entre diferentes sectores de
la sociedad produjo amplios movimientos regionales en defensa de la federación
o de otros proyectos alternativos de nación. Sobre este problema se ha propuesto
una diferenciación metodológica entre lo que es propiamente un movimiento
campesino y lo que es un movimiento agrario regional.12 Dentro de esta corriente
se definió al campesino, en términos muy generales, como la clase trabajadora y
explotada del campo, ya posea o no la tierra. Esta delimitación fue necesaria por-
que, dada la complejidad que llegaron a tener algunos movimientos regionales y
la participación de muy diferentes grupos sociales, se corría el riesgo de extender
el término de campesino a todos los pobladores del campo que participaban en un
conflicto. Moreno García lanzó esta crítica a algunos autores en 1979 y advirtió
el peligro de caer en definiciones funcionalistas que poco ayudan a comprender y
desentrañar el problema.13
El análisis marxista ha agregado, entre otros esquemas teóricos, al capital-
mercado como elemento determinante para definir al campesinado en función de
las relaciones de propiedad y de trabajo. Es decir, el estudio del mercado de la tierra
y de la fuerza de trabajo han permitido separar al campesinado de otros sectores de
clase que participan conjuntamente en el mismo conflicto regional.
Con diferentes enfoques, tanto la historia liberal como el marxismo se han
interesado por la tenencia de la tierra y los conflictos que han generado su pose-
sión. Mientras la primera estudia los cambios en la tenencia de la tierra como la
causa de las rebeliones campesinas, la segunda no piensa en la posesión de la tierra
Reina, Las rebeliones campesinas…
11
Leticia Reina, “Las luchas campesinas: 1820-1907”, pp. 13-172.
12
13
Heriberto Moreno García, “Comentario a la ponencia de Jean Meyer sobre los movimientos
campesinos en el occidente de México en el siglo xix”, pp. 13-6.
221
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 221 24/11/2014 05:01:03 p.m.
leticia reina aoyama
como el motor de la lucha, sino plantea que las relaciones sociales imperantes en
un momento dado son las que generan el problema de la tenencia de la tierra. Es
decir, que la desigualdad en la tenencia es producto y reflejo de la desigualdad en
las relaciones sociales.
En general, hasta la década de los ochenta, la mayoría de los estudios abordaban
el tema de las rebeliones campesinas como el conflicto producido por los cambios,
ya sea en la tenencia de la tierra, ya en las relaciones sociales o ya en la agricultura
misma, y habían hecho énfasis en los cambios impuestos a la comunidad indígena
o campesina por un sector de la sociedad (españoles, criollos o mestizos). Este
planteamiento llevó a una visión dual de la realidad rural y a una sola dirección
de los cambios, a pesar de que el marxismo considera los cambios y las diferentes
respuestas violentas de las comunidades como un proceso dialéctico. Es decir, que
los cambios impuestos por la sociedad dominante provocan rebeliones indígenas y
éstas, a su vez, transforman los sistemas coercitivos. Pues aunque esto ya lo señalaba
Ivanov en 1965 —para las rebeliones en México— nos sino hasta mucho tiempo
después cuando se hace explícito y documentado. Por ejemplo, Dawn Fogle Deaton
en su trabajo sobre la protesta rural en Jalisco, dice: “Por mi parte, creo que las
revueltas no sólo fueron el resultado de cambios políticos y económicos sino que
también contribuyeron a ellos”.14
Hasta esta época, la mayoría de los investigadores había estudiado las rebeliones
como la resultante del encuentro entre dos sistemas productivos diferentes que en-
tran en contradicción. Esto es cierto, pero también lo es que existen otras relaciones
sociales, económicas y políticas muy complejas y necesarias para la reproducción de
ambos sistemas e, incluso, determinantes en algunos momentos para la sobrevivencia
de algunas regiones. Sólo algunos estudios de caso, como las tesis doctorales de
John Tutino, Eric Van Young o William Taylor, de fines de la década de los setenta,
empezaron a explicar la complementariedad e incluso la dependencia de los dos
sistemas, lo cual no quiere decir que haya relaciones de igualdad entre las partes.
Por tanto, el problema de la concepción dual de la sociedad rural no dejaba de ser
una visión desde afuera del grupo rebelde.
Ivanov, op. cit.; Dawn Fogle Deaton, “La protesta social rural durante el siglo xix en Jalisco”,
14
pp. 97-118.
222
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 222 24/11/2014 05:01:04 p.m.
una mirada a diferentes formas de reconstrucción histórica
Estudios regionales
En los últimos veinticinco años se produjo un auge en estudios de historia regional;
dentro de esta corriente proliferaron investigaciones sobre rebeliones. Este nuevo
género, similar en su sustento teórico, fue producto, por un lado, de la oposición
a las prácticas centralizadoras del Estado y de las historias generales, que poco
explicaban de la provincia, y por el otro, de la recuperación de archivos locales y
de la promoción de centros de investigación en diferentes ciudades de la República
Mexicana.
La proliferación de artículos y libros de historia regional producidos en la década
de los setenta y parte de los ochenta se caracterizó por la hiperespecialización, lo
cual provocó la atomización del conocimiento. Los investigadores normalmente se
especializaban en un tema (como parcela de la realidad), o una región o un periodo
determinado, ya sea colonial o del siglo xix o xx; de modo que era difícil integrar el
conocimiento de los diferentes espacios y etapas que constituyen la historia general
de México. Sin embargo, en los últimos diez años se han publicado algunos estudios
sobre rebeliones dentro de una nueva corriente de la historia regional que, aunque
con diferentes puntos de vista teóricos, se pueden caracterizar por los siguientes
rasgos: inscriben el conflicto social en el contexto de la dinámica social; cada vez
más se estudian regiones no tratadas con anterioridad; y hay una tendencia a los
estudios de larga duración.15 Por esta vía existe una tendencia a realizar estudios
cada vez más integrales.
15
Mario Aldana Rendón, La rebelión agraria de Manuel Lozada: 1873; Felipe Castro Gutiérrez,
Los movimientos de 1766-1767 en Michoacán; Dawn Fogle Deaton, op. cit.; Michael T. Ducey, “Tierras
comunales y rebeliones en el norte de Veracruz antes del Porfiriato, 1821-1880: El proyecto liberal
frustrado”, pp. 209-30; Sergio Florescano M., “El proceso de destrucción de la propiedad comunal
de la tierra y rebeliones indígenas en Veracruz, 1826-1910”, pp. 5-18; René González de Lama,
“Los papeles de Díaz Manfort: una revuelta popular en Misatla (Veracruz), 1885-1886, pp. 475-
521; Ana María Huerta, Insurrecciones rurales en el estado de Puebla, 1868-1870; Águeda Jiménez
Pelayo, op. cit., pp. 21-42; José Luis Mirafuentes Galván, “Legitimidad política y subversión en el
noreste de México. Los intentos del indio José Carlos Rubalcaba de coronarse José Carlos V, rey
de Los Naturales de la Nueva Vizcaya”, pp. 3-22; Adriana Nevada Chávez Hita, Esclavos negros
en las haciendas azucareras de Córdoba, Veracruz, 1690-1830, cap. III; Thomas H. Naylor, y Polzer
Charles W., The Presidio and the milita on the northen frontier of new Spain; Álvaro Ochoa, “Miguel
223
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 223 24/11/2014 05:01:04 p.m.
leticia reina aoyama
Estudios antropológicos
Por lo general hasta hace algunos años, la historiografía de las rebeliones indígenas
y campesinas había proporcionado mayor conocimiento sobre la organización polí-
tica nacional —y en particular sobre la nueva sociedad rural mestiza en gestación
durante el siglo xix— que sobre la reorganización interna o permanencia de la
comunidad indígena o campesina. El nuevo acercamiento de la historia y de la
antropología así como la consulta de nuevas fuentes documentales han empezado
a rendir cuentas sobre el análisis histórico de la comunidad indígena decimonónica,
las transformaciones en sus instituciones y cómo éstas se adaptaron a los cambios
impuestos por la sociedad dominante. Los estudios antropológicos que empezaron
a analizar los movimientos campesinos de liberación nacional de Asia, África y
América tuvieron gran influencia sobre las investigaciones históricas de la organi-
zación social y militar comunitaria en momentos de conflicto con el exterior y sus
motivaciones internas para rebelarse.
Uno de los primeros estudios histórico-antropológicos, anterior a la situación
antes mencionada, lo constituye el excelente libro de Aguirre Beltrán sobre El señorío
de Cuauhtochco. Ya en 1940, el autor planteaba que la lucha de los pueblos por la
conquista de la tierra es su historia misma. A partir de este razonamiento estudió
la organización de la comunidad indígena tanto en su vida cotidiana, como en sus
momentos de conflicto con el exterior. Describió el proceso productivo, las fiestas
y el sistema de cargos en función de la resistencia pasiva y activa de los pueblos y
su adaptación a la sociedad global cambiante.
Por su parte, la antropología norteamericana también ha intentado el análisis
histórico de la cultura indígena y la función que ésta tiene en las rebeliones. Por
ejemplo, Edward H. Spicer (1962) realizó una amplia descripción de la organiza-
ción social y política autóctona de diferentes grupos étnicos del norte de México y
del suroeste de Estados Unidos, pero no explica si la organización étnica era una
de la Trinidad Regalado y la lucha por la tierra”, pp. 109-18; Renato Revelo Lecouona, La Guerra
de liberación del pueblo maya: 1519-1855; Gerardo Sánchez D., op. cit.; Frans J. Shryer, “Peasants
and the law: a history of land tenure and conflic in the Huasteca”, pp. 283-354; Guy Thomson,
“Agrarian Conflict in the Municipality of Cutzalán (Sierra de Puebla): The Rice and Fallo d Pala
Agustín Dieguillo 1861-1894”, pp. 205-58.
224
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 224 24/11/2014 05:01:04 p.m.
una mirada a diferentes formas de reconstrucción histórica
supervivencia, un residuo o había adoptado nuevas formas en el proceso históri-
co.16 Dentro de esta corriente, Paul Friedrich (1970) llevó a cabo un estudio de
antropología cultural acerca de una revuelta agraria local desde la perspectiva de
un cambio histórico de gran escala. Analizó de manera articulada las causas so-
ciales, psicológicas y políticas y el papel que desempeñan los elementos culturales
en el conflicto, pero no hay continuidad en el análisis histórico de larga duración.
Reconstruye la cultura tarasca del periodo colonial y describe los cambios econó-
micos y sociales en el agro michoacano de 1880 a 1920, para finalmente analizar la
revuelta agraria de 1924-1925, por lo que debemos suponer que hay una continuidad
cultural tarasca originaria.17
En la misma época, la antropología francesa aportó (1971) el excelente libro
de Henry Favre, Cambio y continuidad entre los mayas de México. Influido por el
estructuralismo, comparó la estructura de la comunidad indígena en relación con
dos insurrecciones sucedidas con un siglo de diferencia, y explica cómo y por qué se
transformó la organización social indígena. El autor afirma que no sorprende tanto
la extensión y la profundidad de los cambios, como la continuidad que los subyace.
Analizó el sistema de parentesco, de afinidad y de distribución de la autoridad en
los diferentes momentos históricos para llegar a la siguiente conclusión: la organi-
zación interna de la comunidad se recompone, pero la estructura comunitaria no
cambia. Es decir, que los cambios en el interior del grupo indígena se consideran
como una adaptación a la sociedad que los engloba.
Este tipo de análisis abrió una rica veta de investigación y es incuestionable el
aporte de Favre en la forma de la reacción y organización de la comunidad indí-
gena frente a los cambios impuestos por el sistema colonial, aunque en el fondo
también mantiene una posición dual frente al problema, en este caso, el cultural.
El autor afirma que hay dos mundos culturales diferentes que cambian para poder
permanecer; las diferencias culturales y las relaciones entre el mundo indígena y
el ladino son las que no se alteran. Las conclusiones están expuestas de tal manera
que podríamos imaginar la región de Chiapas dividida en dos mundos totalmente
separados, que no han tenido influencia el uno sobre el otro.
16
Edward H. Spicer, Cycles of Conquest: The impact of Spain, Mexico and the United Estate son the
Indians of the Southwest, 1533-1960.
17
Paul Friedrich, Agrarian Revolt in a Mexican Village.
225
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 225 24/11/2014 05:01:04 p.m.
leticia reina aoyama
En la obra de William Taylor se presenta cierta influencia de la antropología
funcionalista, como por ejemplo en su admirable libro Alcoholismo, homicidio y rebe-
lión. Taylor se ha interesado en demostrar cómo los incidentes de violencia pueden
revelar patrones de comportamiento social, así como sus relaciones con las premi-
sas culturales. Trabajó con documentación de los archivos judiciales para analizar
los procesos por homicidio y violencia, y a partir de esto propone que es posible
tender un puente entre la biografía individual y el análisis social despersonalizado
con lo cual se posibilita el estudio de la historia de los. campesinos en términos del
comportamiento de los grupos, manifestado en ciertos intereses comunes. Con esta
metodología establece que las rebeliones son actos políticos, violentos, que tienden
a restablecer el equilibrio. Es decir, reorganizan las relaciones comunitarias (en el
interior del grupo) e instrumentan los ajustes necesarios a las presiones coloniales.
Indudablemente también está influido por la teoría del comportamiento social, la
cual ha aportado conocimiento sobre las actitudes, deseos y algunos aspectos de la
vida diaria de la comunidad indígena.
En general, hay una tendencia a apoyarse en diferentes disciplinas de las ciencias
sociales. Por ejemplo, la influencia del psicoanálisis en Francia es evidente cuando
en el estudio de las rebeliones indígenas y campesinas se analizan aspectos de la
conciencia social, la racionalidad de la situación de dependencia, la simbolización
de la relación con el dominante y la personalidad indígena, tal como en el trabajo de
Henri Favre sobre el potencial insurrecciona! del campesinado indígena (1979).18
En Estados Unidos ha vuelto a cobrar importancia la psicología social, que ha
profundizado en dos aspectos: a) la diferenciación social interna (estratificación)
de la sociedad campesina, Y b) la sobrevivencia continua de la comunidad y el
vigor corporativo de los pueblos indios. Estos dos aspectos habían sido planteados
como contradictoriamente excluyentes por algunas corrientes de la antropología.
En cambio Eric Van Young en un excelente artículo (1984) los estudia como una
contradicción aparente y se apoya en elementos de la psicología que explican las
tensiones entre grupos.19 Demuestra que cuando la comunidad campesina lucha
Henry Favre, “A propos du potentiel insurrectionnel de la paysannerie indienne: opression,
18
alieniation, insurrection”, pp. 69-82.
19
Eric Van Young, “Conflic and Solidarity in Indian Village Life: The Guadalajara Region in
the Late Colonial Period”, pp. 57-79.
226
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 226 24/11/2014 05:01:04 p.m.
una mirada a diferentes formas de reconstrucción histórica
por defender sus tierras (conflicto con el exterior), esto sirve para disminuir las
tensiones sociales generadas por la tendencia creciente a la diferenciación económica
del grupo. Es entonces cuando se refuerza la identidad comunal y se apuntala la
autoridad de la élite del pueblo mediante el conflicto con el exterior. Este tipo de
análisis fue un gran aporte que ayudó al arranque de la reflexión sobre la dinámica
interna de la comunidad.
La antropología marxista ha aplicado algunos de los conceptos antes mencio-
nados al estudio de la resistencia y la lucha indígenas, pero éstos tienen un matiz
diferente. En la obra de Antonio García de León, Resistencia y utopía (1984) se
analizan los conflictos y los cambios como “los momentos en que la violencia
avanza lo suficiente como para dejar al descubierto, al menos momentáneamente,
los espectros vivos de la estructura profunda de un mundo que no ha roto con
las divisiones étnicas y las clases sociales en lenta formación”.20 En este sentido,
su análisis permite dirigir la mirada hacia aquellas estructuras de la comunidad
indígena, de las cuales no se ha encontrado todavía suficiente documentación,
pero que están en el inconsciente colectivo de los pueblos, y que él encontró en el
recuerdo de los testigos.
La confluencia del marxismo y de la antropología estructuralista ha resucito
la visión dual de dos sistemas económicos y culturales diferentes: lo indio y lo no
indio. Aunque diversas corrientes de la historia y de la antropología han analizado las
relaciones entre los dos sistemas, éstos no dejaban de interpretarse como dicotómicos
y excluyentes. En el análisis de García de León, los dos sistemas aparecen como
diferentes, pero necesarios. Afirma que la supervivencia y la resistencia ancestral no
sólo se explican “por los mecanismos de autodefensa (solidaridad o cohesión), sino
también por la precoz organización de los espacios productivos, una organización
que condenó a las regiones montañosas erosionadas [...] a ser reserva de mano de
obra o regiones de refugio [...] que tienen como razón de ser el trabajo asalariado
estacional fuera de ahí”.21 De tal suerte que se genera una simbiosis entre finca
y comunidad, donde el peonaje y el trabajo asalariado favorecen la reproducción
tanto de la comunidad, como también la de la sociedad global.
20
Antonio García de León, Resistencia y utopía, p. 14.
21
Ibid., p. 126.
227
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 227 24/11/2014 05:01:05 p.m.
leticia reina aoyama
Este enfoque no desmiente otras posiciones teóricas, pero pone al descubierto
que son parciales y que, en todo caso, se debe combinar el análisis diacrónico con
el sincrónico para conocer los procesos de larga duración (la resistencia cotidiana
ancestral indígena) y cómo se expresa ésta (las rebeliones indígenas y campesinas)
en momentos de cambio o de crisis.
La religión ha sido un elemento muy importante en la organización social de
algunos grupos étnicos, por ello aparece de una u otra manera en algunas rebeliones
indígenas. Los investigadores que han tratado el aspecto religioso en momentos de
conflicto (incluso armado) lo han interpretado de diferentes maneras. Entre ellas
destaca la que dice que la religión es la causa de las rebeliones, como en el caso de
Barabas (1976);22 otra línea la constituyen trabajos como los de Friedrich (1970) y
García Mora (1975), quienes plantean que las causas de las revueltas agrícolas son
económicas y que los elementos religiosos son una forma de expresión del conflicto;23
o bien como Montoya Briones (1972), quien analiza la permanencia de elementos
religiosos prehispánicos y cómo se manifiestan éstos en símbolos sincréticos en los
momentos de lucha;24 o las que plantean que los movimientos religiosos surgen en
sociedades que atraviesan por situaciones de crisis, como Domínguez y Cerrutti
(1990);25 o que la religión es el elemento o bien aglutinador o bien detonador; y
está una última posición, como la de García de León, quien analiza el aspecto reli-
gioso del mundo indígena como algo integrado, en donde forman una unidad los
diferentes aspectos de la sociedad como: mitos de origen, expresiones de identidad
y formas de resistencia.26
Alicia M. Barbas, “Profetismo, milenarismo y mesianismo en las insurrecciones mayas de
22
Yucatán”, p. 611.
23
Fredrich, op. cit.; García Mora, op. cit., 1975.
24
José de Jesús Montoya Briones, “Manuel Lozada, ¿líder mesiánico?”, pp. 587-91.
25
Bertha Domínguez y Ángel Cerruti, “Milenarismo y mesianismo en la Guerra de Castas”,
pp. 111-8.
26
García de León, op. cit., 1985. En los últimos años se ha manifestado un fuerte interés por
el estudio del aspecto religioso de las rebeliones, y en general por la religión de grupos étnicos,
especialmente el de los mayas, chamulas, zinacatecos, tzeltales, tzotziles. Por ejemplo, tenemos los
trabajos de Melchor Campos García, “El paganismo maya como resistencia a la evangelización y
colonización española, 1546-1761”, pp. 111-34; Felipe Castro Gutiérrez, op. cit.; y sobre la reli-
gión y el clero hay muy buenos exponentes como: Victoria Bricker, El cristo indígena, el rey nativo.
228
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 228 24/11/2014 05:01:05 p.m.
una mirada a diferentes formas de reconstrucción histórica
Historia integral
Hasta la década de los setenta la mayoría de los trabajos se caracterizaron por
historiar estrictamente el conflicto armado, es decir, la etapa del enfrentamiento
violento de un movimiento social y la represión por parte del Estado; lo que dio
por resultado historias fragmentadas de la vida rural. A partir de los ochenta hay
una tendencia creciente a analizar las diferentes formas de lucha y las diferentes
etapas de resistencia pasiva. Todo ello en el contexto de las características de las
sociedades agrarias y nacionales en las cuales se desarrolla la rebelión.
Por esta línea, la de la historia regional agraria, se empezaron a realizar inves-
tigaciones integrales o globales de diferentes sociedades rurales. En la escuela
norteamericana tuvo influencia la necesidad de aprehender diferentes variables de
la sociedad para analizar la multicausalidad y la complejidad de las rebeliones. Por
ejemplo, existen dos tempranos y estupendos libros, el de William Taylor, Alcoholis-
mo, homicidio y rebelión (1979 en inglés), Eric Van Young, La crisis del orden colonial.
Estructura agraria y rebeliones populares de la Nueva España, 1750-l821 (1981 en
inglés) y John Tutino, De la insurrección a la revolución- en México. Las bases sociales
de la violencia agraria. 1750-1940. Otro ejemplo muy reciente es el trabajo de Cuy
Thomson, Ethnicity and Class Conflict in Rural Mexico (1990 en inglés), en donde
se reconstruyen con hilo fino las relaciones de poder local.
Asimismo, Resistencia y utopía de Antonio García de León (1985), constituye
un reto y una invitación a hacer la historia total de una región. El autor parte de
una preocupación central: la resistencia y la lucha de los indígenas en la provincia
de Chiapas, pero incursiona en todos los ámbitos del mundo indígena y reconstruye
la compleja red de relaciones de los diferentes grupos sociales y sus interdependen-
cias regionales, así como los factores de la política nacional y las necesidades del
capital extranjero que influyen en la región. Esta investigación es un buen ejemplo
de estudio de larga duración, pues analiza 500 años de lucha armada, creencias y
vida cotidiana. Aquí lo social no aparece como una especialidad de la historia, sino
como lo que propusieron Marc Bloch y Lucien Favre, fundadores de los Anales:
Sustrato histórico de la mitología del ritual de los mayas; Murdo Mac Leod, “La espada de la Iglesia:
excomunión y la evolución de la lucha por el control político y económico en Chiapas colonial,
1545-1700”, pp. 199-214.
229
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 229 24/11/2014 05:01:05 p.m.
leticia reina aoyama
la historia social como síntesis que integra los resultados de la historia demográ-
fica, la económica, la del poder y la de las mentalidades. Es decir, la historia total
entendida como la historia de las sociedades. En este sentido, García de León hace
una historia regional total de larga duración.
La larga duración
¿Por qué hablar de región y de larga duración? La heterogeneidad regional de
México, por su geografía, su desarrollo económico e historia local, ha impuesto
la necesidad del análisis regional. De tal suerte que es a partir de la región como
podemos recuperar una vasta documentación, lo cual permite reconstruir a la
sociedad en conjunto; la vida cotidiana de los grupos étnicos, con sus propios
tiempos históricos, y en un ámbito lo suficientemente grande como para analizar
las relaciones más significativas y la evolución de los diferentes grupos sociales que
cohabitan en una región y en diferentes niveles: geográfico, económico, político y
mental. Metodológicamente, la región es el espacio que mejor nos permite recons-
truir la resistencia —la lucha sorda de la vida cotidiana— y la rebelión armada en
la larga duración. Es decir, combinar el análisis diacrónico con el sincrónico, o la
estructura con la coyuntura.
Los estudios sobre rebeliones indígenas-campesinas, que se hicieron hasta
hace diez años, en su mayoría trataban sobre la lucha de un grupo en un momento
determinado; no había un hilo de continuidad entre el análisis de cada coyuntura.
En realidad son muy pocas aquellas investigaciones que se interesaron por hacer
estudios de larga duración. Entre los trabajos que se han propuesto hacer un análisis
de por lo menos un siglo de resistencia y lucha de un grupo indígena, encontra-
mos dos grandes corrientes: la antropológica y la histórica. Estas disciplinas están
íntimamente ligadas, pero los estudios se agrupan en una o en otra, de acuerdo
con el método de investigación que se utiliza para analizar a los diferentes grupos
étnicos. En ambas disciplinas hay diferencias internas y, por supuesto, préstamos.
Dentro del grupo de análisis antropológico que ha efectuado estudios de larga
duración podemos enumerar los siguientes libros: Agrarian Revolt in a Mexican
Village de Friedrich (1970), Cambio y continuidad entre los mayas de México de Fa-
vre (1971, 1a. ed. en francés) y El conflicto agrario religioso en una comunidad de la
230
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 230 24/11/2014 05:01:05 p.m.
una mirada a diferentes formas de reconstrucción histórica
sierra tarasca de García Mora (1975). El primero de ellos, desde la perspectiva de
la antropología culturalista norteamericana, y el tercero, desde el punto de vista
de la antropología marxista, nos ofrecen muy buenos análisis sincrónicos de los
conflictos agrarios de principios del siglo xx. Sin embargo, los análisis diacrónicos
que arrancan desde la época prehispánica tienen dos problemas: 1) la ausencia
del proceso de resistencia y la lucha del grupo tarasco a través de los siglos, y 2)
es disparejo el análisis histórico de la cultura, pues toman diferentes elementos de
análisis en distintos periodos. El libro de Henry Favre se ubica en la problemática
y preocupaciones de la antropología estructuralista; analiza y compara dentro de la
estructura de la sociedad maya (de Chiapas) el momento de dos grandes rebelio-
nes: 1712 y 1869, para concluir que la organización cambia para que la estructura
permanezca. Este estudio aportó el análisis comparativo de las estructuras, con lo
que podemos conocer los cambios y continuidades de una sociedad a lo largo de su
historia, pero con la limitación de que no podemos conocer el proceso por medio
del cual se dieron las transformaciones o permanencias.
Por otra parte, tenemos el estudio de historia de larga duración de Hu-DeHart
intitulado Yaqui Resistance and Survival. The Struggle for Land and Autonomy. 1821-
1910. La autora lleva a cabo una reconstrucción histórica del proceso de trans-
formación de las “acciones” de los yaquis para comprender sus relaciones con el
mundo exterior y describe algunos aspectos culturales del grupo étnico, aunque no
reconstruye los procesos internos de la comunidad indígena. Un complemento al
estudio integral y de larga duración sobre los yaquis, lo constituye la tesis doctoral
de Alejandro Figueroa, titulada Identidad étnica y persistencia cultural. Un estudio de
la sociedad y de la cultura de los yaquis y de los mayos (1992). Este excelente trabajo
hace un profundo análisis de todos los hilos de la cultura y la organización social
de los yaquis y mayos, para demostrar que la persistencia de estos grupos étnicos
es un proceso cambiante; el autor sostiene que aunque cambien los referentes de la
identidad, “esta es un factor poderoso de diferenciación y adscripción, de apego a
su historia y a sus tradiciones, sin importar aquí si éstas son inventadas o no”. De
manera que las etnias han tenido que transformarse para “persistir” en el contexto
de los cambios regionales y de la nación.
La historiografía total regional de larga duración ha ido rindiendo frutos y en
la actualidad ya se cuenta con, por lo menos, 16 trabajos que datan de la última
década. En ellos se mantiene el interés por los grupos étnicos del sur, sureste: Reifler,
231
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 231 24/11/2014 05:01:05 p.m.
leticia reina aoyama
(1989); Reina, “De las reformas borbónicas a las Leyes de Reforma”; del noroeste,
Mirafuentes, “Legitimidad política y subversión en el noroeste de México…”; y
Michoacán en el centro; Ochoa, “Miguel de la Trinidad Regalado y la lucha por
la tierra”. Otros nuevos estudios son de Veracruz, Nevada, Esclavos negros en las
haciendas azucareras…; la Huasteca, Shryer, “Peasant and the law…”; y Escobar,
Los pueblos indios en la Huasteca hidalguense y veracruzana…; Jalisco, Aldana, “La
cuestión agraria en la costa de Jalisco”; y la frontera norte, Naylor, The Presidio and
the Milita…, por nombrar algunos.
Asimismo, es muy importante señalar que bajo esta perspectiva del análisis de
larga duración ha aparecido otro tipo de trabajo que, al profundizar en el estudio
de la organización social indígena, no dan tanta importancia a la rebelión (lèase
enfrentamiento armado), como a otras formas de lucha “sorda” y cotidiana, a saber:
la persistencia, la supervivencia, la resistencia. Es el caso de los estupendos libros
de Nancy Farris y Mario Ruz, quienes analizan, en realidades concretas, conceptos
como supervivencia, resistencia, adaptación o persistencia (tal como el trabajo de
Figueroa); todo ello a partir de la dinámica social en toda su complejidad.27 Es decir,
la historiografía sobre rebeliones cada día se hace más compleja conceptualmente
y tiende más a combinar el análisis diacrónico con el sincrónico, donde el conflicto
violento entre grupos sociales sólo constituye una parte y un momento del devenir
histórico de un grupo indígena o campesino en pos de la sobrevivencia y adaptación
a los cambios internos y externos impuestos por la dinámica y política nacionales.
Análisis generales
En la historiografía de las rebeliones indígenas y campesinas fue necesaria la acu-
mulación de estudios particulares, para llegar a proponer algunas generalizaciones.
Se ha pasado de periodos de descripción monográfica y de acumulación de estudios
de tipo regional, a otros momentos de complejidad y problematización del objeto de
estudio. De tiempo en tiempo se han hecho historias generales que han permitido
Nancy M. Farris, La sociedad maya bajo el dominio colonial. La empresa colectiva de la supervi-
27
vencia; Mario H. Ruz, Savia indígena, floración ladina. Apuntes para una historia de las fincas comitecas
(siglo xviii y xix).
232
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 232 24/11/2014 05:01:06 p.m.
una mirada a diferentes formas de reconstrucción histórica
reflexionar, por un lado, en términos teórico metodológicos sobre las rebeliones en
sí misma, y por otro, sobre la sociedad nacional en la cual se desarrolla el conflicto
étnico o campesino.
De esta manera, las interpretaciones generales han integrado el conocimiento de
diferentes regiones y periodos, para comparar procesos semejantes y diferentes, lo
cual ha posibilitado nuevos análisis que dan cuenta de país en un conjunto. En los
últimos quince años destaca Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural en México
del siglo xvi al siglo xx (1988 ed. en inglés) compilado por Friedrich Katz, quién
estimuló el encuentro y la discusión de un grupo de investigadores especialistas
en el tema. De ahí que si bien se trata de un esfuerzo colectivo, Katz aportó una
interpretación general de las rebeliones y, dentro de una perspectiva comparativa y
de larga duración, analiza las dos grandes revoluciones de México con base social
campesina, como los movimientos que transformaron este país. Coloca la participa-
ción campesina en el centro del discurso histórico. Señala que es este grupo social el
que creó “las bases para la independencia de México a partir de 1820” y —continúa
diciendo— que los campesinos “condujeron a los profundos cambios que tuvieron
lugar en el país a partir de 1920. Pero también en el periodo que media entre las dos
grandes revoluciones de México, las revueltas rurales afectaron a México mucho
más de lo que había afectado a la Nueva España colonial”.28
Por último, es necesario hacer mención al libro de John Tutino ya mencionado,
De la insurrección a la revolución en México…, que si bien es importante por el trabajo
de reconstrucción histórica, también lo es por la temprana discusión y conceptua-
lización general de las categorías que permiten el análisis de las rebeliones y, en
general, de la violencia campesina. Cabe decir también que en los últimos años este
autor ha empezado a abrir una nueva brecha de investigación sobre la cultura; en
un artículo reciente (1992) hace explícita la necesidad metodológica de incorporar
al análisis de la cultura a las relaciones de producción y de poder.29 En este punto,
su posición se encuentra con la escuela francesa de historia de las mentalidades,
28
Fredrich Katz (comp.), “Introducción: Las revueltas rurales en México”, en Revuelta, rebelión
t revolución. La lucha rural en México del siglo xvi al siglo xix, pp. 9-26. Para otras tempranas inter-
pretaciones generales, se puede consultar: Reina, Las rebeliones campesinas en México. (1818-1906);
Severo Martínez Peláez, Motines de indios. La violencia colonial en Centroamérica y Chiapas.
29
John Tutino, “Historias del México agrario”.
233
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 233 24/11/2014 05:01:06 p.m.
leticia reina aoyama
sólo que él parte de las rebeliones (producción-poder) y trata de desentrañar la
cultura que subyace en una sociedad. En cambio, por el camino de la antropología
histórica europea, es el estudio de la vida cotidiana lo que lleva a encontrarse con
el conflicto, la violencia y la rebelión.
Las investigaciones de los primeros años de la década de los noventa se caracteri-
zan por profundizar en aspectos de la cultura de los pueblos indígenas; entendiendo
por ello que de esta manera se pretende complejizar y comprender las rebeliones en
todos los niveles y ámbitos, hasta en el de la vida cotidiana, los cuales ha permitido
construir identidades no sólo de lucha, sino también de sobrevivencia. Asimismo,
después de Chiapas 1994, los estudios históricos sobre rebeliones tendrán como reto
tender un puente de análisis con el presente. Sólo así cobrarán verdadero sentido
la historia y nuestra labor como historiadores. Quisiera terminar citando a John
Tutino: “Y debemos recordar que el futuro de México sólo podrá ser entendido
como el resultado histórico de procesos arraigados en un complejo pasado agrario”.30
Bibliografía
Aldana Rendón, Mario. La rebelión agraria de Manuel Lozada: 1873, México, fce,
1983, 238 pp.
———, “La cuestión agraria en la costa de Jalisco”, en: Estudios Jaliscienses núm. 2,
noviembre de 1990, Jalisco, pp. 43-60.
Barabas, Alicia M. “Profetismo, milenarismo y mesianismo en las insurrecciones mayas
de Yucatán”, Actas del XLI Congreso Internacional de Americanistas, vol. II, México,
1976, pp. 608-22.
Bricker, Victoria. El cristo indígena, el rey nativo. Sustrato histórico de la mitología del ritual
de los mayas, México, fce, 1989, 528 pp.
Campos García, Melchor. “El paganismo maya como resistencia a la evangelización
y colonización española, 1546-1761”, en: Relaciones, núm. 52, Morelia, Estudios
de Historia y Sociedad, El Colegio de Michoacán, verano de 1992, pp. 111-34.
Casarrubias, Vicente. Rebeliones campesinas, México, sep, 1946 (La Biblioteca Enci-
clopédica Popular), 94 pp.
30
Ibid., p. 211.
234
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 234 24/11/2014 05:01:06 p.m.
una mirada a diferentes formas de reconstrucción histórica
Castro Gutiérrez, Felipe. Los movimientos de 1766-1767 en Michoacán, México, unam,
1986, 317 pp.
Deaton, Dawn Fogle. ‘’La protesta social rural durante el siglo xix en Jalisco”, en:
Carmen Castañeda (ed.), Élite, clases sociales y rebelión en Guadalajara y Jalisco, siglo
xviii y xix, Guadalajara, Jalisco, Colegio de Jalisco, 1988, pp.-118.
Domínguez, Bertha y Ángel Cerruti. ‘’Milenarismo y mesianismo en la Guerra de
Castas”, en: Estudios, núm. 23, itam, invierno de 1990, pp. 111-8.
Ducey, Michael T. “Tierras comunales y rebeliones en el norte de Veracruz antes del
Porfiriato, 1821-1880: El proyecto liberal frustrado”, en: Anuario VI, 1989, pp.
209-30.
Escobar, Antonio. Los pueblos indios en las Huastecas hidalguense y veracruzana. Cohesión
y resistencia, 1750-1853, México, El Colegio de México, tesis de doctorado, 1994.
Farris, Nancy M. La sociedad maya bajo el dominio colonial. La empresa colectiva de la
supervivencia, Madrid, Alianza Editorial, 1992, (1ª. ed. en inglés 1984).
Favre, Henri. Cambio y continuidad entre los mayas de México, México, Siglo xxi Edi-
tores, 1973 (1ª. ed. en francés 1971), 381 pp.
———. “Á. propos du pontentiel insurrectionnel de la paysannerie indienne: oppres-
sion, aliénation, insurrection”, Actas du XLII Congres Internatwnal des Americanistes,
Congres du Centenaire, Paris 1976, vol. lll, 1979, pp. 69-82.
Figueroa Valenzuela, Alejandro. Identidad étnica y persistencia cultural. Un estudio de la
sociedad y de la cultura de los yaquis y de los mayos, México, El Colegio de México,
tesis de doctorado, 1992.
Friedrich, Paul. Agrarian Revolt in a Mexican Village, New Jersey, Prentice-Hall, En-
glewood Cliffs, 1970, 158 pp.
Flores D., Jorge. La revolución de Olarte en Papantla. 1836-1838, México, Imprenta
Mundial, 1938, 96 pp.
Florescano M., Sergio. ‘’El proceso de destrucción de la propiedad comunal de la
tierra y rebeliones indígenas en Veracruz, 1826-1910”, en La Palabra y el Hombre,
núm. 52, 1984, pp. 5-18.
Galaviz de Capdeville, María Elena. Rebeliones indígenas en el norte del reino de la Nueva
España (Siglo xvi y xvii), México, Editorial Campesina, 1967, 213 pp.
García de León, Antonio. Resistencia y utopía, 2 vols., México, Ediciones Era (Pro-
blemas de México), 1985.
García Mora, José Carlos. El conflicto agrario-religioso en una comunidad de la sierra
tarasca, México, enah, 1975, 387 pp.
235
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 235 24/11/2014 05:01:06 p.m.
leticia reina aoyama
González de Lama, René. “Los papeles de Díaz Manfort: una revuelta popular en
Misantla (Veracruz), 1885-1886”, en Historia Mexicana, núm. 2, México, El Co-
legio de México, vol. xxxix, octubre-diciembre 1989, pp. 475-521.
González Navarro, Moisés. “Instituciones indígenas en México independiente”, en:
Métodos y resultados de la política indigenista en México, México, Memoria del Instituto
Nacional Indigenista, vol. 6, 1954, pp. 113-69.
———. Raza y tierra; la guerra de castas y el henequén, México, El Colegio de México,
1970, 392 pp.
González y González, Luis. “El subsuelo indígena”, en Daniel Cosío Villegas, Histo-
ria de México. La República Restaurada, La vida social, vol. lii, México, Editorial
Hermes, 1956, pp. 149-446.
Hart, John M. “La guerra de los campesinos del suroeste mexicano en los años 1840:
Conflicto en una sociedad transicional”, en Friedrich Katz (comp.), Revuelta, rebe-
lión y revolución. La lucha rural en México del siglo xvi al siglo xx, 2 vols., México,
Ediciones Era, 1990, (1ª. ed. en inglés, 1988), pp. 225-41.
Hu-Dehart, Evelyn. Yaqui Resistance and Survival. The Struggle for Land and Autonomy
1821-1910, Maddison Wisconsin, The University of Wisconsin Press, 1984, 293 pp.
———. “Rebelión campesina en el noroeste: Los indios yaquis de Sonora, 1740-
1976”, en Friedrich Katz (comp.), Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural en
México del siglo xvi al siglo xx, 2 vols., México, Ediciones Era, 1990, (1ª. ed. en
inglés 1988), pp. 135-63.
Huerta, Ana María. Insurrecciones rurales en el estado de Puebla, 1868-1870, Puebla,
Centro de Investigaciones Históricas y Sociales, Puebla, Instituto de Ciencias de
la Universidad Autónoma de Puebla, 1985.
Huerta Preciado, María Teresa. Rebeliones indígenas en el noreste de México en la época
colonial, México, inah, 1966, 108 pp.
Ivanov, C. “Sublevaciones populares mexicanas de la segunda mitad del siglo xvii”
en: Historia y Sociedad, núm. 1. México, Ediciones Historia y Sociedad, febrero
de 1965~ pp. 33-68.
Jiménez Pelayo, Agueda. “Los conflictos por tierras de comunidades indígenas: El
caso de Teocaltiche 1691-1794”, en Encuentro, núm. 3, México, El Colegio de
Jalisco, vol. 3, primavera de 1986, pp. 21-42.
Katz, Friedrich (comp.). “Introducción: Las revueltas rurales en México”, en Revuelta,
rebelión y revolución. La lucha rural en México del siglo xvi al siglo xx, 2 vols., México,
Ediciones Era, 1990 O’ ed. en inglés, 1988), pp. 9-26.
236
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 236 24/11/2014 05:01:06 p.m.
una mirada a diferentes formas de reconstrucción histórica
——— y Jane Dale Lloyd (comp.). Porfirio Díaz frente al descontento popular regional
(1891-1893), México, uja. Departamento de Historia, 1986,223 pp.
Mac Leod, Murdo, J. “La espada de la Iglesia: excomunión y la evolución de la lucha
por el control político y económico en Chiapas colonial, 1545-1700”, en Meso-
américa, Vermont, Publicación de Plumsorck Mesoamerican Studies y del Centro
de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, año 11, cuaderno 20, diciembre
1990, pp. 199-214.
Martínez Peláez, Severo. Motines de Indios. La violencia colonial en Centroamérica y
Chiapas, Puebla, Centro de Investigaciones Históricas y Sociales del instituto de
Ciencias de [a Universidad Autónoma de Puebla, 1976, 254 pp.
Meyer, Jean, Problemas campesinos y revueltas agrarias (1821-1910), México, sep,
1973, 235 pp.
Mirafuentes Galván. José Luis. “Legitimidad política y subversión en el noroeste de
México. Los intentos del indio José Carlos RuvaIcaba de coronarse José Carlos V,
rey de Los Naturales de la Nueva Vizcaya”, Históricas, núm. 26, México, Boletín
de Información, Instituto de Investigaciones Históricas, unam, junio de 1989,
pp. 3-22.
Montoya Briones, José de Jesús. “Manuel Lozada, ¿líder mesiánico?”, en: Jaime Litvak
King y Noemí Castillo Tejero (eds.), Religión en Mesoamérica, México, Sociedad
Mexicana de Antropología, 1972, pp. 587-91.
Moreno García, Heriberto. “Comentario a la ponencia de Jean Meyer sobre los mo-
vimientos campesinos en el occidente de México en el siglo xix”.
Naveda Chávez-Híta, Adriana. Esclavos negros en las haciendas azucareras de Córdoba,
Veracruz, 1690-1830, México, Eón Editores, 1987 (Colecciones Históricas Vera-
cruzanas, 4), 189 pp.
Naylor, Thomas H. y Charles W. Polzer, The Presidio and the Militia on the Northern
Frontjer of New Spain, Tucson, The University of Arizona Press, 1986,756 pp.
Ochoa, Álvaro, “Miguel de la Trinidad Regalado y la lucha por la tierra”, en: Rela-
ciones. Estudios de Historia y Sociedad, núm. 16, Zamora, Michoacán, El Colegio de
Michoacán, vol. IV, verano de 1983, pp. 109-18.
Ravelo Lecuona, Renato. La guerra de liberación del pueblo maya: 1519-1855, México,
Servir al Pueblo, 1978, 97 pp.
Reina, Leticia. Las rebeliones campesinas en México. (1819-1906), México, Siglo xxi
Editores, 1980, 437 pp.
237
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 237 24/11/2014 05:01:07 p.m.
leticia reina aoyama
———. “Las luchas campesinas: 1820-1907”, en Leticia Reina (comp.), Las luchas
populares en México en el siglo xix, México, clesas, 1983, pp. 13-172.
———. “Conflictos agrarios”, en: Así fue la Revolución Mexicana, México, Senado de
la República/sep/cnfe, 1985, pp. 71-80.
———. “La rebelión campesina de Sierra Gorda, 1847-1850”, en: Friedrich Katz
(comp.), Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural en México del siglo xvi al siglo
xx, 2 vols., México, Ediciones Era, 1990 (1ª. ed. en inglés 1988), pp. 242- 67.
———. “De las reformas borbónicas a las leyes de Reforma”, en: Historia de la cues-
tión agraria mexicana. Estado de Oaxaca, 1, México, Juan Pablos Editor, 1988, pp.
181-268.
Ruz, Mario H. Savia indígena, floración ladina. Apuntes para una historia de las fincas
comitecas (siglo xviii y xix), México, Conaculta, 1992.
Sánchez D., Gerardo. “Movimientos políticos y revueltas campesinas”, en: El suroeste
de Michoacán: economía y sociedad, 1852-1910, Morelia, Michoacán, Instituto de
Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
1979, 367 pp.
Semo Enrique. “Las luchas populares en la Nueva España 0600-1763), en: Enrique
Semo (comp.), México, n pueblo en la historia, México, Universidad Autónoma de
Puebla/Editorial Nueva Imagen, 1981, pp. 301-16.
Shryer, Frans J. “Peasants and the Law: A History of Land Tenure and Conflict in the
Huasteca”, en Journal of Latin American Studies, Cambridge, Cambridge University
Press, vol. 18, par. 2, noviembre de 1986, pp. 283-354.
Spicer, Edward H. Cycles of Conquest: The Impact of Spain, Mexico and the United States
on the lndians of the Southwest, 1533-1960, Tucson, The University of Arizona Press,
1962,609 pp.
Taylor, William B. Alcoholismo, homicidio y rebelión, México, fce, 1985 (1ª. ed. en
Inglés 1979), 272 pp.
Thomson, Cuy. Ethnicity and Class Conflict In Rural Mexico, Princeton, Princeton
Univesity Press, 1990.
———. “Agrarian Conflict in the Municipality of Cutzalán (Sierra de Puebla): The
Rice and Fall of Pala Agustín Dieguillo 1861-1894”, en Hispanic AmerIcan Histo-
ricai Review, núm. 2, Durham, North Carolina, Duke University Press, vol. 71,
mayo de 1991, pp. 205-58.
Tutino, John. “Cambio social agrario y rebelión campesina en el México decimonónico:
el caso de Chalco”, en: Friedrich Katz (comp.), Revuelta, rebelión y revolución. La
238
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 238 24/11/2014 05:01:07 p.m.
una mirada a diferentes formas de reconstrucción histórica
lucha rural en México del siglo xvi al siglo xx, 2 vols., México Ediciones Era, 1990,
pp. 94-135.
———. “Rebelión indígena en Tehuantepec”, en Cuadernos Políticos, núm. 24, México,
abril-junio de 1980, pp. 89-101.
———. De la insurrección a la revolución en México. Las bases sociales de la violencia
agraria 1750-1940, México, Ediciones Era, 1990 (1ª. ed. en inglés 1986), 358 pp.
———. “Historias del México agrario”, en: Historia Mexicana, núm. 2, México, El
Colegio de México, octubre-diciembre de 1992, pp. 177-220.
Van Young, Eric. “Conflict and Solidarity in Indian Village Life: The Guadalajara
Region in the Late Colonial Period”, en: Hispanic American Historical Review, núm.
1, North Carolina, Duke University Press, vol. 4, 1984, pp. 55-79.
———. La ciudad y el campo en el México del siglo xviii, México, fce, 1989 (1ª. ed.
en inglés, 1981), 392 pp.
———. La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares de la Nueva
España, 1750-1821, México, Alianza, Editorial, 1992, 495 pp.
Velasco Toro, José. “Indigenismo y rebelión totonaca de Papantla, 1885-1896, en
América Indígena, México, vol. xxxix, enero-marzo de 1979, pp. 81-105.
———. “Desamortización civil y resistencia india en México y Veracruz: de la In-
dependencia a la Reforma”, en: Anuario viii, Xalapa, Universidad Veracruzana,
1992, pp. 23-56.
Wasserstrom, Robert. “A Caste War that Never was: The Tzeltal Conspiracy of 1848”,
en: Peasant Studies, núm. 2, Pittsbourgh, PA University of Pittsbourgh, vol. 7,
Sprlng 1978, pp. 73-85.
239
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 239 24/11/2014 05:01:07 p.m.
01-08c-Reina Aoyama-Una mirada.indd 240 24/11/2014 05:01:07 p.m.
d) El orden republicano oligárquico
y la persistente colonialidad
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 241 24/11/2014 05:01:55 p.m.
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 242 24/11/2014 05:01:55 p.m.
La justicia del Inca*
tristán marof
Ama sua, ama llulla, ama keclla1
D urante la dominación incaica el pueblo que hoy se llama Bolivia, indudable-
mente gozó de mayores beneficios que los que le da hoy el régimen republi-
cano. En ese tiempo feliz y lejano no se conocía la política y por consiguiente no
habían bandos personalistas y sanguinarios que se destrozasen entre sí. La vida era
tranquila, sencilla, laboriosa y se deslizaba cantando éslogas sin otra aspiración que
la dicha de la comunidad por el trabajo.
Los Incas —grandes estadistas y cuya sabiduría para gobernar pueblos nunca
ha sido elogiada suficientemente y olvidada con una lamentable injusticia, tanto
por los españoles como por los hijos de españoles—, reglaron su pueblo de tal
manera que todo habitante tenía asegurada su vida y su porvenir. Es más tarde a la
llegada de los conquistadores y durante los largos años del coloniaje y de los que se
llaman republicanos, que los habitantes se ven envueltos en una serie de problemas
e inquietudes que hasta hoy no se pueden resolver, que no se resolverán sino el día
que regresemos a la tierra y demos a cada habitante su independencia económica,
es decir junto con la tierra, la idea del trabajo organizado y en comunidad.
* Tristán Marof terminó de escribir este pequeño libro en Saint-Jean de Luz, 1924. Fue pu-
blicado en Bruselas en 1926.
1
No robes, no mientas, no seas perezoso.
[243]
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 243 24/11/2014 05:01:55 p.m.
tristán marof
No se puede formar un pueblo sin duda, sin antes asentar las bases materiales
sobre las que deben flotar las demás ramas de la sociedad. Haber querido hacer
de un pueblo sencillo y labrador que no conocía el valor del dinero, que hasta hoy
no le da todo su aprecio, —que ignora los gestos individualistas, que suponen una
raza especial y acostumbrada a estos ejercicios por los siglos, digo, querer hacer
de este pueblo indio de América un pueblo europeo, y, darle todos sus hábitos, ha
sido el grande error de los políticos desde hace una centena de años.
La civilización de los Incas, que comprendía la raza y la psicología de los ha-
bitantes, no entregaba la organización al capricho de un individuo ni permitía el
desbarajuste. Organizadores juiciosos y autorizados se encargaban de reglamentar
todo. Desde que nacía el individuo tenía su pan y su porvenir asegurados. Gente de
conciencia hacia saber sus deberes a cada habitante acostumbrándolo con dulzura a
un trabajo honesto y sencillo. Los organizadores que no eran individualistas ponían
tal pasión e interés por el conjunto no vistos ni igualados hasta hoy día.
Esta civilización en efecto no sólo era previsora sino también de fraternidad y de
alta moral. Su código es simple y elocuente. Con tres palabras se ha dicho ya todo
el evangelio. Cualquier sociedad moderna se enorgullecería de poseerlo. Cuando
decían: “ama llulla, ama sua, ama keclla”, lo decían de corazón y lo practicaban.
Civilización que no hacía literatura de la moral y que castigaba con penas se-
veras a los perezosos, a los falsos y a los ladrones, es de un ejemplo sorprendente
en la historia. El espíritu se maravilla al saber que todo se podía disculpar a un
hombre menos el que fuese perezoso. De la pereza brotan los demás vicios decían
los antiguos y tenían razón. Por esto los Incas recomendaban a sus gobernadores
que tuvieran siempre ocupados a sus súbditos con trabajos útiles para provecho
del espíritu y del cuerpo. Hay que admirarlos sin reservas en esto. Legislan y
organizan el trabajo de tal manera que en su Imperio no se conoce la miseria ni el
dolor del hambre. Tampoco descuidan la salud del alma, porque si a los Incas en su
aspecto exterior los historiadores los pintan duros, justos, impasibles, también los
describen poetas. De poesía y arte estaba impregnado el Imperio. Cuando se habla
con un quichua se romantiza y hasta el trabajo era para ellos una nota romántica.
Su dulzura y afabilidad son proverbiales.
Cuando se recuerda esta época que apenas algunos siglos la aleja del presente o
que las crónicas vivientes en noches de plata evocan grandes siluetas, sin querer la
mano se aproxima a la visera, la imaginación se exalta y un respeto profundo nos
244
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 244 24/11/2014 05:01:55 p.m.
la justicia del inca
recoge piadosamente. Es preciso volver a la fuente y convencer nuestra conciencia
que la felicidad de nuestro pueblo se encuentra en la tierra a un paso de nosotros.
Organicemos los últimos descendientes del Inca, volvamos a la fraternidad, demos
a cada habitante tierra y pan, y burlarnos de todos los charlatanes democráticos
del globo.
La idea comunista
La idea honestamente comunista no es nueva en América. Hace siglos la practi-
caron los Incas con el mejor de los éxitos y formaron un pueblo feliz que nadaba
en la abundancia. Las leyes que había eran rígidas, severas y justas. Nadie podía
quejarse de miseria sin pecar de injusto. Todo estaba previsto maravillosamente
y reglado económicamente. Los buenos años servían de reserva a los malos. La
cosecha se repartía escrupulosamente y el Estado incaico giraba al rededor de un
sistema de armonía.
El señor Rouma en su interesante trabajo, L’Empire des Incas observa que lejos de
disminuir la rigidez del sistema con el tiempo se fortalecía y adquiría nuevo vigor.
Y es que ningún miembro de la colectividad vivía descontento. Todos comían a
sus anchas y se sentían felices. El crimen era desconocido y una sombra tutelar de
honradez acrisolada flotaba en el Imperio. No había sino un delito: la holganza.
Los Incas deseaban realizar su ideal en toda la América y lo habrían hecho sin
las disputas de Huáscar y Atahuallpa y la llegada de los españoles. Ya su famoso
Imperio, antes de la conquista, se extendía hasta cerca de lo que hoy es Colombia,
y por el sur y el este, cruzaba las provincias de Santiago del Estero, Córdoba y
Tucumán.
Estos magníficos Incas, tan sabios y meticulosos del bienestar general, constitu-
yen en verdad la única civilización que ha conocido la América y nunca es posible
igualarlos en virtud y prudencia. Hoy día a cuatro siglos de ellos, —en pleno
periodo republicano—, nos encontramos desorientados y estancados. Pero esto no
quiere decir que otro comunismo más vigoroso y moderno brote de las ruinas del
Imperio y revivan las cenizas de los viejos quichuas, que ni el viento y la conquista
con todas sus crueldades han podido extinguirlas ni destruir la raza más sobria e
inteligente de la América.
245
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 245 24/11/2014 05:01:56 p.m.
tristán marof
Cuando uno lee las crónicas de aquellos tiempos fantásticos se asombra de que
la especie humana hubiese llegado a un grado tan avanzado de perfeccionamiento
económico y moral. Sin querer brota el entusiasmo y las manos tiemblan junto con
el corazón. Ellos no fueron caudillos brutales ni engendraron el desorden y la aven-
tura. Prudentes y cavilosos les interesaba antes que la pequeña gloria o el penacho
que envanece la suerte de todos. Filósofos optimistas sólo creían en la tierra y la
amaban tiernamente, en tanto que sus pensamientos iban a la organización metódica
de un grupo, de una centena, del último de la comunidad. Hombres prácticos sabían
que el hombre vive de pan antes que de nada, y sus esfuerzos fueron a resolver este
problema que no fue difícil en una tierra fecunda y prodiga como una madre. El resto,
las ideas de arte, la astronomía, la poesía, etc. fueron brotando de la dulzura de la raza
y de la magnificencia de la naturaleza. Y los que hacían poesía y arte, eran cabezas
salidas y capaces cuya natural y aventajada inclinación estaba mantenida por el Estado.
Toda la aspiración incaica, tanto por prestigio como por buen gobierno, se esfuer-
za de dar al Estado toda su potencia. En un tiempo simplista ese Estado soberano
lo constituye el Inca. Del Estado son pues, las tierras, los animales, los pastizales, el
oro, la plata, las piedras preciosas. El Inca reparte celosamente todos los productos
y garantiza la existencia económica del Imperio, administrándolo por medio de una
contabilidad rigurosa. Todo llega a su conocimiento. Sabe cuántos habitantes tiene
una comarca, cuántos nacen en un año, cuántos han fallecido. Una casta especial
de empleados le pone al corriente de los más ínfimos detalles.
El historiador no tiene mucho que contar sobre los Incas de hechos guerreros
sino de grandes actos de administración. Sus mismas conquistas no tienen otro fin
que el de esparcir el bienestar económico entre las tribus bárbaras. Sus capitanes
hacen la guerra sin la idea de la rapiña y del robo. El acto de conquista es secunda-
rio. Cuando hacen la guerra organizan y no se aprovechan del vencido. Tampoco
lo subyugan y esclavizan. Perdonan a los prisioneros y los visten a su costa. Dejan
gobernarse a los pueblos conquistados por sus antiguos capitanes pero insinúan los
métodos incaicos. Nos cuenta el historiador Luis Paz, en su historia del Alto Perú,
que cuando los Incas conquistaron a los araucanos, después de sangrientos y duros
combates, los encontraron en tal estado de miseria y de barbarie que el Inca no
pudo contenerse de llorar. Los habitantes no sabían sino contar hasta diez, vivían
desnudos y se mantenían de la caza y de la pesca. El Inca ordena inmediatamente
que se den vestidos a los prisioneros y se instruya al pueblo en la agricultura. Esta
246
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 246 24/11/2014 05:01:56 p.m.
la justicia del inca
manera de gobernar como se comprende, les rodeaba de una gran admiración en
todo el continente, que se traducía prácticamente por la adhesión al Imperio de
vastas pobladas. Por su parte los Incas desarrollaban una política habilísima que
les granjeaba simpatías. No contrariaban los sentimientos religiosos de las tribus
sometidas o adheridas. Al contrario, le rendían honores. En el Cuzco, la capital del
Imperio, se rendía tributo pomposo a todas las religiones. Este ejemplo de sabiduría
y de bondad, contribuía de inmediato a la fusión de todos los pueblos. A la larga
no se pensaba sino en la religión dominante del sol y los moldes incaicos no hacían
más que traducir el triunfo de la política comunista.
Era tan sólida su disciplina y tan inquebrantable, que los españoles no pudiendo
destruirla se aprovecharon de ella, pero no con un fin altruista como el de los Incas
sino con el de favorecer su codicia y su insaciable apetito por el oro. Por eso se vio
a la caída del Imperio, reemplazados los celosos centuriones (ilacatas) por nuevos
hombres que se arbitraron desde el comienzo todos los privilegios, y en vez de los
sencillos sacerdotes del sol, la vieja cruz que ya estaba desprestigiada y sin gloria
en occidente, se impuso a sangre y fuego en los altares. Aún hoy día el espíritu
del quichua a través de los siglos se mantiene en pie. La República con todo su
lirismo y sus proclamas no ha conquistado su corazón. Y en resumen, ella no es
sino la creación dichosa de algunos doctores, por la que el veinte por ciento de la
población se mata a cuchillo en día de farsa electoral. La raza originaria permanece
inexorable y alejada de las supuestas conquistas democráticas, esperando sus anti-
guas fórmulas y su grande moral destrozada por la lujuria de los conquistadores.2
Pero querer implantar un comunismo en la forma incaica no pasa de ser un amargo
sueño en la hora presente. Los tiempos han cambiado, la civilización occidental
“Que entienda Su Majestad Católica —dice el español Lesama, uno de los primeros con-
2
quistadores en su testamento, confesión hecha al padre de la Calancha—, que los dichos Incas los
tenían gobernados de tal manera que en todos ellos no había un ladrón, ni un hombre vicioso, ni
holgazán, ni una mujer adúltera ni mala; ni se permitía entre ellos gente de mal vivir en lo moral,
que los hombres tenían sus ocupaciones honestas y provechosas.”
“I así cuando vieron que había entre nosotros ladrones y hombres que incitaban a pecado a sus
mujeres e hijas, no tuvieron en poco y han venido a tal rotura en ofensa de Dios estos naturales por
el mal ejemplo que les hemos dado en todo que aquel extremo de no hacer cosa mal se ha convertido
en que hoy ninguna o pocas hacen buenas.”
247
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 247 24/11/2014 05:01:56 p.m.
tristán marof
con sus inventos, sus máquinas, su avaricia y su sordidez, aunque nos rehusemos a
creer vive también entre nosotros. Por otra parte la democracia aunque falsamente
interpretada nos separa del camino. Dueños de la vida republicana son en el hecho
los pequeños burgueses enemigos natos del indígena —que hicieron la revolución
libertadora siguieron afortunadamente a Bolívar. Pero para esta casta, cualquier
reforma en el sentido de nivelar las condiciones sociales y económicas del nativo
indígena sería un contrasentido. Y la verdad es que los indígenas tienen derecho a
esta reforma porque constituyen en ciertas repúblicas de América hasta el ochenta
por ciento de la población, trabajan duramente y sin embargo viven en la esclavitud
y la miseria. Por esto se imponen los remedios heroicos.
Mientras existan gobiernos de semi-ilustrados feroces que en resumen pien-
san que la libertad económica se reduce al discurso lírico y al madrigal oportuno,
demagogos teóricos y materiales, que han resuelto el problema de la república
cogiendo para sí las tajadas más suculentas, el asunto está perdido. Desde Castelli,
cuando vino con una expedición argentina, hasta hoy, se está clamando en una
forma sentimental por la igualdad y la educación del indio. El presidente Morales
se titulaba también protector de la clase indígena y otros presidentes han tenido
la ingenuidad o la mala fe de pretender mejorar su triste condición con decretos
que no se cumplen o que son imposibles por la pobreza del erario. Entonces lo
que se debe hacer es descartar el fenómeno político y abandonarlo a la burguesía
¡Qué le importa al pueblo indígena una elección plebiscitaria! La clase proletaria
debe pretender simplemente su igualdad económica. Todo lo que se haga en este
sentido es honesto y justo. El continente americano es el continente hecho para el
socialismo donde tiene que dar sus más óptimos frutos. La tierra, el ambiente, el
origen común, la falta de alcurnia y de prejuicios fatales, lo predicen. Aquí llegaron
a nuestra tierra, europeos desnudos y sin zapatos a comer nuestro pan. Deben saber
todos que el único privilegio en el nuevo mundo es la honestidad y el único crimen la
pereza; que ni los que nacen con talento pueden jactarse de este privilegio que no se
compra pero que distribuye la naturaleza para el bien y el perfeccionamiento social.
Sin embargo no es difícil liquidar prejuicios, tonterías e intereses creados, en
buena armonía. El espíritu batallador y formidable del nuevo continente no puede
cruzarse de brazos esperando tranquilamente la evolución material. El espíritu y
la conveniencia deben precipitar la era socialista sin hacerse ilusiones de que un
desarrollo de capitalismo sería antes necesario. Y aquí quiero detenerme dos mi-
248
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 248 24/11/2014 05:01:56 p.m.
la justicia del inca
nutos. El desarrollo del capitalismo en los nuevos estados no los conducirá sino
a entregarlos atados de manos y pies a los yanquis. Tal como progresan nuestras
sociedades, faltas de capital nacional, sin iniciativa particular, pidiendo a gritos fe-
roces capitales extranjeros como necesidades urgentes, cuando vienen esos capitales
enargollan los brazos y concluyen por destruir su soberanía. Por eso sostengo que
la revolución americana no debe esperar el florecimiento capitalista sino atrapar el
capital nacional en cada punto y procurar armónicamente el desarrollo propio al
mismo tiempo que su potencia.
El capital de América son las minas, los petróleos, los miles de brazos, la in-
teligencia puesta al servicio del Estado. Lo demás no se presta más que a tontas
leyendas de soberanía, cuando en el fondo todos los países de América, considerados
desde el punto de vista europeo no pasan de ser coloniales, sin personería política.
Causas que se oponen al socialismo en América
y a la gran patria americana
En “El Ingenuo Continente”,3 decía basándome en la historia, que la revolución
de la independencia no fue hecha por el pueblo nativo americano, sino por los hijos
de españoles con fortuna, cuyo deseo era derrocar al español para perpetuarse en
el privilegio. Revolución política antes que económica.
Nadie me ha contradicho sobre este punto y vuelvo a repetir que el triunfo
de esa revolución no ha tenido más efecto sobre el continente que sembrarlo de
una ideología abstracta e inútil de falso liberalismo. ¡El pueblo ha procedido muy
bien al exigir que se le respete en honor “a los derechos del ciudadano” y no se
le obligue al trabajo! Más o menos éste es el concepto bastardo que se tiene de la
libertad. La idea de una libertad sin límites, una libertad que en el hecho jamás
Que sea este lugar, ya que en este instante no existe prensa independiente en España, para
3
protestar contra la arbitraria intervención del gobierno chileno por medio de su Cónsul en Barcelona,
para impedir la circulación y difusión de mi libro “El Ingenuo Continente”. Que sea este el lugar
para protestar contra el editor Maucci, viejo judío, conocidísimo de sobra por su fácil sumisión y
su servil complacencia al contacto de las onzas de oro, editor vergonzoso, cuya fortuna la debe a la
explotación miserable de escritores pobres, esperando el momento oportuno para iniciar el juicio legal.
249
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 249 24/11/2014 05:01:56 p.m.
tristán marof
ha vivido un minuto en los actos de los gobernantes y de una igualdad romántica
“ante la ley” que depende en la práctica de la buena o mala digestión del encargado
de administrar justicia. A la libertad amplia —simple e ingenua ideología— que
todos los opositores han alegado furiosamente, los gobiernos para conservarse
han recurrido a procedimientos buenos o malos, arbitrarios o vedados. Esto en
cuanto se refiere a la forma política. Como el pueblo sólo exige ideología, es decir
la famosa libertad, jamás se ha pensado en dar a la evolución material su sentido
y a la economía su puesto. Todos los programas de los diversos partidos políticos,
están atiborrados de frases líricas más o menos absurdas, de conquistas teóricas y
de supuestas creaciones democráticas. Ni una línea sobre economía, ni una frase
sobre la nivelación del pueblo. En resumen esto: para el pueblo una comida lírica;
para los caudillos todos los puestos.
Los programas se cuidan por su parte muy celosamente de hablar sobre la propie-
dad común, del derecho del ciudadano a esta propiedad, de su independencia eco-
nómica y de su instrucción consciente. Tampoco se garantiza el porvenir individual
ni la familia. Y algo más, se enajena la mayor parte de las veces el territorio nacional
a compañas extranjeras con el cómodo pretexto de empujar el país al progreso.
Todo gira al rededor de un individualismo feroz y desenfrenado. Y naturalmente,
como la mayoría de la población no está preparada para la lucha individual por falta
de instrucción, no es raro ver a los nativos sometidos a humillantes condiciones,
explotados y desposeídos —si es que tienen propiedad — tanto por los burgueses
criollos como por los europeos sin escrúpulos, que traen además de su codicia, una
conciencia voluble y apta para el triunfo, a la vista de una constitución liberal, que
no sabe proteger sus nacionales ni sus riquezas ni su futuro.
Otra cosa que se opone al socialismo en América, son los odios regionales, ton-
tos e ingenuos de supuestas preponderancias, fomentados exclusivamente por los
abogados, los políticos y los militares, con el fin egoísta de aprovecharse el mayor
tiempo posible del usufructo del poder. No importa que el éxito eleccionario co-
rresponda al partido liberal, al progresista, al radical, al azul o al conservador, los
personajes son los mismos sus programas con pequeñas variaciones, idénticos, sus
procedimientos iguales. Todos están de acuerdo tácitamente de explotar a la clase
indígena y mantener privilegios. Su objeto es único: la propiedad exclusiva y la
política en sus manos. El resto debe trabajar para mantener esa política de ambi-
ciones burguesas, de odios cándidos, de pretensiones imbéciles y cultivar la tierra
250
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 250 24/11/2014 05:01:56 p.m.
la justicia del inca
sin poseerla. Es decir, vida feliz de un veinte por ciento de la población a costa y
sacrificio del resto. Y debe saber el pueblo otra mentira, que cuando hablan de él
sentimentalizan y hasta mezclan el nombre de patria. Yo le decía a un amigo esta
verdad incontestable ¿Cómo es posible hablar de una patria grande con el noventa
por ciento de la población analfabeta y sin propiedad? Porque para que el patriota
sentimentalice es preciso que su tierra propia le recuerde ternezas, le nutra y le dé
abundancia a él y a su familia. Hablar de patria sin poseer un metro de terreno,
ignorante sometido al patrón y al cura, es como poetizar delante de una vitrina
viendo un lindo vestido sin tener lo medios de comprarlo, desear una mujer que se
ama y no poseerla o soñar que se come suculentas viandas.
Estos odios regionales y exclusivistas han formado núcleos que se combaten, se
odian y se desafían sin causa fundamental y disculpable. Chile injustamente se arbitra
toda la costa del Pacífico sin dar una salida al mar a Bolivia, combate la justicia del
Perú y desafía la honestidad de toda la América. La política incolora mediocre de la
Argentina, que, en cierta medida es responsable de la situación del pacífico por no
haber sabido intervenir a tiempo, y que se mantiene aún hoy en expectativa, debe
ser modificada por los espíritu nuevos. ¿Qué sería en efecto de esta nación, dónde
siempre han brotado tendencias generosas sino se convierte al socialismo? Tal como
vive la Argentina, —y aunque nos duela decirlo—, no da sino la impresión penosa
de una enorme república territorial, sin forma y sin color definidos, sin pretensiones
políticas y que sólo se concreta a exportar miles y miles de toneladas de trigo por
cuenta y riesgo de casas extranjeras —como la casa Dreyfus, cuyo nombre tiene
un olorcillo hebreo— mientras que sus vecinos le tiran el rabo y su diplomacia
compadrita se divierte. No, de ninguna manera. La Argentina por su situación
geográfica, su importancia en la América, su futuro, está llamada a jugar un rol de
primera clase al frente mismo del Chile militarista que no aceptará hasta el último
trance ningún movimiento hacia un socialismo integral. Y es contra este país donde
infortunadamente dominan los conservadores, ya sea con máscara o sin ella, que la
América debe estar prevenida y aliarse en defensa común. Si Chile no existiera en
Sudamérica, habría paz y mil veces el gran ideal de unión americana podía ser una
realidad. Pero las pretensiones chilenas, su ridículo prusianismo en la vaina de una
espada vieja y una tierra pobre, su misma insignificancia y que nunca los políticos
conservadores han tenido el talento de comprender, su mediocracia manifiesta, tanto
en sus hombres públicos como en sus capitanes, que siempre han vivido ausentes
251
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 251 24/11/2014 05:01:57 p.m.
tristán marof
de ideal y de fraternidad americana, rudos y altivos con el vencido, implacables en
sus odios aldeanos y de una actuación tartarinesca, que al que no es de América
le da piedad antes que prevención; todos estos defectos del pueblo chileno y que
están catalogados maravillosamente en el partido conservador, dificultarán la gran
obra de socialismo americano, a no ser que la masa chilena, que despierta ya de ese
largo sumo de servidumbre, rompa decididamente todas las cadenas que le atan
al patrón, al militar y al cura, —inclusive con el feudo socialista Alexandri, casta
de Kerensky— y dé un abrazo francamente leal al resto de América, en cuyo caso
este gesto sería digno de elogio y reconocimiento y no se perdería en la historia.
Solamente un Chile comunista, sin militares, ni conquistadores ni patrones puede
fraternizar con América.4
Organización social
Una gran comunidad organizada, es el gran sueño de los nuevos hombres de hoy.
Una comunidad donde el hombre de la mano al hombre en amplio gesto leal,
donde todo el mundo se hable fraternalmente y sin doblez, donde los asociados se
abastezca y trabajen sin ser tributarios de Europa o de EEUU.
Este ensayo se puede y es preciso hacer en Bolivia. Ninguna nación en América
es tan vigorosa, tan repleta de riquezas y tiene un pasado comunista como ella. Y
no perderá nada la experiencia en volver a la vida antigua y feliz que fue desviada
por la conquista. Muchos siglos antes, estas provincias fueron administradas por los
Incas con el mejor de los éxitos. El Collasuyo resultó magnífico para sus planes y
triunfó hace siglos la idea y la realización comunista en América. Se hicieron todas
las pruebas, se organizó el pueblo en familias, en centurias y grandes comunidades
Una sensacional noticia trae la prensa de estos días haciéndonos saber que los obreros del norte
4
de Chile, han sido fusilados en masa, al pretender apropiarse de las minas de salitre. Agrega el cable,
que 500 trabajadores más o menos, cayeron en el combate, y siete profesores de ideas comunistas
fuero destituidos. Este acontecimiento que inicia la revolución social americana en el pacífico, no
hace sino granjearme con el pueblo chileno, el cual comienza a comprender su verdadero rol. En
Chile hay pues dos mentalidades y dos pueblos que todo el mundo o debe ignorar: el chileno con-
servador, gregario y enemigo de América, y el pueblo obrero que desea la fraternidad americana.
252
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 252 24/11/2014 05:01:57 p.m.
la justicia del inca
agrícolas bajo el ojo vigilante del eje central. El pueblo así organizado nunca
protestó del régimen al que estaba sometido, al contrario, los adeptos crecían, y el
comunismo previsor daba sus más óptimos frutos. Los pequeños y grandes deta-
lles, la vida de familia, la confraternidad, los viajes, las posadas para los viajeros,
los templos al sol, el arte y la ciencia, todo estaba previsto y regulado. Siguiendo a
Mr. Rouma en su loable folleto L’Empire des Incas et son communisme autocratique,
esto para satisfacer a los liberales belgas, además de que a M. Rouma, casado con
mujer rica y rentista, le es un poco peligroso usar del elogio desmesurado a los
Incas, naturalmente sin poner sus reparos sobre el sistema comunista. Por eso el
subtítulo es significativo. Ya sabe el lector de qué se trata. Un comunismo perfecto
pero autocrático. De todas maneras el buen entendedor comprenderá, cuando
Mr. Rouma, satisfaciendo su sed de erudito, llega a escribir este párrafo: “No se
puede negar que una administración que llega a suprimir radicalmente la miseria
y el hambre, que reduce los crimines y delitos a un mínimum que ninguna nación
civilizada moderna jamás ha alcanzado, que hace reinar el orden y la seguridad,
que asegura una justicia imparcial, que ignora la existencia del parasitismo so-
cial de perezosos, de malos ricos, de especuladores, etc. constituye un fenómeno
único en el mundo y merece nuestra más completa admiración.”5 Después de
dicho esto y obedeciendo a su naturaleza petite bourgeoise, muy entusiasta por los
principios liberales y los privilegios, —liberal de chalet y de ateneo— añade,
que, sin embargo, esta bella civilización era igual a un mecanismo movido por
un eje central donde no existía el individuo ni la libertad. ¡Cuántas naciones
que viven en el desorden y la anarquía no desearían estar movidas por un solo
mecanismo central que vigila, organiza y da la felicidad! ¿El enorme Imperio
Británico cuya organización manifiesta y seriedad nunca desmentida, no es acaso
un gran mecanismo moderno? ¿El pueblo alemán disciplinado no ha pretendido
conquistar el mundo? ¿Los romanos no constituyen un gran pedazo de historia?
Dejemos la libertad a las naciones débiles, desorganizadas y que están carcomidas
por una filosofía infeliz.
Los quichuas, grandes estadistas, comprendían que este mecanismo riguroso
de estado era precisamente lo que les garantizaba la abundancia y la paz, pues sin
5
L’Empire des Incas, pag. 67.
253
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 253 24/11/2014 05:01:57 p.m.
tristán marof
este orden en su vida y esa prudencia en sus actos, hubieran regresado a la fuente
primitiva donde el crimen y la miseria eran cosas frecuentes.6
La libertad en el hecho y en la práctica era mejor comprendida que hoy. El
quichua después de cumplir sus obligaciones, -un travail pas trop pénible —agrega
Mr. Rouma— podía reposar o distraer su espíritu. Tenía eternamente el campo
verde y jocundo y por cualquier parte que fuese siempre había una puerta abierta
y una mano amiga y fraternal. La actual civilización con todas sus máquinas y sus
inventos, no nos ha traído por una parte, que la comodidad a muy caro precio, y
por otra, el hombre lobo, el lobo de la finanza y de la industria, que tiene una sed
de vileza y de negrería insaciable. Este hombre singular, que por el derecho, la
civilización y la justicia, hace guerras feroces y se mata entre sí. Que en homenaje
a la libertad asesina razas indefensas y se reparte los yacimientos de petróleo y las
minas; que ha dividido la sociedad actual en dos clases definidas que se odian.
¡Famosa civilización de occidente! Yo he recorrido todos los estados de Europa y
he vivido varios años en uno de los países más industrializados, en la Gran Bretaña,
y he visto por mis propios ojos, largas filas de obreros vestidos de harapos, algunos
sin zapatos, negros por el carbón, agotados por el trabajo, bajo una tienda de lona
y mantenidos apenas con un pedazo de pan y una taza de té. En este país potente,
he visto cómo los obreros viven ocho en una pieza, sin condiciones de higiene, sin
ropa de cama, sin fuego en el invierno, en la más astrosa miseria. Y otras cosas
peores he presenciado en este país industrial de lores y esclavos.7
Querer derrumbar el comunismo incaico con el argumento que pretenden infa-
lible los liberales o los demócratas millonarios, es no comprender lo que significa la
fraternidad cuando se la practica de corazón y se le da toda su realidad y su valor.
Cuando llegó el libertador a la raya del Alto-Perú, el cacique Choquehuanka le dirigió este
6
discurso en lengua aimara «Quiso Dios de salvajes formar un gran Imperio y creó Manco Capac;
pecó su raza y mandó Pizarro. Después de tres siglos de expiación ha tenido piedad y os ha creado a
vos. Sóis pues el hombre de un designio providencial. (Markhan-Historia del Peril). Por lo menos
Choquehuanka estuvo más discreto y menos servil que Serrano y Olañeta, los doctores de la nueva
república que se iba a fundar.
7
El “Daily Express” envió hace varios meses un corresponsal suyo a Glasgow para que le in-
formase de las terribles condiciones en las que viven los obreros escoceses. El periodista ha escrito
páginas amargas y trágicas, llamando con razón a Glasgow el “cáncer del Imperio Británico”.
254
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 254 24/11/2014 05:01:57 p.m.
la justicia del inca
El hombre puede acostumbrarse fácilmente a ser muy libre a condición de vivir de
la caza y de la pesca. Pero cuando se proclama con toda amplitud la libertad, esos
mismos demócratas burgueses, califícanla de anárquica y la persiguen. La gente
de ciudad debe acordarse, aunque le pese, de que tiene que comer y vestirse, y si
para estas apremiantes necesidades es preciso trabajar duramente sin que todo el
esfuerzo sea recompensado y sin ninguna seguridad en el porvenir, vale más vivir
dentro de un régimen que organiza la producción y la riqueza. La libertad en el
momento actual se reduce prácticamente a nada. ¡Un bello argumento poético! La
libertad dentro del actual período de civilización es un privilegio de escogidos, de
capitalistas, de aprovechadores, que gracias a su astucia y a su talento, puestos al
servicio del país fuerte o del crimen, gozan de él como de una herencia ilimitada.
¡Estos serán los únicos que puedan sonar en la côte d’azur, Mr. Rouma! En tanto
que, millones de obreros, apenas tienen la libertad de tomar el tranvía que los
conducirá a la fábrica y de atisbar por una ventanilla de octavo piso las delicias de
la naturaleza. ¡La famosa libertad inglesa después de la guerra, se ha reducido en
el hecho a dejar que la pipa humee en todo sitio!... Cuando el inglés pobre va a la
campaña, no tiene sino la ruta como paseo. A derecha e izquierda, grandes letreros
insultantes y agresivos a la miseria advierten que será enjuiciado y perseguido aquél
que se atreva a trasponer los pies en una propiedad privada. La sombra de los ár-
boles, el aire que se respira, los faisanes, constituyen también propiedad privada...
Si fuera la libertad un hecho palpable, tangible y una conquista del hombre para
siempre, si fuese posible volver al estado primitivo y humano, sin leyes, sin policía,
sin pudor ni honor, dueño absoluto de su vida y de sus actos sin que el hombre
supiese que es delito— puesto que no hay leyes no habrían delitos —y si sobre
todo, fuese muy sencillo vivir de árboles frutales, de la caza y de la pesca, yo sería
un enamorado de la libertad, tal como fue Jack London, el gran escritor america-
no. Pero como todo esto, no fue más que un sueño de Rousseau, sueño teórico y
maravilloso que tuvo la virtud de apasionar a los hombres del siglo pasado y aún a
algunos retardados por conveniencia, y a ciertos políticos que explotan a maravilla
para sus fines electorales, yo estoy por el de organizar la sociedad dentro de un
sentido realista más humano y más justo, sirviéndose de todas las fuerzas, ya vengan
del hombre o de la naturaleza. Esto es lo que hicieron los Incas hace más de cinco
siglos y tuvieron el mayor de los éxitos, y esto es lo que debemos hacer nosotros
en la hora actual. Volver al mismo comunismo con las ventajas de los adelantos
255
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 255 24/11/2014 05:01:57 p.m.
tristán marof
modernos, las máquinas perfeccionadas que economizan el tiempo, —dejando libre
el espíritu para otro genero de especulaciones, no es una divagación literaria ni una
fantasía en un país lleno de recursos de toda clase que solo espera manos audaces y
obreros convencidos. Lo peligroso es vivir sin brújula o imitar desordenadamente
civilizaciones que tienen otro origen y prejuicios inolvidables. En Europa en efecto,
las revoluciones y las cosas se hacen en siglos. El más pequeño detalle cuesta ríos
de sangre porque es el continente natural de los egoísmos. ¡Civilización de hierro
y de sangre! En nuestra América, el hombre es más audaz, más valeroso y más
desinteresado. Las cosas marchan impacientes espoleadas por una sed insaciable
de mejora. Hay un deseo de perfeccionamiento que no ha sido suficientemente
comprendido. Luego, el pueblo fraterniza fácilmente y olvida rencores y odios.
Nuestro camino directo es ir hacia un comunismo netamente americano con modales
y tendencias propias. Tenemos dos cosas delante de nuestros ojos que nos aseguran
el éxito: la tierra fecunda lista a todo ensayo y el perfeccionamiento industrial que
gratuitamente lo recogemos de la civilización occidental. Después no nos faltará
prudencia, talento y justicia, para hacer buen uso de las máquinas y servirnos en
provecho de todos.
Tierras al pueblo, minas al Estado
El pueblo americano y principalmente el de Bolivia, está cansado de motines y de
escándalos. Cada vez se le lleva a la barricada o se le sacrifica el día de elección en
aras de una libertad gaseosa o de un partido que se califica libertador de la tiranía,
partido vergonzoso, como lo han sido todos los partidos desde hace una centena
de años. Llámense rojos, septembristas, lleven las facciones los nombres de sus
caudillos, todos no tienen sino un fin inmoral: la explotación del país. Detrás del
discurso lírico y de los muertos de la barricada, están siempre listos los cobardes,
los egoístas, formados en líneas infinitas, satisfechos de esta invención magnífica
de república democrática. Pero debe llegar el tiempo que cese todo esto. El pueblo
debe burlarse de la demagogia que le conduce al abismo y del orador palabrero
y poco escrupuloso que le habla de atentados y de sofismas absurdos. Es preciso
tener mucho ojo y aprender a desconfiar. Ya no es el momento de correr detrás del
abogado, rogándole una nueva constitución o del político profesional, para que
256
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 256 24/11/2014 05:01:57 p.m.
la justicia del inca
lance un “manifiesto de reconciliación nacional”, que los que se reconcilian son los
políticos y de víctima hace el pueblo. Ni seguir al imprescindible general después
de un golpe de estado. Todos los sistemas se han ensayado ya en el país y hemos
tenido más de media docena de constituciones a cual más brillantes. Y el mal está
en pie, la intranquilidad y el motín, divisan siempre por encima de nuestras cabezas
al mismo tiempo que la miseria, lo cual es absurdo en un país rico. Y el caso no es
éste, de cambiar de constituciones ni de sancionar leyes amplias para el bien del
país, ni de inundar de decretos que no se cumplen. Es preciso decirlo con entera
franqueza ya que ha llegado el instante. Aunque suba al poder el mejor hombre, el
más laborioso, el más honesto, la situación del país no se arreglará en un ápice. El
mismo Cristo político, subiendo a la presidencia, para gobernar Bolivia, tendría
que decretar sitios perpetuos y rodearse de una trahilla de esbirros. Pero Cristo
empecinado en enseñar la bondad y la pureza por medios pacíficos renunciaría
el cargo a los tres segundos. Por bueno y confiado el mariscal Sucre, recibió una
descarga de sus propios soldados colombianos; a pesar de su astucia fue engañado
el general Santa Cruz, por peruanos, chilenos y alto peruanos, y el dictador Linares
una mañana despertó sin la presidencia por la traición del argentino Fernández,
su ministro. Pero hay gente de buena fe, ignorante de la evolución económica, que
piensa cándidamente que las cosas se arreglan nada más que con hacer una elección
de hombres honestos. Y muy honestos fueron el anciano Frías, el mismo Arce, el
general Campero que llegaba algunas veces por pundonor a la ingenuidad, y sin
embargo tuvieron que sofocar una cincuentena de cuartelazos y el pueblo vivió
como siempre pobre y pisando sus riquezas. Estos hombres pese a su honradez
y a su talento no pudieron remediar la situación y vivieron eternamente en una
brasa de fuego. Y es que, burgueses como eran, no podían concebir que la refor-
ma económica era el primer paso a dar. Viviéndose dentro de un ambiente político
miserable, sin ninguna aspiración global ni superior, era inútil pensar en organizar
económicamente el país, dotar a los habitantes de tierras propias y apuntar las miras
del Estado hacia las minas. Ninguno de ellos, ni uno solo, aplicó a la república
un vasto plan económico ni trató de resolver las miserias ambientes con trabajos
prácticos. Manco-Capac cuando apareció en el Cuzco buscando una nueva tierra
para fundar su famoso Imperio, no se libró a especulaciones recreativas ni se fijó
de que parte se encontraba la libertad; él con mano vigorosa y convicción de águila
señaló a los habitantes la tierra y al Estado le impuso una gran moral.
257
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 257 24/11/2014 05:01:58 p.m.
tristán marof
Pero en los primeros tiempos republicanos la exportación minera era insignifi-
cante y no había caminos. Bolivia permanecía ignorada del globo y el único vecino
que atisbaba sus riquezas era Chile. ¡Los chilenos siempre han tenido la afortunada
misión de atisbar las riquezas de sus vecinos! El presidente Arce es el que inicia
propiamente la era económica. Hasta ese tiempo no se conocía el camino de hierro.
Tanto por interés particular como por tener la gloria de ser el primero entre los
mandatarios de Bolivia, inaugura el camino de hierro por donde saldríamos a la
costa. Es decir, por donde saldrían las cuantiosas exportaciones de la Compañía
Huanchaca, de la que Arce era el principal accionista. Desde ese instante, Bolivia
toma otra faz. Por lo pronto ya existe una vía, las otras vienen después a costa de
grandes sacrificios e indecorosos contratos. Pero siempre que se construye una línea
es con el fin de dar salida a los minerales. Bolivia, llega por fin, a interesar ciertas
compañías extranjeras. Sus minerales se cotizan en Londres y Nueva York. En 1918
alcanza a exportar cuarenta y cinco mil toneladas de estaño. La exportación sigue
siempre en aumento. Se dice que es el segundo país del mundo productor de este
mineral y que pronto será el primero. Durante la guerra europea se hacen rápidas
y novelescas fortunas y vemos levantarse de la nada a un empleado de correos y
a un trabajador manual que tuvieron la fortuna de encontrar minas. Otras veces
vimos estos casos fortuitos y milagrosos, que la gente sencilla no sabe cómo explicar
y se concreta a echarse de rodillas al paso de los nuevos magnates. Los de afuera
se asombran también cuando alguien les relata que un solo industrial de Bolivia,
percibe más renta que el Estado, caso singular e inmoral que no pasa en ninguna
parte del mundo. De aquí viene el fenómeno de contemplar un pueblo trabajador
en la miseria y un solo hombre que dispone de más de setenta millones al año.8
El presidente Arce fue también millonario pero su magnanimidad y su desapego
por el dinero le sirve con sobrada razón para disculpar los desaciertos que pudo
cometer. Arce con gran desprendimiento votó casi toda su fortuna en socorrer
partidarios suyos, hacer caminos a sus haciendas, introducir al país árboles frutales,
La producción de estaño, dice el informe oficial del Director de Aduanas, señor Pedro Da-
8
lence, constituye el 72% de la exportación boliviana en 1913 y agrega: que la mayor exportación
corresponde al señor Patiño. En dicho año la exportación fue de 93 millones 721.593.49. Hay que
advertir que de 1913 a 1923 ha subido a 163 millones 283.365. Vale decir que casi se ha doblado,
correspondiendo siempre al estaño la mayor explotación. ¡Calcúlense las ganancias!
258
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 258 24/11/2014 05:01:58 p.m.
la justicia del inca
animales extraños y semillas de toda especie, y el resto, en corromper conciencias
ciudadanas. Al hacerlo estaba en su derecho. Otra manera habría sido ilógica para
un burgués. El quería la mayoría nacional y la fórmula era ésta y es aún: gobernar
conforme a los principios democráticos, es decir con la expresión de todos, ya sea
de hecho o pagada, ilusoriamente o en tramoya. Pero debía valerse de esto, porque
al frente tenía un competidor terrible, el singular demócrata millonario Don Goyo
Pacheco, que pagaba hasta veinte pesos por sufragio. Lo que es, a este otro Creso
boliviano, Don Simón Patiño, no le halaga la política ni le interesa la república a
no ser el distrito donde se hallan sus minas.
Ya hemos visto que ni con buena voluntad, ni con elección legal, ni siquiera
con honradez, se resuelve nada, ni con otra nueva constitución, ni llamando a la
reconciliación nacional, que es otra astucia criolla, que en buena cuenta significa
repartir el pastel entre todos los honestos patriotas reconciliados cuando un grupo
no se encuentra seguro o se ve en un caso comprometido. El pueblo boliviano no
debe hacer más tiempo el papel del bobo ni prestarse a embustes. No más política
por el momento, no elección plebiscitaria, sino reivindicación económica.
En primer lugar es necesario que las exportaciones le pertenezcan al Estado,
sin permitir que las dilapiden nacionales o extranjeros. ¿Que provecho obtienen
hablando en justicia los diez mil trabajadores de las ganancias de Patiño? ¿Qué
provecho el Estado? ¿Dónde fueron a parar los 93 millones que acusa la diferencia
de exportación en 1918? ¿Dónde las otras? Sencillamente todas estas diferencias
han ido a engrosar la bolsa de Patiño y a beneficiar la economía y el bienestar de
otros países, lo que es ilógico e injusto.
Que no se engatuse a la gente ignorante que el país necesita capitales y brazos.
Que se reflexione un poco. El capital lo tenemos en nuestras manos, bajo nuestros
pies. Ese capital lo exportamos a cada instante y nos pagan precios excelentes. Ese
capital, sea estaño, cobre, bismuto, plata, etc. es moneda constante que se cotiza en
bolsa día a día. Y ese mineral que se exporta es extraído con obreros bolivianos que
la mayor parte de las veces mueren agotados o se retiran de las minas maltrechos
sin la menor piedad de nadie y menos de los magnates que tranquilamente vegetan
en París.
Nuestra condición miserable nos la debemos pues a nosotros mismos. Es de-
cir, la debemos a nuestra ignorancia y al poco valor que tenemos de libertarnos.
Estamos luchando a muerte desde hace cien años en combate homicida por una
259
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 259 24/11/2014 05:01:58 p.m.
tristán marof
frase política o por la conveniencia de un cacique. Queremos edificar una repú-
blica sólida sobre la base de discursos de charlatanes. Los caudillos que tenemos
se aprovechan a maravilla de esta predisposición ingenua y confiada de la masa
para engañarla y vivir dichosamente. Casi todos ellos son abogados, rentistas, sa-
cerdotes o simplemente parásitos, para quienes el trabajo y la economía no entran
en sus cálculos. La realidad es vivir a costa de la mentira aunque se hable en casos
apurados de la patria. La realidad es pronunciar un discurso pomposo y lírico y si
hace falta rociarle de frases sentimentales que con muevan. Mientras se hace todo
esto, detrás de las espaldas sufridas del pueblo y de la clase indígena, se reparten
las ganancias, tiburones de diferente bando: los Montes, los Patiño, los Aramayo,
los Escalier, los Loaiza, el francés Sux, los Mendieta, las compañías chilenas, las
americanas y miles de patrones en mayor o menor escala según su rango. La única
fórmula salvadora es esta: tierra al pueblo y minas al Estado.
Situación del país
Un país que tiene recursos de toda clase, cuyo suelo produce todo lo que la natu-
raleza pródiga ha puesto en los tres reinos; un país que se puede abastecer por sí
mismo y que no necesita ni de un clavo de Europa, y que sin embargo lo recibe
todo, que ni aún el lienzo para camisas se fábrica, ni las armas para defenderse, es
un país inferior, perezoso o ignorante. Y por tanto Bolivia, no está en ninguno de
estos casos. El pueblo boliviano en sus clases populares, en su elemento indígena,
es eminentemente trabajador. El indio se levanta con el sol y siembra su campo o
apasenta sus ganados, mientras su mujer incansablemente teje y cocina en compañía
de sus hijos. El indio no necesita de la civilización occidental en un ápice y podría
vivir ignorándola unos cuantos siglos más. Se basta y sobra a sí mismo. Con sus
manos se proporciona el alimento y se viste. Pero no solamente esto, si no que viste
al patrón y le da sustento, en tanto que él se bate en motines o emprende cruzadas
de derecho o fabrica cuartetas con gran satisfacción de la sociedad.
El pasado es interesante. Se descubrió la América y detrás llegaron los conquis-
tadores. Se fundaron ciudades y se las repletó “a la española” —de funcionarios,
gente de corte y de cogulla, y se tuvo el descuido de no instalar en ningún sitio talle-
res, siendo el título de artesano estimado como deshonroso y para gentes innobles.
260
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 260 24/11/2014 05:01:58 p.m.
la justicia del inca
Todo el comercio pertenecía a la metrópoli; se castigaba con la pena de azotes a los
naturales que comerciaban sin ser españoles y a los que se atrevían a montar a ca-
ballo, considerado como privilegio escogidísimo. ¡En cambio se obligaba a comprar
navajas de afeitar a gente que no tenía barbas ni bigotes! Por mucho tiempo se vivió
así sólo de las cosas que llegaban de la península y también del saqueo. Únicamente
los muy pobres se dedicaban a ejercitar una profesión manual pero prefiriendo la
carrera de las armas al trabajo. Los que estaban condenados a la profundidad de las
minas ni para que decirlo eran los indios. Con la República la situación no cambio
gran cosa, sobre todo en las partes meridionales de la América. En estos sitios, la
enmienda y la mita, con diferentes nombres perduran.
Las ciudades de algunas repúblicas sudamericanas, son verdaderos nidos de
parásitos, asideros de doctores, de gente de cogulla, de doncellas y bachilleres.
Mientras que el indígena pacientemente sigue el arado y siembra el campo, aquí
en estas ciudades la gente se felicita en la calle por un endecasílabo o se saluda
muy cortésmente. Pero en ningún sitio se ve el humo de una fábrica ni la agitación
industrial ni la preocupación del futuro. Algún maestro de taller que juega con
su gato o el peluquero que sorprende al cliente con la última noticia política o el
“compadrito” que danza su vermouth tango. Pueblos felices diría el poeta, pero
el caso es que toda esta gente recibe el maná del cielo, compromete su porvenir y
hace pesar su formidable parasitismo sobre las espaldas del indio, añadiendo, no
cabe duda, un natural desprecio por él.
Llegamos a la conclusión que todas estas ciudades donde anidan gorriones de
diferente especie y condición no producen nada y aún pesan sobre la clase traba-
jadora. La comida viene del campo puesto que toda la producción pertenece a los
miles de patrones avecindados en las ciudades. Y en cuanto a los artículos extran-
jeros se obtienen a muy caro precio, ya que están recargados con tarifas fuertes y
las ganancias sin escrúpulo del 100 y 200% —La clase dorada— y que constituye
número en las poblaciones— los que no tienen hacienda o casa que explotar, vi-
ven simplemente del Estado, que, para proporcionarse entradas tiene que gravar
la importación extranjera, recurrir al empréstito frecuente y vivir de expedientes
nada decorosos. En cambio la exportación que apenas deja menguadas ganancias
es gravada miserablemente. He aquí la vida económica del país reducida a su más
simple expresión. El trabajo ciudadano casi no existe, la agitación y la fiebre de
negocios en manos de extranjeros aventureros y sin escrúpulos. El nacional en
261
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 261 24/11/2014 05:01:58 p.m.
tristán marof
tanto bosteza plácidamente esperando “capitales y brazo”... frase, cuya invención
se debe a los gobiernos incompetentes. En Bolivia por no hablar de otros países de
América, todo está por hacer, pero para ello es preciso comenzar bien y por cuenta
propia, con capital nacional y con brazos nacionales o con gente que se asimile al país
para siempre. El caso mil veces repetido de que estas repúblicas necesitan capitales
y brazos no pasa de ser un argumento insincero de algún gobierno que pretende
entrar por la vía peligrosa del empréstito. ¿Qué en efecto ganaría Bolivia si por un
instante se transportasen 200 millones de dólares al país? Por lo pronto esos 200
millones se apoderarían de nuestra independencia, no nos dejarían mover un dedo
y nos impondrían su voluntad. Con 200 millones de dólares se puede comprar
Bolivia y algunos republiquitas impacientes de progreso, dada la desvalorización
de la propiedad. Los dólares harían progresar el país a la manera de Cuba, Santo
Domingo, Puerto Rico y Haití, bajo la bota impertinente y la ganancia del yanqui;
y estoy seguro que no faltarían algunos nativos que gritasen llenos de júbilo a la
manera de los puertorriqueños: ¡vivan nuestros conquistadores! Pero el asunto no
pararía aquí. Nuestra riqueza sería explotada hasta dejar el suelo como piel de asno
viejo, y no en beneficio nuestro, —que ese es privilegio de pueblos occidentales—
sino en provecho de yanquis millonarios que ignoran donde están las minas de
Corocoro, de Pasco, de Inquisive, pero que saben su cotización diaria en la bolsa.
Con doscientos millones de dólares, nuestro país subiría a las nubes y podríamos
mirar a los argentinos por encima del hombro —tal como lo hacen ellos, hoy día,
en un gesto de pedantería con sus vecinos infortunados—, nos daríamos aires de
millonarios, soportando por lo bajo las excentricidades de los patrones y añadiendo
a nuestra constitución alguna que otra “enmienda Plat”. Siempre que he oído decir
que, la Habana es una maravilla, que Puerto Rico progresa, he lamentado la infe-
rioridad de la raza que entrega a otros la dirección de sus negocios y he preguntado
en seguida. ¿Los nativos cubanos son ricos? Naturalmente que la respuesta si está
desligada de falso patriotismo tiene que ser sincera. La verdad es que en Cuba todo
el mundo es rico a excepción del nativo cubano que sigue viviendo en su “bohío”.
Pero los que han dejado el “bohío” y se han lanzado a la ciudad, tampoco son ricos
y viven de la política y del funcionarismo en sus cuarenta y cuatro mil formas. Sólo
algunos, “los vivos”, es decir los que han transado con todos los prejuicios y que un
singular cubano los nombraba amablemente, “fantasmas que impiden la marcha de
las cosas”... están ricos. Naturalmente en buena armonía con los yanquis. De este
262
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 262 24/11/2014 05:01:58 p.m.
la justicia del inca
único grupo salen los políticos afortunados que dominan el país gozan a sus anchas.
Huelga decir que todo partido político nacionalista que combata a los yanquis está
destinado en la práctica al fracaso.
Otro caso sui generis es el enriquecimiento artificial de la Argentina con capital
extranjero. En este país, “gaucho argentino” es sinónimo de mendicante. El nati-
vo sin ilustración, generoso y confiado, hace tiempo que ha sido engullido por el
capitalismo rapaz e insaciable. De su condición romántica y halagadora de gaucho
altivo y dueño de su caballo, ha tenido que someterse a la ley férrea del progreso...
que autoriza el despojo del infeliz para dar paso al civilizado “compadrito”...
No hay que hacerse ilusiones. Lo único que existe en este tiempo es el capital en
sus diferentes manifestaciones. Las guerras, los embustes, el derecho, la civilización,
la justicia. etc. los grandes fraudes con manto de púrpura se hacen a base de pueblos
retardados y ricos, que no conocen su riqueza si no el día que son despojados o
aplastados por el capital, Más terrible que ejércitos victoriosos —porque conquista
y aprieta 1a cintura sin ruido y pacíficamente—, más terrible que todas las calami-
dades. Manuel Ugarte, valeroso escritor argentino que ha tornado el apostolado
de América con tanto desprendimiento como nobleza, explica a las mil maravillas,
las devastaciones del capital en su magnifico libro El Destino de un Continente.
Para que la Argentina pueda llamarse independiente y soberana tienen que pasar
antes tres y más generaciones que críen afecto al suelo y a sus intereses. Cuando la
Argentina se convierta al socialismo y organice su producción agrícola en beneficio
de todos sus ciudadanos, entonces podráse hablar de la Argentina rica. Mientras
tanto es paradójico. ¿Cómo es posible que en la tierra del trigo falte pan a los propios
argentinos? ¿Por qué la carne que se exporta sea un artículo del cual muchas familias
carecen? ¿Cómo es esto? Yo he visto por mis propios ojos cosas estupendas que sólo
pasan en el continente ingenuo. Hace varios años corrían las locomotoras quemando
el maíz y porque la fruta no bajase de precio se echaban al río barcas cargadas de
naranjas que venían del Paraguay. Pero la gente rica sonríe. Los descendientes de
ingleses y americanos enriquecidos cantan el himno nacional. ¡Gran tierra, salud!
En el fondo la Argentina pertenece a la finanza internacional. No se mueve un
negocio sin consultar a Europa o a los EEUU. Los directorios están en París, en
Berlín, Londres, Nueva York. De allí vienen las órdenes o son sugeridas y es pre-
ciso guardar buenas relaciones. Por esto su papel incoloro en política internacional.
En fin, la riqueza de la Argentina es inagotable porque es agrícola. Siempre habrá
263
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 263 24/11/2014 05:01:59 p.m.
tristán marof
tiempo en esta república para organizar y arreglar cuentas. Pero en repúblicas que
cuentan solamente con sus minas, que dependen de lo fortuito y del azar, es peligroso
entregarse en brazos del capital. El ejemplo patente del caucho en el Noroeste de
Bolivia, de las quinas, nos da la razón. Mientras hubo explotación allí, el capital no
se movió. Se hicieron rápidas fortunas y se derrochó largamente. Y cuando vino la
baja de la goma, aún no estaba construida ni una sola ciudad, ni siquiera un camino
ni una escuela ni un mísero museo. La riqueza fantástica paso volando como en un
cuento del oriente. Otra vez esas tierras vírgenes están repletas de enfermedades. La
obra civilizadora se redujo a esto: a llenar la bolsa de cuatro magnates que después
de hacer fortuna se retiraron a gozar de su dinero a Europa. El Estado no ganó un
dedo. Los ejemplos podrían multiplicarse. Exactamente pasó con la riqueza de las
quinas y esto mismo pasará, con los petróleos y las minas. Aún podríamos añadir
una conclusión dolorosa a todo esto y es que, las dos guerras con Chile y con el
Brasil, han tenido su causa fundamental económica que nadie desconoce, en las
riquezas del salitre y de la goma, y que salimos a defenderlas en el último trance
cuando todo ya estaba conquistado por el extranjero.
Y es que estas riquezas volantes y cuantiosas no debe confiar el Estado a nadie,
que cuando otorga concesiones no hace sino estafar a la colectividad y destruir el
porvenir económico del país. Enajena a título gratuito fortunas volantes que por
esencia pertenecen a todos los habitantes y no a muy pocos escogidos. Los hombres
previsores de otros países y celosos de sus intereses no hacen concesiones de este
género de riqueza a capitales extranjeros sin ningún compromiso. Les marcan
un límite o les impiden su acceso. En el Japón esta prohibido que un extranjero
adquiera propiedad raíz lo mismo que en Haití. En la Gran Bretaña nunca se ha
visto el caso de que las minas de carbón pertenezcan a extranjeros. Más pruden-
temente han procedido los colombianos con sus minas de esmeraldas haciéndolas
propiedad nacional y administrándolas directamente. Algo más. En estos últimos
tiempos, la idea de nacionalizar las minas, los ferrocarriles, los petróleos, se esta
haciendo una necesidad imperativa como un medio de garantizar la villa proletaria
y establecer una balanza de justicia. En Inglaterra, nadie duda de que el futuro
sea la nacionalización de las minas. En Turquía, Kemal es partidario decidido de
esto. En México, se lucha ardientemente. En Rusia, la gran república socialista,
es una realidad.
264
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 264 24/11/2014 05:01:59 p.m.
la justicia del inca
El individualismo, del brazo del capitalismo, se retira de la escena, librando
duras batallas. Mientras la humanidad era tímida y marchaba a tientas se han
permitido las grandes fortunas. Hoy todo el mundo tiene derecho a gozar de ellas
siguiendo la organización del trabajo. El bien general de la masa se impone no sólo
como un enunciado sentimental sino como un derecho. Las minas, los bosques, los
petróleos, que son riquezas efectivas, pertenecen a la colectividad donde se encuen-
tran. Adjudicar arbitrariamente al primero, al más inteligente, al más influyente,
es continuar el sistema feudal, que en seguida forma una casta de poderosos que
todo lo corrompen y lo aplanan con el dinero. Don Goyo Pacheco jamás habría
sido presidente si no compra sufragios hasta por veinte pesos. Hoy día Don Simón
Patiño puede ser el árbitro de los destinos de Bolivia si le viene en gana. Felizmente
que no está comido por la ambición del poder —a pesar de los consejos soplados
como dardos de amor por sus abogados y cortesanos— que desearían entronizarse
en la presidencia y hacer un segundo periodo a lo Goyo Pacheco. A Don Simón
Patiño, —que en el fondo ha conservado su simplicidad familiar— sólo le interesa
el aumento de su grey y la conservación de sus tesoros. Toda su habilidad en este
momento, parece que consiste en descubrir las mejores cajas de hierro y los más
seguros tesoreros. Su único placer es el de viajar en trenes especiales y con séquito
particular. Cuando muera, naturalmente ordenara, si no lo tiene ya ordenado, que
se le haga un monumento de oro para que lo recuerde la posteridad. Si no fue un
gran político a lo Goyo Pacheco —que lo merecía— su cohorte de abogados lo ha
considerado siempre un “gran financista”.9
9
Los que husmean la casa del señor Patiño y están bien informados hacen circular tendencio-
sas noticias que en todo caso es del interés del señor Patiño desvanecerlas. Según estas noticias, el
multimillonario, por “consejo de sus abogados”, habría hecho una venta parcial o general de sus
minas a una institución yanqui, o en otros términos, habría depositado todos sus derechos en dicha
institución financiera, de tal manera que, si alguna vez el gobierno boliviano quisiera intentar apro-
piarse de sus minas, se presenten los yanquis como reclamantes a título de depositarios. Es preciso
estar advertidos de esta maniobra y señalar que el propietario legal de hecho es el Estado, quien
puede estar de acuerdo con la venta o rechazarla por comprometer sus intereses. Pero si es verdad
la noticia del depósito, el pueblo boliviano no debe ignorar que un compatriota suyo lo entrega
amarrado del cuello a los yanquis. Ya pueden venir las intervenciones y complicaciones, y el señor
Patiño y sus abogados, frotarse las manos en París.
265
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 265 24/11/2014 05:01:59 p.m.
tristán marof
Un poco de economía
En Bolivia no se puede hablar sino con cierto misterio de dos cosas: de la filosofía
que es la materia más difícil del programa universitario porque se enseña a mucha-
chos inexpertos de catorce años y de la finanza política que sólo esté reservada a
ciertos magos que se aprovechan a sus anchas para engañar a los ingenuos y sacar
provecho de sus conocimientos absolutos. Basta es un camino de éxito volverse
de la noche a la mañana, por arte de encanto, “financista”, y aspirar la cartera de
hacienda, secretaría de estado la más difícil a elegir, y que, en resumidas cuentas, no
se sabe a quién confiarla, porque en el ambiente sólo hay genios políticos de fogoso
verbo y doncellas tímidas. El caso no tiene remedio y es preciso llamar a los magos
para que resuelvan la felicidad del país. Se instalan en los ministerios y a pesar de
la varita mágica que poseen, la nación permanece lo mismo. Naturalmente grandes
discursos y muchas promesas. Después de algún tiempo, el pueblo no ve otra cosa
que la continuación de la infelicidad pública y la prosperidad de los magos, que
esto último es una condición sine qua non del invento de ser “financista”. Claro que
no me refiero a los grandes ricos, que son “financistas” de hecho y de derecho,
consagrados por la opinión.
No quiero pues que el lector me considere ni “financista” ni mago, excepcionales
cualidades que no tengo, pues lo único que hago con este pequeño trabajo es someter
a su reflexión la reivindicación económica como un razonamiento que esté al alcance
de todos los hombres honrados. Cuando me refiero al estado económico del país,
hablo con datos tomados de documentos oficiales y esto no ha sido sino un trabajo
mecánico que requiere un poco de buena voluntad y de paciencia. Sólo que al final he
terminado por encantarme. He buscado en vano el misterio en el cual se escudan los
“financistas” y encuentro una claridad y una sencillez meridianas. La buena finanza
del país se reduce a esto: a darse cuenta de lo que se tiene entre manos, a administrar
honestamente las rentas nacionales y a procurar aumentarlas. Este aumento no lo
veo en otra parte por el instante, que en la nacionalización de las minas.
Presupuesto
El estado económico del país según la memoria del ministerio de hacienda, pre-
sentada al Congreso de 1924 es el siguiente:
266
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 266 24/11/2014 05:01:59 p.m.
la justicia del inca
Lo presupuestado durante el año 1923 fue de 25 millones y el rendimiento dio
30. Se indica a renglón seguido que el 50% de las rentas corresponden a las re-
caudaciones aduaneras. Este detalle trae a reflexión inmediata los altos precios que
pagamos por la mercadería extranjera. Al recargar nuestra ley el artículo aduanero
con tarifa consular y aduanera, no hace sino gravar al habitante boliviano y obligarle
a que pague por un sombrero cuyo precio original es de 60 y 70 liras en Italia, 250
liras en Bolivia. El impuesto es injusto sin duda, pues debía ser sobre la utilidad
del comerciante y no sobre el ciudadano. Un presupuesto por otra parte basado en
el fuerte derecho de importación — sin tener industria nacional que proteger uno
muy reducido a la exportación minera, es la causa única para que tengamos, por
una parte, vida cara, y por otra, un Estado paupérrimo, uno de los más menguados
de la América del Sur.
Deuda pública
Si nuestro presupuesto apenas llegó a 30 millones, en cambio la deuda pública que
tenemos que soportar sobre las espaldas, alcanza a la desesperante suma de más de
139 millones, comprendiendo la externa, la interna y la flotante. Hay que pensar en
el caso apurado que deben pasar los gobiernos subsiguientes para cancelar o amor-
tizar esta deuda, si se cuenta apenas con un presupuesto miserable y por el instante
imposible de aumentarlo con nuevos impuestos internos y que, aún aumentados,
no darían en el mejor de los casos, más de una docena de millones y con el riesgo
del descontento general. El cuadro siguiente da una idea de los déficits:
Años Entradas Gastado Excedente Déficits
1917 19.104.000 17.103.000 2.003.000
1918 29.966.000 32.586.000 2.620.000
1919 24.976. 000 31.328.000 6.352.000
1920 27.786.000 49.470.000 21.684.000
1921 23.047.000 31.819.000 8.772.000
1922 22.000.000 40.015.000 18.015.000
1923 30.216.000 37.740.000 7.524.000
1924 38.807.000 44.876.000 6.069.000
267
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 267 24/11/2014 05:01:59 p.m.
tristán marof
Comercio internacional
Como todos los altos, la producción boliviana va en aumento. En 1917, por ejem-
plo, exportamos 27.777.780 kg. de estaño y hoy día se llega al promedio de 50 mil
toneladas. El principal producto de nuestra exportación lo constituye el estaño,
como todos lo saben, sin que por esto dejemos de exportar grandes cantidades de
plata, antimonio, cobre, plomo y una buena porción de oro.
Pero lo que salta a primera vista en nuestro comercio internacional, es que nues-
tra exportación guarde una desproporción enorme con nuestra importación. En
otros términos, que esta desproporción se convierta en desequilibrio escandaloso
sin beneficio para el país ni para el Estado.
Para dar una idea de los cientos de millones que seguramente no han vuelto al
país, transcribimos continuación un cuadro oficial de las importaciones, exporta-
ciones y las diferencias que han quedado en el extranjero:
Años Exportación Importación Diferencias
1904 31.465.026.16 16.909.586.08 14.555.440.08
1905 41.795.937.20 29.298.771.67 12.597.165.53
1906 55.654.515.59 35.087 325.54 20.667.190.05
1907 50.331.548.85 37.897.610.54 22.443.938.31
1908 48.925.616.90 40.807.856. 20 8.117.760.70
1909 63.764.466.76 36.936.940.35 26.837.526.41
1910 75.622.146.57 48.802.394.55 26.622.146.57
1911 82.631.171.56 58.371.409.36 24.259.762.30
1912 90.122.987.10 49.508.989.96 50.613.997.14
1913 93.721.513.49 54.762.833.57 38.958.679.92
1914 65.801.146.14 39.761.922.03 26.039.224.11
1915 95.210.350.83 22.574.566.68 72.635.784.15
1916 101.484.800.23 31.098.215.76 70.386 585.47
1917 157.784.054.00 33.480.831.00 124.303.223.00
1918 182.612.850.69 34.992.886.52 147.612.964.17
268
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 268 24/11/2014 05:02:00 p.m.
la justicia del inca
Años Exportación Importación Diferencias
1919 144.251.527.93 61.997.024.40 82.354.503.53
1920 156.018.744.00 65.339.493.00 90.679.251.00
1921 66.919.444.00 70.853.152.00 (3.934.708.00)*
1922 147.861.690.00 53.092.129.00 41.677.432.00
1923 163.283.366.00 55.589.505.00 107.693.861.00
1.915.262.004.10 877.163.443.21 1.009.056.435.44
(*) Este año, 1921, constituye una excepción, apareciendo la diferencia de importación, mayor
que la de exportación. La suma total de diferencias que se ve, en el cuadro, se ha hecho sin contar
este año.
Como se ve, en cerca de veinte años, el país ha perdido la enorme suma de un
millar, nueve millones, cincuenta y seis mil, cuatrocientos treinta y cinco pesos cuarenta
cuatro centavos, cantidad respetable que nos habría servido para echar las bases de-
finitivas de nuestro progreso material y real soberanía. En cambio el Estado, con
una candidez insoportable, ha percibido los más flacos derechos, como se observa
en esto otro cuadro relativo únicamente a la exportación de estaño en diez años:
Años Toneladas Valores Bs. Derechos percibidos Bs.
1914 37.259 42.479.837 1.948 900.00
1915 36.492 44.885.450 2.158.550.69
1916 35.543 42.652.258 2.539.417.74
1917 46.430 85.258.482 4.909.970.39
1918 48.801 129.611.139 7.380.652.85
1919 48.499 99.924.443 5.951.206.40
1920 47.052 112.282.496 6.207.645.52
1921 31.811 42.909.303 1.995.114.61
1922 53.480 67.910.930 3.057.658.34
1923 50.425 80.612.468 4.235.716.87
269
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 269 24/11/2014 05:02:00 p.m.
tristán marof
En cuanto a las otras exportaciones la citada memoria se limita a lamentar que
hayan disminuido los derechos de recaudación. Dice textualmente:
La exportación de los minerales de plata considerada desde 1914, comienza a re-
accionar después de haber sufrido todas la consecuencias de su poca demanda. En
aquel año su rendimiento fue de 25.161 bolivianos, en 1920 de 393.119 y descendió
hasta Bs. 195.683 en 1922.
Con el bismuto pasa lo mismo. De Bs. 70.953 en 1916 bajo a Bs. 656 en 1921 (sic).
El cobre concentrado sigue en descenso. De Bs. 245.486 a que alcanza en 1918
rindió Bs. 27.163 y Bs. 150.419.40 el no concentrado en 1923.
Los minerales de antimonio exportados en cantidades apreciables antes de la ley
que los gravó, igualmente que los de cobre, no llevan camino de reacción habiendo rendido
Bs. 7.823. — En 1920, Bs. 1. 825. — En la gestión de 1922 la última se ha cerrado con
Bs. 332.0. No es la ley que impide su exportación sino la poca aplicación de este producto.
Nos basta recordar que en los altos de la guerra se exportaron por miles de toneladas sin que
el Estado tuviera otra ventaja que los flaquísimos derechos cobrados.
En cuanto a los minerales de oro, no obstante lo reducido de su gravamen y la explotación
activa en que se encuentran no pocos yacimientos auríferos, su extracción no aparece sino en
cantidades pequeñas y aún esto cuando según parece la producción es tanta, que su salida al
exterior no puede efectuarse totalmente por contrabando.”
En 1914 rentó Bs. 1.242 y en los altos 1917 y 1919 inclusive, conforme a do-
cumentos estadísticos, no se ha exportado nada, (sic). Y es sabido que en el país no
tenemos grandes industrias que consuman todos los productos auríferos. En 1922
su rendimiento fue de Bs. 3.241. En 1923 solo dio Bs. 81.
El wolfram alcanzó su mayor explotación en 1917 con un rendimiento de Bs.
124.281. En 1923 ha desaparecido completamente. Es una excelente experiencia
para el Estado. Si por un accidente cualquiera, las minas de estaño se agotasen, o
no se diese al estaño el múltiple use que se le da hoy día, pasaría lo mismo. En poco
tiempo varios afortunados cogen millones y el Estado queda siempre en su invariable
pauperismo. ¡Debemos bendecir a las magnificas leyes liberales que significan, todo
al individuo sea nacional o extranjero, nada al Estado!
La memoria continúa:
Uno de los minerales que año por año va tomando proporciones de consideración
es el plomo. Desde 1914 hasta 1923 su exportación ha llegado a 43.880 toneladas
270
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 270 24/11/2014 05:02:00 p.m.
la justicia del inca
con el valor comercial de Bs. 1.1.966.442. Vale decir 4.388 toneladas por año y más
de Bs. 1.100.000 de valor.
Su extracción ha sido libre. (Sic) Es decir que cuando no existe alguna ley que
grave su exportación se la hace por toneladas, con beneficio neto. El Estado debe
festejar que su exportación vaya de año en año creciendo, de esta manera el país se
convertirá en una disimulada colonia industrial de una docena de industriales o ya
se ha convertido. El Estado en este caso no juega sino el papel nada decoroso de
perro flaco a quien le está encomendado hacer el guardián por una pitanza que se le
tira de mala gana o simplemente como en el caso del plomo, nada. ¡Apoyemos una
vez más las magnificas leyes liberales que nos obligan a regalar nuestros productos
en obsequio de la civilización!
Continúa la memoria:
Su extracción ha sido libre y el Estado no se beneficio sino con el impuesto de estadís-
tica a razón de Bs. 1 por mil ad valorem. En 1923 alcanzo 8.985 toneladas recorriendo
siempre en escala ascendente desde 1914 en que fue solamente de 1.554 toneladas.10
Bancos
Los cuatro Bancos que existen en el país tienen los siguientes capitales: Banco de
la Nación 22.000.000 de bolivianos. Ya se sabe que el Estado es su principal accio-
nista, pues de las 174.000 acciones en que se encuentra dividido, posee 114.738. El
10
No me privo de transcribir lo que encuentro en el folleto del Sr. René Gutiérrez, profesor de
finanzas: “Si estudiamos las utilidades liquidas declaradas de las empresas mineras y los impuestos
erogados en 1919, llegamos a observar casos de pago increíblemente injustos y hasta disparatados. Ya
vimos que la cuota del impuesto, según la ley de 1919 era uniforme del 8%; pues bien: la Compañía
Llallagua pagó en ese año el 3% de su utilidad liquida; la casa Soux no abone absolutamente nada
sobre su utilidad líquida que sube a más de medio millón de bolivianos; el Sr. Patiño erogó el 4%; los
Srs. Penny Duncan el 3%; la Compañía Huanchaca cerca del 7%. Ciertamente que esta diversidad
en las cuotas no era justa ni razonable, encontrándose en desacuerdo con el espíritu mismo de la ley
que prescribía gravar con una tasa uniforme (la del 8%) las utilidades líquidas. Y añade, lamentando
la situación “¿Es concebible que una empresa minera (la Corocoro do Bolivia) después de obtener
un beneficio liquido de Bs. 471.079 abone al Cisco la suma de Bs. 37.423.63, cuando la casa Soux
cuya ganancia fue de Bs. 509.645 08 no contribuye con un solo centavo al erario nacional?”.
271
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 271 24/11/2014 05:02:00 p.m.
tristán marof
Banco Nacional de Bolivia cuenta con 12.000; el Mercantil con 12.500.000 y un
fondo de reserva de Bs. 3.885.000; el Banco alemán con 625.000 teniendo fondos
de reserva por 438.000.
Se indica en la memoria de hacienda un detalle que sorprende y es el que se refiere
a los valores en custodia. Dice el Ministro Sr. Víctor Navajas con cierta sorpresa:
“Pluguiera a la economía nacional que la riqueza privada acumulada en los Bancos
fuese si no el excedente de capitales empleados en las industrias, el ahorro del esfuerzo
industrial aplicado en beneficio de la prosperidad pública. Sensiblemente no es así.
Los valores en custodia son el producto natural de los fondos urbanos y rústicos que
inmovilizados en las gavetas de los Bancos no representan factor alguno”11
Nosotros añadiremos que este fondo de reserva que aparece en los balances de
los Bancos con el rubro de “valores en custodia” y que según afirma el ministro,
pertenece a latifundistas no sólo estancan la industria y el florecimiento industrial
del país sino que le asestan los más decisivos golpes, pues que este capital sólo se
mueve al incentivo de la usura y con tanta seguridad y subido interés, que el deudor
no tiene más camino que el de sucumbir. Los particulares por otra parte, no hacen
otra cosa que imitar en pequeño a los Bancos, porque es justo decir y que sea este
el lugar, que los Bancos en Bolivia no se puede tomarlos como palancas útiles del
comercio o de la industria ni siquiera como auxiliares. Yo sólo sé que sus mayores
beneficios los obtienen del préstamo a subido interés, casi usurario.
En resumen, que al final de los cuadros que se hallan en la memoria y que
juzgo inútil transcribirlos en detalle, nos encontramos con que existe inmovilizada
en las arcas de las instituciones bancarias al 31 de diciembre de 1923, la apreciable
suma de 26.894.725,78 millones, cantidad importante dentro de nuestra economía
y que seguramente pertenece a los más grandes latifundistas, es decir, a los más
fervientes patriotas…
El deseo de progreso
En estas circunstancias, cualquier gobierno, el más honrado, el más laborioso, el
más tenaz, el gobierno de Cristo, está echado al fracaso, con un presupuesto de
11
Memoria del Ministro de hacienda Sr. Víctor Navajas al Congreso 1924.
272
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 272 24/11/2014 05:02:01 p.m.
la justicia del inca
treinta millones y una deuda de 139. ¡Qué se resuelva el caso con milagros! Pero
la realidad no nos ofrece que los números, las cifras hablan, acogotan, no le dejan
pensar. Se enredan a los pies. Y si añadimos a esto que no tenemos aún rieles pro-
pios, ni caminos suficientes para iniciar el comercio de los productos bolivianos,
venimos a la evidencia dolorosa de comprobar que la manteca de Nueva York hace
competencia con ventaja a la manteca del país, pues mientras nuestra manteca viene
en veinte días de provincial, a Sucre y Potosí, la manteca de Nueva York llega a
Bolivia en 14 días. Tenemos bosques y aun nos vienen maderas de Chile y de los
países escandinavos. (Decididamente Chile, ha resuelto inundarnos con sus produc-
tos al amparo de leyes protectoras magníficas). Pero no solamente Chile; el arroz
nos viene por toneladas de Italia. Del Perú, recibimos alcohol, azúcar, harinas. Y
sin embargo tenemos estos mismos productos en el país y el honor nacional sigue
sosteniendo que el azúcar de Santa Cruz es la mejor del mundo, que el café de
Yungas es el más famoso de los cafés. ¿Pero dónde están esos productos? ¿En qué
mercado se expenden? Y la verdad es que tenemos estos artículos famosos y otros
más pero ¡ay! no los cultivamos ni los explotamos o la distancia se concreta: a que
los conozcamos de nombre.12 Entonces, ¿de qué sirve que la naturaleza nos haya
12
No dejan de impresionar los conceptos emitidos por el periodista Jaime Molins en una en-
trevista de La Razón de Buenos Aires, cuando habla de la situación mediterránea de Bolivia y de su
penuria industrial, y que él la resuelve de buena fe por cierto, incitando a la expansión económica
argentina. El remedio no puede ser más brillante, pero debe recordar el Sr. Molins, que las famosas
conservas, los artefactos eléctricos, los sombreros, la ferretería, le vienen a la Argentina, fabricados
de Europa, o por lo menos la materia prima. Por otra parte, en Argentina como país industrial y
manufacturero, no puede proclamar su independencia económica. Transcribo lo que dice Molins
y comprendo perfectamente su intención: “La carestía de la vida en Bolivia es un fenómeno propio
de su mediterraneidad. Sin puertos, entregada en sus rutas hacia el mar, al arbitrio de empresas
ferroviarias que son verdaderos tentáculos; alejada por la distancia de su oriente maravilloso hasta
donde no ha llegado aún la conquista del riel, Bolivia es un país de importación, avituallado y
conquistado comercialmente por el extraño.” “Las harinas para su consumo las recibe de Chile, de
Estados Unidos o del Brasil; sus azúcares del Perú, de Cuba y hasta de Colombia; su tejidos, sus
maquinarias, sus artículos manufacturados, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Italia, de Alemania,
de Francia. País que por su condición minera consume en forma considerable carnes preparadas, no
recibe de nuestros frigoríficos una sola lata de conservas.” “Mientras los Estados Unidos importan
al rededor de seis millones de pesos por concepto de tejidos generales y casimires, Gran Bretaña
por cuatro millones, Italia, Bélgica y Alemania por uno, la República Argentina apenas alcanza a
273
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 273 24/11/2014 05:02:01 p.m.
tristán marof
provisto de la riqueza más variada si en nuestras manos no es riqueza? Es preciso
convencerse que riqueza es lo que se explota y tiene un valor presente. Referirse a
tierras vírgenes, a bosques vírgenes, a todo virgen, es como afirmar, que en el fondo
del océano existen millones de diamantes. Los entendidos en oceanografía no lo
ignoran, pero ¡ay! esto está a tantos metros bajo el agua que no hay otro medio que
entregarse al romanticismo o jugar al noble español rico pero sin fortuna. (Oye
Juan: que no se enteren los vecinos que no hemos cenado hoy día).
Sin embargo el pueblo tiene fervientes deseos de progreso y exigirá a los gobier-
nos de su parte, como es natural, buenos establecimientos de instrucción, caminos
de hierro, etc., y cerrará los ojos cuando alguien le diga, que su pobre presupuesto,
apenas voltea el año, dejando detrás de si el déficit inexorable que se acumula, que
se irá acumulando, hasta que esta bella y confiada república pase a poder de los
acreedores yanquis. Entonces tendremos caminos a maravilla, establecimientos de
primer orden, cines y hasta instrumentos de tortura, dado el carácter inconforme
de algunos altoperuanos. El capital americano nos meterá en un chaleco de fuerza
que no lo podrán romper los más audaces.
El Estado material
Los ingenuos, aquellos que el cerro pardo de la provincia, no les deja ver toda la
verdad, los que nunca han traspasado la cumbre para ver la realidad o el propio
interés, los que toda la vida sueñan despiertos o simplemente, ignoran los terribles
complots que teje el capital a diario, piensan que la soberanía del Estado reside
en el grito tumultuoso o la frase hueca parlamentaria o en el artículo desbordante
de necedad y aturdimiento. A un paso, el iluso que franquea la frontera patria,
se rompe la cabeza. Más allá de las fronteras indecisas que tiene Bolivia ya no se
habla de ella con respeto porque simplemente es pobre, porque no tiene camino,
porque su gente vivo iletrada, porque sus servicios administrativos se encuentran
400.000 pesos bolivianos comprendiendo toda la gama de tejeduría. Chile solamente durante el
año 1922 (que es el último año de la estadística revisada y estampada) ha puesto en Bolivia harinas
por valor de 3.500.000 pesos bolivianos, mientras la República Argentina se ha significado con un
valor por igual producto no mayor de 350.000 pesos de la misma moneda”, etc, etc.
274
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 274 24/11/2014 05:02:01 p.m.
la justicia del inca
mal atendidos, y en fin, porque su infeliz presupuesto no le permite llenar las mas
elementales necesidades. ¿Qué se puede hacer en efecto con 30 millones de presu-
puesto en un país cuatro veces más grande que Francia? Un Estado que necesita
de fábricas, de rieles, de intercambio, cuyo objetivo principal es la instrucción del
país y su desarrollo agrícola, esté obligado a proveerse de un enorme capital inicial
propio que le proporcione seguras ganancias y que le dé una fortaleza tal que su
soberanía no sea discutida ni moral ni materialmente. El Estado es material por
esencia. Construir un Estado a base de discursos y proclamas, vuelvo a decir, es
“arar en el océano” según Bolívar y pretender andar con los pies descalzos en el
mar. Hoy día los ojos atónitos del pueblo, no se prestan para esta clase de milagros.
El remedio
Hay que volver a repetir aunque aburramos al lector. Y que se aburra, que esto no
son majaderías. Hay que repetir que el único camino que nos queda es recurrir a
remedios heroicos. Por un lado tenemos este cuadro: si aumentamos los impuestos
de importación y que según la memoria de hacienda dan el 50% de las entradas, no
haremos otra cosa que elevar el artículo extranjero a precios imposibles, sin tener
aún fabricas nacionales. Elevarlo sería hacerlo incomprable e ir directamente contra
las clases pobres que constituye la mayoría. Gravar los impuestos de exportación
tal como se procede hoy día, sería un remedio efímero y vacilante que en el mejor
de los casos no nos daría más de una docena de millones. Gravar la agricultura, un
contrasentido, puesto que los artículos de consumo no se exportan. Buscar otros
impuestos me parece dudoso, dada nuestra escasa economía y nuestro incipiente
desarrollo. El remedio está al frente y es el inicio que nos llevará a la grandeza y a
la potencia: la explotación de las minas por cuenta del Estado.
Resultados de la nacionalización de las minas
Producida la nacionalización de las minas, he aquí los beneficios inmediatos que se
produciría en todo el país. Primeramente, saldríamos de la edad media boliviana,
y tendríamos una carta de ciudadanía en el mundo. Este solo acto heroico, valdría
275
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 275 24/11/2014 05:02:01 p.m.
tristán marof
más que cien “revoluciones triunfantes y cuarenta constituciones liberales”. El país,
dueño de sí mismo y libre ya de la tiranía que ejercen directa o indirectamente media
docena de compañías y magnates, cobraría una potencia hasta hoy desconocida. Con
el producto de las minas que en el primer año llegarían a dar más de cien millones de
rendimiento, calculando el mínimo, comenzaríamos a pagar nuestra deuda interna
y a revalidar los pocos ferrocarriles que cruzan el territorio boliviano haciéndolos
también propiedad nacional. Una nación que tiene vías arrendadas o empeñadas
no es una nación independiente. Cualquier día estamos expuestos al buen o mal
humor de algún lunático de Londres o Nueva York. ¡Estos ferrocarriles bolivia-
nos, construidos con dinero boliviano y con el sacrificio de la venta de territorios
nacionales y que no son bolivianos, por convenios misteriosos que sólo ha sabido
hacer el general Montes! Estos ferrocarriles inconclusos y mal construidos, no del
todo aprovechables y que deben aún estar en poder de las compañías por espacio
de más de sesenta años!...
Pero a lo que tiene que destinarse el producto de las minas en los primeros
años es exclusivamente a dos fines: a abrir nuevas rutas según un plan central que
contemple la economía del país y a fundar fábricas de primera necesidad de tal
manera que nos libertemos de Europa y EEUU.
Mucha gente cree que las minas, siendo propiedad nacional, no darían el ren-
dimiento que dan ahora o que serían mal administradas produciendo desfalcos y
malversaciones. En efecto nada se puede asegurar con certeza. Pero cuando hablo
del Estado, me refiero a un Estado honrado, prototipo de entidad responsable y
controlable, sujeto a la supervigilancia de diferentes comités.
El señor Patiño y las diferentes compañías mineras que hay en Bolivia, delegan
sus poderes a administradores competentes que les rinden cuentas sin que ellos
tengan otro trabajo que disfrutar de sus dividendos en Europa. Suprimir el propie-
tario ilegal no quiere decir suprimir el rendimiento. En Bolivia no se necesita sino
establecer un sistema de control severo y castigar el delito de malversación contra
el Estado socialista con las más fuertes penas para que se tenga el éxito ansiado. En
Inglaterra se ha llegado a la relativa honestidad no por que el inglés sea honrado
sino por las penas severísimas con que se castiga el robo. Durante siglos y siglos,
en la Gran Bretaña no se hizo otra cosa que colgar en la horca miles de ladrones.
Los Incas castigaban el robo con la ley del Talión, habiendo llegado a suprimirlo
enteramente en todo el Imperio. En países donde la organización es apenas una
276
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 276 24/11/2014 05:02:01 p.m.
la justicia del inca
sombra y el egoísmo domina, se entiende que las ideas de honestidad no tengan
un gran ascendiente. Lo que hay que hacer comprender a todos, es la “utilidad de
la honradez” en beneficio de todos, puesto que se trabaja para el buen éxito de la
colectividad.
Pero cuando me refiero al presente Estado capitalista o a su “remedo”, caricatura
de Estado, presa de todas las ambiciones, tela de rapiña de abogados y políticos,
donde se libran las más terribles batallas presupuestívoras no quiero ocuparme. Hay
que tener presente también, que el nuevo Estado, será el resultado de una sociedad
sana y bien comida, que tenga instintivamente horror del dolo y del fraude y que
los consideren como los más grandes delitos contra el bien público.
Luego, se establecerá un fondo especial para nuevos descubrimientos mineros,
otorgando premios morales a los descubridores, considerándolos como protectores
de la colectividad, fuera de otros beneficios positivos. Naturalmente, que cada día, se
irá perfeccionando el sistema, hasta que podamos contar con cuerpos de ingenieros
que tienen que convertirse por esencia en una de las ramas más importantes de la
administración. No queremos avanzar más sobre esto y señalamos sólo algunos
puntos de peso. Ya habrá otra oportunidad en que nos detengamos con calma en
los detalles. Pero no dejare de advertir una cosa muy importante y es que, las minas
al día siguiente de su nacionalización, tienen que continuar dando el rendimiento
acostumbrado, sin que se introduzca por el entusiasmo, la desorganización o el
abuso. Todo tiene que obedecer a un mecanismo al cual la clase trabajadora debe
prestarle su más grande apoyo y disciplina, porque de esto depende el éxito y la
transformación de la República. Este ejemplo no hará sino robustecer la idea so-
cialista y dar confianza al resto de la población vacilante y desconfiada.
Nacionalizadas las minas, siendo propiedad nacional, tiene que formarse in-
mediatamente el “trust boliviano” bajo la dirección de un comité responsable y al
que se debe dar toda su importancia. Es entonces que Bolivia necesita establecer
oficinas y agentes en las principales capitales de Europa y Estados Unidos, para que
puedan vender sus minerales por cuenta propia, fijando precios y defendiéndolos
de la competencia.
Nuestras minas, explotadas con procedimientos modernos, dotadas de todas
la máquinas más modernas, no hay duda que duplicarán su producción. Además,
hay que darse cuenta, que hoy día mismo, muchos yacimientos no se explotan por
falta de maquinarias y un regular capital. Explotándolas por cuenta del Estado,
277
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 277 24/11/2014 05:02:02 p.m.
tristán marof
no es una fantasía asegurar que haríamos de Bolivia la primera nación productora
de minerales en el mundo.
Bajo un control estricto y con prudencia, todos los mecanismos, aún los más
complicados, marchan perfectamente. Y cuando el interés personal está mezclado
al interés colectivo se puede esperar una garantía de éxito. Las cosas más difíciles
no son precisamente las de vigilar y establecer el orden y la corrección. Las que
son verdaderamente difíciles de sembrar en el pueblo, son la fe y la constancia, el
optimismo de que un Estado socialista puede salvar al país y levantar a Bolivia de
su ignorancia. Sin embargo hay una esperanza que flota en el ambiente y a la cual
me abrazo fuertemente, que a pesar de los siglos vive en el ochenta por ciento de la
población. Ese ochenta por ciento, compuesto de indígenas descendientes de Inca,
y que a la hora de la prueba estarán en su puesto, fieles como antes, honrados y
justos, porque ha llegado la era de la felicidad y de la abundancia.
Capital nacional
Nuestro capital presente son las minas que actualmente nos dan una exportación
de miles de ciento sesenta millones de pesos en la hora presente, exportación que
será diez veces mayor cuando trabajemos todos los yacimientos mineros y se es-
tablezcan nuevas vías. La riqueza está pues en nuestras manos y no necesitamos
sino consagrarnos al trabajo y organizar nuestras fuerzas activas. El problema se
resuelve así: todo el rendimiento al Estado, distribución de la economía nacional
siguiendo un plan científico:
1. Caminos;
2. Instrucción técnica;
3. Desarrollo de la agricultura;
4. Población por todos los medios, y colonias.
Ya veremos cómo se puede obtener el más completo éxito siguiendo cada uno
de estos puntos. Lo principal es tener fe en la obra futura y poner toda la voluntad
e inteligencia al servicio de ella. Es de todo punto indispensable ligar el norte con
el sur, el este y oeste bolivianos, por caminos prácticos que consulten la economía y
278
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 278 24/11/2014 05:02:02 p.m.
la justicia del inca
no el interés político. Es preferible comenzar por hacer buenas carreteras que son
fáciles y menos costosas que los caminos de hierro, los cuales vendrán a su tiempo.
Pero como nuestro país es montañoso y poco accesible, es de mayor utilidad grandes
carreteras ramificadas donde puedan penetrar toda clase de vehículos y transpor-
tar los diferentes productos. Así el norte que carece de riqueza agrícola, puede
surtirse del sur y del oriente boliviano. El intercambio continuo, la fraternización
de la gente que no se conoce aún bien y tiene cándidos prejuicios de provincia, irá
matando acerbas rivalidades, mezquinos egoísmos e imbéciles prerrogativas de
campanario. Todo reposará en la mutua cooperación económica y personal. Abiertas
las grandes rutas y que tienen que reunirse en un eje central, es fácil pensar —y
cuando la abundancia sea un hecho—, reemplazarlas por ferrocarriles eléctricos,
aprovechando las innumerables caídas de agua que actualmente se las ve sin ningún
valor. Lo principal, es construir caminos que unan las capitales de departamento
con las provincias y que los productos de la campaña puedan trasladarse a las
minas y allí donde hacen falta. Por lo pronto, cada departamento, podrá comenzar
modestamente a estrechar sus organismos aún los más diminutos y organizar su
población en grupos. Cuando se haya resuelto la cuestión de caminos —que es la
más importante y la que dará vitalidad a la obra socialista— se debe pensar en im-
plantar la gran industria, aprovechando de las condiciones y ventajas de cada zona.
La instrucción, tiene que acompañar todas estas empresas en la medida de lo
posible, y tenemos que inventar un nuevo método originalísimo que se acomode a
nuestra psicología y al carácter del nativo. Nada de escuelas teóricas. La república
no necesita de gente culta a la burguesa. Es preciso fundar “escuelas talleres” y
formar obreros. Valerse del cine, del teatro, de la lectura, en fin de todos los medios.
El maestro debe cultivar la tierra, seguir el arado, comer con sus discípulos, amarlos
como verdaderos hijos y enseñarles todo lo que pueda ser útil y aprovechable en
la vida. El objeto, es educar técnicamente a la juventud, y combatir el parasitismo
vergonzoso de las profesiones liberales. He aquí la base del nuevo método. Guerra
sin cuartel a las universidades dogmáticas y absurdas, que hasta este instante sólo
han producido doctores revolucionarios, sacerdotes explotadores, literatos de todo
color y doncellas en eterna búsqueda del novio.
Abordados estos puntos con audacia y nada hay que temer. Los renovadores
están al frente de un pueblo, construyendo los andamiajes de su felicidad futura y
no divagando en un ateneo. Es la realidad la que tenemos en las manos y es preciso
279
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 279 24/11/2014 05:02:02 p.m.
tristán marof
comprender la responsabilidad histórica. Por eso, cuando se llegue al punto de la
población, es urgente resolverlo de la manera más realista y más humana. Nece-
sitamos veinte millones de habitantes antes de veinte años. Entonces es urgente
dictar leyes positivas y declarar ante la justicia del mundo que el hijo legítimo es
igual al hijo llamado natural. Que la mujer cualquiera que sea su amor, merece
respeto y protección. Pero todo esto no tendría eficacia ni valor, si no creásemos
innumerables instituciones destinadas a las mujeres como a los niños con el objeto
de atenderlos y educarlos.
Pero vuelvo a los caminos que son los que tienen que unir nuestras ciudades y
también nuestros corazones. Mientras no haya rutas ni vínculos, no se puede hablar
de socialismo. Alberdi, refiriéndose a la América, decía con evidencia, que tres son
las plagas del continente: “desierto, poca población e ignorancia.”
Los Incas, grandes hombres de estado, conocieron los problemas de su tiempo,
mejor que nuestros republicanos de hoy, y es por eso que dieron tanta preferencia
a la vialidad. Su organización reposaba sobre esto. Cuatro caminos cardinales
salían del Cuzco, ligando las diferentes partes del Imperio. Y hay que admirar no
solamente su entusiasmo por las vías, sino también la construcción y solidez de
ellas. “Ninguna civilización, ni la griega, ni los romanos, dejaron un camino de
trescientas leguas desde el Cuzco a Quito, revestido de murallas hermosas en un
tiempo en que no se conocían instrumentos para labrar la piedra de granito ni había
elementos de transporte.”13
Los caminos hacia el oriente boliviano, donde esté la verdadera posición geo-
gráfica de Bolivia, su porvenir y su felicidad eterna, tienen que hacerse inmediata-
mente, de tal manera que la región minera con la agrícola, se unan y se suplan. Es
en el oriente de Bolivia, donde se encuentran los recursos inagotables, que, sólo
esperan un trabajo activo y práctico. Campos fecundos y pródigos en los cuales se
pueden fundar ciudades modelos y hacer toda clase de experiencias sociales. Una
gran realización de Estado sería hermanar dos regiones que se completan: la una
esencialmente minera, que sostiene en la hora presente la economía del país, que la
sostendrá por mucho tiempo más, y la otra, inextinguible porque es agrícola. Con
el producto de las minas, lógicamente, iremos abriendo en el oriente el porvenir
13
Montaigne Cap. iii del libro a “Ensayos”.
280
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 280 24/11/2014 05:02:02 p.m.
la justicia del inca
seguro de las generaciones futuras. En diez años a lo más, es posible calcular que los
caminos de oriente queden concluidos. Es decir, la gran ruta que vaya del altiplano
hasta el Beni. Y otra, que una Cochabamba con Santa Cruz, y de allí se ramifique
hacia el este; esta importante ciudad de Santa Cruz que ha sido tan bellamente
predestinada por Humboldt y de la que dice Ciro Bayo con mucha razón “langui-
dece y se siente pobre como Midas entre sus tesoros.” Y añade a renglón seguido:
“tierras sin caminos son como un cuerpo humano sin arterias: una estatua de barro.”
Los republicanos ineptos desde hace cien años, sólo se dedicaron a repletar sus
cerebros infantiles de ideas libertarias y multiplicar informes cuerpos de univer-
sidades teóricas, porque se tenía ansia de togados pero no de progreso industrial
ni científico.
Tienen que volver a crearse las grandes comunidades de Chiquitos y Mojos,
pero con estructura moderna, sin permitir de nuevo el experimento católico que no
hizo otra cosa que formar entidades productivas sin provecho, “El indio dirigido
por los curas, no aprende otra cosa que a rezar como un loro unas oraciones que
no entiende y sus conocimientos industriales han quedado los mismos que cuando
la expulsión de los jesuitas, porque estos últimos no entendieron que la levadura
de la civilización estuviese reducida a la enseñanza de catecismo sino que junto con él
ponían en las manos de los indios, el arado y la cuna, la sierra y el escoplo, el telar
y el huso y después de los oficios religiosos se ponían a trabajar entre sus neófitos.”
—volviendo a citar a Ciro Bayo, escritor que recorrió a caballo todas estas regiones.
Pero no solamente las rutas hasta el último confín del Beni tienen que exten-
derse sino también las que vayan de Santa Cruz a Puerto Suárez y de Tarija a la
frontera paraguaya. Hay que destinar los esfuerzos de la clase trabajadora a hacer
comprender esta verdad, que sin caminos somos una entidad paralítica que no po-
demos siquiera mirar por encima de nuestras colinas. La prosperidad y la potencia
nos tienen que venir por los cuatro puntos cardinales, pero en auto, en locomotora,
en avión, no a pie.
Sin estas grandes arterias que recorran el territorio, organizadas y con especiales
alojamientos y comodidades para los viajeros, no podemos dominar la economía y
la soberanía de nuestra inmensa república. Y si no podemos, es preciso renunciar
a poseer una extensión considerable, superior a nuestras esfuerzos y a nuestra vi-
gilancia. Pero no habrá un solo boliviano que no acuda al trabajo y que no piense
en la grandeza de su obra.
281
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 281 24/11/2014 05:02:02 p.m.
tristán marof
Estás vías hacia el oriente boliviano, tienen igualmente otro objetivo, y es que, a
medida que ingresemos hacia las partes ignoradas, encontraremos nuevos campos y
tierras vírgenes que guardan tesoros de toda especie, en los cuales tienen que fun-
darse, tal como en Chiquitos, ciudades donde vayan a descansar y buscar el reposo
los mineros; ciudades construidas bajo un plan científico y absolutamente socialista.
La comunidad fraternal en una tierra virgen y plena de recursos no es una
utopía. Es preciso comenzar bien y no sufrir las experiencias dolorosas de un
largo siglo capitalista como lógicamente sucedería si continuamos con el régimen
presente. Pero entonces las cosas cambiarán de aspecto y la lucha tendrá que ser
ruda y sangrienta como acontece actualmente en Europa y en los países avanzados
económicamente. Nuestra raza, nuestro pasado, es esencialmente comunista, y
observadores sagaces como Mr. Rouma, escribe que los bolivianos, trabajan con
mayor entusiasmo en grupos que individualmente. Por mi parte, cito un ejemplo.
Una vez, recuerdo que un grupo de albañiles, construía un edificio público a la
aproximación de una fiesta cívica. Como era una construcción que beneficiaria a
la comunidad el municipio llamó a la abnegación a este gremio y naturalmente el
trabajo fue sin paga. Trabajaron con tanto ardor, alentados a instantes por una banda
de música que tuvieron grande éxito, obra que no se habría concluido quizás en
mucho tiempo si se deja a la iniciativa privada. Ni para que añadir a este ejemplo,
el hecho comprobado y que lo sabe todo el mundo, que los indígenas trabajan en
grupos, cenando en común y cooperándose mutuamente. ¡Pero ay no en beneficio
de ellos sino del patrón!
Algo sobre instrucción
Me privo de exponer en toda su amplitud el plan de instrucción que tenemos que
adoptar en Bolivia una vez que triunfe la revolución social. Este librito de ensayos
no permite el detalle ni deseo entrar en divagaciones inútiles. Pero es un hecho que
debemos inventar un nuevo método que se acomode a nuestra raza y que aproveche
a la población indígena. Nada sería tan apropiado como la creación de “escuelas
talleres” que no comprendan más de cincuenta alumnos. Escuelas, donde la téc-
nica, debe ser el primer punto de enseñanza. Estas escuelas tienen que extenderse
por miles en todo el país, tanto en las capitales, en las provincias y en el campo.
282
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 282 24/11/2014 05:02:02 p.m.
la justicia del inca
Como el Estado en una época futura —si es que se realiza la nacionalización de
las minas— puede disponer de fuertes ingresos, será posible organizar y dotar la
obra educativa de todos los adelantos y facilidades. El plan tiene que ser único y
uniforme sin permitir exclusiones ni preferencias. Una escuela de confraternidad,
donde se eduque todo el mundo: el indio, el cholo y el docente; divisiones artificiales
y debilitadoras que se oponen a la grandeza de la república —y sostenidas por el
privilegio económico—, que una sociedad socialista no puede tolerar.
Simón Rodríguez,14 el maestro del Libertador, tenia razón, cuando aconsejaba
implantar en la nueva república, tres cosas: herrería, carpintería y albañilería.
Pues decía, este país es esencialmente minero y agrícola y no necesita doctores
sino obreros. Y luego añadía: “que la cultura de los hispano americanos se debía
exclusivamente a los trabajos manuales de los obreros indios.” Y con profunda
ironía continuaba: “Los doctores americanos no advierten que deben su ciencia a
los indios y a los negros, por que si los señores doctores hubieran tenido que arar,
sembrar, recoger, cargar y confeccionar lo que han comido, vestido y jugado durante
su vida inútil... no sabrían tanto... Estarían en los campos y serían tan brutos como
sus esclavos, ejemplo, los que se han quedado trabajando con ellos en las minas,
en los sembrados detrás de los bueyes, en los caminos detrás de las mulas, en las
canteras y en muchas pobres tiendecillas, haciendo manteos, casacas, borlas, zapatos
y casullas.” Entonces cuando la instrucción sea un hecho, hay que pensar en dotar
a cada región de una industria especial en relación con sus materias primas. En las
regiones mineras, maestranzas y fundiciones; en las de oriente, granjas agrícolas,
cultivos y fábricas de primera necesidad. Pero lo importante es cerrar desde el primer
instante las universidades verbalistas y palabreras, que no son siquiera refugio del
14
El famoso maestro del Libertador, Simón Rodríguez, después de largos altos de ausencia,
dice el historiador Mancini, volvió a América, y esta vez traía en la cabeza proyectos comunistas
para implantarlos en el nuevo continente, donde según él reinarían la felicidad y la paz. Bolívar
le dio carta amplia y lo nombró director de instrucción en la nueva república, pero diversas cir-
cunstancias, entre otras, el espíritu de la época y condiciones económicas, impidieron la realización
de sus proyectos. Para el triunfo del verdadero comunismo, no basta la reforma de una parte, ni
apoderarse de las fábricas o de las minas: es preciso variar armónicamente el sentido completo de
la vida de una sociedad. Todos los experimentos por grados, o las tendencias medias, no conducen
sino al descrédito de la doctrina, al desaliento y al fracaso.
283
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 283 24/11/2014 05:02:03 p.m.
tristán marof
espíritu ni origen de la cultura general, sino asilo retardatario de cosas insulsas e
inútiles que roen la verdad y el sentido de lo justo.
La creación de templos de arte, donde el espíritu se exalte y se ennoblezca, ven-
drá después, cuando la evolución material no sea ya una preocupación inmediata.
No es conveniente descuidar el espíritu y es preciso darle todas la oportunidades
de que se nutra.
Mucho se puede hablar sobre instrucción y este no es el lugar como he dicho
anteriormente. Lo único que se puede adelantar es esto; que el sistema educativo
debe dividirse en dos periodos únicos. Uno general, al que tienen que estar sometidos
todos los niños de los dos sexos hasta la edad de quince años, (salvo excepciones)
periodo en el cual no hay que concretarse sino a dos cosas: instrucción primaria, en
su mayor parte objetiva: lectura, aritmética, escritura y un oficio adecuado, fuera de
otros conocimientos elementales prácticos. Estas escuelas tienen que estar situadas
en la campaña y dotadas de todos los medios. Otro periodo de selección al que
sólo puedan ingresar los alumnos aprovechados, cuyo talento les permita hacer un
largo estudio de especialización siguiendo una profesión elegida de antemano, por
hábito, por vocación o por capacidad innata. Pero he aquí lo esencial: los padres, los
tutores, los amigos y las influencias exteriores, tienen que estar ausentes del terreno
de instrucción, dejando a los directores competentes, amplios poderes de maniobra
y de juicio, según reconozcan las luces y habilidades de los pupilos. Sobre todo, el
esfuerzo debe llevarse a la campaña, y valerse de todos los medios prácticos que
induzcan al nativo a interesarse por la instrucción, demostrándole con ejemplos y
un largo ejercicio de la bondad, que no se quiere explotarle, sino servirle y ayudarle.
Tampoco darán las escuelas un resultado apetecido hasta que no se distribuya la
tierra, se divida el pueblo indígena en familias y se instruyan maestros indígenas
que no dejen de ser indígenas.
Naturalmente es preciso multiplicar el número de escuelas normales de ambos
sexos y convertir en maestros todo el elemento aprovechable, especialmente el
femenino, inculcándoles las condiciones morales del educador y garantizándoles
abundantemente su porvenir. El objeto es este predicar con paciencia, con fe y con
valor, el nuevo evangelio, y tratar de hacer algo noble y humano en la vida. Hay
que exclamar con Tolstoi: ¡con un discípulo me sobro!
Pero no se pueden fundar escuelas, ni construir caminos, ni es posible pensar
en la prosperidad nacional, sino se nacionalizan las minas. Todos los consejos
284
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 284 24/11/2014 05:02:03 p.m.
la justicia del inca
sentimentales están demás, tanto de propios y extraños. Mover la actividad nacio-
nal de otro modo es imposible. Ni existe capital privado ni hay temerarios que se
arriesguen en empresas a pérdida segura. Todo lo que no se haga siguiendo un plan
armónico por cuenta del Estado en gran escala, tiene que ir al fracaso o resolverse
el país a aceptar capital extranjero, en cuyo caso no sólo perdería sus riquezas sino
también su soberanía. El motor principal de nuestra prosperidad, apenas se inicie
la reforma, es la exportación de nuestros minerales por cuenta del Estado. Es decir,
que, a mayor exportación de estaño, de cobre, de bismuto, de oro, de plata, etc.
nuestras rentas se triplicarán, trayéndonos la abundancia. En lugar de que, esas
ganancias fabulosas vayan a dar a la bolsa del señor Patiño, del señor Aramayo, del
francés Sux, de los Mendieta, de los Guggenheim y de una docena de compañías
extranjeras, irán al Estado, que es el representante económico de la sociedad. La
exportación de minerales, constituye pues, por el momento nuestro capital princi-
pal, y el recto, nuestra actividad y nuestros brazos. En cambio de ese mineral que
exportamos y que hoy se pierde en la bolsa de Patiño y compañía, tendremos lo
que nos hace falta: máquinas y motores, rieles y maestranzas, escuelas y caminos,
que es con lo que iremos construyendo la felicidad material del país. Esa renta
minera, que sirve en resumidas cuentas para el goce vegetativo y sin objeto de
unas cuantas familias en Europa, edificará las primeras casas obreras, se aplicará
a la higiene al campo, y a diferentes necesidades apremiantes que de inmediato
requiere nuestra sociedad.
Entonces podremos demostrar a la América entera, que nosotros no necesitamos
de yanquis para transformarnos, ni de especialistas profesionales, ni de magos. Todo
será el resultado del capital boliviano, extraído de nuestras entrañas, con esfuerzo
boliviano y con genio boliviano.
Consecuencias de la revolución americana
La revolución económica que se realice en el país tiene que ser de mayor impor-
tancia que todos los acontecimientos acaecidos hasta hoy día, y quizás supere a la
revolución emancipadora. Las dos encierran diferentes aspectos. La una, se nutrió
de filosofía libertaria de Rousseau, fue realizada por la pequeña burguesía criolla,
descendiente de españoles, y no tuvo tanta importancia ni provecho para el pueblo
285
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 285 24/11/2014 05:02:03 p.m.
tristán marof
como se le atribuye. La otra, no se contentará de frases si no que irá a la esencia
misma, es decir a la reforma completa del sistema económico. Con la primera, todo
el mundo americano, obtuvo libertad, —más o menos— pero se perpetuó el privile-
gio; con la segunda, obtendrá el pueblo su independencia económica y los recursos
para su felicidad futura. Pero por su carácter esencialmente económico, tiene que
tropezar con mayores peligros, con enormes obstáculos, internos y externos, y cuya
derrota dependen del valor del pueblo y de la fe mística que posea. Sólo un régimen
socialista verdadero, asegurará la paz, su seguridad, su conveniencia. Mientras
las masas americanas fueron llevadas a la revolución caudillesca, —más bien, a
motines cuarteleros, deposiciones de presidentes y cambios de constitución—, a
nadie le preocupe mayormente la situación, no hubo conflictos internacionales y la
diplomacia reconoció todos los gobiernos de hecho. Pero, cuando el pueblo tome
posesión de sus minas, de sus petróleos, y se reparta la tierra, todo ese mundo que
nos halaga, nos adula y nos roba, elevará el grito furioso al cielo, y, es muy posible
que en homenaje a la civilización, nos llame bárbaros, porque en este instante, son
bárbaros, todos los pueblos que reclaman lo suyo. Y es preciso estar prevenido y no
intimidarse. Hay que responder con la palabra y con el hecho, que esas minas, esos
petróleos, etc. son nuestros, y que, en adelante, se explotarán en beneficio del pueblo
con el trabajo del pueblo mismo. ¿Quién se atreverá a discutirnos este derecho? La
constitución de diferentes países, entre los cuales se halla incluido el nuestro, dice
muy claramente que el subsuelo pertenece al Estado. El verdadero dueño, tiene la
facultad de suspender el derecho de privilegio individual, en un tiempo en que las
minas se explotan fácilmente y no necesitan ya del talento de un solo hombre o de
la iniciativa personal. Si fuera cierto que los hombres de talento son los más ricos,
el Sr. Patiño sería el más talentoso del continente... Lo que tiene que suceder es,
que los actuales concesionarios de minas, tanto nacionales como extranjeros, estarán
obligados a sujetarse a la voluntad nacional o a entrar en negocios con el Estado.
El interés de un millonario o de una compañía, no es la regla, y si mantuviéramos
eternamente estas leyes egoístas, pecaríamos de idiotas y de criminales. Pero es
una ilusión pensar que se someterán los propietarios. El concesionario nacional o
extranjero, luchará hipócrita o descubiertamente porque se perpetúe el privilegio.
Ambos, tienen un solo fin: el goce individual. Sólo cuando vean comprometidos
o en el momento de perder la partida, propondrán transacciones seductoras que
detengan el movimiento social. El préstamo de Patiño, para la continuación de los
286
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 286 24/11/2014 05:02:03 p.m.
la justicia del inca
trabajos del ferrocarril Potosí-Sucre, es de este género. Apenas un paliativo. La
gente ingenua se da la mano y felicita al millonario, mientras sus abogados detrás
de cortinas sonríen. Pero al último no podrán sonreír más y propondrán alianzas
entre el capital y el trabajo, argumento viejo y sin crédito. Y aún queda un recurso:
sugerir el escarmiento y la persecución, el asesinato de los que se atreven a predicar
doctrinal subversivas que naturalmente turban la paz y la felicidad del país... Pero
perseguir una verdad, tratar de extinguir la justicia, en beneficio de una casta, no
es sino un fantasía pasajera, y la historia nos demuestra que a mayor persecución y
martirio, los nuevos poseídos brotan como por encanto de todo sitio.
Pero no solamente esto. Lo más grave y lo que tiene que venir, aunque lo la-
mentemos, es la complicación internacional. Nacionalizadas las minas, tendremos
al frente, el enemigo chileno, y detrás del chileno, al yanqui, pretendiendo atemori-
zarnos y boicotearnos. Hasta se hará sonar los sables en las vainas y se escribirá los
más antojadizos comentarios. Por que, a todo este mundo civilizado, naturalmente
el caso de Bolivia, les parecerá un escándalo sin precedentes (impedir que el capital
extranjero se apodere de nuestra riqueza). Y los potentados desposeídos moverán
secretas influencias para echarnos sobre las espaldas a nuestros vecinos. En estas
circunstancias, el único enemigo que puede hacernos daño, es Chile. La Argentina
mantendrá tranquilamente su reserva, pero el partido militarista del Paraguay por
las manos de Chile, pudiera ser que nos intranquilice. De todas maneras hay que
hacer esta declaración previa. Nosotros no combatimos pueblos. Somos partidarios
de la gran patria americana a bases recíprocas. Aquí se trata de lucha de clases. De
parte del Brasil no hay que esperar tampoco nada bueno; al Perú hay que mirarlo
con los ojos abiertos. Pero en realidad, los únicos que poseen intereses mineros y
no en muy respetable proporción, son los chilenos y algunos yanquis. Si los otros
vecinos se mezclan en nuestros asuntos lo harán simplemente como agentes del
capital extranjero.
Sin embargo de estas complicaciones que no son tan graves como parecen a
primera vista y que despertarán el interés americano, estamos defendidos amplia-
mente. No tenemos costa y nuestras montañas son inaccesibles, sólo hechas por
la naturaleza para los bolivianos. Con un ejército disciplinado y con medios mo-
dernos de defensa, contando además con el misticismo popular, podemos luchar
victoriosamente largo tiempo. Luego, no hay que echar al olvido el apoyo moral y
material de las clases obreras del continente, de la juventud intelectual proletaria
287
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 287 24/11/2014 05:02:03 p.m.
tristán marof
que mirara con simpatía nuestro movimiento y vendrán a compartir con nosotros
el sacrificio y el peligro.
La idea comunista es más grande de lo que se cree en el continente americano
a pesar de que aún sólo existen reducidas agrupaciones. Pero la masa de todos los
partidos políticos, por naturaleza, por temperamento, por conveniencia, es emi-
nentemente comunista. El mismo pueblo chileno, por espíritu de clase, tiene que
plegarse a lado nuestro. El chileno gregario y torpe del 79 ha debido convencerse
que la guerra de rapiña no le produjo nada. Las generaciones del guerrero, siguen
viviendo como antes, pobres y miserables. La guerra que tuvo el fin de apoderarse
del salitre boliviano y peruano, solo benefició a una costa que, al día siguiente del
éxito, comenzó a dilapidar las ganancias a manos llenas, sin preocuparse de la
situación desastrosa en el futuro ni del curso forzoso de su moneda que hasta hoy
día es un problema. El Chile militarista está atado del cuello a los cuatrocientos
millones de deuda externa y a los empréstitos que tiene que idearse para mantener
su preponderancia en el pacífico. Situación dura y terrible que el tonto orgullo del
partido conservador se niega a ver, engaña y falsea al pueblo cuando no lo fusila.1.
Los ochenta mil obreros de las pampas salitreras que no tienen ningún interés
en sostener una casta de parásitos, los intelectuales y profesores, deben reflexionar
sobre la paz y felicidad de nuestra América. Felizmente hay una esperanza que se
hace grande y palpita en la juventud chilena. La revolución social en Chile es un
hecho. Pero es preciso resolver antes que nada un punto. Arreglar decorosamente
la cuestión del pacifico, destrozar el militarismo chileno y pensar no en una sola
patria sino en toda la América. El laudo Coolidge tan absurdo como insubstancial
no resuelve la cuestión. Los Estados Unidos no podían dar de ninguna manera la
Como una leve ironía y sin ánimo de ofender el nacionalismo chileno, ni la bandera de una
15
sola estrella —la del 79— transcribo lo que dice el escritor francés, Lafond, a pesar de su inne-
gable amabilidad para los países que ha visitado. Refiriéndose a Iquique y a Antofagasta, escribe
en francés, que yo traduzco: Estas son ciudades esencialmente cosmopolitas. Ingleses, americanos
del norte, alemanes e italianos son en gran número. Su situación es tal, que habría tendencia a
considerar estas dos ciudades como dos colonias extranjeras en territorio chileno. Y refiriéndose
a la exportación concluye con una verdad, la verdad que estamos repitiendo respecto de nuestras
minas bolivianas: “Esto es un hecho deplorable, pues la inmensa riqueza salitrera que engendra la
pampa, resbala toda al extranjero, no dejando otro provecho al propietario que la flaca propina de
derechos de exportación.” (Le Chili. “Au pays du Nitrate” - Georges Lafond).
288
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 288 24/11/2014 05:02:03 p.m.
la justicia del inca
solución cabal. Coolidge en el fondo debe haberse frotado las manos por la opor-
tunidad magnifica de imponer al continente su influencia moral. Los chilenos y
peruanos a su turno cantan victoria piadosamente, cantarán también cuando la
expansión americana desembarque en sus costas. Porque es una verdad amarga
e inexorable, que los Estados Unidos extenderán su influencia hasta el Cabo de
Hornos si no hacemos nosotros nada para oponernos a su paso. Verdad tan vieja y
cuaternaria, que ya el Duque de Aranda la advertía en un memorial al rey Carlos
iii a raíz de la independencia de estas colonias, de Inglaterra.16
En la Argentina se levanta el partido internacional y crece día a día a pesar de
las iras del negro Carlés, nacionalista de última hora e interesado de la grandeza
argentina. Pero este pobre Carlés, que no ha podido colmar sus aspiraciones de
dictador, se ha conformado a dictar menús suculentos a la alta sociedad argentina
y aconsejar modas femeninas, en compañía del poeta Lugones, otra buena pieza
de fanfarronería. Una ola de pueblo, barrera con todas estas mulaterías políticas.
La clase obrera uruguaya estará integra con nosotros.
El Uruguay pequeñito y enclavado entre dos potencies americanas, sin ejércitos
formidables ni café brasileño, sin jactancia de grandeza argentina ni de ridículo
prusianismo chileno, desafía al yanqui y se pone resueltamente a lado de los pequeños
países americanos. Porque es desafiar, en este tiempo de aplanamiento general, de
besuqueo diplomático y protocolario, salir hablando del derecho y justicia que asiste
a los pueblos de la América Central, que gimen bajo la bota del yanqui.
Y por último, la intervención americana, arbitraria como suposición, sería un
acontecimiento que francamente conmovería a todo el continente. Porque si un
soldado de la unión pone sus plantas en Bolivia, la soberanía del continente estaría
perdida para siempre. Pero la astucia yanqui, su política calculadora, no cometerá
imprudencias. Por flacos intereses no se precipitará a una intervención de aventura
y que, en resumidas cuentas, le costaría más que los intereses que tiene en Bolivia.
Con todo, la situación por crítica que se presente, se salvará por el valor y la
decisión del pueblo boliviano, y por esta circunstancia fortuita, que la naturaleza
ha derramado todos los recursos en Bolivia. Nos sobramos a nosotros mismos
y aunque soportásemos un bloqueo prolongado, estando bien organizados en el
16
“Bolívar y la emancipación de las colonias americanas”. J. Mancini.
289
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 289 24/11/2014 05:02:04 p.m.
tristán marof
interior, podemos vivir ignorando el resto del mundo. Además, para venir hasta
nosotros, por el lado del pacífico, es preciso desafiar al desierto, trasmontar altísi-
mas montañas, y no sólo estar expuesto al tiro del fusil emboscado sino al aire que
aniquila y al hambre. Durante quince años, los que hoy nos llamamos bolivianos,
estuvimos peleando en guerrilla encarnizada contra el español, sin la ayuda de nadie.
No es este el lugar de decir que los ejércitos expedicionarios argentinos enviados
al Alto-Perú fueron al desastre.
Nacionalizadas las minas, el primer esfuerzo debe concentrarse a defenderlas
por las arenas. Hay que desconfiar de todas las promesas y sólo contar con nosotros
mismos, con nuestra audacia y una disciplina de hierro.
Los adversarios
Los reformistas, los políticos de aldea cuya ceguera incurable les impide ver la
felicidad general, reacios hasta el último trance a toda renovación, pero de los pri-
meros en aprovecharse de todos los éxitos; estos abogados con visos de ciencia, con
campanillas y prestigio, pero que ignoran la evolución económica, tienen que opo-
nerse a la revolución sin duda; como hace cien años se opusieron a los bellos gestos
del precursor Miranda, el único cerebro americano de entonces que comprendía
claramente los acontecimientos de la época y deseaba darles un curso grandioso;
como hace cien años negaron o eclipsaron el talento de Simón Rodríguez, el genial
pedagogo, que inspiró y sembró ambición en el adolescente Simón Bolívar, y hasta
se puede decir sin temor, le sugestionó la idea de la independencia americana;
reformistas por esencia, gente de pequeños alcances, amigos de la constitución
republicana, aunque dispuestos a darle de patadas cada tres días, intelectuales que
se aprovechan de los restos de otros y que digieren mal lo que leen, todos estos, en
unión de los curas, de los abogados y capitalistas, se opondrían encarnizadamente a
la revolución social. Nos discutirán largamente, legándonos le evolución y la ciencia.
Opondrán a nuestro razonamiento, su timidez, y por fin concluirán ofreciéndonos
conciliaciones y términos medios que empeoran y no salvan el problema. Y sólo hay
una respuesta que dar: la necesidad de la revolución. Y aquí no hacemos teoría. La
nacionalización de las minas en Bolivia, como en todo Sudamérica, es una urgente
necesidad. Porque escuchar a estos intelectuales es desterrar la felicidad de la re-
290
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 290 24/11/2014 05:02:04 p.m.
la justicia del inca
pública al año dos mil quinientos, cuando nuestras minas se encuentren exangües
y nuestros petróleos agotados y de una parte a otra del continente, el inexorable tío
Sam, circule en su afán de negocios y de esclavos.
Por dos caminos evidentemente marcha la sociedad; por la evolución o por la
revolución. Pero la evolución es muy posible cuando se ha hecho la gran curva del
capitalismo y la sociedad está madura para el socialismo. Ni aún así los prejuicios
y privilegios se liquidan armónicamente. Es preciso que una fuerza ruda arranque
de las manos de los privilegiados todos los atributos. La fórmula de Lenin sobre
este punto es de una realidad tangible: “las armas en la mano.” En América, si no
hemos llegado a un estado tal de capitalismo que, el régimen social se imponga
como una reacción a las máquinas y al industrialismo, en cambio estamos en la
vergonzosa condición de colonial económicas de Europa y de EEUU aunque nos
alabemos de soberanía. Además como he dicho, es preciso adelantarse a la conquista
del capital yanqui. Introducido el yanqui en nuestra vida económica no se movería
jamás. Influiría de tal modo, que ningún boliviano podría elevar el dedo.17
Nuestras riquezas marcharían al extranjero sin ningún provecho nacional, ni más
ni menos que lo que pasaba cuando la colonia. Y la verdad es que, los trabajadores
de las minas son eternamente bolivianos, porque nunca vendrán extraños a soportar
el frío a cuatro mil metros de altura ni a trabajar en las míseras condiciones actuales.
Esto es lo triste. Es decir que, el trabajo de miles y miles de bolivianos que agotan
su vida en las minas o revientan en cinco años de labor, sirva para proporcionar
fortuna a unos cuantos. De lo que se trata precisamente es de salvar nuestras minas
que hoy se cotizan y constituyen capital. Puede que por un azar de la industria no
se de al estaño el múltiple uso que se le da hoy día. Está dentro de lo posible una
fuerte crisis minera o nuevos descubrimientos en el mundo. Nuestras riquezas
gomíferas en el Noroeste se fueron volando Londres. Nuestras quinas ya no se
cultivan. Que reflexionen los bolivianos. De lo que se trata, es de emplear ese dinero
No son los pequeños y vanidosos presidentes de las repúblicas sudamericanas, satisfechos de
17
su popularidad y ávidos de mando, los que dirigen sus países, otros son los dictadores solapados
y tenaces que, con astucia y habilidad, les predicen un destino y los enargollan a su carro : en el
Perú., Cumberland; en Bolivia, Mac-Novan Whitacker, directores del Equitable Trust Company;
en el Ecuador, Hort; en Panamá, Warwick; en San Salvador, Renvick, Metropolitan Trust Co; en
Haiti, John Mac Ilheny; en Nicaragua, Cliffon Vann, Bank Brown Brothers.
291
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 291 24/11/2014 05:02:04 p.m.
tristán marof
que se pierde anualmente, sin beneficio para le república, en ilustrar al pueblo,
en formarle estructura económica y organizar sus fuerzas activas y productivas.
De aquí que la revolución económica sea una fatalidad que no espera demora.
Por otra parte, los déficits sucesivos y la enorme deuda del Estado, no harán
sino precipitarla. En pueblos retardados económicamente, dice Marx, es preciso
emplear remedios heroicos. La revolución rusa por circunstancias apremiantes
brota en una hora imprevista y la dirige con admirable sangre fría Lenin. Los
social demócratas, con Kerensky a la cabeza, habrían perpetuado el régimen petit
bourgeois que hoy rige en Francia, en Alemania, en Suiza, y que han pretendido
los labours en la Gran Bretaña. Lenin que vela muy claro y muy lejos, los cortó a
los socialdemócratas en pedazos con su sencilla formula: “paz y tierra al pueblo,
no constituyente”. El pueblo que no deseaba alimento teórico sino conveniencia
económica siguióle al triunfo.
Luego, dicen los reformistas, que educar al indígena sería un peligro. El peligro
de caer vencido por él, pues es fácil darse cuenta que, si el ochenta por ciento de la
población actual estuviese ilustrada técnica y prácticamente, el mando y la dirección,
le pertenecerían al indígena por derecho. Alegan también, que el indio cuando se
ilustra, vuélvese inmoral. Y la respuesta es sencilla y contundente: ve tanto vicio y
falsía en el blanco que con gran habilidad se propone aventajarlo... No son pardos
o mestizos los que alaban y ensalzan al general Gómez, el monstruo de Venezuela,
dice severamente el escritor Blanco Fombona, es gente de piel blanca y de cultura.
Y para probar hasta dónde puede ir la moralidad del indio, es preciso no olvidar
las virtudes incaicas, su prudencia y su sabiduría. Raza que ha dejado a la historia,
todo un monumento de organización, de justicia y de probidad, puede mirar cara
a cara a las razas más blancas sin sonrojarse. Que las taras de la raza las recoja
piadosamente el pobre Arguedas, —este no es el lugar—, pero no me privo de
censurar severamente a este escritor pesimista, tan huérfano de observación eco-
nómica como maniático en su acerba crítica al pueblo boliviano. Arguedas tiene
todas las enfermedades que cataloga en su libro: hosco, sin emoción exterior, tímido
hasta la prudencia, mudo en el parlamento, gran elogiador del general Montes. Sus
libros tienen la tristeza del altiplano. Su manía es la decencia. La sombra que no
le deja dormir, la plebe. Cuando escribe que el pueblo boliviano está enfermo, yo
no veo la enfermedad. ¿De qué está enfermo? Viril, heroico, de un gran pasado, la
única enfermedad que le carcome es la pobreza. ¡Un rey Midas entre sus tesoros!
292
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 292 24/11/2014 05:02:04 p.m.
la justicia del inca
Pero los reformistas se opondrán a la revolución económica considerándola muy
grave y de pesadas responsabilidades. En cambio, estarían dispuestos a figurar en
un complot o en un motín que diese el triunfo a un caudillo o a un grupo. ¡Claro
que sí! Con estos cuartelazos oportunos se obtiene prestigio y se hace fortuna por
encima de la sociología. El campo político actual, con su régimen parlamentario,
sus diputados, senadores, diplomáticos y empleados de diferente matiz, todos muy
bien pagados, es un jardín frutal democrático que no requiere grandes cultivos.
Una revolución que no compromete en nada, es muy fácil. Se dan cuatro tiros, se
asesina al tirano, (todos los que están en el poder, llevan este calificativo) y se lanza
una proclama engatusando al pueblo. Pero una revolución económica que transforme
el país por completo, que destruya el privilegio y derrote al político profesional,
que liberte al indígena y lo haga ciudadano efectivo, es una cuestión grave que no
la aconsejarían nunca y la combatirán por todos los medios. Por muy liberales que
sean, radicales principistas o socialistas, (en América con raras excepciones, no se
comprende el socialismo sino de una manera sentimental) sin hablar de los católicos
fervientes, todos ellos están de acuerdo en prolongar el sistema de esclavitud de
la clase indígena y de mantenerla en la ignorancia. Lo que lastima el espíritu es la
hipocresía de estos políticos. Cada cual posee una hacienda con veinte, treinta, cien,
quinientos colonos indígenas, que trabajan para él, le sirven y le dan dinero, y sin
embargo no faltará la ocasión que el buen patrón hable o escriba de que es preciso
educar al indio. Pero nunca se ha visto realmente que se quiera dar a este deseo un
sentido práctico. La sociedad republicana tolera la costumbre feudal del pongueaje.
Todas las semanas debe llegar el pongo a la casona señorial —esclavo de hecho—,
trayéndole al patrón, diversos productos, así como sus servicios personales. Patrones
que disponen de varios pongos, seducidos por el lucro y la avaricia, no tienen reparo
de alquilar sus colonos por sumas de dinero. El patrón entre tanto se ejercita en la
ciudad en atinar cuartetas y urdir tramas políticas...
Es preciso que todo esto cese. Una ola de renovación y de misticismo tiene que
apoderarse de la clase obrera, que encienda también a la clase indígena, a quien se
la debe libertar primeramente y luego tratarla con dulzura y amor. Tiempos tienen
que venir muy fuertes y agitados en que la vida sea un detalle heroico y el sacrificio
una obligación diaria. Nada se construye sino con una disciplina de hierro y una
pasión de fuego. Y los fuertes son los que vencen. Qué importan las lágrimas, los
torrentes de sentimiento que se quedan aún húmedos y pegados a la costra secular,
293
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 293 24/11/2014 05:02:04 p.m.
tristán marof
si la vida se nutre para ascender hacia un plano superior. Sobre nuestras cenizas
y nuestro desprendimiento, nuestros hijos, nuestros hermanos, —porque todo
el mundo es hermano— mirarán con ojos asombrados la obra de grandeza y de
armonía que hemos construido. Por eso, este pequeño librito, inspirado al calor de
una abnegación absoluta, no podrá tener mejor título que la “Justicia del Inca”,
aquella lejana y severa justicia que imponía fríamente la fraternidad y la abundancia.
294
01-09d-Marof Tristan-La justicia.indd 294 24/11/2014 05:02:04 p.m.
Tres oligarquías, tres nacionalismos:
Chile, Argentina, Uruguay*
sergio bagú
1.
N o es nada fácil reconstruir la ideología de una clase ni, menos aún, su expresión
nacionalista. Lo poco escrito en América Latina sobre algunos tópicos afines
tropieza con dificultades inevitables y, en algunos casos, se mueve en el terreno de
la imprecisión y de los sobreentendidos discutibles. La escasa elaboración de la
metodología es una de las vallas que obstruyen el tratamiento afortunado de esta
temática.
La clase tiene sus portavoces, pero no todo lo que éstos puedan decir corresponde
a lo generalmente aceptado por ella. La clase tiene su concepción del mundo y de la
dinámica de la sociedad, pero no todo lo que transmita al conjunto de la población
en la forma de una ideología nacionalista forma parte de su propia concepción del
mundo.
Tampoco todo lo que circula ostensiblemente en una sociedad, por los canales
más institucionalizados, es necesariamente producto de la elaboración de una clase
dominante. Lo que en rigor podríamos llamar ideología nacionalista correspon-
diente a una clase dominante es, al fin y al cabo, un instrumento de dominación y,
a menudo, de lucha frente a otras clases. Su contenido puede coincidir, en alguna
etapa, con la cosmovisión de algunos sectores populares amplios, pero no tiene ni
su misma raíz ni su misma lógica.
* Cuadernos Políticos, número 3, México, D.F., editorial Era, enero-marzo de 1975, pp. 6-18.
[295]
01-10d-Bagu Sergio-Tres oligarquías.indd 295 24/11/2014 05:03:09 p.m.
sergio bagú
La cita de los portavoces —el discurso parlamentario, el editorial del periódico,
la interpretación del historiador, la opinión del empresario— es importante y, en
cierto tipo de reconstrucción, puede llegar a ser justificadamente el único material
que utilice el autor. Pero hay otros modos de reconstruir ese universo, generalmente
limitado, de interpretaciones y proyecciones.
No dejamos de reconocer, como condición previa de este breve ensayo, que los
otros modos de localizar una ideología de clase oscilan entre la tentación literaria y
el ilimitado voluntarismo de las opiniones individuales. Nos referimos a la tenta-
ción de coordinar palabras sin mucho asidero en una realidad social. Quienquiera
que afronte el tema, afronta también el riesgo. Sólo se lo puede esquivar cuando
se comienza por tener idea clara del proceso histórico global en el que se inserta el
fenómeno analizado.
En las circunstancias en que redactamos este trabajo, la información que pu-
diera servirnos de apoyo no nos es accesible. Pero como el proceso global nos es
tan familiar y como, por otra parte, la necesaria brevedad del ensayo conduce a
la única posibilidad de plantearlo como síntesis, en definitiva hasta es posible que
el éxito nos acompañe, porque se trata aquí de reconstruir algunas grandes líneas
paralelas en la historia casi contemporánea de tres sociedades latinoamericanas y
cualquier intento de hacerlo a partir de documentos, pero en breves páginas, implica
el peligro de alejarse de esas grandes líneas.
El tema mismo que hemos elegido sólo reconoce como antecedentes algunos
esbozos hechos por varios autores para cada caso nacional. Lo cierto es que, en-
cerrando un credo nacional en sus fronteras respectivas, su naturaleza histórica
última no aparece con la misma nitidez que cuando el análisis se intenta en términos
comparativos.
Aclaremos, desde luego, el significado de las palabras. En los tres países durante
decenios se ha llamado oligarquía a un conjunto de familias, entre las cuales se
encontraban las propietarias principales de la tierra de las regiones más cotizadas,
que dirigían personalmente sus empresas rurales, o las usufructuaban, o bien arren-
daban toda la tierra o parte de ella, sin perjuicio de que algunos de sus miembros
practicaran también otras actividades económicas. Aceptamos la denominación
popular porque en los tres países surge como fruto de la percepción clara de una
situación clave. Hubo allí; en efecto, clases sociales de origen rural que dominaron
los mecanismos económicos nacionales durante periodos prolongados.
296
01-10d-Bagu Sergio-Tres oligarquías.indd 296 24/11/2014 05:03:10 p.m.
tres oligarquías, tres nacionalismos: chile, argentina, uruguay
Durante decenios, esas oligarquías controlan también el poder político de modo
directo, o bien tienen fácil acceso a él cuando se trata de defender sus intereses
económicos. En lustros más recientes, el panorama político se complica en los tres
países por la presencia de otras clases en ascenso. Nuestro análisis se limitará a esta
etapa, la cual, entre los últimos años del siglo xix y la segunda guerra mundial,
es común a los tres países, si bien en algunos comienza antes o se prolonga más
allá de 1945.
Llamamos aquí ideología o credo nacionalista o nacionalismo a un conjunto de
ideas, convicciones o valores —explícitos a menudo, aunque a veces no— con el
cual se quiere sustentar el orgullo de lo supuestamente peculiar del país, que es a
la vez un modo de identificarse frente a enemigos reales o potenciales. Ha habido
por cierto otros nacionalismos, además del oligárquico, en esos mismos países; otros
modos de expresar la coherencia nacional y de identificar enemigos. Pero nosotros
nos queremos referir sólo a lo que es —o fue— pensado o reconstruido por una
oligarquía dominante y trasvasado por ésta a los otros sectores de la estructura de
clases.
La clase y la peculiaridad del sustrato económico
Sobre casi todo el territorio nacional se extendió desde fines del siglo xix el tipo
de propiedad rural que sustentó a la oligarquía uruguaya. Cuando la estructura
productiva fue evolucionando, las chacras de algunas zonas como Canelones dieron
nacimiento a una incipiente clase media de productores de cereales, pero el suelo
de muchas de esas chacras seguía siendo de propiedad de oligarcas latifundistas.
Sólo sobre la zona pampeana avanzó la propiedad de la oligarquía argentina.
Pero aun dentro de esa zona, fue el suelo de la provincia de Buenos Aires —y, muy
en particular, el que tenía pastos blandos de invernada— donde echó sus raíces esa
clase, bonaerense para mayor precisión.
Fue la ubérrima capa vegetal del Valle Central de Chile el asiento inicial —y
siempre el principal— de la oligarquía rural. Cuando cae la Araucania, algunas de
las tierras nuevas también le pertenecerán.
En los tres países, la frontera económico-social dentro de la cual surgirá la
estructura nacional de clases había quedado trazada hacia fines del siglo xix. Fue
297
01-10d-Bagu Sergio-Tres oligarquías.indd 297 24/11/2014 05:03:10 p.m.
sergio bagú
obra, en parte, de la iniciativa empresarial; en parte, del despojo con la activa com-
plicidad del Estado. En los tres países, la ley y los cuerpos represivos tuvieron que
limitar la posesión tradicional del suelo y los movimientos del hombre rural para
que éste se viera forzado a transformarse en mano de obra asalariada de la nueva
empresa rural. Pero la magnitud de la población original despojada fue mayor en
Chile, porque gran parte del suelo pampeano y de las cuchillas orientales tenían,
cuando se produjo la gran expansión de la nueva frontera, muy baja densidad
demográfica. La población de más antigua raigambre rural y mayor densidad en
Argentina se encontraba fuera de la zona pampeana —en el noreste, antesala de la
gran familia quechua—; mientras en la Banda Oriental jamás había habido, ni en
la prehistoria, una densidad siquiera mediana.
Como consecuencia, la población que se transformó en flotante fue relativamen-
te más numerosa en el Valle Central y en la Araucania chilenos que en la pampa
húmeda y las cuchillas orientales.
La nueva producción rural en Uruguay y Argentina fue extensiva. Poquísima
mano de obra se necesitó para producir lana; un poco más, vacunos; un poco
más, cereales; un poco más, vegetales para el consumo de los núcleos urbanos.
En cambio, la agricultura de riego del Valle Central y, particularmente, la cultura
de la vid y la industria semirrural del vino fueron mucho más intensivas. En el
perímetro de la nueva producción, los sectores rurales populares eran relativamente
más numerosos en Chile que en Argentina y Uruguay. La consecuencia fue, en
términos relativos, que la nueva economía produjo más pobres en el campo chileno
que en el rioplatense.
Pero no está allí todo el origen de las diferencias en el nivel de vida. Chile fue
gran productor minero desde la Colonia y siguió siéndolo durante los siglos de la
República. Los productos principales que volcó en el mercado mundial fueron de
origen minero: carbón, salitre, cobre, en sucesión cronológica de importancia que
no excluye la simultaneidad de la producción. La zona pampeana y las cuchillas
orientales produjeron carne vacuna, lana y cereales para vender en Europa. De esos
productos, la carne y el cereal, altamente refinados por hibridación, son alimentos
de primera categoría, con los cuales se pagaba en parte el salario y se proveía a la
alimentación de toda la población de la zona, debido al bajo costo de producción.
Inclusive, la carne —aunque la de ganado criollo— no dejó de ser bien mostrenco
hasta ya entrado el siglo xx.
298
01-10d-Bagu Sergio-Tres oligarquías.indd 298 24/11/2014 05:03:10 p.m.
tres oligarquías, tres nacionalismos: chile, argentina, uruguay
A menor riqueza que repartir, mayor rigidez de la estratificación social. La
distancia social entre las clases fue mayor en Chile que en el Río de la Plata. En
Chile, la fuente de ingreso externo de mayor importancia era la colocación de la
producción minera en el mercado internacional, pero en el periodo que observamos
ya está en manos del capital extranjero y, salvo una minería nacional de pequeño
volumen total, es el Estado el que percibe directamente una cuota por la concesión.
El control de esa cuota origina incesantes luchas entre los sectores de la clase do-
minante y explica muchos acontecimientos de la historia política.
La clase, el objetivo y los instrumentos
No debiéramos hacer aquí historia de la estratificación, sino perfilar ideologías; pero
es que la génesis de una estructura nacional de clases sociales ya tiene el germen de
la ideología nacional que la clase dominante impondrá —o intentará imponer— al
conjunto de la sociedad.
Es en los lustros finales del siglo xix cuando las tres oligarquías se configuran
tal como se las verá actuar y gravitar hasta la segunda guerra mundial. En Chile y
Argentina ese límite en el tiempo está dado, en buena parte, por la ocupación del
territorio indígena del sur, que es incorporado al espacio productivo de la nueva
economía capitalista. En Uruguay hay un margen claro entre 1876 y 1880, du-
rante el gobierno de Latorre, cuando se alambran los campos, se institucionaliza
la defensa de la propiedad terrateniente y se persigue a la población rural libre,
obligándola a ingresar como asalariada del latifundista o a emigrar hacia los nú-
cleos urbanos.
Pero en los tres países, la gran propiedad rural ya venía creando, desde las pos-
trimerías de la Colonia, un conjunto de familias con intereses bien diferenciados;
sólo que, mientras en la pampa argentina y en el Valle Central chileno esa continui-
dad logra crear una verdadera clase social, semirrural y semiurbana, en Uruguay
la función tan predominantemente comercial de la gran capital y la productiva
apenas incipiente del campo, así como las guerras civiles incesantes, retardaron la
configuración de un núcleo de intereses económicos del sector primario y de un
conjunto de propietarios rurales con verdadero poder de clase nacional. Cuando
se inicia el siglo xx, la oligarquía del Valle Central y la de la pampa bonaerense
299
01-10d-Bagu Sergio-Tres oligarquías.indd 299 24/11/2014 05:03:10 p.m.
sergio bagú
tienen una cohesión y una presencia de clase mucho mayores que la de la planicie
ondulante de la tierra oriental.
La guerra contra la población indígena del sur no sólo entregó tierras enormes
y valiosas a los propietarios de piel más blanca en Chile y Argentina, sino que puso
en movimiento dos mecanismos que nos interesa señalar: por una parte, amplió
las filas de la propia oligarquía, porque a ella se incorporaron pronto nuevos pro-
pietarios de tierra que se iban a beneficiar, directa o indirectamente, del saqueo en
perjuicio de la población indígena; por otra, delimitó ya definitivamente los inte-
reses de dos clases poderosas y las estimuló a idealizar la conquista del espacio útil
como destino inevitable de un conjunto, ya numeroso, de familias de otro origen
étnico, capaces de multiplicar las riquezas y organizar la sociedad toda. Nada de
esto hubo en Uruguay, porque las agrupaciones tribales de americanos cazadores
o con agricultura itinerante que encontraron los conquistadores españoles habían
desaparecido tempranamente del suelo oriental, ya sea por la muerte bajo el arcabuz
alevoso, o por emigración forzosa quién sabe si al sur o al norte.
Las guerras ayudan a definir a veces los contornos de la clase vencedora. Esto
ocurrió en Chile y en Argentina no sólo con la que se lanzó contra los indios, sino
con otras dos, proyectadas ambas casi simultáneamente contra naciones vecinas:
en Chile, la Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1884, que permitió a ese país retener
Tarapacá y Arica a costa de Perú y el litoral boliviano sobre el Pacífico; en Argentina,
la Guerra de la Triple Alianza, que enfrentó a Brasil, Uruguay y Argentina contra
Paraguay desde 1865 hasta 1870. La oligarquía del Valle Central chileno pasó a
administrar la gran riqueza del salitre del norte árido, cuyo beneficiario principal
resultaron los intereses británicos. La oligarquía bonaerense no recibió, fuera del
negocio especulativo que acompañó a la guerra, ninguna fuente de ingresos impor-
tantes por la aventura militar en el Paraguay. Pero las dos guerras se incorporaron,
en forma de poema épico bastante grotesco, al argumento —repetido hasta el har-
tazgo en las escuelas primarias— de la ideología oligárquica en gestación. En Chile,
sirvió para comprobar la superioridad racial de los descendientes de vascos frente
a la gran masa indígena boliviano-peruana, con lo cual se daba por demostrado el
destino manifiesto de los que se llamaron a sí mismos “los británicos de América
del Sur”. En Argentina, el genocidio del pueblo paraguayo ingresó en el incipiente
credo nacional como glorificación de un destino de progreso.
300
01-10d-Bagu Sergio-Tres oligarquías.indd 300 24/11/2014 05:03:10 p.m.
tres oligarquías, tres nacionalismos: chile, argentina, uruguay
Uruguay no padeció de este mal, porque su papel en la Triple Alianza fue muy
secundario y ningún grupo social intentó transformar la aventura militar indigna
en motivo de orgullo colectivo.
Si tratamos, en fin, de delimitar la personalidad de una oligarquía antes de
comprender su propuesta ideológica, nos es indispensable advertir que una clase
social nunca se comprende sin comprender a las otras que actúan dentro del mis-
mo sistema estratigráfico. Pero no podemos en este ensayo breve trazar el cuadro
integral de la relación de clases en cada caso nacional, sino apenas localizar algunos
factores que sí nos interesan más directamente para nuestro tema.
De las tres oligarquías, fueron la argentina y la uruguaya las que, al enriquecerse
a sí mismas, aseguraron al país un éxito económico mayor. De ese punto de partida
surge, precisamente, la formación de burguesías urbanas y clases medias que en
los dos países del Plata hacen menos visible el predominio, real, de las oligarquías
rurales en lo económico. A la inversa, de las tres oligarquías, fue la chilena la que
desarrolló mayor habilidad en el manejo político, del cual dependió siempre su status
económico, mientras que la uruguaya fue la más alejada de las decisiones políticas
inmediatas, y más, circunscrita a la administración de un tipo bastante elemental
de intereses empresariales.
La función que la clase le atribuye a la ideología nacionalista en estos tres casos
se reitera en lo esencial, que es la creación de un universo ideal de coincidencias,
suficientemente importantes éstas como para asegurar el destino nacional sin per-
turbaciones internas y dotadas, a la vez, de un poder de censura tal que permita
localizar con claridad al enemigo dentro de las propias filas. Ya veremos cómo se va
definiendo ese campo de coincidencias en cada país. Por ahora, advirtamos que ese
esfuerzo por construir una ideología nacional, aceptable para todas las clases, tiene
en los tres casos mayor complejidad que la que pueda encontrarse en sociedades
elementales precapitalistas, pero no llega a adquirir un nivel cultural realmente
complejo. Se queda en la categoría de programas muy generales, que no reivindican
nada excesivamente peligroso, ni afirman ningún valor excesivamente complejo.
Aclaremos que la meta que una clase trata de imponer a todas las otras puede ser
creación directa de algunos de sus miembros, o puede no serlo. Nos interesa saber
cómo ocurrió en la realidad, porque el episodio puede decirnos algo sobre el tipo
de control social que ejerce la clase dominante. Es muy probable que si hiciéramos
una compulsa del origen social de políticos e intelectuales de la época encontráramos
301
01-10d-Bagu Sergio-Tres oligarquías.indd 301 24/11/2014 05:03:10 p.m.
sergio bagú
que en Chile hay en esas profesiones mayor proporción de miembros de familias
oligárquicas que en Argentina; y en Argentina que en Uruguay. Pero existen otros
terrenos del control cultural que nos interesa señalar.
Tanto en Chile como en Argentina es muy ostensible, desde los primeros años del
siglo xx, la presencia de una intelectualidad que elabora la justificación histórica y
la meta nacional de la oligarquía, aunque en Argentina el origen social de la mayor
parte de los miembros de esa intelectualidad está alejado de la clase dominante.
Pero en Chile, más que en Argentina, el contenido de la enseñanza universitaria y
el status social de las profesiones de ese nivel contribuyeron poderosamente a crear
en sus miembros una mentalidad estrechamente oligárquica, muy propicia para
aceptar como propio cualquier programa que procediera de la verdadera oligarquía
dominante. En Uruguay, en cambio, esta modalidad estuvo circunscrita a círculos
mucho más reducidos y menos influyentes.
Los vehículos de la difusión ideológica presentan también algunas modalidades
importantes en la etapa histórica a que nos referimos. En el conjunto de la población
de los tres países debe haber habido, durante todos esos años, algo así como un 50%
de analfabetos y semianalfabetos; pero en las zonas donde el control cultural fue más
directo esos porcentajes disminuían bastante. No eran tiempos de televisión, ni la
radiotelefonía tuvo difusión masiva antes de 1930. Pero una proporción importante
de aquellos que, ya en edad adulta, desembocaban en los mecanismos productivos
y en la actividad social que podemos considerar decisivos dentro de las estructuras
nacionales, pasaba por la escuela primaria y, en proporción mucho menor, por los
otros escalones de un sistema educacional completo, que en los tres países del cono
sur de América se organizó mucho antes que en otros del continente latinoamericano.
La Iglesia católica no fue en esos tres países tan poderosa ni tan unánimemente
aceptada como en tantos otros latinoamericanos. En Argentina fue débil hasta
después de 1930 y en Uruguay perdió gran parte de su gravitación social y cultural
con las reformas de Batlle y Ordóñez. Pero, aunque en escalas diferentes, en los tres
países tuvo, durante todo el periodo que analizamos, suficiente poder como para
dejar un sello de acatamiento en las actitudes de una parte de los adultos, con el
consiguiente voto de censura sobre el rebelde. Pese a algunos conflictos estridentes
entre el poder temporal y el eclesiástico, no hubo en realidad escisión de fondo en
ninguno de los tres países entre iglesia y clase dominante. Más aún, cuando varias
iglesias cristianas no católicas comenzaron a expandir su feligresía entre masas
302
01-10d-Bagu Sergio-Tres oligarquías.indd 302 24/11/2014 05:03:11 p.m.
tres oligarquías, tres nacionalismos: chile, argentina, uruguay
pobres, fomentaron en ellas —más activamente que la iglesia católica— una ac-
titud de indiferencia frente a los conflictos sociales y de acatamiento a los valores
impuestos por las clases dominantes.
Los tres nacionalismos oligárquicos: El contenido
La relación de las fuerzas políticas y la distribución del poder
Como es en el perímetro del poder político donde las clases sociales terminan de
definir la propia personalidad y de distribuir los campos de acción y predominio,
tenemos necesariamente que evocar el cuadro político que corresponde a cada una
de las tres oligarquías y que se conecta muy directamente con la gestación del pro-
grama ideológico que tratan de proyectar sobre el conjunto de la sociedad.
Las tres se encuentran al comenzar el siglo xx en vías de consolidar su amplio
dominio de la estructura productiva nacional. Mantienen el control del aparato
de distribución de la propiedad rural, a pesar de que ya está operando en los tres
países el mercado inmobiliario y de que a los tres llegan ya corrientes de inmi-
grantes europeos ávidos por obtener la propiedad de la tierra. Las tres oligarquías
encontrarán procedimientos muy eficaces para limitar los efectos del mercado y
deslindar la parte del espacio rural en la cual se permitirá a los nuevos inmigrantes
que se transformen en propietarios del suelo. Con la temprana corriente urbani-
zante —subproducto de la forma y el ritmo de ocupación de la zona productiva,
así como del tipo de producción primaria que se desarrolla—, con la expansión
del incipiente mercado interno y con las nuevas funciones sociales que se atribuye
a los egresados del sistema educativo estatal, hacen su entrada los nuevos sectores
sociales: el asalariado manual urbano y rural, el pequeño empresariado urbano, una
extendida capa artesanal urbana, la clase media profesional, el mediano empresa-
riado rural, numeroso éste y con cierta importancia política en Argentina, aunque
presente también en Chile y Uruguay.
En los tres países, la proyección política de esos nuevos sectores comienza a
dibujarse tímidamente en la década de 1890 y es ya decisiva en la de 1920. Es como
consecuencia, en primera o segunda instancia, de esa reestructuración social que
llegan a la presidencia Arturo Alessandri en Chile en 1920, Hipólito Yrigoyen en
Argentina en 1916 y José Batlle y Ordóñez en Uruguay en 1903.
303
01-10d-Bagu Sergio-Tres oligarquías.indd 303 24/11/2014 05:03:11 p.m.
sergio bagú
En Chile y Argentina, la acción política de las clases populares y la de los sectores
medios obligaron a las oligarquías a crearse estrategias de coexistencia a largo plazo,
que por momentos fueron de difícil gestación y aplicación, quizá más en Argentina
que en Chile. Las oligarquías tuvieron que aprender a compartir el poder político, y
en ciertas coyunturas, a cederlo (aprendizaje éste siempre difícil en toda la historia
de las sociedades estratificadas), en una especie de incesante entrada y salida de los
puestos más ostensibles del mando.
Hay diferencias entre ambos países. Como la economía argentina resultó más
expansiva que la chilena y debido, particularmente, a que el eje del nuevo sistema
productivo estaba formado por alimentos básicos, todo este prolongado y alter-
nante juego político se fue desarrollando, hasta la segunda guerra mundial, con
un trasfondo de crecimiento sostenido — aunque atenuado después de 1930— y
buen nivel de vida en la zona pampeana, que era, en definitiva, donde se decidía
la política nacional. Argentina tuvo estabilidad institucional hasta 1930 y después,
entre vergonzante e insegura, hasta 1943. Chile también, con entreactos de fuerza
que se corregían con una reiterada tendencia a regresar a la norma constitucional.
Pero como Chile tenía menos ingresos que repartir, su estructura social fue más
rígida y las pautas generalizadas de la conducta social más directamente dirigidas a
mantener con notoriedad las líneas de clase. Las dos fueron en este lapso, en verdad,
repúblicas señoriales. La diferencia fundamental consistía en que en Argentina se
conformó una estructura social más abierta y dinámica, con ricos más ricos que los
chilenos pero con pobres menos pobres en la zona pampeana y, sobre todo, con una
multitud de recién llegados a todo: extranjeros por millones e hijos de extranjeros
que tenían a su cargo todo el comercio, las artesanías y la industria, casi todas las
profesiones universitarias y casi toda la administración pública.
Uruguay en cambio, durante todo el siglo xx, nunca fue una república señorial,
sino algo muy diferente. Los estancieros de ganado lanar y de vacuno —que hasta
fines del siglo xix tuvieron que compartir la decisión política con el jefe montonero,
que a menudo no era más que un estanciero que se cobraba en tierra y ganado la
derrota que le infligía a otro colega, o bien un general improvisado que aspiraba a
transformarse en estanciero como quiera que fuera y a corto plazo— se encontraron,
ya en el siglo xx, que los sectores sociales urbanos (los comerciantes, los empleados
y los doctores) y también los chacareros gringos de Canelones compartían auténti-
camente con ellos, por propio derecho, las decisiones políticas de fondo.
304
01-10d-Bagu Sergio-Tres oligarquías.indd 304 24/11/2014 05:03:11 p.m.
tres oligarquías, tres nacionalismos: chile, argentina, uruguay
Había antiguos elementos estructurales que conducían a eso. Desde el siglo
xviii, la Banda Oriental había sido una gran ciudad-puerto y una campaña se-
midespoblada, con muchos más comerciantes y funcionarios que trajinadores de
cueros. Después, la producción primaria extensiva no condujo al crecimiento relativo
de la población rural, sino que impulsó el proceso de urbanización más temprano
y acelerado que se ha registrado en todo el Continente Americano, hasta llegar al
límite del 85% aproximadamente de población urbana en los últimos años. Cuando
se acabaron los levantamientos de los caudillos rurales, coincidiendo con el ocaso del
siglo xix, ya no hubo más tropa política en la campaña, mientras en Montevideo
iba apareciendo, con el crecimiento vegetativo urbano y, muy particularmente, con
el aporte inmigratorio, la masa política más decisiva de todo el país.
Parecería que los estancieros hubieran entregado el poder político sin resisten-
cia. Lo que ocurrió fue que la entrada de la gran masa urbana en el terreno de las
decisiones políticas fundamentales se hizo sin dañar en lo más mínimo la fuente
de ingresos de los estancieros, cuidadosamente respetada por la reforma de Bat-
lle y Ordóñez y que, además, no cesaba de ampliarse en aquellos decenios como
consecuencia del alza de los precios de los productos agropecuarios en el mercado
internacional hasta la crisis de 1929. La oligarquía terrateniente oriental aceptó
pasivamente la nueva realidad política del siglo xx porque a la vez ampliaba sus
riquezas como clase. Agreguemos en fin que, a medida que el siglo transcurría,
la oligarquía rural invertía en negocios bancarios, comerciales e inmobiliarios
urbanos — incluyendo ese rubro inagotable que fue el desarrollo de los nuevos
balnearios sobre las costas fluvial y oceánica— y, también por esa vía, aprendió la
nueva técnica del juego político desarticulado y se dejó oír, como actor importante,
en las infinitas combinaciones electorales.
Hubo otros factores que contribuyeron con vigor a configurar lo que la estruc-
tura social tuvo de particular. La reforma de Batlle y Ordóñez, que introdujo el
primer sistema de seguro social en América y la coparticipación permanente de
los dos grandes partidos —y sus múltiples subgrupos— en los órganos del poder
político y de la administración, no sólo creó las condiciones para la coexistencia
pacífica de las ideas y de las definiciones partidarias, sino que eliminó de raíz los
limitantes tradicionales de esa coexistencia pacífica: le quitó en efecto poder po-
lítico a la Iglesia católica y eliminó casi por completo al conjunto de los aparatos
armados represivos. Esto último tuvo una importante incidencia financiera y fue
305
01-10d-Bagu Sergio-Tres oligarquías.indd 305 24/11/2014 05:03:11 p.m.
sergio bagú
una de las condiciones que permitieron sustentar el amplio y temprano sistema de
seguro social popular.
Fue así cómo, mientras Chile y Argentina se organizaban al modo de repúblicas
señoriales, con el consiguiente e indispensable andamiaje represivo a base de gra-
vosos institutos armados —si bien más abierta la estructura social argentina que
la chilena—, Uruguay pasaba a ser, durante los primeros cincuenta años del siglo
xx cuando menos, una democracia civil en la cual la conversación era el único
instrumento político viable.
Definición por exclusión
Como la autoidentificación de las clases sociales, también los credos nacionales
elaborados por las clases dominantes comienzan a construirse a partir de la exclu-
sión. Lo que queda fuera es el enemigo, real o imaginario. También los valores y
las interpretaciones son potencialmente peligrosos.
La frontera estatal sirvió tempranamente para localizar a los primeros enemigos.
Este tipo de definición fue muy activo en el nacionalismo oligárquico chileno: Perú
fue, desde el primer momento, el enemigo castigado; Bolivia, el vecino despreciado
por su etnia y su atraso material; Argentina, la amenaza permanente de la codicia
territorial. Algo de psicología insular hay en esto: Chile en efecto tiene, en relación
con su superficie, más fronteras territoriales y oceánicas que las que una organiza-
ción estatal puede, bajo cualquier condición, defender y ni siquiera vigilar. Es cierto
también que el nacionalismo oligárquico argentino amenazó muchas veces la frontera
andina y atacó esporádicamente no pocas. Pero lo demás lo hizo por su propia inicia-
tiva el nacionalismo oligárquico chileno, que encontró en esta vena un modo fácil y
casi infalible de convocar voluntades cuando los conflictos internos se agudizaban.
Para la Argentina, el planteamiento oligárquico tuvo un condicionamiento algo
diferente. El peligro en la frontera chilena fue aplicado con el mismo mecanismo
de compensación política entre fines del siglo xix y muy a principios del xx, pero
después no concitó ya más el sentido de riesgo que le hubiera sido indispensable.
Bolivia estaba demasiado lejos de Buenos Aires —no de Jujuy, que era su continua-
ción cultural, pero es que Jujuy estaba tan alejado de Buenos Aires que parecía no
existir— y, en cuanto al Paraguay, la leyenda del heroísmo argentino en el genoci-
306
01-10d-Bagu Sergio-Tres oligarquías.indd 306 24/11/2014 05:03:11 p.m.
tres oligarquías, tres nacionalismos: chile, argentina, uruguay
dio del setenta se extendió, sobre todo por la vía de la escuela primaria, hasta muy
entrado el siglo xx, pero fue imposible hacerles desempeñar a los paraguayos, en
la imaginación popular argentina, el papel fantasmal de amenazantes. Del otro país
vecino, el Uruguay, ni hablar porque desde la Colonia las conexiones familiares,
el fácil acceso y la identidad total de aspecto físico, entonación y hábitos culturales
habían unido a los dos pueblos de modo indestructible. Brasil en cambio sí fue
el enemigo militar potencial y el punto de referencia óptimo porque se le decía
sumido en el atraso más generalizado, mientras que la Argentina de las vacas y el
trigo prosperaba a la luz del sol.
Uruguay, en cambio, no tuvo fronteras en función de las cuales definir su política
nacional. Su norma internacional incorporó tempranamente, como principio tradi-
cional, el equilibrio entre los dos vecinos más poderosos; pero la oligarquía nativa
no intentó transformar a los vecinos, ni le hubiera sido posible, en convocatoria para
la unidad de los intereses nacionales. Más bien hubo cierta indiferencia ante ellos.
El otro elemento de definición de lo nacional por exclusión en el credo oligár-
quico se presentó con un contenido racial. La oligarquía chilena se decía de origen
vasco y castellano, con abundante aporte de sangre germana y británica: piel blanca
y pelo rubio (aunque notoriamente había demasiados oligarcas y doctores con piel
cetrina y pelo negro). Lo indio era lo repudiable, lo contrapuesto al progreso y a la
civilización. El argumento apareció también con fuerza en Argentina en la segun-
da mitad del siglo xix y perduró, cuando menos, hasta la década del 30 del siglo
siguiente. El orgullo de constituir un país blanco, con origen europeo, impregnó
la enseñanza pública en Argentina durante varias generaciones e hizo olvidar que
desde Córdoba hacia el norte del país se nacía del color del cobre, las mejillas se
ensanchaban y los ojos se rasgaban.
Uruguay tuvo, también, su orgullo de ser blanco y europeo —de lo cual pudo
haberse jactado con mayor asidero en la realidad que Chile y Argentina— pero fue ése
un destello tan fugaz que no dejó más huella que alguna prosa periodística insustancial.
Definición por inclusión
Aristocratizante por origen y por necesidad, un credo nacionalista oligárquico no
puede ir muy lejos en las condiciones que ponga a la inclusión de sus elementos inte-
307
01-10d-Bagu Sergio-Tres oligarquías.indd 307 24/11/2014 05:03:12 p.m.
sergio bagú
grantes. Sólo cuando coinciden circunstancias históricas muy favorables —como una
prolongada expansión del sistema económico, una afortunada y rápida ocupación de
territorio con escaso precio de sangre— puede rendir frutos el procedimiento que
consiste en colocar bajo un denominador común a varios elementos heterogéneos.
Uno de esos elementos, presente durante varios decenios en los casos de Chi-
le y Argentina, sólo podía ser aceptado admitiendo la paradoja inexplicada que
acabamos de mencionar: los dos nacionalismos basaron el orgullo nacional en la
pertenencia a la raza blanca y la cultura occidental. Más asidero lógico tenía una
definición de este tipo en la zona pampeana, casi desierta cuando comenzaron a
llegar los inmigrantes europeos. Pero ni Argentina era sólo zona pampeana, ni en
Chile podían, con sensatez, proclamar su orgullo de pertenecer a la raza caucásica
pura esos muchos oligarcas, o admiradores de la oligarquía, portadores de caudalosa
sangre mestiza. Sin embargo, este ingrediente de 1ª ideología nacional oligárquica
actuó con mucha fuerza y tuvo expositores múltiples, capaces de lanzar cualquier
disparate histórico o teórico con inconmovible seriedad, a causa de lo cual recibían,
en Chile y Argentina, el aplauso de las academias y de la prensa periódica.
Una definición así de blanquismo europeizante se forjó también como rebus-
cado contraste contra el resto de América Latina, a la que se suponía pagando con
su atraso la tara racial de origen. Chile era entonces para los chilenos de cultura
oligárquica y Argentina para los argentinos bajo signo cultural similar, los modelos
del progreso tipo europeo, gobernados ambos por razas vigorosas y activas, que
sabían distinguir entre las técnicas civilizadas y la abulia de las razas vencidas por
la historia.
No deja de ser curioso que este elemento del credo nacional oligárquico en
Argentina haya dejado fuera del cuadro —como ya lo hemos observado— a
toda la población del noroeste; pero la verdad es que esa exclusión nunca se hizo
expresamente. Hubiera resultado contradictorio con el aura de integralidad y de
igualdad civil, que también fueron elementos formativos, a igual título, del credo
nacional. Al fin y al cabo, se trataba de una ideología construida para que todos,
sin excepción, se sintieran orgullosos de la pertenencia nacional.
La igualdad de oportunidades va unida a la convicción de que el país progresa
—y progresará— incesantemente. Los “británicos de América del Sur”, como la
oligarquía llamaba a los chilenos (por generosa extensión de su propio apelativo),
se equiparaban a esos argentinos de 1910, ninguno de los cuales debería —en
308
01-10d-Bagu Sergio-Tres oligarquías.indd 308 24/11/2014 05:03:12 p.m.
tres oligarquías, tres nacionalismos: chile, argentina, uruguay
sana lógica patriótica— haber dudado un instante de que el país se transformaría
en una de las grandes potencias mundiales en un plazo histórico brevísimo. Veinte
años a lo sumo; o quizá diez, o cinco. En los dos casos, se trataba de la raza blanca
que, instalada en el cono terminal del Continente Americano, se proyectaría hacia
el resto del planeta.
Esta fe en el progreso material resultó más convincente en Argentina que en
Chile, porque los signos exteriores eran más visibles en aquélla y porque el nivel
de vida popular avanzaba también con mayor fuerza. Pero en ambos países es un
elemento importante de la ideología de la época y está relacionada estrechamente
con el axioma de la igualdad de oportunidades, que es a la vez, en el terreno de una
lógica discursiva, el argumento más convincente para neutralizar cualquier intento
de rebeldía contra el sistema o de simple protesta individual por la postergación.
La idea del progreso no se concilia fácilmente con un tradicionalismo con-
servador y quizá por eso no aparecen ambas postulaciones en Argentina como
complementarias hasta muy avanzada la década de 1920 (cuando el progreso había
sufrido tropiezos muy serios a causa de gente que no creía en ningún tradiciona-
lismo conservador, porque no tenían ninguna tradición que conservar). Pero todo
hace pensar que la oligarquía chilena fue más tradicionalista que la argentina entre
fines del xix y comienzos del xx. Y quizá haya tenido razón —la razón de una
aristocracia— porque sus filas eran más estrechas para entonces y su acceso más
difícil que la bonaerense, donde todavía aparecían enriquecidos de última hora
reclamando un asiento privilegiado. Lo que fue sin duda considerablemente más
fuerte en Chile que en Argentina fue el paternalismo señorial, que en Argentina
sólo pudo ejercitarse plenamente en las grandes estancias de ganado vacuno de
la zona pampeana, porque en las chacras el peón criollo no estaba en condiciones
psicológicas de dialogar sino de igual a igual con el chacarero gringo, que todavía ni
siquiera se expresaba bien en el idioma nacional, era incapaz de “sofrenar un potro”
y tomaba el mate con variantes francamente inaceptables. En Chile, el paternalismo
de ese tipo fue la única atenuación que podía ofrecer el marcado señorialismo de
la estructura social, que transformaba a todos los dependientes en deudores de la
gracia del superior.
Estos elementos del credo estuvieron también presentes en la Banda Oriental,
pero todos en dosis homeopáticas. Se manifestaron, más bien, como valores rurales,
en un país en el que la ruralidad perdió importancia cualitativa y cuantitativa antes
309
01-10d-Bagu Sergio-Tres oligarquías.indd 309 24/11/2014 05:03:12 p.m.
sergio bagú
que en ninguna otra parte del Continente Americano y en la más extrema medida.
En la gran ciudad gringa recostada sobre el Río de la Plata que era Montevideo
—el porcentaje de cuya población sobre el total de la población nacional fue, desde
principios del siglo, el más elevado de toda América—, la estructura social que se
levantaba parecía partir del cero absoluto. Los nuevos contingentes de inmigrantes
pobres que llegaban cada año se incorporaban a un clima de convivencia cosmopolita,
con una economía en expansión, un amplio seguro social, un Estado que repartía
empleo público abundante entre los que no podían, o no querían, encontrarlo en
el sector privado, una Iglesia debilitada y la ausencia casi total de aparato repre-
sivo. Además, en lo económico, operaba un mecanismo de compensación de las
limitaciones del mercado interno de trabajo que actuó con excepcional eficiencia
durante medio siglo y cuya importancia no ha sido observada por los economistas:
la ciudad de Buenos Aires, capital de un país que tenía diez veces más población
que la Banda Oriental y que se encontraba asimismo en la etapa más expansiva de
toda su propia historia, ofrecía empleo a los uruguayos, sin ninguna exigencia de
documentación y sin ningún impuesto sobre los ingresos, en la gama ocupacional
más amplia imaginable, desde el estacional hasta el permanente y desde camarero
de bar hasta funcionario de un ministerio y profesor universitario. Sobre ese sus-
trato fue apareciendo una escala de valores urbanos, mucho más consuetudinaria
que estatuida, sin asomo de acento épico ni convocatoria alguna para empresas de
titanismo. Una escala de valores en la cual la violencia estaba ausente (porque no
había aparato represivo y porque la prédica de la represión subjetiva era apenas una
voz entre tantas) y lo político se disolvía insistentemente en lo individual, en una
interminable conversación de individuo a individuo, que era el mecanismo básico de
las decisiones, tanto en la rueda del café como en el escalón superior del gobierno.
La zona de penumbra
Los valores —ya se sabe— no son absolutos, aunque una clase dominante aspire
siempre a transformar en absoluto los que ella cree, o herede, y que pueda aplicar
para su propia sustentación. Cambian de contenido y de objetivo, partir de un
planteamiento que parece el mismo. Además surgen otros, inesperadamente, en
los cruces de camino, en los episodios difíciles, en los conflictos agudos. Algunos
310
01-10d-Bagu Sergio-Tres oligarquías.indd 310 24/11/2014 05:03:12 p.m.
tres oligarquías, tres nacionalismos: chile, argentina, uruguay
de éstos se pueden olvidar pronto; pero otros quedan y hay un manifiesto intento
por parte de la clase dominante de incorporarlos como elementos de definición de
lo nacional ante una realidad que ha cambiado, entrando por sendas más ambiguas
y oscuras. Al fin y al cabo, Chile y Argentina tuvieron luchas de clases intensas,
sindicatos revolucionarios, partidos obreros e intelectualidad de izquierda desde
fines del siglo xix. Uruguay tuvo algo de todo, pero en un contexto mucho menos
conflictivo.
No fueron numerosos los valores cambiantes que bien podríamos incluir en esa
zona de penumbra, pero sí resultaron altamente significativos, porque cada uno de
ellos, en su modo diverso de expresarse y hasta en el cambio operado en la situación
y la necesidad que le dieron origen, expresó la definición concreta de una clase en
conflicto ante una problemática también concreta.
Lo que aparece como valor nuevo —o, más bien, como replanteamiento ambi-
valente, sin negar lo anterior— es la reacción muy directa frente a la amenaza de
una masa anónima, que comenzaba a reclamar derechos en otro estilo sin compartir
a menudo los valores básicos de la nacionalidad según los enunciados del credo.
Una masa acompañada de intelectuales cuyas postulaciones se apartaban a veces
radicalmente de la ideología admitida, o bien exigían una reforma radical con
fundamentación tradicionalista.
Tanto en Chile como en Argentina, el exogrupo fue culpable de todo. Revivió así
el antiguo argumento en los conflictos entre comunidades. Pero en la argumentación
oligárquica el exogrupo fue un fantasma con especificidad mayor en Argentina que
en Chile: era en Argentina, en efeco, de formación más reciente y de ubicación
geográfica más fácil, como que se trataba de la masa de inmigrantes europeos pobres
que se acumulaba en la zona pampeana y, muy particularmente, en sus grandes
centros urbanos, desde Buenos Aires hasta Bahía Blanca en el sur, hasta Rosario
en el norte y hasta Córdoba en el oeste. Confundidos dentro de esa masa popular
iban también los intelectuales rebeldes —los anarquistas, los literatos pobres, los
agitadores de ideas extrañas, los socialistas organizadores de sindicatos y bibliotecas
plurilingües—, hijos los más de inmigrantes o inmigrantes ellos mismos; los menos,
bien argentinos por lejano origen familiar y hasta con apellidos aristocratizantes.
Cuando la culpabilidad se enfila hacia el exogrupo, lo foráneo pasa a ser lo
culpable y es así como ya estamos plenamente en esa zona de penumbra, en la
cual los valores oligárquicos van a cambiar de contenido y el gran credo nacional
311
01-10d-Bagu Sergio-Tres oligarquías.indd 311 24/11/2014 05:03:12 p.m.
sergio bagú
argentino va a estar compuesto de palabras que tienen significados contradictorios.
Las fiestas del Centenario se celebraron en 1910 con efluvios de confraternización
de razas, religiones y clases sociales (en discursos oficiales y en una serie de libros
sorprendentemente numerosa, todos cuyos autores, de la más variada procedencia
partidaria, repetían con pasión el mismo credo nacional de la oligarquía), pero
desde 1904 había una ley de expulsión de extranjeros que establecía un procedi-
miento administrativo sumario, al margen de todas las garantías prescritas en la
Constitución. Nueve años después del Centenario, en un enero sangriento, el país
presenciaba su primer pogrom: un grupo de jóvenes atildados, hijos legítimos de
la oligarquía, enrolados en la flamante Liga Patriótica Argentina, invadió el barrio
judío de Villa Crespo, golpeó a ancianos con barba blanca y arrojó a las calles los
enseres de obreros que hablaban idisch, a quienes suponía promotores de la huelga
de los talleres Vasena, que había degenerado en duras luchas callejeras contra la
policía primero y después contra el ejército mismo.
Cuando se trataba de construir una sociedad dinámica y rica a partir de una
tierra desocupada, el europeo recibió la bendición de la convocatoria constitucional
y, por ser europeo y de piel blanca, el credo oligárquico lo admitió con el status, nada
despreciable, de gestor de la grandeza nacional. Al advertirse que los que formaban
sindicatos rebeldes y combatían contra las fuerzas represivas durante las huelgas
eran, precisamente, obreros europeos de piel blanca —y muchos de ellos, apenas
iniciados en el idioma español, a tal punto que sus periódicos eran bilingües—, el
espectro de la antietnia apareció súbitamente y sin mayor reparo. Así fue como esos
años inmediatamente anteriores y posteriores al Centenario —cuando lo que se ce-
lebraba a pulmón lleno era, precisamente, la integración de todas las nacionalidades
en una nueva y pujante— fueron también los que presenciaron el despertar de una
suerte de lirismo de lo nacional, pero definido no por inclusión sino por exclusión:
el ser nacional era lo que debía afirmarse como propio y auténtico, ante el peligro
de un torrente foráneo que amenazaba con desdibujarlo y, finalmente, con hacerlo
desaparecer. ¿Contradicción, acaso? En su formulación externa, sí; en su objetivo
fundamental, no. Lo que predomina en los cánticos a la grandeza nacional en esas
décadas iniciales del siglo xx es una escala de valores oligárquicos, que sólo admite
lo extranjero como promotor de un esquema de organización social preconcebido.
Pero el extranjero que se rebele no sólo se hace pasible del castigo individual, sino
que también hace surgir la teoría del diabolismo encarnado en el inmigrante que
312
01-10d-Bagu Sergio-Tres oligarquías.indd 312 24/11/2014 05:03:12 p.m.
tres oligarquías, tres nacionalismos: chile, argentina, uruguay
habla mal el idioma castellano y que, en algunos casos francamente extremos, hasta
tiene una religión diferente, o no adora más que al espíritu del mal.
Si en Argentina este vuelco hacia el ostracismo público de la antietnia quedó
ya bien definido en la década de 1920 fue porque, como hemos apuntado, la gran
masa popular de la zona pampeana provenía de otros países y, sobre todo después
de 1918, de los países europeos del Este, donde no se hablaban lenguas latinas, con
excepción de Rumania. En Chile, el proceso fue bastante menos agudo y es probable
que, en buena proporción, la reversión antietnia se haya dirigido principalmente
contra la numerosa población mapuche que había iniciado la emigración masiva
hacia el Valle Central e inclusive hacia el norte chico.
La reversión de valores no se justifica como derogación del gran principio, sino
como adecuación ante la inesperada perfidia (la Argentina admite de buena fe a
todos los extranjeros, pero ocurre que hay malos entre ellos que deben ser punidos
o expulsados), con lo cual —digamos, sin asomo de sarcasmo— la escala de va-
lores no se altera. Lo que ocurría era que el objetivo final, bien demarcadamente
oligárquico, había sido enunciado antes sólo a medias.
No resultó ése el único de los valores del credo nacional que mudó de rostro en
la penumbra de los conflictos entre clases. Debemos también señalar que fue en esa
década de 1920 cuando, a consecuencia de los mismos problemas, el liberalismo
comenzó a perder su prestigio. Había sido admitido como complemento filosófico
útil —y hasta elegante— mientras sólo podía interpretarse como el derecho de cada
quien a opinar lo que le diera la gana y el derecho de cada empresario a proceder
como quisiera sin que el Estado interfiriera. Pero comenzó a resultar inconveniente
cuando, en la década del 20, los que opinaban con mayor estridencia eran —nada
menos— los anarquistas, los sindicalistas y los socialistas; y, en la década del 30,
cuando la gran empresa privada de la época requirió la intervención del Estado
para salvarla de las consecuencias de la crisis internacional. El tránsito filosófico
del liberalismo positivista —y hasta agnóstico— del Centenario al antiliberalismo
a partir de 1925 (antiliberalismo reforzado por una reivindicación hispanista y
católica) no fue una abdicación de los objetivos del credo nacional de la oligarquía,
sino una readaptación de la postulación filosófica del mismo credo para hacerla más
coherente con los objetivos permanentes e intocables. Fue en núcleos numéricamente
reducidos de jóvenes doctores, hijos —o sobrinos— de la oligarquía, y de jefes
militares de definición política oligárquica donde se produjo la conversión de los
313
01-10d-Bagu Sergio-Tres oligarquías.indd 313 24/11/2014 05:03:13 p.m.
sergio bagú
valores que mencionamos; es decir, del liberalismo cosmopolita al antiliberalismo
católico e hispanizante.
Los tres nacionalismos oligárquicos: una ausencia notoria
En 1889, cuando el gobierno de Estados Unidos convocó la primera conferencia
panamericana, el de Argentina designó como sus delegados a Roque Sáenz Peña
y Manuel Quintana, jóvenes partícipes ambos de la avanzada aristocrática de la
época (como que los dos llegaron a la presidencia de la nación y desde hace cuarenta
años ningún porteño que se precie habrá dejado de caminar lentamente muchas
veces por las calles del barrio más rico de la ciudad desde la Avenida Sáenz Peña
hasta la Avenida Quintana). Fueron a Washington los improvisados diplomáticos
desde París —para mejor definición de su prosapia— y allí mismo, en la sede del
naciente poder imperial, produjeron, con sus discursos y sus desplantes personales,
un verdadero escándalo antimperialista, que llamó poderosamente la atención de
José Martí.
Es muy probable que en la historia del predominio político de las tres oligarquías
del sur, ésa haya sido la más estruendosa expresión de antimperialismo. La avanza-
dilla política e intelectual de la oligarquía bonaerense vivía entonces el arrebato del
crecimiento sin límites (ni siquiera la primera crisis, la de 1890, se había insinuado
aún) y gozaba también, por supuesto, del complacido aval del Imperio Británico.
La ardorosa defensa del honor nacional se volcó, en la época del dominio in-
discutido de los regímenes oligárquicos de Chile y Argentina, hacia los vecinos
sudamericanos; no hacia los grandes imperios. La oligarquía uruguaya, con menor
grado de definición política en su credo nacional y más excluyentemente preocupada
por la defensa de sus precios en el mercado internacional, tampoco produce, como
es natural, ninguna definición comprometedora frente a los colosos del mundo
capitalista.
Es igualmente revelador que los movimientos autodenominados nacionalistas
—civiles y militares— que surgen en Chile y Argentina desde la década de 1920
y que se emparentan, por lazos de sangre, de intereses y de ideología, con las oli-
garquías dominantes, sólo llegan a proclamar una ideología antimperialista como
fórmula de remplazo de una sombra protectora por otra.
314
01-10d-Bagu Sergio-Tres oligarquías.indd 314 24/11/2014 05:03:13 p.m.
tres oligarquías, tres nacionalismos: chile, argentina, uruguay
Los tres nacionalismos oligárquicos: el éxito histórico
Si el éxito histórico de un credo nacional se mide por su gravitación sobre el con-
junto de la existencia nacional, por su aceptación —aunque tácita o, si se quiere,
solapada— por parte de clases que no son las dominantes y por su perduración en
el tiempo, es evidente que el más limitado correspondió a la oligarquía uruguaya.
De las otras dos, es probable que haya sido la chilena la que usufructuó ese éxito
histórico con mayor profundidad durante ese periodo que se prolonga desde los
últimos lustros del siglo xix hasta la segunda guerra mundial.
Más rica que la chilena, la oligarquía argentina extendió su dominación econó-
mica, política y cultural —con todos los paréntesis que se le puedan descubrir—
durante todo el periodo que acabamos de indicar y aún goza del privilegio de la
intocabilidad en materia económica. Tuvo también, como la chilena, una intelec-
tualidad satélite que, en ciertas épocas, adquirió brillo, aunque nunca densidad
de pensamiento. Pero la estructura productiva diferente generó un ordenamiento
social más abierto, con un nivel de vida popular más elevado primero en la zona
pampeana y después en el noreste y Cuyo, a lo que se agrega cierta temprana e
inevitable actitud iconoclasta promovida por las caudalosas corrientes inmigratorias.
Por todo eso creemos observar que el éxito histórico de su credo nacional, con ser
prolongado y profundo, lo fue menos que el de la oligarquía chilena.
Uruguay es el otro extremo. El credo nacional oligárquico nunca salió del
estado incipiente y siempre apareció demasiado confundido con un folklorismo
elemental. Los valores dominantes en la sociedad oriental durante cincuenta años
fueron fuertemente urbanos —de un urbanismo con industrias pequeñas y playas
asoleadas e inmensas—, y predominantemente democráticos. Una democracia,
como hemos dicho, sin fuerzas represivas, bajo la cual eso que los uruguayos
llaman la dictadura de Terra en 1933 y el golpe de Estado de Baldomir en 1942
produjeron muchísimas menos víctimas populares que el régimen del presidente
Yrigoyen, que fue incuestionablemente el más democrático de los gobiernos de la
misma etapa en Argentina, y que esa tétrica cadena de expediciones punitivas que
las fuerzas del orden republicano señorial chileno lanzaron contra el pueblo desde
el episodio de Santa María de Iquique a principios de siglo.
Fue Uruguay también, durante esos cincuenta años, el país de América Latina
donde, a todas luces, más débil resultó la actitud nacionalista —entendida como
315
01-10d-Bagu Sergio-Tres oligarquías.indd 315 24/11/2014 05:03:13 p.m.
sergio bagú
orgullo de pertenecer a un país, pero a la vez como expresión de menosprecio o
agresividad hacia otros países o comunidades étnicas o culturales— y más extendida
y bien pensada la actitud antimperialista en la intelectualidad y en un vasto sector
popular y juvenil.
Lo uno y lo otro están en estrecha relación con toda la problemática que hemos
expuesto en este ensayo.
316
01-10d-Bagu Sergio-Tres oligarquías.indd 316 24/11/2014 05:03:13 p.m.
“Jamás se nos ha oído en justicia…”
Disputas plebeyas frente al Estado nacional
en la segunda mitad del siglo xix*
romana falcón
E l análisis del conflictivo y contradictorio proceso que fue la formación del Es-
tado durante la segunda mitad del largo siglo xix mexicano frecuentemente
se ha centrado en una visión escrupulosa e idealizada que, en buena medida, pro-
viene de lo que éste dice de sí mismo y que enfoca la atención en el aparato legal e
institucional, la división de poderes, la construcción de la ciudadanía, las elecciones,
las formas de representación, los discursos, las ideas y otros aspectos del mundo
político formal que pueden inscribirse dentro del llamado “teatro del Estado”.1
Definir los conceptos de Estado y de nación ha provocado, a lo largo de siglos,
profundas controversias entre historiadores, antropólogos, juristas, sociólogos, po-
litólogos y otros especialistas de las ciencias sociales, así como entre las tendencias
ideológicas de cada disciplina. Sin adentrarse en esta polémica, aquí se asume un
concepto de Estado como un espacio de negociación continua entre los grupos
humanos, mismo que no está limitado a su identificación con los gobernantes, sus
aparatos burocráticos y militares, su ideología y sus obras.2 Dicha concepción se
sustenta en andamiajes teóricos que se han venido construyendo desde fines del siglo
* En Romana Falcón, Historia desde los márgenes. Senderos hacia el pasado de la sociedad mexicana,
México, El colegio de México, 2011, pp. 25-52.
1
Clifford Geertz, Negara: el Estado-teatro en el Bali del siglo xix, Barcelona, Paidós, 2000, pp.
15-25, 75-175.
2
Adolfo Gilly, “El príncipe enmascarado”, en R. Roux, El príncipe mexicano: subalternidad,
historia y Estado, México, Era, 2005, pp. ii-20.
[317]
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 317 24/11/2014 05:04:54 p.m.
romana falcón
y que, a partir de perspectivas diversas e incluso contradictorias, han permitido ir
más allá del análisis de instituciones, leyes y escenarios de gobierno para enfocar la
lente de aumento en las relaciones sociales del poder en las que los nexos velados y
semiocultos son tanto o más determinantes que los escenarios formales.
Al tomar como objetivo dilucidar cómo se gobierna, antes de quién por qué y
para qué, ciertos estudiosos de la sociología histórica, como Philip Abrams, Philip
Corrigan y Derek Sayer, han recalcado la profunda desviación que resulta de es-
tudiar el Estado ateniéndose a su propio discurso, documentos, ideas, proclamas,
repertorios de imágenes y rituales. El Estado no es una entidad, un agente o una
relación por encima de la sociedad, que rebase a las autoridades y sus pretensiones
legitimadoras. Lo que realmente existe es una serie de prácticas e instituciones de
gobierno, así como una idea proyectada del Estado hasta cierto punto asumida y
aceptada por los diversos grupos sociales.
Ha sido Abrams quien más lejos ha llevado estas ideas, al concebir al Estado
como un agente “vacio” que se fundamenta en su propia “afirmación” de existencia,
en su capacidad para proyectar una imagen de unidad, hegemonía y legitimidad
institucional. El Estado-nación es en esencia, un proyecto ideológico marcado por
intereses de clase y de grupos políticos; una afirmación sobre sí mismo —una idea,
una construcción imaginaria, casi una fantasía compartida— que busca convencer
sobre su coherencia, estructura y aceptación, tanto a quiénes en él habitan, como
a los espectadores. Desde esta perspectiva, el Estado es una máscara que impide
comprender e interpretar las ideas y prácticas de gobierno como las formas de do-
minio que en realidad son y que se proponen ocultar “la historia real y las relaciones
de sujeción detrás de una máscara ahistórica de ilusoria legitimidad”.3
Todas estas líneas de análisis resaltan la importancia de lo particular frente a las
generalizaciones. De ahí la necesidad de que el análisis histórico logre caracterizar
las formas que, en la vida real, fueron adaptando el Estado y la nación a través de
Philip Abrams, “Notes on the difficulty of studying the State”, en Journal of Historical Socilogy
3
I, 1998, pp. 58-59, 63, 75-77. Véase también Philip Corrigan, “La formación del Estado”, en
G. M. Joseph y D. Nugent (Comps.), Aspectos cotidianos de la formación del Estado, México, era,
2000, pp. 22-26, y Derek Sayer, “Formas cotidianas de formación del Estado: algunos comentarios
disidentes acerca de la hegemonía”, en G. M. J Joseph y D. Nugent (Comps.), Aspectos cotidianos
de la formación del Estado, México, era, 2000, pp. 231-233.
318
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 318 24/11/2014 05:04:55 p.m.
“jamás se nos ha oído en justicia...”
su contrapunto con la negociación, adaptación y rechazo que van imponiendo los
diversos grupos sociales, en especial los de carácter popular cuya participación no
ha sido debidamente enfocada.
Es desde esta perspectiva que este capítulo estudiará la formación del Estado
mexicano. De entre las muchas reacciones y respuestas que provocó dicho proceso
entre quienes ocupaban los últimos peldaños de la escala social, mi objetivo es
analizar su insurgencia y desafecto. Para ello, intentaré precisar sus reclamos al tipo
de Estado y de nación que se estaba construyendo; tanto a sus políticas concretas
en los escenarios cotidianos como a los valores e ideas que regían, o decían regir,
el Estado nacional mexicano.
Vale la pena adelantar aquí que los reproches y demandas de la política plebeya
decimonónica mezclaron lo antiguo con lo nuevo. Desde luego que no es posible
hablar de comunidades y etnias cristalizadas en el tiempo. Se trataba de grupos
flexibles y adaptables capaces de esgrimir una hábil defensa de aquellas tradiciones
—ya fueran reales o inventadas, antiguas o nuevas— que les favorecían al tiempo
que adoptaban con entusiasmo las ventajas que les podía proporcionar el nuevo
marco institucional.
Metodología. No sorprende que sean pocos los documentos que engendran los
insurrectos y descontentos subalternos. Aun cuando buscar sus puntos de vista sobre
procesos tan complejos y grandiosos como la conformación del Estado nacional
puede constituir una pretensión desmedida —para empezar, por razones metodo-
lógicas y de fuentes—, las grandes rebeliones abren una ventana privilegiada para
conocer los agravios y esperanzas que, desde tiempo atrás, venían creciendo en el
fondo de la pirámide social.4
Para lograr los objetivos propuestos con la precisión documental que permiten los
estudios de caso, analizaré y contrastaré el descontento y las rebeliones ocurridas en
dos zonas del Estado de México: la de Chalco-Amecameca y la de Toluca, Tenango
y Tenancingo, que experimentaron historias tanto comunes como de contrapuntos.
Abarcaré un largo periodo marcado por la instauración de una modernidad de corre
James Scott, Weapons of the weak, everyday of peasant resistance, New Heaven, Yale University,
4
1985, pp. 28-47, y John Tutino, “Cambio social agrario y rebelión campesina en el México deci-
monónico. El caso de Chalco”, en F. Katz (comp.), Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural en
el México del siglo xvi al siglo xx, vol. I, México, era, 1990, pp. 94-135.
319
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 319 24/11/2014 05:04:55 p.m.
romana falcón
liberal: desde la Reforma de mediados del siglo xix hasta la Revolución mexicana
de 1910, incluyendo el breve Imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo
(1864-1867), la llamada República Restaurada, integrada por los gobiernos de
Benito Juárez (1867-1872) y el de Sebastián Lerdo (1872-1876) y la etapa, la más
extendida, que encabezó Porfirio Díaz (1876-1911).
Regiones, descontento, motines y rebeliones
Es casi imposible introducir la temática de la rebeldía campesina sin hacer referencia
a uno de los ejes fundamentales del conflicto, aunque tampoco único ni siempre
presente: el de la propiedad y el usufructo de las tierras y aguas.
Desde que inició su existencia el vasto Estado de México, hubo intensas dis-
putas en torno a la estructura de la propiedad. Tal vez con mayor intensidad que
en otras entidades, los bienes naturales poseídos y usufructuados en común fueron
objeto de ataques y controversias de tipo legal, político e ideológico tendientes a su
desaparición. Varias piezas legislativas, en ocasiones contradictorias entre sí, fueron
produciendo desorden con respecto a la naturaleza, denominación y destino de las
tierras de los pueblos. Aun cuando haciendas y comunidades estaban estructu-
ralmente vinculadas por relaciones de trabajo esenciales para la supervivencia de
ambas, también estaban entabladas en una agria disputa por los escasos recursos
naturales.5 La propiedad y usufructo de la tierra no fue, sin embargo, la única ten-
sión estructural. Como se verá, en la región que bordeaba la capital del estado, las
dos principales rebeliones que se desataron en esta larga era tuvieron como origen
las disposiciones secularizadoras de los liberales y la implementación de políticas
que separaban el poder político del eclesiástico.
Las dos regiones a contrastar —la de Chalco-Amecameca y la de Toluca-Tenango
y Tenancingo— ofrecen un contrapunto entre dos modelos de evolución económica
y social en amplias zonas del altiplano central durante el siglo xix. En el caso de
la primera zona, las haciendas, en buena medida por su integración al mercado,
Romana Falcón, “Jefes políticos y rebeliones campesinas: uso y abuso del poder en el Estado
5
de México”, en J. Rodríguez (ed.), Patterns of contention in Mexican history, Wilmington, Delawere,
Scholarly Resources Book, 1992, pp. 247 y ss.
320
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 320 24/11/2014 05:04:55 p.m.
“jamás se nos ha oído en justicia...”
capitalización y tecnología, fueron concentrando mayores y mejores recursos pro-
ductivos en detrimento de los pueblos.
Chalco era un tejido social lleno de conflictos y contradicciones que cayó en una
espiral de violencia desde los años cuarenta del siglo xix, cuando las haciendas expe-
rimentaron nuevos productos, semillas y sistemas de riego , lo que, en ciertos casos,
aumentó la demanda de tierras, aguas y mano de obra estacional. Hasta la década
de los ochenta del siglo xix, este proceso de apropiación de tierras y aguas afectó
más el acceso, posesión y usufructo de aquellas partes de la naturaleza que lo pueblos
estaban acostumbrados a utilizar en común, como eran los caminos vecinales, los
bosques, montes, pastizales, ríos y lagos. Sólo posteriormente, mediante los procesos
de individualización y compraventa de tierras y aguas, tendrían lugar la mayoría de
los cambios formales tendientes a instaurar la propiedad privada “perfectamente”
delimitada según las ideas de modernización liberal y positiva imperantes.6
A la larga, para fines del siglo xix y principios del xx, estos procesos provo-
caron que ciertos pueblos expulsaran a algunos de sus habitantes que quedaron
en calidad de peones, arrendatarios y medieros, al tiempo en que debilitaron su
cohesión y viabilidad. De ahí que, en esta amplia región, el corazón del conflicto se
diese entre pueblos y haciendas, aun cuando también hubo importantes tensiones
entre los propios actores colectivos. El detrimento en que se encontraron algunos
de estos pueblos alcanzó un primer punto rojo al restaurarse la República juarista
cuando tuvo lugar, desde fines de 1867, una movilización y, más tarde, una rebelión
agrarista de gran monta.
La radical insurrección de los pueblos de Chalco-Amecameca que llegó a tener
influencia hasta en algunos pueblos en el borde del lago de Texcoco, dejó un desta-
cado legado de registros escritos por los rebeldes mismos y no, como suele suceder,
por quienes están encargados de conocerlos, controlarlos, mediar en sus disputas
y, en última instancia, reprimirlos. De ahí la importancia de su voz.
Conviene una recapitulación de este movimiento, uno de los más radicales del
altiplano central. Aun cuando durante la era virreinal los pueblos nunca escaparon a
su condición de dominados, fue especialmente doloroso el contraste entre el Estado
Romana Falcón, “Desamortización a ras de suelo, ¿el lado oculto del despojo?: México en la
6
segunda mitad del siglo xix”, en M. E. Ponce y L. Pérez Rosales (coords.), El oficio de una vida.
Raymond Buve, un historiador mexicanista, México, Universidad Iberoamericana, 2009, pp. 59-86.
321
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 321 24/11/2014 05:04:55 p.m.
romana falcón
colonial y el débil Estado mexicano en construcción. Por lo menos en principio,
aquél les había garantizado la propiedad, posesión y acceso de tierra y aguas a la
vez que el uso del monte, pastizales, lagos, ríos y ciénagas. Además, había cana-
lizado y mediado sus conflictos con relativa eficacia, y en ocasiones, los juzgados
coloniales habían buscado soluciones mínimamente aceptables para los campesinos.
En contraste, los regímenes del México naciente ni podían ni querían cumplir con
este papel mediador y, al menos en teoría, protector del bienestar de los pueblos.7
Aun cuando en otras regiones hasta del mismo Estado de México, el impacto
de la ley liberal por excelencia, la de desamortización decretada en 1856, no golpeó
durante la viabilidad y cohesión de los pueblos —cuyo principal conflicto fue entre
y dentro de ellos mismos—,8 en Chalco dicha ley acrecentó la acometida por los
recursos de las comunidades. Un ejemplo de lo anterior ocurrió en el mismo año
de 1867, cuando los hacendados pidieron en adjudicación tierras de los pueblos de
Tlalmanalco, Ixtapaluca y Coatepec. Los conflictos fueron punteando el mapa de
toda la región y por lo menos la mitad de las 72 poblaciones de Chalco estuvieron
en pugna con haciendas vecinas por conflictos de linderos así como por acceso y
usufructo de bienes naturales.9 Algunas comunidades que se alzarían en 1867 tenían
años de conflictos con fincas contiguas, como fueron los casos de Temamantla y
San Francisco Acuautla, en Chalco, o el de San Vicente Chicoloapan en el contiguo
distrito de Texcoco.10
7
Friedrich Katz (comp.), Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural en el México del siglo xvi
al siglo xx, 2 vols., México, era, 1990, pp. 65-92, y F. Katz, J. D. Lloyd y L. E. Galván, Porfirio
Díaz frente al descontento popular regional, 1891-1893. Antología documental, México, Universidad
Iberoamericana, 1986, pp. 23-34.
8
Para el caso de Texcoco, Diana Birrichaga, “Administración de tierras y bienes comunales:
política, organización territorial y comunidad de los pueblos de Texcoco, 1812-1857”, tesis de doc-
torado en Historia, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2003, pp. 299,
309-310; Daniela Marino, “La modernidad a juicio: los pueblos de Huixquilucan en la transición
jurídica (Estado de México, 1856-1911)”, tesis de doctorado en Historia, México, El Colegio de
México, centro de Estudios Históricos, 2006, pp. 176-232; y para el de Tepoztlán, Antonieta Pacheco,
“Vecindad y resistencia en Tepotzotlán, Estado de México de 1856 a inicios del siglo xx”, tesis de
doctorado en Historia, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, en proceso, cap. iv.
9
Marco Antonio Anaya, Rebelión y revolución en Chalco-Amecameca, Estado de México, 1821-1921,
2 vols., México, Universidad Autónoma de Chapingo, 1997, pp. 82-84.
10
Ibid., pp. 99-101, y Tutino, “Cambio social agrario…”, op. cit., pp. 110 y ss.
322
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 322 24/11/2014 05:04:55 p.m.
“jamás se nos ha oído en justicia...”
Particularmente aguda y duradera fue la disputa por la tierra, el control del agua
y, sobre todo, el uso del monte que enfrentó al pueblo San Francisco Acuautla —el
núcleo más resistente del movimiento de 1868— con la hacienda de Zoquiapan,
que había iniciado en los años cuarenta, cuando ésta comenzó la construcción de
un sistema de riego que llevó al pueblo a perder acceso y posesión —más que la
propiedad— de terrenos comunes., pastizales, bosques y agua. El caso se manten-
dría al rojo vivo por decenios.
Todas estas difíciles condiciones se combinaron con la difusión de ideas radica-
les. En 1866 Plotino Rhodakanaty, un inmigrante griego que habría de tener una
influencia definitoria en los movimientos radicales de campesinos y obreros de ésa
y otras regiones del país, estableció en Chalco una escuela “moderna y libre” que
propagó doctrinas socialistas, en especial las de Fourier. Esta ideología se entrelazó
con el afán de liberar a los campesinos, en especial a los peones, de sus condiciones
de esclavitud dentro de las haciendas. De ahí que ejercieran una influencia decisiva
entre los comuneros y trabajadores de las fincas, así como entre quienes habrían
de encabezar una de las primeras revueltas campesinas del siglo xix mexicano,
apoyándose abiertamente en ideas socialistas.11
El principal dirigente, Julio López Chávez, un campesino más de estos pueblos,
conocía íntimamente su malestar gracias a sus vivencias en calidad de comunero y
peón de hacienda. Nació en San Francisco Acuautla y como soldado liberal combatió
en la guerra de Reforma y contra la invasión francesa, donde adquirió una firme
convicción liberal y republicana. Tempranamente había establecido contacto con la
Escuela Libre de Chalco, donde aprendió las primeras letras así como postulados
de socialismo fourierista.12
A mediados de 1867, los indígenas de Acuautla, Coatepec y Chicoloapan em-
pezaron a preparar un levantamiento armado; en un principio fueron extremada-
mente cuidadosos con el régimen liberal y republicano, ya que sólo se proponían
romper lanzas con los terratenientes, “los verdaderos opresores del pueblo”. Poco
tardaron estos rebeldes en proclamar “la guerra a los ricos y reclamando reparto de
cierras a los pobres”. A fines de ese año, dirigieron al presidente Juárez la proclama
11
Este señalamiento es de Gastón García Cantú, El socialismo en México: siglo xix, México,
era, 1969, p. 57.
12
Anaya, Rebelión y revolución… op. cit., pp. 98-99; El Globo, 6 de marzo de 1868.
323
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 323 24/11/2014 05:04:56 p.m.
romana falcón
“República y Patria Mexicana”,13 que insistía en la necesidad de que los pueblos
recuperasen las tierras que en otro tiempo les habían usurpado.14
En un escrito posterior, los pueblos sublevados de Chalco identificaron como
“la causa principal de nuestros males, el motivo de nuestra miseria y desgracias”,
la avaricia de los hacendados que, aprovechándose “de la tolerancia o falta de
ilustración de nuestros padres y abuelos”, se habían apropiado de “los terrenos de
los pueblos en que vimos la luz primera, las aguas de uso común y los montes y
pascales que nos pertenecen”.15
Las súplicas, amenazas y pequeñas acciones armadas por revertir estos procesos
que minaron el usufructo y la propiedad de sierras y aguas no recibieron atención
por parte de las instancias de gobierno. Para la primavera de 1868 era claro que no
había salida institucional para que los pueblos recuperasen sus antiguos accesos,
posesiones y propiedades, se contase o no con títulos antiguos. Más aún, la razón
del Estado nacional moderno no permitía hacer con estos campesinos excepción
alguna a la implantación de las leyes agrarias.
Perdidas sus esperanzas de que el régimen de Juárez asumiese un papel mediador
entre ellos y los hacendados, algunos campesinos radicalizaron sus ideas y sus accio-
nes y rompieron de tajo con el gobierno. Un grupo reducido, pero más compacto, se
lanzó a una segunda ola insurrecta que desnudó sus anhelos políticos e ideológicos
más radicales: abjuraron del régimen y lucharon por la implantación de uno socialista,
que consideraban perfecto y capaz de interceder y beneficiar a los grupos populares.16
13
“República y Patria Mexicana”, El Monitor Republicano, 10 de marzo de 1868. Esta rebelión
cuenta con excelentes estudios como los que cito en orden alfabético: Anaya, Rebelión y revolución…,
op. cit.; García Cantú, El socialismo…, op. cit., Tutino, “Cambio social agrario…”, op. cit.; Ernesto
Vázquez, “¿Anarquismo en Chalco?”, en A. Tortolero (comp.), Entre lagos y volcanes. Chalco Ame-
cameca: pasado y presente. Siglo xix y xx, vol. I, México, El Colegio Mexiquense, 1993, También
sigo mi trabajo anterior: Falcón, México descalzo: estrategias de sobrevivencia frente a la modernidad
liberal, México, Plaza y Janés, 2002, pp. 251-287.
14
“Proclama del Cuartel General Defensores del Pueblo”, 2 de febrero de 1868, documento
reproducido en Reina, Las rebeliones campesinas…, op. cit., p. 71; Anaya, Rebelión y revolución…,
op. cit., p. 102.
15
Reina, Las rebeliones campesinas…, op. cit., p. 75.
16
García Cantú, El socialismo…, op. cit., pp. 56 y ss; Reina, Las rebeliones campesinas…, op. cit.,
pp. 119 y ss; Tutino, “Cambio social agrario…”, op. cit., pp. 94-134.
324
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 324 24/11/2014 05:04:56 p.m.
“jamás se nos ha oído en justicia...”
La rebelión caló no sólo entre los pueblos sino entre los trabajadores de las fincas
e influyó en una zona relativamente extensa que llegó a tener reverberaciones en
algunos pueblos de Texcoco.
El 20 de abril de 1868 apareció una proclama extraordinaria: el “Manifiesto a
todos los oprimidos y pobres de México y del Universo”, de sumo interés por su
perspectiva sobre el Estado, el sistema de dominio, de justicia y las condiciones
agrarias. En sus palabras, sus demandas de justicia agraria eran:
¿Por qué no tener el pedacito de tierra que labramos? ¿Con qué derecho se han apro-
piado algunos individuos, unos cuantos de la tierra que debería ser de todos? [...]
Queremos la cierra para sembrar en ella pacíficamente y recoger tranquilamente,
quitando desde luego el sistema de explotación [...].17
Una vez que rompieron con el régimen republicano y liberal, y a pesar de su
organización y extensión, el levantamiento ya sólo duraría unos meses debido a la
efectividad de la represión. A mediados de 1868, López fue detenido y fusilado a
las puertas de la escuela socialista de Chalco. La represión se extendió a muchos
de sus partidarios.
Los pueblos derrotados pidieron clemencia y solicitaron directamente al pre-
sidente liberal que indultase a quienes se les había designado el terrible castigo de
deportarlos a Yucatán. En contraste con sus primeros mensajes a Juárez, escasos
meses atrás, que denotaban un timbre de orgullo y hasta de amenaza velada, ahora
escribían de manera lastimosa y emotiva, y aseguraban que ellos no habían tenido
participación en el alzamiento, lo que probablemente era falso.
Como tantas otras ocasiones, Juárez decidió no cruzar la enorme distancia que
lo separaba de estos campesinos y negó la gracia del indulto.18 No obstante, el
legado de este movimiento fue profundo y puede trazarse hasta la rebelión de los
pueblos zapatistas de la Revolución mexicana, en la que las comunidades de Chalco
participaron de manera destacada.
17
Anaya, Rebelión y revolución…, op. cit., pp. 116-121, Plotino Rhodakanaty tuvo alguna parti-
cipación en la rebelión de Chalco, por lo que fue arrestado en Huamantla.
18
“Petición y denegación de indulto”, 15 de septiembre de 1868, documento reproducido en
Reina, Las rebeliones campesinas…, op. cit., pp. 80-81.
325
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 325 24/11/2014 05:04:56 p.m.
romana falcón
A partir de los años ochenta, y durante el llamado “Porfiriato maduro”, la
expansión que experimentaron las empresas agrícolas de esta región aumento las
tensiones de manera significativa, particularmente cuando se desecó una gran parte
del lago de Chalco —obras a cargo de una empresa agrícola privilegiada por sus
nexos con Porfirio Díaz—, lo que para los pueblos significó enormes pérdidas en
el acceso, usufructo y propiedad de tierras y recursos acuíferos. Algunos terrenos
fueron negados y otros desecados. Un pueblo, el de Xico, incluso tuvo que cambiarse
de lugar, pues esas obras se apoderaron de su sitio original. En suma, el proyecto
de modernización agrícola impuesto por los empresarios con el aval y apoyo de
los gobiernos federal y local trastornaron la forma de vida de numerosos de estos
campesinos, mientras que, unos más, experimentaron una verdadera catástrofe
ecológica.19
Los pueblos ribereños del lago de Chalco, de Amecameca, acorralados por los
grandes hacendados, en Mancuerna con las autoridades del Estado de México y
de la federación, no tuvieron oportunidad de elegir la rebelión como el método más
adecuado para resarcir las injusticias. En su lugar, desde la década de los noventa
y hasta el advenimiento de la Revolución de 1910, apenas pudieron protagonizar
una larga efervescencia y pequeños motines y levantamientos.
Aun cuando esta presión colectiva más soterrada no formuló proclamas abiertas
u otros escritos públicos que permitían especificar sus causas y objetivos, no por ello
deja de ser evidente el sentido de sus acciones en pos de recuperar la propiedad y el
usufructo de sus tierras, pastizales, montes y aguas. El advenimiento del zapatismo
y el régimen revolucionario les permitió satisfacer una parte de sus demandas.
En contraste, la región de Toluca, Tenango y Tenancingo se desarrolló por otros
caminos, pues como las fincas privadas no acapararon esta magnitud de recursos,
las comunidades lograron sobrevivir de manera menos dramática. Aun cuando
también hubo marcadas disputas entre éstas y las propiedades privadas, el eje de
los conflictos por la tierra y el agua se centró entre pueblos vecinos.
No obstante estas tensiones agrarias, las raíces religiosas y políticas, de impuestos
y los agravios fueron igualmente importantes, al propiciar las rupturas del orden
19
Felipe Arturo Ávila, Los orígenes del zapatismo, México, El Colegio de México-ceh, unam-
iih, 2001; Birrichaga, “Administración…”, op. cit., pp. 292-299.
326
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 326 24/11/2014 05:04:56 p.m.
“jamás se nos ha oído en justicia...”
que brotaban desde el fondo de la pirámide social. El caso de Zinacantepec mues-
tra la variedad de recursos que los pueblos utilizaban para protegerse, así como
su capacidad de trenzar las partes convenientes de lo nuevo con modalidades del
antiguo régimen, como es la defensa de la religión católica.
Fue en este pueblo a las a fueras de Toluca donde en 1873 tuvo lugar uno de los
principales motines de la era. Lógicamente, las tensiones venían de antes y entre ellas
resalta una de carácter laboral. A principios de ese año, las autoridades municipales,
solapadas por la jefatura política, habían obligado a los pueblos de la municipalidad
a enviar diariamente, y sin remuneración alguna, a los pobladores del lugar para
labrar en los caminos vecinales, lo que constituía una vieja costumbre que había
sido abolida por las leyes liberales. Sobresale el que los lugareños hubiesen cono-
cido la protección que les podían brindar los espacios institucionales, en concreto
el artículo 5º de la Constitución, que garantizaba a los individuos la imposibilidad
de ser obligados a prestar trabajos sin el pago correspondiente. Jornaleros de Zi-
nacantepec solicitaron y obtuvieron, tanto del juez de distrito como de la Suprema
Corte de Justicia, un amparo contra la obligación de labrar sin remuneración.20
Meses más tarde, para un nutrido grupo de estos campesinos, una gota derramó
el vaso: el embate a la religión por parte del Estado secularizador. El dramático
suceso, que costó la vida de numerosos indígenas —algunos recuentos hablan de
decenas, otros de centenares—, no ha recibido una debida atención historiográfica.
En efecto, una de las formas en que el gobierno federal intentó poner en práctica
los preceptos secularizadores de las Leyes de Reforma que separaban al Estado de
la Iglesia consistió en adicionarlos formalmente a la Constitución y obligar a los
funcionarios a jurar su defensa.
En Zinacantepec, el gobernador tuvo que imponer a una autoridad que sí fuese
capaz de jurar la Constitución —quien había sido electo se negó a hacerlo—, lo que
ponía en jaque el dominio de la Iglesia católica. El 1 y 2 de noviembre, un profuso
grupo de indígenas celebró la importante fiesta religiosa del Día de Muertos, entre
otras formas y según sus detractores, mediante la ingesta de numerosas bebidas
“Amparo de interpuesto ante el juzgado del Distrito del Estado de México, por los CC José
20
de los Santos y José Alberto contra el C. Alcalde Municipal de Zinacantepec, por violación de
garantías”, febrero-marzo, en Semanario Judicial de la Federación, 1a. Época, 1873, pp. 783-786.
327
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 327 24/11/2014 05:04:56 p.m.
romana falcón
alcohólicas y entre quienes se “corrió el rumor” de que los funcionarios dejarían
“entrar a los protestantes”. El escenario estaba puesto: los campesinos armados se
amotinaron. El suceso fue muy violento desde el inicio. Atacaron al funcionario
que había jurado la Constitución, al tiempo que macaron y mutilaron a otros dos
empleados.
Para contenerlos, y en concordancia con el gobernador, fue enviado un experto en
la represión de levantamientos populares: el jefe político de Toluca, coronel Telésforo
Tuñón Cañedo. El aplastamiento militar fue particularmente brutal. Según el Diario
Oficial, el jefe político logró tomar el pueblo con un costo de “varios muertos y
algunos heridos”.21 Pero, de acuerdo con el recuento elaborado por Ortiz de la Peña,
un diputado federal, acto seguido de que Tuñón Cañedo retomó Zinacantepec a
sangre y fuego, simplemente mandó fusilar en masa y “sin las fórmulas de juicio”,
a cientos de indios sublevados, cuyos cadáveres fueron arrojados a una barranca.
El caso puso en la mesa de discusión la legalidad y legitimidad del Estado libe-
ral y republicano en sus diferentes ramas de gobierno. Aun cuando este legislador
intentó que el Congreso federal iniciase un juicio al jefe político, ya que, al ejecu-
tar a estos campesinos sin juicio alguno de por medio, había violado numerosas
garantías individuales, el resto de los diputados se negaron a criticar, menos aún
a enjuiciarlo. La opinión pública, aun cuando reportó los sucesos, tampoco exigió
mayor respeto a los campesinos.22 Con ello quedó clara la opinión que a las auto-
ridades federales y estatales, de los poderes Ejecutivo y Legislativo, les merecían
los indígenas atumultados. Un par de años más tarde, dos hermanos campesinos
que habían sido juzgados por la muerte de los funcionarios municipales perdieron
el amparo federal que les hubiese evitado sufrir la pena última.23
21
Diario oficial, 5, 14 de noviembre de 1873; El diario de los Debates, 4 de noviembre de 1873,
p. 482.
22
Diario oficial, 14 de noviembre de 1873; El Diario de los Debates, 7 de noviembre de 1873; La
Ley, Toluca, 15 de noviembre de 1873. Dicho motín es analizado por Falcón, México descalzo…,
op. cit., pp. 157-166. Según Ortiz de la Peña, se habían violado los artículos 19, 20, 21, 23 y 29
constitucionales.
23
ahccj/Fondo Estado de México/sección I, Juzgado de Distrito Toluca. Serie Amparo,
Subserie Principal, exp. 4, 1875. Al tocar el hilo religioso, vuelve a resaltar el contrapunto entre
la región de Chalco y la de Toluca, Tenango y Tenancingo. A diferencia de lo que sucedía en ésta,
en la rebelión de Chalco hubo una franca oposición al papel desempeñado por la Iglesia, aunque
328
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 328 24/11/2014 05:04:57 p.m.
“jamás se nos ha oído en justicia...”
En 1894, también en esta región que bordea la ciudad de Toluca, tuvo lugar
un importante, aunque fugaz, levantamiento campesino que volvió a mostrar los
agravios relacionados con la Iglesia, pues fue encabezado, precisamente, por el cura
de la región: el padre Castañeda. La revuelta fue de corta vida: en la noche del
22 al 23 de enero el presbítero fue capturado y fusilado. Sin embargo, esta breve
insurrección rebasó la agenda religiosa pues, además de nutrirse de las tensiones
agrarias lugareñas, propuso también destacadas reformas a la estructura de gobierno.
En su Proclama de Zumpahuacán se “desconoce el gobierno de Porfirio Díaz y el
de sus secuaces” y se suspende la Constitución de 1857 con el fin de llamar a una
nueva Asamblea Nacional Constituyente que pudiera restablecer el marco legal
imperante o formular una nueva carta fundamental.24
El contrapunto entre estas regiones muestra cuán variadas y numerosas eran las
raíces del descontento de los grupos subalternos. Igualmente, su capacidad para
opinar y proponer desde reformas puntuales hasta grandes visiones sobre el rumbo
que querían para el país en su conjunto.
“Pretendemos conseguir del supremo gobierno
su intervención amistosa”25
Resalta, aunque no sorprende, que las revueltas menores y los tumultos populares
no suelen contener grandes reflexiones generales sobre las aristas del sistema polí-
no a la religión misma. En su Manifiesto… los insurrectos incluso pidieron la observación de las
leyes secularizadoras de la reforma. Se pronunciaron porque reinase la religión pero no la Iglesia
y menos los curas, a quienes consideraban que se habían apropiado de los tesoros y dineros de la
Iglesia y del grano de las cosechas de los campesinos, a quienes habían “dejado en la miseria más
espantosa”. “Manifiesto a todos los oprimidos y pobres de México y del Universo…”, reproducido
por Anaya, Rebelión y revolución…, op. cit., pp. 161-163.
24
“Proclama a los ciudadanos del Presbítero Felipe Castañeda”, 22 de enero de 1824, ahem/
caja 074.4, vol. 147, exp. 5, f. 133. Véase también Mariano Galván, Ordenanzas de tierras y aguas
(facsímil de 1868), México, aha/ran/ciesas, 1998, pp. 31-34, quien asegura la primicia de los
conflictos agrarios en esta rebelión y que se proponía la restitución de la propiedad agraria.
25
“Los habitantes de Chalco exponen los motivos por los cuales siguen a Julio López”, 22 de
marzo de 1868, reproducido por Reina, Las rebeliones campesinas…, op. cit., pp. 75-76.
329
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 329 24/11/2014 05:04:57 p.m.
romana falcón
tico: la forma de representación y división de poderes, la estructura constitucional,
la creación de la ciudadanía, etc. Ello puede deberse a numerosos factores, como
la falta de documentación y, de manera especial, los sesgos de quienes suelen
escribir sobre estos movimientos en calidad de autoridades y clases adineradas
preocupadas por deslegitimarlos, contenerlos y reprimirlos;26 y también, a que
este tipo de reflexiones solían ser propias de los sectores ilustrados, quienes no
experimentaban las dificultades extremas de los campesinos, que estaban obligados
a concentrar sus esfuerzos en mejorar las condiciones concretas y particulares de
su vida diaria.
Si bien los archivos están plagados de críticas al sistema político de carácter
puntual —por lo regular, debido a los agravios y abusos de autoridades locales—,27
si existe una petición general con respecto al tipo de Estado y de gobernantes que
querían las clases bajas. Probablemente la demanda más reiterada y sentida fue el
que éste asumiese un papel mediador entre las partes en conflicto y, más aún, uno
que velarse por el bienestar y el mínimo de garantías que consideraban merecer.
Tendrían que esperar hasta el triunfo de la Revolución mexicana para que el Estado
se viese a sí mismo como responsable de conducir los conflictos entre las clases, así
como de garantizar un mínimo de bienestar para los trabajadores en las fábricas,
talleres, minas, haciendas, ranchos, pueblos y ejidos.
Véase el texto clásico de Ranajit Guha, “La prosa de la contra insurgencia”, en S. Duba,
26
Pasados postcoloniales. Colección de ensayos sobre la nueva historia y etnografía de la India, México, El
Colegio de México, 1999. También Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe. Postcolonial thought
and histrical difference, Princenton/New Jersey, Princenton University Press, 2000.
27
Una muestra típica es la queja que en 1865 elevaron los vecinos de Santa Catarina Ayotzingo,
distrito de Chalco, contra las autoridades municipales y la guardia del pueblo, a quienes acusaron
de haberlos atacado cuando celebran una reunión por la noche para conocer la situación de sus trá-
mites ante la junta protectora. Alegaron que las autoridades habían encarcelado injustamente a dos
vecinos, pues, al acercarse a la casa, habían creído que eran: “[…] sospechosos y […] les mando á
dicha guardia que los agarraran y esta les hecho de cañonazos y ellos se defendieron con una rama
de árbol […] encarecidamente pedimos que esta Excelentísima Junta pida en nuestro nombre a.
s. m. Y. el Emperador y a nuestra Emperatris Carlotita Yndulte á Tomas Alfaro y á Ma. Rosa y
les perdone a estos y a los demás que estaban juntos en aquella Casa [sic]. “Naturales originarios
y vecinos del Pueblo de Santa Catarina Ayotzingo a Presidente de la jpcm”, agn-jpcm, vol. 4,
exp. I, ff. I-13, 29 de octubre de 1865.
330
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 330 24/11/2014 05:04:57 p.m.
“jamás se nos ha oído en justicia...”
En los tonos más diversos, los trabajadores del campo y la ciudad exigieron que
las autoridades asumiesen esta obligación mínima que, en la práctica, se oponía a
la tónica liberal prevaleciente en todos los países de occidente. Su gobernantes es-
taban firmemente convencidos de que sería un error para el poder público asumir
un papel activo en la regulación del mercado y, peor aún, solucionar las demandas
provenientes de los grupos subalternos. Se pensaba entonces que si el Estado re-
gulaba las relaciones entre factores de producción, ocasionaría un daño al mercado
y a la misma evolución de la sociedad. A la larga, la interferencia gubernamental
produciría más males y desequilibrios que los beneficios que aparecieran a corto
plazo. En Irlanda, cuando vinieron las grandes hambrunas de la papa a mediados
del siglo xix, en que murieron decenas de miles de campesinos, las autoridades
decidieron intervenir poco.28
La perseverancia que tuvieron los grupos étnicos y los pueblos en sus demandas
de que las autoridades de todos los niveles actuasen más comprometidas con los
requerimientos de los campesinos pobres recuerda el viejo orden institucional no-
vohispano y muestra el apego popular a un régimen de carácter protector de viejo
cuño. Este tipo de relación paternalista revivió, vigorosamente, durante el segundo
Imperio, pues dicho régimen puso enorme empeño en crear dichos nexos con los
“menesterosos”. En 1865 creó una institución para oírlos y auxiliarlos: la Junta
Protectora de las Clases Menesterosas (jpcm), que encontró importante respuesta
en los pueblos del país.
Los archivos del gobierno están repletos de este tipo de reclamos por parte de
“indígenas”, pueblos, vecinos, “naturales”, comunidades y pobres del campo que
reclamaron ser cobijados bajo el manto paternalista imperial. Así lo hizo, en 1866,
San Francisco Acuautla cuando demandó a la jpcm por impedir al alcalde de
Ixtapaluca intentar hacer efectivo el pago de impuestos sobre terrenos de común
repartimiento, ya que los había amenazado con embargar
Falcón, Las naciones de una república: la cuestión indígena en las leyes y el Congreso mexicano, 1867-
28
1876, volumen de la Enciclopedia Parlamentaria de México, serie v, t. i, México, El Congreso de la
Unión, Instituto de Investigaciones Legislativas, Legislatura del Congreso del Estado de México,
1999; Edward P. Thompsn, “The moral economy of the English crowd in the Eighteeenth Century”,
en E. P. Thompson, Customs in common, Nueva York, The New Press, 1991.
331
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 331 24/11/2014 05:04:57 p.m.
romana falcón
[…] sus sementeras, y se teme que lleve adelante las ideas de gravar á clases tan
infelices, por estas circunstancias, sienten los que hablan molestar el ocupado animo de
VV. SS. pero no puedo excusarlo cuando aparece una temeridad y deseo de inferir perjuicios
á Clases industriosas dignas de toda protección.29
A pesar de que tan sólo unas semanas después, Faustino Chimalpopoca, el presi-
dente de la jpcm, aceptó esta petición y pidió suspender el cobro de los réditos “inde-
bidos”, las condiciones siguieron agravándose. Dos años más tarde, Acuautla —cuna
de Julio López— se constituiría en el corazón del gran levantamiento de Chalco.
El anhelo por un Estado interventor a favor de los miserables domina casi
todas las quejas por usurpación de tierras y aguas que presentaron los pueblos a la
jpcm. El pueblo de San Pedro Nexapa, también de Chalco, se quejó de cómo la
hacienda de Guadalupe no sólo les había arrebatado casi todas sus propiedades y
ahora pretendía invalidar la defensa que ellos hacían con base en sus títulos cente-
narios, sino que el punto culminante —y que obligaba a una acción inmediata de
la junta— era que la hacienda estaba solicitando “la desocupación del terreno que
tienen los infelices habitantes construidas sus miserables chozas”. Ello, ocasionaría
la destrucción total del pueblo y sus habitantes.30
La condición de desvalido se convirtió, durante el Imperio, en un talismán
legitimador que esgrimieron los actores colectivos. Tal es el caso de los habitantes
de Santa Catarina Ayotzingo, Chalco, que escribieron a los emperadores para poner
“en su conocimiento y en su alto acatamiento Sublime” el abuso del que habían
sido víctimas cuando el administrador de la finca de San José Axalco impidió a
unos canteros seguir labrando la piedra para el templo del pueblo de San Pablo
Mazalpan, tal y como estaban acostumbrados. También solicitaron que no se les
obligara a dividir las tierras de su pueblo. Dijeron formular sus peticiones en el
[…] nombre de S. M. y de nuestra Prinsesa [sic] que Dios N. S. los quede muchos
años para el amparo de los pobres indios desbalidos [sic] como nosotras y que hahora
agp-jpcm, vol. 5, exp. I, ff. 1-14, agosto de 1866. (Las cursivas son de la autora).
29
En el otoño de 1866 llevaron sus reclamos directamente ante el emperador. Sin embargo, no
30
parece haber cambiado nada de fondo, pues este pueblo fue el corazón de la rebelión que estallaría
un año después. “Carta de la junta local de la jpcm al presidente de la junta”, agn-jpcm, vol. 4,
exp. 9, ff. 64-67, 21 de septiembre de 1866.
332
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 332 24/11/2014 05:04:57 p.m.
“jamás se nos ha oído en justicia...”
[sic] que Dios nos ha dado padre Ocurrimos a cogernos bajo las alas de su protección
y bajo la sombra de SS. Magestades Imperiales […]
Por tanto suplicamos nos hoiga [sic] esta nuestra suplicatoria y nos acoja como
buen padre bajo la protección que con lo necesario juramos […]31
Pero fueron los insurrectos de Chalco quienes ofrecieron la constancia más clara
de esta exigencia a favor de un Estado que velase por las demandas de los pueblos.
Estos campesinos, como se señaló, pidieron al régimen liberal que los ayudara a
recuperar el usufructo y propiedad de tierras en común. Hicieron varios llamados
para que las autoridades tomaran un papel activo en estos graves conflictos. En
febrero de 1868 exigieron que les devolviesen sus propiedades
[…] sin derrocar al supremo gobierno que es el que nos debe proteger en nuestra empresa,
supuesto que para este fin lo hemos puesto, y que todos los que lo componen […]
están defendiendo la verdad y la razón de nuestra República Mexicana.32
El requerimiento de mediación se formuló especialmente al presidente Juárez.
Según le escribieron:
[…] pretendemos conseguir del supremo gobierno su intervención amistosa a fin de
que otorgándole garantías deponga las armas remandase al hogar doméstico sin ser
molestado y que el mismo gobierno nos ofrezca su apoyo para conseguir, de quien
corresponda, que los dueños de haciendas en el distrito presenten prontamente los
títulos de esas propiedades que indebidamente poseen a fin de que, verificado el
deslinde necesario, vuelvan a ser de la propiedad común de los pueblos a quienes
pertenezcan.33
Pero este tipo de demandas se estrellaban con las convicciones ideológicas pro-
fundas de quienes estaban en el pináculo del poder. De manera casi sistemática, y
31
“Solicitud de Santa Catarina Ayotzingo”, agn-jpcm, vol. i, exp. 18, ff. 358-370, 6 de junio
de 1865.
32
“Proclama: República y patria”, 23 de febrero de 1868, documento reproducido en Reina, Las
rebeliones campesinas…, ibid., pp. 75-76. (Las cursivas son de la autora).
33
“Los habitantes de Chalco…”, ibid., pp. 75-76.
333
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 333 24/11/2014 05:04:58 p.m.
romana falcón
tal y como había reaccionado ante otros pedidos de campesinos, artesanos y obreros,
el régimen de la República Restaurada no consideró adecuado dicho papel. Ante la
falta de arreglos, estos campesinos extendieron su llamado a “todos los oprimidos
de México y del Universo”.34 Aseguraron que querían:
[…] la tierra para sembrar en ella pacíficamente y recoger tranquilamente, quitando
desde luego el sistema de explotación; dando libertad a todos, para que siembren en
el lugar que más les acomode, sin tener que pagar tributo alguno […]35
Estos reclamos tajantes y repetidos de los grupos marginados en el campo a
favor de un Estado que les garantizase un mínimo de bienestar y seguridad en la
subsistencia pueden, hasta cierto punto, englobarse en el término de “economía
moral”. Con esta idea, el historiador inglés E. P. Thompson ha mostrado el consenso
comunitario tradicional sobre las obligaciones sociales que se consideran apropiadas
para los distintos sectores de una comunidad y que permiten identificar qué prác-
ticas eran consideradas legítimas y cuáles ilegítimas. Estas normas y obligaciones,
tomadas en conjunto, constituían la “economía moral” de los pobres, y un atropello
o la privación de estos supuestos morales constituía un agravio profundo que, en
ocasiones, desembocaba en acciones directas y apasionadas.36
Si bien este tipo de razonamientos a favor de un Estado que responsabilizase por
el bienestar de los grupos populares fueron más frecuentes con el cobijo paternalista
del Segundo Imperio mexicano, también se formularon una vez que se reinstauró
la República y durante todo el porfiriato, hasta el advenimiento de la Revolución
de 1910. Por lo menos en teoría, este movimiento social permitió construir una
respuesta institucional a estos reclamos.37
34
Falcón, “El Estado liberal ante las rebeliones populares: México, 1867-1876”, Historia
Mexicana, vol. liv, núm. 4, abril-junio de 2005, pp. 973-1048.
35
“Manifiesto a todos los oprimidos”, documento reproducido en Anaya, Rebelión y revolución…,
op. cit., pp. 161-163.
36
Scott, Weapons of the weak…, op. cit., p. 66.
37
Véase un análisis sobre este tipo de argumentos de las clases populares en Falcón, “El arte
de la petición: titulares de obediencia y negación: México, segunda mitad del siglo xix”, Hispanic
American Historical Review, vol. 83, núm. 3, 2006.
334
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 334 24/11/2014 05:04:58 p.m.
“jamás se nos ha oído en justicia...”
En contrapunto con el tono utilizado durante la breve era imperial, en cuanto
se restauró la República, en el verán de 1867, fue común que los pueblos e indíge-
nas fundamentaran sus peticiones y argumentaran sus inconformidades según los
preceptos republicanos y liberales contenidos en la Carta Magna. Así, en 1869 los
vecinos del pueblo de San Simonito, Tenancingo, formularon un alegato “en uso
del inviolable derecho que nos concede el […] código fundamental de la Repú-
blica”, contra la usurpación que de sus terrenos había hecho José Ives Limantour,
propietario de la hacienda de La Tenería y quien acabaría siendo un connotado
científico y poderoso ministro de Díaz. Los de San Simonito evocaron el ruido de
los sables y recordaron a las autoridades la conveniencia de
Evitar las vías de hecho contra los propietarios de las haciendas, o tal vez una revo-
lución desastrosa, originada por la miseria que ocasiona la falta de terrenos que han
sido propiedad de los pueblos.
Si se quería “la paz de la república” —probablemente ello hacía referencia a las
rebeliones campesinas de la era— debían atenderse las “necesidades imperiosas”
de los pueblos y evitar la “espantosa miseria en que vive la clase indígena”.38
Argumento semejante plantearon al gobernador los indígenas del pueblo de
San Gaspar, en Tenancingo, quienes se quejaron de cómo en el conflicto por tierras
que sostenían con la hacienda de Cocoyotla se les estaba estorbando la siembra en
tierras que les había arrebatado la hacienda. Aseguraron que se intentaba “estorbar
la siembra de nuestros terrenos causando el hambre, el despojo y la ruina de nues-
tras familias”. Si no se les garantizaba mantener sus siembras, morirían de hambre.
Terminaron inquiriendo si sería posible “semejante justicia”.39
Una muestra más del anhelo por un Estado responsable del bienestar mínimo
que los sectores populares consideraban merecer lo ofrece el pueblo de Zumpahua-
cán, distrito de Tenango, cuando, ya durante el Porfiriato maduro, se opuso a una
38
“Ocurso que los vecinos del pueblo de San Simonito, Tlacomulco dirigido al Congreso de la
Unión”, en Jean Meyer, Problemas campesinos y revueltas agrarias. 1821-1910, México, Secretaria
de Educación Pública, 1973, pp. 182-184.
39
“Indígenas de San Gaspar a gobernador”, ahem/caja 048.45, vol. 117, exps. 27 y 29, 22
de abril de 1882.
335
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 335 24/11/2014 05:04:58 p.m.
romana falcón
disposición aprobada por el propio Díaz para que en sus terrenos se instalase una
colonia industrial en donde se establecerían los obreros textiles de la Magdalena
Contreras que habías quedado sin trabajo. En un emotivo reclamo, los del pueblo
—quienes se presentaron como “notoriamente pobres” y pertenecientes “a la clase
indígena”— argumentaron que se trataba de sus tierras, poseídas “desde tiempo
inmemorial”, y propusieron que fuese en la propiedad de la hacienda vecina donde
se fundase la colonia. Pidieron al gobernador “interponer su valiosa autoridad ante
el C. Presidente para que no nos quiten los terrenos de que estamos en posesión”.
Además de construir una querella legal —alegaron que la Constitución garantizaba
que nadie podía ser despojado sin ser oído—, el meollo de su defensa estribó en el
deber que tenían los gobiernos de no afectar a los miserables:
¿Será posible que el Gobierno Gral., por preferir algunos C.C. arruine a otros,
arrebatándoles la posesión que tienen y mandándolos a la miseria, pues les quita en
un momento su patrimonio y el hogar en que trabajan, obligándolos a que anden
errantes sin tierra y sin hogar?
Su argumento podía resumirse en un solo concepto: la demanda de justicia que,
como se verá páginas adelante, era el otro tema central en las disputas plebeyas. Con
ello concluyeron su alegato: “Por todo esto gobernador venimos a pedirle justicia
y que fundados en ella debe auxiliarnos procurando que [...] no se nos despoje”.40
Sus peticiones de no ser afectados por decisiones tomadas en la capital de la
República, sólo tuvieron una parte del efecto salvador que reclamaban. En noviem-
bre de 1886, por instrucciones del gobierno federal, se delimitaron y notificaron
los terrenos en beneficio de la colonia obrera, que esta vez incluyeron tanto de la
hacienda como del pueblo.41 Poco después esta zona cayó presa de efervescencia y
violencia por cuestiones de tierras. En 1891, una veintena de campesinos se levan-
taron al grito de “Viva nuestra señora de Guadalupe”. Tres años más tarde, como
“Carta de los vecinos de San Pablo y San Antonio, Zumpahuacán al gobernador”, ahem/
40
caja 121.2, vol. 10, exp. 4, f. 104, 1886-1889, 20 de octubre de 1886.
41
“Instrucciones de la Secretaria de fomento, Colonización, Industria y Comercio al ingeniero
Amador Chimalpopoca”, ahem/caja 121.2, vol. 10, exp. 4, f. 104, 1886-1889, 8 de noviembre
de 1886.
336
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 336 24/11/2014 05:04:58 p.m.
“jamás se nos ha oído en justicia...”
se señaló, la “Proclama de Zumpahuacán” sintetizaría sentidos reclamos agraristas
y políticos de los pueblos de la región.
Justicia
En México, al igual que en todos los países de occidente, el siglo xix fue de transi-
ción, en el que la justicia, antiguamente definida como la atribución y la capacidad
para hacer prevalecer lo “bueno”, lo “justo” y lo “humano”, fue siendo constreñida
y suplantada por una concepción equivalente a la simple aplicación de la ley, una
ley que, cada vez más, fue dictada de manera jerárquica y única por las instancias
de gobierno de los estados nacionales modernos. Se trató de un proceso complejo
y de gran significación en los nexos entre los gobernantes y la sociedad que, por
cuestión de espacio, será imposible explorar aquí.42
Antes de la ley moderna, que se fue implantando en todo occidente a lo largo
de este siglo, la determinación de lo que era considerado justo o injusto era un
proceso plural y tópico, es decir, que pretendía responder a las particularidades de
cada caso. Además de las leyes, se aplican otros mecanismos y argumentos para
fundar la justicia: equidad, bondad, tradición, caridad, religión, opinión de los
juristas, etcétera.
En México, como en tantos otros países, se mantuvieron parte de los meca-
nismos para resolver situaciones particulares de acuerdo a criterios que no cabían
estrictamente dentro del aparato legal y que iban más allá de la autoridad emanada
de las leyes modernas y los códigos. Poner en práctica las formas modernas y po-
sitivas de la justicia fue un proceso largo, contradictorio y lleno de jaloneos entre
42
Paolo Grossi, La mitología jurídica de la modernidad, Madrid, Trotta, 2003. Para el caso
mexicano ver los artículos de Jaime del Arenal, “El discurso en torno a la ley. El agotamiento de
lo privado como fuente del derecho en el México del siglo xix”, en B. Connaugthon, C. Illades y
Sonia Pérez (ed.), Construcción de la legitimidad política en México en el siglo xix, México, El Colegio
de Michoacán/uam/unam/El Colegio de México, 1999; María Victoría Chenaut, “Uso del de-
recho y pluralidades normativas en el medio rural”, en S. Zendejas y P. de Vries (eds.), Las disputas
por el México rural: transformaciones de prácticas, identidades y proyectos, Vol. 2, Zamora, México, El
Colegio de Michoacán, 1998.
337
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 337 24/11/2014 05:04:58 p.m.
romana falcón
los variados actores de la sociedad, así como entre los funcionarios de las diversas
ramas y escalones del sistema político institucional.
De ahí la persistencia, entre los grupos subalternos, de una cultura jurídica
que intentaba convencer con argumentos más que citar la ley y que recurría a la
autoridad más que a la norma escrita. Estos argumentos serían anticonstitucionales
pero no antijurídicos, pues se basaban en otras concepciones del derecho no menos
legítimas para numerosos actores del México Rural.
Debido a estas transiciones y a la inefectividad que mostraban muchas de las
instituciones judiciales, muchos pueblos acabarán convencidos de la inutilidad
de recurrir a esta rama del aparato gubernamental. De ello nos hablan, entre
muchos otros, los vecinos de San Juan Simonito en su disputa con la hacienda
propiedad de Limantour, quienes aseguraron que era, en buena medida, “por las
dificultades que ofrece nuestra legislación” que se habían consumado “despojos
impunemente y con escándalo del país entero”. La infructuosidad del sistema
era palmaria:
Es verdad que están al alcance de los pueblos las vías judiciales, pero es igualmente
cierto que los trámites son tan largos, los juicios tan dispendiosos y tan complicados
[…] que los litigios se emprendieran serían la ruina de los pueblos y los sumergirían
en la cruel desesperación.43
No se trataba de puras suplicas y pronunciamientos. La desesperanza en la
búsqueda de justicia fue factor determinante en la decisión de recurrir a la violencia.
Un reclamo típico lo formularon en el otoño de 1869 los vecinos de Pachuquilla,
distrito de Tenancingo, quienes invadieron la hacienda de Chiltepec y, según sus
detractores, andaban armados “entorpeciendo el libre uso del derecho de la misma
propiedad”. Los del pueblo aseguraron que solamente estaban haciendo uso de
las tierras que legítimamente les correspondían, amparados en sus títulos, y que
ya antes habían reclamado “de manera comedida y pacifica” sin obtener resultado
alguno.44
“Ocurso que los vecinos del pueblo de San Simonito, Tlacomulcoo dirigido al Congreso de
43
la Unión”, citado en Meyer, Problemas campesinos…, op. cit.
44
ahem/Tenancingo, caja 079, vol. 159, exp. 39, f. 6.
338
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 338 24/11/2014 05:04:58 p.m.
“jamás se nos ha oído en justicia...”
Continuaré con el caso ya tratado de los indígenas del pueblo de San Gaspar,
Tenancingo. En el ámbito de la justicia, resalta su queja de mayo de 1882 en contra
de las autoridades de Morelos por haberse inclinado en favor de la hacienda de
Cocoyotla en el conflicto por tierras que hacía mucho tenían. En vez de solicitar
que simplemente se pusiese en práctica determinada ley, buscaron convencer al
gobernador de la bondad de sus alegatos. Alegaron que se habían “atropellado
abiertamente los principios más obvios del derecho, justicia y equidad universales”,
pues las autoridades
[…] creen al dueño de Cocoyotla bajo su simpe dicho, sin prueba alguna, para
luego intimidarnos, sin siquiera citarnos ni oírnos, que le entreguemos terrenos que
nunca hemos usurpad y de que es pública y notoria nuestra inmemorial propiedad
y posesión.
También denunciaron que estos mismos funcionarios habían admitido “deman-
das o quejas que solo llegan a nuestros oídos para intimarnos incompetentemente
la entrega de terrenos que son nuestros…”.45
Prácticamente todos los campesinos insurrectos formularon razonamientos
semejantes en torno a la justicia. Los de Chalco nos permiten precisar esta faceta
plebeya. Particularmente interesante es una petición que a principios de marzo de
1868 —es decir, ya al borde de la rebelión— formularon al presidente en tanto
“hijo del pueblo mexicano”. En ella demandaron un aparato de justicia capaz de
otorgarles un trato particular y eficaz en sus demandas. Es imposible no reparar
en la referencia implícita al antiguo régimen, con sus fuentes variadas de justicia
según la situación y los actores específicos y que no pretendían una uniformidad
sin la resolución de los casos particulares.
En efecto, los “naturales y vecinos” de San Francisco Acuautla, desesperados
ante la incapacidad de obtener justicia, ya no querían una simple aplicación de la
ley, ni menos aún jueces ajenos y corruptos. Conscientes de que la Constitución
prohibía que se estableciesen “tribunales (superiores) especiales” hacían saber que
querían que éstos se formasen, e integrasen,
45
“Indígenas de San Gaspar a gobernador”, ahem/caja 048, vol. 117, f. 29, 22 de abril de 1882.
339
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 339 24/11/2014 05:04:59 p.m.
romana falcón
Por personas enteramente honradas e inflexibles al cohecho y soborno reciban los
documentos de haciendas y pueblos para que con arreglo a ellos cada uno reciba lo
que probable y legítimamente fuese suyo.
Estos jueces y tribunales especiales deberían de pedir primero a las haciendas
presentar sus títulos de propiedad, ya que los pueblos tenían una propiedad y una
legitimidad que le antecedía en tiempo en vista de que se habían formado las com-
pras, reales cédulas o merced que les había “concedido el gobierno de Castilla”. Ello
equivalía a invertir los argumentos y legitimidades prevalecientes, tal como lo harían
numerosos pueblos zapatistas durante la etapa armada de la Revolución mexicana.
Más aún, estos campesinos buscaron salvaguardar su derecho al usufructo de
estos bienes. Pidieron que mientras se hiciese justicia,
[…] suspendan los hacendados todo aquel uso que han hecho de nuestros intereses
usurpados, como los montes, pastos, aguas y tierras de labor, hasta interin los tribu-
nales resuelvan justamente a quien pertenece el derecho de propiedad.46
Ya acorralados política y militarmente, insistieron ante Juárez sobre la imposi-
bilidad que siempre habían padecido de obtener justicia:
Hemos recorrido todos los tribunales competentes para lograr el deslinde de nuestras
propiedades; en ello hemos pasado muchos años y gastado grandes cantidades de
dinero sin éxito alguno, pues jamás se ha dictado resolución judicial que nos saque
de la detestable tutela de los hacendados, porque éstos, señor, conocen las chicanas
del foro, cuentan con influencias ante los jueces y, si estas circunstancias no les bastan,
se permiten hasta el cohecho.47
En suma, los actores populares agregaron un segundo ingrediente principal a
las causas de su desafecto y su rebelión: el que el país los considerase capaces de
discernir qué era lo justo y conveniente a cada caso particular y que los tomase en
“Naturales y vecinos del pueblo de San Francisco Acuautla a Juárez”, 6 de marzo de 1868,
46
reproducido en Reina, Las rebeliones campesinas…, op. cit., p. 74.
47
“Los habitantes de Chalco”, ibid., p. 75.
340
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 340 24/11/2014 05:04:59 p.m.
“jamás se nos ha oído en justicia...”
cuenta en la manera de poner en práctica dichas ideas y valores. No aceptaban haber
sido excluidos de esta área fundamental de la vida de los pueblos.
Una vista radical hacia el futuro
Esta indefensión y olvido que ciertos campesinos comuneros, indígenas y pueblos
sentían por parte del Estado mexicano se hizo patente en los manifiestos de las
insurrecciones principales. El tema no está exento de tesituras metodológicas y de
fuentes, pues, como en tantos documentos históricos, es casi imposible precisar sus
autores y hasta qué punto corresponde a la opinión de los campesinos insurgentes.
Esta sensación de abismo entre las pocas proclamas públicas de rebeldes de
origen popular y sus bases de apoyo social se refuerza con la opinión de Tiburcio
Montiel, soldado y abogado, quien por muchos años y en diversas instancias del
Estado de México fue defensor de los pueblos, por lo que se le llegó a conocer
como “el héroe de los apeos y deslindes”. Era también un convencido de la ideo-
logía socialista y escritor de artículos periodísticos en El Socialista. En ellos llegó a
mostrar su decepción sobre las ideas y metas de los indígenas así como su aceptación
relativa de la individualización de la propiedad. Afirmó que
El socialismo no entra en la mira de los indígenas, ni lo conocen en su esencia menos
en su forma. Tampoco se han dedicado al Comunismo que no tiene razón de ser,
cuando al contrario de cumular en una administración a beneficio de una comunidad,
quieren, porque la ley se los manda desvincular y repartir en cuantos lotes como
vecinos tiene cada familia.48
Después de esta salvedad, centrémonos en las proclamas rebeldes que atañen
a este estudio. El levantamiento de enero de 1894 que encabezo el padre Felipe
Castañeda, y al que se hizo referencia página atrás, formuló una proclama “a sus
conciudadanos” donde se fundamento la rebelión denunciando la degradación del
Cuando murió Montiel en 1885, el Gran Círculo de Obreros tomó su idea de formar un
48
fondo con aportaciones de todos los campesinos para sus litigios. Véase el artículo de Montiel, así
como la información biográfica, en García Cantú, El socialismo en México…, op. cit., pp. 438-439.
341
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 341 24/11/2014 05:04:59 p.m.
romana falcón
aparato de gobierno y de justicia: la violación escandalosa de las leyes, la corrupción
de los magistrados que se vendían al mejor postor, el servilismo de los llamados
“representantes del pueblo”, los ataques de las autoridades a los periodistas inde-
pendientes y patrióticos así como su asesinato de hombres independientes que no
transigían con el “pillaje oficial” y la corrupción generalizada. Los rebeldes pidieron
el derrocamiento del régimen porfirista y llamaron a suspender la Constitución de
1857, mientras se decidía cómo reformarla o bien derogarla.49
Más radicales fueron los insurrectos de Chalco que, en sus momentos finales
y dramáticos y ante la certeza de que ya sólo encontrarían la represión militar,
publicaron su “Manifiesto a todos los oprimidos y pobres de México y del Uni-
verso”. Como se señaló, podemos caer aquí en uno de los nudos gordianos de los
historiadores. No sólo es casi imposible precisar quiénes fueron sus autores, sino
que Anaya, uno de los estudiosos más precisos de esta sublevación, ha aclarado
que no es totalmente segura la existencia de dicho documento, por lo menos en la
coyuntura donde supuestamente hizo su aparición. Sin embargo, en algo avala su
existencia el que, a raíz de mayo de 1868, la prensa tildase de “rabiosos socialistas”,
“horda de comunistas”, etcétera.50
Sea como sea, el manifiesto asegura que “todos los gobiernos [eran] malos” y
que, en el caso concreto del presidente Juárez, no sólo que era “un mocho y déspota”,
sino que a él le “habían pedido la tierra” y “los había traicionado”.51
Los insurrectos se pronunciaron “contra todas las formas de gobierno” y por
un régimen socialista, “la forma más perfecta de convivencia social; que es la
filosofía de la verdad y de la justicia, que se encierra en esa tríada inconmovible:
Libertad, Igualdad y Fraternidad”. Pidieron abolir toda forma de tiranía para vivir
“en sociedades de fraternidad y mutualismo, y establecer la República Universal
de la Armonía”. Buscaron acabar con la explotación del hombre por el hombre y
49
“Proclama a los conciudadanos de Presbítero Felipe Castañeda”, 22 de enero de 1894; “In-
forme de Sección de Gobierno y Policía de Tenancingo”, 23 de enero de 1894; “Jefe político de
Tenancingo a secretaría General de Gobierno”, 1º. De febrero de 1894, todo en ahem/caja 074.4,
vol. 147, exp. 5, f. 133.
50
Anaya sugiere que la influencia de los furesistas fue posterior, Anaya, Rebelión y revolución…,
op. cit., pp. 116-121.
51
Idem.; Vázquez, “¿Anarquismo en…”, op. cit.
342
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 342 24/11/2014 05:04:59 p.m.
“jamás se nos ha oído en justicia...”
[…] destruir radicalmente el vicioso estado actual de explotación, que condena a
unos a ser pobres y a otros a disfrutar de las riquezas y del bienestar; que hace a unos
miserables a pesar de que trabajan con todas sus energías y a otros les proporciona
la felicidad con plena holganza […]
Es indispensable […] levantar nuestros esfuerzos en torno de esta sacrosanta
bandera de la revolución socialista, que dice desde lo más alto de la República:
“Abolición del gobierno y de la explotación”.52
En suma, por lo menos los campesinos rebeldes más radicales también veían
hacía el futuro, hacía un régimen socialista en donde se aminoraran las injusticias,
la miseria y la explotación.
Reflexiones finales
El Estado debe comprenderse como un proceso negociado, mucho más complejo
que el orden político institucional y los aparatos de gobierno con sus valores, pro-
yectos, acciones, archivos y opiniones vertidos sobre sí mismos. Para alcanzar una
visión mínimamente adecuada del contradictorio proceso de formación del Estado
nacional mexicano, es necesario darle primicia a las acciones, omisiones y propuestas
que surgieron desde el fondo de la pirámide social.
Es indispensable analizar al arcoíris de peticiones y sublevaciones que ins-
trumentaron los grupos populares —desde demandas solícitas a las autoridades
hasta rebeliones de gran monta y radicalidad— a fin de estar en posibilidades de
adentrarse en los ejes de su descontento, así como en sus propuestas sobre la nación
que querían ver edificada.
Los grupos subalternos trenzaron lo viejo con lo nuevo; no estaban detenidos
en el ayer, ni aceptaban acríticamente muchas de las grandes transformaciones en
las que se fue embarcando el país en la segunda mitad del siglo xix. Utilizaron
los trozos de antiguas prerrogativas, costumbre y leyes que les eran convenientes
—como era el uso en común de bosques y lagos— para entretejerlas con las par-
“Manifiesto a todos los oprimidos”, reproducido en Anaya, Rebelión y revolución…, op. cit.,
52
p. 163.
343
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 343 24/11/2014 05:04:59 p.m.
romana falcón
tes útiles de los nuevos esquemas, legitimidades e instituciones de la modernidad
liberal.
Las razones de sus agravios y acciones violentas son complejas y multifactoriales.
Aun cuando ciertas temáticas como la lucha por el acceso, usufructo y propiedad de
tierras y aguas aparecen con frecuencia, no están presentes de manera uniforme ni
mucho menos son siempre las causas decisivas del desafecto popular. Muchas de
sus acciones estaban inmersas en otros planos de la realidad, como fue la defensa
de la religión católica, la disputa por una justicia sustantiva, reparar abusos y hu-
millaciones de autoridades o propietarios, o bien grandes propuestas que abarcaban
a la nación en su conjunto.
Quienes ocupaban el oscuro y amplio basamento social opinaron en torno a
los ámbitos más variados y en todos los tonos imaginables. Resaltan tres grandes
disputas plebeyas: En primer lugar, la demanda de un Estado interventor que con-
siderase su obligación garantizar un mínimo de bienestar en su futuro inmediato y a
mediano plazo. Comuneros e indígenas exigieron, con las estrategias más diversas,
un Estado que los protegiera y que dejase de lado la actitud liberal de mantenerse
ajeno y por encima de los conflictos sociales. Hasta cierto punto, este reclamo se
fundamentaba en hilos inmersos en el pasado: en la protección que, por lo menos
en teoría, proporcionaban algunas leyes novohispanas y el Estado interventor de
la colonia.
El segundo gran requerimiento plebeyo giró en torno a la transición que se
experimentaba en la concepción y otorgamiento de la justicia. Entre los grupos
subalternos no se aceptó de manera rápida o mecánica una justicia que simplemente
se equiparara a la ley y un Estado que se abrogase exclusivamente para sí este ám-
bito de la realidad. Hubo reclamos frecuentes por parte de campesinos, pueblos y
grupos étnicos para que fuesen tomados en cuenta en definir lo que era considerado
“justo” e “injusto” y para que estas acepciones, con sus sentidos particulares, fuesen
acaradas o, por lo menos, consideradas por las autoridades.
Además, no se quedaron en las aguas plácidas del orden institucional. Algunos
insurrectos se propusieron un futuro fundamentalmente diferente y mejor: un
sistema socialista, forma de organización que concebían no sólo como más justa,
sino posible y hasta necesaria. En parte por razones metodológicas y de fuentes,
esta tercera gran propuesta es evidente sólo si enfocamos la lente del análisis en las
grandes insurrecciones de tintes socialistas.
344
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 344 24/11/2014 05:05:00 p.m.
“jamás se nos ha oído en justicia...”
En suma, no es posible seguir imaginando un Estado donde todo fluye de arriba
hacia abajo, con un mar de pueblos indefensos ajenos al proyecto que se estaba
instaurando y, sobre todo, a las condiciones específicas del equilibrio entre grupos
y clases que prevalecía en cada rincón del territorio. Los pobres del campo estaban
ahí, formaron parre de la historia. Aun cuando de manera subordinada y limitada
fueron capaces de adaptar, adoptar, proponer, contener y rechazar, de esas múltiples
maneras ayudaron a cincelar al país que hoy llamamos México.
Bibliografía
Abrams, Philip, “Notes on the difficulty of studying the State”, en Journal of Historical
Socilogy i, 1998.
Anaya, Marco Antonio, Rebelión y revolución en Chalco-Amecameca, Estado de México,
1821-1921, 2 vols., México, Universidad Autónoma de Chapingo, 1997.
Arenal, Jaime del, “El discurso en torno a la ley. El agotamiento de lo privado como
fuente del derecho en el México del siglo xix”, en B. Connaugthon, C. Illades
y Sonia Pérez (ed.), Construcción de la legitimidad política en México en el siglo xix,
México, El Colegio de Michoacán/uam/unam/El Colegio de México, 1999.
Ávila, Felipe Arturo, Los orígenes del zapatismo, México, El Colegio de México-ceh,
unam-iih, 2001.
Birrichaga, Diana, “Administración de tierras y bienes comunales: política, organización
territorial y comunidad de los pueblos de Texcoco, 1812-1857”, tesis de doctorado
en Historia, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2003.
Chakrabarty, Dipesh, Provincializing Europe. Postcolonial thought and histrical difference,
Princenton/New Jersey, Princenton University Press, 2000.
Chenaut, María Victoría, “Uso del derecho y pluralidades normativas en el medio
rural”, en S. Zendejas y P. de Vries (eds.), Las disputas por el México rural: trans-
formaciones de prácticas, identidades y proyectos, Vol. 2, Zamora, México, El Colegio
de Michoacán, 1998.
Corrigan, Philip, “La formación del Estado”, en G. M. Joseph y D. Nugent (Comps.),
Aspectos cotidianos de la formación del Estado, México, era, 2000.
Falcón, Romana, “Desamortización a ras de suelo, ¿el lado oculto del despojo?: México
en la segunda mitad del siglo xix”, en M. E. Ponce y L. Pérez Rosales (coords.),
345
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 345 24/11/2014 05:05:00 p.m.
romana falcón
El oficio de una vida. Raymond Buve, un historiador mexicanista, México, Universidad
Iberoamericana, 2009.
———, “El arte de la petición: titulares de obediencia y negación: México, segunda
mitad del siglo xix”, Hispanic American Historical Review, vol. 83, núm. 3, 2006.
———, “El Estado liberal ante las rebeliones populares: México, 1867-1876”, Historia
Mexicana, vol. liv, núm. 4, abril-junio de 2005.
———, México descalzo: estrategias de sobrevivencia frente a la modernidad liberal, México,
Plaza y Janés, 2002.
———, Las naciones de una república: la cuestión indígena en las leyes y el Congreso mexi-
cano, 1867-1876, volumen de la Enciclopedia Parlamentaria de México, serie V, t.
i, México, El Congreso de la Unión, Instituto de Investigaciones Legislativas,
Legislatura del Congreso del Estado de México, 1999.
———, “Jefes políticos y rebeliones campesinas: uso y abuso del poder en el Estado
de México”, en J. Rodríguez (ed.), Patterns of contention in Mexican history, Wil-
mington, Delawere, Scholarly Resources Book, 1992.
Galván, Mariano, Ordenanzas de tierras y aguas (facsímil de 1868), México, aha/ran/
ciesas, 1998.
García Cantú, Gastón, El socialismo en México: siglo xix, México, era, 1969.
Geertz, Clifford, Negara: el Estado-teatro en el Bali del siglo xix, Barcelona, Paidós, 2000.
Gilly, Adolfo, “El príncipe enmascarado”, en R. Roux, El príncipe mexicano: subalter-
nidad, historia y Estado, México, Era, 2005.
Grossi, Paolo, La mitología jurídica de la modernidad, Madrid, Trotta, 2003.
Guha, Ranajit, “La prosa de la contra insurgencia”, en S. Duba, Pasados postcoloniales.
Colección de ensayos sobre la nueva historia y etnografía de la India, México, El Colegio
de México, 1999.
Katz, Friedrich (comp.), Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural en el México del
siglo xvi al siglo xx, 2 vols., México, era, 1990.
Katz, F.; J. D. Lloyd y L. E. Galván, Porfirio Díaz frente al descontento popular regional,
1891-1893. Antología documental, México, Universidad Iberoamericana, 1986.
Marino, Daniela, “La modernidad a juicio: los pueblos de Huixquilucan en la tran-
sición jurídica (Estado de México, 1856-1911)”, tesis de doctorado en Historia,
México, El Colegio de México, centro de Estudios Históricos, 2006.
Meyer, Jean, Problemas campesinos y revueltas agrarias. 1821-1910, México, Secretaria
de Educación Pública, 1973.
346
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 346 24/11/2014 05:05:00 p.m.
“jamás se nos ha oído en justicia...”
Pacheco, Antonieta, “Vecindad y resistencia en Tepotzotlán, Estado de México de
1856 a inicios del siglo xx”, tesis de doctorado en Historia, El Colegio de México,
Centro de Estudios Históricos. En proceso.
Sayer, Derek, “Formas cotidianas de formación del Estado: algunos comentarios
disidentes acerca de la hegemonía”, en G. M. J Joseph y D. Nugent (Comps.),
Aspectos cotidianos de la formación del Estado, México, era, 2000.
Scott, James, Weapons of the weak, everyday of peasant resistance, New Heaven, Yale
University, 1985.
Thompson, E. P., Customs in common, Nueva York, The New Press, 1991.
Tutino, John, “Cambio social agrario y rebelión campesina en el México decimonónico.
El caso de Chalco”, en F. Katz (comp.), Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural
en el México del siglo xvi al siglo xx, vol. i, México, era, 1990.
Vázquez, Ernesto, “¿Anarquismo en Chalco?”, en A. Tortolero (comp.), Entre lagos
y volcanes. Chalco Amecameca: pasado y presente. Siglo xix y xx, vol. i, México, El
Colegio Mexiquense, 1993.
347
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 347 24/11/2014 05:05:00 p.m.
01-11d-Romana Falcon-Jamás oído.indd 348 24/11/2014 05:05:00 p.m.
Las etnias coloniales y el Estado multiétnico*
pablo gonzález casanova
L a historia del indio americano —al norte o al sur del río Bravo— está he-
cha de resistencias y levantamientos. Mientras escapa a las sierras, el indio
perseguido se resiste o se rebela. Sus respuestas defensivas y ofensivas rara vez se
distinguen claramente.
El indio transforma su comunidad en una estructura social preparada para resistir
en la larga guerra colonial. La comunidad india es mucho más que un refugio. Es
la base social para la producción, el comercio, la migración, la rebelión y la política.
El mercado y los centros de trabajo obligatorio o asalariado pueden estar distantes,
alejados de los campos de guerra o de rebelión. Aun así, la comunidad india es una
base estratégica para la resistencia o el levantamiento.
La estructura interna de la comunidad india contribuye a comprender su fuer-
za. La sobrevivencia de la comunidad india no puede, sin embargo, explicarse sin
relacionarla con la organización colonial del trabajo.
La organización colonial del trabajo —desde el capital mercantil hasta el trans-
nacional— preserva a la comunidad india como fuente de alimentos baratos y de
mano de obra barata. Esta doble función ayuda a comprender por qué la comunidad
india no ha sido totalmente aniquilada. La resistencia a través de la comunidad
es el origen de la reproducción de la población india bajo condiciones coloniales
y neocoloniales. La dialéctica de la resistencia se combina con la dialéctica de la
* Texto extraído de Pablo González Casanova y Marcos Roitman (coords.), Democracia y Estado
multiétnico en América Latina, México, La Jornada, unam-ceiich, 1996, pp. 23-36.
[349]
01-12d-Gonzalez Casanova-Las etnias.indd 349 25/11/2014 04:05:21 p.m.
pablo gonzález casanova
reproducción de la mano de obra colonial y con diferentes formas de acumulación
del capital colonial. Siempre que los indios no han suministrado mano de obra o
bienes baratos, sus comunidades han sido exterminadas y la población india rema-
nente ha sido erradicada o desterrada a regiones distantes y áridas donde vive en
duro aislamiento y miseria extrema.
El hostigamiento al pueblo indio y la permanente expropiación de sus tierras sólo
han disminuido cuando la comunidad india se ha transformado en reserva de trabajo
explotable y de bienes baratos. Pero aun entonces se han renovado la persecución,
expropiación y destrucción de comunidades, cada vez que los grandes latifundios,
minas, plantaciones, fábricas u obras públicas han requerido nueva mano de obra
y nuevas tierras o recursos naturales.
La historia de la comunidad india va del siglo xvi al presente. Durante ese largo
periodo, tanto los conquistadores como los indios han cambiado mucho. Algunos
cambios han sido de tal modo trascendentes, que han llegado a ocultar los patrones
renovados de la explotación y la acumulación bajo el capitalismo neocolonial. Los
conquistadores y los indios han perdido su identidad. A menudo no se consideran
a sí mismos como colonialistas y como colonizados. Y sin embargo lo son.
El fenómeno se oculta hasta en las ciencias sociales; los “marxistas ortodoxos”
generalmente pasaron por alto el papel del colonialismo interno en la acumulación
de capital y en la dominación de los pueblos. Utilizaron categorías de “clases” tales
como “semifeudalismo” o “semicapitalismo” sin analizar sus patrones coloniales,
periféricos. Las clases dominantes fueron consideradas exclusivamente como clases
empresariales burguesas, y los campesinos coloniales, o los obreros coloniales asala-
riados, como meros campesinos pobres tradicionales, o como simples trabajadores
asalariados. De esa manera se pasó por alto un rasgo esencial de la lucha de clases
en estos países: un colonialismo oculto, desconocido en su diversidad actual.
De una generación a otra, en la historia de América Latina las categorías externas
se transforman en categorías internas. Los hijos de los españoles, reconocidos por
sus padres como “criollos” o “mestizos”, ya no son llamados españoles, mientras
que de hecho siguen desempeñando el papel colonialista que solían desempeñar
sus padres. El ocultamiento aumenta cuando se logra la independencia política.
Los integrantes de las clases dominantes de los nuevos Estados latinoamericanos
se llaman a sí mismos “mexicanos” o “bolivianos” y establecen una clara diferencia
con los hijos de “la madre España”. Esa diferencia se hace mitológica tan pronto
350
01-12d-Gonzalez Casanova-Las etnias.indd 350 25/11/2014 04:05:22 p.m.
las etnias coloniales y el estado multiétnico
como atribuye a los españoles el papel exclusivo de conquistadores o colonialistas.
Pero de hecho, aún hoy, cuando los encomenderos y los hacendados señoriales
se han desvanecido, los nuevos empresarios capitalistas rurales, frecuentemente
asociados a empresas comerciales, a bancos o compañías transnacionales, siguen
jugando los mismos “roles” coloniales que sus antepasados.
No se pueden pasar por alto algunos cambios sustanciales. Se han desarrollado
categorías sociales de transición, grupos y estratos sociales intermedios. Algunos
obreros, especialmente los que tienen calificaciones y responsabilidades técnicas,
sobre todo cuando son contratados por grandes empresas, no pueden ser conside-
rados obreros coloniales. Los comerciantes pueblerinos, los mercaderes de ciudades
pequeñas y medianas, frecuentemente logran un estatus social y cultural que los
asemeja a la burguesía de los países metropolitanos. Todos ellos y muchos grupos
sociales intermedios expresan un cambio significativo en las relaciones coloniales
puras, representan un cambio en el colonialismo, pero el colonialismo está ahí.
Ellos son parte de las estructuras del neocolonialismo, del colonialismo oculto y
mediatizado que contribuye a resolver muchos problemas políticos y sociales para
reproducer la acumulación colonial de capital y la dominación colonial de la mano
de obra y de la sociedad.
Los nuevos empresarios, los trabajadores calificados, la pequeña burguesía,
todos tienen algo en común que defender: propiedad, trabajo, estatus. Bajo condi-
ciones estables, cuando existen altas tasas de desarrollo social y económico, tanto
los “obreros protegidos” como los pequeños comerciantes florecientes comparan
su suerte con las condiciones miserables de los perdedores coloniales y están listos
a reforzar una liga o frente común para defender lo que ya han conseguido en una
sociedad profundamente desigual. La clase dominante colonial puede caer bajo
la hegemonía del capital transnacional, o quedar sujeta a los distintos regímenes
militares y políticos: de hecho domina y gobierna, a través de coaliciones interclase,
mediante la represión y el consenso, la explotación y la negociación neocoloniales.
Cuando la movilidad social es alta, aun los estratos más pobres de la sociedad
colonial tienen ciertas expectativas; piensan que es posible mejorar su estatus per-
sonal o familiar a través de la educación, la migración y la integración. Las posibi-
lidades verdaderas o ficticias de una sociedad-en-que-se-puede-mejorar son exaltadas
por los sectores medios, especialmente por los que trabajan para la educación, la
administración y el Gobierno.
351
01-12d-Gonzalez Casanova-Las etnias.indd 351 25/11/2014 04:05:22 p.m.
pablo gonzález casanova
Los sectores medios en estas sociedades desempeñan varios papeles que reprodu-
cen y remodelan las desigualdades coloniales. Desempeñan el papel de mediadores
como gestores, árbitros, ideólogos. También desempeñan el papel asignado a las
fuerzas represivas. Pobres, como son muchos de ellos, tienen cierta jerarquía en el
neocolonialismo. Aun los soldados de fila se sienten superiores ante la población
civil india o aindiada.
Como en los antiguos gremios, los obreros industriales organizados, las capas
medias, y los “mediadores” alcanzan privilegios, inmunidades, excepciones y
derechos de que los campesinos más pobres y los indios no disfrutan. Cuando,
habiendo nacido como indios, han abandonado sus pueblos, aprendido español o
portugués y mejorado su condición miserable, sus nuevos papeles y posiciones los
hacen sentirse parte de un orden que les da un mejor lugar para trabajar y vivir,
uno menos lastimoso, y hasta más “honrado”.
Si el español o el indio que se hacen mexicano o boliviano vuelven invisible la
nueva situación colonial, los sectores medios la tornan confusa. Si las nacionali-
dades y las igualdades formales ocultan la situación colonial interna, los estratos
sociales y la movilidad social suprimen de la conciencia colectiva el perfil de las
desigualdades crecientes.
Las desigualdades coloniales existen aún entre los campesinos. Los que hablan
español o portugués —la lengua oficial— son miembros de la cultura y la comuni-
dad nacional dominante. A menudo tienen un estatus más alto que los campesinos
que se expresan en dialectos o en idiomas indígenas sin uso o aceptación oficial.
La categoría de “indios” —categoría colonial— no ha desaparecido con el paso
de los siglos. En algunos países todavía es una importante categoría social, aunque
padece serios obstáculos para expresarse como categoría política. Las diferencias
de las lenguas indígenas son a menudo un obstáculo insalvable para la mutua com-
prensión y asociación; a veces aun quienes hablan una misma lengua no pueden
entenderse ni asociarse por las variantes de vocabulario y pronunciación. Las dife-
rencias de intereses estrechos dividen constantemente a los miembros de la misma
cultura y de la misma condición colonial. La mayor parte de los indios muestra, en
la mayoría de los casos, un sentido “particularista” de pertenencia; como autoafir-
mación, se renueva y refuerza a través de luchas constantes por la tierra y el agua.
La lucha de clases interna y la estratificación se confabulan en contra de los
pueblos indios. Una burguesía desfigurada de indios caciques que continúan
352
01-12d-Gonzalez Casanova-Las etnias.indd 352 25/11/2014 04:05:22 p.m.
las etnias coloniales y el estado multiétnico
hablando la lengua nativa y manteniendo la cultura nativa, explota a la gente que
labora bajo su mando, sobre todo para beneficio de los “ladinos” y la perpetuación
de sus propios privilegios, de tal manera que las relaciones capitalistas de produc-
ción y las formas rudimentarias de estratificación y de movilidad social dividen a
los miembros de la misma cultura y comunidad. Estas contradicciones de clase y
las diferencias en los pequeños privilegios sociales aumentan con el desarrollo eco-
nómico y el cambio social. Son complementadas por la discriminación que sufren
los trabajadores indígenas por los propios campesinos pobres, otro gran obstáculo
interno contra la acción política unificada. Un ejemplo: en La Convención, Perú,
muchos campesinos —algunas veces ellos mismos indios— decidieron evitar la
entrega de su tiempo al latifundista contratando a otro indio de las montañas, para
que trabajara para el patrón en vez del contratante. El indio que trabajaba para el
campesino se llamaba allegado. El sistema se volvió más diferenciado cuando los
allegados siguieron los mismos pasos y contrataron a otros indios para que fueran
sus arrendatarios; estos subarrendatarios se llamaban suballegados. El fenómeno
duró por largo tiempo y hasta hoy funciona en muchos valles. Se da también en los
llanos y las ciudades, y no sólo en Perú, sino en otras regiones de América Latina,
donde se han impuesto sistemas de trabajadores que explotan a trabajadores, sean
indios, ladinos o “nacionales”.
Desde la Conquista, los indios han sido controlados y dominados por indios,
siempre bajo la protección de los conquistadores o de las clases dominantes y para
ventaja sobre todo de estas últimas.
Cuando se considera a los indios y a los no-indios como simples categorías
antagónicas y contradictorias, el sistema colonial en América Latina parece menos
fuerte de lo que realmente es. El sistema colonial y neocolonial en realidad se ha
consolidado a través de yuxtaposiciones de la desigualdad colonial con indios bur-
gueses contra indios trabajadores; con trabajadores protegidos contra trabajadores
colonizados. Para destruir el colonialismo y el neocolonialismo se requieren arti-
culaciones políticas y revolucionarias mucho más complejas que las de una simple
lucha entre razas o entre clases.
Los indios tienen un obstáculo más para unificarse como categoría política y
social: son la matriz principal del campesino latinoamericano. Si los conquistadores
españoles se transforman en criollos o “mestizos” y constituyen las bases sociales
de la burguesía, la mayor parte de los indios se convierten en “mestizos”, en cam-
353
01-12d-Gonzalez Casanova-Las etnias.indd 353 25/11/2014 04:05:22 p.m.
pablo gonzález casanova
pesinos y trabajadores agrícolas asalariados. La unión de los diversos pueblos bajo
una bandera o nacionalidad más amplia (mexicana, peruana), su amalgama en
una misma raza mezclada (de mexicanos, de peruanos), su identificación práctica
y mitológica con una “cultura nacional” y estatal (la de México, la de Perú), son
un obstáculo tan serio para la toma de conciencia e identidad del indio, como lo es
su permanente fusión con el campesino, el trabajador agrícola y la clase trabaja-
dora. Es más, la lucha de etnias o pueblos colonizados no es sólo eso: es también
una lucha de clases, contra la explotación. Pero no es una lucha de clases sencilla:
no sólo es una lucha de clases, es también una lucha contra la discriminación, la
humillación y la opresión.
El problema es que cuando se descubren y denuncian las desigualdades y
diferencias obvias entre los miembros de una misma etnia, o entre las distintas
etnias dominadas, suelen olvidarse las diferencias entre las poblaciones coloniza-
doras y colonizadas. Es más, la metamorfosis del indio en campesino o proletario,
al plantear formas importantes de integración en una clase social significativa, y
la posibilidad de tomar partido con la clase trabajadora en un ámbito nacional e
internacional a menudo llevó también a olvidar el problema indio, del trabajador
colonial, de los pueblos colonizados. Los que hablaban de clase no hablaban de
etnia, los que hablaban de etnia llegaban a no hablar siquiera del conjunto del
pueblo-trabajador.
La pérdida de identidad de los indios que se convierten en campesinos entraña
varias consecuencias no sólo para los indios, sino para los campesinos y trabajadores
aladinados y ladinos. En la medida en que unos y otros no son capaces de recono-
cer sus relaciones íntimas y sus intereses comunes, y en tanto las organizaciones
campesinas y obreras olvidan los problemas específicos de las comunidades indias,
que requieren el apoyo del pueblotrabajador, los “indios” se siguen reproduciendo
como parte del sistema neocolonial.
Durante largos periodos, la metamorfosis del indio en campesino significó sola-
mente una pérdida de identidad para el indio sin ninguna mejoría en la conciencia
de un proletariado que no reconocía su propia estructura colonial y neocolonial y
la del país en que lucha. Paradójicamente, esa misma metamorfosis del indio en
trabajador, esa misma integración de las organizaciones de los indios a las orga-
nizaciones del conjunto del pueblo, parecen ser los únicos caminos que permiten
comprender los problemas del indio en su especificidad colonial y como parte de los
354
01-12d-Gonzalez Casanova-Las etnias.indd 354 25/11/2014 04:05:22 p.m.
las etnias coloniales y el estado multiétnico
problemas de la clase trabajadora, como parte de un programa de acción común de
un pueblo heterogéneo, unido y respetuoso de las distintas etnias y colectividades.
En las ciencias sociales y en las ideologías políticas existen problemas parecidos.
Con frecuencia los indios son considerados como campesinos y los campesinos como
indios, mientras que la especificidad del problema indio desaparece, o el indio es
aislado del resto del pueblo de los trabajadores rurales, de los pobladores urbanos
y de la clase obrera. Al mismo tiempo, las circunstancias bajo las cuales el indio
se convierte en campesino o en trabajador agrícola no quedan nunca claramente
establecidas.
A partir de una definición conceptual del indio podría decirse que es indio el
campesino que se identifica con una comunidad india. Tal es la definición que usó
Alfonso Caso, un antropólogo mexicano, cuando hablaba de los problemas del
indio. Otra posibilidad es usar las lenguas y dialectos indios como un indicador a
fin de saber quién es indio. Pero la definición real de indio tiene dos significados:
uno relacionado con el sistema global en que los indios viven y trabajan, y otro
relacionado con las diversas culturas, lenguas y organizaciones políticas de las
comunidades indias.
Los indios son la categoría social remanente y renovada de las relaciones de
producción y dominación coloniales; es decir, los indios son los sobrevivientes de
los pueblos conquistados del nuevo Mundo que preservan aún, por lo menos en
parte, sus culturas aborígenes y que continúan desempeñando en la América Latina
contemporánea los papeles de la época clásica colonial, mientras juegan nuevos
papeles propios el neocapitalismo periférico estratificado, móvil y negociado, que
es también colonial.
Como muchos campesinos juegan los mismos papeles que los “indios” y sufren el
mismo tipo de dominación y explotación, lo que realmente distingue a los indios de
otros campesinos es su cultura aborigen, su estatus inferior en la estratificación y en
la sociedad neocolonial, y su organización en comunidades políticas estructuradas.
En la medida en que los indios olvidan sus lenguas y culturas y mejoran sus
condiciones coloniales miserables, no pueden expresarse como grupo, etnia o
agrupación política autónoma. no pueden abogar por sí mismos en función de una
identidad cultural, étnica o social. Se transforman en miembros del campesinado,
de los pueblos-nación y de las clases trabajadoras de Latinoamérica. Esta trans-
formación va a la par con el crecimiento de los mercados internos y nacionales,
355
01-12d-Gonzalez Casanova-Las etnias.indd 355 25/11/2014 04:05:23 p.m.
pablo gonzález casanova
con la expansión de las ciudades y áreas urbanas, y con la creciente importancia
de las empresas rurales nacionales y transnacionales. Sin embargo, como los in-
dios no han desaparecido, y como su número incluso ha aumentado en términos
absolutos; como los indios tienen formas específicas de resistencia y sobrevivencia,
su especificidad debe ciertamente ser tomada en cuenta, pero también se les debe
considerar como parte de una categoría más amplia que incluya a otras minorías
coloniales, como los africanos o asiáticos, que son descendientes de los esclavos
y de los trabajadores endeudados. Esta categoría más amplia vincula a los indios
con la mayoría de los campesinos y trabajadores agrícolas de América Latina, que
padecen un gobierno colonial o neocolonial y múltiples formas de discriminación
y explotación.
En un enfoque global, los indios no son más que una parte de una compleja
situación colonial, que cambia del capitalismo mercantil al capitalismo monopólico
y transnacional, del trabajo obligado al trabajo asalariado, del gobierno colonial al
gobierno del Estado-nación de la periferia. indios son los habitantes de las reservas
coloniales que mantienen sus comunidades sociales, culturales y políticas contra los
colonialistas extranjeros y nativos, y bajo su dominación. Como etnias o pueblos
sufren la discriminación, la opresión y explotación del capitalismo, el imperialismo
y la globalización. Al participar en la lucha de clases se ven insertos en ella con
mediaciones muy fuertes en que se acentúan a menudo las luchas de las etnias por
su autonomía y su identidad.
Si el colonialismo, el imperialismo y la globalización, en sus variadas formas,
son las últimas fuentes de la sociedad dependiente internacional y transnacional, las
comunidades indias y las poblaciones indias son la principal expresión de la sociedad
colonial y neocolonial internacional.
Ni el conquistador extranjero es el único tipo de conquistador ni el indio conquis-
tado es el único tipo de colonizado. Los “ladinos”, nativos o burgueses de América
Latina, África y Asia juegan el mismo papel que jugaron los conquistadores y co-
lonizadores extranjeros tradicionales. También muchos descendientes de africanos
y asiáticos viven una condición colonial similar a la de los indios americanos. Es
más, si los problemas del imperialismo y la globalización no se entienden sin ver
los vínculos de las burguesías metropolitanas y las periféricas, los problemas del
colonialismo interno no se entienden sin ver sus relaciones concretas con la bur-
guesía, el imperialismo y el capitalismo transnacional o global.
356
01-12d-Gonzalez Casanova-Las etnias.indd 356 25/11/2014 04:05:23 p.m.
las etnias coloniales y el estado multiétnico
Al acercarse a los problemas de la sociedad y el Estado en América Latina,
“los conquistadores”, “las oligarquías” y “los burgueses”, o los distintos tipos de
empresarios, ayudan a comprender las formas de dependencia y acumulación,
mientras que la población colonial —indios o no-indios y los trabajadores colo-
niales discriminados y excluidos— ayuda a comprender los sistemas de control y
explotación de los pueblos.
Para descubrir lo que realmente significa el Estado-nación en América Latina,
a los hechos y relaciones internacionales y transnacionales como el imperialismo y
la globalización es necesario añadir hechos y relaciones intranacionales muy signi-
ficativos, como el colonialismo interno.
Los Estados dependientes y las poblaciones coloniales y neocoloniales no son
una alternativa para excluir el análisis de clase. Ayudan a encontrar lo concreto. Es
por eso que el “indio”, como grupo colonial preponderante en América Latina, es
aún más considerable cuando se le mira en relación con otras minorías colonizadas,
tales como los negros, los chinos, los hindúes o indios de la india venidos al Caribe.
La necesidad de estudiar las características y problemas específicos de las comu-
nidades indias no debería ocultar que, en la práctica y en la teoría, para una acción
efectiva y una explicación confiable, los indios no sólo están potencial o actualmente
vinculados al resto de las minorías coloniales sino a la mayoría campesina explotada,
e indirectamente, al obrero industrial y al trabajador clase mediero que viven en
una sociedad de clases de origen colonial y con formas de dominación, discrimi-
nación y explotación parecidas a las del colonialismo clásico. Con los campesinos,
los indios tienen vínculos existenciales tan estrechos como los que tienen con otras
poblaciones coloniales —de negros e hindúes—, y con los obreros y empleados
encuentran identidades de oprimidos, discriminados, excluidos, y estrategias para
una política de liberación que hoy se presenta en las propias luchas democráticas
y en los movimientos sociales.
Las poblaciones coloniales y neocoloniales resienten problemas propios, sociales,
políticos y culturales que no pueden ser considerados exclusivamente como proble-
mas de naciones o etnias. Si esos problemas caben en “la cuestión nacional”, o en
“las minorías étnicas”, también están vinculados a las estructuras fundamentales de
la nación-Estado y de la lucha de clases como lucha concreta contra la explotación
y contra las distintas formas de exclusión y discriminación. Cuando se ignora la
relación de los problemas del indio y la etnia con el pueblo yel Estado, no se les
357
01-12d-Gonzalez Casanova-Las etnias.indd 357 25/11/2014 04:05:23 p.m.
pablo gonzález casanova
puede entender, y quienes sufren esos problemas, como indios, no pueden luchar
correctamente por superarlos.
Las poblaciones coloniales que se organizan como minorías étnicas, se ven
impulsadas a unir sus organizaciones a las campesinas urbanas y obreras, mien-
tras mantienen y fortalecen su autonomía e identidad. Sin ocultarse a sí mismas
el vínculo que las une entre sí como pueblos colonizados, tienen que luchar con
la nación-Estado que se libera como un todo, y con los demás colonizados, que
luchan como pueblo trabajador o como movimien tos cívicos y políticos que buscan
nuevas formas de liberación, justicia y democracia. En este sentido, los negros, los
asiáticos y los indios se han unido y se unirán a las organizaciones nacionales y de
clase, formando parte de ellas en la base y entre los líderes, siempre que se respeten
sus autonomías y sus identidades. Cuando no lo hacen o no lo hagan debilitarán el
sentido anticolonial, popular, nacional y democrático de sus luchas, y el papel que
juegan y pueden jugar dentro de los movimientos progresistas del Sur y del norte
colonial del mundo. De la misma forma, el proyecto de un Estado-nación que busca
liberarse y enfrentar las condiciones de dependencia internacional y transnacional,
difícilmente alcanzará sus objetivos si no reconoce la autonomía e identidad de las
etnias de origen colonial como un derecho constitucional y constitutivo.
El desarrollo desigual del capitalismo y las diferentes combinaciones de los di-
versos modos de producción y explotación bajo el colonialismo explican las variadas
características de los pueblos colonizados. La presencia de dos o más categorías
de hombres —en el fondo colonizadores y colonizados— da origen al concepto
insuficiente de dos o más países dentro de un país: de “dos Brasiles”, de “muchos
Méxicos”. En apariencia lo que caracteriza a estas regiones es una “sociedad dual”, o
una “sociedad plural”. El fenómeno corresponde, en el fondo, al desarrollo desigual
de un capitalismo colonial y neocolonial que combina y reproduce diferentes modos
de producción y explotación internacional y transnacional con los de dominación
y explotación intranacional, todo en medio de una rica variedad de organizaciones
sociales y de patrones culturales hegemonizados hoy por el capital transnacional.
Si no se puede comprender la lucha de clases contra la explotación y la discrimi-
nación en América Latina sin un análisis concreto de la lucha colonial y neocolonial,
ni se puede comprender la lucha del pueblo indio sin ligarlo a la lucha del campesino,
a la lucha de los trabajadores asalariados y a las luchas del bajo pueblo, tampoco
se le puede comprender si no se incluye la lucha de los indios por su autonomía.
358
01-12d-Gonzalez Casanova-Las etnias.indd 358 25/11/2014 04:05:23 p.m.
las etnias coloniales y el estado multiétnico
Los ideólogos que abogan por la democracia de bases populares sin considerar los
derechos legítimos de los indios a la autonomía cultural y étnica o pluriétnica, dentro
de un frente o gobierno popular “nacional” que articule sus propias organizaciones
internacionales y transnacionales, cometen un error tan serio como los ideólogos
que abogan por una lucha y organización india aislada del resto de los pueblos
colonizados y de las masas populares, urbanas y trabajadoras.
Si el error de ningunear el problema colonial deja sin resolver la cuestión de la
lucha de clases —o contra la explotación, la discriminación y la exclusión— en un
sistema global colonial, el error de querer librar una pura lucha india anticolonial
elude la cuestión de las formas de dominación y acumulación que prevalecen bajo el
capitalismo metropolitano y periférico. En ambos casos se plantea una lucha inexacta:
en uno, la de trabajadores que no incluyen a las poblaciones y a los trabajadores
colonizados; en otro, la de las poblaciones colonizadas separadas del resto de los
trabajadores y de los pueblos.
Es verdad que a menudo los líderes democráticos, populistas e incluso socialistas
y revolucionarios han olvidado a las etnias y organizaciones indias, pero la respuesta
correcta no es abogar por una lucha aislada de los “indios” contra los “ladinos” o
“mestizos”, sino luchar por el reconocimiento de la autonomía dentro del pueblo y
con el conjunto del pueblo, con el poder de todo el pueblo, en un proyecto humanista y
universalista que abarque a todos los hombres y no que los tribalice.
La tesis de una lucha india aislada ha sido defendida por muchos antropólogos
precisamente en el momento en que el neoliberalismo usó las diferencias de etnias y
razas para debilitar a los grandes movimientos de liberación nacional y continental.
Así, consciente o inconscientemente, los antropólogos que dijeron o dicen defender
al indio y lo indio a menudo han contribuido a que la contrarrevolución neoconser-
vadora y los movimientos neoliberales antipopulares aumenten las diferencias entre
los indios campesinos y los campesinos ladinos o mestizos, y a que se beneficien de la
lucha entre los indios pobres y los cholos o blancos pobres, a los que invitan a luchar por sí
mismos y totalmente separados contra un sistema muy complejo y desigual. De las
luchas por la “liberación nacional” con frecuencia se ha pasado a la autodestrucción
de las naciones con las luchas interétnicas, muchas de una inmensa crueldad, como
se ve no sólo en América Latina sino en África, Asia y en la propia Europa. Al
impulso de la “fuerza étnica” y los fundamentalismos fratricidas se ha añadido la
política del rational choice y la exacerbación autodestructiva de las luchas de todos
359
01-12d-Gonzalez Casanova-Las etnias.indd 359 25/11/2014 04:05:23 p.m.
pablo gonzález casanova
los pobres contra todos los pobres, en que el indio es el lobo del indio, o el ladino
pobre el lobo del pobre indio.
La solución correcta es patrocinar tantas organizaciones como sea posible entre
los indios, campesinos o trabajadores, respetando su relativa autonomía, su poder
popular y democrático y los problemas sociales y culturales específicos, mientras se
hacen todos los esfuerzos necesarios para que sus integrantes se unan consciente-
mente en un frente o coalición común, y en organizaciones comunes, que enfrenten
al complejo Estado colonial, neocolonial y transnacional con una alternativa aún
más amplia y variada que el Estado-nación popular, en un proyecto democrático
de organización de los pueblos: nacional, regional y universal.
Si la estructuración colonial del trabajo explica la naturaleza del Estado colonial
dependiente, también es importante para explicar el carácter de la liberación y de
la lucha nacional. En la formación de nuevos Estados democráticos, en la Amé-
rica Latina se plantea en un primer plan el respeto a la autonomía, al poder y a la
democracia de las etnias y comunidades indias o indígenas asociadas al conjunto del
pueblo y del Estado.
Mariátegui propuso hace más de 50 años un programa de acción a corto y largo
plazos que aún es válido. Además de la organización del indio como trabajador y de
su incorporación a las organizaciones obreras, Mariátegui propuso “la coordinación
de las comunidades indígenas por regiones”, “la defensa de la propiedad comuni-
taria”, la prosecución de actividades políticas y culturales en las comunidades para
vincularlas con los movimientos urbanos y sindicales. Pensaba Mariátegui que estas
medidas podrían conducir a la “autonomía política de la raza india” y a la “obliga-
ción de los indios de diversos países” de aliarse estrecha mente con los proletarios
contra los regímenes feudalesy capitalistas. Con todas las variantes históricas que
vivimos, su perspectiva es válida aún hoy para comprender y cambiar la realidad de
las oligarquías que con los señores de la tierra, los caciques, caudillos y burocracias
autoritarias imponen un colonialismo global, transnacional y neoliberal.
La historia de los “indios” y de los “campesinos” es una y la misma hasta los
tiempos presentes. Debería ser considerada como la historia de un Estado y una
sociedad donde el pueblo trabajador ha sido tratado como pueblo colonizado, desde
el capitalismo mercantil hasta el global, ya sea a causa de su “raza” o de su cultura, o
más allá de la “raza” y la cultura, como ocurre con los “blancos pobres” del Caribe,
o con los pobres de América Latina —más blancos que indios—, a quienes se trata
360
01-12d-Gonzalez Casanova-Las etnias.indd 360 25/11/2014 04:05:23 p.m.
las etnias coloniales y el estado multiétnico
como colonizados, situación que afecta a toda la sociedad y el Estado, así como las
luchas nacionales y de clases.
Una situación que es colonial y global, y que hoy se renueva con las mediaciones
neocoloniales y transnacionales, está en la psicología y la cultura del poder autoritario
latinoamericano. Olvidarla con el argumento de que el colonialismo pertenece al
pasado, o es exclusivamente un fenómeno internacional, o de que el capitalismo
y la lucha de clases por sí solos explican los problemas de la sociedad y el Estado,
es clausurar la comprensión de la esencia de los problemas de la democracia y la
liberación latinoamericana.
Las poblaciones de origen colonial y neocolonial están en el centro de un fe-
nómeno complejo de opresión, exclusión, mediatización y de liberación y lucha
mediada de clases y de pueblos bajo el colonialismo internacional e interno de hoy.
Las metamorfosis del colonialismo y del capitalismo son la clave para la compren-
sión de un Estado y de una sociedad cuyas características principales se soslayan
en la medida en que se intenta explicarlos sin un recurso simultáneo a la historia y
actualidad del colonialismo y del capitalismo. El desconocimiento de esa historia
afecta cualquier intento de profundizar en el proyecto democrático.
Ni el Estado de América Latina puede comprenderse sin una sociedad multié-
tnica, ni la construcción democrática, popular y nacional podrá dejar de expresar
y representar a esa sociedad. La democracia participativa y representativa de
América Latina, para serlo realmente deberá incluir y representar a las antiguas
poblaciones de origen colonial y neocolonial como autonomía y como ciudadanía,
o no será democracia.
El fin de la política racista, y de toda categoría política basada en la raza, habrá
de coincidir con la representación de las culturas y las comunidades que han sido
sometidas y explotadas por el colonialismo, sin cuya presencia no se explica el ca-
rácter del Estado colonial, y sin cuya fuerza sería inexplicable el carácter popular
y democrático de cualquier Estado nacional.
El fin de la “discriminación” y de la “asimilación” coloniales y neocoloniales
coincidirá con el respeto estatal a las culturas de los pueblos y con la participación
activa de sus ciudadanos en las decisiones soberanas de los gobiernos.
El Estado colonial y neocolonial sólo desaparecerá cuando sus víctimas libera-
das participen en el nuevo Estado democrático y popular, ya sea porque represen-
ten —como indios— los intereses comunitarios, ya porque representen —como
361
01-12d-Gonzalez Casanova-Las etnias.indd 361 25/11/2014 04:05:24 p.m.
pablo gonzález casanova
ciudadanos— los del conjunto del pueblo; todo ello siempre que las etnias y los
pueblos tomen las decisiones principales dentro de una estrategia local, nacional e
internacional de poder democrático con bases populares y, más concretamente, de
poder del pueblo trabajador que se libera de la explotación internacional e interna
con un proyecto de pluralismo ideológico y religioso, y de democracia universal.
Bibliografía
Aguirre Beltrán, Gonzalo, Formas de gobierno indígena, México, Fondo de Cultura
Económica, 1991.
———, Regiones de refugio, México, Instituto Indigenista Interamericano, 1967.
Argueta, Arturo y Arturo Warman, Nuevos enfoques para el estudio de las etnias indígenas
de México, México, Porrúa-cIIch-unam, 1991.
Bonfil Batalla, Guillermo, México profundo: una civilización negada, México, Grijalbo,
1990.
Castellanos Guerrero, Alicia y Gilberto López y Rivas, El debate de la nación: cuestión
nacional, racismo y autonomía, México, Claves Latinoamericanas, 1992.
Díaz-Polanco, Héctor, Etnia, nación y política, México, Juan Pablos, 1987.
Díaz-Polanco, Héctor y Gilberto López y Rivas, Nicaragua: autonomía y revolución,
México, Juan Pablos, 1986.
González Casanova, Pablo, “Sociedad plural, colonialismo interno y desarrollo”, en
América Latina, no. 3, año vi, rio de Janeiro, julio-septiembre de 1963. (Traducción
al inglés: “internal Colonialism and national Development”, en Studies in Compara-
tive International Development, vol. 1, Washington, Washington University, 1965).
Marroquín, Alejandro D., Balance del indigenismo, México, Instituto Indigenista In-
teramericano, 1972.
Mejía Piñeros, María Consuelo y Sergio Sarmiento, La lucha indígena: un reto a la
ortodoxia, México, Siglo xxi, 1977.
Nahmad Sitton, Salomón, “Gobierno indígena y sociedad nacional”, en América Indí-
gena, no. 4, vol. xxxv, México, 1975, pp. 857-867.
Pozas, Ricardo e Isabel H. de Pozas, Los indios en las clases sociales de México, México,
Siglo xxi, 1971.
Stavenhagen, Rodolfo, Derecho indígena y derechos humanos en América Latina, México,
Colmex, 1988.
362
01-12d-Gonzalez Casanova-Las etnias.indd 362 25/11/2014 04:05:24 p.m.
las etnias coloniales y el estado multiétnico
——, Las clases sociales en las sociedades agrarias, México, Siglo xxi, 1969.
Warman, Arturo, et al., De eso que llaman antropología, México, Nuestro Tiempo, 1970.
Warman, Arturo y Arturo Argueta, Movimientos indígenas contemporáneos de México,
México, Porrúa-ciich-unam, 1993.
363
01-12d-Gonzalez Casanova-Las etnias.indd 363 25/11/2014 04:05:24 p.m.
01-12d-Gonzalez Casanova-Las etnias.indd 364 25/11/2014 04:05:24 p.m.
La contracorriente histórica: los indígenas
como colonizadores del Estado, siglos xvi a xx*
steve stern
Introducción
T odo sabemos que los españoles primero, y después las élites criollas de las
repúblicas, colonizaron a los pueblos indígenas. En los proyectos de coloni-
zación el poder estatal —o con mayor precisión histórica, éste combinado con la
Iglesia— jugó un papel sumamente importante.
Pero, ¿hasta qué punto hay una historia al revés? Es decir, ¿hasta qué punto
se puede trazar y conceptualizar una contracorriente histórica, en la cual se ve el
esfuerzo de los pueblos indígenas por “colonizar al Estado” y desarrollarse dentro
del proyecto colonial? El argumento fundamental de este ensayo es que muchas
veces los indígenas jugaban en el terreno de los colonizadores para colonizar al
Estado “desde abajo”, y así transformar lo que pudo significar el Estado y la Iglesia.
El proceso de “colonización al revés” define varios aspectos fundamentales de la
historia indígena: la coexistencia, dinámica y conflictos, de la colonización “desde
arriba” y “desde abajo”; el peso tremendamente importante y contradictorio de la
mediación en la vida política indígena; y los tránsitos de estrategias de sobreviven-
cia orientadas hacia una “adaptación-en-resistencia”, como respuesta al Estado, a
estrategias de rebelión abierta a las autoridades estatales y a las élites.
* En Leticia Reina (coord.), Los retos de la etnicidad en los estados-nación del siglo xxi,
México, ciesas/ini/Miguel Ángel Porrúa, 2000, pp. 23-36.
[365]
01-13d-Steve Stern-La contracorriente.indd 365 24/11/2014 05:07:47 p.m.
steve stern
En este ensayo ofreceré una periodización general de este proceso, para después
comentar sus implicaciones y así conceptual izar la relación Estado-nación y los retos
de la etnicidad desde la experiencia histórica indígena.1 Antes de entrar plenamente
a la periodización, hay que hacer dos advertencias: la primera es que la “coloniza-
ción al revés” es una metáfora antes que una descripción literal. Los indígenas no
colonizaron, en el sentido descriptivo, ni a España ni a las capas sociales americanas
que mandaban desde el Estado. Pero si bien las metáforas tienen sus límites en
cuanto a su descripción literal, también tienen su utilidad conceptual, como una
forma de pensar el significado de los hechos descriptivos. Los indígenas jugaron
en el terreno en sus colonizadores de forma imprevista, inventando nuevas reglas
del juego en el camino. No pasaron por la puerta oficial del paternalismo pidiendo
permiso y bondad de un protector de indios, limitándose a las reglas y al rincón al
que se les relegó. Más bien, en el proceso buscaron otra puerta y así invadieron y
colonizaron el terreno, cambiando las dinámicas de la sociedad y del poder.
La segunda advertencia tiene que ver con los límites territoriales y culturales
del esquema que plantearé. El marco del análisis se basa en la historia indígena de
Como esta es la síntesis de un ensayo, no voy a abundar en las notas al pie. El lector que quiera
1
ampliar las fuentes citadas que apoyan las líneas de análisis aquí planteadas puede consultar, para la
Colonia, Steve J. Stern, “Paradigms of Conquest: History, Historiography and Politics”, en Journal
of Latin Amerícan Studies, núm. 24, Quincen, supplem., 1992, pp. 1-34; Steve Stern, “Feudalism,
Capitalism, and the World-System in the Perspective of Latin América and the Caribbean”, en
American Historical Review, vol. 93, núm. 4, octubre de 1988, pp. 829-872. Para la República,
véase especialmente Florencia E. Mallon, Peasant and Nation: The Making of Postcolonial Mexico
and Peru, Berkeley, University of California Press, 1995; Leticia Reina (coord.), La reindianización
de América, siglo xix, México, ciesas-Siglo xxi Editores, 1997. Para visiones más amplias que
incluyen tanto el periodo republicano como la Colonia en un todo, y que da una idea más amplia
de las fuentes que apoyan estas líneas de análisis; para los casos de México y de los Andes, véase
Friedrich Katz (ed.), Riot, Rebellion, and Revolution: Rural Social Conflict in Mexico, Princeton, Prin-
ceton University Press. 1988; John Tutino, From Insurrection to Revolution in Mexico: Social Bases
of Agrarian Violence, 1750-1940, Princeton, Princeton University Press, 1986; Steve J. Stern (ed.),
Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant World, 18th to 20th Centuries, Madison,
University of Wisconsin Press, 1987; Brooke Larson, Olivia Harris y Enrique Tandeter (eds.),
Ethnicity, Markets, and Migration in the Andes: At the Crossroads of History and Anthropology, Durham,
Duke University Press, 1995; Brooke Larson, Colonialism and Agrarian Transformation in Bolivia:
Cochabamba, 1550-1900, 2a. ed., Durham, Duke University Press, 1998.
366
01-13d-Steve Stern-La contracorriente.indd 366 24/11/2014 05:07:48 p.m.
la corriente histórica: los indígenas como colonizadores del estado
los territorios definidos por la presencia de un Estado colonial poderoso, por un
lado, y una población indígena densa cuyas comunidades y etnias habían tenido
experiencia directa de los estados imperiales desde antes de la llegada de los espa-
ñoles, por el otro. Es decir, el esquema aquí planteado tiene su base en las zonas
andinas y mesoamericanas con una intensa experiencia estatal en las generaciones
inmediatamente anteriores y posteriores a la conquista española. En las fronteras
y en los territorios libres, donde el control del Estado colonial era relativamente
débil o llegó tarde (en algunos casos, como en el sur de Chile y la Argentina, la
conquista por el Estado no llegará hasta la época republicana), las particularidades
históricas exigen otro marco y periodización, aun si en estas fronteras, algunas de
las características presentadas aquí tengan cierto “eco” o resonancia parcial.
Periodización (i): de la conquista a la colonización
Entre los siglos xvi y mediados del xx, hay tres grandes “olas” de colonización
que van “desde arriba” y “desde abajo”, a modo de “prólogo”.
El “prólogo” se refiere a la experiencia de la primera generación, o más con-
cretamente la primera y la segunda, de gente que vivió el proceso de la conquis-
ta española. Se trata de un momento histórico en el que muchas cosas no son
necesariamente claras: que los españoles estarán “por siempre”, que derrotarán
definitivamente a los indígenas enemigos y subordinarán a los indígenas aliados,
que lograrán crear un Estado y una Iglesia poderosos. Éstas son realidades que se
van forjando, descubriendo y procesando en el camino, no son certezas desde el
principio. El periodo de los primeros 20 a 30 años es un momento histórico lleno
de sorpresas, choques violentos y alianzas interétnicas (y hasta matrimoniales)
cuya complejidad supera la simple división entre “indios” y “españoles”. Además,
es el momento de crear poco a poco un nuevo Estado colonial con poder real, y en
este sentido, no pertenece estrictamente al problema de los estados consolidados e
institucionalizados que analizaremos aquí, y que se ha planteado como un enfoque
fundamental para nuestro simposio.
Sin embargo, hay dos herencias del “prólogo” cuyas consecuencias son funda-
mentales para nuestros propósitos. Primero, para las primeras generaciones había
una dialéctica de alianza y desencanto muy importante. En muchas regiones, la
367
01-13d-Steve Stern-La contracorriente.indd 367 24/11/2014 05:07:48 p.m.
steve stern
llegada de los españoles abre una historia compleja no solamente de resistencia y
enfrentamientos bélicos, sino también de alianzas indígenas con españoles en contra
de los imperios mexica o inca, u otros grupos locales rivales. También se dieron
alianzas con los españoles en contra de otras facciones —cuando grupos indígenas
en Yucatán y Michoacán, por ejemplo, vieron en los misioneros católicos una fuente
de protección o ayuda contra los otros conquistadores y los encomenderos—, o
cuando grupos indígenas en el Perú vieron en las guerras civiles entre españoles
una oportunidad de ganar privilegios y protección por “servicios” a la Corona.2
Pero igualmente importante, en casi todos los casos estudiados a fondo sobre
estas alianzas, es el proceso del “desencanto” con los nuevos aliados. En 20 ó 30
años, el ciclo de alianza y desencanto creó un ambiente de decepción. En algunos
casos, el desenlace del proceso —por ejemplo, el movimiento milenarista “Taki
Onqoy” en el caso de Huamanga, Perú, hacia la década de los sesenta del siglo
xvi, o el escándalo de la violencia y torturas franciscanas en el Yucatán, también en
la misma época— se vuelve una verdadera crisis. En otros, como en las relaciones
entre los tlaxcaltecas y los españoles, el desencanto es más sutil, y no llega al punto
explosivo.3 Una herencia, entonces, es el ciclo (alianza-desencanto) que va defi-
niendo a los españoles como seres importantes pero también peligrosos, tanto desde
la perspectiva de los indígenas originalmente “aliados” como de los “enemigos”.
Una segunda herencia de este momento, es la experiencia que enseña que “hay
de españoles a españoles”. Tanto unos como otros y sus instituciones no constituyen
un sistema monolítico u homogéneo, sino plural y contradictorio. En una región
dada, el encomendero no es siempre igual ni al alcalde mayor ni al cura, ni necesa-
Para ejemplos concretos, véase para México, Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la
2
conquista de la Nueva España, editado por Miguel León-Portilla, Madrid, Historia 16, 1984; James
Krippner-Martínez, “The Politics of Conquest: An Interpretation of the Relación de Michoacán”,
en Americas, vol. 47, núm. 2, octubre de 1990, pp. 177-198; Charles Gibson, Tlaxcala in the Sixteenth
Century, New Haven, Yale University Press, 1952; Inga Clendinnen, Ambivalent Conquests: Maya
and Spaniard in Yucatan, 1517-1570, Cambridge, Cambridge University Press, 1987; y para el
Perú, Steve J. Stern, Peru’s Indian Peoples and the Challenge of Spanish Conquest: Huamanga to 1640,
Madison, University of Wisconsin Press, 1982; Waldemar Espinoza Soriano, La destrucción del
imperio de los Incas, Lima, Retablo de Papel, 1973.
3
Para los casos mencionados de crisis y desencanto, véase Steve Stern, op. cit., 1982; Inga
Clendinnen, op. cit., Charles Gibson, op. cit.
368
01-13d-Steve Stern-La contracorriente.indd 368 24/11/2014 05:07:48 p.m.
la corriente histórica: los indígenas como colonizadores del estado
riamente al otro encomendero o al minero, artesano, comerciante u otro empresario
no-encomendero.4 El cura común y corriente, empleado de un encomendero,
tampoco es exactamente igual al franciscano. Es decir, entre los españoles, hay
personas relativamente “buenas” y “abusivas” y hay intereses concretos distintos;
una buena parte de la historia indígena en el primer ciclo de alianzas y conflictos
interétnicos, tiene que ver con una exploración, conflictiva y tentativa, de “quién
es quién” entre los españoles. Aun cuando se agota el primer ciclo exploratorio, y
van perdiendo sentido las opciones locales anteriores de colaborar, aliarse o hacer
guerra en contra de los españoles presentes, sigue cobrando sentido identificar
“quién es quién” entre la gente y las instituciones españolas. Este proceso crea una
segunda herencia: la experiencia que enseña que buscar las alianzas o mediaciones
interétnicas, aunque sean frágiles, reversibles o menores, puede ser tanto un avance,
como una protección de los intereses indígenas locales concretos, es decir, el control
indígena comunal sobre su propia tierra y mano de obra.
A partir de esta experiencia “prólogo”, más o menos desde la mitad del siglo
xvi, se sientan las bases de la primera gran ola de colonización “desde arriba”,
acompañada por instituciones fuertes como el Estado y la Iglesia. Es la época en
que se define y consolida un sistema de tributos, de prestaciones de mano de obra,
de propiedad de tierra española y comunal, de privilegios y monopolios mercantiles
y de conversión y vigilancia de almas que moldean una sociedad colonial. Durante
tres cuartos de siglo, más o menos desde las décadas de los cuarenta y cincuenta
del siglo xvi (dependiendo de la región) hasta las décadas de los veinte y treinta
del siglo xvii, se logró transformar lo que fue la “conquista” en una colonización
profunda, institucionalizada y pluridimensional.
4
Por supuesto, y especialmente en las primeras generaciones, muchas veces los empresarios de
las minas, obrajes, agricultura o ganadería eran también encomenderos, como mostró José Miranda
hace muchos años, Véase José Miranda, “La función económica del encomendero en los orígenes
del régimen colonial de Nueva España (1525.1531)”, en Anales del Instituto Nacional de Antropología
e Historia, 2, 1941-1946, pp. 421-462; cfr. Efrain Trelles, Lucas Martínez Vegazo: funcionamiento de
una encomienda peruana inicial, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1982; Rafael Varón
Gabai, La ilusión del poder: apogeo y decadencia de los Pizarro en la conquista del Perú, Lima, Instituto de
Estudios Peruanos, 1996. Pero no coincidían siempre esas funciones igualmente importantes. Para
los indios que trabajaban en las minas, obrajes o haciendas específicas, los dueños y administradores
de esas propiedades no siempre eran sus encomenderos.
369
01-13d-Steve Stern-La contracorriente.indd 369 24/11/2014 05:07:48 p.m.
steve stern
Lo que se ve en la historiografía de los últimos 25 ó 30 años, sin embargo, es
cómo este proyecto de colonización “desde arriba” generó también una colonización
“al revés”. En ésta, son los pueblos indígenas quienes van “invadiendo” el laberinto
del Estado, la Iglesia y los mercados coloniales, tratando de hacerlos suyos y así
protegerse y transformarlos en instituciones hasta cierto punto consecuentes con
ellos. Veamos algunos ejemplos. En el Perú y Bolivia, donde las mitas laborales
para las minas y otras empresas coloniales tenían tanta importancia, la nueva his-
toriografía ha documentado cómo los pueblos indígenas lucharon para disminuir
su efecto invadiendo los laberintos jurídicos y entrando en el juego de los testigos,
papeles y sobornos para bajar las cuotas o paralizar prestaciones específicas al en-
redados en conflictos y acusaciones legales; colonizando las ciudades, poblaciones
y mercados mineros para crear un nuevo sistema laboral y mercantil, de facto, que
socavaba el peso del sistema formal de mitas; redefiniendo el sistema de tributos y
mitas a través de migraciones que escondían recursos humanos y creaban nuevas
categorías tributarias relevantes (indios “originarios” versus indios “forasteros”).
En México, en regiones como Morelos y Oaxaca, donde el control de la tierra
tenía mucha importancia, las comunidades también lograron “invadir” el terreno
legal de los españoles de una manera que imponía límites (con distintos grados de
éxito) a la expansión de la propiedad española. Tanto en México como en el Perú,
estos procesos de “colonización del Estado” crearon en las comunidades, archivos
de expedientes y títulos que confirmaban los “derechos” ganados por los indígenas,
y formaron a gente encargada de proteger y utilizar esos derechos y papeles para
las nuevas luchas sociales.5
Para el caso andino, véase Steve Stern, op. cit., 1982, esp. capítulo 5; Steve Stern, op. cit., 1988;
5
Peter J. Bakewell, Miners of the Red Mountain: Indian labor in Potosi, 1545-1650, Albuquerque, Uni-
versity of New Mexico Press, 1984; Brooke Larson y Olivia Harris, op. cit.; Ann M. Wightman,
Indigenous Migration and Social Change: The Forasteros of Cusco, 1570-1720, Durham, Duke University
Press, 1990; para el caso mexicano, son fundamentales los trabajos de William B. Taylor, Landlord
and Peasant in Colonial Oaxaca, Stanford, Stanford University Press, 1972; Drinking, Homicide and
Rebellion in Colonial Mexican Villages, Stanford, Stanford University Press, 1979; véase también
Cheryl English Martin, “Haciendas and Villages in Late Colonial Morelos”, en Hispanic Ameri-
can Historical Review, vol. 63, núm. 3, agosto de 1982, pp. 407-427; Alicia Hernández Chávez,
Anenecuilco: memoria y vida de un pueblo, México, El Colegio de México, 1991.
370
01-13d-Steve Stern-La contracorriente.indd 370 24/11/2014 05:07:48 p.m.
la corriente histórica: los indígenas como colonizadores del estado
Aunque este ensayo se enfoca principalmente en el Estado, vale decir —por
la tremenda importancia que tenía la Iglesia en la institucionalización del poder
en la Colonia— que lo que se hizo con la institucionalidad del Estado se realizó
también con la religión católica. En cierta manera, la gente la invadió para hacerla
“suya”. Poco a poco los pueblos colonizaron “al revés” la nueva religión, y gestan
una propia: su propia forma de servir, festejar y esperar algo, con sus santos pro-
tectores, sin que esto significara abandonar los dioses y espíritus ancestrales. Sea
como fuere y a pesar de los altibajos en su relación con los curas, las comunidades
se organizan en torno a sus iglesias, capillas y cofradías, sus santos y celebraciones.
Y en muchos casos, logran incorporar a gente específica de la Iglesia en papeles
de mediación política.6
Para lograr esos objetivos, sea en el terreno del Estado o de la Iglesia, lo apren-
dido en el primer momento “prólogo” tenía su importancia. Ver a los españoles
como gente importante aunque peligrosa, y saber “quién era quién” entre ellos, era
fundamental. Es decir, entrar en el espacio de las personas y las instituciones espa-
ñolas para protegerse o avanzar según sus propias necesidades e intereses, exigía
alianzas, mediaciones y conocimientos de las contradicciones locales e institucionales
existentes entre los españoles.
En otro contexto, he llamado a este tipo de estrategia indígena, que no era un
retiro del Estado, ni un rechazo frontal a ello, una estrategia de “adaptación-en-
resistencia”.7 Ésta combina un cierto reconocimiento de los mecanismos del poder
de los colonizadores, con una sensibilidad sobre los derechos propios que puedan
justificar la desobediencia y la rebelión, en caso de que los colonizadores violen lo
que los indígenas definen como sus justos derechos dentro de la sociedad colonial.
6
La importancia de la Iglesia en la mediación es obvia para cualquier historiador colonial; para
el periodo temprano, véase, por ejemplo, los trabajos de Krippner-Martínez y Clendinnen citados
en la nota 2 arriba; para un trabajo nuevo y sistemático, que hace énfasis en un periodo posterior,
véase William B. Taylor, Magistrates of the Sacred: Priests and Parishioners in Eighteenth-Century
Mexico, Stanford, Stanford University Press, 1996.
7
Steve Stern, “New Approaches to the Study of Peasant Rebellion and Consciousness: Im-
plications of the Andean Experience”, en Steve Stern, op. cit., 1987, pp. 3-25, esp. 9-11. Hay que
enfatizar que esta conceptualización fue fruto de un trabajo colectivo, coordinado entre todos los
autores del libro y todos los participantes en las discusiones y el simposio previos a su publicación.
371
01-13d-Steve Stern-La contracorriente.indd 371 24/11/2014 05:07:49 p.m.
steve stern
Es decir, la adaptación-en-resistencia combina la adaptación o el acomodo parcial
al poder colonial, con una sensibilidad al interior de esta adaptación que resiste la
dominación plena. Esa sensibilidad define ciertos derechos y límites cuya trans-
gresión puede provocar una resistencia más abierta.
Por ejemplo, en los espacios peruanos ligados a la economía minera, varias co-
munidades reconocían la “realidad” de un Estado que imponía cuotas de mitayos
para servir a las minas. Pero a la vez, las comunidades creaban en la práctica y en
sus luchas, el “derecho” de pagar plata para reemplazar una cierta cantidad de
mitayos, y el “derecho” de bajar la cuota en función de las bajas de la población de
“originarios” tributarios de las comunidades. El primer derecho no podía darse
sin una cierta “invasión desde abajo” de los mercados coloniales que producían los
ingresos necesarios. El punto de partida para el segundo derecho fue una invasión
“desde abajo” de las instituciones jurídicas coloniales, el proceso de reclamar,
insistir e inventar derechos, de movilizar testigos y mediadores como sacerdotes
o hacendados sobre las bajas demográficas y el impacto del trabajo en las minas
sobre la población local, de ir más allá de una dependencia pasiva a un protector
o abogado de indios para presionar, convencer o hasta sobornar el juez de visita,
etcétera. Los dos derechos reducían la cuota humana entregada a las minas, sin
caer en una rebeldía frontal, pero su violación podía provocar una desobediencia
más abierta, que paralizara el proceso de entregar los mitayos o que amenazara
desembocar en violencia colectiva.8
No será difícil encontrar dinámicas semejantes —adaptaciones que incorporaban
ideas de derechos propios que justificaban las iniciativas y en ciertas circunstancias,
la desobediencia y la rebeldía— en los procesos dé definir las costumbres laborales
en las mismas minas, la propiedad y el uso de la tierra indígena comunal, las ac-
tividades y costumbres religiosas que correspondían a la esfera de una autonomía
comunal parcial.9
8
Para ejemplos concretos, véase John V. Murra, “Aymara Lords and their European Agents
at Potosi”, en Nova Americana, I, Turín, 1978, pp. 231-243; Peter J. Bakewell, op. cit.; Steve Stern,
op. cit., 1982; Steve Stern, op. cit., 1988.
9
Especialmente iluminadores en este contexto son Enrique Tandeter, “La producción como
actividad popular: ladrones de minas en Potosí”, en Nova Americana, 4, 1981, pp. 43-65; y William
B. Taylor, op. cit., 1979, esp. capítulos 1 y 4.
372
01-13d-Steve Stern-La contracorriente.indd 372 24/11/2014 05:07:49 p.m.
la corriente histórica: los indígenas como colonizadores del estado
Estas adaptaciones y nociones del derecho propio exigían algo más que reclamar
el derecho post facto. Necesitaban la iniciativa, una cierta invasión “desde abajo” de
las instituciones coloniales, especialmente del laberinto del Estado y sus redes de
autoridades y mediadores, tanto informales como formales. Esta colonización “al
revés” sobrepasó al monopolio español teórico sobre el diseño y las dinámicas de las
instituciones coloniales fundamentales como el Estado, la Iglesia y los mercados. A
principios del siglo xvii, el sistema colonial creado durante la primera gran ola de
colonización había sido parcialmente elaborado con estas iniciativas. Como vimos en
el caso de las mitas, las estrategias de “adaptación-en-resistencia”, como un proceso
de colonización parcial del sistema “desde abajo”, repercutió notablemente en las
“reglas del juego” de la Colonia.
Periodización (ii): de la “adaptación-en-resistencia” a la rebelión
Una segunda gran ola de colonización “desde arriba” se da en el siglo xviii. Se trata
de una especie de “reconquista” colonial. Frente a la competencia imperial europea
e inspirada también en las ideas de mayor racionalidad que tomaban peso durante
la Ilustración, el Estado colonial español trató de fortalecer su control geopolítico y
administrativo y aumentar sus ingresos a través de las Reformas Borbónicas. Como
se sabe, los intentos estatales de intensificar el control y las ganancias coloniales —
tanto en el imperio americano español como en los imperios de Inglaterra, Portugal
y Francia— provocaron verdaderas crisis en los sistemas coloniales y un importante
desmantelamiento durante medio siglo (ca. 1775-ca. 1825).10
A nivel general, esta nueva colonización fue acompañada por una migración
de peninsulares en aumento, que tomó peso y remodeló las redes de comercio e
inversión, gobierno y administración, parentesco y mediación, de la élite colonial
en América. En el fondo, vemos en esa época, un intento del Estado español pe-
ninsular por conquistar lo que había llegado a ser un Estado colonial criollo. En
el siglo xvii, en una etapa de debilitamiento y crisis fiscal del Estado español en
el contexto europeo, la elite criolla logró una cierta conquista del Estado colonial.
La mejor introducción general al tema y su relación con las guerras de independencia sigue
10
siendo John Lynch, The Spanish-Ameriam Revolutions, 1808-1826, Nueva York, Norton, 1973.
373
01-13d-Steve Stern-La contracorriente.indd 373 24/11/2014 05:07:49 p.m.
steve stern
Es la época en que el Estado español amplió su venta de cargos administrativos,
convirtiéndolos en un remate para la ganancia en vez de un mayor servicio a los
intereses de la Corona. Es el tiempo en que los criollos lograron dominar los altos
cargos y “hacer suyos” (cooptar) a los peninsulares que venían para mandar. Es la
época, también, de la gran expansión de la propiedad de la Iglesia americana criolla.
Todo esto volvió más débil al poder y mermaron los ingresos del Estado colonial
desde el punto de vista peninsular: se abrió la puerta a un sistema colonial “criollo”
en que los arreglos, mediaciones, comercios e ingresos informales y extraoficiales
podían tomar mayor peso. Esto también aumentó la eficacia en la “adaptación-en-
resistencia” de los indígenas, de sistema de arreglos y mediaciones informales que
toleró la autonomía local indígena.11
Desde el punto de vista indígena, el esfuerzo por fortalecer y hacer más “pe-
ninsular” al Estado colonial, significó rupturas que amenazaban las estrategias de
“adaptación-en-resistencia”. Por un lado, había un intento de maximizar la explo-
tación de recursos como la cochinilla en el sur de México, o las minas de plata en
el Perú (hoy día Perú y Bolivia), o sencillamente los tributos indígenas informales
como los pagos para el reparto forzoso de mercancías. Por otro lado, la reorganiza-
ción de las redes de gobierno, administración y comercio y su “peninsularización”
parcial cambiaba o desmoronaba las mediaciones y expectativas forjadas en el ciclo
anterior de colonización “desde arriba” y “desde abajo”. En el fondo, la segunda ola
de colonización fue desmantelando las “reglas del juego” o pactos implícitos que
llegaron a definir el sistema colonial para el siglo xvii e impedían la colonización
“al revés” que constituía una estrategia de sobrevivencia.12
Véase John Leddy Phelan, The Kingdom of Quito in the Seventeenth Century: Bureaucratic Politics
11
in the Spanish Empire, Madison, University of Wisconsin Press, 1967; Kenneth J. Andrien, The
Kingdom of Quito, 1690-1830: The State and Regional Development, Nueva York, Cambridge Uni-
versity Press. 1985; Karen Vieira, Powers, Andean Journeys: Migration, Ethnogenesis, and the State in
Colonial Quito, Albuquerque, University of New Mexico Press. 1995; Kenneth J., Andrien, Crisis
and Decline: The. Viceroyalty of Perú in Ihe Seventeenth Century, Albuquerque. University of New
México Press, 1985; Wightman, op. cit.; Jeffrey A. Cole, The Potosi Mita, 1573-1700: Compulsory
Indian Labor in the Andes, Stanford, Stanford Universiry Press, 1985; y las fuentes citadas en nota 12.
12
Véase, además de John Lynch, op. cit., las obras siguientes: David A Brading. Miners and
Merchants in Bourbon Mexico, 1763-1810, Cambridge, Cambridge University Press, 1971; Brian
R. Hamnett, Politics and Trade in Southern Mexico, 1750-1821, Cambridge. Cambridge University
374
01-13d-Steve Stern-La contracorriente.indd 374 24/11/2014 05:07:49 p.m.
la corriente histórica: los indígenas como colonizadores del estado
Justamente por eso, vemos en esta segunda ola de colonización el tránsito de la
“adaptación-en-resistencia” a la rebelión abierta. La violencia colectiva contra la
autoridad colonial llegó a ser un factor de mayor peso. En la historiografía sobre
los Andes y México, sobresalen dos tipos de rebelión. Por un lado, el tumulto por
restaurar el viejo pacto y, por otro, reclamar el derecho violado. Los ejemplos clá-
sicos de este tipo de rebelión son los tumultos locales del siglo xviii en Oaxaca y
en el centro de México estudiados por William B. Taylor, y la serie de tumultos y
asesinatos locales en los Andes antes de la década de los ochenta del siglo xviii. Por
el otro, encontramos la rebelión insurreccional que declara una violación profunda
y busca una transformación a fondo. Los ejemplos clásicos son las insurrecciones
andinas de dicha década lideradas por Túpac Amaru ii y Túpac Katari. Primero:
los indígenas intentaban, a través de la acción colectiva y la amenaza de la violencia,
colonizar de nuevo al Estado colonial y restaurar sus pactos y mediaciones. De cierta
manera, estos tumultos seguían siendo una especie de “adaptación-en-resistencia”,
aunque más frágil e impregnada de violencia “desde abajo”. Segundo: los indíge-
nas no buscaban tanto “colonizar desde abajo” y restaurar el Estado colonial, sino
conquistar y transformar lo que podría ser un nuevo Estado.13
Vale un matiz. En términos generales y para fines de una amplia periodización,
el cambio cronológico señalado tiene su sentido. Después del proceso de la con-
Press, 1971; Roots of Insurgency: Mexican Regions. 1750-1824, Cambridge, Cambridge University
Press, 1986; Mark Burkholder y D. S. Chandler, From Impotence to Authority: The Spanish Crown and
the American Audiencias, 1687-1808, Columbia, University of Missouri Press, 1977; John Leddy
Phelan, The People and the King: The Comunero Revolution in Colombia, 1781, Madison, University
of Wisconsin Press, 1978; Jurgen Golte, Repartos y rebeliones: Túpac Amaru y las contradicciones de la
economía colonial. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1980; Steve J. Stern, “The Age of Andean
Insurrection, 1742-1782: A Reappraisal”, en Steve Stern (ed.), op. cit., 1989, pp. 34-93. esp. 73-74;
Scarlett O’Phlelan Godoy, Un siglo de rebeliones anticoloniales: Perú y Bolivia, 1700-1783. Cusco,
Centro Bartolomé de las Casas, 1988; Charles Walker (ed.), Entre la retórica y la insurgencia: las
ideas y los movimientos sociales en los Andes, siglo xviii, Cusco, Centro Bartolomé de las Casas, 1995.
13
Para los Andes, véase especialmente Jurgen Golte, op. cit.; Steve Stern (ed.), op. cit., partes i y
ii; Scarlett O’Phelan, op. cit.; Charles Walker (ed.), op. cit.; Y Sinclair Thomson, “Colonial Crisis,
Community and Andean Self-Rule: Aymara Politics in the Age of Insurgency (Eighteenth-Century
La Paz)”, tesis doctoral, University of Wisconsin, 1996; para México, William B. Taylor, op. cit.,
1979; cfr. Tutino, op. cit.
375
01-13d-Steve Stern-La contracorriente.indd 375 24/11/2014 05:07:49 p.m.
steve stern
quista, que fue una especie de “prólogo” importante, había un tránsito histórico,
desde la construcción indígena de una “adaptación-en-resistencia” con poca
necesidad de violencia colectiva, hasta una con mayores arrengas; en los casos
más extremos, la insurrección que buscaba una profunda transformación. Pero
dada la diversidad de regiones y experiencias indígenas concretas, también es
cierto que en lo particular y al interior de cada “ola” de colonización, estas tres
acciones definen un espectro de respuestas y fluctuaciones de los indígenas frente
al Estado y los colonizadores. Éste —desde una “adaptación-en-resistencia”
relativamente no-violenta en un polo, a una adaptación con mayor amenaza y
movilización de la violencia en medio del espectro, hasta la violencia insurreccional
en el otro polo— definió los dilemas políticos de los indígenas. El espectro de
posibilidades también aclara las presiones y las contradicciones que vivían los
mediadores, tanto indígenas como funcionarios estatales y gente no indígena. En
el fondo, eran los mediadores quienes tenían que coordinar y hacer factible cual-
quier “adaptación-en-resistencia”, y eran ellos quienes respondían a las presiones
“de arriba” y “de abajo”, de mudar a comunidades específicos de una ubicación
en el espectro, hacia otra.14
En cualquiera de los dos periodos tratados hasta ahora, si hubiera una especie de
“mensaje” implícito a través de las prácticas indígenas que iban a contracorriente,
sería lo siguiente: “Si no nos dejan colonizar al estado colonial desde abajo, y en este
contexto reclamar nuestros derechos, participación y pactos, tendremos que acudir
a la violencia local o a la utopía insurreccional”. En general, la amenaza de apelar
El ejemplo de Oaxaca y Tehuantepec en la década de los sesenta del siglo xvii sirve para
14
mostrar el espectro de respuestas a nivel particular y al interior de cualquier periodización. Es un
ejemplo que no cuadra fácilmente en la periodización que plantea ambigüedades interpretativas sobre
el papel de la mediación y sobre cómo definían los propios indígenas su ubicación en el espectro
de posibilidades. Véase Héctor Díaz-Polanco, El fuego de la inobediencia: autonomía y rebelión india
en el obispado de Oaxaca, Oaxaca, ciesas, 1996. Para el caso de los Andes, los trabajos de Karen
Spalding profundizan sobre los problemas de los mediadores andinos: véase Karen Spalding. De
indio a campesino: cambios en la estructura social del Perú colonial, Lima, Instituto de Estudios Peruanos,
1974; Huarochirí: An Andean Society under Inca and Spanish Rule, Stanford, Stanford University Press,
1984; cfr. Brooke Larson, “Caciques, Class Structure, and the Colonial State in Bolivia”, en Nova
Americana, 2, 1979, pp. 197-235; Roger Rasnake, Domination and Cultural Resistance: Authority and
Power among an Andean People, Durham, Duke University Press, 1988.
376
01-13d-Steve Stern-La contracorriente.indd 376 24/11/2014 05:07:50 p.m.
la corriente histórica: los indígenas como colonizadores del estado
a la violencia fue convirtiéndose con mayor frecuencia, en una realidad durante la
segunda gran ola de colonización.
Periodización (iii): forjando los estados-nación
La tercera y fuerte “ola” de colonización “desde arriba” se da en el contexto posco-
lonial. Se trata de los esfuerzos de las nuevas élites de las repúblicas por construir
estados-nación capaces de controlar territorios nacionales, sus pueblos indígenas y
no-indígenas. Estos esfuerzos de construir estados nacionales modernos y capaces
de gobernar se vuelven más organizados y espectaculares desde mediados del siglo
xix. En la segunda mitad del siglo y hasta las primeras décadas del xx, los pueblos
indígenas en México y los Andes enfrentan a estados cuyo proyecto fundamental
es una “conquista republicana” y modernizante del territorio nacional, capaz de
superar la pobreza, debilidad y crisis perpetuas del Estado durante las primeras
décadas republicanas.
Una gran vertiente de este proyecto fue someter a los grupos indígenas. En los
territorios nacionales de “frontera” todavía existentes, como en el norte mexicano
y la ceja de la selva andina, realizaron conquistas definitivas no logradas durante
la Colonia. La meta fue destruir la independencia relativa de grupos como los
yaqui o los asháninka, y de someter sus territorios a un control estatal definitivo,
al grado de, si fuera necesario o conveniente para los nuevos estadistas y la nueva
oligarquía en formación, exiliarlos y/o esclavizarlos. En los territorios nacionales
cuya población indígena sufría la conquista durante la Colonia, se eliminaron los
privilegios y las autonomías relativas logrados por la “adaptación-en-resistencia”
y/o la violencia durante esta etapa. Las ideologías y proyectos liberales tenían en el
desmantelamiento de los fueros grupales y especiales —los derechos y privilegios
de la Iglesia y de las comunidades— la semilla del progreso nacional, y una forma
de transferir la propiedad a otra gente, más capaz o moderna.15
Véase especialmente Tristan Platt, Estado boliviano y ayllu andino, Lima, Instituto de Estu-
15
dios Peruanos, 1982; Florencia Mallon, op. cit.; Leticia Reina, Las rebeliones campesinas en México,
1819-1906, 3a. edición corregida y aumentada, México, Siglo xxi Editores, 1998; Leticia Reina
(coord.), op. cit.
377
01-13d-Steve Stern-La contracorriente.indd 377 24/11/2014 05:07:50 p.m.
steve stern
Los proyectos de transferir la propiedad y destruir el poder efectivo de las co-
munidades como tales fue una especie de recolonización. Como ha documentado
recientemente un equipo de autores organizado por Leticia Reina, en el fondo, los
proyectos liberales de los nuevos estados contemplaban una desindianización, pero
encontraron una resistencia indígena que imponía la reindianización de la sociedad.16
Pero lo que no ha analizado la historiografía del siglo xix es la diversidad de
la resistencia indígena frente a los proyectos liberales. Frente a los nuevos estados
criollos liberales, los campesinos y comuneros indígenas no solamente organizaron
rebeliones antiliberales y alianzas con las facciones conservadoras en los conflictos
políticos nacionales. También se dieron intentos en el Perú, Bolivia y México, de
cambiar desde abajo lo que pudo significar un Estado liberal. Otra vez, los indí-
genas trataron de colonizar al Estado “desde abajo”. En este contexto histórico se
trataba de construir pactos de ciudadanía con los nuevos estados.
Esta contracorriente indígena tuvo dos vertientes. Por un lado, hacía casos en que
los indígenas reclamaban que se respetaran los antiguos derechos de un imaginado
pacto anterior. En el Perú y Bolivia, por ejemplo, se planteó la idea de regresar
al viejo pacto con el Estado en el que los indígenas le pagaban tributos y que éste
tenía, por su parte, la obligación de respetar las tierras comunales indígenas. En
México, los títulos de las tierras ganadas en la Colonia también tenían el aspecto
de una obligación sagrada.17
Por otro, el esfuerzo por redefinir al liberalismo desde abajo no solamente bus-
caba restaurar los “viejos pactos” de la Colonia; también se gestó un concepto de
ciudadanía a través del servicio patriótico durante la república. Como ha señalado
Florencia Mallon en sus investigaciones sobre la sierra norte de Puebla y Morelos
en México, Junín en el Perú, las crisis políticas y bélicas del siglo xix crearon
coyunturas de alianza entre líderes liberales y comunidades indígenas frente a
los invasores extranjeros —los franceses en México, los chilenos en el Perú—. A
partir de esas experiencias se iba construyendo un tipo de liberalismo “jacobino” o
popular que buscaba una participación digna en la vida nacional, con protección de
Leticia Reina (coord.), op. cit.
16
Véase Tristan Platt, op. cit.; Mark Thurner, From Two Republics to One Divided: Contradictions
17
of Postcolonial Nationmaking in Andean Peru, Durham, Duke University Press, 1997; Jesús Sotelo
Inclán, Raíz y razón de Zapata, México, Etnos, 1943; Alicia Hernández Chávez, op. cit.
378
01-13d-Steve Stern-La contracorriente.indd 378 24/11/2014 05:07:50 p.m.
la corriente histórica: los indígenas como colonizadores del estado
los recursos y la autonomía relativa local, con derecho a intervenir en las elecciones
políticas de los gobernadores regionales, y expectativas de ser beneficiados por las
obras públicas o proyectos educacionales del Estado. Las nuevas investigaciones
de Peter Guardino y Patrick MacNamara sobre Guerrero y Oaxaca apuntan en
la misma dirección.18
Así nació en la segunda mitad del siglo xix, una doble dinámica entre los
estados-nación liberales y los pueblos indígenas. En algunos casos; la dinámica de
enfrentamiento directo y violento predominaba y los indígenas terminaron como
“rebeldes anti-liberales”. En otros, se dio un juego más sutil, aunque no carente
de violencia, entre los esfuerzos por construir pactos y colonizar al Estado liberal
“desde abajo”, y el proyecto de construir un poder estatal capaz de controlar y
moldear al territorio nacional y sus pueblos “desde arriba”. Como Mallon y otros
han señalado muy bien, una de las ironías de esta segunda etapa es cómo los lí-
deres liberales nacionales, antes aliados con los indígenas; llegado el momento de
rechazar un liberalismo más popular, redefinieron a sus ex aliados populares como
si siempre hubieran sido “rebeldes”, gente bruta e incapaz de entender o participar
en el progreso liberal, y por eso condenada a la dinámica del enfrentamiento directo
y violento con el Estado.
Hacia finales de la tercera gran ola de colonización, en las décadas de los veinte y
treinta del siglo xx, el juego entre un proyecto liberal desde arriba y un liberalismo
más popular “desde abajo” se transformó en otros juegos, definidos por los grandes
trastornos políticos: la Revolución mexicana hasta el cardenismo, el impacto de
los nuevos movimientos sociales y de izquierda en Perú y Bolivia, la Guerra del
Chaco en. Bolivia, etcétera. Tanto los límites de espacio para este ensayo, como los
impuestos por la historiografía no nos permiten esbozar esta transformación. Pero
vale observar, como hipótesis, que lo que se ha dicho sobre el liberalismo en la
segunda mitad del siglo xix, probablemente se puede decir sobre el indigenismo
18
Florencia Mallon, op. cit; Peter F. Guardino, Peasants, Politics, and the Formation of Mexico’s
National State: Guerrero, 1800-1857, Stanford, Stanford University Press, 1996; Patrick McNamara,
tesis doctoral en proceso sobre Oaxaca en la Universidad de Wisconsin. Es muy estimulante, en
este contexto, pensar en la postura política de los ex soldados afro-cubanos después de la guerra
anticolonial de los años ochenta del siglo xix; véase Aline Helg, Our Righlful Share: The Afro-Cuban
Struggle for Equality, 1886-1912, Austin, University of Texas Press, 1995.
379
01-13d-Steve Stern-La contracorriente.indd 379 24/11/2014 05:07:50 p.m.
steve stern
en las décadas de los veinte y treinta del xx. Frente al proyecto indigenista estatal
que era una especie de “colonización desde arriba”, los indígenas respondían no
solamente con la rebelión o la indiferencia, sino también con esfuerzos por redefinir
o influir “desde abajo” lo que pudo llegar a ser el proyecto indigenista.19
En estos juegos “desde arriba” y “desde abajo”, el papel de la mediación era
otra vez fundamental. El espectro de respuestas y propuestas indígenas a los pro-
yectos republicanos de Estado-nación definió una vida política indígena llena de
dilemas, decisiones y presiones contradictorias sobre la gente “de en medio”, sean
mediadores indígenas con vidas arraigadas en las comunidades, o los mediadores
de los ámbitos externos a la comunidad. De acuerdo con la nueva conceptualiza-
ción planteada por Gilbert Joseph y Daniel Nugent para el caso mexicano, de una
relación entre la cultura popular y el Estado, que es un proceso mutuo de formación
cotidiana, las capas mediadoras las constituían la gente en que se concentraban las
presiones que surgían de los proyectos “desde arriba” y “desde abajo”. Eran ellos
los que tenían que saber conciliar, interpretar, encender, descartar o reprimir frente
a las contradicciones y los malentendidos: teniendo en cuenta, además, sus propias
ambiciones y necesidades de sobrevivencia. En el fondo, fueron las presiones de
todos los ángulos, las que conformaron los estados-nación durante la tercera gran
“ola” de colonización de los pueblos indígenas.20
Conclusión
Esta periodización en que la colonización “desde arriba” encuentra a la colonización
“desde abajo” tiene varias connotaciones al considerar los movimientos indígenas
Véase, en este contexto, los nuevos trabajos de Mark Thurner, op. cit.; y María Soledad de la
19
Cadena, “Race, Ethnicity y the Struggle for Indigenous Self-Representation: De-Indianization in
Cusco, Peru, 1919-1992”, tesis doctoral, University of Wisconsin, 1996.
20
Véase Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (eds.), Everyday Forms of State Formation: Revolution
and the Negotiation of Rule in Modern Mexico, Durharn, Duke University Press, 1994; cfr. Allen
Wells y Gilbert M. Joseph, Summer of Discontent, Seasons of Upheaval: Elite Politics and Rural
Insurgency in Yucatan, 1876-1915, Stanford, Stanford University Press, 1996, para un estudio de
caso muy revelador.
380
01-13d-Steve Stern-La contracorriente.indd 380 24/11/2014 05:07:50 p.m.
la corriente histórica: los indígenas como colonizadores del estado
y la plurinacionalidad en los albores del siglo xxi. Son argumentos de esperanza
y también de advertencia.
En primer lugar, la historia aquí presentada es una historia en la que los indíge-
nas son actores y sujetos políticos de la historia, capaces de trazar su propio camino
con diálogo en los grandes procesos históricos. No son gente ajena al proceso de
evaluación del Estado y la política. Es más, con base en sus propias conclusiones
políticas y morales, son capaces de forjar todo un espectro de respuestas, desde la
“adaptación-en-resistencia” relativamente no violenta, hasta los tumultos locales de
protesta y hasta las utopías insurreccionales. Ninguna ubicación específica en este
espectro es automática o permanente, cada una es una opción y estrategia política.
Segundo, la historia de la contracorriente indígena, frente a las olas de coloniza-
ción “desde arriba”, muestra que los indígenas han buscado a menudo, no derrocar
al Estado y reemplazado, sino participar en él con eficacia y dignidad, como gente
que tiene derechos y establece pactos. Con esta participación en el terreno del Estado
y sus proyectos, los indígenas fueron colonizándolo “desde abajo”, pluralizando así
lo que el Estado y sus proyectos pueden llegar a significar. Es de esta forma que
los indígenas lograban cambiar las dinámicas “en terrenos” del Estado colonial y
sus instituciones básicas como la mita y los títulos de tierra. Es así también que
plantearon no solamente la rebeldía frente al Estado republicano liberal, sino una
forma distinta, popular y patriótica, de entender la ciudadanía y el proyecto liberal.
Históricamente, los indígenas apelaron a movimientos violentos insurreccionales,
que proclamaban la corrupción irremediable de la autoridad moral y política del
Estado, solamente como un último recurso, cuando las otras estrategias ya habían
perdido su sentido.
Dicho en otras palabras, los indígenas han preferido salvar o democratizar al
Estado, antes que derrocado. Por supuesto, éste no siempre quería ser “salvado”.
A veces, esta situación dio más peso a la lógica del enfrentamiento directo e idea-
lización de una gran transformación.
Estas dos primeras conclusiones ofrecen alguna esperanza al considerar los
futuros retos de la etnicidad. Apuntan hacia la habilidad de los indígenas de trazar
su propio camino histórico, sin paternalismos, y muestran además una postura en
favor de combinar la lucha social y de sobrevivencia, por un lado, con el diálogo y
la negociación, por el otro. Por supuesto, el espectro de acciones indígenas y el gran
peso de la violencia en situaciones que destruyen la eficacia de las “adaptaciones-en-
381
01-13d-Steve Stern-La contracorriente.indd 381 24/11/2014 05:07:51 p.m.
steve stern
resistencia”, relativamente no-violentas, también constituyen una “advertencia” al
Estado. Los que no son capaces de abrirse a las necesidades y estrategias políticas
indígenas están condenados a vivir con una mayor violencia y enfrentamiento po-
tenciales. Desde el Estado, entonces, uno de los grandes retos de la etnicidad es
justamente dar la bienvenida a la colonización “desde abajo”.
La tercera conclusión señala, sin embargo, que la experiencia histórica tam-
bién sugiere una advertencia y un reto. Alcanzar la unidad indígena al interior de
su diversidad es una meta muy difícil. Sabemos, por supuesto, que el “indio” es
una invención colonial que enmascaraba una gran diversidad de raíces histórico-
culturales, étnicas, lingüísticas y económicas. El tema de la unidad y la división
indígena es delicado no solamente por esa diversidad social, sino también porque
la historia indígena ha sido una historia política.
Una y otra vez hemos señalado cómo los mediadores han tenido un papel suma-
mente importante al definir y coordinar las opciones políticas de las comunidades
indígenas, y, cómo en este contexto, han concentrado las presiones contradictorias
desde arriba, abajo y en medio. Desde el “prólogo” de nuestra periodización y en
cada uno de sus tres ciclos de colonización intensiva, originaron sentimientos de
decepción, desencanto y surgió la necesidad de definir “quién es quién”. Estas
definiciones fueron dirigidas no solamente hacia los actores externos (los españo-
les), o a las comunidades, sino también hacia los líderes indígenas y mediadores
más cercanos a sus comunidades. En otras palabras, la historia indígena es un
debate y conversación política internos. Como hemos visto, justamente porque
los indígenas son actores políticos, han tenido que definirse en un espectro que va
desde una “adaptación-en-resistencia” que trató de construir pactos y colonizar al
Estado “desde abajo”, hasta una postura de confrontación e insurrección. A nivel
local y concreto, ubicarse en ese espectro y definir qué significaba tal ubicación
fue un proceso inmerso en un gran debate político. Aun en el caso de que llegara
la comunidad o un grupo de ellas a una postura de “consenso” ratificado unáni-
memente por asambleas comunales, en momentos políticos tensos y claves, la voz
hegemónica del consenso comunal fue el fin de un proceso menos unitario de
evaluaciones, comentarios, rumores, debates, presiones y alineamientos interiores.
En los momentos de desencanto o de viraje político, las discrepancias subterráneas
encontraron aire otra vez y desacreditaron a varios líderes hasta desembocar en un
faccionalismo que dividía políticamente, a las comunidades indígenas.
382
01-13d-Steve Stern-La contracorriente.indd 382 24/11/2014 05:07:51 p.m.
la corriente histórica: los indígenas como colonizadores del estado
La historia de la colonización “al revés” no sólo revela una contracorriente que
los indígenas supieron armar frente a los proyectos de dominación. También es
una historia que plantea dos retos fundamentales de la etnicidad: para los estados
en sociedades plurinacionales, el reto de abrirse a la colonización “desde abajo”
para lograr la paz y la justicia social; para las comunidades indígenas, la meta es
construir un balance entre la diversidad y la unidad política, a través de liderazgos y
mediadores consecuentes y eficaces. Quizás no es necesario añadir que en Chiapas
y en el sur mexicano en 1998, estos retos están muy presentes.
Bibliografía
Andrien, Kenneth J., Crisis and Decline: The Viceroyalty of Peru in the Seventeenth Century,
Albuquerque, University of New Mexico Press, 1985.
———, The Kingdom of Quito, 1690-1830: The State and Regional Development, Nueva
York, Cambridge, Mass., University Press, 1985.
Bakewell, Peter J., Miners of the Red Mountain: lndian Labor in Potosi, 1545-1650,
Albuquerque, University of New Mexico Press, 1984.
Brading, David, Miners and Merchants in Bourbon Mexico, 1763-1810, Cambridge,
Cambridge University Press, 1971.
Burkholder, Mark y D. S. Chandler, From lmpotence to Authority: The Spanish Crown and
the American Audiencias, 1687-1808, Columbia, University of Missouri Press, 1977.
Clendinnen, Inga, Ambivalent Conquests: Maya and Spaniard in Yucatan, 1517-1570,
Cambridge, Cambridge University Press, 1987.
Cole, Jeffrey A., The Potosi Mita, 1573-1700: Compulsory lndian Labor in the Andes,
Stanford, Stanford University Press, 1985.
De la Cadena, María Soledad, “Race, Ethnicity, and the Struggle for Indigenous
Self-Representation: De-Indianization in Cusco, Peru, 1919-1992”, tesis doctoral,
University of Wisconsin, 1996.
Díaz del Castillo, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, editado
por Miguel León-Portilla, Madrid, Historia 16, 1984.
Díaz-Polanco, Héctor, El fuego de la inobediencia: autonomía y rebelión india en el obispado
de Oaxaca, Oaxaca, ciesas, 1996.
Espinoza Soriano, Waldemar, La destrucción del imperio de los lncas, Lima, Retablo de
Papel, 1973.
383
01-13d-Steve Stern-La contracorriente.indd 383 24/11/2014 05:07:51 p.m.
steve stern
Gibson, Charles, Tlaxcala in the Sixteenth Century, New Haven, Yale University Press,
1952.
Golte, Jurgen, Repartos y rebeliones: Túpac Amaru y las contradicciones de la eco-
nomía colonial, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1980.
Guardino, Peter F., Peasants, Politics, and the Formation of Mexico’s National State: Gue-
rrero, 1800-1857, Stanford, Stanford University Press, 1996.
Hamnett, Brian R., Politics and Trade in Southern Mexico, 1750-1821, Cambridge,
Cambridge University Press, 1971.
———, Roots of lnsurgency: Mexican Regions, 1750-1824, Cambridge, Cambridge
University Press, 1986.
Helg, Aline, Our Rightful Share: The Afro-Cuban Struggle for Equality, 1886-1912,
Austin, University of Texas Press, 1995.
Hernández Chávez, Alicia, Anenecuilco: memoria y vida de un pueblo, México, El Colegio
de México, 1991.
Joseph, Gilbert M. y Daniel Nugent (eds.), Everyday Forms of State Formation: Revolution
and the Negotiation of Rule in Modern Mexico, Durham, Duke University Press, 1994.
Katz, Friedrich [ed.], Riot, Rebellion, and Revolution: Rural Social Conflict in Mexico,
Princeton, Princeton University Press, 1988.
Krippner-Martínez, James, “The Politics of Conquest: An Interpretation of the Rela-
ción de Michoacán”, en Americas, vol. 47, núm. 2, octubre de 1990, pp. 177-198.
Larson, Brooke, “Caciques, Class Structure, and the Colonial State in Bolivia”, en
Nova Americana, 2, 1979, pp. 197-235.
———, Colonialism and Agrarian Transformation in Bolivia: Cochabamba, 1550-1900,
2a. ed., Durham, Duke University Press, 1998.
———, Olivia Harris y Enrique Tandeter (eds.), Ethnicity, Markets and Migration in
the Andes: At the Crossroads of History and Anthropology, Durham, Duke University
Press, 1995.
Lynch, John, The Spanish-American Revolutions, 1808-1826, Nueva York, Norton, 1973.
Mallon, Florencia E., Peasant and Nation: The Making of Postcolonial Mexico and Peru,
Berkeley, University of California Press, 1995.
Martin, Cheryl English, “Haciendas and Villages in Late Colonial Morelos”, en
Hispanic American Historical Review, vol. 63, núm. 3, agosto de 1982, pp. 407-427.
Miranda, José, “La función económica del encomendero en los orígenes del régimen
colonial de Nueva España (1525-1531)”, en Anales del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, 2, 1941-1946, pp. 421-462.
384
01-13d-Steve Stern-La contracorriente.indd 384 24/11/2014 05:07:51 p.m.
la corriente histórica: los indígenas como colonizadores del estado
Murra, John V., “Aymara Lords and their European Agents at Potosí”, en Nova Ame-
ricana, 1, Turín, 1978, pp. 231-243.
O’Phekan Godoy, Scarlett, Un siglo de rebeliones anticoloniales: Perú y Bolivia, 1700-1783,
Cusco, Centro Bartolomé de las Casas, 1988.
Phelan, John Leddy, The Kingdom of Quito in the Seventeenth Century: Bureaucratic Politics
in the Spanish Empire, Madison, University of Wisconsin Press, 1967.
———, The People and the King: The Comunero Revolution in Colombia, 1781, Madison,
University of Wisconsin Press, 1978.
Platt, Tristan, Estado boliviano y ayllu andino, Lima, Instituto de Estudios Peruanos,
1982.
Powers, Karen Vieira, Andean Journeys: Migration, Ethnogenesis, and the State in Colonial
Quito, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1995.
Rasnake, Roger, Domination and Cultural Resistance: Authority and Power among an
Andean People, Durham, Duke University Press. 1988.
Reina, Leticia, Las rebeliones campesinas en México, 1819-1906, 3a. edición corregida
y aumentada, México, Siglo xxi Editores, 1998.
———, (coord.), La reindianización de América, siglo xix, México, ciesas-Siglo xxi
Editores, 1997.
Sotelo Inclán, Jesús, Raíz y razón de Zapata, México, Etnos, 1943.
Spalding, Karen, De indio a campesino: cambios en la estructura social del Perú colonial,
Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1974.
———, Huarochirí: An Andean Society under Inca and Spanish Rule, Stanford, Stanford
University Press, 1984.
Stern, Steve J., Peru’s Indian Peoples and the Challenge of Spanish Conquest: Huamanga to
1640, Madison, University ofWisconsin Press, 1982.
———, Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant World, 18th to 20th
Centuries, Madison, University of Wisconsin Press, 1987.
———, “Feudalism, Capitalism, and the World-System in the Perspective of Latin
America and the Caribbean”, en American Historical Review, vol. 93, núm. 4, oc-
tubre de 1988, pp. 829-872.
———, “Paradigms of Conquest: History, Historiography and Politics”, en Journal
of Latin American Studies, 24, Quincen. Supplem., 1992, pp. 1-34.
Tandeter, Enrique, “La producción como actividad popular: ladrones de minas en
Potosí”, en Nova Americana, 4, 1981, pp. 43-65.
385
01-13d-Steve Stern-La contracorriente.indd 385 24/11/2014 05:07:51 p.m.
steve stern
Taylor, William B., Landlord and Peasant in Colonial Oaxaca, Stanford, Stanford Uni-
versity Press, 1972.
———, Drinking. Homicide and Rebellion in Colonial Mexican Villages, Stanford, Stan-
ford University Press, 1979.
———, Magistrates of the Sacred: Priests and Parishioners in Eighteenth-Century Mexico,
Stanford, Stanford University Press, 1996.
Thomson, Sinclair, “Colonial Crisis, Community, and Andean Self-Rule: Aymara
Politics in the Age of Insurgency (Eighteenth-Century La Paz)”, tesis doctoral,
University of Wisconsin, 1996.
Thurner, Mark, From Two Republics to One Divided: Contradictions of Postcolonial Na-
tionmaking in Andean Peru, Durham, Duke University Press, 1997.
Trelles, Efraín, Lucas Martínez Vegazo: funcionamiento de una encomienda peruana inicial,
Lima, Pontifica Universidad Católica del Perú, 1982.
Tutino, John, From Insurrection to Revolution in Mexico: Social Bases of Agrarian Violence,
1750-1940, Princeton, Princeton University Press, 1986.
Varón Gabai, Rafael, La ilusión del poder: apogeo y decadencia de los Pizarro en la conquista
del Perú, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1996.
Vieira Powers, Karen, Andean Journeys: Migration, Ethnogenesis, and lhe State in Colonial
Quito, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1995.
Walker, Charles (ed.), Entre la retórica y la insurgencia: las ideas y los movimientos sociales
en los Andes, siglo xviii, Cusco, Centro Bartolomé de las Casas, 1995.
Wells, Allen y Gilbert M. Joseph. Summer of Discontent, Seasons of Upheaval: Elite
Politics and Rural Insurgency in Yucatan, 1876-1915, Stanford, Stanford University
Press, 1996.
Wightman, Ann M., Indigenous Migration and Social Change: The Forasteros of Cusco,
1570-1720, Durham, Duke University Press, 1990.
386
01-13d-Steve Stern-La contracorriente.indd 386 24/11/2014 05:07:52 p.m.
América Latina, 200 años de fatalidad*
bolívar echeverría
Suave Patria, vendedora de chía: quiero
raptarte en la cuaresma opaca sobre un
garañón, y con matraca y entre los tiros de
la policía.
R. López Velarde, La suave patria
N o falta ironía en el hecho de que las repúblicas nacionales que se erigieron
en el siglo xix en América Latina terminaran por comportarse muy a pesar
suyo precisamente de acuerdo a un modelo que declaraban detestar, el de su propia
modernidad —la modernidad barroca, configurada en el continente americano
durante los siglos xvii y xviii—. Pretendiendo “modernizarse”, es decir, obede-
ciendo a un claro afán de abandonar el modelo propio y adoptar uno más exitoso en
términos mercantiles —si no el anglosajón al menos el de la modernidad proveniente
de Francia e impuesto en la península ibérica por el Despotismo Ilustrado—, las
capas poderosas de las sociedades latinoamericanas se vieron compelidas a cons-
truir repúblicas o estados nacionales que no eran, que no podían ser, como ellas
lo querían, copias o imitaciones de los estados capitalistas europeos; que debieron
ser otra cosa: representaciones, versiones teatrales, repeticiones miméticas de los
mismos; edificios en los que, de manera inconfundiblemente barroca, lo imaginario
tiende a ponerse en el lugar de lo real.
* En Bolívar Echeverría, Crítica de la modernidad capitalista. Antología, La Paz, Bolivia, Vice-
presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2011, pp. 221-240.
[387]
01-14d-Echeverría Bolivar-América Latina.indd 387 25/11/2014 04:06:15 p.m.
bolívar echeverría
Y es que sus intentos de seguir, copiar o imitar el productivismo capitalista se
topaban una y otra vez con el gesto de rechazo de la “mano invisible del mercado”,
que parecía tener el encargo de encontrar para esas empresas estatales de la América
Latina una ubicación especial dentro de la reproducción capitalista global, una fun-
ción ancilar. En la conformación conflictiva de la tasa de ganancia capitalista, ellas
vinieron a rebajar sistemáticamente la participación que le corresponde forzosamente
a la renta de la tierra, recobrando así para el capital productivo, mediante un bypass,
una parte del plusvalor generado bajo este capital y aparentemente “desviado” para
pagar por el uso de la naturaleza que los señores (sean ellos privados, como los
hacendados, o públicos, como la república) ocupan con violencia.
Gracias a esas empresas estatales, a la acción de sus “fuerzas vivas”, las fuentes
de materia prima y de energía –cuya presencia en el mercado, junto a la de la fuerza
de trabajo barata de que disponen, constituye el fundamento de su riqueza– vieron
especialmente reducido su precio en el mercado mundial. En estados como los
latinoamericanos, los dueños de la tierra, públicos o privados, fueron llevados “por
las circunstancias” a cercenar su renta, y con ello indirectamente la renta de la tierra
en toda la “economía-mundo” occidental, en beneficio de la ganancia del capital
productivo concentrado en los estados de Europa y Norteamérica. Al hacerlo, con-
denaron a la masa de dinero-renta de sus propias repúblicas a permanecer siempre
en calidad de capital en mercancías, sin alcanzar la medida crítica de dinero-capital
que iba siendo necesaria para dar el salto hacia la categoría de capital productivo,
quedando ellos también —pese a los contados ejemplos de “prohombres de la in-
dustria y el progreso”— en calidad de simples rentistas disfrazados de comerciantes
y usureros, y condenando a sus repúblicas a la existencia subordinada que siempre
han tenido. Sin embargo, disminuida y todo, reducida a una discreta “mordida” en
esa renta devaluada de la tierra, la masa de dinero que el mercado ponía a disposición
de las empresas latinoamericanas y sus estados resultó suficiente para financiar la
vitalidad de esas fuerzas vivas y el despilfarro “discretamente pecaminoso” de los
happy few que se reunían en torno a ellas. La sobrevivencia de los otros, los cuasi
“naturales”, los socios no plenos del estado o los semi-ciudadanos de la república,
siguió a cargo de la naturaleza salvaje y de la magnanimidad de “los de arriba”,
es decir, de la avara voluntad divina. Pero, sobre todo, las ganancias de estas em-
presas y sus estados resultaron suficientes para otorgar verosimilitud al remedo o
representación mimética que permitía a éstos últimos jugar a ser lo que no eran, a
388
01-14d-Echeverría Bolivar-América Latina.indd 388 25/11/2014 04:06:16 p.m.
américa latina, 200 años de fatalidad
hacer “como si” fueran estados instaurados por el capital productivo, y no simples
asambleas de terratenientes y comerciantes al servicio del mismo.
Privadas de esa fase o momento clave en el que la reproducción capitalista de
la riqueza nacional pasa por la reproducción de la estructura técnica de sus medios
de producción —por su ampliación, fortalecimiento y renovación—, las repúblicas
que se asentaron sobre las poblaciones y los territorios de la América Latina han
mantenido una relación con el capital —con el “sujeto real” de la historia moderna,
salido de la enajenación de la subjetividad humana— que ha debido ser siempre
demasiado mediata o indirecta. Desde las “revoluciones de independencia” han
sido repúblicas dependientes de otros estados mayores, más cercanos a ese sujeto
determinante; situación que ha implicado una disminución substancial de su poder
real y, consecuentemente, de su soberanía. La vida política que se ha escenificado
en ellas ha sido así más simbólica que efectiva; casi nada de lo que se disputa en
su escenario tiene consecuencias verdaderamente decisivas o que vayan más allá
de lo cosmético. Dada su condición de dependencia económica, a las repúblicas
nacionales latinoamericanas sólo les está permitido traer al foro de su política las
disposiciones emanadas del capital una vez que éstas han sido ya filtradas e inter-
pretadas convenientemente en los estados donde él tiene su residencia preferida.
Han sido estados capitalistas adoptados sólo de lejos por el capital, entidades
ficticias, separadas de “la realidad”.1
De todos modos, la pregunta está ahí: los resultados de la fundación hace dos
siglos de los estados nacionales en los que viven actualmente los latinoamericanos
y que los definen en lo que son, ¿no justifican de manera suficiente los festejos que
tienen lugar este año? ¿Los argentinos, brasileños, mexicanos, ecuatorianos, etcé-
tera, no deben estar orgullosos de ser lo que son, o de ser simplemente “latinos”?
No cabe duda de que, incluso en medio de la pérdida de autoestima más abru-
madora es imposible vivir sin un cierto grado de autoafirmación, de satisfacción
consigo mismo y por tanto de “orgullo” de ser lo que se es, aunque esa satisfac-
Lo ilusorio de la política real en la vida de estas repúblicas se ilustra perfectamente en la faci-
1
lidad con que ciertos artistas o ciertos políticos han transitado de ida y vuelta del arte a la política;
ha habido novelistas que resultaron buenos gobernantes (Rómulo Gallegos), y revolucionarios que
fueron magníficos poetas (Pablo Neruda); así como otros que fueron buenos políticos cuando pintores
y buenos pintores cuando políticos. Nada ha sido realmente real, sino todo realmente maravilloso.
389
01-14d-Echeverría Bolivar-América Latina.indd 389 25/11/2014 04:06:16 p.m.
bolívar echeverría
ción y ese “orgullo” deban esconderse tanto que resulten imperceptibles. Y decir
autoafirmación es lo mismo que decir reafirmación de identidad. Resulta por ello
pertinente preguntarse si esa identidad de la que los latinoamericanos pudieran
estar orgullosos y que tal vez quisieran festejar feliz e ingenuamente en este año no
sigue siendo tal vez precisamente la misma identidad embaucadora, aparentemente
armonizadora de contradicciones insalvables entre opresores y oprimidos, ideada
ad hoc por los impulsores de las repúblicas “poscoloniales” después del colapso
del Imperio Español y de las “revoluciones” o “guerras de independencia” que lo
acompañaron. Una identidad que, por lo demás, a juzgar por la retórica ostentosa-
mente bolivariana de los mass media que en estos días convocan a exaltarla, parece
fundirse en otra, de igual esencia que la anterior pero de alcances continentales: la
de una nación omniabarcante, la “nación latina”, que un espantoso mega-estado
capitalista latinoamericano, aún en ciernes, estaría por poner en pie. Y es que,
juzgado con más calma, el orgullo por esta identidad tendría que ser un orgullo
bastante quebrado; en efecto, se trata de una identidad afectada por dolencias que
la convierten también, y convincentemente, en un motivo de vergüenza, que des-
piertan el deseo de apartarse de ella.
La “Revolución” de Independencia, acontecimiento fundante de las repúblicas
latinoamericanas que se auto-festejan este año, vino a reeditar, “corregido y aumen-
tado” el abandono que el Despotismo Ilustrado trajo consigo de una práctica de
convivencia pese a todo incluyente que había prevalecido en las sociedades ameri-
canas durante todo el largo “siglo barroco”, la práctica del mestizaje; una práctica
que —pese a sufrir el marcado efecto jerarquizador de las instituciones monárquicas
a las que se sometía— tendía hacia un modo bastante abierto de integración de todo
el cuerpo social de los habitantes del continente americano.
Bienvenido por la mitad hispanizante de los criollos y rechazado por la otra, la
de los criollos aindiados, el Despotismo Ilustrado llegó, importado de la Francia
borbónica.
Con él se implantó en América la distinción entre “metrópolis” y “colonia” y se
consagró al modo de vida de la primera, con sus sucursales ultramarinas, como el
único “portador de civilización”; un modo de vida que, si quería ser consecuente,
debía primero distinguirse y apartarse de los modos de vida de la población natural
colonizada, para proceder luego a someterlos y aniquilarlos. Este abandono del
mestizaje en la práctica social, la introducción de un “apartheid latino” que, más allá
390
01-14d-Echeverría Bolivar-América Latina.indd 390 25/11/2014 04:06:16 p.m.
américa latina, 200 años de fatalidad
de jerarquizar el cuerpo social, lo escinde en una parte convocada y otra rechazada,
están en la base de la creación y la permanencia de las repúblicas latinoamericanas.
Se trata de repúblicas cuyo carácter excluyente u “oligárquico” —en el sentido
etimológico de “concerniente a unos pocos” —, propio de todo estado capitalista,
se encuentra exagerado hasta el absurdo, hasta la automutilación. Los “muchos”
que han quedado fuera de ellas son nada menos que la gran población de los indios
que sobrevivieron al “cosmocidio” de la Conquista, los negros esclavizados y traí-
dos de África y los mestizos y mulatos “de baja ralea”. Casi un siglo después, los
mismos criollos franco-iberizados —”neoclásicos”— que desde la primera mitad
del siglo xviii se habían impuesto con su “despotismo ilustrado” sobre los otros,
los indianizados —”barrocos”— pasaron a conformar, ya sin el cordón umbilical
que los ataba a la “madre patria” y sin el estorbo de los españoles peninsulares,
la clase dominante de esas repúblicas que se regocijan hoy orgullosamente por su
eterna juventud.
El proyecto implícito en la constitución de estas repúblicas nacionales, que desde
el siglo xix comenzaron a flotar como islotes prepotentes sobre el cuerpo social de
la población americana, imbuyéndole sus intenciones y su identidad, tenía entre sus
contenidos una tarea esencial: retomar y finiquitar el proceso de conquista del siglo
xvi, que se desvirtuó durante el largo siglo barroco. Es esta identidad definida en
torno a la exclusión, heredada de los criollos ilustrados ensoberbecidos, la misma
que, ligeramente transformada por doscientos años de historia y la conversión de la
modernidad europea en modernidad “americana”, se festeja en el 2010 con bombos
y platillos pero —curiosamente— “bajo estrictas medidas de seguridad”. Se trata
de una identidad que sólo con la ayuda de una fuerte dosis de cinismo podría ser
plenamente un motivo de “orgullo”. . . a no ser que, en virtud de un wishful thinking
poderoso —acompañado de una desesperada voluntad de obnubilación—, como
el que campea en Sudamérica actualmente, se la perciba en calidad de sustituida
ya por otra futura, totalmente transformada en sentido democrático.
Sorprende la insistencia con que los movimientos y los líderes que pretenden
construir actualmente la nueva república latinoamericana se empeñan en confundir
—como pareciera que también López Velarde lo hace en su Suave patria—,2 bajo el
La “patria suave” de López Velarde —aquella que quienes hoy la devastan se dan el lujo hi-
2
pócrita de añorar— pese a lo pro-oligáquica que puede tener su apariencia idílica provinciana (con
391
01-14d-Echeverría Bolivar-América Latina.indd 391 25/11/2014 04:06:16 p.m.
bolívar echeverría
nombre de Patria, un continuum que existiría entre aquella nación-de-estado construi-
da hace doscientos años como deformación de la “nación natural” latinoamericana,
con su identidad marmórea y “neoclásica”, y esta misma “nación natural”, con su
identidad dinámica, variada y evanescente; un continuum que, sarcásticamente,
no ha consistido de hecho en otra cosa que en la represión de ésta por la primera.
Es como si quisieran ignorar o desconocer, por lo desmovilizador que sería reco-
nocerla, aquella “guerra civil” sorda e inarticulada pero efectiva y sin reposo que
ha tenido y tiene lugar entre la nación-de-estado de las repúblicas capitalistas y la
comunidad latinoamericana en cuanto tal, en tanto que marginada y oprimida por
éstas y por lo tanto contraria y enfrentada a ellas. Se trata de una confusión que
lleva a ocultar el sentido revolucionario de ese wishfulthink ing de los movimientos
sociales, a desdeñar la superación del capitalismo como el elemento central de las
nuevas repúblicas y a contentarse con quitar lo destructivo que se concentraría en
lo “neo” del “neoliberalismo” económico, restaurando el liberalismo económico “sin
adjetivos” y remodelándolo como un “capitalismo con rostro humano”. Es un quid
pro quo que, bajo el supuesto de una identidad común transhistórica, compartida por
opresores y oprimidos, explotadores y explotados, integrados y expulsados, pide que
se lo juzgue como un engaño históricamente “productivo”, útil para reproducir la
unidad y la permanencia indispensables en toda comunidad dotada de una voluntad
de trascendencia. Un quid pro quo cuya eliminación sería un acto “de lesa patria”.
Desde un cierto ángulo, las “Fiestas del bicentenario”, más que de conmemo-
ración, parecen fiestas de auto-protección contra el arrepentimiento. Al fundarse,
las nuevas repúblicas estuvieron ante una gran oportunidad, la de romper con el
pasado despótico ilustrado y recomponer el cuerpo social que éste había escindido.
En lugar de ello, sin embargo, prefirieron exacerbar esa escisión —último día de
despotismo y primero de lo mismo, se leía en la pinta de un muro en el Quito de
entonces— sacrificando la posible integración en calidad de ciudadanos de esos
miembros de la comunidad que el productivismo ilustrado había desechado por
“disfuncionales”. Y decidieron además acompañar la exclusión con una parceliza-
todo y patrones “generosos” como el de Rancho Grande), resulta a fin de cuentas todo lo contrario.
Es corrosiva de la exclusión aceptada y consagrada. El erotismo promíscuo de la “nación natural”
que se asoma en ella, subrepticio pero omnibarcante, no reconoce ni las castas ni las clases que son
indispensables en las repúblicas de la “gente civilizada”, hace burla de su razón de ser.
392
01-14d-Echeverría Bolivar-América Latina.indd 392 25/11/2014 04:06:16 p.m.
américa latina, 200 años de fatalidad
ción de la totalidad orgánica de la población del continente americano, que era una
realidad incuestionable pese a las tan invocadas dificultades geográficas.
Enfrentadas ahora a los resultados catastróficos de su historia bicentenaria, lo
menos que sería de esperar de ellas es un ánimo de contrición y arrepentimiento.
Pero no sucede así, lo que practican es la “denegación”, la “transmutación del pecado
en virtud”. Esta ceguera autopromovida ante el sufrimiento que no era necesario
vivir pero que se vivió por culpa de ellas durante tanto tiempo las aleja de todo
comportamiento autocrítico y las lleva por el contrario a levantar arcos triunfales y
abrir concursos de apología histórica entre los letrados y los artistas.
Los de este 2010 son festejos que en medio de la autocomplacencia que apa-
rentan no pueden ocultar un cierto rasgo patético; son ceremonias que se delatan y
muestran en el fondo algo de conjuro contra una muerte anunciada. En medio de
la incertidumbre acerca de su futuro, las repúblicas oligárquicas latinoamericanas
buscan ahora la manera de restaurarse y recomponerse aunque sea cínicamente
haciendo más de lo mismo, malbaratando la migaja de soberanía que aún queda en
sus manos. Festejan su existencia bicentenaria y a un tiempo, sin confesarlo, usan
esos festejos como amuletos que les sirvan para ahuyentar la amenaza de desapa-
rición que pende sobre ellas.
El aparato institucional republicano fue diseñado en el siglo xix para organizar
la vida de los relativamente pocos propietarios de patrimonio, los únicos ciuda-
danos verdaderos o admitidos realmente en las repúblicas. Con la marcha de la
historia debió sin embargo ser utilizado políticamente para resolver una doble tarea
adicional: debía primero atender asuntos que correspondían a una “base social”
que las mismas repúblicas necesitaban ampliar y que lo conseguían abriéndose
dosificadamente a la población estructuralmente marginalizada pero sin afectar y
menos abandonar su inherente carácter oligárquico. Era un aparato condenado a
vivir en crisis permanente.
“Anti-gattopardiano”, suicida, el empecinamiento de estas repúblicas en practicar
un “colonialismo interno” —ignorando la tendencia histórica general que exigía
ampliar el sustento demográfico de la democracia— las llevó a dejar que su vida
política se angostara hasta el límite de la ilegitimidad, provocando así el colapso
de ese aparato.
Ampliado y remendado sin ton ni son, burocratizado y distorsionado al tener
que cumplir una tarea tan contradictoria, el aparato institucional vio agudizarse su
393
01-14d-Echeverría Bolivar-América Latina.indd 393 25/11/2014 04:06:17 p.m.
bolívar echeverría
disfuncionalidad hasta el extremo de que la propia ruling class comenzó a desenten-
derse de él. Abdicando del encargo bien pagado que le había hecho el capital y que
la convirtió en una élite endogámica estructuralmente corrupta; tirando al suelo el
tablero del juego político democrático representativo y devolviéndole al capital “en
bruto” el mando directo sobre los asuntos públicos, esta ruling class se disminuyó
a sí misma hasta no ser más que un conglomerado inorgánico de poderes fácticos,
dependientes de otros trans-nacionales, con sus mafias de todo tipo —lo mismo
legales que delincuenciales— y sus manipuladores mediáticos.
Prácticamente desmantelada y abandonada por sus dueños “verdaderos”, la
“supraestructura política” que estas repúblicas se dieron originalmente y sin la cual
decían no poder existir, se encuentra en nuestros días en medio de un extraño fenó-
meno; está pasando a manos de los movimientos socio-políticos anti-oligárquicos y
populistas que antes la repudiaban tanto o más de lo que ella los rechazaba. Son estos
movimientos los que ahora, después de haberse “ganado el tigre en la feria”, buscan
forzar una salida de su perplejidad y se apresuran a resolver la alternativa entre
restaurar y revitalizar esa estructura institucional o desecharla y sustituirla por otra.
Se trata de conglomerados sociales dinámicos que han emergido dentro de aquella
masa “politizada” de marginales y empobrecidos, generada como subproducto de
la llamada “democratización” de las repúblicas oligárquicas latinoamericanas; una
masa que, sin dejar de estar excluida de la vida republicana, había sido semiintegrada
en ella en calidad de “ejército electoral de reserva”.
Las “fiestas del bicentenario”, convocadas al unísono por todos los gobiernos
de las repúblicas latinoamericanas y organizadas por separado en cada una de
ellas, parecerían ser eventos completamente ajenos a “los de abajo”, espectáculos
republicanos “de alcurnia”, transmitidos en toda su fastuosidad por los mono-
polios televisivos, a los que esas mayorías sólo asistirían en calidad de simples
espectadores boquiabiertos, entusiastas o aburridos. Sin embargo, son fiestas que
esas mayorías han hecho suyas, y no sólo para ratificar su “proclividad festiva”
mundialmente conocida, sino para hacer evidente, armados muchas veces sólo
de la ironía, la realidad de la exclusión soslayada por la ficción de la república
bicentenaria.
Las naciones oligárquicas y las respectivas identidades artificialmente únicas y
unificadoras, a las que las distintas porciones de esa población pertenecen tangen-
cialmente, no han sido capaces de constituirse en entidades incuestionablemente
394
01-14d-Echeverría Bolivar-América Latina.indd 394 25/11/2014 04:06:17 p.m.
américa latina, 200 años de fatalidad
convincentes y aglutinadoras. Su debilidad es la de la empresa histórica estatal que
las sustenta; una debilidad que exacerba la que la origina.
Doscientos años de vivir en referencia a un estado o república nacional que las
margina sistemáticamente, pero sin soltarlas de su ámbito de gravitación, han llevado
a las mayorías de la América Latina a apropiarse de esa nacionalidad impuesta, y
a hacerlo de una manera singular.
La identidad nacional de las repúblicas oligárquicas se confecciona a partir de las
características aparentemente “únicas” del patrimonio humano del estado, asentado
con sus peculiares usos y costumbres sobre el patrimonio territorial del mismo. Es
el resultado de una funcionalización de las identidades vigentes en ese patrimonio
humano, que adapta y populariza convenientemente dichos usos y costumbres
de manera que se adecuen a los requerimientos de la empresa estatal en su lucha
económica con los otros estados sobre el escenario del mercado mundial.
La innegable gratuidad o falta de necesidad del artificio nacional es un hecho
que en la América Latina se pone en evidencia con mucha mayor frecuencia y des-
nudez que en otras situaciones histórico-geográficas de la modernidad capitalista.
Pero es una gratuidad que, aparte de debilitar al estado, tiene también efectos de
otro orden. Ella es el instrumento de una propuesta civilizatoria moderna, aunque
reprimida en la modernidad establecida, acerca de la autoafirmación identitaria
de los seres humanos.
La “nación natural” mexicana o brasileña no sólo no pudo ser sustituida por la
nación-de-estado de estos países sino que, al revés, es ella la que la ha rebasado e
integrado lentamente. En virtud de lo precario de su imposición, la nación-de-estado
les ha servido a las naciones latinoamericanas como muestra de la gratuidad o falta
de fundamento de toda autoafirmación de identidad, lo que es el instrumento idóneo
para vencer la tendencia al substancialismo regionalista que es propio de toda nación
moderna bien sustentada. Muy pocos son, por ejemplo, los rasgos comunes presentes
en la población de la república del Ecuador —república diseñada sobre las rodillas
del Libertador—, venidos de la historia o inventados actualmente, que pudieran
dar una razón de ser sólida e inquebrantable a la nación-de-estado ecuatoriana. Sin
embargo, es innegable la vigencia de una “ecuatorianidad” —levantada en el aire,
si se quiere, artificial, evanescente y de múltiples rostros—, que los ecuatorianos
reconocen y reivindican como un rasgo identitario importante de lo que hacen y lo
395
01-14d-Echeverría Bolivar-América Latina.indd 395 25/11/2014 04:06:17 p.m.
bolívar echeverría
que son cada caso, y que les abre al mismo tiempo, sobre todo en la dura escuela
de la migración, al mestizaje cosmopolita.
La disposición a la autotransformación, la aceptación dialógica —no simple-
mente tolerante— de identidades ajenas, viene precisamente de la asunción de lo
contingente que hay en toda identidad, de su fundamentación en la pura voluntad
política, y no en algún encargo mítico ancestral, que por más terrenal que se pre-
sente termina por volverse sobrenatural y metafísico. Esta disposición es la que da
a la afirmación identitaria de las mayorías latinoamericanas —concentrada en algo
muy sutil, casi sólo una fidelidad arbitraria a una “preferencia de formas”—, el
dinamismo y la capacidad de metamorfosis que serían requeridos por una moder-
nidad imaginada más allá de su anquilosamiento capitalista.
396
01-14d-Echeverría Bolivar-América Latina.indd 396 25/11/2014 04:06:17 p.m.
II. El Estado en la
teoría social latinoamericana
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 397 24/11/2014 05:09:14 p.m.
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 398 24/11/2014 05:09:14 p.m.
El Estado en América Latina*
rené zavaleta mercado
L o que se ha llamado la guerra social de Bolívar, ¿no es acaso la contradicción
entre un primer movimiento reaccionario de masas y la proposición iluminista?
No terminará acá la historia de los pueblos reaccionarios, y la contrarrevolución
se verá varias veces como una de las formas de organización de la sociedad. ¿No
es verdad a la vez que esas masas godificadas de Boves calificaron el origen sin
duda mantuano del Estado venezolano? Se puede decir incluso —es una hipótesis
verosímil— que Bolívar aprendió de sus enemigos y que después de esta suerte de
abigeato de masas el proyecto venezolano mismo quedó teñido con su recuerdo.
No sería por cierto la única vez que la sociedad civil tome un decurso más reaccio-
nario que el Estado, lo cual sin duda contradice la sostenida idea de la masa como
portadora natural de democracia. Aquí la masa reaccionaria impone un patrón que
sin embargo no será reaccionario: la necesidad de hacer una guerra con las masas.
De la misma manera, podría encararse una interpretación estatal a partir del
encuentro con el espacio, o sea la organización del escenario. Sí, Rusia es la lucha
contra el frío. En todo caso el fundarse en el mayor espacio desierto del planeta ¿no
habrá tenido algo que ver con el origen de una burocracia lúcida y precoz como la
brasileña? El Perú o México tuvieron muchos burócratas; sin embargo, la idea de
la burocracia en su validez moderna no prendió jamás. Por el contrario, se mostra-
ron como sociedades, hasta cierto momento al menos, signadas por una suerte de
* En René Zavaleta, La autodeterminación de las masas. Antología, compilador Luis Tapia,
Bogotá, Colombia, Siglo del Hombre Editores/clacso, 2009, pp. 321-355.
[399]
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 399 24/11/2014 05:09:14 p.m.
rené zavaleta mercado
infecundidad burocrática. El hecho es que los brasileños desarrollaron como Estado
sentimientos o prácticas especiales opuestos a los de México y Argentina. Era como
el orgullo del propio exceso, pero nadie decía que la extensión hacía mal. De esto
debe inferirse que hay consecuencias ideológicas muy diferentes según el tipo de
relación primaria que se produce entre el núcleo de lo social y el territorio al que se
referirá. En todo caso, se podría deliberar como la brasileña o, de un modo aún más
fascinante, de una clase política o clase general como la que emerge en México de la
catástrofe revolucionaria, lo cual por cierto es algo más que un decoro inteligente.
Es cierto, por otro lado, que podemos detectar grandes momentos constitutivos,
como los del Chile de Arauco y el México de la Revolución, que los explican de
un modo casi exhaustivo en cuanto Estados mismos. Eso tampoco puede ser un
desiderátum si se considera la situación de países como Perú y Bolivia, en los que la
propia profundidad del momento constitutivo ancestral bloquea o inutiliza la solu-
ción de la cuestión agraria que es, después de todo, la hora decisiva de la fundación
del capitalismo. Está demás decir que, en gran medida por cierto, la democracia
depende de los modos de resolución de la cuestión agraria. Si esto es un momento
remoto para los europeos, no lo es para nosotros.
La variedad de coyunturas largas en materia de lo que llamaremos la ecuación
social propone también paradojas tan llamativas como el predominio taxativo, y se
diría asediante, de la sociedad civil tanto en la Argentina posterior a 1930, al me-
nos, que es el país más completo o más armónicamente capitalista de la región, y
Bolivia, que es quizá el más atrasado. Esto no habla para nada del funcionamiento
de una supuesta correspondencia entre la base económica y la superestructura
estatal, ni tampoco, por la vía opuesta, del caso de Chile, que con una estructura
social atrasada (aunque media) tuvo sin embargo un aparato estatal que era quizá
el más parecido a los europeos.
En la prospección del asunto tampoco pueden omitirse momentos tan perento-
rios como los de la constitución de la multitud, o sea la impregnación de la libertad
a la masa, la función de la violencia generada como instauración de procesos de
solidaridad o reconocimiento y la actuación —complementaria o central, según los
casos— del excedente como patrón de mediación o como contorno.
¿Es o no cierto que la sociedad civil que resulta es muy diferente cuando son los
esclavos, por ejemplo, quienes se liberan a sí mismos, como ocurrió en Cuba, donde
la guerra de la independencia era a la vez la del antiesclavismo, de cuando reciben
400
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 400 24/11/2014 05:09:14 p.m.
el estado en américa latina
la libertad desde el poder, como ocurrió en gran medida (aunque nada ocurre en
una completa medida) en Brasil? Una cosa es, por cierto, la autoconstitución del
zapatismo, campesinos que conquistan su propia tierra, y otra la descampesinización
vertical autoritaria y estatal, como la que ocurrió en el vaciamiento general de la
Argentina y parcial en el sur de Chile.
La violencia, por otro lado, es sin duda un acontecimiento interpelatorio de primer
orden, porque estar en la violencia es lo mismo que ponerse en estado de disposición.
Es la gran mortandad social el nudo de la articulación social, y no el mercado, que es
en cambio su consecuencia, en México, Cuba y quizá ahora también en Nicaragua.
Los episodios de un maximalismo triunfante de masas pueden, en contradicción con
esos casos, clausurar por tiempo poco menos que indefinido el margen de desarrollo
de las fuerzas productivas, y sobre todo de una de las más interesantes entre ellas,
que es el Estado. Parecería Haití, en efecto, el caso de una sociedad cristalizada en
torno a unas masas que quizá vencieron demasiado en torno a un programa atrasado,
que llevaron su programa radical hasta el fin, donde, en el fin, no había nada.
Tampoco es fácil, en absoluto, el metabolismo entre excedente y apropiación
estatal. El Perú del guano, que ya no era una colonia, es un ejemplo aún mejor que
Potosí para mostrar que el excedente puede ocurrir a tropel sin impactar los órdenes
estatales que lo ven pasar como impasibles. En contraparte, unidades nacionales
más bien modestas en su dimensión, sin duda lograron captar una parte interesante
del excedente que produjeron, como ocurrió en Uruguay y Costa Rica. Ya esto por
sí insinúa cierta vinculación entre lo democrático y la autodeterminación que, para
este efecto, se traduce en la capacidad de absorción local del excedente.
En líneas que son casi desconsideradamente gruesas, tal es la abundancia del
tema en América Latina un siglo y medio después de la enunciación de los Estados
nacionales. Es a la vez lo que muestra la dificultad de una exposición sistemática y
unificada del tema. En todo caso, ensayaremos la formulación de algunos módulos
más o menos genéricos sobre el tema.
La “teoría general” del Estado
Preguntarse si había o no una teoría marxista del Estado parecía, hace unos años,
una pregunta puntual. De entrada, ello mismo podía dar lugar a varios reparos. En
401
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 401 24/11/2014 05:09:15 p.m.
rené zavaleta mercado
primer término, desde luego que era una falla del marxismo no tener una teoría al
respecto, dentro de la línea de que el Marx maduro se había interrumpido cuando
ingresaba a la exposición de su pensamiento sobre el Estado y las clases, etc. En
realidad, Marx habló toda su vida acerca de estos temas. Con todo, puesto que el
capitalismo en su fase actual tiende a hacerse menos societario y más estatal, sin
duda habría sido difícil que Marx previera la forma en que ocurrirían las cosas.
Por lo demás, el mundo sería sencillo si tuviéramos una respuesta —de Marx o
cualquiera— para todos los problemas, o aun para una línea determinada de ellos.
Por otros conceptos, dejando de lado esta suerte de resentimiento exegético hacia
Marx, que no es relevante, se debe cuestionar la proposición en su principio, es decir,
la medida en que es posible una teoría general del Estado en cuanto tal, o sea, un
modelo de regularidad para la superestructura en parámetros de reiterabilidad com-
parables al concreto de pensamiento que se supone que obtuvo Marx sobre el modo
de producción capitalista, es decir, el núcleo reiterable de su estructura primordial.
Un argumento en favor de la hipótesis de una teoría general sería sin duda el
que viene de aquellos aspectos de la producción, o base de la economía, que deter-
minan de un modo necesario ciertos aspectos de la superestructura. En la medida
en que eso existe, se cumple sin duda la idea de la correspondencia necesaria que
muchos marxistas dedujeron de la metáfora del Überbau. El hombre libre, por
ejemplo, debe ser libre a la vez en el mercado, en el dato productivo en sí y en todo
lo demás, porque no es una entidad escindible. Por tanto, la existencia de hombres
libres como unidad de composición del modo de producción capitalista es una
condición lo mismo en la base que en la superestructura.
De otro modo, nadie podría negar la relación que hay entre el ritmo de rotación
del capital y las grandes totalizaciones capitalistas, como la nación y el Estado mo-
derno, y aun entre el valor como forma general y la producción de sustancia estatal,
o, por último, entre el patrón de desdoblamiento de la plusvalía y la formación del
capitalista total. Algunos de estos aspectos han sido estudiados con lucidez por la
llamada “escuela lógica del capital”. No son para nada acotaciones secundarias. Con
todo, reconocido que hay aspectos de la superestructura que pertenecen al modelo
de regularidad del modo de producción capitalista, o sea la consideración de éste
como objeto teórico, es preciso hacer algunos recaudos necesarios.
En la base económica, por ejemplo, la reproducción es ampliada en su carácter,
o sea que no hay reproducción sin valorización. Eso no ocurre del mismo modo en
402
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 402 24/11/2014 05:09:15 p.m.
el estado en américa latina
la superestructura. Aquí la ampliación de la reproducción no ocurre de un modo
automático, es decir, como decía Althusser, “debe prepararse”. La ampliación, por
tanto, es un acto consciente, del que no sería capaz un Estado meramente especular.
Esto, por un lado. Por otro, está el problema del resabio. No hay duda de que a
nivel productivo existe también la resaca o memoria de fases productivas previas.
Esto ocurre con todo en una escala absolutamente menor que en la superestruc-
tura. En este plano, la ideología necesaria actual, o sea aquella sin la cual no se da
la explicitación del acto productivo, está rodeada de una atmósfera de herencias
ideológicas no necesarias o libres, que pueden adquirir una validación capitalista,
pero también una anticapitalista. Por tanto, el problema de la selección de los ideo-
logemas actualmente necesarios debe provenir del conocimiento de los cambios que
supone la ampliación productiva. O sea, otra vez, un acto consciente.
Ahora bien, el ciclo de rotación, o la generalización de la forma valor, o el des-
doblamiento de la plusvalía, nos dan la medida en que se obtienen sus resultados,
es decir, el grado del Estado o la dimensión de totalización, pero no nos explican
el carácter de los mismos. Eso conduce a captar, como lo hace la escuela lógica, la
factualidad de estos acontecimientos (como el Estado), pero no su cualidad, que
sólo puede ser dada por su historia interior. Eso es lo que señala el límite de este
tipo de razonamientos. En otros términos, es por esto que las categorías intermedias,
predominantemente históricas, como formación económico-social, bloque histórico,
superestructura, hablan de la diversidad o autoctonía de la historia del mundo, y en
cambio el modo de producción capitalista, considerado como modelo de regularidad,
se refiere a la unidad de esta historia o mundialización de la historia. Esto mismo
es sin duda un obstáculo, no meramente argumental, para una “teoría general”.
Porque incluso proposiciones legítimas, sin duda, como la idea de la sociedad
en cuanto totalidad concreta, o el apotegma de la simultaneidad entre base y super-
estructura, pueden conducir, si no se los tiene presentes al mismo tiempo que su
correlato, que es la especificidad de la superestructura, a una suerte de supresión
conceptual de la autonomía de lo político. Es pues cierto que la gran generalidad
de los acontecimientos y procesos de la superestructura obedece a una lógica causal
propia que sólo tiene que ver de un modo diferido y remoto con las articulaciones
propias del acto productivo, al cual, por otra parte, determina a su turno. Es claro
que no se solucionan los problemas diciendo que un costado depende del otro. Hay
que definir las fases de determinación lineal de la infraestructura económica sobre
403
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 403 24/11/2014 05:09:15 p.m.
rené zavaleta mercado
lo superestructural y los momentos (que son netos cuando existen) de primacía de
lo político. Esto no habla de una cuestión de leyes, sino de situaciones.
El requisito del Estado es la producción de materia estatal, o sea de sustancia
social, en la medida en que ella produce resultados de poder. Se puede decir que
todo lo que pasa por mano del Estado se convierte en materia estatal. Es por eso
que la decisión de suprimir la interautonomía entre base y superestructura, a partir
de datos demasiado notorios, como el Estado productor, o el control del mercado,
es una fuga retórica que, como decíamos, tiene el lado vicioso de negar o dismi-
nuir la vigencia del concepto de autonomía de lo político, ahora casi una conquista
conceptual. El Estado, cuando participa en el piso productivo o en la propia cir-
culación, no lo hace como productor privado capitalista. En otros términos, si el
capitalista produce zapatos, y el Estado produce zapatos, una cosa es diferente de
la otra, porque el Estado produce a la vez sustancia estatal. Si se hace cargo de una
planta siderúrgica, no es hierro lo que produce, sino la determinación o carga estatal
bajo la forma de hierro. Por tanto, si el Estado produce, lo hace al servicio de sus
objetivos reales, que siguen siendo la calificación de la circulación de la plusvalía
y la construcción del capitalista total. Pedirle por tanto abstinencia productiva, es
decir, que no baje de la superestructura, es caricaturizar los conceptos. El Estado,
puesto que no se debe sino a sí mismo (esa es la razón de Estado), se vale de todos
los medios que existen para cumplir sus fines que, a sus ojos al menos, son legítimos
por el solo hecho de venir de él. El ethos, por tanto, es el mismo cuando el Estado
produce y cuando no produce, y lo que importa en todo caso es su naturaleza de
clase, o sea, su espíritu como Estado. El estudio del Estado como situación con-
creta, como agregación histórica y como particularidad puede resultar, entre tanto,
aleccionador en el más alto grado.
Instrumentalistas, estructuralistas, hegelianos
Veamos cómo relacionar estos conceptos con las discusiones en América Latina. Por
desgracia se advierte cierta tendencia a buscar soluciones teóricas para obstáculos
teóricos, lo cual en principio parecería razonable si se tratara de actos teóricos cons-
truidos mirando lo factual. Eso, con todo, puede adquirir cierta lógica expositiva,
pero no se puede evitar la impresión de un comercio de categorías puras cerradas
404
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 404 24/11/2014 05:09:15 p.m.
el estado en américa latina
en un universo de categorías puras, con lo cual pierden su significación hacia fue-
ra. En lo que se refiere a nuestra discusión, estas inclinaciones se traducen en las
visiones estructuralista e instrumentalista del Estado.
En el análisis de los estructuralistas se dice que lo que importa no es quién es
el titular del poder del Estado, sino que éste, el poder, es una relación objetiva,
o sea que el Estado recoge en sí no sólo la imposición de la clase dominante sino
también el grado de las conquistas de los sectores subalternos. Asume entonces
toda la lucha social, y no sólo su resultado. Por debajo de esto trabaja el criterio
que podemos llamar de reciprocidad o complicidad. El vencedor contiene al vencido,
el oprimido en algo se parece al opresor. Es, en otros términos, la hegemonía, o al
menos su premio.
Esta tendencia, en suma, o más bien esta clasificación elevada sin justificación
al nivel de escuela teórica, describe al Estado en un contorno de democracia re-
presentativa, y sin duda es tributaria del supuesto hegemónico: los argumentos o
los requerimientos de tu enemigo han de figurar en algún grado en la dominación
a que se le somete. Después de Gramsci no se puede imaginar dominación alguna
que sea estable, ni aun del modo más relativo, al margen de tal razonamiento. En
la política, el sueño de las victorias totales es tan absurdo como en la guerra.
Se trata, sin embargo, de una estructura de poder que no puede descontextua-
lizarse. Fue Hilferding quien habló del “capitalismo organizado”, y es indudable
que la monopolización, el control social del mercado, no pueden desvincularse
del challenge-response que vino tras la crisis del 29 en los países centrales. En la
mayor parte de los casos, además, no se trató de una hegemonía dichosa, sino de
una hegemonía fundada en la abolición de la política y en la transformación de la
masa en una mayoría no autorrepresentable. De tal modo que hay aquí inconse-
cuencia con relación a una deuda intelectual reconocible, falta de circunscripción
del análisis al área geográfica en que ocurrió (tan inadmisible como no percibir
que el capitalismo organizado o Estado estructural no ocurrió de veras sino en
países captadores del excedente mundial, o sea en el centro) y una visión idílica de
la subsunción hegemónica.
Es necesario tener en cuenta, por lo demás, la dualidad que es propia del Es-
tado, porque cada Estado lo es siempre de dos maneras. En todo caso, fue Lenin
quien sostuvo que el Estado es la síntesis de la sociedad. Se supone que ello quería
decir que es el resultado político, su consecuencia revelada como ultimidad, pero
405
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 405 24/11/2014 05:09:15 p.m.
rené zavaleta mercado
no que se le viera como un resumen literal de ella, lo cual sería sólo una tautología.
Hablamos por tanto de una síntesis, pero de una síntesis realizada desde un de-
terminado punto de vista, una síntesis calificada. Es extraño que estructuralistas
como Poulantzas retomaran la idea de la síntesis como espejo o reflejo. El Estado
sería así un proceso objetivo o conclusión, es decir que no se haría sujeto nunca.
Extraño, porque es un argumento que en su voluntad se dirigía precisamente con-
tra Lenin. Hay en esto una hesitación. Por un lado, la composición hegemónica
se resolvería a nivel de la sociedad civil; por otro, en los mismos llamados aparatos
del Estado. El Estado no haría sino recoger lo que saliera de ello. La elaboración
de la materia estatal en el plano de la sociedad civil es indiscutible, pero el Estado,
hay que decirlo, es Estado en la medida en que se reserva el privilegio de dar su
propio color o señal a ese mensaje. Por otro lado, si bien es verdad que el Estado
en cuanto aparato puede ser el escenario de las luchas de clases, eso se reserva sólo
para determinadas instancias. En definitiva, no ocurre sino en el Estado inestruc-
turado o aparente y en el llamado Estado estructural, es decir, el Estado propio del
“capitalismo organizado”. La impenetrabilidad de la burocracia a la lucha de clases
es, en cambio, la normalidad del Estado moderno. Volvemos siempre a lo mismo,
porque hablar en general no resuelve las cosas.
La aparición del Estado es con todo a lo Jano, porque es el único que comparte
la internidad de la sociedad y es a la vez la externidad de ella. En este orden de
cosas, hay que decir que el desprendimiento del Estado respecto de la sociedad es
un proceso de la historia, o sea algo que se ha obtenido a veces, y a veces no, o que
no se lo ha obtenido de un modo ocasional y patético. Sobra decir, por lo demás,
que un eventual aislamiento real entre la sociedad y el Estado es una contradictio
in adjecto, porque no producirá sino una mutua inutilidad. Es más bien un tipo de
relación intermitente. Por cuanto es algo externo a la sociedad, algo desprendido
o separado de ella (un aparato especial), no de- be aceptar sino las controversias
que ocurran dentro del margen de esa determinación esencial, que es la razón del
Estado o soberanía. Desde otro punto de vista, se trata de una determinación que se
parece a la relación que Bacon encontraba entre el hombre y la naturaleza, es decir,
que el Estado no puede determinar a la sociedad civil si no la sigue, que la califica,
pero dentro del seguimiento de su sentido. En esto, es un resultado de la sociedad.
En la gestación de la ecuación, el Estado mismo es un actor consciente (o
se propone serlo) dentro de la sociedad civil, sea como productor, como emisor
406
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 406 24/11/2014 05:09:15 p.m.
el estado en américa latina
ideológico y aun como facción, según el momento del desarrollo de esa relación.
El valor mismo es la igualdad o ecuación histórico-moral entre el bloque de la
dominación, cuyo centro es el Estado, y el trabajador productivo total. Lo que de
vendría metafísico sería en cambio suponer que el Estado en momento alguno deje
de ser un personaje central en el mercado; lo que difieren son sólo las mediaciones
o las políticas con que se mueve en el mercado. El Estado, en suma, es la atmós-
fera de la producción (lo cual no le impide participar como productor mismo, si
ello es necesario) y la precondición del mercado, aparte desde luego de ser el aval
extraeconómico de la producción y el mercado.
La visión estructuralista del Estado es así lo más parecido a una dominación legal
con administración burocrática. En realidad, este estado de separación limitado o
autonomía relativa es quizá el hallazgo conservador más importante de la historia
del capitalismo. Con todo, lo mismo que en el diseño sistémico a la manera de
Habermas, es algo perfecto en la medida en que su requisito o seguro se cumpla,
es decir, en la medida de su garantía externa, que es la legitimación u óptimo social.
Por consiguiente, la medida en que un estatuto dominante, más representativo o
menos representativo, puede contener a la vez la lógica de las clases subalternas,
es limitada en su carácter. Hay un momento en que las cosas mismas quieren per-
tenecer a alguien, en que todas ellas tributan al sentido esencial o ultima ratio de la
sociedad, que es lo que encarna el Estado.
En algunos casos se tiende a esbozar una caricatura para enseñar de inmediato
lo grotesca que es. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se habla de Lenin y el
instrumentalismo. Es cierto que Lenin apenas si mencionó el problema de la au-
tonomía relativa, que es un nudo de cuestión, pero atribuirle una fusión necesaria
entre la clase dominante y el aparato o implicar que no entendía la fuerza de la
democracia en el Estado moderno supone no haber hojeado un libro tan rotundo
como Dos tácticas.
Lenin, por tanto, no era un instrumentalista, o al menos no lo era en general.
Sin embargo, el instrumentalismo como tal no es tampoco algo que carezca en ab-
soluto de consistencia. Al menos por un período en extremo prolongado como es la
acumulación originaria, o sea la organización de la supeditación real del trabajo en
el capital (fase que está lejos de haberse concluido en América Latina), el Estado
en efecto es instrumental por antonomasia.
407
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 407 24/11/2014 05:09:16 p.m.
rené zavaleta mercado
Se trata de una forma extraeconómica de la acumulación, y eso por cierto no
ocurre sino del modo más ocasional al margen del poder.
En su acepción más remota, es claro que el Estado es un aparato de una clase o
de un bloque para dominar a otro, aunque sea de un modo diferido. En realidad,
la forma instrumental es una reminiscencia de los momentos primarios del poder.
En todo caso, hasta obtenerse la despersonalización del Estado, que no ocurre sino
con la autonomía relativa, habrá de pasar un buen trecho. Por lo demás, las situa-
ciones dilemáticas son abundantes. En México, por ejemplo, ¿quién representa a la
clase dominante? ¿Será la clase general, que vigila los intereses largos del proyecto
burgués, o la burguesía misma, que no aspira más que al reparto de privilegios
inmediatos? Un Estado, por lo demás, que controla o absorbe casi toda la dirección
de un inmenso movimiento obrero, pero que a la vez entrega sin vacilación el grueso
del excedente a la burguesía no gobernante. Hay aquí una sucesión de comporta-
mientos estructurales e instrumentales que es heteróclita. Instrumentalidad, por
consiguiente, si es que debe aceptarse este término de dudoso valor sistemático, no
puede significar la ocupación literal y material del aparato estatal por la burguesía,
aunque es claro, y en ello tiene razón Miliband, que una más homogénea y exclusiva
proveniencia de clase debe tener algún significado. El reclutamiento de la clase
política mexicana, por ejemplo, es cada vez más oligárquico, en la misma medida
en que decae el poderío hegemónico del Estado.
Es pues ostensible el riesgo de trabajar con tales taxonomías difusas. La inme-
diata ocupación del Estado por hombres personalmente pertenecientes a una clase
dominante no indica una visión o interpretación instrumentalista del Estado, sino
una situación instrumental. Somoza reunía en sí el poder político personal, el poder
militar personal y el poder económico personal, o sea que el Estado nicaragüense era
instrumental por donde se lo viera. En un gran número de países latinoamericanos,
bastaría con mencionar Perú y Bolivia, el conjunto de los puestos de poder exige una
extracción social bien delimitada, y eso no ha sido alterado ni por el nacionalismo
militar ni por la revolución nacional.
Que empresarios a la manera de Roberto Campos o Martínez de Hoz o Prado
o Alessandri se hicieran cargo de situaciones céntricas del poder, es sin duda una
instancia instrumental del Estado, aunque el contexto global de ese Estado no lo
sea. Por eso, los términos mismos estructuralista o instrumentalista describen más
bien datos factuales que marcos metodológicos para estudiar el Estado. Tampoco
408
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 408 24/11/2014 05:09:16 p.m.
el estado en américa latina
era por estatolatría que Hegel dio las premisas de lo que se ha llamado la escuela
“marxista-hegeliana”, sino porque el Estado prusiano ocurrió de esa manera. La
supremacía esporádica o de ciclo largo del Estado sobre la sociedad es un aconte-
cimiento frecuente por lo demás, y eso es desde el capitalismo de Estado en que
pensó Lenin y de la nep hasta la “derivación” en Keynes, desde los Miji hasta la
Alemania en que piensa Offe. El Estado, en suma, no es un mero resultado, sino que
contiene elementos más o menos amplios de conciencia, la capacidad de valuación
de la sociedad y de incursión sobre ella. Es capaz de ser activo en el mercado y su
transformación, al menos dentro de los límites de sus determinaciones constitutivas
o de su naturaleza de clase.
La ecuación social o eje
La manera abigarrada que tienen las cosas al entrelazarse propone por sí misma el
concepto de ecuación social o sistema político, que es una de las acepciones que daba
Gramsci al bloque histórico: el grado en que la sociedad existe hacia el Estado y lo
inverso, pero también las formas de su separación o extrañamiento. El análisis mismo
del Estado como aparato y como ultimidad clasista sugiere la forma de su relación
con la sociedad civil. Por razones propias de cada caso, hay ecuaciones en las que la
sociedad es más robusta y activa que el Estado, ecuaciones donde el Estado parece
preexistir y dominar sobre la sociedad, al menos durante períodos determinados, y
sistemas donde hay una relación de conformidad o ajuste. Esa relación supone un
movimiento, y por eso es tan absurdo hacer clasificaciones finales sobre ello. La
cualidad estatal, no estatal o intermedia de una instancia, depende de su momento.
En el estatuto actual, el sindicato en México, por ejemplo, es una mediación ca-
racterística, un filtro entre la sociedad y el Estado. Ocurría algo semejante con los
sindicatos del tiempo de Perón, en la Argentina. Si se tomara esta situación haciendo
un corte estático, debería concluirse, como quería Althusser: demasiado cooptados,
leales y sumergidos en el sentido del Estado, serían en la práctica verdaderos apa-
ratos ideológicos del Estado (y también políticos). Por su función, devienen en efecto
brazos del Estado, y sus dirigentes en funcionarios de éste. Pero eso no ocurre de
la misma manera en Bolivia, donde los sindicatos han existido siempre contra el
Estado, ni ocurre desde luego con los sindicatos argentinos después de Perón. Las
409
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 409 24/11/2014 05:09:16 p.m.
rené zavaleta mercado
mediaciones tienen entonces un contenido aleatorio o mutante. En efecto, ¿será
válido hablar de los sindicatos bolivianos como brazos, instrumentos, aparatos del
Estado? Entonces lo que importa es la línea de la mediación. Puede estar en o cerca
del Estado o en la sociedad misma, o pertenecer una vez a uno, a la otra, la segunda,
ser una mediación volátil. El sindicato actual en Argentina o Bolivia es un órgano
antiestatal, o si se quiere, contraestatal, es el escenario contrahegemónico. Puede
desde luego decirse lo mismo de los partidos o las universidades y las iglesias, pero
la congelación de su estatus en el nivel de aparatos es una derivación indebida del
análisis institucional francés a todos los Estados.
La alteridad del Estado es por tanto la sociedad civil, aunque es cierto que la
sociedad pretende convertir todos sus términos —societarios— en materia estatal.
Por sistema social o ecuación entendemos entonces el modo de entrecruzamiento entre
la sociedad civil, las mediaciones y el momento político-estatal. Vimos ya el carácter
ocasional o aleatorio de la mediación, o sea su adscriptibilidad. La propia sociedad
civil, con todo, puede tener una constitución con mayor o menor concurrencia
estatal. Es un hecho que la sociedad más sana, desde el punto de vista capitalista,
es aquella en que la burguesía ha podido implantar su hegemonía sin el recurso al
Estado, como ocurrió en la Francia prerrevolucionaria. Por el contrario, el grado
de autonomía societaria del acto hegemónico es casi un coeficiente del desarrollo
estatal, porque el Estado debe intervenir más donde hay menos desarrollo de la
sociedad civil. Por su parte, no hay duda de que el Estado mismo puede ser más
instrumental, más burocrático-hegeliano o más popular-estructural. Lo decisivo
en todo caso es retener el carácter móvil, cambiable y aleatorio de las instancias. El
propio Estado, por ejemplo, aparte de su producto estatal específico, puede verse
obligado, sobre todo en el Estado aparente —que es aquel en el que no se ha con-
solidado el estado de separación—, a comportarse como sólo una de las partes de la
sociedad civil, como un par entre pares. El Estado y la sociedad, por eso, se invaden,
se reciben y se interpretan de acuerdo con las circunstancias de la realidad concreta,
aunque es cierto que pueden detectarse tendencias largas o histórico-estratégicas.
Por ejemplo, se supone que la Pax Tugokawa creó cierta habitualidad, y lo mismo
puede decirse del dogma del Estado en Alemania o Chile.
En todo caso, está a la vista que es arbitrario sostener que todo momento estatal
es reaccionario, tanto como suponer que toda determinación popular es progresista.
Por el contrario, en determinadas instancias la única forma de unidad de lo popular
410
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 410 24/11/2014 05:09:16 p.m.
el estado en américa latina
es lo estatal. Aquí vale con todo lo que dijimos para la burguesía: un pueblo que debe
recibir la unidad del Estado es un pueblo que no ha sido capaz de sí mismo. Un
sindicato o un soviet, por ejemplo, en principio no son sino unidades organizativas;
que ellas actúen como mediaciones o que se hagan órganos estatales, y por último
órganos centrales del Estado, es un movimiento que depende de la generalidad de
su determinación, es decir, de los resultados de la lucha de clases. Lo mismo ocurre
con la escuela, el partido y la Iglesia. Es aquí donde puede verse hasta qué punto
la definición estática de estos escalones es la ruina del análisis político. Ahora bien,
en la medida en que se construya una relación de conformidad o reciprocidad entre
estos momentos es posible hablar de un óptimo social.
Esto pertenece a los sueños del orden, pero ha ocurrido a veces. Por ejemplo,
en Estados Unidos, a partir de la solución profunda de su dicotomía ideológica,
en la guerra civil y sobre todo después de la crisis del 29.
La ecuación social o bloque nos interesa entre tanto como un instante hacia dicho
óptimo, o sea, el grado en que no lo es. Si el óptimo se lograra siempre, hablaríamos
de una historia paralizada. Sea como sea, no hay duda de que la ecuación no es
una mera distribución sistemática. En ese esquema, pensamos en el de Habermas:
se sabe cómo funciona el compositum, pero no de dónde proviene su composición.
La ecuación o el bloque tienen entonces elementos verificables de historicidad
y azar, no es una estructura predicha. Es una obra de los hombres materialmente
determinados, algo que pudo haber sucedido de manera distinta a como sucedió.
Como en todo modelo superestructural, podemos obtener algunas series causales
o líneas de agregación, pero en último término la teoría del Estado, si es algo, es la
historia de cada Estado. Lo que importa, por tanto, es el recorrido de los hechos
en la edificación de cada Estado.
El momento constitutivo
La idea misma del bloque histórico o ecuación habla de la relación entre la socie-
dad civil y el Estado actuales, o sea, que dentro de una misma determinación final
las cosas pueden suceder sin embargo de distintas maneras, con repercusiones
grandes hacia delante. Entre tanto, lo que corresponde analizar es de dónde viene
este modo de ser de las cosas: las razones originarias. Hay un momento en que las
411
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 411 24/11/2014 05:09:16 p.m.
rené zavaleta mercado
cosas comienzan a ser lo que son, y es a eso a lo que llamamos el momento constitutivo
ancestral o arcano, o sea su causa remota, lo que Marc Bloch llamó la “imagen de
los orígenes”. Éste es el caso, por ejemplo, de la agricultura o domesticación del
hábitat en los Andes; lo es también, para el brazo señorial, la Conquista. Ambos son
momentos constitutivos clásicos; tenemos, por otro lado, el momento constitutivo
de la nación (porque una sociedad puede hacerse nacional o dejar de serlo) y, por
último, el momento constitutivo del Estado, o sea la forma de la dominación actual
y la capacidad de conversión o movimiento de la formación económico-social (tras
su lectura, la acción sobre ella).
Un momento constitutivo típico es sin duda la acumulación originaria. Debemos
distinguir en ella al menos tres etapas. Primero, la producción masiva de hombres
desprendidos, es decir, de individuos libres jurídicamente iguales, momento nega-
tivo —extrañamiento— de la acumulación que supone el vaciamiento del estado
de disponibilidad. Luego, la hora de la subsunción formal, que es la supeditación
real del trabajo al capital. Aquí es donde debe producirse la interpelación, esto es,
la supresión del vaciamiento desde determinado punto de vista o carácter. Es sin
duda el momento de la fundación del Estado. En tercer lugar, la subsunción real,
o sea la aplicación de la gnosis consciente, así como de la fuerza de masa y otras
fuerzas cualitativas más altas a los dos factores previos, capital como mando efectivo
y hombres libres en estado de masa.
En principio ésta no es sino una enumeración didascálica. Cobra con todo una
connotación más potente si se advierte que cada uno de estos episodios epocales
puede ocurrir con su propia densidad, repetirse y cumplirse diferenciándose, o
sea, que la historia del mundo es el advenimiento del individuo v. gr., pero tam-
bién cómo ocurrió ello in situ. Una cosa es que los hombres mismos rompan por
su propio impulso colectivo el yugo feudal, y otra que sean desprendidos por un
acto vertical, es decir, por algo que no viene de sí mismos. La exogeneidad de la
libertad produce sólo libertad formal.
Por otro lado, debe considerarse cuál es la forma burguesa que impone la supedi-
tación de esos hombres al mando del capital, esto es, el patrón del aburguesamiento.
Una cosa es entonces que la interpelación se produzca bajo el llamado del capital
comercial, o que ello ocurra bajo el capital industrial o protoindustrial; uno y otro,
como es sabido, tienen sus propias ideas sobre el capitalismo.
412
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 412 24/11/2014 05:09:16 p.m.
el estado en américa latina
El problema decisivo radica en la subsunción real, en su extensión y universa-
lidad, pero también en el grado de su intensidad. Si ella, la subsunción real, no se
transforma en un prejuicio de las masas, no se puede decir que haya ocurrido la
reforma intelectual, o sea el antropocentrismo, la calculabilidad, el advenimiento
del racionalismo, en fin, todo lo que configura el modo de producción capitalista
como una civilización laica. El triunfo en ello, o su relativización, impregnarán
los dos anteriores episodios, los cuales, en su fondo mismo, dan las premisas de la
constitución tanto de la burguesía como de la clase obrera. Por consiguiente, incluso
si se cumplen los requisitos aparentes o puntuales para la existencia del modo de
producción capitalista, eso puede contener mayor o menor carga precapitalista.
Tal reminiscencia o adherencia puede hacer que sociedades que tienen formas o
apariencias capitalistas semejantes en su fenómeno, sin embargo den lugar a óp-
timos sociales muy diferentes entre sí. No es necesario reiterar la importancia de
esa manera de ser para el futuro de las clases. Un ejemplo de ello se da cuando la
sociedad civil tiene escasa avidez democrática, porque no ha podido convertir la
democracia en vida diaria y, sin embargo, por alguna razón, la forma del Estado
político es democrática. Esto no es raro; las mujeres en Bolivia, por ejemplo, tenían
derechos antes de obtener la capacidad real de utilizarlos. La democracia en este
caso es vanguardista, porque se coloca por delante de la incorporación social.
Si se quisiera resumir las derivaciones de la cuestión del momento constitutivo,
podría hacerse así:
a) La llamada primacía de lo ideológico se refiere, en principio al menos, a que
la apelación a formas represivas indica una hegemonía baja por parte del
Estado. No obstante, hay aquí un problema en cuanto al eje de la coerción,
puesto que ella es en último término el castigo generalizado o la memoria
del castigo. Por otro lado, la primacía de lo ideológico es una consecuencia
necesaria de la generalización mercantil del valor. En esas condiciones, la
coerción como flujo ideológico, o como coacción (moral-mercantil, debe
desplazar o postergar la coerción) material que, sin embargo, es un dato
hereditario de la legitimidad del poder. Incluso en el análisis en sí, el mo-
delo de regularidad del modo de producción capitalista se obtiene por la
reducción a las conexiones económicas, que no pueden existir sin premisas
413
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 413 24/11/2014 05:09:17 p.m.
rené zavaleta mercado
y consecuencias económicas muy específicas, en tanto que las conexiones
extraeconómicas son vistas como un supuesto de contorno.
b) En principio al menos, el ámbito de la ideología es el del mercado, y habría
que hablar así de la construcción mercantil de la identidad. Por eso mismo,
habría que saber por qué en determinado momento, un momento crucial,
el conjunto de los hombres está dispuesto a sustituir el universo de sus
creencias, representaciones, fobias y lealtades. Esto porque es conocido el
carácter resistente y osificante de la ideología: su prejuicio, su inconsciente
social, eso es lo último a que renuncia un hombre. El momento constitutivo
moderno es entonces un efecto de la concentración del tiempo histórico, lo
cual significa que puede y requiere una instancia de vaciamiento o dispo-
nibilidad universal y otra de interpelación o penetración hegemónica. En
términos capitalistas, se supone que el resultado de esa combinación ha de
ser la reforma intelectual.
Es por eso que el vaciamiento está asociado con frecuencia a tipos de catás-
trofe social. Sin duda la más conocida de ellas es la crisis nacional general o
crisis revolucionaria, es decir, la forma clásica de cambio catastrófico en el
sentido del nuevo sentido de la temporalidad. Pero también la guerra, las
crisis de todo tipo, las mortandades militares, las epidemias, las migraciones
masivas, e incluso la solidaridad generada por obras públicas majestuosas y
la repetición de actos productivos comunes con algún insumo organizativo,
en fin, todas las formas de producción de vacancia ideológica.
c) Sea que se refiera a la constitución de la sociedad en su sentido largo o a
esta sociedad civil específica, o sólo al episodio estatal, en todos los casos,
el momento constitutivo (que puede o no ser un pacto, porque también
existe la hegemonía negativa, es decir, la construcción autoritaria de las
creencias) contiene una implantación hegemónica. Esto supone la creación
de un tipo particular de intersubjetividad, o al menos la calificación eficaz
de la preexistente. Esto es en último término lo asombroso de la construc-
ción de las unidades sociales de esta época. Grandes grupos de hombres, no
importa si iguales en lo objetivo o no, pero con capacidad de interacción,
construyen formas orgánicas de solidaridad, por lo cual unos determinan
a los otros.
414
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 414 24/11/2014 05:09:17 p.m.
el estado en américa latina
Esto nos conduce a la discusión sobre el sujeto de la interpelación, cosa que es
siempre más aleccionadora si se la observa desde los casos que desde su enunciado
abstracto. Se sabe, por ejemplo, que la agregación de la peste negra, la revolución
de los precios, la emergencia del yeoman o su equivalente, la descampesinización,
caracterizó el momento constitutivo de la revolución capitalista, al menos de la
inglesa. Con todo, dejemos de lado cuán social darwinista fue este proceso; más
importante que todo ello fue la interpelación antropocéntrica. Las cosas no suceden
así, pero metafóricamente se podría decir que el intelectual orgánico de aquella
Inglaterra fue en realidad Bacon, dicho de otro modo, el método experimental
convertido en una preocupación de la sociedad inglesa. El primado de lo ideológico
sumado a la constitución de la masa (y de la sociedad de masa), a la transformación
de la contabilidad productiva en una superstición, hizo que las polémicas de los
pensadores cobraran tal trascendencia. Es por eso que Bacon, Lutero, Descartes,
Maquiavelo, Hobbes o Marx tienen tales contenidos epocales y sociales de los que
no se les puede deponer.
Al deliberar acerca del fin del estatuto de fluidez, surge de hecho lo que pode-
mos llamar la predestinación relativa de las unidades sociales. Toda sociedad y todo
Estado tienen, es cierto, un momento constitutivo, pero éste puede variar mucho
en su profundidad y extensión. La debilidad o poca extensión de un momento
constitutivo conforma algo así como un Estado con falta de carácter, y lo mismo
puede ocurrir con momentos constitutivos equivalentes y en contradicción, que
generan la perplejidad del Estado. Con todo, no hay duda de que se produce una
suerte de idolización del momento interpelatorio. Esto mismo no debe tampoco
tomarse como un factum, aunque lo es una gran medida, porque se deben tener en
cuenta las contratendencias a la predeterminación, que son, entre otras, el excedente
económico y la democracia como reforma gradualista de la hegemonía, aspectos,
por lo demás, vinculados.
En efecto, lo central del momento constitutivo está dado por la disponibilidad,
por el momento de gratuidad hegemónica. Con todo, una disponibilidad puede ser
más absoluta o pura que otras. El excedente viabiliza la edificación de las media-
ciones, pero no todas las mediaciones son coetáneas al excedente ni dependen de
él. Hay una disponibilidad desnuda, que es la propia de la fundación del Estado
y, en contraste, la forma crematística de la mediación debe verse con relación a ella
como una hybris.
415
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 415 24/11/2014 05:09:17 p.m.
rené zavaleta mercado
Es obvio, sin embargo, que el excedente facilita las cosas y también las mediacio-
nes. Venezuela, por ejemplo, está cumpliendo, sobre la base de un excedente más o
menos prolongado, tareas que, como la descampesinización, no pudo llevar a cabo en
medio de las coyunturas de una historia terrible. Eso ha sido reemplazado por una
suerte de descampesinización prebendaria y apacible, que suena a extraña en com-
paración con las formas darwinistas de la urbanización latinoamericana corriente.
De otro modo, también es cierto que la mera posesión del excedente de ninguna
manera garantiza su explotación estatal, su conversión en materia estatal. En cambio,
se debe ver de cerca la capacidad actual de apoderamiento, de metamorfosis estatal
de los resultados posibles del excedente. Esto es ya el principio de la formulación
del núcleo autodeterminativo. El Perú, con el enorme excedente de su guano en el
siglo xix, no obstante ser una formación de momentos constitutivos muy esencial
(y quizá por ello mismo), mostró una incapacidad en verdad inexplicable para
retenerlo. Esto se contrapone con los ejemplos de Costa Rica y Uruguay o del
primer Chile (el anterior al salitre, que es el que tiene una brillante historia, que
después no hace más que decaer). Ellos, los casos, indican que el intríngulis está en
la capacidad de recepción y alocación interior del excedente, en la organización de
su retención y no en su mera existencia. Está claro, por lo demás, que es casi una
norma en América Latina la débil capacidad de retención del excedente.
Casos de Argentina y Chile
La exageración del momento constitutivo como desiderátum podría llevarnos de
modo fácil a un callejón sin salida: no existiría la política sino el destino. Los
orígenes sin duda están presentes siempre, hablemos de los hombres en general,
de la sociedad o del Estado. Pero existe también la reconstrucción del destino. El
problema radica en qué medida la carga originaria puede ser convertida. La medida
en que la reforma intelectual puede seleccionarla, por decirlo así. Por otro lado, la
categoría misma de revolución, como autotransformación catastrófica, contiene un
nuevo momento constitutivo y, por último, se debe tener en cuenta la democracia
como reforma sucesiva. Bajo estos supuestos, aunque conviniéramos en que las
cosas deben remitirse a su fondo histórico, la más somera descripción de casos en
América Latina debe llevarnos a paradojas sorprendentes.
416
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 416 24/11/2014 05:09:17 p.m.
el estado en américa latina
Argentina, por ejemplo, podría llamarse el caso de la democracia imposible.
Sin embargo, si la democracia fuera un subproducto del desarrollo económico
(según el Überbau), debería existir aquí más que en parte alguna en el continente.
Los datos son conocidos: en la práctica sin resabios precapitalistas, la Argentina
es desde hace muchos años un país urbano y homogéneo y sus problemas de base
en cuanto a infraestructura territorial y social están resueltos. La distribución del
ingreso es más progresiva que la de varios países desarrollados, y al mismo tiempo
sus consumos reales sobrepasan los de varios de aquéllos. Lo que se llama la demo-
cratización social es, pues, importante aquí, y no lo es menos (esto no puede omitirse)
la manera cotidiana, es decir, la costumbre democrática en la rutina. Sin embargo, el
sistema político general enseña un atraso incuestionable. La inestabilidad política es
endémica y la incertidumbre estatal es tan grande que sólo Bolivia, en condiciones
muy distintas, ha tenido tal número de golpes de Estado como Argentina que, en la
práctica, no ha tenido más que gobiernos militares desde 1930 (con interregnos po-
cos significativos). La forma partido misma, unidad característica de la democrática
representativa, no ha logrado instalarse. Sus partidos son clientelistas, ideológicos
y con escasa vida no electoral. El mayor movimiento político, el peronismo, está
envuelto en una ideología irracionalista que se ha apoderado de una manera tenaz
en masas que tienen un elevado nivel combativo. El primitivismo del discurso
peronista es tanto más llamativo por cuanto ocurre en una sociedad que es quizá la
más culta del continente. Dicho en términos más inmediatos, la propia enjundia de
la sociedad civil argentina acosa, acorrala y desorganiza de continúo a un Estado
que es in petto oligárquico, que no tiene una hegemonía sino ocasional, como la
que le dio Perón, y que debe apelar sin cesar al recurso de la intervención militar.
Entre tanto Chile, desde la base de una sociedad civil poco democrática (por
todos los factores considerados, que es, como la colombiana o la mexicana, regresiva
en extremo, desde la distribución del ingreso hasta el acento cotidiano interclasista
y lo que se puede llamar la ideología nacional, en lo básico militarista, hispana y
antiindígena), con todos los indicadores del atraso moderno (aunque atenuados),
sin embargo logró formar una superestructura político-estatal bastante avanzada.
Quizá en ningún país se instauró de un modo tan consistente la verificación objetiva
de la formulación estatal y las formas propias de ello, como el partido y el sindicato.
El que los comunistas llegaran dos veces al poder en cincuenta años habla del caso
más terminante de autonomía relativa del Estado en América Latina.
417
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 417 24/11/2014 05:09:17 p.m.
rené zavaleta mercado
Argentina y Chile, por tanto, son como contraejemplos entre sí, pero no en todos
los aspectos. Es indudable, por ejemplo, que la independencia del Estado chileno,
su sello estructural (en el sentido de poder absorber los propios elementos contra-
hegemónicos), no completa su formación sino después de la Guerra del Pacífico,
coincidiendo con el excedente que produce esa conquista, el salitre y el cobre. En
esto coincide con la Argentina, donde también el período democrático representativo
se funda o se deriva del gran excedente, que es, como el Estado mismo, posterior
a Roca, y que dura hasta 1929, cuando empieza su terrible decadencia.
Una asociación hermética entre excedente y democracia parecería la fácil
deducción de estas peripecias, y eso se podrá ver confirmado con la cartografía
democrática del mundo que hace coincidir a los grandes captadores de excedente
mundial con las democracias representativas. Chile y Argentina en sumo habrían
sido democráticos cuando fueron abundantes, aunque es cierto que aun en este
razonamiento habría que convenir en la mayor antigüedad y la mayor perduración
de la democracia en Chile. No se trata de ignorar la función del excedente. El ex-
cedente con todo no es por sí mismo válido. Sería necio sin duda desconocer que
la escasez del producto induce al autoritarismo. Sin embargo, los meandros de la
agregación histórica deben ser evaluados.
Es de por sí jugoso el que en Chile se conciliaran con tanta facilidad el fenó-
meno democrático del Estado y su sustantividad oligárquica. La superioridad del
Estado sobre la sociedad es aquí incontrastable. Se puede ir más lejos. Decir, por
ejemplo, que a raíz del momento constitutivo que significó la Guerra de Arauco,
que duró varios siglos, la sociedad misma fue conformada por el Estado. El Estado
es aquí la premisa de todas las cosas. El fondo militarista, hispanista y oligárquico
o señoralista (peruano) de esta formación se revela como una suerte de ideología
nacional, ideología compartida debido a la profundidad del momento constitutivo
por oprimidos y opresores. Las “verdades nacionales” están tan cristalizadas que
las raíces de la derrota de la izquierda parten sin duda de su incapacidad de des-
prenderse de ellas. Compartiendo el fondo ideológico del Estado, no podía erigir
una propia cultura de rebelión. No obstante que, al menos en las superestructuras
organizativas, políticas e intelectuales, nadie se propuso jamás romper con el dogma
de Chile (porque era como romper con la historia de Chile, sacralizada por todo
el mundo), es evidente, por contraste, que la Unidad Popular y Allende como
caudillo mismo contenían elementos objetivos de autodeterminación de la masa,
418
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 418 24/11/2014 05:09:18 p.m.
el estado en américa latina
de un modo entre espontáneo e inconsciente, con cierta autocensura continua. La
masa tenía rudimentos que la tendían a llevar a constituirse o identificarse por
primera vez al margen del Estado y su hegemonía clásica. Chile, con todo, no era
un Estado cualquiera. Puesto que la historia busca el mayor peligro, el sentimiento
del desafío fue mucho mejor advertido por los sujetos de la memoria del Estado
(había sin duda una burocracia lograda de modo más moderno, y el ejército no
era sino parte de eso) que por aquellos que la formulaban, quienes la vivieron de
un modo desorganizado. Entre la certeza del Estado y la amenaza desorganizada
del pueblo prevaleció la primera, como era previsible. En la hora del advenimiento
de la multitud actúa, con una implacable lógica sin remordimientos, la zona de
emergencia del Estado, su garantía represiva, que es el ejército. Por eso cuando se
habla de la destrucción del Estado (y éstas son palabras de Lenin que asustan hoy
a los propios leninistas), se habla de la destrucción de la ideología del Estado o
grado hegemónico. Esto implica una gran diferencia con la destrucción del aparato
mismo. Es como una caricatura decir que destruir el Estado significa demoler las
acerías o las industrias estatales. Ello mismo plantea una diferencia en cuanto a la
gradualidad. En su naturaleza, la gradualidad es inevitable en la destrucción de
todos los elementos visibles del Estado viejo. Pero la destrucción hegemónica no
puede ser sino no gradualista. De cualquier forma, si la resolución, y también la
democracia, consisten básicamente en el reemplazo ideológico, ese desplazamiento
no se produjo en Chile o fue cancelado en cuanto se lo intentó.
La nacionalización falaz
El caso argentino tiene poco que ver con esto. Si en Chile el Estado es todo (o casi
todo; Spengler dijo que era el Estado en forma) y la sociedad casi nada, en cambio
la ecuación argentina produce una suerte de distorsión entre una sociedad poderosa
y un sistema estatal sin duda ajeno a ella, de tal suerte que una parte y la otra no se
encuentran entre sí sino para negarse.
El problema aquí no radica en que el Estado niegue la sociedad, porque después
de todo dominar es también eso en parte, sino en que lo haga sin éxito. En el sentido
inverso, las cosas son un opuesto: la sociedad cancela al Estado.
419
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 419 24/11/2014 05:09:18 p.m.
rené zavaleta mercado
El momento constitutivo de la Argentina moderna debe situarse hacia 1880,
con la inmigración masiva de europeos, que equivalió a un reemplazo racial, la
reorganización del espacio y la radical constitución del excedente. Es claro que esto
existió como un proyecto socializado desde antes y se podría decir que Argentina
fue después las Bases de Alberdi, en la pirática, o aun que una gran parte de ella
estaba como dibujada en la cabeza de Rivadavia. A decir verdad, se trata del caso
sorprendente de una utopía social convertida en plan positivo y con un alto grado
de concreción posterior. La transformación de la utopía en actos estatales y la
reconstrucción del cuerpo social a partir de ellos señala un óptimo excepcional; lo
posterior es la historia de su difuminación.
Es también un proyecto democrático que se hizo con invocaciones antidemo-
cráticas, como ocurre algunas veces. En efecto, era un plan de sustitución racial,
y eso es lo que explican la Campaña del Desierto, la aniquilación de los indios y la
supresión social-darwinista del gaucho, al mismo tiempo que se introducían unos
seis millones de europeos. Plan racista que, por lo demás, acompaña al carácter
conservador que tuvo la hora de la fundación del Estado. Que el proyecto de im-
portación de inmigrantes fuera racista no significaba, empero, que los inmigrantes
lo fueran, y es allí donde se produce una escisión en las ideologías argentinas.
Ajenos en absoluto a la lógica patricial y europeísta de ese esquema y, por el
contrario, imbuidos por la pasión de grandes momentos democráticos, los inmi-
grantes acabarían por imponer su carácter, formando una sociedad con hábitos
democráticos, al menos en comparación con el resto del continente. El ancho
excedente favoreció esta suerte de esquizofrenia, porque por un lado acentuó las
tendencias distribucionistas y, por otro, difirió la actualización del reto entre las dos
entidades contrapuestas.
La Argentina señala, como ningún otro caso, el valor relativo de la primordiali-
dad del mercado. Si nos fundáramos en el análisis tradicional, como el de Kautsky,
una base económica como la Argentina debió haber producido una forma estatal
avanzada. Aquello, lo de una base social avanzada, debe sin embargo calificarse de
la siguiente manera: por un lado, porque la reunión de los coeficientes progresistas
no contenían una lógica de autodeterminación y, en segundo lugar, si la subsunción
real ocurrió aquí, no alcanzó a existir como reforma intelectual del Estado. Está
claro que el poder se forma con supuestos no seculares de la política.
420
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 420 24/11/2014 05:09:18 p.m.
el estado en américa latina
Es aquí donde se ve claro el problema de la nacionalización falaz. En la lógica
economicista, mercado interno debería ser sinónimo de nacionalización, y ésta es en
efecto la forma que incorporaron en algunos casos; pero también existe la nacionali-
zación sin mercado interno, y el mercado interno sin nacionalización. La Argentina
demuestra una formación anómala del mercado interno que resulta una suerte de
nacionalización aparente, porque es una que no comprende al Estado.
Dicho de otro modo, si lo crucial del mercado interno es el deslizamiento de la
ideología de la aldea a la ideología de la nación, el punto de ruptura sería también
el de la implantación de la ideología nacional que, como lo vimos, es el espíritu
del Estado moderno. ¿Qué pasa empero si la descampesinización, o sea la incor-
poración personal al mercado, se ha cumplido en otro escenario, en uno al que no
se pertenecerá o se dejará de pertenecer? Ocurrirá que las consecuencias de un
acontecimiento de tal naturaleza serán efectivas en un sitio distinto del que tuvo
lugar el acontecimiento. El escenario de la interpelación no es algo secundario. En
este caso se cumple la lógica económica del mercado interno, pero no su lógica
política, que es la identidad como reciprocidad verificable. La relación entre des-
campesinización o integración mercantil y el locus es, pues, un punto de partida.
En determinado momento, el excedente permitía al Estado argentino ratificarse
en una cosmovisión semidemocrática o predemocrática y, sin embargo, convocar
con éxito a la formación del correlato mercado interno-sociedad civil, que no tenía
sino una relación diferenciada con él, de no prosecución.
Se daba así la circunstancia poco frecuente de una sociedad con fuerte sentido
social de la democratización y a la vez con cierta conformidad hacia la formula-
ción no verificable del poder, lo que indica que la democracia puede existir en la
sociedad y no en el Estado, o a la inversa. En todo caso, la baja del excedente y los
graves problemas siguientes advirtieron que en la Argentina y en cualquier parte
los saltos tienen precios. Lo que está en cuestión, entre tanto, es la conquista y la
reforma democrática del Estado, la revocación de su ideología estatal a partir de
una sociedad civil ya democrática.
Enfocamos este tema a partir de un famoso texto:
En Oriente el Estado era todo, la sociedad civil, primitiva y gelatinosa; en Oc-
cidente, entre Estado y sociedad civil existía una justa relación, y bajo el temblor
del Estado se evidenciaba una robusta estructura de la sociedad civil. El Estado
421
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 421 24/11/2014 05:09:18 p.m.
rené zavaleta mercado
era sólo una trinchera avanzada detrás de la cual existía una cadena de fortalezas
y casamatas (etc.).1
Al margen de que se acepte o no la idea de la articulación como algo propio de
Occidente, no hay duda de que aquí Gramsci introduce un concepto capital para
el estudio del Estado, que es la cuestión de la ecuación u óptimo. Vamos a dejar
de lado situaciones tan activas como la del Estado aparente, o la subsunción de las
formas protoestatales en la sociedad civil, de tal manera que el Estado actúa como
facción, y en general todas las fases intermedias de no separación. Una cosa es,
en efecto, que el óptimo no se obtenga, como en el caso argentino, y otra que la
separación no haya existido.
En todo caso, identificar la existencia de una sociedad civil consistente o dura
con articulación capitalista y el mercado interior, en el que todos producen para los
otros y nadie para sí mismo, es válido en su contexto, pero no concluye la cuestión.
El mercado interno, es cierto, es el punto ritual de referencia tanto de la nación
como del Estado; pero es aún más importante conocer cómo aparece el mercado
interno, o más bien cómo se erige lo intersubjetivo, que es como la trama de cua-
lidad del mercado interno.
Además, hay formas de lo gelatinoso. Gelatinosa, por ejemplo, es una sociedad
incapaz de producir opinión pública, y lo es sin duda aquella en que no se dan las
condiciones para producir formas racional-comprobables del poder. El capitalismo
organizado produce sin excepción formas modernas de sociedad gelatinosa. En el
caso de ciertos países como Perú y Bolivia, el verdadero problema no está en la
gelatinosidad de lo social, sino en su osificación: la sociedad sigue sometida a la
profundidad de su momento constitutivo, porque sin duda lo más importante que
ha ocurrido en este hábitat es la agricultura, y la agricultura es el origen del Estado.
Cuba y la autoconstitución de la masa
En la descripción de los ejemplos chileno y argentino vimos que, con todo, aunque
en los dos se da tal extrañamiento, los resultados son distintos de un modo insólito:
Antonio Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, política y el Estado moderno, México, Juan Pablos,
1
1975, p. 96.
422
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 422 24/11/2014 05:09:18 p.m.
el estado en américa latina
en un caso, la ecuación muestra su sobredesarrollo militar originario del Estado
sobre la sociedad, es decir, hay un acto militar de absorción de la sociedad por el
Estado; en el segundo, hay formas insidiosas de no unificación de la sociedad, pues
no se han resuelto en su seno las determinaciones hacia el Estado.
Interesa ahora apuntar hacia dos casos que, si bien de un modo formal, podrían
asimilarse a los anteriores, y que no obstante presentan alternativas propositorias
propias. Cuba, por la forma no falaz de resolución del carácter de su sociedad civil,
y México, porque aunque hoy por hoy enseña una subordinación ante el Estado tan
grande como la de Chile, sin embargo tienen una historia mucho más contradictoria.
En suma, nos interesará deliberar acerca del acto de masa o rapto de consti-
tución de la multitud como determinación en la formación del mercado interno y
la sociedad misma; nos interesará, en segundo término, postular, a propósito de
México, el carácter esencialmente dependiente o aleatorio de la ecuación propuesta
por Gramsci, es decir, la fluidez esencial no sólo de la relación entre sociedad civil y
Estado, sino del propio contenido de una y otro. Dicho en otros términos, el Estado
es a veces más societario y la sociedad es a veces más estatal. La compenetración
no significa forzosamente un éxito. Dejamos de lado por el momento el asunto de
las articulaciones precapitalistas, a las que sin duda debería prestarse una atención
más amplia; es un hecho, hay que decirlo, que las formas autóctonas de articulación
y autodeterminación de Vietnam resultaron más eficientes en su escenario que las
norteamericanas.
En el caso cubano, tenemos en primer término el problema de la autoconstitu-
ción de la masa o formación de la sociedad civil a través de actos de masa. Éste es
en realidad el origen lejano de la Revolución, porque aquello ocurrió de un modo
paralelo a la interferencia en la acumulación estatal, o sea que la falsa ecuación cu-
bana ofrecía una dicotomía entre una sociedad civil violentamente autoconstituida
y un Estado exógeno.
En 1841, 43% de la población estaba compuesta por esclavos. Por otro lado,
en el transcurso del siglo xix habían ingresado unos 500.000 africanos, 120.000
chinos, 100.000 españoles e incluso varios miles de indios yucatecos. Era obvio que
existía un doble problema: por un lado, el esclavismo como tal, una sociedad en tal
grado fundada en la productividad esclavista; por otro, lo cual era más decisivo, la
nacionalización de una población nueva, pues al fin y al cabo los negros africanos
eran tan extranjeros y nuevos en aquel momento en Cuba como lo serían poco
423
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 423 24/11/2014 05:09:18 p.m.
rené zavaleta mercado
después los italianos o los marselleses en la Argentina. Cierto es que la inmigración
como tal, y de un modo más atroz el desprendimiento forzado propio del comercio
de esclavos, debía producir una suerte de anomia ocasional, hasta el encuentro de
la lingua franca, lo cual equivalía de algún modo al estatuto de la disponibilidad. Ya
vimos las dificultades de aquella interpelación en el caso argentino.
En Cuba, lo importante está dado por el carácter que asumen las guerras de
la independencia. En la primera, en la Guerra de los Diez Años (1868-1878),
murieron 200.000 hombres, cuando Cuba no tenía más de 1.600.000 habitantes.
Esto significa una destrucción demográfica de la octava parte. En la guerra de
1895 murieron otros 400.000 hombres. Hubo entonces una pérdida demográfica
de más de un cuarto de la población, casi un tercio.
Un episodio factual profundo, la violencia o el hambre en gran escala, produ-
cen el allanamiento o aquiescencia hacia las nuevas creencias. Está claro que no
hay ningún acontecimiento que remueva los elementos de las convicciones sobre
la vida como la muerte general, asumiendo por ello que ocurre de forma más o
menos global, para todos. Aquí, como en el caso mexicano y en algunos otros,
no hay duda de que es importante tener en mente las consecuencias sociales de
incitaciones de tal magnitud. Es evidente que hay varias formas de disponibilidad,
pero también que la mortandad es sin duda creadora de disponibilidad social,
porque los que viven están llanos para la recepción de nuevas creencias, que, en
último término, son las creencias que resultan del acontecimiento. La violencia,
por tanto, es una forma no mercantil de formación de intersubjetividad, sin duda
la más dramática. No es sólo por culto a los antepasados que se cultiva una sombría
memoria de esas horas.
En esta materia, es tan importante lo profundo de la disponibilidad, radical sin
duda, como la densidad de la apelación. Si se compara el movimiento de los pardos
de Boves con la guerra de los mambíes, se advierte la diferencia entre una guerra
racial pero irracionalista —negros proespañoles— y en cambio, en los mambíes,
cierta transparencia moderna en la consigna central. Que la guerra juntara la lucha
por la independencia, es decir, por la nación o sociedad que se estaba constituyendo
ahí mismo, y a la vez por la liberación de los negros esclavos, es de un gran sig-
nificado, porque a partir de ello ser cubano debía significar no ser esclavista y no
ser esclavo, desde luego. No son entonces los esclavos los que reciben la libertad
de los blancos o mestizo-independentistas, sino que ellos mismos conquistan su
424
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 424 24/11/2014 05:09:19 p.m.
el estado en américa latina
libertad al luchar por la de Cuba. Aquí volvemos a un punto ya mencionado, que
es la diferencia entre el que recibe la libertad y el que la conquista.
Desde otro punto de vista, puesto que sobre el Estado no hay otro aprendizaje
real que el colectivo, el localismo de la acumulación estatal es en realidad el germen
del principio largo de la autodeterminación. Aplicando ya lo que será toda una con-
cepción del asunto, los norteamericanos intentaron desde el principio una política
de trasplante o injerto de sus propias formas estatales, trataron de vulnerar el prin-
cipio intrínseco de cada Estado. El Estado político en Cuba, en efecto, se organiza
mediante la enmienda Platt, o sea, con una determinación exógena inmediata. El
Estado se refiere entonces no a su propia sociedad, sino al argumento de la domina-
ción norteamericana, y en esas condiciones no tenía un solo soporte de captación de
la sociedad. Los norteamericanos, por tanto, crearon en Cuba un Estado ilusorio,
con mediaciones puramente imaginarias; dieron de esta manera un elemento central
para que la crisis revolucionara ocurriera. Ocurrió, en efecto, como la contradic-
ción entre un Estado volátil y una sociedad temible, aunque temible de un modo
invisible. La derrota del ejército de Batista no lo fue del prebendalismo, sino que
probó otra vez que la dictadura misma no puede tener más efectualidad que la del
Estado al que pertenece.
La formación de la clase general en México
Porque es un país a la vez que una civilización, la historia estatal de México enseña
quizá mejor que cualquier otra lo aleatorio que es el análisis estatal al margen de la
lógica de la situación concreta. Si bien en México se pueden ver reformulaciones
sucesivas de la sociedad civil y del Estado, así como la adquisición y la pérdida de
la capacidad de lectura de la sociedad, el derroche de la irresistibilidad o la eficacia
del uso limitado de la lógica exitosa, la propia desactualización de una ideología
exitosa, en todo caso nos parece que el tema más fuerte que puede proporcionar una
experiencia tan poderosa como ésta es el que se refiere a las condiciones objetivas
de emergencia de una clase política, clase general. Esto es, un cuerpo racional
sometido a lealtades y con una suerte de constitución no escrita pero irresistible,
productora de normatividad.
425
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 425 24/11/2014 05:09:19 p.m.
rené zavaleta mercado
Díaz heredó una sociedad grandemente desarticulada o instructurada, gelatinosa
en forma. Basta con decir que sólo 7 de los 25 estados aceptaron aportar tropas
para la defensa nacional en la guerra en que se perdió Texas. En la época de la
Revolución, por otro lado, se hablaban varios dialectos tan sólo en el contorno de
Ciudad de México, y millones de hombres tenían sus propias lenguas interiores. Se
podría decir entonces que si Díaz aparecía con este paramento patriarcal es porque
quizá nadie podía construir un poder de otra forma, porque el autoritarismo estaba
todavía anhelado por el estallido latente. Al menos es eso lo que parecía indicar la
longevidad casi paraguaya de la dictadura, que podía hacer pensar en pueblos que
desean a su dictador. La prueba de que es una sociedad más matizada o compuesta
está en que ella misma es la que produciría un movimiento de masas sólo comparable
al de la Revolución China.
Es cierto que el movimiento de masas no es ajeno a la historia nacional. Ocurre
sobre ciertas tendencias progresistas que son constantes en México. La indepen-
dencia fue el ejemplo, una guerra agraria, como en Bolivia. Todos sus héroes (o
casi) son hombres populares, desde Morelos hasta Guerrero, etc. El propio triunfo
de Juárez, con su connotación antieuropea (pues él mismo era un zapoteco, lo cual
podría hablar de cierta interpelación zapoteca de la democracia en México) y, en
lo que es fundamental, laica. Laico en este caso significa más o menos la voluntad
colectiva de ser hijos de nuestro propio tiempo. El coraje intelectual latente en el
país se expresa aquí como en ningún otro campo, porque éste es un aspecto casi
psicológico no resuelto de una manera tan perspicua en país alguno de la Amé-
rica Latina, para no hablar de aquellos que conservan como oficiales los aspectos
oscurantistas de su cultura. México sería así un país más liberal, más agrarista y
menos señorial, una patria de hombres libres dotados de violencia personal, lo cual
significa que es el país latinoamericano que ha ido más lejos en la construcción de
la reforma intelectual, que no es una obra de héroes académicos (aunque también
lo es) sino de sentimientos de la masa. De aquí viene la extraña sensación que se
tiene siempre de un país incomprendido: se podría decir sólo comprendido por su
propio actor, que es el pueblo de México, ajeno incluso a todo su sector cupular.
El tema mexicano es más complejo que cualquier posibilidad de reducción a
términos lineales. México es como un ejemplo de lo que se entiende por formación
económico-social, porque la entidad, llámesele o no nación, recorre varias épocas y
modos de producción y es, sin duda, reconocible en su devenir. Esto ocurre de una
426
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 426 24/11/2014 05:09:19 p.m.
el estado en américa latina
manera más clara aquí que en cualquier otra formación de América Latina, quizá
porque es un país más reconocible a lo largo del tiempo. De manera que, en la
sucesión de sus momentos constitutivos, hablamos más bien de reestructuraciones
de este fondo histórico que de un único y definitivo momento constitutivo.
Por otro lado, es difícil detectar amplios actos de constitución de la multitud,
que son a la vez sanciones radicales en la producción de individuos libres, como en
el zapatismo y el villismo, que son horas privilegiadas de la historia de América. La
propia forma de la guerra en ellos da lugar al lanzamiento masivo de jefes populares,
al desarrollo de la iniciativa revolucionaria de los individuos y a experiencias de
masa en cuanto a la decisión estatal. La propia transición ejidataria y la industriali-
zación como única respuesta posible a poderosos movimientos regionales, resumen
el programa que se impone como fuerza de los hechos, un programa que emerge
de los movimientos de la sociedad. Con todo, esto mismo produce un fenómeno
que también hará escuela en América Latina, que es la cuestión de las masas en
estado social de fatiga. En ambos casos, un vastísimo proceso de democratización
social, en el que sin duda la sociedad civil demuestra una superioridad escondida
pero brutal sobre el Estado político, en su forma oficial u obsoleta, da lugar sin
embargo no a la transformación de la subversión revolucionaria en Estado, sino
a su mediatización en el Estado, por medio de la aparición estructural de la clase
general o clase política. De hecho, puesto que los bandos en revuelta eran clases
incapaces de representarse a sí mismas, o sea, de obtener un programa orgánico
para toda la nación, dieron lugar a que surgiera este estrato, la clase general, que
es específico de México en América Latina, pero un requisito de la existencia de
todo Estado moderno. Ésta es la base material o social de la burocracia, y sin esa
base lo burocrático no es sino una pretensión.
La astucia del Estado se convierte a partir de entonces en una escuela o cultura,
y no hay duda de que las reglas estuvieron claras desde temprano en cuanto a que la
legitimación es el fin principal del Estado, y la supresión política, su alternativa. En
todo caso, tampoco la irresistibilidad se adquiere por la mera violencia; se necesita
que conste que la violencia tiene una validez estatal, o sea que es una irresistibilidad
con relación a fines. El testimonio de la violencia general y la adhesión al principio
legitimador se vieron alentados después de grandes desplazamientos demográficos
y de recomposición de las distribuciones sociales, como consecuencia de un pro-
ceso de industrialización bastante masivo. Su fruto fue sin duda, en lo inmediato
427
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 427 24/11/2014 05:09:19 p.m.
rené zavaleta mercado
al menos, un grado de despolitización o politización limitada que se parece a las
experiencias de los estados centrales después de los treinta.
En otros términos, la falsa inferioridad de la sociedad dio lugar a la restitución
de su validez en una forma cataclísmica que fue la Revolución Mexicana. Ésta, en
su turno, capaz a sus anchas de destruir el viejo Estado pero no de organizar un
poder congruente con su propia fuerza, dio lugar a la reconstrucción de la sociedad
mexicana en términos mucho más avanzados. El Estado, con todo, obedeciendo
a ese impulso, se reconstruyó con mucha más certeza y penetración, y durante
mucho parecía que aquí todos podían equivocarse, menos el Estado. Adquirió
entonces el Estado una nueva superioridad sobre la sociedad civil, que se funda
en la desorganización sistemática de la autonomía de la sociedad civil y su reorga-
nización corporativa en formas prebendales o distribucionistas que se subordinan
siempre a la lógica central de legitimación, la despolitización de las masas, que es
extensa pero común a los países con los llamados proletarios de primera generación, la
predictibilidad social, que se hace un arte local y su consecuencia más importante,
que es la existencia de una avanzada clase política.
428
02-15-Zavaleta Rene-El estado AL.indd 428 24/11/2014 05:09:19 p.m.
El Estado de contrainsurgencia*
ruy mauro marini
P artiré de la constatación de que atravesamos en América Latina un periodo
contrarrevolucionario, para, una vez caracterizado ese periodo, indagar en qué
medida éste afecta al Estado. En efecto, siendo el Estado como lo es, la fuerza con-
centrada de la sociedad, la síntesis de las estructuras y relaciones de dominación que
allí existen, la vigencia de un proceso contrarrevolucionario incide necesariamente
sobre él, afectándolo en su estructura y funcionamiento. Es la toma de concien-
cia de esa situación lo que ha llevado a los intelectuales y las fuerzas políticas del
continente a plantearse el análisis de la contrarrevolución, generando la discusión
sobre el carácter fascista o no fascista de ese proceso.
Ahora bien: me parece válido, bajo cierto punto de vista, recurrir al fascismo
como término de referencia. En la medida en que el fascismo europeo representó
también un periodo contrarrevolucionario, proporciona un punto de comparación
para analizar la situación latinoamericana. Sin embargo, creo que —más que buscar
las semejanzas y diferencias entre el proceso contrarrevolucionario latinoamericano
y el fascismo europeo— es preferible partir del supuesto de que ambos constituyen
formas particulares de la contrarrevolución burguesa y tratar, pues, de verificar en qué
consiste la especificidad que asume la contrarrevolución latinoamericana, en especial
desde el punto de vista del Estado. Estaremos así siguiendo las enseñanzas de los
marxistas europeos, quienes han utilizado, para el análisis del fascismo, el punto
* En Ruy Mauro Marini y Margara Millán (comps.), La Teoría Social Latinoamericana, textos
escogidos. La centralidad del marxismo, Tomo iii, México, fcpys-unam, 1955, pp. 89-99.
[429]
02-16-Marini Ruy-Estado contrainsurgencia.indd 429 24/11/2014 05:10:04 p.m.
ruy mauro marini
de referencia que tenían entonces respecto a la contrarrevolución burguesa: el
bonapartismo, sin asumir como supuesto que se trataran de fenómenos idénticos;
más bien se preocuparon de establecer la especificidad del proceso fascista y de las
formas de dominación y de Estado a que éste daba lugar. Si no hubieran procedido
así, si hubieran confundido las formas particulares con el proceso general que las
produce, no contaríamos hoy con los estudios sobre el fascismo, que han enriquecido
la teoría política marxista y nos permiten abordar con más seguridad el análisis de
la contrarrevolución latinoamericana.
Veamos, pues, qué factores han provocado la apertura de ese proceso contrarre-
volucionario en América Latina, examinemos la influencia de éste en la estructura y
funcionamiento del Estado, para plantearnos entonces la pregunta de si los cambios
que éste ha experimentado representan o no un fenómeno transitorio [...] y cómo
afectan la estrategia revolucionaria.
Tres vertientes de la contrarrevolución latinoamericana
A mi modo de ver, las dictaduras militares latinoamericanas son el fruto de un
proceso que tiene tres vertientes. Como veremos más adelante, ese proceso no sólo
generó dictaduras militares, sino que afectó a Estados que no asumieron esa forma.
En este sentido, el primer efecto de la acción de esos factores no es tanto el golpe
brasileño de 1964, como se sostiene, sino las modificaciones que presenta el Estado
venezolano a partir de 1959, bajo el gobierno de Betancourt.
La primera vertiente de la contrarrevolución latinoamericana es el cambio de
estrategia global norteamericana, que interviene a fines de los años cincuenta y
principios de los sesenta, y que es implementada decididamente por el gobierno
de Kennedy. Su principal motivación es el hecho de que Estados Unidos, en tanto
que cabeza indiscutible del campo capitalista, se ve enfrentado a una serie de pro-
cesos revolucionarios en distintas partes del mundo, como Argelia, Congo, Cuba,
Vietnam, que arrojan resultados diferentes pero que hacen temblar la estructura
mundial de la dominación imperialista. Esto se acompaña de la modificación de la
balanza de poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que implica un mayor
equilibrio entre ambos. Todo ello conduce al cambio de planteamiento estratégico
norteamericano, que pasa de la contemplación de una respuesta masiva y global,
430
02-16-Marini Ruy-Estado contrainsurgencia.indd 430 24/11/2014 05:10:04 p.m.
el estado de contrainsurgencia
en un enfrentamiento directo con la URSS, a la de una respuesta flexible, capaz de
enfrentar al reto revolucionario (el cual, en la perspectiva de Estados Unidos, es
siempre un reto soviético) dondequiera que éste se presentara.
La nueva estrategia norteamericana tiene varias consecuencias. Entre ellas,
modificaciones en el plano militar, con énfasis por ejemplo en medios de trans-
portación masiva y en fuerzas convencionales; la creación de cuerpos especiales,
adiestrados en la contraguerrilla, como los Boinas Verdes; y el reforzamiento de los
ejércitos nacionales, lo que McNamara en su libro La esencia de la seguridad llamó
“indígenas en uniforme”, mediante programas de capacitación y armamento. Pero
lo más significativo, para lo que nos interesa aquí es la formulación de la doctrina
de contrainsurgencia, que establece una línea de enfrentamiento a los movimientos
revolucionarios a desarrollarse en tres planos: aniquilamiento, conquista de bases sociales
e institucionalización.
Convendría destacar tres aspectos de la doctrina de contrainsurgencia. En primer
lugar, su concepción misma de la política: la contrainsurgencia es la aplicación a la
lucha política de un enfoque militar. Normalmente, en la sociedad burguesa, la lucha
política tiene como propósito derrotar al contrincante, pero éste sigue existiendo
como elemento derrotado y puede incluso actuar como fuerza de oposición. La
contrainsurgencia, en una perspectiva similar a la del fascismo, ve al contrincante
como el enemigo que no sólo debe ser derrotado sino aniquilado, es decir destruído, lo
que implica ver a la lucha de clases como guerra y conlleva, pues, la adopción de
una táctica y métodos militares de lucha.
En segundo lugar, la contrainsurgencia considera al movimiento revolucio-
nario como algo ajeno a la sociedad en que se desarrolla; en consecuencia, ve el
proceso revolucionario como subversión provocada por una infiltración del enemigo.
El movimiento revolucionario es, pues, algo así como un virus, el agente infiltrado
desde afuera que provoca en el organismo social un tumor, un cáncer, que debe ser
extirpado, es decir, eliminado, suprimido, aniquilado. También aquí se aproxima
a la doctrina fascista.
En tercer lugar, la contrainsurgencia, al pretender restablecer la salud del or-
ganismo social infectado, es decir, de la sociedad burguesa bajo su organización
política parlamentaria y liberal, se propone explícitamente el restablecimiento de la
democracia burguesa, tras el periodo de excepción que representa el periodo de gue-
rra. A diferencia del fascismo, la contrainsurgencia no pone en cuestión en ningún
431
02-16-Marini Ruy-Estado contrainsurgencia.indd 431 24/11/2014 05:10:04 p.m.
ruy mauro marini
momento la validez de la democracia burguesa, tan sólo plantea su limitación o
suspensión durante la campaña de aniquilamiento. Mediante la reconquista de
bases sociales, se debe pues marchar a la fase de institucionalización, que es vista
como restablecimiento pleno de la democracia burguesa.
La segunda vertiente de la contrarrevolución latinoamericana es la transformación
estructural de las burguesías criollas, que tiende a traducirse en modificaciones
del bloque político dominante. La base objetiva de este fenómeno es la integración
imperialista de los sistemas de producción que se verifica en América Latina, o
más exactamente, la integración de los sistemas de producción latinoamericanos al
sistema imperialista, mediante las inversiones directas de capital extranjero, la subor-
dinación tecnológica y la penetración financiera. Ello lleva a que, en el curso de los
cincuentas, y aún más de los sesenta, surja y se desarrolle una burguesía monopólica,
estrechamente vinculada a la burguesía imperialista, en especial norteamericana.
La integración imperialista corresponde, junto a la superexplotación del trabajo,
a la acentuación de la centralización de capital y de la proletarización de la pequeña
burguesía. Por esto, agudiza la lucha de clases y apunta a romper el esquema de
alianzas adoptado hasta entonces por la burguesía, tanto a causa de las contradic-
ciones existentes entre sus fracciones monopólicas y no monopólicas, como debido
a la lucha que se entabla entre la burguesía en su conjunto y la pequeña burguesía,
la cual acaba por empujar a ésta hacia la búsqueda de alianzas con el proletariado
y el campesinado.
El resultado de ese proceso es la ruptura, el abandono de lo que había sido,
hasta entonces, la norma en América Latina: el Estado populista, es decir, el “Estado
de toda la burguesía”, que favorecía la acumulación de todas sus fracciones (aunque
éstas aprovecharan desigualmente los beneficios puestos a su alcance). En su lugar,
se crea un nuevo Estado, que se preocupa fundamentalmente de los intereses de
las fracciones monopólicas, nacionales y extranjeras, y establece, pues, mecanismos
selectivos para favorecer su acumulación; las demás fracciones burguesas deben
subordinarse a la burguesía monopólica, quedando su desarrollo en estricta depen-
dencia del dinamismo que logre el capital monopólico, mientras que la pequeña
burguesía, aunque sin dejar de ser privilegiada en la alianza de clases en que reposa
el nuevo poder burgués, es forzada a aceptar una redefinición de su posición, pierde
importancia política y queda, ella también totalmente subordinada, con sus condicio-
nes de vida vinculadas a las iniciativas y al dinamismo de la burguesía monopólica.
432
02-16-Marini Ruy-Estado contrainsurgencia.indd 432 24/11/2014 05:10:04 p.m.
el estado de contrainsurgencia
La tercera vertiente de la contrarrevolución latinoamericana es el ascenso del
movimiento de masas a que debe enfrentarse la burguesía, en el curso de los
años sesenta. Ese movimiento venía desarrollándose, desde la década anterior: la
revolución boliviana del 52, la guatemalteca del periodo 44-54, la radicalización
misma de los movimientos populistas en distintos países, habían tenido su primer
punto culminante con la revolución cubana. Ésta influye particularmente en las
capas intelectuales pequeñoburguesas, que atravesaban, como vimos, un periodo de
reajuste en sus relaciones con la burguesía, acentuando su desplazamiento hacia el
campo popular. Allí gana importancia creciente el movimiento campesino, al paso
que se desarrolla un nuevo movimiento obrero, producto del nuevo proletariado
creado por la industrialización de las décadas precedentes. Es, en definitiva, ese
amplio movimiento de masas, que irrumpe en las brechas del sistema de domina-
ción creadas por la fractura del bloque en el poder y que incide en el sentido de
agravar las contradicciones allí existentes, lo que explica la violenta reacción de la
burguesía y el imperialismo, es decir, la contrarrevolución que se desata entonces
en el continente.
Los procesos contrarrevolucionarios
Examinemos brevemente cómo se realiza y a dónde conduce esa contrarrevolución
y veremos que ella no puede identificarse mecánicamente con el fascismo europeo,
aunque sea como él una forma específica de contrarrevolución burguesa y recoja
de ésta su característica general: el recurso por la fracción victoriosa al terrorismo
de Estado para doblegar a sus oponentes, desde las fracciones rivales hasta, y muy
especialmente, la clase obrera. Grosso modo, la contrarrevolución latinoamericana
se inicia con un periodo de desestabilización, durante el cual las fuerzas reacciona-
rias tratan de agrupar en torno a sí al conjunto de la burguesía y de sembrar en el
movimiento popular la división, la desconfianza en sus fuerzas y en sus dirigentes;
continúa a través de un golpe de Estado, llevado a cabo por las Fuerzas Armadas,
y se resuelve con la instauración de una dictadura militar. Las sociedades concretas
latinoamericanas imponen a cada uno de esos momentos su sello particular.
En la fase de preparación del golpe, o de desestabilización, se observan rasgos
fascistas, pero éstos son secundarios. A través de la propaganda, de la intimidación
433
02-16-Marini Ruy-Estado contrainsurgencia.indd 433 24/11/2014 05:10:04 p.m.
ruy mauro marini
verbal y hasta física, que puede implicar la utilización de bandas armadas, la burgue-
sía contrarrevolucionaria busca desmoralizar al movimiento popular y ganar fuerza,
sumando aliados y neutralizando sectores. Sin embargo, por tratarse de sociedades
basadas en la superexplotación del trabajo, en ningún caso ella tiene condiciones para
reunir fuerzas suficientes como para derrotar políticamente al movimiento popular,
no llega siquiera a la estructuración de un partido político; es interesante observar
que allí donde se utilizaron con más abundancia los métodos fascistas de lucha,
es decir, en Argentina, sectores de la izquierda niegan que se haya producido una
contrarrevolución fascista. Como quiera que sea, las fuerzas contrarrevolucionarias
no llegan jamás a un claro triunfo político, sino que necesitan usar la fuerza para
hacerse del Estado y emplearlo en su beneficio; el terrorismo de Estado, como
método de enfrentamiento con el movimiento popular, se intensifica precisamente
porque este movimiento se encuentra intacto y muchas veces aparentemente fuerte,
en el momento en que las fracciones contrarrevolucionarias logran subordinar ple-
namente el aparato estatal, no habiendo sufrido un proceso previo de derrotas, que
en el fascismo pudo llegar a expresarse, como en Alemania, en el plano electoral.
Esta característica de la contrarrevolución latinoamericana se deriva de la
imposibilidad en que se encuentra la burguesía monopólica de atraer a su campo sectores
significativos del movimiento popular. A diferencia del fascismo europeo, que fue
capaz de arrastrar a las amplias masas pequeñoburguesas y de morder incluso al
proletariado, ganando allí cierto grado de apoyo entre trabajadores desempleados
y hasta obreros en actividad, la burguesía monopólica en América Latina no puede
pretender reunir verdadera fuerza de masas, que le permita enfrentar políticamente,
en las urnas y en las calles, al movimiento popular. Por esto, se da como meta el
restablecimiento de las condiciones de funcionamiento del aparato estatal, aunque
sea temporalmente, para poder accionarlo en su provecho. Esto implica resoldar
la unidad burguesa, rehaciendo el bloque en el poder tal como se encontraba antes
de su fractura, y restablecer, aunque sea limitadamente, o sea, dividiéndola, sus
relaciones de alianza con la pequeña burguesía. Sobre esta base, el Estado puede
entrar a zanjar la lucha de clases, mediante la intervención abierta del instrumento
último de defensa del poder burgués: las Fuerzas Armadas. Son éstas, pues, el ver-
dadero objetivo de la política de desestabilización practicada por la burguesía y no, como
en el fascismo, la conquista de una fuerza política propia superior a la del movimiento
revolucionario. Y es por ello que encontramos en la contrarrevolución latinoameri-
434
02-16-Marini Ruy-Estado contrainsurgencia.indd 434 24/11/2014 05:10:04 p.m.
el estado de contrainsurgencia
cana otro rasgo peculiar respecto al fascismo: el discurso ideológico de defensa de la
democracia burguesa, es decir, del Estado burgués, al revés de su negación, tal y como
lo plantearon los movimientos fascistas.
Son estas condiciones específicas las que llevan a que la contrarrevolución lati-
noamericana pueda expresarse, en el plano ideológico y también estratégico, en la
doctrina de la contrainsurgencia. Al privilegiar a las Fuerzas Armadas como elemen-
to central de su estrategia, la burguesía monopólica está confiriendo a ese aparato
especial del Estado la misión de solucionar el problema; está, pues, pasando del
terreno de la política al de la guerra. En la medida en que se encuentra con Fuerzas
Armadas ya preparadas ideológicamente, por la doctrina de contrainsurgencia, para
el cumplimiento de esa tarea y para aplicar a la lucha política un enfoque militar,
se resuelven en un solo proceso la voluntad contrarrevolucionaria de la burguesía
y la voluntad de poder desarrollada en las Fuerzas Armadas. Estas van, así, más
allá del golpe de Estado y proceden a la implantación de la dictadura militar; si,
desde el punto de vista de la doctrina burguesa clásica, son el cuerpo del Estado,
se convierten ahora en su cabeza.
Pero la dualidad original, expresada por la burguesía monopólica y las Fuerzas
Armadas, aunque encuentre una primera resolución en el proceso del golpe de
Estado, se reproduce a un nivel superior, una vez instaurado el Estado de contra-
insurgencia. La forma de dictadura militar que éste asume indica tan sólo que las
Fuerzas Armadas han asumido su control y ejercen como institución el poder
político. Ella no nos revela la esencia de ese Estado, desde el punto de vista de su
estructuración y funcionamiento, ni pone en evidencia el hecho de que las Fuerzas
Armadas comparten allí el poder con la burguesía monopólica. Para captar esto, es
necesario ir más allá de la mera expresión formal del Estado, siendo que, siempre
que encontremos ciertas estructuras, funcionamiento y coparticipación entre Fuerzas
Armadas y capital monopólico, estaremos ante un Estado de contrainsurgencia, tenga
éste o no la forma de una dictadura militar.
El carácter del Estado de contrainsurgencia
El Estado de contrainsurgencia, producto de la contrarrevolución latinoamerica-
na, presenta una hipertrofia del poder ejecutivo, a través de sus diversos órganos,
435
02-16-Marini Ruy-Estado contrainsurgencia.indd 435 24/11/2014 05:10:05 p.m.
ruy mauro marini
respecto de los demás; no se trata, sin embargo, de un rasgo que lo caracterice
respecto al moderno Estado capitalista. Más bien esa distinción debe buscarse en
la existencia de dos ramas centrales de decisión dentro del poder ejecutivo. De un
lado, la rama militar, constituida por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas,
que expresa a la institución militar al nivel de la toma de decisiones y que reposa
sobre la estructura vertical propia a las Fuerzas Armadas; el Consejo de Seguridad
Nacional, órgano deliberativo supremo, en el que se entrelazan los representantes
de la rama militar con los delegados directos del capital; y los órganos del servicio
de inteligencia, que informan, orientan y preparan el proceso de toma de decisiones.
De otro lado, la rama económica, representada por los ministerios económicos, así
como las empresas estatales de crédito, producción y servicios, cuyos puestos clave se
encuentran ocupados por tecnócratas civiles y militares. Así, el Consejo de Seguridad
Nacional es el ámbito donde confluyen ambas ramas, entrelazándose, y se constituye en
la cúspide, el órgano clave del Estado de contrainsurgencia.
Es ésta la estructura real del Estado de contrainsurgencia, que consagra la
alianza entre las Fuerzas Armadas y el capital monopólico, y donde se desarrolla
el proceso de toma de decisiones fuera de la influencia de las demás instituciones
que componen el Estado burgués clásico, como lo son el poder legislativo y ju-
dicial. Estos pueden perfectamente mantenerse en el marco de la dictadura militar,
como ocurre en Brasil, o configurar incluso un régimen civil, como en Venezuela, sin
que ello afecte la estructura y el funcionamiento real del Estado de contrainsur-
gencia. Recordemos, en este sentido, cómo Venezuela —donde se hizo el primer
ensayo de contrainsurgencia en América Latina, a principios de los sesenta— ha
evolucionado en el sentido de crear su Consejo de Seguridad Nacional y llegado
incluso a la estructuración de un Sistema Nacional de Empresas Públicas, que rige
el capitalismo de Estado venezolano fuera de todo control por parte del Congreso
y demás órganos estatales.
En síntesis, el Estado de contrainsurgencia es el Estado corporativo de la burguesía
monopólica y las Fuerzas Armadas, independientemente de la forma que asuma ese
Estado, es decir, independientemente del régimen político vigente. Dicho Estado
presenta similitudes formales con el Estado fascista, así como con otros tipos de Estado
capitalista, pero su especificidad está en su peculiar esencia corporativa y en la estructura
y funcionamiento que de allí se generan. Llamarlo fascista no nos hace avanzar un paso
en la comprensión de su significado.
436
02-16-Marini Ruy-Estado contrainsurgencia.indd 436 24/11/2014 05:10:05 p.m.
el estado de contrainsurgencia
Este análisis no debe llevar a malentendidos. Los tecnócratas civiles y militares,
que se ocupan de la gestión del Estado, no son más que la representación política
del capital, y en tanto que tal no cabe especular sobre su autonomía, más allá de
lo que se puede hacer con cualquier representación política respecto a la clase que
representa; en otros términos, es profundamente erróneo calificar a esa tecnocracia como
burguesía estatal, en el mismo plano que la clase burguesa propiamente dicha. Del
mismo modo, la fusión de los intereses corporativos de las Fuerzas Armadas y de la
burguesía monopólica no debe oscurecer el hecho de que esta última representa una
fracción propiamente capitalista de la burguesía mientras que las Fuerzas Armadas
(o, para ser más preciso, la oficialidad) no es sino un cuerpo de funcionarios cuya
voluntad económica y política es rigurosamente la de la clase a que sirve. Final-
mente, es necesario tener presente que, aunque el Estado de contrainsurgencia sea
el Estado del capital monopólico, cuyas fracciones constituyen hoy el bloque en el
poder, no excluye la participación de las demás fracciones burguesas, así como en su
reproducción económica el capital monopólico crea constantemente para los demás
sectores capitalistas condiciones de reproducción (y también de destrucción), por
lo que es incorrecto suponer que las capas burguesas no monopólicas pueden estar
interesadas en la supresión de un Estado que constituye la síntesis de las relaciones
de explotación y dominación en que ellas basan su existencia; no reside en otra
causa el fracaso de los frentes antifascistas que se han intentado poner en marcha
en América Latina y que han chocado siempre con el rechazo de la burguesía no
monopólica, independientemente de las fricciones que ésta mantiene con el bloque
en el poder.
La revisión de la estrategia norteamericana
He intentado establecer, hasta aquí, las causas y la naturaleza de la contrarrevolución
latinoamericana, así como el carácter del Estado a que dio lugar. Me preocuparé
ahora de la situación actual que atraviesa la contrarrevolución, correspondiente a
una fase de institucionalización y, hasta cierto punto, democratización limitada,
que apunta a lo que los teóricos del Departamento de Estado norteamericano han
llamado “democracia viable” y, aún más precisamente, “democracia gobernable”.
Es indudable que esa fase acarrea modificaciones al Estado contrarrevolucionario,
437
02-16-Marini Ruy-Estado contrainsurgencia.indd 437 24/11/2014 05:10:05 p.m.
ruy mauro marini
que entenderemos mejor si analizamos los factores que determinan esa situación.
Seguiré, en este análisis, los mismos pasos dados para el examen del origen y cris-
talización del proceso contrarrevolucionario en América Latina.
Si partimos del primer factor considerado: el imperialismo norteamericano,
constataremos inmediatamente que su situación es distinta de la que tenía en los
años sesenta. Tras el auge económico de aquel periodo, ha sobrevenido una crisis
económica, sin perspectivas de solución a la vista. En ese marco, la hegemonía
norteamericana en el campo capitalista ya no es incontrastable, como entonces,
sino que se ve enfrentada a las pretensiones que, en el plano económico y polí-
tico, levantan las demás potencias imperialistas, en particular Alemania Federal
y Japón. La crisis se ha reflejado, además, en el interior mismo de la sociedad
norteamericana, provocando una crisis ideológica y política que, mediante hechos
como Watergate, el hippismo y otros, han afectado la legitimidad del sistema de
dominación.
En otro plano, junto a un reforzamiento constante de la Unión Soviética, que
ha logrado mantener el equilibrio militar con Estados Unidos, se ha verificado
un notable avance de las fuerzas revolucionarias en diferentes partes del mundo.
El punto crítico de la crisis económica, a mediados de esta década, coincidió con
grandes victorias del movimiento revolucionario en África, particularmente Mo-
zambique y Angola, y en Asia, con la derrota espectacular de Estados Unidos en
Vietnam, al mismo tiempo que, en la misma Europa, las fuerzas populares lograban
significativos avances en Portugal, España, Italia y Grecia, e incluso en bastiones
imperialistas como Francia.
En este contexto, el imperialismo norteamericano ha debido hacer adecuaciones
en su estrategia, que se han expresado en la política de Carter. Éste ha asumido
el gobierno con el propósito explícito de restaurar la legitimidad del sistema de
dominación dentro de la sociedad norteamericana, echando mano de viejos mitos
que son caros a la ideología burguesa en ese país, como el de los derechos humanos,
y de medidas que tratan de hacer menos pesada la crisis para los distintos grupos
sociales del país. Igualmente, se ha dado por tarea sortear la crisis económica,
reafirmando la hegemonía norteamericana en el campo capitalista; aunque admita
que esa hegemonía debe ser compartida, en la línea de lo planteado por la Comisión
Trilateral, Estados Unidos pretende mantenerse como eje rector de la relación de
fuerzas a ser establecida entre las potencias imperialistas.
438
02-16-Marini Ruy-Estado contrainsurgencia.indd 438 24/11/2014 05:10:05 p.m.
el estado de contrainsurgencia
Finalmente, el imperialismo norteamericano se propone modificar su estrategia
mundial, para compensar y evitar la repetición de los fracasos tenidos en la primera
mitad de la década, modificación que sigue dos líneas principales. La primera es la
polarización de las relaciones con el campo socialista, centralizándolas en Europa; la
segunda, la desconflagración o el enfriamiento de las zonas periféricas “calientes”.
Por ello, Carter ha sostenido que Europa es la espada de Occidente y se ha esfor-
zado por tornar tensas las relaciones entre la otan y el Pacto de Varsovia; aunque
pudiera eventualmente llevar a la guerra, la política agresiva y belicista del impe-
rialismo norteamericano respecto a la Unión Soviética busca en realidad un nuevo
equilibrio, sobre la base de lo que el expresidente Ford llamó “paz con fuerza” para
lo que privilegia a Europa, considerando que el avance de la revolución mundial
en otras áreas iba desmejorando la correlación de fuerzas en su detrimento. En
consecuencia, plantea una política de enfriamiento de las zonas periféricas, desde
medidas que tratan de dar solución a problemas particularmente agudos, como las
que se han tomado en el Medio Oriente, en Panamá, etcétera, hasta la revisión de
la doctrina de contrainsurgencia, que pretende limar sus aspectos más ásperos y
adecuarla a las nuevas condiciones de la lucha de clases.
Esto se debe a que la contrainsurgencia, pese a la capacidad que ha demostrado
para detener el movimiento revolucionario en muchas áreas, ha experimentado fuer-
tes reveses, en particular el de Vietnam, y se ha revelado incapaz, incluso allí donde
fue efectiva para detener el movimiento revolucionario, de asegurar las condiciones
de una dominación política estable, como es el caso de Latinoamérica; se debe tam-
bién a que las potencias imperialistas europeas, a medida que son llevadas a asumir
mayores responsabilidades mundiales en el marco de la hegemonía compartida, se
ven forzadas a considerar la fuerza del movimiento obrero en sus países, que se opone
a la violencia cruda y abierta que la contrainsurgencia ha implicado; la utilización de
métodos contrarrevolucionarios más sutiles, impulsados sobre todo por Alemania
Federal, ha arrojado resultados positivos en los países de Europa mediterránea.
Señalemos de paso que el planteamiento político estrechamente nacional que hacen
actualmente los partidos europeos llamados eurocomunistas merma la capacidad del
movimiento obrero de esos países para pesar en la correlación de fuerzas mundial e
inclinar la balanza hacia el campo de la revolución, como quedó evidenciado con la
reciente ofensiva reaccionaria que el gobierno francés pudo desarrollar en África,
sobre la base de la derrota electoral de la izquierda en Francia.
439
02-16-Marini Ruy-Estado contrainsurgencia.indd 439 24/11/2014 05:10:05 p.m.
ruy mauro marini
Como quiera que sea, el punto principal de la doctrina de contrainsurgencia,
que se encuentra ahora sometido a revisión, es el que se refiere al origen de los
movimientos revolucionarios. Abandonando la noción simplista de la infiltración
externa, los nuevos teóricos del imperialismo norteamericano, salidos de la Comisión
Trilateral, como Huntington, ven el problema como resultado de descompensa-
ciones, de desequilibrios que afectan al Estado en la moderna sociedad capitalista,
como resultado de las presiones mismas de las masas, en sus esfuerzos por mejores
condiciones de vida. Esto que es válido ya no sólo para los países dependientes, sino
para los mismos países capitalistas avanzados, los lleva a plantearse el problema de
la “gobernabilidad de la democracia”, que apunta necesariamente a la limitación, a
la restricción del propio juego político democrático, para mantenerlo bajo control.
Para América Latina, la reformulación de la estrategia norteamericana se ha
traducido en la búsqueda de una nueva política, todavía no plenamente definida,
que, además de la eliminación de los puntos de fricción, como el referente al canal
de Panamá, apunta a una institucionalización política, capaz de expresarse en una
democracia “viable”, es decir, restringida. Pero ello no resulta sólo de los plantea-
mientos estratégicos de Estados Unidos, sino que se deriva también, y principal-
mente, de las nuevas condiciones de lucha de clases que rigen en América Latina.
¿Hacia un Estado de cuatro poderes?
Papel importante desempeña, en este sentido, la diversificación del bloque en el
poder, por los cambios intervenidos en el seno de la burguesía monopólica. En los
países donde este fenómeno se encuentra más avanzado, como Brasil, podemos ver
cómo las contradicciones interburguesas no se guían ya, como en el pasado, por
intereses divergentes de la burguesía industrial y agraria, o de las capas inferiores de
la burguesía respecto a su sector monopólico, sino que nacen de divisiones surgidas
en el seno del gran capital, de la propia burguesía monopólica.
Así, es posible constatar cómo en Brasil —desde que, en 1974, entró en crisis
el patrón de reproducción económica basado en la industria de bienes de consu-
mo suntuario—, las luchas interburguesas se dan entre las fracciones nacionales
y extranjeras (norteamericana, fundamentalmente), ligadas a dicha industria, y
las fracciones nacionales y extranjeras (en lo esencial, eurojaponesa), que tienen
440
02-16-Marini Ruy-Estado contrainsurgencia.indd 440 24/11/2014 05:10:06 p.m.
el estado de contrainsurgencia
asiento en la industria básica y de bienes de capital. Se trata, hoy, de decidir los
rumbos de la economía del país, del patrón de reproducción que éste debe seguir
y ello, que implica reasignación de recursos, ventajas fiscales, crediticias y de todo
tipo, estimula la rivalidad entre esos dos sectores del gran capital, la cual polariza
a los demás grupos capitalistas que se encuentran vinculados a uno u otro sector.
Conviene tener presente que no es posible ya, en estas circunstancias, enmascarar
las luchas interburguesas tras justificaciones de corte nacionalista ni tampoco pre-
tender encauzarlas hacia fórmulas del tipo frente antifascista, ya que ellas dividen
por igual a los sectores burgueses nacionales y extranjeros que operan en el país y enfrentan
a fracciones del gran capital.
De todos modos, las contradicciones interburguesas, al agudizarse, exigen es-
pacio político para poder dirimirse. La centralización rígida del poder político, en
manos de la élite tecnocrático-militar, debe flexibilizarse, devolver cierta vigencia
al parlamento como ámbito de discusión, permitir el accionar de los partidos y la
prensa, para que las distintas fracciones burguesas puedan desarrollar su lucha.
Ello no choca, además, con la exigencia de que el Estado siga detentando capacidad
suficiente para mantener en cintura al movimiento de masas, ya que, cuanto más
ausente éste esté de la escena política, mayor libertad de acción tienen las fracciones
burguesas para llevar a cabo sus enfrentamientos y negociaciones. Es la razón por
la cual el proyecto burgués de institucionalización no se aparta de la fórmula de
democracia “viable”, “gobernable” o restringida, que proponen los teóricos impe-
rialistas norteamericanos. Del mismo modo, al desatarse la contrarrevolución, el
proyecto del gran capital convergía hacia el centralismo autoritario, hacia las formas
dictatoriales propuestas por dichos teóricos.
Se trata, pues, ahora, de llevar a cabo una “apertura” política que preserve lo
esencial del Estado de contrainsurgencia. ¿En qué consiste esto? En la institucio-
nalización de la participación directa del gran capital en la gestión económica y la
subordinación de los poderes del Estado a las Fuerzas Armadas, a través de los
órganos estatales que se han creado, en particular el Consejo de Seguridad Nacional.
El primer punto no se encuentra, desde luego, en discusión, para la burguesía; a
lo sumo, da lugar a enfrentamientos entre sus fracciones por asegurarse una tajada
mayor en el reparto del botín que representa la rama económica del Estado de
contrainsurgencia. El segundo es, hoy, objeto de discusión: en muchos países se
habla de un Consejo de Estado, como órgano contralor de los demás aparatos de
441
02-16-Marini Ruy-Estado contrainsurgencia.indd 441 24/11/2014 05:10:06 p.m.
ruy mauro marini
Estado, en el cual tendrían peso importante las Fuerzas Armadas; en Brasil, se
intenta incluso resucitar la vieja fórmula del Estado monárquico, que consagraba,
además de los tres poderes clásicos del Estado, al poder moderador, ejercido por el
Emperador, y que los ideólogos de la gran burguesía atribuyen hoy a las Fuerzas
Armadas.
Cualquiera que sea la fórmula adoptada —y lo más probable es que ella presente
variantes en los diversos países del continente—, se marcha, sin embargo, hacia un
Estado de cuatro poderes, o más precisamente, al Estado del cuarto poder, en el cual
las Fuerzas Armadas ejercerán un papel de vigilancia, control y dirección sobre el
conjunto del aparato estatal. Esta característica estructural y de funcionamiento del
Estado no será, desde luego, sino el resultado del avasallamiento del aparato estatal
por las Fuerzas Armadas (más allá de las estructuras propias de la democracia par-
lamentaria que éste ostente) y del ordenamiento legal de origen militar impuesto a
la vida política, en particular las leyes de seguridad nacional. Es de señalarse que,
en el marco de esa democracia restringida, pero democracia de todos modos, la
palabra fascismo perderá hasta el carácter agitativo que tiene hoy y habrá de ser
abandonada; pero ese abandono representará la renuncia a un análisis incorrecto de
la situación actual, y no su superación por un análisis superior y más adecuado a las
nuevas condiciones políticas surgidas, lo que dejará a la izquierda y al movimiento
popular desarmados para poder enfrentarlas.
Democracia y socialismo
Sin embargo, el proyecto burgués-imperialista de institucionalización es resultado
también de un tercer factor: el movimiento de masas ante el cual se plantea con el
propósito de mover a engaño y confusión, pero que lo vuelve problemático, errático
y lo amenaza incluso con el fracaso. En efecto, es indiscutible que, de manera lenta,
zigzagueante, el movimiento de masas latinoamericano, tras un periodo de reflujo, ha
entrado desde fines de 1976 en un proceso de recuperación. Más que eso, presenta,
a diferencia de lo que ocurría hasta los años sesenta, una característica nueva, que
era hasta entonces privativa de los países de mayor desarrollo de la región, como
Argentina, Chile, Uruguay: un claro predominio de la clase obrera en su seno.
Basta con mirar hacia Centroamérica, Perú, Colombia, para darse cuenta de que la
442
02-16-Marini Ruy-Estado contrainsurgencia.indd 442 24/11/2014 05:10:06 p.m.
el estado de contrainsurgencia
clase obrera se ha vuelto, en toda la región, el eje rector de las masas trabajadoras
de América Latina, que se pliegan progresivamente a su conducción y adoptan sus
formas de organización y de lucha. Paralelamente, aunque su influencia siga sien-
do grande en algunos países, el campesinado va cediendo lugar a un proletariado
agrícola numeroso y combativo, agrupado por lo general en centros urbanos, que
crea las condiciones objetivas para concretar la alianza obrero-campesina, mientras
la pequeña burguesía urbana se compone cada vez más de capas proletarizadas y,
en la mayoría de los casos, empobrecidas, que mantienen y acentúan la tendencia,
ya observada a principios de los sesenta, de desplazar sus alianzas de clase hacia
el campo popular.
La acción de esas amplias masas, al mismo tiempo que hace más necesaria la
puesta en práctica de nuevas fórmulas de dominación, que no pueden basarse ya
en la violencia pura y simple, complica la implementación del proyecto burgués-
imperialista, en la medida en que tienden a plantearse ante éste con creciente auto-
nomía, presionando en favor de concesiones no previstas, así como la ampliación y
profundización de las reformas propuestas. Situándose todavía marcadamente en
el plano de la lucha económica y democrática, las masas no han perdido empero
la memoria, particularmente en sus sectores más avanzados, del mensaje socialista
que, a través de la acción, la izquierda latinoamericana les llevó a lo largo de los
sesenta, así como de la presente década, lo que despierta el temor de la burguesía
y el imperialismo, haciéndolos aferrarse aún más a las garantías que les ofrece el
Estado de contrainsurgencia. En consecuencia, el proceso de institucionalización
se desarrolla de manera extremadamente compleja, bajo el embate de las presiones
de masas y los esfuerzos de la clase dominante por mantenerlo bajo control, lo
que le impone marchas y contramarchas y permite prever que su límite está dado
por la defensa a ultranza que hará de su aparato estatal, tal y como en esencia se
encuentra hoy estructurado.
En consecuencia, no hay ninguna razón para suponer que la lucha democrática
que libran hoy las masas populares latinoamericanas pueda extenderse indefinida-
mente, permitiendo que, a cierta altura, se produzca el paso natural y pacífico al
socialismo. Todo indica más bien que la lucha democrática y la lucha socialista se
entrelazarán para los trabajadores en un solo proceso, un proceso de duro y decidido
enfrentamiento con la burguesía y el imperialismo.
443
02-16-Marini Ruy-Estado contrainsurgencia.indd 443 24/11/2014 05:10:06 p.m.
02-16-Marini Ruy-Estado contrainsurgencia.indd 444 24/11/2014 05:10:06 p.m.
Nuevo rol del Estado en el
desarrollo latinoamericano*
franz j. hinkelammert
E l desarrollismo latinoamericano de las décadas cincuenta y sesenta percibe la
función del Estado como una función necesaria. Considera que el mercado,
a pesar de su capacidad autorreguladora, no es capaz de asegurar el desarrollo y
solucionar los graves problemas económico-sociales que han aparecido en el conti-
nente. Se percibe que el mercado distorsiona las relaciones sociales y que tiende en
las circunstancias de América Latina al estancamiento del crecimiento económico.
A partir de los años setenta y con fuerza especial durante los años ochenta, apa-
rece una siempre más agresiva denuncia del Estado y de su papel regulador en la
sociedad moderna. Si antes al Estado se asignaba una función clave en el desarrollo
económico y social de la sociedad, en las décadas de los setenta y ochenta el Estado
es designado como el gran culpable de los mayores problemas que aparecen. El
Estado aparece como el gran culpable de todo. Si no hay desarrollo, la culpa la tiene
el Estado. Si hay desempleo, también el Estado tiene la culpa. Si hay destrucción
de la naturaleza, los errores del Estado parecen ser el origen de ella. Ronald Rea-
gan, en su campaña electoral del año 1980, resume esta actitud con la frase: “No
tenemos problemas con el Estado, el Estado es el problema”.
Esta a fijación en el Estado como culpable de todos los males no es sino la otra
cara de una fijación contraria, en la cual el mercado soluciona todos los problemas.
Podríamos variar la expresión citada, para mostrar el significado de eso: no tene-
* En América Latina: opciones estratégicas de desarrollo, Venezuela, Asociación Latinoamericana
de Organizaciones de Promoción/Nueva Sociedad, 1992, pp. 191-2003.
[445]
02-17-Hinkelammert Franz-Nuevo rol estado.indd 445 24/11/2014 05:10:49 p.m.
franz j. hinkelammert
mos que solucionar problemas, el mercado es la solución de todos los problemas.
Frente al Estado como el mal, aparece el bien: el mercado es ahora considerado
como institución perfecta, cuya afirmación es suficiente para no tener problemas.
Esta negación maniquea del Estado revela un profundo estatismo al revés. Si
se quiere definir el estatismo como una actitud, que cree encontrar en la acción
del Estado la solución de todos los problemas, en este estatismo al revés lo vemos
simplemente invertido y transformado en el culpable de todo. El Estado sigue
siendo todo, y la negación maniquea no ha cambiado la actitud profundamente
estatista con relación al Estado.
Así apareció el antiestatismo metafísico de las dos últimas décadas, que es la otra
cara de una afirmación total del mercado. Este antiestatismo domina la discusión
actual sobre el Estado y se ha transformado en un leitmotiv de la visión del mundo en
lo presente. Apareció desde las teorías neoliberales sobre la economía y la sociedad,
para transformarse hoy en una especie de sentido común de la opinión pública del
mundo entero. Aparece hasta en los países socialistas y domina la mayoría de las
instituciones internacionales que toman decisiones políticas.
En ningún caso esta política antiestatista ha disminuido la actividad estatal, pero
ha reestructurado al Estado. Aumentaron las fuerzas represivas del Estado en el
grado en el cual el Estado dejó de cumplir con sus funciones sociales y económicas.
En nombre de la ideología del antiestatismo el Estado policíaco sustituyó al Estado
social. La ideología antiestatista sirvió como pantalla que esconde un aprovecha-
miento sin límites del Estado por parte de los poderes económicos internacionales
y nacionales. Se trata, de una tendencia que comenzó con la ola de dictaduras de
seguridad nacional de los años setenta en América Latina y que sigue vigente hoy
a pesar de todas las democratizaciones. A las dictaduras de seguridad nacional
siguieron democracias de seguridad nacional.
El Estado en Centroamérica
En América Latina, la denuncia generalizada del Estado se realiza en un con-
tinente que tiene Estados muy poco desarrollados y de una institucionalización
sumamente precaria. Hay pocos Estados con la capacidad de una acción racional
en todo su territorio o en partes de éste. Quizás Chile y Uruguay tienen Estados
446
02-17-Hinkelammert Franz-Nuevo rol estado.indd 446 24/11/2014 05:10:49 p.m.
nuevo rol del estado en el desarrollo latinoamericano
más desarrollados, pero en el resto del continente el Estado es poco eficaz y su
presencia nacional es por un lado simbólica, por otro lado descansa en la presencia
de sus fuerzas armadas y represivas, mientras la vigencia de las leyes del Estado es
en muchas partes completamente efímera.
Si eso vale para América Latina en general, más vale para Centroamérica, po-
siblemente con la excepción de Costa Rica. En Nicaragua ha habido por primera
vez un cierto desarrollo estatal durante el gobierno sandinista, mientras en los otros
países el Estado es una imposición desde arriba, efectuada por las fuerzas armadas
y simbolizada por la bandera, el himno nacional y la Iglesia católica. La situación,
en general, corresponde a lo que ya en el siglo xix se describe como Estados, en los
cuales hay solamente dos instituciones de vigencia nacional: el ejército y la Iglesia
católica. Aunque la posición de la iglesia católica se está debilitando rápidamente,
ella sigue siendo la única representante nacional en el plano simbólico al lado del
ejército en el plano del ejercicio de la fuerza. A pesar de las grandes diferencias entre
algunos países, sobre todo con Costa Rica, eso sigue siendo la tendencia general.
Estos Estados precarios tienen una fuerte tendencia al autoritarismo, y tradicio-
nalmente son dominados por dictaduras militares. Cuando aparecen periódicamente
regímenes de democracia parlamentaria, se trata de democracias oligárquicas, que
en cualquier momento pueden ser arrolladas por nuevas dictaduras militares, apo-
yadas por estas mismas oligarquías.
Esta es la razón de la fuerte tendencia —en Centroamérica— a basar la legitimi-
dad del orden existente en la presencia del ejército. La incapacidad de cumplir las
funciones del Estado obliga al Estado a ser autoritario. Esta falta de desarrollo del
Estado se nota en Centroamérica en muchas partes, aunque con grandes diferencias
entre cada uno de los países. Los Estados no pueden ni formular estrategias eco-
nómicas o sociales a largo plazo. Donde aparecen intentos de hacerlo por parte de
ministerios de planificación, no llegan a definir políticas, sino se limitan a declaración
de intenciones. Tampoco hay sistemas de educación capaces de cubrir las necesidades
de los países, ni capacidad para implementarlos. Tampoco hay sistemas de salud que
puedan cubrir la población entera. La economía se desarrolla al azar, y a falta de una
política económica nacional, sigue pistas de orientación dadas por los países del
centro y las instituciones internacionales dominadas por ellos. Dada esta ausencia,
no es posible tampoco tener una estrategia de desarrollo científico o técnico. De todo
eso se habla constantemente, pero no hay capacidad política para instrumentarlo.
447
02-17-Hinkelammert Franz-Nuevo rol estado.indd 447 24/11/2014 05:10:50 p.m.
franz j. hinkelammert
Esta falta de desarrollo estatal se nota muy visiblemente en dos lugares impor-
tantes. Los ejércitos de Centroamérica no son capaces de un reclutamiento militar
regular, siendo ellos la institución nacional más presente en la sociedad entera: el
reclutamiento todavía hoy se hace por secuestro, excepto en Nicaragua, donde el
gobierno sandinista terminó con este procedimiento. Se recluta por asalto a los
lugares, donde los jóvenes se juntan (salones de baile, cines, carnavales, cursos de
capacitación, etc.) y se los lleva por la fuerza a los cuarteles. Después de pasar varios
días, las familias son informadas. Si tienen influencias correspondientes, pueden
sacar a su hijo. Los otros vuelven después de haber realizado su servicio militar.
Con el cobro de impuestos ocurre algo parecido. No se cobran donde hay
ingresos, sino donde alguien por alguna razón tiene que sacar la bolsa o cuando
se le produce alguna situación de urgencia. Por eso la enorme importancia para
los ingresos del Estado del impuesto de compra-venta, de las tasas de aduana, de
salida del país y todo tipo de diligencias estatales, que sirven para obligar al ciuda-
dano a pagar. Sin embargo, los impuestos directos son muy pocos. Se cobra a los
asalariados, pero son casi inexistentes para los ingresos altos.
Sin embargo, hasta en esta situación de cobro de impuestos la evasión es la regla,
no la excepción. Así como los reclutas corren, para que el ejército no los encuentre,
los ingresos corren, para que el Estado no les cobre.
El Estado no es capaz de obligar, y la evasión no es perseguida con castigos
sensibles. Las leyes del Estado son para los que no tienen escape, pero de ninguna
manera tienen vigencia universal.
Ciertamente, en una situación de este tipo, el Estado solamente puede defen-
der el orden existente por la presencia del ejército, cuya alta importancia y cuya
represión de nuevo atestiguan el hecho de un Estado débil y poco desarrollado, y
no de un Estado fuerte.
El caso de Costa Rica es la excepción que confirma precisamente esta regla.
Costa Rica es el único país de Centroamérica donde la presencia de los aparatos
represivos es poco notable y donde hasta ahora ni existe un ejército. Sin embargo,
Costa Rica es a la vez el país que tiene más desarrollo estatal en la región. Se nota
eso en un sistema escolar que cubre todo el país y que ya tiene cierta diversifica-
ción, y un sistema de salud de carácter parecido. Con la banca nacionalizada existe
un instrumento que permite efectuar una política económica orientada por una
estrategia, cuyo resultado ha sido un desarrollo económico mucho más igualitario
448
02-17-Hinkelammert Franz-Nuevo rol estado.indd 448 24/11/2014 05:10:50 p.m.
nuevo rol del estado en el desarrollo latinoamericano
entre campo y ciudad que en el resto de la región. Logró por tanto un alto grado de
legitimidad del orden existente, que descansa sobre el consenso. Por tanto, la nación
puede existir sin algún ejército relevante que supla con un régimen autoritario una
falta de desarrollo del Estado. Este hecho explica la larga tradición democrática
del país, cuya base ha sido un desarrollo equilibrado entre campo y ciudad, el
cumplimiento de funciones básicas del Estado en la definición de una estrategia
económica, de educación y de salud, y una distribución de ingresos mucho más
moderada que en el resto de la región.
En Centroamérica, como en general en América Latina, visiblemente los ejér-
citos devoran a sus países. Consumen destructivamente el excedente económico,
paralizando el desarrollo. El orden existente, que ellos estabilizan, es un orden sin
posibilidad de futuro, en el cual las oligarquías junto con los ejércitos destruyen
el futuro. Por eso, si Costa Rica ha logrado escapar hasta cierto grado de esta ten-
dencia, es porque logró evitar el surgimiento de un ejército y canalizar el excedente
económico mediante el desarrollo del Estado hacia las tareas del desarrollo.
Donde el Estado ha desarrollado sus funciones ampliamente, los aparatos
represivos tienen un papel más bien subsidiario y no dominante, mientras en los
casos de un desarrollo insuficiente del Estado estos aparatos se transformaron en
el poder dominante del Estado. De eso resulta la tendencia al Estado autoritario.
A falta de desarrollo del Estado en América Latina como en Centroamérica, la
prevalencia de las dictaduras militares asegura tradicionalmente la continuidad del
orden existente. Sin embargo en alto grado son los mismos ejércitos que estabilizan
el orden los que hacen imposible el desarrollo de los países. Al destruir el excedente
económico improductivamente, desvirtúan la posibilidad de un desarrollo futuro.
Sociedad civil y Estado
El antiestatismo metafísico es la respuesta surgida en las décadas setenta y ochenta
al desarrollo de la sociedad civil y del Estado en las décadas cincuenta y sesenta.
Estas son décadas de desarrollo en América Latina, de un desarrollo económico,
social y político con miras a establecer un consenso que apoye la estabilidad del
sistema social existente. Para lograr este consenso, se fomenta la industrialización
en un marco de planificación estatal global, desarrollando a la vez el Estado en
449
02-17-Hinkelammert Franz-Nuevo rol estado.indd 449 24/11/2014 05:10:50 p.m.
franz j. hinkelammert
términos de un Estado social (leyes laborales, sistema de educación y salud, reforma
agraria, etc.). Este desarrollo estatal empuja un desarrollo de la sociedad civil a nivel
de organizaciones sindicales en la industria y el campo, vecindades, cooperativas,
organizaciones juveniles. Aparece una sociedad civil amplia, con sus exigencias
frente al mundo empresarial y frente al Estado.
La política de industrialización se basa en la sustitución de importaciones y
logra un rápido desarrollo industrial en muchas partes. Sin embargo, cuando esta
política hace crisis y se estanca, aparecen conflictos a nivel de la sociedad civil, que
rápidamente se extienden al campo político. El aumentó tendencial del desempleo
y la concentración del ingreso a fines de la década de los sesenta subvierten el con-
senso sobre el sistema social, y la democracia de voto universal produce mayorías
que tienden a la ruptura. Esta crisis aparece en toda América Latina, pero también
en los países del centro, donde la rebelión estudiantil del año 1968 hace visible una
crisis de legitimidad, que es crisis del consenso. En los países del centro se logra
superar esta crisis, pero en los países de América Latina la respuesta es extrema y
lleva a la ruptura con todo el sistema democrático existente. Se abandona la política
del consenso y se pasa a la imposición violenta del capitalismo amenazado.
Aparecen las dictaduras de seguridad nacional, que ya no son del tipo de las
dictaduras militares tradicionales de América Latina. Estas dictaduras ahora son
altamente ideológicas y hasta metafísicas, frente a dictaduras tradicionales sim-
plemente continuistas. Las dictaduras de seguridad nacional definen una relación
nueva con la sociedad civil y con el Estado a partir del poder militar, que se apoya
en el terrorismo sistemático del Estado.
Estas dictaduras se transforman en portadoras del antiestatismo metafísico en
América Latina y aparecen en los años ochenta también en Centroamérica (Hon-
duras, Guatemala y El Salvador). Aunque operen muchas veces con una pantalla
democrática, actúan como lo han hecho las dictaduras de seguridad nacional de
los setenta en los países de América del Sur. Apoyados en el terrorismo de Estado,
imponen por la fuerza un sistema económico que prescinde del consenso de la
población.
En nombre del antiestatismo estas dictaduras de seguridad nacional actúan en
un doble sentido. Por un lado destruyen la sociedad civil, como ha ocurrido en las
décadas anteriores: destruyen los movimientos populares en todos sus ámbitos,
sindical, cooperativo, vecinal; destruyen también la organización social derivada
450
02-17-Hinkelammert Franz-Nuevo rol estado.indd 450 24/11/2014 05:10:50 p.m.
nuevo rol del estado en el desarrollo latinoamericano
de las reformas agrarias en el campo; destruyen igualmente las organizaciones po-
líticas generadas en vinculación con esta sociedad civil. Por el otro lado, destruyen
las actividades del Estado que han acompañado y mediatizado esta sociedad civil,
o sea, la capacidad del Estado de trazar una estrategia económica y los sistemas de
salud y educación.
Toda esta destrucción se realiza en nombre del desmantelamiento del Estado y
de la privatización de sus funciones, línea de acción fundamental de una verdadera
metafísica antiestatista de los aparatos de represión.
Por supuesto, el Estado ni desaparece ni disminuye. Lo que aparece es un Estado
distinto del anterior. El anterior buscaba el consenso popular, por eso desarrolló
funciones, que promovieron a la vez la sociedad civil. Este nuevo Estado es un
Estado de imposición violenta, que ha renunciado al consenso de la población para
destruir la capacidad de la sociedad civil de ejercer resistencia u oposición frente a
las líneas impuestas por la política estatal inspirada en la política del mercado total.
Es un Estado enemigo de la sociedad civil, que la reduce a la empresa privada, que
actúa según relaciones de mercado.
El concepto de sociedad civil resultante es muy similar a lo que era durante el
siglo xix. El concepto se refería a toda la actividad social no iniciada o influida
directamente por el Estado. Dado el poco desarrollo social de las sociedades euro-
peas en ese tiempo, prácticamente sociedad civil se identificó con el ámbito de la
actuación de la empresa privada. Hasta el idioma alemán expresa eso directamente.
Se habla allí de sociedad burguesa, bürgerliche Geselisclzaft. Esta concepción de la
sociedad civil corresponde al hecho de la democracia autoritaria vigente en este
tiempo. Se trata de una sociedad civil nítidamente clasista, en la cual solamente la
burguesía tiene voz y, por tanto, es considerada.
Durante el siglo xix se desarrolla la sociedad civil, y a comienzos del siglo xx
ya no tiene sentido identificarla con la sociedad burguesa. Al lado de las empresas
privadas ha aparecido un gran número de organizaciones populares, en especial
sindicatos y cooperativas, que se expresa políticamente en los partidos socialistas,
que presiona hacia el voto universal. La sociedad civil deja de ser el ámbito de una
sola clase, ahora emergen otras clases organizadas. En su seno aparece un conflicto,
que es primero un conflicto de clases.
Al considerar al Estado burgués este conflicto como legítimo, empieza a
relacionarse con él desarrollando nuevas funciones, que posteriormente logran
451
02-17-Hinkelammert Franz-Nuevo rol estado.indd 451 24/11/2014 05:10:50 p.m.
franz j. hinkelammert
establecer un nuevo consenso que no elimina el conflicto, pero que lo canaliza y
lo institucionaliza. Donde eso no ocurre aparecen los primeros Estados burgueses
violentos, con la perspectiva pretendida de suprimir completamente este conflicto.
Se trata de los Estados fascistas surgidos entre las dos Guerras Mundiales. Des-
pués de la Segunda Guerra Mundial el Estado burgués de reformas se impone
en toda la Europa Occidental. Funciones del Estado y de la Sociedad Civil se
desarrollan paralelamente; el cumplimiento de las funciones del Estado posibilita
precisamente el fomento del desarrollo de la sociedad civil. La relación entre los
dos está en la base del consenso democrático, y la base de la democracia electoral
con voto universal. Se trata del tipo de consenso que América Latina intentó
realizar en las décadas de los cincuenta y sesenta, una línea que todavía la Alianza
para el Progreso persiguió.
La metafísica del antiestatisrno se impone en las décadas de los setenta y ochenta,
cuando la sociedad capitalista rompe este consenso y se vuelve a estabilizar por la
imposición pura y llana de sus relaciones de producción. Aparentemente vuelve a
los siglos xviii y xix. Efectivamente, los pensadores de la economía política de
este tiempo, en especial Adam Smith ya habían desarrollado las bases teóricas de
este antiestatismo, del cual sacaron como conclusión la exigencia de un Estado
mínimo (Estado policía). Se entiende la vuelta actual a Adam Smith como clásico
del pensamiento económico por esta vuelta a su antiesiatismo. Sin embargo, hoy
las mismas tesis del antiestalismo resultan mucho más extremas de lo que eran
entonces. En el siglo xviii la sociedad capitalista se enfrentó con una sociedad
feudal, a la cual destruyó en nombre de sus consignas antiestatistas. Esta sociedad
no tenía ni fuerza ni esperanza para poder resistir. La nueva sociedad civil todavía
no había nacido. La burguesía era de hecho la única clase social organizada, y
no descubrió ninguna necesidad de un desarrollo estatal específico. Restringía el
Estado a la función de aplicar la ley burguesa en su interior y el ejército para sus
relaciones con el exterior.
En esta situación, el antiestatismo no alcanza tampoco los niveles metafísicos que
aparecen hoy, cuando la sociedad burguesa destruye una sociedad civil que se ha
desarrollado en su interior. Cuando hoy las dictaduras de Seguridad Nacional en-
frentan los movimientos populares para destruirlos, se enfrentan con organizaciones
que surgieron como parte de la propia sociedad burguesa. Por eso, la agresividad
resulta mayor y las formulaciones del antiestatismo más metafísicas.
452
02-17-Hinkelammert Franz-Nuevo rol estado.indd 452 24/11/2014 05:10:50 p.m.
nuevo rol del estado en el desarrollo latinoamericano
La determinación futura de la Sociedad en América Latina
Sin embargo, el problema no es el Mercado de por sí, sino la pretensión de su trans-
formación en sociedad perfecta, única institución legítima en nombre de la cual se
destruye a los movimientos populares y al Estado. El problema es el antiestatismo,
no el Mercado como tal. Al considerar al Mercado como institución totalizadora de
la sociedad, el Mercado devora todo y se transforma en sujeto totalitario. Destruye
con el Estado a la Sociedad Civil, y no se pude mantener sino por la transformación
del Estado en Estado Terrorista.
Algo parecido ha sucedido a las sociedades del socialismo histórico. Transforma-
ron la planificación en su sociedad perfecta respectiva. En nombre de la planificación
apareció en antiestatismo, y éste se transformó en terrorismo de Estado. El problema
tampoco es la planificación de por sí, sino la pretensión de su transformación en
única institución legítima con el destino de devorar todas las otras instituciones. El
Estado se hizo inoperante y destruyó igualmente a la sociedad civil.
Frente a estos problemas no hace falta buscar de nuevo otra sociedad perfecta
en nombre de la cual se totalice la sociedad. De lo que se trata es de renunciar a
la imposición de sociedades perfectas. Dejar de pretender abolir el Estado o el
Mercado y reconocer que la concepción de sociedades perfectas como principio
de la política destruye a la sociedad misma. No hay ni puede haber sociedad per-
fecta. No hay ni puede haber una sola institución, que totalice a la sociedad. Decir
eso hoy sobre el Estado o sobre la planificación, ni hace falta. Todo el mundo está
convencido. Hoy hace falta decir eso sobre el mercado. El mercado aparece hoy de
nuevo como totalizador, única legitimidad en la sociedad, institución que tiene el
derecho de barrer con todas las otras instituciones y hasta con la vida en la Tierra.
Hoy lo que hace falta, es un pensamiento de síntesis, capaz de interpretar una po-
lítica que sepa dar a las instituciones diversas su lugar y su función, para cumplir
con las exigencias de la vida humana en esta tierra, en la cual todos tenemos que
poder vivir hoy y mañana.
La base hoy sería el reconocimiento de que los hombres, que trabajan con ex-
clusiva orientación por el mercado, abandonados a sus fuerzas autorreguladoras
destruyen las fuentes de la riqueza que están produciendo. Abandonados a estas
fuerzas, la vida del planeta está en peligro. Frente a estos efectos destructores del
mercado, que acompañan, eso sí, automáticamente sus fuerzas creadoras, tiene
453
02-17-Hinkelammert Franz-Nuevo rol estado.indd 453 24/11/2014 05:10:51 p.m.
franz j. hinkelammert
que aparecer la resistencia de la propia sociedad civil, que toma la forma de or-
ganizaciones populares de la más diversa índole, orientadas tanto a la protección
de los hombres como de la naturaleza. Estas organizaciones populares tienen una
función de racionalización del mercado, al protegerlo mediante su resistencia frente
a las fuerzas destructoras que produce. Pero esta, su función, no pueden cumplirla
las organizaciones populares si no pueden recurrir al Estado. El Estado en sus
funciones positivas es la instancia de poder que puede universalizar la actuación
de las organizaciones populares. Si esta universalización no ocurre, la resistencia
resulta tan fragmentaria como lo es la actuación humana dentro de los mercados.
Reproduce, por tanto, los efectos destructores del mercado sin poder corregirlos.
El Estado es la instancia de universalización de la resistencia frente a las distor-
siones que el mercado produce en las relaciones humanas y en la naturaleza. Por
tanto, la teoría de las funciones del Estado tiene que partir del conocimiento de las
distorsiones que el mercado produce. Eso explica por qué cualquier pensamiento en
términos de alguna institución perfecta es antiestatista. Efectivamente, si suponemos
que las relaciones sociales de producción funcionan perfectamente, no se descubre
jamás función del Estado alguna, excepto su función represiva, que sobrevive por
“egoísmos y estupidez” como lo concluye Berger.
Aparecen las funciones del Estado en dos líneas, es decir, como función de
promoción de la sociedad civil y como función de planificación de la economía.
En su función de promoción de la sociedad civil el Estado tiene que hacer
posible el desarrollo de la sociedad civil y abrirle las posibilidades. Aquí se trata
de asegurar primero legalmente la existencia de las organizaciones populares y el
ejercicio de su resistencia. Pero igualmente se trata de asegurar su capacidad eco-
nómica de existencia. Pero aparecen también funciones que solamente el Estado
puede cumplir, en cuanto determinadas actividades necesitan ser universalizadas y
la actividad privada resulta incapaz para lograrlo. Eso ocurre especialmente en el
campo de la educación y de la salud. Una atención universal de estas necesidades
parece imposible sin el surgimiento de un sistema público de alto nivel de salud y
educación.
En su función de planificación económica el Estado tiene que hacer posible y
promover un desarrollo económico y social capaz de asegurar la integración eco-
nómica y social de la población entera y su compatibilidad con la conservación de
la naturaleza. La necesidad del cumplimiento de esta función quizás es más visible
454
02-17-Hinkelammert Franz-Nuevo rol estado.indd 454 24/11/2014 05:10:51 p.m.
nuevo rol del estado en el desarrollo latinoamericano
en las sociedades subdesarrolladas, donde es evidente que la empresa privada sola y
abandonada a las fuerzas autorreguladoras del mercado solamente en casos muy ex-
cepcionales puede asegurar algún desarrollo económico, y es menos capaz todavía de
integrar la población entera en la división social del trabajo. Pero siempre más visible
se hace esta necesidad de la actividad estatal con referencia a la conservación de la
naturaleza. Solamente un Estado planificador es capaz de darle a la empresa privada
la posibilidad y el espacio para cumplir con su tarea de desarrollar económicamente
a sus países. Igualmente, solamente un Estado planificador puede asegurar que el
desarrollo económico respete los límites de la integración humana en la economía
y de la conservación de la naturaleza. También en este caso de la actividad planifi-
cadora del Estado, su primera función es la promoción y el apoyo a las empresas.
Sin embargo, la necesidad de universalizar el desarrollo, el respeto a la naturaleza
y la necesidad de asegurar eso para todos y de parte de todos, impone también que
en lo económico, la actividad directa del Estado sea a través de empresas públicas
y de la imposición de líneas y límites de inversiones. De esta manera, el problema
del Estado resulta un problema de la sociedad entera, en la cual se interrelacionan
e interpenetran la sociedad civil, el mercado y el Estado. Ninguno de estos polos
puede existir sin el otro, y hasta la posibilidad de la vida humana y de la misma
racionalidad económica son producto de los tres y su interrelación tal que haya una
síntesis en vez de la negación de un polo en nombre del otro. Solamente en esta
perspectiva será posible enfocar los problemas del desarrollo pendientes. Se trata
de problemas que hoy ya no pueden ser solucionados por cada uno de los Estados
dentro de su marco de dominación política, sino que ya implican la necesidad de la
creación de nuevos órdenes mundiales —nuevo orden mundial económico, finan-
ciero, de mercados, ecológico— sin los cuales una política de desarrollo racional
ya no es posible. Por eso, no se trata simplemente de defender al Estado, como si
algún estatismo fuera la solución para los peligros del antiestatismo. Asegurar hoy
las funciones del Estado implica una determinada posición frente a las funciones
del mercado y frente al desarrolló de la propia sociedad civil. Tiene que ser una
respuesta a la crisis provocada por la política del desmantelamiento del Estado y
de las políticas de desarrollo.
Los períodos del desarrollo vigoroso de América Latina fueron periodos de
alta actividad estatal y de un importante intervencionismo estatal, a los cuales
contestó un significante esfuerzo de las empresas privadas. Con el comienzo del
455
02-17-Hinkelammert Franz-Nuevo rol estado.indd 455 24/11/2014 05:10:51 p.m.
franz j. hinkelammert
desmantelamiento del Estado, en cambio, empieza la estagnación de la economía
latinoamericana y su fracaso en desarrollar el continente. Han subido enormemente
las ganancias, pero ha resultado de una alta ineficacia la tal llamada iniciativa privada
para desarrollar estos países. Eso lleva a la coincidencia de un rápido desmantela-
miento del Estado económico y social en los años ochenta con un estancamiento
siempre más notable del desarrollo económico y de la dinámica de las empresas
capitalistas. Eso, sin embargo, paralelo a un aumento siempre mayor de las ganancias
de estas mismas empresas. La incapacidad de la empresa privada de desarrollar los
países de América Latina no baja sus ganancias, más bien las incrementa.
Y cuanto más se nota este estancamiento, más se habla de la necesidad de pri-
vatizar aún más las funciones económicas y sociales del Estado. No puede haber
ninguna duda de que de este desmantelamiento del Estado resultaran ganancias
todavía mayores de las que se hacían antes. Actividades como la salud, la educación,
pero también la privatización de las empresas públicas, permiten ganancias privadas
en actividades hasta ahora mantenidas en manos del Estado.
El Estado se transforma ahora en un instrumento de aprovechamiento eco-
nómico por parte de las clases dirigentes. Ya no cumple con sus funciones, pero
sigue siendo aprovechado. Subvenciones inauditas se pagan, pero no a los sectores
postergados, sino a los más poderosos. Estas subvenciones ahora se clasifican como
incentivos. El cambio de palabra esconde el hecho de la reorientación del Estado
hacia el Estado del aprovechamiento. Pero el caso mayor de este aprovechamiento
se da con el pago de la deuda pública, sea interna o externa. Hoy, ya de un 30% a
un 40% de los ingresos estatales van a atender el servicio de la deuda, con tendencia
al aumento. El Estado es sofocado por estos pagos, que implican una gigantesca
redistribución de los ingresos en favor de los ingresos altos. Cuando menos existe
un sistema eficaz de recaudación de impuestos, esta deuda tiene que ser más pesada
y destructora para la economía de los países. Una burguesía que rechaza el pago de
sus impuestos llevó al Estado a una situación de bancarrota, que lo transforma en
simple recaudador de pagos de parte de ingresos bajos en valor de ingresos altos,
de los países pobres en favor de los países ricos. Con este estrangulamiento del
Estado, los países mismos son estrangulados. En el caso de la deuda externa, más
de la mitad de ésta no fue contratada por los Estados, sino por las empresas priva-
das con la banca privada internacional. Cuando al comienzo de los años cincuenta
resultó impagable esta deuda, los Estados de América Latina fueron obligados a
456
02-17-Hinkelammert Franz-Nuevo rol estado.indd 456 24/11/2014 05:10:51 p.m.
nuevo rol del estado en el desarrollo latinoamericano
asumirla como deuda pública, lo que constituyó la subvención estatal más grande
de la historia del continente.
Sin embargo, estas mayores ganancias no llevan a mayor desarrollo. Más bien
lo estancan más. La empresa privada, sin un Estado vigoroso que le abra caminos
y que sustente actividades estatales de apoyo para fomentar la actividad produc-
tiva, resulta completamente insuficiente para conducir ella misma el proceso de
desarrollo. Cuanto más penetra la sociedad entera, menos desarrollo provoca.
Desempleo, pauperización y destrucción galopante de la naturaleza son el resulta-
do; no aparece crecimiento económico significante. Pero no solamente destruye el
desarrollo: destruye hasta la capacidad de acción racional del Estado y lo corrompe.
Lo corrompe por sacar siempre más provechos de la actividad estatal restante, y
produce tales problemas sociales que el propio aparato estatal tiene que actuar sin
tener los medios adecuados para hacerlo. Por tanto, la ineficacia de la empresa
privada para desarrollar estos países lleva a la inflación del Estado. Al no poder
efectuar una política económica del empleo y una política social de la distribución
de los ingresos, el Estado se transforma en única fuente de ingresos para aquellas
personas que no son empleadas por las empresas privadas. Como no saben dónde
ir, presionan sobre el Estado para conseguir algún empleo. Se trata de una prisión
que resulta precisamente de la ineficacia de la empresa privada para dar empleo
a la población. Eso es la inflación del Estado. Este, ahora, con sus funciones res-
tringidas, está obligado a contratar mucho más personal que efectivamente hace
falla para el cumplimiento de las funciones que le quedan. Por tanto, el Estado se
corrompe desde ambos lados: para la burguesía, como fuente de ingresos, muchas
veces ilícitos, y para el pueblo, como paliativo para el desempleo y la pauperización
(empieza a contratar personal, al cual no corresponden funciones, en cuyo cumpli-
miento podrían trabajar).
Esta corrupción, desmoralización e ineficiencia del Estado se transforman
posteriormente en argumento en favor de un desmantelamiento todavía mayor
del Estado y de la privatización de sus funciones. Sin embargo, la privatización
empeora la situación precisamente por el hecho de que el origen de la estagnación
es la propia empresa privada, con su incapacidad para originar por su cuenta y sin
recurrir al Estado una política de desarrollo adecuada, pero que se opone a una
acción racional del Estado para complementar su ineficacia. Eso desemboca en un
círculo sin fin, del cual aparentemente no hay salida.
457
02-17-Hinkelammert Franz-Nuevo rol estado.indd 457 24/11/2014 05:10:51 p.m.
franz j. hinkelammert
La situación no es sostenible sino por medio de una orientación siempre más
represiva de los Estados de América Latina. Un Estado que ciertamente requiere
muchas reformas no es racionalizado sino puesto al servicio siempre más exclusivo
de los poderes económicos nacionales e internacionales. El antiestatismo metafísico
es la ideología que esconde esta situación y le da su justificación aparente. En todas
partes donde se instituyó este antiestatismo en nombre del mercado total, se han
desatado crisis económicas y de desarrollo. En nombre del mito de la capacidad
del mercado para solucionar todos los problemas, se han extremado los problemas
existentes: se ha llevado el desempleo a niveles nunca sospechados, creado dis-
tribuciones de ingresos que condenan a la miseria partes siempre mayores de la
población, y originado la destrucción de la naturaleza a niveles que superan todo
lo anterior. Haciendo eso, no se ha cumplido con la promesa de un crecimiento
económico sostenido. Bajo la égida del antiestatismo, la misma dinámica econó-
mica se ha perdido. Se destruye el ser humano y la naturaleza, sin siquiera lograr
un crecimiento económico. La empresa privada, orientada exclusivamente por los
mecanismos del mercado, pierde su eficiencia, a pesar de que realiza ganancias cada
vez mayores. Eso ha ocurrido hasta en el centro del capitalismo mundial, durante
los años ochenta en EEUU. La política antiestatista destruyó allí también la eficacia
de la economía, mientras los capitalismos con Estados desarrollados, como Europa
occidental y Japón, tomaron la delantera. Es la tragedia de América Latina, haber
caído en el mito del antiestatismo solamente para confirmar su propio declive.
Hoy, en América Latina, y especialmente en Centroamérica donde hay una
sociedad y por tanto un Estado muy poco desarrollado, hace falta constituir la
sociedad misma, junto con el Estado. La tarea hoy es reconstituir la sociedad con
una relación complementaria entre la parte no empresarial de la sociedad civil, el
mercado y el Estado; en la cual recién es posible iniciar el camino del desarrollo
de nuevo, pero esta vez dentro del marco de una integración de toda la población
en la división social del trabajo y en la sociedad, y dentro de los límites que exige
la conservación de la naturaleza. Hace falta revertir el proceso que la política del
desmantelamiento del Estado ha producido.
Esto implica una necesidad de vigorizar la sociedad civil precisamente en sus
componentes no empresariales, reprimida sistemáticamente por el terrorismo del
Estado de la seguridad nacional. Eso presupone un Estado que no solamente to-
lera esta sociedad civil, sino que también la fomente. Pero también implica como
458
02-17-Hinkelammert Franz-Nuevo rol estado.indd 458 24/11/2014 05:10:51 p.m.
nuevo rol del estado en el desarrollo latinoamericano
condición originar un nuevo proyecto de desarrollo, en el cual el mercado y la
planificación económica estatal sean reconocidos en su complementariedad, siendo
la planificación estatal parte necesaria, sin la cual el mercado no es capaz de originar
un desarrollo económicamente racional1. Sin cumplir con esta tarea, el Estado
tiene que basarse primordialmente en sus fuerzas represivas con la tendencia hacia
el terrorismo del Estado. Sin esta concentración exclusiva en su fuerza represiva,
no podría contener los reclamos de los desposeídos y desplazados producidos
por las fuerzas del mercado como no se pueden dirigir al mercado directamente,
lo harán por vía del Estado. Teniendo el voto: universal, el Estado solamente
les puede contestar por la extensión cuantitativa e irracional del aparato estatal,2
cuando le está prohibido en nombre del antiestatismo buscar la solución en un
modelo de desarrollo que permita su integración en la división social del trabajo
a través de los mercados. Esta inflación del Estado no es más que el reflejo de la
incapacidad del automatismo del mercado de solucionar los problemas económicos
de la población. La transformación del Estado en Estado exclusivamente represivo,
en nombre de su racionalización, es el resultado más probable.
1
La política de ajuste estructural, que hoy se lleva a cabo en el Tercer Mundo no es ningún
proyecto de desarrollo. Es el resultado de la renuncia a cualquier proyecto de desarrollo. En nuestro
lenguaje orwelliano, tal política es el resultado de la renuncia a hacer política, de nuevo política de
desarrollo. Guerra es paz, mentira es verdad.
2
Los países capitalistas desarrollados responden a este mismo problema por la creación de
un subsidio al desempleo, que forma una especie de colchón entre los desempleados y el Estado.
Sin embargo, este subsidio de desempleo tiene que cubrir las necesidades básicas. En los países
de América Latina los salarios cubren apenas las necesidades básicas. Un subsidio al desempleo
tendría que ser igual a los salarios, o muy poco inferior. En sociedades donde los salarios son sus-
tancialmente mayores que este mínimo, este subsidio es posible, porque no le quita al trabajador el
incentivo económico de buscar trabajo. En cambio, un subsidio, igual al salario, quita al trabajador
todo incentivo económico, por tanto no es posible. Eso explica por qué en América Latina casi no
existe tal subsidio. Además, cuando el desempleo llega hasta el 40% o 50% de la fuerza de trabajo, no
hay capacidad económica para pagarlo. Esto transforma el capitalismo periférico necesariamente en
capitalismo salvaje, en cuanto no logra establecer un modelo de desarrollo eficaz. O se tiene empleo,
o se cae en la miseria. El resultado es la formación del sector informal de la economía. Una política
de desarrollo eficaz, aunque no pueda, asegurar empleo formal a todos, tiene que fomentar entonces
estas actividades del sector informal. Sin este fomento el sector formal es un simple recipiente de la
miseria producida por la tendencia al desempleo creada por el automatismo del mercado.
459
02-17-Hinkelammert Franz-Nuevo rol estado.indd 459 24/11/2014 05:10:52 p.m.
franz j. hinkelammert
Por eso, el lema frente al Estado no puede ser el antiestatismo. No se trata de
desmantelar el Estado, sino de desmantelar a los ejércitos y a las fuerzas de re-
presión policial para tenerlos solamente en el mínimo grado preciso. La necesaria
reforma del Estado, por tanto, tiene que sustituir la función represiva del Estado
por la constitución de una política del desarrollo que permita tener un Estado
adecuado a1 cumplimiento de sus funciones, en cuanto la política del desarrollo
sea capaz de responder a las necesidades económicas de la población. Tenemos
que escoger entre desmantelar el Estado o desmantelar los aparatos represivos. El
desmantelamiento de estos aparatos presupone el desarrollo del cumplimiento de
las funciones del Estado.
Eso es a la vez un planteamiento de la democracia posible en la actualidad. Es
la condición para que la democracia sea viable. El antiestatismo vinculado con la
totalización del mercado exige un vivir y dejar morir. La democracia presupone
vivir y dejar vivir.
Lo que aparece hoy en América Latina es una democracia agresiva —sin
consenso, con un extremo control de los medios de comunicación por intereses
económicos concentrados— en la cual la soberanía no está en los gobiernos civiles
sino en los ejércitos y, más allá de ellos, en los organismos financieros internaciona-
les que representan a los gobiernos de los países del centro. Los gobiernos civiles
tienden a formarse como gobiernos autónomos sometidos a la función soberana
del ejercicio del poder por parte de los ejércitos y de la policía y, en nombre del
cobro de la deuda externa, los dictámenes de los organismos internacionales. Se
trata de democracias controladas, cuyos controladores no están sometidos a ningún
mecanismo democrático.
460
02-17-Hinkelammert Franz-Nuevo rol estado.indd 460 24/11/2014 05:10:52 p.m.
Estado-nación, ciudadanía y democracia:
cuestiones abiertas*
aníbal quijano
L a vertiente dominante en el actual debate político y politológico insiste en que
la democracia y la ciudadanía tienen hoy una vigencia mundial mayor que
en cualquier otro período anterior. Eso estaría demostrado por el hecho de que el
número de gobiernos no-elegidos tiende a disminuir en todo el mundo. Así, en el
Freedom House Report de 1996, se consigna que en 1974 de 142 países del mundo
sólo 39 (el 27,5%), tenían gobiernos elegidos. Ya en 1995 el número de países eran
gobiernos electos era ya 117, el 61,3%.1 De hecho, en Europa y América —por
vez primera en toda la historia— no existe hoy gobierno que no sea electo. Eso
permitiría inferir que los regímenes no-elegidos han perdido, o están perdiendo,
todo sustento legitimatorio en la comunidad internacional, lo que indicaría que los
valores democráticos son ahora universales. La democracia y la ciudadanía estarían,
pues, en trance de consolidación mundial. Podría afirmarse, desde esta perspectiva,
que hemos ingresado finalmente en el periodo de la democracia liberal universal.2
Esa vertiente es, por supuesto, el liberalismo. Y casi podría decirse que hoy no
es sólo dominante. Puesto que en este momento ninguna otra actúa tan explícita y
* En Helena González y Heidulf Schmidt (coords.), Democracia para una nueva sociedad: modelo
para armar, Caracas, Venezuela, Editorial Nueva Sociedad, 1997, pp. 139-215.
1
Freedom House in the World: The Annual Survey of Political Reights and Civil Liberties 1990- 1996.
Freedom House, New York, 1996.
2
Es asociada a esta visión que se ha hecho famosa, como se sabe, la sesgada lectura fukuyamesca
del “fin de la historia”. Sobre esa cuestión, mi texto “La Historia recién comienza” (título original
“¿El fin de cuál historia?”), publicado en La República, Lima, Perú.
[461]
02-18-Quijano Anibal-Estado-Nación.indd 461 24/11/2014 05:11:45 p.m.
aníbal quijano
consistentemente en la escena del debate, a muchos les parece la única. Por eso, a
pesar de las sospechas sobre sus categorías, de lo extendido de un expreso desen-
canto con su discurso y su práctica, la mayor parte del debate y la crítica vienen del
liberalismo y vuelven a él. Esa posición histórica excepcional es, probablemente,
la que le permite, de una parte, arrogarse una suerte de marca registrada sobre los
conceptos de ciudadanía y democracia.3 Y de la otra, su confiado discurso sobre la
continuada expansión y consolidación de los respectivos fenómenos a la escala entera
del planeta. Su vasta literatura dice que cumplidos los procesos de transición a la
democracia estaría en curso su “consolidación”,4 aunque ciertamente admite que
están pendientes y no son de fácil solución los problemas de su “gobernabilidad”.5
E pur... si muove. En realidad, las experiencias de poder que el liberalismo
define como ciudadanía y democracia están ahora en cuestión y quizás en abierto
3
Esto no deja de ser curioso si se tiene en cuenta que liberalismo y democracia mantuvieron
en el debate y en la práctica políticos, y por no poco tiempo, relaciones más bien tensas, cuando
no abiertamente hostiles. Inclusive la democratización (universalización) del voto, en la propia
Europa es una conquista más bien reciente. Pero aquí no es pertinente, por el momento, ir más
allá en esa historia.
4
La literatura sobre ese tópico es numerosa, en particular desde O’Donn ll, G./Schmitter, P./
Whitehead, L.: Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies,
Baltimore, Johns Hopkins, 1986. Principalmente, Baloyra, Enrique, Comparing New Democracies:
Transition and Consolidation I in Mediterranean Europe and the Southern Cone, Wesrview Press, Boul-
der, Co., 1987. Przeworski, Adam Democracy and the Market, Cambridge Universiry Press, 1991.
Mainwaring, S./O’Donnell, G. /Valenzuela, J., Issues in Democratic Consolidation: The New South
American Democracies in Comparative Perspective, Notre Dame Universiry Press, 1992. Una incisiva
revisión crítica de esa literatura es la de Desfor Edles, Laura, “Rethinking Democratic Transition. A
Culturalist Critique and the Spanish Case” en Theory and Society, nº 24, EEUU, Kluwer Academic
Publishers, pp. 355-384. La autora propone denominarla como la “escuela del pacto”.
5
La literatura sobre esta cuestión es numerosa y creciente. Véase principalmente, de Arbos,
X./Giner, S., La gobernabilidad: ciudadaníay democracia en la encrucijada mundial, Madrid, Siglo
xxi, 1933. Huntington, S., The Third ave. Democratization in the Late XX Century. Oklahoma
Universiry Press, 1984. Darhrendorf, Ralph, “Efectiveness and Legitimacy. On the Governabiliry
of Democracies”, en Political Quarterly, vol. LV, nº 4, 1980. Michel, Ragolski, “Mondialisation et
goubernabilités”, en Mondes en De’veloppement, nº 88, 1994. Rosenau, J.NI Czempiel, E.O., Gover-
nance without Government: Order and Change in World Politics. Cambridge, 1992. D., Williams/T.,
Young, “The World Bank and the Liberal Theory”, en Political Studies, nº 42.
462
02-18-Quijano Anibal-Estado-Nación.indd 462 24/11/2014 05:11:46 p.m.
estado-nación, ciudadanía y democracia
riesgo, como en ningún otro momento de su historia. En los actuales procesos de
cambio histórico, en la contrarrevolución mundial nombrada como globalización,
las tendencias de reconfiguración del poder implican intereses sociales que no po-
drían desarrollarse y consolidarse sino a costa de la democracia y de la ciudadanía.
De hecho, asociadas a tales intereses ya están activas en todo el mundo fuerzas
políticas antidemocráticas. Y algunas de ellas vestidas, precisamente, con arma-
duras liberales.6 Unas, radicales, como lo testimonia la gradual reproducción del
racismo y del fascismo en Europa o sus aún aislados brotes en Estados Unidos; o
moderadas, como el discurso político que presiona a la democracia por crecientes
limitaciones” democracia controlada”, “democracia restringida”, “democracias
de baja intensidad” y que tiene influyentes representantes en la teoría política, en
América Latina inclusive.7
En esa trayectoria, las luchas de poder pueden desembocar, ya han desembocado
en muchos lugares de Europa (por ejemplo la ex Yugoslavia), de África (p. ej. la
región de los lagos, Nigeria, los Congos), del Medio Oriente y de Asia (p. ej. In-
donesia, Singapur, Tailandia), América Latina (Perú, por ejemplo) en un pantano
de conflictos y de violencia donde, en el mejor de los casos, los atuendos liberales
visten despotismos reales. Por supuesto, la ciudadanía y la democracia no nece-
sariamente tienen que quedar sepultadas allí. Pero si tienen que salir, difícilmente
podrían hacerlo sin mutaciones decisivas y sin aparejar, probablemente, estructuras
institucionales más aptas que las del liberalismo, no sólo para darles más estabilidad
y consistencia sino también, por fin, un lugar cotidiano en la existencia social.
A todo eso se debe, acaso, que el bando del liberalismo parezca no sólo y no
tanto impotente para percibir esas cuestiones, como interesado en impedir que sean
percibidas. A ese interés se debe, obviamente, el invento y extendido uso de un
término como “gobernabilidad”, artefacto de ideologías y de programas políticos
que procuran “democracias controladas” donde los trabajadores son impedidos
de presentar sus demandas, como si fuera o pudiera ser una genuina categoría
6
El “Fujimorismo” es emblemático de esa especie política.
7
Una revisión de ellas en Neff, Jorge, “Redemocratization in Latin America or the Moder-
nization of Status Quo?”, en Canadian journal of Latin American and Caribbean Studies, 11, nº 21,
1986. Y del mismo autor Demilitarization and Democratic Transition in Latin America, Separata de
flacso, Quito, 1995.
463
02-18-Quijano Anibal-Estado-Nación.indd 463 24/11/2014 05:11:46 p.m.
aníbal quijano
conceptual, a pesar de su imposible utilidad analítica o de producción de sentido
en una teoría del poder.8
Por todo eso, ahora es necesario tratar de abrir de nuevo las cuestiones centra-
les de este debate. A esa tarea se destina el texto que sigue, en cuyos límites, sin
embargo, ese propósito no podrá ser desarrollado sino de manera esquemática y
simplificada.
La ciudadanía y la democracia, un asunto de la modernidad
En su actual sentido, ciudadanía y democracia son fenómenos de la modernidad.9
En la crisis actual hemos aprendido que modernidad no es un término unívoco.
Por el contrario, implica fenómenos y cuestiones históricamente discontinuos y he-
terogéneos, no solamente diversos y complejos. Y que es imprescindible diferenciar
“Gobernabilidad” es un concepto ad hoc acuñado por los politólogos neoconservadores o
8
neoliberales, como parte de la ofensiva ideolñogica contra la desconcentración y relativa redistribu-
ción de poder que había venido ocurriendo entre los centros imperials del capital y las sociedades
dependientes y dentro de estás en particular, de modo irregular y precario en verdad pero no menos
realmente, impulsada por las luchas hacia la democratización y nacionalización en las sociedades
y estados dependientes. Esto es, en por de la relativa, pero importante, redistribución del control
de recursos de producción y de la generación y gestión de la autoridad pública, el Estado en pri-
mer lugar. “Gobernabilidad” se refiere a la cuestión de cómo neutralizar o reducir las demandas
y las presiones de los explotados y dominados, víctimas del despojo de derechos democráticos,
de servicios públicos, de empleo, salarios y consumo, durante el proceso de reconcentración del
control de recursos de producción y del Estado en manos de grupos reducidos de los funcionarios
del capital global. No se trata de las cuestiones de “legitimidad”, ni del “consenso” democráti-
cos, siquiera en el sentido de Locke (“Ensayos sobre el gobierno civil”). Se refiere al control y a la
gestión del Estado como garante de la reconcentración capitalista del poder. En ese sentido, debe
ser claramente diferenciado del concepto de “buen gobierno”, tópico de la tradición politológica
hispanoamericana, desde Guaman Poma de Ayala y su “Nueva Cronica y Buen Gobierno”, en el
Virreynato Peruano del siglo xviii.
9
La apariencia banal de esta afirmación debe ser contrastada con la necesidad de opción histó-
rica entre la democracia y el despotismo, en otros términos entre el corazón de la modernidad y la
pre o la posmodernidad. Tal opción nunca ha dejado de estar planteada, sobre todo en los últimos
doscientos años, pero será más imperiosa para todos en el tiempo que viene.
464
02-18-Quijano Anibal-Estado-Nación.indd 464 24/11/2014 05:11:46 p.m.
estado-nación, ciudadanía y democracia
modernidad de modernización.10 De todos modos, el núcleo decisivo que identifica
y deslinda en su raíz la modernidad y lo que en verdad interesa de ella hoy y aquí,
sobre todo a los latinoamericanos, es la asociación de las ideas de dessacralización11
de toda autoridad, de una parte en la producción y en el empleo del conocimiento; y
en la otra, de todas las jerarquías en la sociedad. La primera implica la primacía de la
racionalidad humana tal como ella es históricamente practicada y modificada en cada
tiempo y en cada espacio, en cada contexto histórico. La segunda, la legitimación
de la idea de que todos los seres humanos son individuos con foro propio —esto
es, libres— y de la igualdad social entre tales individuos. En la modernidad cada
una de esas ideas es sine qua non de la otra. Su asociación, de ese modo, produce
una perspectiva nueva en el horizonte histórico de toda la humanidad.
La legitimación social de esa perspectiva significó, junto con la exigencia de
igualdad social y de libertad entre los individuos en la sociedad, la admisión de la
intervención humana, individual y colectiva, en la producción de su historia y de
su existencia social cotidiana y del carácter, en consecuencia, necesario del cambio
histórico. Esto es, el desplazamiento de la mirada histórica desde el pasado hacia
el futuro. Racionalidad, Sociedad, Individuo, Igualdad Social, Libertad, Cambio,
Futuro, juntos y asociados, constituyen la perspectiva conceptual y de exigencia de
práctica social que identifican y deslindan la modernidad. Es con ella, por primera
vez en la historia, que esas ideas emergen asociadas. Ya no solamente, como quizás
antes ocurría, una guardada esperanza de exiguas y asediadas minorías, sino como
exigencia de sentido de las relaciones sociales cotidianas, materiales e intersubjetivas,
del conjunto de la sociedad y de la subjetividad del promedio de los individuos.
10
Sobre la heterogeneidad de la modernidad y sus diferencias con la modernización, ver Qui-
jano, Aníbal, en Modernidad, identidad y utopía en América Latina, Lima, Perú, Sociedad y Política
Ediciones, 1988.
11
Prefiero usar “des-sacralización” en lugar de “secularización”, porque este último término
ha terminado, por el uso descuidado, abriendo un flanco, bien a la idea de que alguna entidad (un
fenómeno, un concepto) que ya no es considerada mágica, sagrada o divina, como antes, pero todo
lo demás en ella se mantiene y, sobre todo, excluye todo cuestionamiento. O bien a la reificación u
ontificación metafísica de entidades, precisamente, históricas. La idea de dessacralización de una
entidad, implica la admisión de su condición de producto de la acción histórica de las gentes, por
lo tanto la relatividad de la naturaleza de tal entidad y su provisoriedad en el tiempo.
465
02-18-Quijano Anibal-Estado-Nación.indd 465 24/11/2014 05:11:46 p.m.
aníbal quijano
Pero cada uno de tales conceptos implica cuestiones y fenómenos históricamente
heterogéneos, discontinuos y contradictorios. Por eso mismo, respecto de ellos la
historia no ha sido unidireccional, ni fácil.
La ciudadanía y la democracia, un asunto de la modernidad ha sido ya señalado
que la constitución de la modernidad ocurre en el mismo proceso y en el mismo
movimiento histórico del capitalismo.12 Por lo tanto, desde América hasta su madu-
ración con la Ilustración y sobre el piso de la Revolución Industrial. Esta vinculación
se articula en torno, sobre todo, de las nuevas necesidades de una relación social
nueva, el capital: producción y mercado masivos y en rápida expansión. Para esas
necesidades, las jerarquías sociales y sus mecanismos de control mental y social
entre niveles y sobre los individuos se hacen sentir como obstáculos y limitaciones
de los que es indispensable liberarse. En consecuencia, todas las formas de poder
institucionalizado que se opongan, obstaculicen o enlentezcan la producción y el
mercado del capital, es decir la expansión de las nuevas relaciones sociales que
implica el capital, deben ser confrontados y, mejor, destruidos. En Europa, sede
central del proceso, sobre todo la tríada del Imperio, la monarquía absoluta y la
Iglesia. Frente a esas instituciones serán erigidos el Estado-nación, la República,
la universidad laica. En el resto del mundo del capital, otras serán, muy diversas,
las instituciones a destruir, a cambiar o a utilizar. En otros términos, una nueva
configuración del poder está en curso de constitución.
Las ideas y las exigencias sociales que dan sentido a la modernidad no podrán,
en consecuencia, desarrollarse por fuera de esas tendencias. Aunque en abstracto
parecieran implicar la necesidad de liberarse del poder, de todo poder, en la práctica
histórica sólo podrán tomar cuerpo como ingredientes de un patrón de poder. Y
ese patrón corresponderá, en definitiva, a las implicadas en las relaciones sociales
capitalistas.
Ese nuevo patrón de poder entrañaba: 1) la total reclasificación social de la
población del mundo del capitalismo; 2) una estructura institucional apta para
expresar y para controlar esa reclasificación; 3) la definición de los espacios de
dominación adecuados a esos efectos; 4) una perspectiva de conocimiento que
No en una relación de “causa-efecto” entre los dos fenómenos, sino apoyándose recíproca
12
mente. Ver Quijano, Aníbal, “La modernidad, el capitalismo y América”, en illa, nº 10, enero,
Lima, Perú, 1991.
466
02-18-Quijano Anibal-Estado-Nación.indd 466 24/11/2014 05:11:46 p.m.
estado-nación, ciudadanía y democracia
recogiera el sentido principal del nuevo patrón de poder y que encauzara dentro
de tal sentido la producción y el empleo del conocimiento.
Puesto que en ese mismo proceso se fue constituyendo el mundo del capitalismo,
abarcando casi todo el planeta entre fines del siglo xv y mediados del siglo xviii,
con él se constituyen también América, Europa, África y Asia. Pero Europa como
el centro de control de todo el proceso del mundo colonial del capitalismo, al cual
le fue impuesto el nuevo patrón de poder. Es, pues, sólo pertinente afirmar que tal
patrón de poder tiene carácter eurocéntrico.
El patrón eurocéntrico de poder
La característica central y decisiva de este patrón de poder es la colonialidad.13 Ella
consiste, en lo fundamental, en la clasificación de la población del mundo según
la idea de “raza” emergida junto con América,14 en “europeos” o “blancos” y “no-
europeos” (“indios”, “negros”, etc.) y “mestizos”, como el marco y el piso de la
distribución de las gentes en torno de las relaciones de poder, combinándola con
las relaciones en torno del trabajo, según las cambiantes necesidades del capital, en
cada contexto (momento y lugar) histórico.
Durante un largo periodo que llega hasta fines del siglo xix, que incluye así
nada menos que la instauración de la modernidad en Europa, en el mundo colonial
del capitalismo, el trabajo esclavo y servil se organizó con las “razas” noeuropeas
y los “mestizos”, y el trabajo industrial-mercantil con los “europeos” o “blancos”.
La división de trabajo y en particular las relaciones entre trabajo asalariado y no
asalariado siguieron, en consecuencia, las mismas líneas básicas del patrón eurocén-
13
El neologismo “colonialidad” que fue necesario acuñar para nombrar el concepto, lo usé
por primera vez en “Colonialidad y racionalidad/modernidad”. Se publicó originalmente en Perú
Indígena, nº 29, 1992, Lima, Perú. Además de ese texto, sobre la colonialidad del poder sugiero
ver también mi texto “Colonialidad, cultura y conocimiento en América Latina”, en prensa en la
International Sociological Asociation, isa, Lima, 1997, donde se consignan mis anteriores trabajos
acerca de esta cuestión.
14
Quijano, Aníbal, “Raza, etnia y nación: cuestiones abiertas”, en José Carlos Mariátegui y
Europa, Lima, Perú, Ed. Amauta, 1992.
467
02-18-Quijano Anibal-Estado-Nación.indd 467 24/11/2014 05:11:46 p.m.
aníbal quijano
trico de poder. Así, la “empresa”, primigenia y central institución del capital, fue
una forma típicamente colonial de organizar el control de trabajo y de los recursos
de producción. Sus funcionarios y asalariados en Europa. Sus siervos y esclavos
en las sociedades coloniales.
Empero, esa reclasificación social no solamente hizo posible esa colonial distri-
bución de la población del mundo capitalista en la organización del trabajo, sino
también en las instituciones públicas y privadas de control de la sociedad. Así,
mientras que las luchas contra el Imperio y el Papado redefinían en Europa los
espacios de dominación entre los dominadores locales, y comenzaban en tales espa-
cios los procesos que en algunos casos llegarían a la formación de Estados-nación,
en las regiones colonizadas también se redefinían los espacios de dominación bajo
el control de los dominadores europeos. Pero mientras allá se destruían Imperios,
aquí se instauraban e imponían otros, Imperios coloniales esta vez, y se bloqueaba,
en consecuencia, por varios siglos, todo proceso de nacionalización de sociedades
y Estados. Todavía más, la identificación nacional de las poblaciones europeas
pudo ser impulsada, incluso en situaciones de débil o deficitaria nacionalización
real de sus sociedades, precisamente en relación con las poblaciones colonizadas y
“racialmente” clasificadas.
Las consecuencias de esta clasificación de la gentes respecto del salario, del lugar
en la empresa y en las instituciones de control político, fueron decisivas también
para la distribución de esa población respecto de la cuestión de la modernidad y
de las ideas y exigencias sociales que la identifican. Las necesidades del mercado,
de individuar a las gentes, de igualarlas hasta el límite de esas necesidades, fueron
en Europa el piso de las luchas sociales y de las conquistas democráticas que pu-
dieron ser expresadas en la constitución d.e sociedades nacionales, de Estados que
expresaran esa nacionalización, y en consecuencia de ciudadanía y de libertades
públicas de los individuos. No pudo ser lo mismo, sino exactamente lo contrario,
en las sociedades sometidas a un poder imperial de nuevo cuño, con las poblaciones
clasificadas colonialmente en “razas inferiores”, distribuidas en formas de trabajo
no salariales y que, por lo tanto, junto con excluirlas del mercado y del contrato,
las excluían de toda forma de individuación y de las libertades consiguientes. La
modernidad, en cuyo proceso de gestación y constitución había participado todo
el mundo Nuevo del capitalismo, América en especial, apareció así como privile-
gio característico de Europa, como su creación propia y exclusiva. Y en el mundo
468
02-18-Quijano Anibal-Estado-Nación.indd 468 24/11/2014 05:11:47 p.m.
estado-nación, ciudadanía y democracia
colonial, los “europeos” locales sólo pudieron, en particular desde el término del
siglo xviii, participar mentalmente en la modernidad. Es decir, intelectual e ima-
ginariamente.15
En Europa, mientras se constituía en el centro de control del mundo del capi-
talismo colonial, se inició temprano un matrimonio entre ese patrón de poder y la
producción y el empleo del conocimiento. Para lo que aquí importa, me limitaré
a resaltar dos rasgos resultantes de esa cama. De una parte, mientras en Europa
se desarrollaban las luchas contra el Papado y las monarquías absolutas por la
libertad en la producción de conocimientos y de manejo y expresión de ideas, era
exactamente eso lo que no era permitido a las “razas” colonizadas. Ellas fueron
expropiadas de sus culturas, de su libertad para vivirlas y desarrollarlas. Así, su
propio imaginario fue colonizado. En segundo lugar, sobre todo desde el siglo
xvii, la perspectiva cognitiva que se fue haciendo dominante fue la característica
visión dual y antinómica de la realidad, de exterioridad entre “sujeto” y “objeto”
de conocimiento, de unilinealidad y unidimensionalidad del razonamiento, de ad-
judicación de identidades ónticas originales a los “objetos”, el modo de constituir
unidades de sentido o “totalidades” en esos términos, en fin de todo eso que ahora
denominamos “racionalidad eurocéntrica”, pero que los “europeos” impusieron
sobre los dominados de Europa y del mundo colonial como la única racionalidad
posible, como La Razón. En esa perspectiva las “razas” no europeas, puesto que
“inferiores”, no podían ser consideradas “sujetos” de conocimiento, eran “objetos”
de conocimiento, además de objetos de explotación, dominación, discriminación. Las
“razas” colonizadas de ese modo, fueron forzadas a mirarse con el ojo del domina-
dor “blanco” y a admitir como propias las nuevas identidades negativas impuestas
por la colonialidad. Finalmente, mientras que en Europa se iba estableciendo la
familia burguesa, como diferenciada de la familia nobiliaria, con su característica
estructura, matrimonio entre individuos y no como miembros de una corporación
artesanal o de una fauna nobiliaria, monogamia y autoritarismo patriarcal, para las
“razas inferiores” de las sociedades colonizadas la familia burguesa fue durante
varios siglos una categoría imposible, sobre todo en el caso de los esclavos. Eso no
dejaba de tener sus ventajas, por cierto, pues permitió a las mujeres de esas “razas”
15
Quijano, Aníbal, Modernidad, identidad y utopía en América Latina, op. cit.
469
02-18-Quijano Anibal-Estado-Nación.indd 469 24/11/2014 05:11:47 p.m.
aníbal quijano
ser parte de relaciones más democráticas con los varones, de lejos más democrá-
ticas que en la familia burguesa, y sin duda más libres respecto de las decisiones
sobre su cuerpo, respecto de la moralina de la familia burguesa europea. Después
de todo, las recientes conquistas de las mujeres urbanas de “Occidente” tienden,
en sus vertientes menos burguesas, a esa libertad y democracia en las relaciones
entre los géneros.
En breve, las tres instituciones centrales del poder capitalista, la empresa,
el Estado-nación y la familia burguesa, que ordenaron las relaciones sociales,
culturales y políticas básicas en el trabajo, en el Estado y en la familia, fueron
constituidas en estrecha relación con las necesidades del patrón de poder funda-
do en la colonialidad. Por fuera de esas cuestiones, que requieren ser abiertas e
indagadas de nuevo, precisamente a la hora de crisis de tales instituciones, en el
marco de la “globalización” del poder, democracia y ciudadanía serían cuestiones
sólo muy parcial y distorsionadamente inteligibles. Esto es, inteligibles sólo de
manera eurocéntrica.
De todos modos, lo anterior ayuda a explicarse el peculiar derrotero histórico
de las relaciones de esas instituciones y del conjunto del patrón de poder, con las
ideas y las exigencias sociales que la modernidad anunciaba.
Modernidad y patrón eurocéntrico de poder
Desde la Ilustración, y en particular desde la Revolución Francesa y la llamada
Revolución de Estados Unidos, las ideas y exigencias sociales centrales de la mo-
dernidad existen formando parte de dos complejos distintos y opuestos de intereses y
discursos sociales: el del capital y el del trabajo articulados en el patrón eurocéntrico
de poder. Aparecen, en consecuencia, en dos modos diferenciados de asociación:
uno, entre el individualismo y la razón instrumental. Otro, entre la igualdad social
y la razón histórica.
En la primera, la idea de la desacralización del conocimiento y de toda autoridad
en la producción y el uso del conocimiento, tiene un sentido casi exclusiva e inme-
diatamente utilitario, para un uso tecnocrático. En consecuencia, apto para todo
fin, en cualquier posible relación social, sobre todo jerarquizada ya que implica la
eficacia inmediata. Y la des-sacralización de las jerarquías en la sociedad lleva al
470
02-18-Quijano Anibal-Estado-Nación.indd 470 24/11/2014 05:11:47 p.m.
estado-nación, ciudadanía y democracia
mero individualismo. Esto es, puede excluir la igualdad social de los individuos,
que son libres o pueden serlo, pero dentro de sociedades jerárquicas.
En la otra asociación, en cambio, la racionalidad no puede ser sino histórica,
esto es, no tiene lugar, ni sentido, si no están en cuestión, todo el tiempo, los fines
y la trayectoria de las acciones y su relación con los medios, los instrumentos y los
recursos para actuar. Y tales fines y trayectorias de las acciones están siempre en
cuestión porque remiten, todo el tiempo, a los fines, al sentido, a la trayectoria de
la humanidad entera o, en todo caso, de una sociedad determinada. Por eso se trata
de una racionalidad histórica. Esa racionalidad presupone, implica, necesariamente,
individuos no solamente libres (en el sentido de tener foro propio) sino socialmente
iguales. De otro modo, no sería posible que exista como una parte de relaciones
intersubjetivas y materiales entre las gentes. En esa racionalidad, las gentes requie-
ren de igual lugar en las relaciones sociales. Porque, a su vez, la igualdad social no
podría tener sentido sino junto con la solidaridad social. La racionalidad histórica
apunta no sólo a la individuación de las gentes en la sociedad, sino a la constitución
misma de ésta como relación entre individuos libres y socialmente iguales.16 Entre
la idea de la igualdad social, la libertad individual y la racionalidad histórica, la
asociación no es externa, ni contingente. Es sine qua non para cada una de ellas.
En esta específica perspectiva, la historia de la modernidad podría ser vista
también como una tensión conflictiva y permanente entre dos asociaciones o com-
plejos de ideas y de intereses. En un lado, el del capital, la del individualismo y la
racionalidad instrumental. En el otro, el del trabajo, la de la igualdad social y la ra-
cionalidad histórica. Antes de la modernidad esa oposición no existe, explícitamente,
en las relaciones intersubjetivas y quizás tampoco en la subjetividad individual de
la mayoría. Las jerarquías sociales proveían la autoridad y el conocimiento en las
relaciones sociales. Y los tres eran sagrados. Su legitimidad estaba fuera de cuestión.
La historia de la ciudadanía y de la democracia difícilmente podría ser entendi-
da sin percibirla tironeada entre esas dos asociaciones. Es por cierto demostrable
Acerca de estas cuestiones he adelantado algunas propuestas de debate en “La razón del
16
Estado”, en La modernidad en Los Andes, Urbano, H./Lauer, M. (comps.), Cusco, Perú 1990.
También Modernidad, identidad y utopía en América Latina, op. cit., en la “Introducción” a Textos
básicos, de José Carlos Mariátegui, México-Lima, fce 1991. También en “Colonialidad y mo-
dernidad/racionalidad”, op., cit.
471
02-18-Quijano Anibal-Estado-Nación.indd 471 24/11/2014 05:11:47 p.m.
aníbal quijano
que hasta aquí la hegemonía no ha dejado de estar bajo el control del primero de
aquellos complejos. Pero no lo es menos, que no solamente ha estado todo el tiempo
desafiada desde la asociación entre la igualdad social y la racionalidad histórica, sino
que, mucho más, la legitimidad de la idea de igualdad social nunca ha podido ser
negada, menos evacuada, en el discurso formal de la asociación dominante. Por el
contrario, desde la asociación dominante se insiste todo el tiempo en que es bajo su
dirección que se arribará, tarde o temprano, a la rada de la igualdad social . Esta
insistencia es, en verdad, su argumento principal de legitimación y de justificación
del sentido opuesto de su práctica histórica real. Y eso muestra con claridad que
esta asociación entre la idea de igualdad social y la racionalidad histórica, no es
meramente una aspiración utópica sino la expresión de un interés social material y
cada vez más extendido. Eso explica también porqué entre los intereses y agentes
sociales dominados, la legitimidad de esta contradictoria articulación entre los dos
complejos de ideas e intereses se pierde sólo en coyunturas de crisis de poder. ¿Po-
dría entenderse de otro modo lo contradictorio de la historia del discurso-práctica
de la ciudadanía y de la democracia en nuestro tiempo?
El Estado-nación moderno y la ciudadanía-democracia
El Estado-nación moderno es la estructura institucional específica producida por
ese forcejeo activo y continuado, esa tensión conflictiva entre esos dos complejos
de ideas e intereses sociales, y al mismo tiempo el mecanismo que los mantiene
articulados no obstante sus conflictos.
Aquí no es pertinente ingresar en el debate de las relaciones entre la mitología y
la historia del Estado-nación en el debate contemporáneo. Apenas tiene cabida una
versión muy esquemática de la perspectiva optada.17 Un Estado-nación moderno
implica, desde esta perspectiva:
No existe, a mi juicio, una teoría de la nación suficientemente afirmada en la investigación.
17
Hay un vasto y prolongado debate, cuyas vertientes principales son, conocidamente, el liberalismo y
el “materialismo histórico” pos-Marx. El liberalismo no ha perdido, sin embargo, su hegemonía. No
solo y no tanto, en realidad, desde fuera, sino también actuando desde el discurso de su adversario,
ya que el “materialismo histórico” terminó en la cama procusteana del liberalismo, en particular
472
02-18-Quijano Anibal-Estado-Nación.indd 472 24/11/2014 05:11:47 p.m.
estado-nación, ciudadanía y democracia
• un determinado espacio de dominación;
• un patrón de explotación-dominación-discriminación que no sólo alberga,
sino que está fundado en la contradictoria articulación del complejo indivi-
dualismo/razón instrumental con el de igualdad social/razón histórica. Esto
es, un patrón capitalista;
• un Estado como condición y como resultado, al mismo tiempo, de la deli-
mitación y definición de tal espacio y de tal específico patrón de explotación-
dominación-discriminación y con cual Estado se completa el patrón global
de poder en ese espacio de dominación;
• un proceso de larga duración durante el cual se van particularizando, indivi-
duando en un sentido, los elementos universales del patrón de explotación-
dominación, sus ejes históricos de movimiento y desenvolvimiento, porque
ocurren dentro de un particular y muy estable espacio de dominación.
Debido a eso último, principalmente, una relación intersubjetiva entre los
habitantes de tal espacio de dominación-patrón de poder, de pertenencia común
a él. Es decir, una “identidad nacional” común de los habitantes de tal espacio de
dominación, hasta tanto sean estables los elementos fundantes del Estado-nación. No
siempre, ni necesariamente, la “identidad nacional” en el Estado-nación moderno
es siempre una “lealtad” como aparece en la metafísica del liberalismo.
durante el largo periodo de hibridación marxo-positivista llevada a su culminación bajo el estalinismo.
En el liberalismo nunca ha sido clara la relación entre la “raza/etnia” y la “nacionalidad” y entre la
“nación” y la comunidad. Por lo cual el “nacionalismo” ha navegado muchos mares decidiendo de
cuál era la prolongación como “lealtad”. Sin embargo, el nombre mismo del Estado-nación evoca
el supuesto hecho de que una “nación” se organiza políticamente en un “estado”, que por eso es un
“Estado nacional” o “Estado-nación”. Y en el “materialismo histórico”, la “clase” y la “cultura”, o
la “comunidad” nunca lograron un lugar teórico, ni histórico, convincentes en el debate. Y, nota-
blemente, los elementos teóricos propuestos para el estudio del Estado, entre los cuales la “clase”
ocupa el lugar primado, casi no tienen relación con el discurso teórico del “materialismo histórico”
sobre la “nación” y sobre el “Estado-nación ”. La línea básica que recorre ese discurso es que hay
una relación externa entre ambas categorías y que, finalmente, la cuestión clase-Estado es la decisiva.
La historia conocida contiene, sin embargo, procesos y cuestiones diferentes. He discutido esas
cuestiones en varios seminarios para posgraduados, dentro y fuera de América Latina, y sobre ellas
trabajo en un texto específico de donde procede la perspectiva que aquí, sumariamente, propongo.
473
02-18-Quijano Anibal-Estado-Nación.indd 473 24/11/2014 05:11:48 p.m.
aníbal quijano
Toda nación es hija del poder aunque se exprese en sus habitantes como una
identidad. La nación moderna no existe sino como Estado-nación, hasta hace poco
la institución pública central del poder en el mundo del capitalismo.
El Estado-nación moderno se fue constituyendo en Europa en el mismo cauce,
en el mismo movimiento histórico del mundo del capitalismo y como parte del
patrón eurocéntrico de poder. Grosso modo, pueden ser diferenciadas dos grandes
etapas: entre fines del siglo xv hasta fines del siglo xviii; desde entonces hasta hoy.
La primera etapa corresponde al proceso de enfrentamiento de los dominadores
de los nuevos intereses sociales con el Sacro Imperio Romano-Germánico (o su
virtual existencia) y el Papado, y la lucha por la definición de los espacios particulares
de dominación. La segunda, a la maduración y depuración del patrón de poder,
a la constitución de la ciudadanía y de la democracia, a la lucha por la definición
final y estabilización de los espacios de dominación frente a los imperios europeos
en crisis, en particular desde fines del siglo xix y primeras décadas del xx.
Fueron muchos —todavía son— los grupos dominantes o pretendientes a ser lo
que intentaron la “Construcción” (término de Bendix) de Estados-nación, dentro y
fuera de Europa. Muy pocos de ellos, o mejor muy pocos de los respectivos procesos
lograron reunir todas las condiciones y mantenerlas durante el tiempo necesario para
culminar. Pero en todos los casos, sin excepción histórica conocida, los procesos en
mayor o menor medida realmente exitosos fueron, precisamente, aquellos en los
cuales fue posible una durable articulación entre los dos contradictorios y conflictivos
complejos de ideas y de intereses individualismo/ racionalidad instrumental versus
igualdad social/racionalidad histórica bajo la necesaria hegemonía del primero.
¿Qué hizo posible el éxito en esos casos?
La explicación fundamental, esto es restricta a su núcleo central, es que en todos
esos casos fue llevada a cabo una distribución o redistribución democrática —con
toda la relatividad del concepto en una sociedad cuyos miembros tienen desigual
lugar en las relaciones de poder— del control de recursos de producción y de las
instituciones y mecanismos de poder político.
En otros términos, la nacionalización de sociedades y Estados consistió en pro-
cesos de democratización del control de recursos de producción, en el área privada,
y de mecanismos institucionales en el área pública. De ese modo, sin dejar de ser
desiguales los lugares y los roles de las gentes en las relaciones de poder, pudo ser
más o menos democrática la distribución entre ellas del control del poder, privado
474
02-18-Quijano Anibal-Estado-Nación.indd 474 24/11/2014 05:11:48 p.m.
estado-nación, ciudadanía y democracia
y público. Sin distribución democrática en el área privada, en el área pública esa
distribución no sería democrática, o sólo formal e inestable. Por eso mismo, los
procesos de nacionalización social/estatal pudieron ser más exitosos y más duraderos
cuanto más profundamente democrática pudo ser esa distribución del control del
poder, y tanto más estable y duradero el proceso. Y en caso alguno podría sostenerse
que el proceso es total y definitivo. Los casos de Francia, en Europa, y de Estados
Unidos, en América, son hasta ahora los ejemplos más ilustrativos.
¿Por qué fue exitoso en Europa y no en el mundo colonizado? La historia muestra
que una condición para que genuinos procesos de nacionalizacióndemocratización
fueran exitosos en las sociedades y en sus Estados, hasta aquí ha sido siempre una
gran homogeneidad “racial”. Y es aquí donde se revela en todo su porte histórico
la importancia crucial de la clasificación mundial de las gentes en “razas”, desde
América en adelante, en todo el mundo del capitalismo. Porque esa clasificación no
parte del lugar que las gentes ocupan en el poder, cambiante históricamente, sino
de lo contrario: las diferencias de lugar en el poder se determinan y se explican por
la diferente naturaleza de las gentes.
Fue eso, exactamente, lo que Tocqueville observó en el naciente Estadonación
de Estados Unidos. Vio fascinado la rapidez y la facilidad con que gentes veni-
das de lugares, lenguas, historias y culturas distintas, se integraban en el proceso
y adquirían la nueva “identidad nacional”. Y, por supuesto, la distribución del
principal recurso de producción del periodo no era casi un problema con la vasta
tierra arrebatada a los “indios”. Y en esas condiciones la participación política era
realmente muy amplia. Pero Tocqueville no dejó de ver, ni lo ocultó, que los únicos
impedidos de integrarse eran, precisamente, “negros” e “indios”. Como un siglo
más tarde observara de nuevo otro europeo, Myrdall. Los límites de la ciudada-
nización, democratización de las gentes, ergo de la nacionalización de la sociedad
y de su Estado, era y es la “raza”.
América Latina fue hasta ahora sin duda el más completo ejemplo de la actua-
ción de las diferencias “raciales” en la cuestión nacional.18 Pero desde hace poco,
Sobre América Latina ver Quijano, Aníbal, “Colonialidad del poder, ciudadanía y democracia
18
en América Latina”, en Amérique latine: démocratie et exclusion, París, Francia, L’Harmattan, 1994. Y
“América Latina en la economía mundial” en Problemas del Desarrollo, Instituto de Investigaciones
Económicas, vol. xxn, nº 95, oct-dic., México, unam, 1993.
475
02-18-Quijano Anibal-Estado-Nación.indd 475 24/11/2014 05:11:48 p.m.
aníbal quijano
el problema parece desplazarse hacia la propia Europa y sus relaciones con los
migrantes de las sociedades coloniales y la clasificación “racial” impuesta a ellas.
De todos modos, en los procesos exitosos de formación de naciones-Estado
modernos, pudo ser preservada la hegemonía de los intereses del capital, a través de
la institución de la ciudadanía, ceñida expresión de la asociación del individualismo
y la razón instrumental, debido a que pudo ser posible alojar también en esa misma
asociación la idea básica de la igualdad social de los individuos y de ese modo y
sobre esa base de realidad, la imagen virtual de una sociedad de iguales, es verdad
que sobre todo como meta histórica, como utopía, pero también a veces como real
exigencia social. Pues fue esa ciudadanía la base misma de esas exigencias de cada
vez más amplia y realmente democrática distribución de control de recursos de pro-
ducción, de acceso a bienes y servicios, de control de los mecanismos de decisiones
societales. La ciudadanía no agota la democracia, ni mucho menos. Pero implica
una. Y, sobre todo, funda las exigencias hacia una más amplia y más profunda.
La nación-Estado se convirtió por eso, ante todo, no solamente como imitación
de los atributos del dominador, en la aspiración universal de las gentes en todo el
mundo del capital. El patrón eurocéntrico de poder se convirtió en modelo para todas
las poblaciones. El eurocentrismo de la perspectiva cognitiva dominante empujó en
todas partes a buscar implantar las mismas instituciones, la misma homogeneidad.
Pero ha sido hasta aquí, el propio patrón eurocéntrico de poder, su raigal colonia-
lidad, lo que ha burlado casi en todas partes del mundo colonizado esa esperanza,
y el eurocentrismo del conocimiento impidió percibir el limitado, y en muchos
casos ciego, final de ese camino hacia la democratización de las relaciones entre las
gentes de este mundo. Casi dos siglos después de la “emancipación”, el proceso
está aún pendiente en América Latina, con uno o dos casos algo más avanzados
porque, precisamente, llevaron lejos la “homogenización” de su población por la
vía del exterminio de los “indios”.
Capital y Estado-nación
No está en modo alguno agotada la indagación acerca de lo que impulsó al capi-
talismo a la formación de Estados-nación, ciudadanía, si no siempre democracia,
en Europa, mientras colonizaba el resto del mundo .Y por qué inclusive alojó,
476
02-18-Quijano Anibal-Estado-Nación.indd 476 24/11/2014 05:11:48 p.m.
estado-nación, ciudadanía y democracia
o dejó alojar, la misma perspectiva en el mundo excolonial, en América Latina
desde comienzos del siglo xix y en el resto del mundo, sobre todo después de la
Segunda Guerra Mundial. La literatura de ese debate es vasta y aún se prolonga
en nuestros días.19
Quizás cabe recordar que se trataba al comienzo, cuando se levanta la “cuestión
nacional”, del capitalismo competitivo, cuyos dominadores (o “funcionarios” como
Marx decía) requerían, probablemente de manera necesaria, el control estable de
un bien delimitado espacio de dominación, desde donde poder competir, defender
sus intereses y avanzar sobre los de sus competidores o negociar con ellos. Para eso
era indispensable ganar la lealtad de la población encerrada, con su consentimiento
o sin él, dentro de tal espacio, reducir los conflictos inevitables. La democracia en
el control de los bienes privados, y en el control de los mecanismos públicos, hasta
donde fuera necesario según la fuerza del conflicto, fue sin duda el camino que
esos mismos conflictos definieron.
El “mercado interno” obsesión teórica y política del “materialismo histórico”
pos-Marx, no parece haber sido en realidad la condición, sino el resultado de ese
proceso. Más que un fenómeno “económico” su carácter es político social. Pero,
de cualquier modo, en las condiciones del capitalismo, el mercado interno era el
más importante mecanismo de esa distribución de recursos y de bienes, cuando los
mecanismos políticos ya podían ser evitados.
Por eso, aunque era claramente perceptible el agotamiento de las relaciones
Estado-nación y capital desde poco después de la Segunda Guerra Mundial, en la
ideología dominante a escala mundial, la “cuestión nacional” consistía, ante todo, en
cómo lograr una construcción exitosa de un Estado-nación moderno. Desde fines
del siglo pasado, sin embargo, en especial en el mundo excolonial o colonial, ese
debate se convirtió en un vertedero del “nacionalismo”. Eso explica, probablemente,
por qué en todos los casos en los cuales un proceso de “Construcción” nacional se
puso en marcha, no se trató casi nunca de una distribución o redistribución demo-
crática de recursos, bienes y poder político, como durante los siglos xviii y xix en
Europa, sino de la concentración de su control en manos de los funcionarios del
Por ejemplo, Hobsbawn, EJ., Natiom and Nationalism since 1780, NewYork, EEUU, Cam-
19
bridge University Press, 1990.
477
02-18-Quijano Anibal-Estado-Nación.indd 477 24/11/2014 05:11:48 p.m.
aníbal quijano
Estado. La única redistribución admitida como legítima fue la “redistribución de
ingresos”, máxima panacea democrática de los regímenes llamados “populistas”
en el “Tercer Mundo”. Y en esas condiciones la ciudadanía sólo podía ser formal
y limitada, o a veces simplemente bloqueada, de todos modos, distorsionada, y la
democracia un discurso, nunca una práctica cotidiana. México, Argelia, Perú (del
“velasquismo”), son buenos ejemplos.
Globalización, Estado-nación, ciudadanía y democracia
Desde la crisis mundial desatada a mediados de los años setenta, se hizo explícito
el agotamiento del matrimonio entre el capital y el Estado-nación. La entrada del
discurso de la globalización en pareja con el proceso de drástica reconcentración
del control de recursos de producción y del Estado, con sus efectos de polarización
social en todas partes, ha vuelto —explícitamente— del revés la “cuestión nacional”.
Ella consiste ahora, ante todo, en cómo transitar más rápidamente el proceso de
debilitamiento, reducción o desintegración del Estado-nación, para integrarse en
la “globalización”.
Ese nuevo discurso de lo nacional-estatal es, desde luego, apenas una indicación
de que —del mismo modo que al madurar la modernidad, en los siglos xvii-
xviii— está en curso una profunda reconfiguración del patrón de poder vigente.
Y ahora tienen lugar procesos equivalentes:
a) una reclasificación social de la población del mundo, a escala global otra vez;
b) la reconfiguración institucional correspondiente;
c) la redefinición del espacio de dominación;
d) la reelaboración de la perspectiva cognitiva.
No se desprende de allí, inmediata, ni necesariamente, que el Estado-nación
será una víctima del proceso en todas partes. No parece así en el “centro” del
mundo capitalista, donde más bien tiende a redefinirse el espacio de dominación
para integrar en uno solo a varios de ellos, incluidos sus estados-naciones menos
consistentes, primero, y a largo plazo, si la tendencia se desarrolla, a todos ellos.
Pero parece igualmente perceptible que en todo el resto del mundo, la presión se
478
02-18-Quijano Anibal-Estado-Nación.indd 478 24/11/2014 05:11:48 p.m.
estado-nación, ciudadanía y democracia
dirige a desnacionalizar las sociedades-estados que no culminaron el proceso o que
lo hicieron débilmente. Es decir, a desdemocratizarlas, a bloquear los procesos en
vías de democratización-nacionalización. Esa es una cuestión abierta en casi toda
América Latina, sin duda en África y en gran parte de Asia.
Como en el lenguaje cotidiano se admite llamar Estado-nación a todos los
países reconocidos como entidades jurídico-territoriales, pudiera parecer que el
debilitamiento del Estado-nación equivale al del Estado tout court. No parece esa
la tendencia. El Estado como tal, en las sociedades dependientes es quizás ahora
más necesario aún que en periodos previos. Lo que está en cuestión en esa parte
del mundo es el Estado-nación. Esto es, lo poco o mucho andado en dirección de
la democratización del control de recursos y del Estado, la ciudadanía en primer
término. Contener, bloquear, desmantelar, procesos de democratización y ciuda-
danización en el mundo “periférico” del capitalismo, parece ser, probablemente es,
una necesidad sobre la cual se desarrolla la reconcentración mundial del control
de recursos y de mecanismos de poder público. En América Latina, el más claro
ejemplo es el caso del Perú bajo el “fujimorismo”.
En el mismo cauce de esa tendencia se expande también una ideología social que
deslegitima la asociación entre las ideas de individuos libres y de igualdad social. La
presión para admitir la naturalidad, la necesidad y hasta la deseabilidad de socie-
dades jerárquicas es muy fuerte en todo el mundo marcado por la colonialidad del
poder. Un subrepticio apartheid está instalándose en las ciudades, ya no solamente
en la segregación residencial conocida, sino en la división del trabajo. Y junto con
esa ideología, una parte del posmodernismo insiste en desalojar la idea de totalidad
de la perspectiva cognitiva dominante, precisamente en el mismo momento en que
se procura establecer un patrón totalizante de poder, la globalización. La cuestión
del poder es desalojada de la perspectiva analítica de la sociedad.
La modernidad podría subsistir casi exclusivamente en el complejo individua-
lismo-racionalidad instrumental. Si eso logra imponerse, finalmente, la desigualdad
social, la solidaridad social, serían excluidas. Y la democracia limitada a las necesi-
dades del mercado y la ciudadanía como institución bisagra entre el individuo libre
y la sociedad de iguales, que fueron hasta aquí el mecanismo central del Estado-
nación moderno, difícilmente podrían sostenerse. O solamente en el “centro” del
mundo capitalista.
479
02-18-Quijano Anibal-Estado-Nación.indd 479 24/11/2014 05:11:49 p.m.
aníbal quijano
El predominio absoluto de la acumulación financiera, de una parte, el agota-
miento de la relación salarial capital-trabajo, de la otra, son las cuestiones centrales
colocadas en esta transición. El capital financiero no requiere, obviamente, ni
Estados-nación, ni ciudadanos, ni democracia, ni individuos libres, ni sociedades
iguales. La concentración máxima del control en un extremo de la sociedad, la
máxima fragmentación en el otro, son las tendencias que ha desatado su predominio.
Eso que en los medios posmodernistas se reconoce como la posmodernización de
la sociedad. La globalización implica esa polarización.
Las tendencias actuales, sin embargo, están en curso. Implican desintegración
y otra integración; desclasificación y reclasificación social; destrucción institu-
cional y constitución de otras nuevas instituciones; deslegitimación de previas
perspectivas de conocimiento, social en particular, su reemplazo por otras. En
otros términos, estamos en el medio de una crisis, no de situaciones consumadas
del todo. Y no se trata de procesos de la naturaleza sobre los cuales no podemos
tener control. Se trata de fenómenos políticos, sociales, subjetivos e intersubjetivos.
Son el resultado de enfrentamientos y de derrotas del mundo del trabajo frente al
capital, de consiguientes cambios en las relaciones de fuerzas políticas. Implican
decisiones y acciones de las gentes de este mundo. De opciones, por lo tanto, y de
sus correspondientes acciones. Para cada quien. No sólo para algunos.
Bibliografía
Freedom House in the World: The Annual Survey of Political Reights and Civil Liberties
1990- 1996. Freedom House, New York, 1996.
Arbos, X./ Giner, S., La gobernabilidad: ciudadaníay democracia en la encrucijada mundial,
Madrid, Siglo xxi, 1933.
Baloyra, Enrique, Comparing New Democracies: Transition and Consolidation I in Medi-
terranean Europe and the Southern Cone, Wesrview Press, Boulder, Co., 1987.
D., Williams/T., Young, “The World Bank and the Liberal Theory”, en Political
Studies, nº 42.
Darhrendorf, Ralph, “Efectiveness and Legitimacy. On the Governabiliry of Demo-
cracies”, en Political Quarterly, vol. lv, nº 4, 1980.
480
02-18-Quijano Anibal-Estado-Nación.indd 480 24/11/2014 05:11:49 p.m.
estado-nación, ciudadanía y democracia
Desfor Edles, Laura, “Rethinking Democratic Transition. A Culturalist Critique
and the Spanish Case” en Theory and Society, nº 24, EEUU, Kluwer Academic
Publishers, pp. 355-384.
Hobsbawn, E.J. Natiom and Nationalism since 1780, NewYork, EEUU, Cambridge
University Press, 1990.
Huntington, S., The Third ave. Democratizn.tion in the Late XX Century. Oklahoma
Universiry Press, 1984.
Neff, Jorge, “Redemocratization in Latin America or the Modernization of Status
Quo?”, en Canadian journal of Latin American and Caribbean Studies, 11, nº 21,
1986. Y del mismo autor
——— Demilitarization and Democratic Transition in Latin America, Separata de fla-
cso, Quito, 1995.
O’Donn ll, G./Schmitter, P./ Whitehead, L.: Transitions from Authoritarian Rule: Ten-
tative Conclusions about Uncertain Democracies, Baltimore, Johns Hopkins, 1986.
Przeworzky, Adam Democracy and the Market, Cambridge Universiry Press, 1991.
Mainwaring, S./O’Donnell, G. /Valenzuela, J., Issues in Democratic Consolidation:
The New South American Democracies in Comparative Perspective, Notre Dame
Universiry Press, 1992.
Quijano, Aníbal, “América Latina en la economía mundial” en Problemas delDesarro-
llo, Instituto de Investigaciones Económicas, vol. xxn, nº 95, oct-dic., México,
unam, 1993.
———“Colonialidad del poder, ciudadanía y democracia en América Latina”, en
Amérique latine: démocratie et exclusion, París, Francia, L’Harmattan, 1994.
———“Colonialidad, cultura y conocimiento en América Latina”, en prensa en la
International Sociological Asociation, isa, Lima, 1997.
——— “La Historia recién comienza” (título original “¿El fin de cuál historia?”),
publicado en La República, 8112196, Lima, Perú, pp. 23-25.
———“La razón del Estado”, en La modernidad en Los Andes, Urbano, H./Lauer,
M. (comps.), Cusco, Perú 1990.
——— “La modernidad, el capitalismo y América”, en illa, nº 10, enero, Lima,
Perú, 1991.
———, “Raza, etnia y nación: cuestiones abiertas”, en José Carlos Mariátegui y Europa,
Lima, Perú, Ed. Amauta, 1992.
——— Modernidad, identidad y utopía en América Latina, Lima, Perú, Sociedad y
Política Ediciones, 1988.
481
02-18-Quijano Anibal-Estado-Nación.indd 481 24/11/2014 05:11:49 p.m.
aníbal quijano
Ragolsky, Michel, “Mondialisation et goubernabilités”, en Mondes en De’veloppement,
nº 88, 1994. Rosenau, J .NI Czempiel, E.O., Governance without Government: Order
and Change in World Politics. Cambridge, 1992.
482
02-18-Quijano Anibal-Estado-Nación.indd 482 24/11/2014 05:11:49 p.m.
III. La refundación del Estado
en nuestra América
03-19-Coronil Fdo-Estado América Latina.indd 483 24/11/2014 05:12:34 p.m.
03-19-Coronil Fdo-Estado América Latina.indd 484 24/11/2014 05:12:34 p.m.
El estado de América Latina y sus Estados
Siete piezas para un rompecabezas por armar
en tiempos de izquierda*
fernando coronil
P ara entender el estado de América Latina y sus Estados en estos agitados
tiempos, es necesario reflexionar sobre el orden capitalista neoliberal dentro
del cual estos Estados han surgido y contra el cual han insurgido, al menos en
palabra. Efectivamente, en los últimos años ha aparecido en América Latina, para
sorpresa de quienes celebraban el fin de la izquierda, un racimo de gobiernos y
movimientos que enarbolan sus ideales y le dan nueva vida. En este ensayo me
propongo examinar el contexto dentro del cual estos vez, Estados se desenvuelven y
reflexionar sobre el Estado en sí. Con estas notas deseo también celebrar este nuevo
aliento por un mundo más justo y, a la advertir contra toda tentación de ver a actor
alguno como el agente exclusivo de la historia y la encarnación de su verdad. Mi
deseo es evitar no solo la repetición de los errores de un pasado harto conocido,
sino también el cierre de nuevos caminos al imaginario utópico democrático.
Es ya un lugar común decir que se ha producido un giro hacia la izquierda
en América Latina. Aun quienes por hábito profesional cuestionamos los lugares
comunes, desconfiamos del uso de etiquetas genéricas y reconocemos las marcadas
diferencias entre los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela y Michelle Bachelet
en Chile, o la heterogeneidad de movimientos como los piqueteros en Argentina y
los zapatistas en México, recurrimos al término “izquierda” como el signo político
común de esta emergente realidad latinoamericana. Pero, incluso reconociendo los
* En Nueva Sociedad. Democracia y política en América Latina, “Dossier: El Estado en recons-
trucción”, No. 210, julio-agosto de 2007, pp. 203-215.
[485]
03-19-Coronil Fdo-Estado América Latina.indd 485 24/11/2014 05:12:35 p.m.
fernando coronil
matices, es difícil no ver a nuestra América teñida de rojo o, al menos, de rosado.
Después de estar de capa caída, la izquierda ondea en nuestro continente como una
flamante bandera. Viejo signo en tiempos nuevos: ¿qué significa esto?
Significa, al menos en parte, que estamos, si no en guerra, al menos en pelea de
parejas. Incluso en los centros metro politanos se terminó la luna de miel con un
neoliberalismo que era proclamado, después de la caída del socialismo realmente
inexistente, como el fin de la Historia —su fin en el doble sentido de meta y de
plena realización. Al cabo de unos breves años de difícil matrimonio planetario,
el neoliberalismo ha dejado maltrecho al planeta y no ofrece recetas creíbles para
mejorar las cosas. Aunque su implementación siempre fue muy selectiva —neo-
liberalismo para los “otros”, no realmente para los centros metropolitanos—, to-
davía no aparece claramente un mejor partido. Hoy el neoliberalismo solo puede
proclamarse como el único patrón mundial si oculta que puede ser el fin deseado
por unos pocos a costa del desdichado fin de muchos más. Dado su descrédito
Como solución para organizar el mundo capitalista, no debería sorprendernos si la
desenfrenada acumulación de capital se efectuase ahora por otros medios, incluso
a través de Estados que proclaman enfrentarla.
Es evidente que quienes dominan el orden mundial desde las cimas imperiales
buscan reformas que mantengan las relaciones de poder existentes. En buena me-
dida porque la pobreza ha surgido como fuente de inestabilidad global, la lucha
contra ella se ha convertido en un lema de agencias y organismos internacionales
que antes no mostraban mayor interés en este problema. Hasta el Fondo Monetario
Internacional (fmi) ahora lo proclama como suyo.
¿Y qué pasa en América Latina? En medio de tensiones agudas que hacen que
las prácticas no vayan siempre de la mano del discurso, la retórica política, al menos,
es cada vez más progresista. Estados y movimientos sociales hacen suyas las pro-
puestas de un orden no solo más justo, sino también más plural. Doy dos ejemplos
extremos: desde lo que aparece como cierta derecha, el nuevo presidente de México,
Felipe Calderón, proclama luchar por una sociedad sin pobreza y multiétnica, por
medio de un “elitesco” proyecto de mestizaje y capitalismo neoliberal. Desde lo
que es visto como una izquierda radical, Hugo Chávez proclama el socialismo del
siglo xxi apoyándose en un conservador modelo de producción petrolera basado
en empresas mixtas de capital estatal y transnacional, dirigido principalmente al
mercado metropolitano mundial. Mientras tanto, al margen del Estado, esquivando
486
03-19-Coronil Fdo-Estado América Latina.indd 486 24/11/2014 05:12:35 p.m.
el estado de américa latina y sus estados
debates sobre izquierdas y derechas, el subcomandante Marcos pide que vayamos
desde arriba hacia abajo: que veamos lo que quiere el pueblo y actuemos en base a
sus demandas. En nuestra América, diversos movimientos populares —indigenistas,
de vecinos, de mujeres, de campesinos sin tierra, de obreros sin trabajo— también
se enfrentan al orden capitalista. Algunos quieren reformarlo, otros revolucionarlo,
y otros crear un orden alterno en base a cosmologías no occidentales.
Entonces, ¿se puede hablar de un movimiento de izquierda, de un proyecto co-
mún? ¿Sería más acertado reconocer una multiplicidad de izquierdas y movimientos
contra el orden imperante, o al menos dirigidos a reformarlo? ¿Se trata de realizar la
promesa de igualdad del orden occidental, o de reconocer otros ideales basados en otras
tradiciones culturales? Si ya no es el proletariado, ¿quién o quiénes serán los agentes
del cambio? ¿Se lucha ahora por el poder o, como proponen algunos, contra el poder?
Si no tenemos claros los fines, reconocemos al menos que estamos en lucha y tal vez
en guerra. Pero ¿acaso compartimos el mismo adversario o enemigo? Muchos le han
puesto nombre: capitalismo neoliberal, imperialismo, patriarcado, Europa, Occidente,
la civilización blanca, la episteme moderna. Pero, más allá de las etiquetas, ¿cómo
comprendemos a nuestro contrincante y, aún más importante, cómo lo diferenciamos
de nosotros mismos? ¿En qué mundo nos hemos formado, en qué idiomas hablamos,
qué contenidos y qué experiencias informan los sueños que soñamos?
Estas preguntas sirven de guía para explorar algunos aspectos del orden imperial
dentro del cual se mueven los Estados de América Latina. Las presentaré siguiendo
un modelo del subcomandante Marcos que ya he hecho mío: como piezas de un
rompecabezas para armar en común. Las piezas son incompletas —usted, lector,
puede agregar las que quiera y tal vez quitar las que no cuadren. Quizás no todas
encajen bien, pero, como en los rompecabezas que uno armaba de niño, a veces
entran si uno las empuja, y de este modo permiten vislumbrar algo no imaginado
antes; lo que no cuadra a veces ofrece una inesperada iluminación.
La izquierda depende de la derecha
Desde sus orígenes en la Asamblea Legislativa durante la Revolución Francesa, la
izquierda se ha definido en oposición a la derecha. Su contenido es variable, cam-
biante y relacional. Si tiene un denominador común, está dado por su oposición
487
03-19-Coronil Fdo-Estado América Latina.indd 487 24/11/2014 05:12:35 p.m.
fernando coronil
cambiante a las también cambiantes jerarquías del poder. En Francia, la Montaña
era la izquierda contra los feuillants, pero posteriormente la izquierda estuvo repre-
sentada por los girondinos, que fueron desplazados por los jacobinos después de
la caída de Robespierre. Con la consolidación de Napoleón, la izquierda tuvo que
acomodarse al nuevo juego de poder dominante. Igual acomodo parece ocurrir
ahora, cuando el poder imperial de EEUU se ha impuesto en un mundo donde el
capitalismo aparece como el horizonte histórico más visible.
Durante la Revolución Francesa, la izquierda tendía a favorecer al liberalismo,
a la república o a un monarquismo “lite” contra el monarquismo absoluto, al mer-
cado contra el Estado, a la guerra expansionista imperial contra el provincialismo
nacional. Hoy la izquierda se define contra el mercado, a favor de la intervención
estatal en beneficio de las mayorías, contra las guerras expansionistas y a favor de la
sociedad civil contra el Estado y el mercado; en ciertas comunidades, se rechazan
estas categorías como parte de un orden occidental, en nombre del orden ancestral
que se aspira a mantener o recrear.
La distinción entre jerarquía e igualdad ha sido, como plantea Norberto Bobbio,
un eje diferenciador entre derechas e izquierdas: mientras la derecha favorece la
verticalidad de toda jerarquía, la izquierda defiende la horizontalidad de la igualdad.
Si bien en el siglo xix y xx la igualdad dentro de los patrones occidentales era el
objetivo central de la izquierda, hoy la igualdad se plantea también fuera de sus
patrones y, aun más, fuera de Occidente mismo: la igualdad de las diferencias, es
decir, entre todo tipo de culturas y subculturas.
El dominio de la derecha significa que tiene poder para definir el juego político.
Como siempre, las izquierdas han estado condenadas a una doble relación: entrar
en juego con la derecha y, a la vez, tratar de cambiar no solo las reglas del juego,
sino sus participantes y el juego mismo. Si el signo del dominio de la derecha es
su capacidad de definir el juego, el signo del poder de la izquierda es su capacidad
para jugarlo y transformarlo, pero sin ser absorbida por él.
La relacionalidad de la izquierda hace que su posición dependa del cambiante
juego de poder. Después de la caída del Muro de Berlín, en el Norte, el centro se
ha movido a la derecha, mientras que en el Sur, la izquierda se ha movido al centro.
En tanto no tiene suficiente fuerza para cambiar el juego, la izquierda proclama en
voz alta sus ideales, pero ajusta calladamente su conducta. Esto ha llevado a una
inflación del discurso izquierdista. Chávez es la máxima expresión de esta tensión
488
03-19-Coronil Fdo-Estado América Latina.indd 488 24/11/2014 05:12:35 p.m.
el estado de américa latina y sus estados
entre palabras y acciones en el ámbito del Estado, a tal punto que este tema se ha
convertido en objeto de debates. Para algunos, su práctica siempre termina coin-
cidiendo con su retórica; para otros, su retórica oculta una práctica acomodaticia.
En todo caso —en éste y en todos los casos—, no se trata simplemente de un doble
discurso, de un divorcio entre palabra y realidad, pues el discurso tiene efectos
reales. Y uno de esos efectos es que hoy es difícil hacer política en América Latina,
aun para la derecha, sin poner al “pueblo” en el centro del discurso.
La derecha defiende el orden existente; su ideal de futuro es conocido. Las
izquierdas luchan por un orden nuevo y, por ello, inédito. En la medida en que la
utopía implica la creación de un orden nuevo en libertad e igualdad, éste no pue-
de ser definido de antemano. Al contrario, solo puede ser imaginado por medio
de lo que Marx llamó “la poesía del futuro”. Pero, aun si logramos que nuevas
imágenes orienten la acción política, observaremos que, como una lengua nueva
que aprendemos, esta poesía no será pura pues estará saturada por los acentos de
la vieja lengua; la historia nunca es inmaculada.
El siempre contradictorio capitalismo: de izquierda y de derecha
En esta era de acentuado capitalismo global, la derecha es el capitalismo imperial
contemporáneo. A la par que ha transformado el mundo y creado condiciones para
una mayor igualdad (por ejemplo, la Revolución Francesa), el capitalismo es hoy
la fuente de las jerarquías más profundas que dividen a la humanidad.
El capitalismo es global no solo porque cubre el globo, sino porque ha sido
global en sus orígenes, desarrollo y evolución. En la historiografía eurocéntrica,
el capitalismo aparece como un fenómeno europeo que se expande desde imperios
europeos hacia las periferias y las asimila paulatinamente. En esta perspectiva, los
debates sobre los orígenes del capitalismo se enfocan en las relaciones dentro de
Europa. Paradójicamente, para esta historiografía tanto el capitalismo como el
imperialismo aparecen como si sus agentes fueran exclusivamente europeos y la
periferia, como el pasivo objeto del abrazo imperial.
Otras perspectivas —dependentistas, sistema mundo, teoría poscolonial— han
descentrado esta visión del capitalismo y redefinido la discusión sobre sus orígenes
y su naturaleza. De acuerdo con estas perspectivas, se trata ya no de determinar el
489
03-19-Coronil Fdo-Estado América Latina.indd 489 24/11/2014 05:12:35 p.m.
fernando coronil
origen del capitalismo en el campo europeo o en su comercio interurbano (como
en conocidos debates), sino de ubicar a Europa misma en el contexto global. La
colonización ibérica de las Américas le proporcionó a Europa no solo inmensas
riquezas en la forma de recursos sacados del suelo y de la plusvalía extraída por
medio de muchas formas de trabajo forzado. También convirtió a América en un
laboratorio imperial donde se forjaron modelos de gobierno y de producción. La
jurisprudencia española, en gran parte formada como resultado de los debates sobre
el encuentro colonial, sirvió de fundamento para el derecho internacional (como
argumenta Carl Schmitt). Los rebeldes de Haití forzaron a los rebeldes franceses
a abolir la esclavitud y hacer menos provincial la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre y el Ciudadano (faltarían otras luchas para que se incluyera
a las mujeres). Las plantaciones en el Caribe y Brasil, que integraban agricultura e
industria de gran escala, fueron formas originarias de agroindustria que sirvieron de
modelo para la producción capitalista industrial europea. Como ha mostrado Fernan-
do Ortiz a través de su contrapunto entre el azúcar europeo y el tabaco americano,
la modernidad no se produjo en una región, sino como resultado de intercambios
transculturales entre los centros metropolitanos y las sociedades coloniales.
Según esta perspectiva, el capitalismo no se originó en los centros urbanos o
en el espacio rural británico para luego expandirse hacia los trópicos. Más bien se
desarrolló entre las colonias y los centros metropolitanos a partir de la expansiva
economía mundial del siglo xvi. Sus orígenes no se encuentran en una región,
sino entre regiones. El desarrollo capitalista no solo es desigual, sino asimétrico:
sus múltiples formas regionales reflejan su dinámica polarizante y las cambiantes
formas de poder global dentro del cual tiene lugar.
El proceso global iniciado en la Colonia perdura en forma cambiante en el
presente imperial. Cada vez más definido por redes de capital y trabajo que tras-
cienden las fronteras nacionales, el capitalismo continúa separando a la humanidad,
fracturándola entre, por un lado, países metropolitanos y enclaves en el sur, que
concentran la producción de mercancías sofisticadas o basadas en innovaciones
científicas y tecnológicas, y, por otro lado, áreas que producen mercancías intensivas
en trabajo y recursos naturales.
Si bien es cierto que Europa transformó a América, también lo es que América
transformó a Europa. Dada su mutua constitución, no es posible hablar en términos
de unidades geohistóricas discretas y autoconformadas y decir que tal o cual región
490
03-19-Coronil Fdo-Estado América Latina.indd 490 24/11/2014 05:12:36 p.m.
el estado de américa latina y sus estados
es el producto de la otra. Si bien en desiguales condiciones, Europa y América se
constituyeron mutuamente. Pero, como la corriente eurocéntrica corre en una sola
dirección y se dice a menudo que Europa ha creado a América, es necesario aseverar
a contracorriente, con Frantz Fanon, que
“Europa es la invención de América”.
Los imperios como parteros de naciones
Naciones, imperios y pueblos se han formado en íntima relación, internalizando y
creando exterioridades transculturales, todas impuras. La formación de los Estados-
nación ha estado íntimamente ligada al desarrollo global del capitalismo. Como
centros políticos, los imperios coloniales promovieron la expansión del comercio y la
industria aun antes que las naciones se constituyeran como Estados independientes.
España se formó como nación durante el largo periodo que abarcó desde la cons-
titución hasta la disolución de su imperio. Como enfatiza Benedict Anderson, la
independencia política de América Latina fue pionera del nacionalismo moderno.
La disolución del imperio español dio lugar no solo a la formación de naciones
independientes en América Latina, sino a la conformación de España misma como
un Estado-nación. La entidad llamada “Francia”, que se refiere tanto a un Estado-
imperio como a un Estado-nación, se convirtió en una entidad estrictamente “na-
cional” solo después de la disolución de su imperio a partir de la Segunda Guerra
Mundial. Las naciones se formaron simultáneamente con la creación y disolución
de imperios. Durante este proceso, desarrollaron cambiantes maneras de definir,
incorporar, transformar y diferenciar a sus distintas poblaciones y sujetos.
El imperio no se define por criterios formales o informales, sino por la integración
y reconfiguración de ambas dimensiones. En la historiografía de las Américas, la
noción de imperio informal se refiere casi exclusivamente a la experiencia británica,
tal cual la formularon John Gallagher y Ronald Robinson en 1953. El hecho de que
la noción de “imperialismo informal” no se haya usado en relación con EEUU lejos
de cuestionarla, demuestra su validez. La distinción formal/informal era necesaria
para afirmar, como hicieron Gallagher y Robinson, la “unidad” y la “totalidad” del
imperio británico, en su modalidad de imperio formal (en Asia y África) y de imperio
informal (en las Américas). Esta distinción se hizo innecesaria en el caso del impe-
491
03-19-Coronil Fdo-Estado América Latina.indd 491 24/11/2014 05:12:36 p.m.
fernando coronil
rialismo estadounidense, pues éste ha hecho de la informalidad su forma normal de
ejercer su dominio. En su caso, lo informal se ha convertido en lo formal, en lo normal.
La resistencia al sistema se produce tanto en sus íntimos engranajes internos
como en sus márgenes externos, no menos márgenes sistémicos por ser extensos,
como es el caso de la vasta América andina indígena. No existen, en ningún lugar
del globo, sociedades desligadas de las relaciones de dominación externas e inter-
nas, ni culturas puras, sino un contrapunto de sociedades, culturas y subculturas
entretejidas por distintas relaciones de poder.
Imperialismo: la otra cara del capitalismo
El imperialismo no es la fase superior del capitalismo, sino su coetánea condición
de existencia. Esta proposición cuestiona la visión clásica del imperialismo. Tres
premisas han fundamentado esta visión eurocéntrica: a) el capitalismo es un fenó-
meno europeo; b) las naciones capitalistas europeas son los agentes fundamentales
del imperialismo; c) el imperialismo es una fase superior del capitalismo europeo.
Si aceptamos que el capitalismo es un fenómeno global y que las naciones europeas
no son solo sus agentes sino su producto, entonces veremos todo con otros ojos.
Desde el Sur, podemos ver más fácilmente que el imperialismo no resulta de la
dinámica expansiva de las naciones capitalistas europeas ya en etapa de madurez.
Antes bien, el imperialismo es una condición contemporánea del capitalismo. El
capitalismo y el imperialismo se constituyeron mutuamente en la forja del mundo
colonial y el mercado mundial a partir del siglo xvi. Ambos son a la vez causa y
producto de la interacción entre los imperios metropolitanos y las periferias colo-
niales. Los factores indicados por los teóricos del imperialismo para distinguirlo
como una fase del capitalismo nacional europeo —exportación de capitales, bús-
queda de mercados, unión entre el capital financiero y el productivo, rivalidades y
alianzas entre Estados— han estado presentes, aunque en forma diferente, desde
la colonización de América hasta hoy. Su configuración particular en un momento
específico (como en el periodo que dio pie a la clásica definición de Lenin) define
una modalidad de imperialismo, pero no su naturaleza.
Capitalismo e imperialismo son dos caras de un mismo proceso. Así como el
imperialismo hace evidente la dimensión política del capitalismo, el capitalismo hace
492
03-19-Coronil Fdo-Estado América Latina.indd 492 24/11/2014 05:12:36 p.m.
el estado de américa latina y sus estados
visible la dimensión económica del imperialismo. Esta perspectiva permite obser-
var que “Estados” y “mercados” son dimensiones complementarias de un proceso
unitario. Su tajante división, tan central en las discusiones políticas actuales sobre el
papel del Estado y del mercado, oculta sus profundos nexos y su mutua constitución.
Así como el mercado capitalista siempre se ha formado con el apoyo del Estado, el
neoliberalismo depende del respaldo estatal, desde leyes laborales que restringen
el libre movimiento del trabajo hasta la protección estatal que facilita el flujo del
capital financiero. En pocas palabras: sin el capitalismo no existiría el imperialismo
moderno. Y, del mismo modo, sin el imperialismo moderno no habría capitalismo.
Este planteamiento recoge ideas ya sembradas en América Latina hace muchos
años. En 1936, el líder peruano Víctor Raúl Haya de la Torre argumentó que en
América Latina, el imperialismo no era la fase superior del capitalismo, sino su
primera etapa. La idea es correcta, pero no solo en relación con América Latina,
sino con el capitalismo mundial. Si bien el imperialismo siempre ha acompañado
al capitalismo, también el capitalismo siempre ha ido de la mano del imperialismo
moderno.
Con esta afirmación no quiero invertir el argumento de Lenin y decir que el
capitalismo es una etapa del imperialismo, ni en América Latina ni en otras par-
tes. Mi argumento es que el capitalismo y el imperialismo modernos son procesos
coetáneos que se condicionan mutuamente, en forma diferente según el contexto.
Naturalmente, así como ha habido capital antes de que hubiera capitalismo, ha
habido imperios antes de que existiera el capitalismo. Igualmente, ha habido, y tal
vez habrá, imperialismos sin capitalismo. Pero el imperialismo moderno ha estado
siempre íntimamente asociado al capitalismo.
Los imperios modernos —primero coloniales y luego nacionales— están ahora
dando paso a un imperialismo global, formado por redes de Estados metropolitanos
y capitales transnacionales, cada vez menos dependientes de las formas directas de
control político.
La Cuarta Guerra Mundial
La guerra imperial de hoy es un infierno con muchos círculos. Es una guerra con
múltiples frentes, agentes y objetivos. Como dice el subcomandante Marcos, no es
493
03-19-Coronil Fdo-Estado América Latina.indd 493 24/11/2014 05:12:36 p.m.
fernando coronil
la caliente Guerra Fría, que terminó en 1989, marcada por conflictos bélicos en el
Tercer Mundo de un planeta dividido en dos bloques de poder. Ésta es una guerra
a la vez nacional y transnacional, formal e informal. Es una guerra que consolida,
y al mismo tiempo trasciende, la división entre Estados y regiones. Involucra a
Estados-nación, como EEUU, y a “redes” de capital. Va dirigida contra otros
Estados-nación, como Iraq, pero también contra fuerzas o grupos transnacionales,
como “los terroristas”. Una de las perversidades de este sistema es que sus mayores
víctimas tal vez sean los desposeídos y excluidos, sin espacio digno en sus comu-
nidades ancestrales ni en el nuevo desorden mundial.
Hasta ahora, la guerra caliente se ha centrado en el Oriente Medio. Pero en
otros círculos infernales, la guerra llega por vía de la explotación, la pobreza y la
exclusión. Hoy hay tantos esclavos como los que cruzaron el Atlántico durante los
tres siglos del periodo colonial. La miseria, las epidemias y las hambrunas generan
más muertes que las guerras calientes, todas evitables con los recursos de los que
dispone la humanidad. Pero la preservación de un orden mundial basado en la
desigual producción y distribución de estos recursos no solo no impide, sino que
mantiene, la polarización mundial. EEUU, con solo 5% de la población del planeta,
consume la mitad de la gasolina y la cuarta parte de la energía mundial. Aunque
se erige como un modelo universal de civilización, es un modelo que no se puede
generalizar, pues se basa en la explotación y la exclusión de los otros y en un uso
insostenible y no generalizable de los recursos naturales. Las respuestas, entonces,
tienen que ser alternativas a este orden.
El fetichismo del Estado
El Estado es un fetiche. Como encarnación de la Nación, el Estado se objetiva a
través de múltiples discursos y prácticas que proclaman representarlo.
El “efecto Estado” se logra a través del poder de objetivaciones tales como:
palacio presidencial, ministerios, cuarteles, burocracias, discursos, leyes, códigos,
ceremonias, actos, manifestaciones populares. En una escala amplia, el pueblo es el
Estado; en una escala reducida, el presidente representa al Estado. Pero, en otras
escalas, el Estado es representado por la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial
o un simple policía. El Estado es, así, el conjunto de relaciones y objetivaciones
494
03-19-Coronil Fdo-Estado América Latina.indd 494 24/11/2014 05:12:36 p.m.
el estado de américa latina y sus estados
particulares que lo constituyen como el agente general de la Nación. Su compleja
identidad se adquiere desde posiciones que reflejan y constituyen toda una carto-
grafía del poder.
El Estado-nación es el fetiche de la Nación y de sí mismo; su mistificadora
forma de representarla y de representarse es parte esencial de su constitución como
representante. La “forma Estado”, de modo similar a la “forma mercancía” pero por
medio de un abanico más amplio de corporizaciones, se logra a través de relacio-
nes sociales objetivadas en múltiples particularidades. Estas objetivaciones no son
entidades meramente independientes con atributos propios, ni son solo símbolos,
sino los medios a través de los cuales el Estado se constituye y adquiere significado
como una forma general. Al igual que la forma mercancía, la forma Estado no solo
se encarna por medio de objetivaciones particulares, sino que se constituye mediante
ellas. Como tal, el Estado se forma a través de objetivaciones que establecen una
relación de equivalencia entre lo concreto y lo abstracto, lo particular y lo general
—una equivalencia simbólica que permite que objetivaciones individuales aparezcan
como “el Estado” sin que éste pueda ser reducido a ninguna de ellas.
El Estado-nación es también un mercado-nación. Eso hace más comprensible
por qué los Estados nacionales extreman cada vez más sus esfuerzos por controlar
un mercado cada vez más internacional por medio de alianzas no solo políticas, sino
también económicas, en especial mercados comunes, o alternativas como la Alter-
nativa Bolivariana para las Américas (alba). La política internacional de Chávez,
tan criticada por algunos, responde a la necesidad de crear un orden internacional
acorde con su proyecto nacional. Las tensiones que enfrenta el Estado en América
Latina surgen del carácter nacional de la legitimidad estatal y del carácter inter-
nacional de la acumulación de capital. En esta fase de la historia latinoamericana,
para aquellos Estados identificados con la izquierda, esta tensión se expresa en la
dificultad de integrar política y economía.
Utopía y poesía del futuro
El presente prefigura impuramente al futuro. Todo proyecto utópico, si aspira a
ser realizable y evitar, como dice Terry Eagleton, que nos enfermemos con deseos
imposibles, tiene que basarse en las tensiones y posibilidades reales del presente.
495
03-19-Coronil Fdo-Estado América Latina.indd 495 24/11/2014 05:12:36 p.m.
fernando coronil
Estas tensiones anuncian un futuro distinto, pero no definen su contenido (lo pre-
figuran, no lo figuran). Su figura, su contenido, será el producto de luchas cuyos
resultados no podemos predecir. En algunos casos, el futuro se imagina como
transformación, como la disolución de las diferencias. En otros, se adivina como
la permanencia de las diferencias. Si bien el presente está preñado del futuro, su
desarrollo en libertad implica la imposibilidad de definirlo de antemano. Lo que
soñamos ver nos dirige hacia lo que aún no podemos ver.
Aunque es obvio, es necesario enfatizar que la creación de un mundo alternativo
depende de la labor de una gran diversidad de agentes. Sin pretender dar una
respuesta al problema de las alianzas y convergencias, éstas serán más posibles si
ocurren en democracia. En palabras de Boaventura de Sousa Santos, no se trata
de una alternativa a la democracia, sino de una democracia alternativa. Ésta tiene
que incluir la práctica permanente de la democracia como un legado de luchas
mundiales, un legado indispensable pero insuficiente. La modernidad es global
y heterogénea; incluye márgenes formados en un contrapunto permanente. La
democracia, como legado mundial de ese contrapunto, excluye privilegios epis-
témicos o políticos.
Es cierto que los representantes del Estado en las Américas expresan el sentir
de muchos. Pero ni viejos jefes de Estado como Fidel Castro ni nuevos como Luiz
Inácio Lula da Silva, Néstor Kirchner, Rafael Correa, Hugo Chávez, Michelle
Bachelet, Evo Morales y Daniel Ortega, o líderes de movimientos como Marcos,
pueden hablar o soñar por todos: cada proyecto, por más incluyente que sea, excluye
y limita, y da así pie a luchas continuas por una mayor igualdad y diversidad uni-
versal. Cada proyecto plantea preguntas difíciles. ¿Hay que mantener las diferencias
o hay que transformarlas?
¿Quiénes deciden y cómo lo hacen? ¿Cómo deben usarse los recursos? ¿Quién
decide qué hacer con el gas, el petróleo o el agua? ¿Quiénes definen los medios
democráticos para construir la democracia?
Podemos pensar un mundo donde quepan todos los mundos, en cualquier
idioma, con cualquier epistemología. Pero este mundo será mejor si está hecho
por muchos mundos, mundos hechos de sueños soñados en catres en los Andes y
en chinchorros en el Caribe, en aymara y en español, sin que nadie imponga qué
sueños soñar, hacia mundos en los que nadie tenga miedo a despertar.
496
03-19-Coronil Fdo-Estado América Latina.indd 496 24/11/2014 05:12:37 p.m.
el estado de américa latina y sus estados
Bibliografía
Anderson, Benedict: Imagined Communities, Verso, Londres, 1991. [Hay edición en es-
pañol: Comunidades imaginadas, Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1993.]
Fanon, Frantz: The Wretched of the Earth, Grove, Nueva York, 1985 [1961]. [Hay
edición en español: Los condenados de la Tierra, Fondo de Cultura Económica,
México, D.F., 1977.]
Gallagher, John, y Ronald Robinson: “The Imperialism of Free Trade” en The Economic
History Review vol. I No 1, segunda serie, 1953.
Haya de la Torre, Víctor Raúl: El antiimperialismo y el apra, Ercilla, Santiago de
Chile, 1936.
Ortiz, Fernando: Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar, Duke University Press, Dur-
ham, 1995 [1947].
Schmitt, Carl: The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Eu-
ropaeum, Telos, Nueva York, 2003.
Subcomandante Marcos: “La Quatrième Guerre Mondiale a comencé” en Le Mon-
de diplomatique, 8/1997, pp. 1 y 4-5, disponible en <www.monde-diplomatique.
fr/1997/08/marcos/8976.html>.
497
03-19-Coronil Fdo-Estado América Latina.indd 497 24/11/2014 05:12:37 p.m.
03-19-Coronil Fdo-Estado América Latina.indd 498 24/11/2014 05:12:37 p.m.
La refundación del Estado y los falsos positivos*
boaventura de sousa santos
A parentemente, “el Estado” pasa por profundas transformaciones desde el co-
lapso financiero de 2008.1 Los cambios anteriores producidos por los colapsos
financieros locales o regionales de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado afectaron
países con poca influencia en los negocios internacionales y, por eso, los respectivos
Estados fueron forzados a insistir en la ortodoxia, o se rebelaron y fueron objeto
de sanciones o, en el mejor de los casos, fueron ignorados. El tema de debate es
saber hasta qué punto los cambios en curso desde hace varias décadas afectan
la estructura institucional y organizacional del Estado moderno, el conjunto de
instituciones más estable de la modernidad occidental. Los cambios en la acción
del Estado en el continente latinoamericano durante los últimos veinte años han
dado fuerza al argumento de que “el Estado esta de vuelta”. ¿Pero qué tipo de
Estado está de vuelta? Para contestar esta pregunta distingo dos vertientes de trans-
formación del Estado: la primera que llamo el Estado como comunidad ilusoria y
la segunda el Estado de las venas cerradas.
* En Boaventura de Sousa Santos, Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde
una epitemología del sur, La Paz, Bolivia, Plural Editores/cesu-umss, 2010, pp. 53-92.
1
El Estado es uno de los dispositivos (conjunto institucional, normativo e ideológico) de la
modernidad occidental donde mejor se puede observar que los cambios aparentemente profundos y
rápidos ocultan muchas veces permanencias muy estables. El otro dispositivo es quizás la propiedad
privada. ¿Hubo algún cambio profundo en este dominio en los últimos trescientos años?
[499]
03-20-De Souza-Refundación.indd 499 25/11/2014 04:07:51 p.m.
boaventura de sousa santos
El Estado-comunidad-ilusoria
El Estado-comunidad-ilusoria es el conjunto de reformas recientes que buscan
devolver alguna centralidad al Estado en la economía y en las políticas sociales.
Lo hace sin comprometer la lealtad a la ortodoxia neoliberal internacional, pero
usando todo el campo de maniobra que, en el plano interno, tal ortodoxia les con-
cede coyunturalmente.
Algunos de los rasgos principales de esta transformación son: políticas de
redistribución de riqueza a través de transferencias directas y focales a los grupos
sociales más vulnerables, a veces condicionadas por la obligación de ejercer de-
rechos universales como son la educación de sus hijos o recursos para el sistema
de salud; inversión fuerte en políticas de educación; el Estado competitivo se
sobrepone al Estado protector ya que las políticas sociales son vistas como una
cuestión técnica de reducción de pobreza y no como principio político de cohesión
social (otro pacto social más incluyente); la lógica y evaluación de la acción del
Estado es definida por criterios de eficiencia derivados de las relaciones mer-
cantiles (“gerencialismo”) y los ciudadanos son invitados a comportarse como
consumidores de los servicios del Estado; enfoque especial en la administración
pública, su desempeño, su tamaño, en la simplificación y desburocratización de
los servicios; búsqueda de asociaciones público-privadas en la producción de ser-
vicios anteriormente a cargo del Estado; promiscuidad entre el poder político y el
poder económico que puede asumir formas “normales” (las sociedades, grupos de
presión, concesiones y la gobernanza) y formas “patológicas” (tráfico de influen-
cias, abuso de poder, corrupción); cambios en la estructura política del Estado
con el aumento del poder del Ejecutivo (y en especial del Ministro de Finanzas)
y la autonomía del Banco Central; recuperación tímida de la regulación que el
capital financiero quiso evadir en el periodo anterior pero, siempre que sea posible,
por vía de autorregulación; políticas de descentralización y desconcentración;
despolitización del derecho —no es instrumento de transformación social sino
instancia de resolución de litigios a fin de que las transacciones económicas sean
más previsibles— y, al mismo tiempo, inversión (a veces significativa) de fondos
públicos en el mejoramiento del sistema judicial (en términos humanos, técnicos
y de infraestructura) muchas veces por presión externa (el caso paradigmático
500
03-20-De Souza-Refundación.indd 500 25/11/2014 04:07:51 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
de Colombia);2 promoción de formas de transparencia, como los presupuestos
participativos, los concejos municipales de servicios, pero siempre al nivel sub-
nacional; una retórica nacionalista o incluso antiimperialista que, a veces, coexiste
con el dócil (en los mejores casos) alineamiento con los designios imperiales.
El Estado-comunidad-ilusoria tiene una vocación política nacional-popular y
transclasista. La “comunidad” reside en la capacidad del Estado para incorporar
algunas demandas populares por vía de inversiones financieras y simbólico-ideo-
lógicas. La acción represiva del Estado asume, ella misma, una fachada simbólico-
ideológica (la “seguridad ciudadana”). El carácter “ilusorio” reside en el sentido
clasista del transclasismo. Las tareas de acumulación dejan de contraponerse a las
tareas de legitimación para ser su espejo: el Estado convierte intereses privados
en políticas públicas no porque sea “el comité de la burguesía”, sino porque es
autónomo en la defensa del bien común. Por otro lado, al denunciar las más arro-
gantes manifestaciones del poder clasista (demonizando la ostentación, los bonos y
gratificaciones), el Estado hace que los fundamentos de este poder queden todavía
más invisibles e intocados.
La refundación de Estado: las venas cerradas
La refundación del Estado moderno capitalista colonial es un reto mucho más
amplio. Sintetiza hoy las posibilidades (y también los límites) de la imaginación
política del fin del capitalismo y del fin del colonialismo. El Estado moderno ha
pasado por distintos órdenes constitucionales: Estado liberal, Estado social de
derecho, Estado colonial o de ocupación, Estado soviético, Estado nazi-fascista,
Estado burocrático-autoritario, Estado desarrollista, Estado de Apartheid, Estado
secular, Estado religioso y, el más reciente (quizás también el más viejo), Estado
de mercado. Lo que es común a todos ellos es una concepción monolítica y cen-
tralizadora del poder del Estado; la creación y control de fronteras; la distinción
entre nacionales y extranjeros y, a veces, entre diferentes categorías de nacionales; la
2
Vid. Boaventura Santos de Sousa y Mauricio García Villegas (eds.), El caleidoscopio de las justicias
en Colombia, Bogotá, Uniandes/Siglo del Hombre, 2001 y Boaventura de Sousa Santos, Sociología
jurídica crítica: para un nuevo sentido común en el derecho, Madrid, Trotta, 2009.
501
03-20-De Souza-Refundación.indd 501 25/11/2014 04:07:52 p.m.
boaventura de sousa santos
universalidad de las leyes a pesar de las exclusiones, discriminaciones y excepciones
que ellas mismas sancionan; una cultura, una etnia, una religión o una región privi-
legiadas; organización burocrática del Estado y de sus relaciones con las masas de
ciudadanos; división entre los tres poderes de soberanía con asimetrías entre ellos,
tanto originarias (los tribunales no tienen medios para hacer ejecutar sus propias
decisiones) como contingentes (la supremacía del Ejecutivo en tiempos recientes);
aun cuando el Estado no tiene el monopolio de la violencia, su violencia es de un
rango superior toda vez que puede usar contra “enemigos internos” las mismas
armas diseñadas para combatir a los “enemigos externos”.
Cuando los movimientos indígenas, en el continente latinoamericano y en el
mundo, levantan la bandera de la refundación del Estado lo hacen por haber
sufrido históricamente y por seguir sufriendo hoy en día las consecuencias de to-
das las características arriba mencionadas del Estado moderno en muchas de sus
metamorfosis (en el continente, en especial, el Estado colonial, el Estado liberal,
el Estado desarrollista, el Estado burocrático-autoritario y el Estado de mercado).
En tal contexto, la refundación del Estado tiene siete dificultades principales.
Primera dificultad: no es fácil transformar radicalmente una institución que, en
su forma moderna, tiene más de trescientos años. Además, (¿cómo se puede trans-
formar radicalmente una entidad cuando el objetivo último es de hecho mantenerla?
Refundar el Estado no significa eliminarlo; al contrario, presupone reconocer en
él capacidades de ingeniería social que justifican la tarea política de refundación.
Segunda dificultad: la larga duración histórica del Estado moderno hace que
esté presente en la sociedad mucho más allá de su institucionalidad y que, por eso,
la lucha por la refundación del Estado no sea una lucha política en sentido estric-
to, sino también una lucha social, cultural, por símbolos, mentalidades, hábitos y
subjetividades. Es la lucha por una nueva hegemonía.
Tercera dificultad: esta lucha no puede ser llevada a cabo exclusivamente por
los grupos históricamente más oprimidos (en el continente, los pueblos indígena-
originarios, los afrodescendientes, los campesinos y las mujeres); es necesario crear
alianzas con grupos y clases sociales más amplios.
Cuarta dificultad: la refundación del Estado es más que nada una demanda
civilizatoria y, como tal, exige un diálogo intercultural que movilice diferentes
universos culturales y distintos conceptos de tiempo y de espacio; para que tenga
lugar este diálogo intercultural es necesaria la convergencia mínima de voluntades
502
03-20-De Souza-Refundación.indd 502 25/11/2014 04:07:52 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
políticas muy diferentes e históricamente formadas más por el choque cultural
que por el diálogo cultural, más por el desconocimiento del otro que por su re-
conocimiento.
Quinta dificultad: por su ámbito, la refundación del Estado no implica cambiar
solamente su estructura política, institucional y organizacional; más bien, requiere
cambiar las relaciones sociales, la cultura y, en especial, la economía (o por lo menos
las articulaciones y relaciones entre los diferentes sistemas económicos en vigor en
la sociedad).
Sexta dificultad: en tanto que para los aliados del movimiento indígena la re-
fundación del Estado significa crear algo nuevo, para el movimiento indígena (o
para una parte significativa del movimiento), el Estado a refundar tiene sus raíces
en formas que precedieron la conquista y que, a pesar de la represión, lograron so-
brevivir de modo fragmentario y diluido en las regiones más pobres y más remotas.
Además, cuando existen, lo hacen solamente a nivel local.
Séptima dificultad: el fracaso de la refundación más ambiciosa del siglo pasado,
el Estado de los Soviets, pesa fuertemente en la imaginación política emancipadora.
Al contrario, la transformación progresista menos radical (porque es reformista)
del Estado moderno: la socialdemocracia europea, sigue atrayendo a los líderes
populistas del continente, por más que las agencias del capitalismo global (bm,
fmi y omc) insistan en declararla históricamente superada.
Los movimientos indígenas de América Latina están conscientes de las dificul-
tades, pues saben que la refundación del Estado no ocurrirá en cuanto permanezcan
con vigor en la región los dos grandes sistemas de dominación y explotación: el ca-
pitalismo y el colonialismo. La distancia que toman en relación a la tradición crítica
eurocéntrica deriva precisamente de no poder imaginar el fin de uno sin el fin del
otro. La magnitud de la tarea muestra que la refundación del Estado es un proceso
histórico de largo plazo, una parte de la transición de largo plazo analizada atrás. A
lo largo de la transición irán emergiendo instituciones y mentalidades transicionales
o híbridas que van anunciando lo nuevo al mismo tiempo que parecen confirmar lo
viejo. Las alianzas irán cambiando así como los instrumentos de lucha. Habrá muchos
pasos atrás, pero lo importante es que éstos sean menos que los pasos hacia adelante.
En el contexto actual del continente, la refundación del Estado está más avan-
zada en Bolivia y Ecuador, pero los temas y problemas que suscita son importantes
para toda la región y también para el mundo. En este sentido podemos hablar del
503
03-20-De Souza-Refundación.indd 503 25/11/2014 04:07:52 p.m.
boaventura de sousa santos
continente latinoamericano como un campo avanzado de luchas anticapitalistas y
anticolonialistas. En ese horizonte, en lo que sigue selecciono algunos temas que
analiza con poco detalle, subrayando solamente en qué medida cada uno de ellos
obliga a tomar distancia de la tradición crítica eurocéntrica.
a) El constitucionalismo transformador
La refundación del Estado presupone un constitucionalismo de nuevo tipo. Es
un constitucionalismo muy distinto del constitucionalismo moderno que ha sido
concebido por las élites políticas con el objetivo de constituir un Estado y una
nación con las siguientes características: espacio geopolítico homogéneo donde las
diferencias étnicas, culturales, religiosas o regionales no cuentan o son suprimidas;
bien delimitado por fronteras que lo diferencian en relación al exterior y lo des-
diferencian internamente; organizado por un conjunto integrado de instituciones
centrales que cubren todo el territorio; con capacidad para contar e identificar a
todos los habitantes; regulado por un solo sistema de leyes; y, poseedor de una
fuerza coercitiva sin rival que le garantiza la soberanía interna y externa.
Contrariamente, la voluntad constituyente de las clases populares —en las úl-
timas décadas— en el continente se manifiesta a través de una vasta movilización
social y política que configura un constitucionalismo desde abajo, protagonizado
por los excluidos y sus aliados, con el objetivo de expandir el campo de lo político
más allá del horizonte liberal, a través de una institucionalidad nueva (plurinacio-
nalidad), una territorialidad nueva (autonomías asimétricas), una legalidad nueva
(pluralismo jurídico), un régimen político nuevo (democracia intercultural) y
nuevas subjetividades individuales y colectivas (individuos, comunidades, nacio-
nes, pueblos, nacionalidades). Estos cambios, en su conjunto, podrán garantizar
la realización de políticas anticapitalistas y anticoloniales.
Los casos de Bolivia y de Ecuador ilustran, de diferentes modos, las inmensas
dificultades en construir un constitucionalismo transformador. Veamos primero
el caso de Bolivia.3 Entre 2000 y 2006 el movimiento social fue el verdadero
En los próximos párrafos sigo de cerca el brillante análisis del proceso constituyente boliviano
3
realizado por el gran intelectual y constituyente Raúl Prada, a publicarse en 2010.
504
03-20-De Souza-Refundación.indd 504 25/11/2014 04:07:52 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
conductor del proceso político demostrando una enorme capacidad de articula-
ción y propuesta. La más contundente fue el Pacto de Unidad, que planteó un
documento coherente y un mandato de las organizaciones sociales, en especial
indígena originario campesinas (conamaq, cidob, csuctb, Bartolinas, co-
lonizadores) para los constituyentes sobre el contenido y orientación política del
Estado plurinacional.4
A partir de la elección de Evo Morales y su consagración como Presidente y como
Inka (la ceremonia de Tiahuanaco),5 el protagonismo del proceso pasó gradualmente
del movimiento popular al Ejecutivo. El movimiento siguió apoyando el proceso, lo
que fue crucial en ciertos momentos de casi-colapso, pero algunas veces este apoyo
fue instrumental y no siempre se tradujo en la preservación de las demandas del
movimiento social popular. Podemos decir que el proceso constituyente, a la me-
dida en que avanzó, fue cambiando las relaciones de fuerza a favor de la oposición
conservadora que solamente por miopía política no pudo reivindicar la aprobación
del texto final como una victoria. Las dificultades del proceso constituyente fueron
múltiples y algunas se manifestaron desde el inicio; además, los cambios y acciden-
tes que afrontó la Asamblea Constituyente significaron casi siempre retrocesos en
relación al Pacto de Unidad —un modelo de concertación entre organizaciones
importantes—, considerado como un mandato para los constituyentes que estaban
con el proceso, muchos de ellos miembros o dirigentes de esas organizaciones.
Veamos algunas de las dificultades y accidentes: la Ley de Convocatoria a la
Asamblea Constituyente no respetó la demanda de que la representación política
debe expresar la plurinacionalidad, lo que implica que parte de los constituyentes
debieran salir directamente de sus organizaciones (al contrario, el mecanismo de
selección fue electoral); la Asamblea fue declarada originaria, pero raramente tuvo
autonomía; fue desde luego bloqueada por la polémica sobre si los votos necesarios
para las decisiones deberían ser mayoría absoluta o dos tercios, un bloqueo que
duró siete meses; la ausencia de deliberaciones fue debilitando la Constituyente, y
4
La experiencia del Pacto de Unidad fue sistematizada por Fernando Garcés, “El Pacto de
Unidad y el proceso de construcción de una propuesta de Constitución Política del Estado (Siste-
matización de la Experiencia)”: Ms, 2009.
5
Esta ceremonia indígena-originaria se realiza en enero de 2005 y fue replicada en enero de
2010 para el segundo mandato del reelecto Presidente Morales.
505
03-20-De Souza-Refundación.indd 505 25/11/2014 04:07:52 p.m.
boaventura de sousa santos
los encuentros territoriales, si bien en parte ayudaron a relegitimar la Asamblea, al
mismo tiempo profundizaron los clivajes, especialmente regionales;6 iniciados los
trabajos de las comisiones y la redacción de artículos, surgió un tema fracturante,
aparentemente lateral pero que se reveló decisivo para descarrilar el proceso consti-
tuyente: la cuestión de la capitalidad (¿cuál sería la “capital plena” del país, La Paz
o Sucre?). Con esto, un tema con fuerte carga histórica pero hoy en día poco más
que una rivalidad, adquirió relevancia inusitada. Así, la decisión del mas de que
no se discuta la cuestión de la capitalidad en la Constituyente7 provocó violencia
en Sucre en contra de los constituyentes, llegando sus vidas a correr peligro por
lo que debieron ser evacuados para refugiarse en el Liceo Militar a fin de seguir
sesionando. Cercados por pobladores enfurecidos, corren de nuevo riesgo para
sus vidas y en una acción tan vivaz cuanto desesperada deciden aprobar el texto
constitucional: como no hay tiempo para leer todo el texto leen apenas el índice y
consideran el texto aprobado. En este momento ya no los acompañaban los consti-
tuyentes de algunos grupos de la oposición que habían abandonado la Asamblea.
El texto será leído y aprobado más tarde en la ciudad de Oruro.
Hay otro aspecto del proceso constituyente boliviano que ayuda a explicar mucho
de que lo que sucedió pero que raramente es mencionado como un “accidente” del
proceso: el constante racismo en contra de los constituyentes indígenas. O sea, un
proceso orientado a la plurinacionalidad y la interculturalidad induce las más álgidas
manifestaciones de racismo dando prueba de la gran dificultad en pasar del viejo al
nuevo orden constitucional. Según Garcés, “la presencia de campesinos e indígenas
en la Asamblea Constituyente no sólo se dio como evidencia de la diversidad cultu-
ral del país, sino en calidad de actores políticos. Ello contribuyó a la activación de
dispositivos de discriminación racista históricamente solapados”. Los testimonios
de los asambleístas originarios e indígenas sobre la violencia racista sufrida en la
carne y en la sangre son desgarradores. En primer lugar, queda claro el indicador
que permite hacer evidente el “objeto” de ataque: la vestimenta. La pollera, el pon-
cho, las abarcas y el sombrero son los marcadores de etnicidad que hacen visible
Como yo mismo observé en el encuentro territorial realizado en Santa Cruz y la turbulencia
6
que causa.
7
Un caso más de interferencia en los trabajos de la Constituyente, actitud de entorpecimiento
que fue recurrente durante todo el proceso.
506
03-20-De Souza-Refundación.indd 506 25/11/2014 04:07:53 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
y representan lo que debe ser anulado o segregado. Una vez identificado el objeto
de desprecio, este se concreta en acciones: cosas que se dicen y cosas que se hacen:
A los y las asambleístas identificados e identificadas como indios/indias en determina-
do momento de la violencia desatada en Sucre se les llama analfabetos(as), mamacas,
cochinos(as), sucios(as), indios(as), cholos(as), campesinos(as), collas, indios(as) de
mierda, ovejas, animales, perra maldita, indígenas, incapaces. Se les conmina a que
se vayan a sus casas y se les advierte que los van a descuartizar como a Túpac Katari.
Se les niega el alquiler de habitaciones, la atención en restaurantes y hospitales, la
venta de comida en el mercado; se les insulta, golpea, escupe, abuchea, persigue; son
arrojados con plátanos y tomates.8
Estos incidentes y contratiempos, el abandono de una parte de la oposición que
básicamente no quería ninguna Constitución aunque fuese la más favorable, y la
preocupación del Ejecutivo de llegar a un acuerdo con la oposición, todo esto hizo
que ni siquiera la Constitución aprobada en Oruro tuviera fuerza para imponerse
como la nueva Carta Magna. Entramos entonces en un proceso grave de pérdida de
autonomía y de la exclusividad de la Asamblea toda vez que se organizan, a partir
del Ejecutivo y del Congreso, comisiones que de hecho revisan el texto sin que
tengan mandato constitucional para hacerlo. Son varios los momentos de “interfe-
rencia”, desde la Comisión Multipartidaria a la Comisión de Redacción (que a la
vez de corregir errores gramaticales e inconsistencias cambia el contenido de varios
artículos) y el Diálogo de Cochabamba con los prefectos. Finalmente, el Congreso
se transforma, sobre las ruinas de la Asamblea Constituyente, en Congreso Cons-
tituyente y prepara la versión definitiva de la Constitución, que será refrendada en
Referéndum Nacional en enero de 2009.
El Congreso cambia 144 artículos y, según Raúl Prada, todas las modificaciones
son de carácter conservador. Las pérdidas se producen sobre todo para el movimiento
popular, indígena, originario y campesino. Entre los cambios podemos destacar los
siguientes: no se define el numero de circunscripciones especiales indígenas en la
Asamblea Legislativa Plurinacional, reduciéndose luego a solamente siete en la Ley
8
Fernando Garcés, ¿Dónde quedó la interculturalidad? La interacción identitaria, política y sociorracial
en la Asamblea Constituyente o la politización de la pluralidad, La Paz, fes-ildis, 2009, [en prensa].
507
03-20-De Souza-Refundación.indd 507 25/11/2014 04:07:53 p.m.
boaventura de sousa santos
Electoral Transitoria; se impide la reforma agraria al determinar la no retroactividad
de la ley sobre el tamaño máximo de la propiedad de la tierra; se restringe la justicia
comunitaria indígena, confinándola a indígenas en sus territorios y entre si; se altera
la composición del Tribunal Constitucional Pluri-nacional que pasa a exigir como
requisito para todos sus miembros la formación jurídica académica eurocéntrica,
y apenas algunos de ellos deben tener conocimiento de los derechos indígenas.
A pesar de todas estas concesiones, la derecha miope y desmoralizada, con
su maximalismo y golpismo fracasados, no puede reivindicar una victoria con la
aprobación de la Constitución. Al contrario, fueron las fuerzas progresistas las que
celebraron y también las organizaciones populares no siempre conscientes de los
cambios conservadores introducidos en la última versión aprobada.
Considerando todos estos aspectos, Raúl Prada, uno de los constituyentes más
lúcidos y activos, hace así el balance del proceso constituyente:
Creo que se trata de un texto de transición, porque en realidad la Constitución crea
mecanismos de transición hacia un Estado plurinacional y comunitario; es decir, un
tránsito descolonizador, un tránsito hacia un nuevo mapa institucional, un tránsito
hacia un Estado descentralizado administrativa y políticamente; hacia las autonomías
indígenas, que es el lugar donde se plasma el Estado plurinacional. ¿Dónde está el
Estado plurinacional? Realmente se encuentra en las autonomías indígenas, este es
el espacio donde se produce la transformación del Estado, donde se reconoce otra
institucionalidad.
Lo que no está claro es cómo la institucionalidad indígena y comunitaria va a formar
parte de la organización del Estado, de un nivel central, de un Estado transversal.
Estamos ante un texto constitucional avanzado porque, comparándolo con el de
Ecuador, ahí se hace un enunciado sobre el Estado plurinacional, pero lo plurinacional
no se repite en las otras partes de la Constitución; es solo un enunciado. En cambio
en el caso boliviano, lo plurinacional, a pesar de los cortes que se hacen, reaparece
en distintos lugares de la Constitución: lo plurinacional es una transversal en la
composición de la Constitución y en el nuevo “modelo de Estado”.
En todo caso, la Constitución adoptada en Bolivia no es un texto que haya terminado
de resolver el gran problema de la colonización ni los grandes problemas respecto a
los planteamientos populares, en relación a alternativas al capitalismo. Pero si bien
no se han terminado de resolver los problemas, si se crearon mecanismos para una
transición a otras condiciones políticas, económicas, sociales, morales, éticas y jurí-
dicas, particularmente en lo que respecta a los derechos, estableciendo enunciaciones
508
03-20-De Souza-Refundación.indd 508 25/11/2014 04:07:53 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
constitucionales como base para después construir instrumentos legales e institucio-
nales encaminados a orientar e interpretar las nuevas relaciones entre los ciudadanos
y entre el Estado y la sociedad. Haciendo un balance general, se puede decir que la
fuerza del proceso constituyente del 2000 al 2006 se ha plasmado en las condiciones
de la correlación de fuerzas expresadas en el texto constitucional. Creo que la apro-
bación de la Constitución Política del Estado es una victoria del movimiento social,
del movimiento indígena y del movimiento popular. Este proceso constituyente no
ha terminado, continúa; la gran pelea en adelante va a ser la implementación del texto
constitucional, la gran disputa hacia adelante será la interpretación y aplicación de la
Constitución en la materialidad jurídica de las leyes y en la materialidad política de
las instituciones. En los probables escenarios de este futuro inmediato el gran peligro
es también la desconstitucionalización del texto constitucional.
Lo heroico fue que, a pesar de su diseminación y fragmentación de las comisiones, de
las crisis permanentes y de las dificultades proliferantes, la Asamblea Constituyente
logró mantener un hilo conductor, pudo hilvanar el tejido de los movimientos sociales
en el desarrollo dramático de la propia Asamblea Constituyente; logró aprobar su
texto constitucional y sobrevivió a los embates y conspiraciones de las oligarquías
regionales; en fin, logró imponer su espíritu impetuoso a pesar de las ciento cuarenta
y cuatro modificaciones que hizo el Congreso.9
El proceso constituyente en Ecuador fue bastante más tranquilo. En el refe-
réndum del 15 de abril de 2007, una abrumadora mayoría se pronunció a favor de
la convocatoria de un Asamblea Constituyente.10 El partido del Presidente Correa
(Alianza País) conquistó 80 de los 130 a lugares en juego. Tal como en Bolivia,
la Asamblea Constituyente se afirmó como ruptura en relación al pasado, como
9
Raúl Prada, “Al Interior de la Asamblea Constituyente”. En Svampa Maristella; Pablo Stefa-
noni y Bruno Fornillo, Balance y perspectiva. Intelectuales en el primer gobierno de Evo Morales.
La Paz, Bolivia, Ediciones Le Monde Diplomatique «Le diplo». 2010, en Prensa.
10
Un excelente análisis del proceso constituyente puede leerse en Franklin Ramírez, “En lo
que el poder se rompa. El peso del 28”, Le Monde Diplomatique (versión boliviana), septiembre,
2008. Vid. Nanna Franziska Birk, “The Participatory Process of Ecuador’s Constituent Assembly
2007/2008” (tesis de maestría), Ámsterdam, Universiteit van Amsterdam, International School for
Humanities and Social Sciences, 2009. Sobre las cuestiones más controvertidas léase la reflexión
muy comprometida y muy lúcida de Alberto Acosta, que fue presidente de la Asamblea casi hasta
el final Alberto Acosta, Bitácora constituyente, Quito, Abya-Yala, 2008.
509
03-20-De Souza-Refundación.indd 509 25/11/2014 04:07:53 p.m.
boaventura de sousa santos
estrategia antisistémica —quizás más antisistémica que la de Bolivia por el aniqui-
lamiento de la imagen de la clase política “tradicional” producido por Correa— y
como constitucionalismo desde abajo, con una muy amplia participación popular
en la presentación y la discusión de propuestas.11 Las tensiones más fuertes en el
proceso constituyente fueron de dos tipos y, a pesar de su intensidad, fue posible
manejarlas dentro de la “normalidad democrática”. La primera gran tensión surgió
con la intervención del Presidente Correa en los trabajos de la Asamblea Consti-
tuyente, lo que contrariaba el carácter originario de la misma. De alguna manera,
Correa buscaba mantener un cierto control político sobre normas constitucionales
en discusión acerca de temas tan diversos como la relación entre extractivismo y
ambientalismo (límites ambientales de la explotación minera), modelo económico,
autonomía indígena (consulta previa o consentimiento previo para proyectos ex-
tractivistas en territorios indígenas), plurinacionalidad, derechos sexuales, aborto,
etc. Las posiciones más conservadoras del Presidente (más dóciles en relación a
la protección de la naturaleza, a la autonomía indígena y a los derechos sexuales)
generaron un conflicto con los asambleístas más progresistas, el cual acabó por ser
polarizado entre las dos más importantes personalidades del nuevo proceso político:
Rafael Correa y Alberto Acosta, presidente de la Asamblea, fundador de Alianza
País y miembro de su buró político.12 Este conflicto se agravó con la renuncia de
Acosta al cargo de presidente de la Asamblea poco tiempo antes de que el proceso
constituyente concluyera.13
“Los niveles de discusión colectiva del proyecto constitucional no tienen antecedentes en
11
el país. Más de dos millones de ejemplares circulan en diversos puntos de la sociedad, lo que ha
abierto la ocasión para que los ciudadanos comunes se informen y debatan sobre los detalles de
la nueva Carta Magna. La Constitución vigente —aprobada en 1998 en un cuartel militar y sin
contar con el pronunciamiento popular— debe adquirirse en librerías especializadas” Franklin
Ramírez, op. cit., p. 8.
12
Este conflicto ayuda a explicar lo que pasara con el proyecto Yasuni itt mencionado adelante.
13
El referéndum sobre la convocatoria determinaba que en 8 meses la nueva Constitución estaría
redactada. A los 7 meses solamente 57 artículos estaban definitivamente aprobados. Acosta solicitó
al Presidente dos meses más para terminar la redacción. El Presidente, invocando el deterioro de la
imagen de la Asamblea en la opinión publica, forzó la renuncia de Acosta. Con el nuevo presidente,
y ciertamente sin la calidad del debate en el periodo anterior, la Asamblea aprobó 387 artículos en
tres semanas. El discurso de renuncia de Alberto Acosta es un documento impresionante por la
manera como sintetiza las novedades o rupturas históricas de la nueva Constitución. Acosta, op. cit.
510
03-20-De Souza-Refundación.indd 510 25/11/2014 04:07:53 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
La otra gran tensión, que creció con el decurso del proceso constituyente, ocurrió
con los sectores conservadores —con la fuerte presencia de la alta jerarquía de la
Iglesia Católica ligada al Opus Dei y el acoso mediático— en la medida que se die-
ron cuenta del rumbo que tomaba la orientación normativa de la Constitución y de
cuánto contrariaba a sus ideologías e intereses. La batalla electoral por el referéndum
sobre la nueva Constitución fue considerada, tanto por el Presidente Correa —que
lideró la campaña por la Constitución— como por la oposición conservadora como
“la madre de todas las batallas”. El 28 de septiembre de 2008 esa batalla terminó
con una inequívoca victoria del Presidente.
Entre las razones para las diferencias entre los dos procesos constituyentes
podemos subrayar las siguientes:
Primero, en Bolivia el nivel de conflictividad social en el periodo inmediata-
mente anterior al proceso constituyente fue muy superior que en Ecuador. Sobre
todo después de la “Guerra del Gas” (octubre de 2003), la derecha comenzó a
organizarse y encontró en la autonomía regional el eje central de su oposición. Era
una agenda muy fuerte porque la fuerza política de los departamentos de la “Media
Luna” (Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija) era muy grande y muy superior a la de
Guayaquil en Ecuador, donde Alianza País (ap), una fuerza de izquierda, ganara
las elecciones (más del 60% de los votos), por primera vez en la historia del país.
Además, el reclamo autonómico en Bolivia representaba un dilema para el mas ya
que la autonomía y el autogobierno eran igualmente importantes banderas indíge-
nas, a pesar de que su orientación política estaba en las antípodas de la orientación
de la “Media Luna”.
Segundo, el control político de la Asamblea por parte de Alianza País en Ecuador
era muy superior al control político de la Asamblea por parte del mas en Bolivia.
En Ecuador AP tenía la gran mayoría de los asambleístas y no necesitaba sino de
la mayoría simple (mitad + 1) para aprobar los artículos y el texto final. Al contra-
rio, en Bolivia el mas tenía una mayoría menos significativa (51 %) y necesitaba
de una mayoría calificada (2/3 de los voto;) para aprobar el texto constitucional.
De hecho, uno de los primeros conflictos fue en tomo al reglamento general de
funcionamiento de la Asamblea y sobre todo acerca del modo de votación y apro-
bación. El mas, que pretendía la votación por mayoría simple, tuvo que ceder y
aceptar la mayoría calificada. Por otro lado, la Ley de Convocatoria a la Asamblea
Constituyente, de marzo de 2006, ya es producto de concesiones importantes por
511
03-20-De Souza-Refundación.indd 511 25/11/2014 04:07:54 p.m.
boaventura de sousa santos
parte del mas a la oposición. Por ejemplo, tuvo que renunciar a su propuesta inicial
de admitir la representación indígena nombrada por las autoridades indígenas (y
no por vía partidaria).
Tercero, la heterogeneidad social, política y cultural de la Asamblea Constituyente
fue bastante más grande en Bolivia que en Ecuador, un factor todavía más impor-
tante por el tamaño desigual de las dos asambleas (255 asambleístas en Bolivia y 130
en Ecuador). En el caso boliviano la presencia indígena —junto con campesinos y
sectores populares— fue protagónica en tanto que en el caso ecuatoriano fue redu-
cida (en gran medida, las demandas indígenas fueran impulsadas por asambleístas
no indígenas, en especial por el Presidente de la Asamblea).
A pesar de sus diferencias, los dos procesos constituyentes revelan con igual
nitidez las dificultades de realizar, dentro del marco democrático, transformaciones
políticas profundas e innovaciones institucionales que rompan con el horizonte
capitalista, colonialista, liberal y patriarcal de la modernidad occidental. Si miramos
más allá del laberinto de los incidentes, de los contratiempos, de la desinformación
hostil en los medios, de los personalismos dramatizados, verificamos que algunos
de los temas más controvertidos en los dos procesos constituyentes tuvieron algo
en común. Por ejemplo, el carácter plurinacional o simplemente intercultural del
Estado; el manejo de los recursos naturales y el ámbito del derecho de los pueblos
indígenas (consulta previa o consentimiento previo); la cuestión autonómica; los
límites de la jurisdicción indígena.
Pero incluso en temas comunes hubo diferencias de énfasis. En el caso de Bo-
livia, la cuestión autonómica fue particularmente polémica porque a través de ella
se discutía el control político y el control de los recursos naturales. En Ecuador
la victoria de Correa en Guayaquil desarmó a la oposición regional en la nueva
Constitución. Por otro lado, la cuestión autonómica había sido fuerte al inicio de
la década. Asimismo, hubo un importante debate sobre la descentralización, la
regionalización y las autonomías no sólo al interior de la Asamblea, sino también
entre el gobierno y los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales y las
organizaciones indígenas. En Ecuador, la especificidad mayor fueron las polé-
micas sobre temas que no eran constitucionales sino relativos a nueva legislación
(expedida por la Asamblea mediante mandatos constituyentes) tales como nueva
legislación tributaria, laboral y minera, particularmente en el caso de la última.
También fue polémico el tema del derecho humano al agua y la gestión del agua
512
03-20-De Souza-Refundación.indd 512 25/11/2014 04:07:54 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
(si corresponde al Estado central en base al interés público o a las comunidades
de usuarios14).
El constitucionalismo transformador es una de las instancias (quizás la más deci-
siva) del uso contrahegemónico de instrumentos hegemónicos de que hablé arriba.
De las Constituciones modernas se dice frecuentemente que son hojas de papel para
simbolizar la fragilidad práctica de las garantías que consagran y, en realidad, el con-
tinente latinoamericano ha vivido dramáticamente la distancia que separa lo que los
anglosajones llaman la law-in-books y la law-in-action. Esto puede pasar también con
el constitucionalismo transformador y su carácter contrahegemónico, pues el hecho
de asentarse en la fuerza de las movilizaciones sociales que combaten las visiones
hegemónicas y logran imponer democráticamente visiones contrahegemónicas, no
necesariamente lo defiende de esa posibilidad. Las instituciones hegemónicas son la
expresión de la inercia de las clases e ideas hegemónicas. Son relaciones sociales y por
eso también campos de disputa, pero son asimétricas y desiguales en las posibilidades
de lucha que ofrecen a los diferentes grupos o clases en disputa.15 Por eso la movili-
zación contrahegemónica de las instituciones estatales presupone la existencia de un
espacio-tiempo externo, “fuera” de las instituciones, donde sea posible alimentar la
presión en contra de la hegemonía. Así, cualquier quiebra en la movilización puede
revertir el contenido oposicional de las normas constitucionales o vaciar su eficacia
práctica. A esto llamamos la des-constitucionalización de la Constitución, de lo cual
hay muchos ejemplos en la región y en el mundo.
b) El Estado plurinacional
En el contexto latinoamericano, la refundación del Estado pasa en algunos casos
por el reconocimiento de la plurinacionalidad.16 Implica un desafío radical al con-
14
Para el análisis de las diferencias entre los dos procesos constituyentes mucho contribuyeron
las comunicaciones personales con Agustín Grijalva (26 de febrero 2010), Fernando Garcés y
Franklin Ramírez (ambas de 27 de febrero de 2010).
15
Esta realidad está implícita en la formulación un tanto enigmática de René Zavaleta Mercado, “Las
masas en noviembre”, en René Zavaleta Mercado (ed.), Bolivia, hoy, México, Siglo xxi, 1983, p. 11.
16
Lo mismo pasa hoy en algunos países de África, donde la plurinacionalidad suele ser designada
como federalismo étnico. Vid. Okon Akiba (ed.), Constitutionalism and Society in Africa, Aldershot,
513
03-20-De Souza-Refundación.indd 513 25/11/2014 04:07:54 p.m.
boaventura de sousa santos
cepto de Estado moderno que se asienta en la idea de nación cívica —concebida
como el conjunto de los habitantes (no necesariamente residentes) de un cierto
espacio geopolítico a quienes el Estado reconoce el estatuto de ciudadanos— y, por
lo tanto, en la idea de que en cada Estado sólo hay una nación: el Estado-nación.
La plurinacionalidad es una demanda por el reconocimiento de otro concepto de
nación, la nación concebida como pertenencia común a una etnia, cultura o religión.
En el lenguaje de los derechos humanos, la plurinacionalidad implica el recono-
cimiento de derechos colectivos de los pueblos o grupos sociales en situaciones en
que los derechos individuales de las personas que los integran resultan ineficaces
para garantizar el reconocimiento y la persistencia de su identidad cultural o el fin
de la discriminación social de que son víctimas. Como lo demuestra la existencia de
varios Estados plurinacionales (Canadá, Bélgica, Suiza, Nigeria, Nueva Zelanda,
etc.), la nación cívica puede coexistir con varias naciones culturales dentro del
mismo espacio geopolítico, del mismo Estado.
El reconocimiento de la plurinacionalidad conlleva la noción de autogobierno
y autodeterminación, pero no necesariamente la idea de independencia. Así lo
han entendido los pueblos indígenas del continente y los instrumentos/tratados
internacionales sobre los pueblos indígenas, como por ejemplo el Convenio 169
de la oit y más recientemente la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada el 7 de septiembre de 2007. La idea
de autogobierno que subyace a la plurinacionalidad tiene muchas implicaciones: un
nuevo tipo de institucionalidad estatal, una nueva organización territorial, la demo-
cracia intercultural, el pluralismo jurídico, la interculturalidad, políticas publicas de
nuevo tipo (salud, educación, seguridad social), nuevos criterios de gestión publica,
de participación ciudadana; de servicio y de servidores públicos. Cada una de ellas
constituye un desafío a las premisas en que se asienta el Estado moderno.
Antes de ver brevemente cada una de estas implicaciones es necesario tener en
cuenta que el reconocimiento de la plurinacionalidad significa otro proyecto de país,
otros fines de la acción estatal y otros tipos de relación entre el Estado y la sociedad.
Ashgate Publishing, 2004, pp. 121- 155.; E.J. Keller, “Ethnic Federalism, Fiscal Reform, Deve-
lopment and Democracy in Ethiopia”, African Journal of Political Science, Vol. 7, Nº 1, 2002, pp.
33-34; Bruce Berman, Eyoh Dickson y Will Kymlicka, (eds.), Ethnicity and Democracy in Africa,
Oxford, J. Currey; Athens, Ohio University Press, 2004.
514
03-20-De Souza-Refundación.indd 514 25/11/2014 04:07:54 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
El reconocimiento de las diferencias nacionales o culturales no implica una yuxtapo-
sición de cosmovisiones sin reglas o un hibridismo o eclecticismo sin principios. Al
contrario, incluye jerarquías entre ellas: dentro de la misma cultura o nación puede
preferir algunas versiones en detrimento de otras, ya que las diferentes naciones o
identidades culturales en presencia están lejos de ser homogéneas.
c) Proyecto de país
El sentido político de la refundación del Estado deriva del proyecto de país consa-
grado en la Constitución.17 Cuando, por ejemplo, las Constituciones de Ecuador
y Bolivia18 consagran el principio del buen vivir (Sunzak Kawsay o Suma Qamaña)
como paradigma normativo de la ordenación social y económica, o cuando la
17
En el caso de Ecuador tres libros importantes han sido organizados por Alberto Acosta y
Esperanza Martínez (eds.), Plurinacionalidad: democracia en la diversidad; El Buen Vivir: Una vía
para el Desarrollo; Derechos de la Naturaleza: el futuro es ahora, Quito, Abya-Yala, 2009. Son tres libros
de intervención política en los que con aportes varios se busca trazar los rasgos más importantes
del proyecto de país. Vid. Catherine Walsh, Juan García, “El pensar del emergente movimiento
afroecuatoriano. Reflexiones (des)de un proceso”, en Daniel Mato (ed.), Estudios y otras prácticas
intelectuales latinoamericanas en cultura y poder, Caracas, clacso y ceap, faces, Universidad
Central de Venezuela, 2009, pp. 317-326.
18
Constitución de Ecuador de 2008: “Articulo 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto
organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y am-
bientales, que garantizan la realización del buen vivir, del Sumak Kawsay. El Estado planificará el
desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del
régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciara
la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada,
desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la
interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza”.
Constitución de Bolivia de 2009: “Articulo 306.- i. El modelo económico boliviano es plural
y esta orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos.
ii. La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria,
estatal, privada y social cooperativa.
iii. La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los
principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad
515
03-20-De Souza-Refundación.indd 515 25/11/2014 04:07:55 p.m.
boaventura de sousa santos
Constitución de Ecuador consagra los derechos de la naturaleza entendida según
la cosmovisión andina de la Pachamama,19 definen que el proyecto de país debe
orientarse por caminos muy distintos de los que conducirán a las economías ca-
pitalistas, dependientes, extractivistas y agro-exportadoras del presente. En estas
Constituciones, en cambio, se privilegia un modelo económico-social solidario y
soberano.20 asentado en una relación armoniosa con la naturaleza que, en la for-
mulación de Eduardo Gudynas,21 deja de ser un capital natural para convertirse
en un patrimonio natural. Esto no niega que la economía capitalista sea acogida
en la Constitución, pero impide (lo que es mucho) que las relaciones capitalistas
globales determinen la lógica, la dirección y el ritmo del desarrollo nacional.22 23
De la misma manera, no impide que la unidad nacional siga siendo celebrada e
jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria
complementara el interés individual con el vivir bien .colectivo.
iv Las formas de organización económica reconocidas en esta Constitución podrán constituir
empresas mixtas.
v El Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo mediante la
redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación,
cultura, y en la reinversión en desarrollo económico productivo.
“Articulo 307.- El Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización eco-
nómica comunitaria. Esta forma de organización económica comunitaria comprende los sistemas
de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos”.
19
Constitución de Ecuador:
“Articulo 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho
a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales,
estructura, funciones y procesos evolutivos”.
20
Magdalena León, “Cambiar la economía para cambiar la vida”, en Alberto Acosta y Esperanza
Martínez (eds.), El buen vivir: una vía para el desarrollo, Quito, Abya-Yala, 2009, p. 65; Alberto
Acosta, “Siempre más democracia, nunca menos: a manera de prólogo”, en Alberto Acosta y Es-
peranza Martínez (eds.), El buen vivir: una vía para el desarrollo, Quito, Abya-Yala, 2009, p. 20.
21
Eduardo Gudynas, “Seis Puntos clave en ambiente y desarrollo”, en Alberto Acosta y Es-
peranza Martínez (eds.), El buen vivir: una vía para el desarrollo, Quito, Abya-Yala, 2009, p. 39.
22
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia: “Articulo 8.- i. El Estado asume y
promueve como principios ético-morales de la . sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no
seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa),
teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).
516
03-20-De Souza-Refundación.indd 516 25/11/2014 04:07:55 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
intensificada; impide solamente (lo que es mucho) que en nombre de la unidad se
desconozca o desvalorice la plurinacionalidad.24
Tanto en estos como en otros dominios las opciones constitucionales dan orien-
taciones, unas más inequívocas que otras, al legislador ordinario, a los movimientos
sociales y a los ciudadanos sobre como organizar el espacio público y el espacio pri-
vado, las instituciones político-administrativas y las relaciones sociales y culturales;
en fin, como posicionar el proyecto y el debate civilizatorios en el ámbito cotidiano.
Los casos de Bolivia y Ecuador son particularmente complejos en este dominio ya
que la idea de plurinacionalidad está tan marcada por las identidades culturales como
por la demanda de control de los recursos naturales. En Bolivia, esta última es la
demanda por la nacionalización de los recursos, una lucha que viene, por lo menos,
desde la Revolución de 1952 y que vuelve a ser central en llamada “Guerra del Agua”
(2000) y en la “Guerra del Gas” (2003). En este proceso hay una construcción de
la nación boliviana desde abajo, que Zavaleta formuló de manera esencial con el
concepto de lo nacional-popular. La idea de nación boliviana es extraña a las oligar-
quías, no a las clases populares; por eso no hay necesariamente una contradicción
entre nacionalización de los recursos naturales y plurinacionalidad. Al adoptar ambas
demandas, el movimiento indígena funda su acción en la idea de que solamente un
Estado plurinacional puede “hacer” nación ante el extranjero (venas cerradas) y, al
mismo tiempo, hacer “nación” contra el colonialismo interno. La pluralidad de la
nación es el camino para construir la nación de la plurinacionalidad.25
ii. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, so-
lidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad
de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad,
justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”.
23
Magdalena León muestra que el Sumak Kawsay habrá de convivir con economías regidas
por la acumulación y estará presente en formas de economía solidaria y de economía de cuidado
(protagonizada por mujeres en condiciones de subordinación).León, op. cit., p. 64.
24
Constitución Política del Estado Pluninacional de Bolivia: “Articulo 3.- La nación boliviana
está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto consti-
tuyen el pueblo boliviano”.
25
Tiene así razón Luis Tapia cuando afirma que “por eso pueden coexistir críticas a la idea de
Estado homogéneo con la demanda y proyecto de nacionalización que es tal vez la idea con más
517
03-20-De Souza-Refundación.indd 517 25/11/2014 04:07:55 p.m.
boaventura de sousa santos
Por eso la plurinacionalidad no es la negación de la nación sino el reconocimien-
to de que la nación está inconclusa. La polarización entre nación cívica y nación
étnico-cultural es un punto de partida, pero no necesariamente un punto de llegada.
El propio proceso histórico puede conducir a conceptos de nación que superen esa
polarización. La creación de campos “internacionales” internos a los países puede
ser una nueva forma de experimentalismo político transmoderno.
d) Nueva institucionalidad
La plurinacionalidad implica el fin de la homogeneidad institucional del Estado.26
La heterogeneidad puede ser interna o externa. Es interna siempre que en el seno
de la misma institución estén presentes diferentes modos de pertenencia institu-
cional en función de los derechos colectivos. Es externa siempre que la dualidad
institucional paralela y/o asimétrica sea la vía para garantizar el reconocimiento de
las diferencias. Hay así dos tipos de diferencias derivadas del reconocimiento de
la plurinacionalidad: las que pueden ser plasmadas en el seno de las mismas insti-
tuciones (compartidas) y las que exigen instituciones distintas (duales).
Ejemplo de institución compartida es la recién electa Asamblea Legislativa
Plurinacional de Bolivia,27 donde están reconocidas siete circunscripciones es-
consenso hoy en Bolivia”. Luis Tapia, Una reflexión sobre la idea de un estado plurinacional, La Paz,
Oxfam Gran Bretaña, 2008, p. 67.
26
Los desafíos son enormes y están bien identificados y analizados en un estudio notable: El
estado del Estado en Bolivia, editado por José Luis Exeni, 2007. Dice Exeni, en el Informe Nacional
sobre Desarrollo Humano, sobre la complejidad de la nueva arquitectura político-institucional: “Aquí
radica quizás el mayor desafío y dificultad en términos de diseño de reglas formales e incorporación
de prácticas informales a fin de redefinir la cuestión democrática y la representación política no sólo
en su dimensión de autorización sino, en especial, en materia de control social y rendición de cuentas,
por un lado, y en la expresión de la diferencia y la representación de identidades múltiples, por otro”
José Luis Exeni, et al, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2007, La Paz, pnud, 2007, p. 486.
27
En las Elecciones Generales del 6 de diciembre de 2009, en el marco de la nueva Constitución
Política del Estado, se eligió en Bolivia la Asamblea Legislativa Plurinacional (en reemplazo del
hasta ahora existente Congreso Nacional), compuesta por 36 senadores y 130 diputados, 7 de los
cuales se eligieron en circunscripciones especiales indígena originario campesinas.
518
03-20-De Souza-Refundación.indd 518 25/11/2014 04:07:55 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
peciales indígena originario campesinas, cuyos representantes son nombrados en
principio según normas y procedimientos propios de la nación de donde provienen,
aunque su postulación como candidatos se hace mediante organizaciones políti-
cas.28 Es decir, el carácter plurinacional de la Asamblea Nacional no deriva de la
presencia por vía electoral de representantes de varias culturas o naciones, sino
mediante la equivalencia entre los diferentes criterios de representación política
de las diferentes culturas o naciones. Lo que hoy es un absurdo desde el punta de
vista de la cultura política liberal, puede mañana ser aceptado como una práctica
de igualdad en la diferencia; y no habrá que excluir la posibilidad de que con el
pasar del tiempo las diferencias entre las varias formas de representación sean
atenuadas, sino en sus principios básicos, por lo menos en las practicas políticas
en que se traducen. La evaluación política de estos procesos de hibridación debe
ser hecha con base en los niveles y cualidad de inclusión y de participación que
producen.
Otro ejemplo será el nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional, una institu-
ción clave en un Estado plurinacional ya que le competerá resolver algunos de los
conflictos más complejos resultantes de la coexistencia y convivencia de las varias
naciones en el mismo espacio geopolítico. Para ser verdaderamente plurinacional
no basta que el Tribunal incorpore diferentes nacionalidades; es necesario que el
proceso mismo de su conformación sea plurinacional.29 En el caso de Ecuador
el antiguo Tribunal Constitucional se ha convertido en la Corte Constitucional
prevista en la nueva Constitución y con los poderes otorgados por ella. Funcionará
con la composición que tenía antes hasta que los mecanismos constitucionales de
nombramiento de jueces sean creados.30 La Corte Constitucional (por ahora de-
28
El proceso político que, en el Régimen Electoral Transitorio, negociación tras negociación,
condujo a este número (inicialmente mayor) muestra la asimetría, en este caso a favor del sistema
eurocéntrico de representación política: o sea, los criterios de representación son menos plurina-
cionales que la plurinacionalidad representada.
29
El Articulo 197 de la Constitución boliviana establece que “el Tribunal Constitucional Pluri-
nacional estará integrado por Magistradas y Magistrados elegidos con criterios de plurinacionalidad,
con representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario campesino”.
30
La justificación de esta decisión, tomada en faz de las deficiencias y omisiones del Régimen de
Transición, consta en el Oficio N° 002-cc-sg del 21 de octubre de 2008, publicado en el Registro
Oficial, N° 451, del 12 de octubre del 2008.
519
03-20-De Souza-Refundación.indd 519 25/11/2014 04:07:55 p.m.
boaventura de sousa santos
signada Corte Constitucional para el Periodo de Transición) ha asumido en pleno
sus nuevos poderes.31
La heterogeneidad institucional interna se aplica a muchas otras instituciones:
de agencias de planificación a las agencias que financian la investigación científica,
de las fuerzas armadas a la policía, del sistema de salud al sistema de educación.
Un tercer ejemplo de una institución compartida de importancia crucial para
la construcción de la nueva democracia boliviana es el Órgano Electoral Pluri-
nacional (art. 245 y siguientes), que es el cuarto órgano de soberanía al lado del
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Su competencia general consiste en controlar
y supervisar los procesos de representación política. Más que una competencia
es un desafío muy exigente dada la complejidad de la representación política en
Una de la sentencias más notables de este nuevo periodo fue redactada por Nina Pacari y se
31
refiere a una acción por incumplimiento presentada por los representantes de la Universidad In-
tercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas “amawtay wasi” en contra del conesup
(Consejo Nacional de Educación Superior). La Universidad presentó una propuesta para abrir
tres programas en diferentes regiones del país que fue rehusada por el conesup con el argumen-
to de que la Universidad tenía su sede en Quito y que allí debían ser impartidos sus programas.
En su demanda a la Corte, la Universidad invocó que el conesup había considerado y tratado
a la universidad indígena como una universidad convencional y que con eso violaba los derechos
colectivos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución y en los tratados internaciona-
les, particularmente su derecho a establecer instituciones de educación en sus propios idiomas y
en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. La Corte decidió a favor
de los demandantes con una argumentación de alto nivel jurídico y político-cultural centrada en
dos ejes fundamentales: la diferencia jurídico-política y la diferencia epistemológica o cognitiva.
Por un lado, las normas constitucionales e internacionales reconocen la especificidad cultural de
la educación indígena y por eso sus métodos no pueden quedar sometidos a un criterio extraño a
su realidad y cosmovisión. Por otro lado, el conocimiento es epistemológicamente distinto ya que,
al contrario del conocimiento científico occidental, no se produce en “centros” sino en las comu-
nidades mismas: “bajo una cosmovisión completamente diferente de la convencional, en donde la
persona va hasta un centro de estudios en busca de conocimiento, cuando, en estas realidades de los
pueblos indígenas, el conocimiento está en la naturaleza, en los mismos pueblos, en su entorno; en
consecuencia, el centro de estudios debe trasladarse hasta aquellos lugares para recibir y nutrirse,
juntamente con los mismos pueblos, de sus “saberes o conocimientos” (Caso N° 0027-09-AN, con
sentencia de 9 de diciembre de 2009). Una hoja de ruta para lo que debe ser una verdadera justicia
intercultural, en la mejor tradición de la justicia intercultural del Continente de que fue pionera la
Corte Constitucional de Colombia en la década de 1990.
520
03-20-De Souza-Refundación.indd 520 25/11/2014 04:07:56 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
la nueva Constitución. Incluye no solamente diferentes escalas de democracia
representativa (nacional, departamental, regional, municipal), sino también dife-
rentes formas de organización de intereses (partidos y agrupaciones ciudadanas)
y diferentes formas de democracia (representativa, participativa y comunitaria).
Además, la competencia del Órgano Electoral va hasta el punto de regular y
fiscalizar la democracia interna de las organizaciones políticas y supervisar las
normas y procedimientos propios en los pueblos y naciones indígenas originarios
campesinos. La composición del Órgano en sí misma debe expresar la naturaleza
plurinacional del Estado y por eso la Constitución establece la obligatoria presencia
de autoridades electorales indígena originario campesinos (al menos dos a nivel
nacional y uno en cada Departamento).
Como dice José Luis Exeni, que fue presidente de la Corte Nacional Electoral
hasta el 1º mayo de 2009, no será fácil regular la construcción democrática del
nuevo modelo de Estado que acoge la realidad socio-política de 36 naciones y pue-
blos indígena originario campesinos (y además, las comunidades interculturales y
afrobolivianas) y es caracterizado en la Constitución con once adjetivos-atributos:
unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, sobe-
rano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Y se pregunta:
¿Cómo cimentar una democracia de alta intensidad (a la boliviana) que logre asen-
tar institucionalmente, bajo el principio de autoridad compartida, el desafío de la
demodiversidad? ¿Cómo superar ese perverso triángulo latinoamericano de de-
mocracia electoral, desigualdad y pobreza? ¿Qué implica esto, en un horizonte de
experimentalismo constitucional, para la estructura y alcance del régimen político y,
en especial, de la institucionalidad electoral boliviana? Concretamente: ¿sobre qué
bases principistas y normativas habrá que situar el desarrollo legislativo permanente
del régimen electoral, en general, y del órgano electoral, en especial, a partir de la
pronta conformación de la Asamblea Legislativa Plurinacional?32
Un ejemplo de instituciones duales, en tanto, son las autonomías territoriales
(ver infra). La Constitución de Bolivia, en su apartado acerca de la Estructura y
32
José Luis Exeni, “Un órgano electoral para la demodiversidad”, en vv.aa., Miradas: nuevo
texto constitucional, La Paz, Vicepresidencia del Estado e idea Internacional, 2010.
521
03-20-De Souza-Refundación.indd 521 25/11/2014 04:07:56 p.m.
boaventura de sousa santos
organización territorial del Estado, reconoce cuatro tipos de autonomías: depar-
tamental, regional, municipal e indígena originario campesina. La Constitución
de Ecuador, en tanto, reconoce cinco gobiernos autonómicos (Art. 238) y prevé la
creación de circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales con regímenes
especiales (Art. 242). Hay una dualidad entre las diferentes formas de autonomía
ya que solamente la indígena (o pluricultural, en el caso ecuatoriano) puede invocar
el pluralismo jurídico. Si bien las diferentes formas de autonomía tienen facultades
legislativas-normativas, solamente la indígena, en el marco de su libre determina-
ción, posee autonomía jurídica, que deriva del reconocimiento constitucional del
derecho ancestral.33
De hecho, el pluralismo jurídico (derecho ancestral, por un lado, y derecho
eurocéntrico, por otro) es otro caso de dualidad institucional, como veremos en el
siguiente apartado.
e) El pluralismo jurídico
La simetría liberal moderna —todo el Estado es de derecho y todo el derecho es
del Estado— es una de las grandes innovaciones de la modernidad occidental. Es
también una simetría muy problemática no solamente porque desconoce toda la
diversidad de derechos no-estatales existentes en las sociedades, sino también porque
afirma la autonomía del derecho en relación a lo político en el mismo proceso en
que hace depender su validez del Estado.34
33
Artículo 2 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia “Dada la existencia
precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre
sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste
en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones
y a la consolidación de sus entidades territoriales”:
34
La distancia entre esta simetría liberal y la realidad jurídico-política de las sociedades está en
la base de dos de los debates centrales de la sociología del derecho. El debate sobre el pluralismo
jurídico: ¿cómo es posible conciliar la postulada unicidad del derecho (oficial) con la pluralidad real
de diferentes sistemas jurídicos (no-oficiales) en la sociedad? Y el debate sobre la autonomía del
derecho: ¿qué tipo de Estado subyace a la autonomía del derecho? ¿Autonomía en relación a que?
¿Cuáles son las condiciones políticas para que la autonomía del derecho no sea totalmente imposible
522
03-20-De Souza-Refundación.indd 522 25/11/2014 04:07:56 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
El constitucionalismo plurinacional constituye una ruptura con este paradigma
al establecer que la unidad del sistema jurídico no presupone su uniformidad. En
el marco de la plurinacionalidad, el reconocimiento constitucional de un derecho
indígena ancestral —ya presenté en varios países del continente— adquiere un
sentido todavía más fuerte: es una dimensión central no solamente de la intercul-
turalidad, sino también del autogobierno de las comunidades indígenas origina-
rias. Los dos o tres sistemas jurídicos —eurocéntrico, indocéntrico y, en algunos
países o situaciones, afrocéntrico— son autónomos pero no incomunicables; y las
relaciones entre ellos constituyen un desafío exigente. Después de dos siglos de
supuesta uniformidad jurídica no será fácil para los ciudadanos, organizaciones
sociales, actores políticos, servicios públicos, abogados y jueces adoptar un con-
cepto más amplio de derecho que, al reconocer la pluralidad de órdenes jurídicos,
permita desconectar parcialmente el derecho del Estado y reconectarlo con la vida
y la cultura de los pueblos.35
Estarán en presencia y en conflicto dos tipos de legalidad que en otro lugar llame
la legalidad demoliberal y la legalidad cosmopolita.36 El contraste entre los dos se
realza mejor por los tipos de sociabilidad de la zona de contacto entre diferentes
universos culturales que cada paradigma jurídico tiene tendencia a privilegiar o san-
cionar. Distingo cuatro clases de sociabilidad: violencia, coexistencia, reconciliación
y convivialidad. La violencia es el tipo de encuentro en el que la cultura dominante
reivindica un control total sobre la zona de contacto y, como tal, se siente legitimada
para suprimir, marginar o incluso destruir la cultura subalterna y su derecho. La
coexistencia es la sociabilidad típica del apartheid cultural, en la que se permite que las
diferentes culturas jurídicas se desarrollen por separado y según una jerarquía muy
rígida y en la que los contactos, entremezclas o las hibridaciones se evitan firme-
mente o se prohíben por completo. En este caso se admiten derechos paralelos pero
con estatutos totalmente asimétricos que garantizan simultáneamente la jerarquía y la
o totalmente fraudulenta? Vid. Santos, Sociología..., 2009, pp. 29-51; Raquel Yrigoyen, “Pluralismo
jurídico, derecho indígena y jurisdicción especial en los países andinos”, El Otro Derecho, Nº 30,
Variaciones sobre la justicia comunitaria, Bogotá, ilsa, pp. 171-196, 2004.
35
Se puede anticipar los difíciles desafíos de la interpretación intercultural del derecho, como
un ejemplo entre muchos, a partir de la noción de derecho de los guaraníes: Tekomboe Yiambae, que
significa “costumbres sin dueños”.
36
Santos, Sociología..., pp. 542-611.
523
03-20-De Souza-Refundación.indd 523 25/11/2014 04:07:56 p.m.
boaventura de sousa santos
incomunicabilidad. La reconciliación es la clase de sociabilidad que se fundamenta en
la justicia restaurativa, en sanar los agravios del pasado. Es una sociabilidad orientada
en el pasado en lugar de hacia el futuro. Por esta razón, los desequilibrios de poder
del pasado con frecuencia se permite que continúen reproduciéndose a sí mismos
bajo nuevas apariencias. Los sistemas de derecho en presencia se comunican según
reglas que conciben, por ejemplo, el derecho comunitario o indígena como supervi-
vencia residual de un pasado en vías de superación. Por último, la convivialidad es,
en cierto modo, una reconciliación orientada al futuro. Los agravios del pasado se
han saldado de tal forma que se facilitan las sociabilidades que se fundamentan en
intercambios tendencialmente iguales y en la autoridad compartida. Los diferentes
universos jurídicos son tratados como visiones alternativas de futuro que, cuando
entran en conflicto, aceptan un modus vivendi definido según reglas constitucionales
consensuadas.
Cada una de esas sociabilidades es tanto productora como producto de una
constelación jurídica concreta. Una constelación jurídica dominada por el demo-
liberalismo tiende a lo máximo; a favorecer la reconciliación y, muchas veces, se
queda en la coexistencia o incluso la violencia. Una constelación jurídica dominada
por el cosmopolitismo tiende a favorecer la convivialidad. Solamente esta última
respeta el principio de la plurinacionalidad.
El reconocimiento oficial de esta convivialidad implica cambios, tanto para el
derecho ancestral (internamente muy diverso), como para el derecho eurocéntrico.
Los límites constitucionales de las jurisdicciones indígenas (límites personales,
materiales y territoriales) no bastan para eliminar conflictos en un marco normativo
que ya no es de legalidad sino de interlegalidad. La solución de tales conflictos será
siempre precaria, riesgosa y provisoria, pues obliga a la traducción intercultural
(¿qué es “debido proceso” en el derecho ancestral?, ¿puede un sueño ser fundamento
de legítima defensa?). Pero tal es el camino de la dignidad y del respeto recípro-
camente compartidos, el camino de la descolonización. Dentro y fuera del campo
jurídico, instituciones y prácticas de intermediación surgirán y la más importante
de todas será el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el caso de Bolivia, y la
Corte Constitucional, en el caso de Ecuador.
En su Artículo 30, la Constitución de Bolivia establece un vasto conjunto de
derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Es la expresión
constitucional de la correspondencia, por primera vez en la historia del país, entre la
524
03-20-De Souza-Refundación.indd 524 25/11/2014 04:07:56 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
fuerte presencia poblacional y el protagonismo político de los pueblos indígenas.37
Entre los derechos está el derecho a la jurisdicción propia cuyo ámbito está definido
en los Artículos 190, 191 y 192.38 En la Constitución de Ecuador están igualmente
reconocidos los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas (Art. 57) y la
jurisdicción indígena (Art. 171).39
37
En tiempos recientes la justicia indígena en Bolivia ha sido demonizada por los medios de
comunicación debido a la ocurrencia de algunos casos de justicia privada o de auto tutela ejercidos
con bastante violencia. Las autoridades indígenas han denunciado esas prácticas como ajenas a la
justicia indígena que antes de todo se caracteriza por la búsqueda de mecanismos de reintegración
social y de reparación del daño.
38
Articulo 190: “i. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones
jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores
culturales, normas y procedimientos propios.
ii. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la
defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución.
Articulo 191.- i. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo parti-
cular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino.
ii. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia
personal, material y territorial:
1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario
campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados
o imputados, recurrentes o recurridos.
2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo
establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional.
3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos
se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino.
Articulo 192.- i, Toda autoridad pública o persona acatara las decisiones de la .jurisdicción
indígena originaria campesina.
ii. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, sus
autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado.
iii. EI Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. La Ley de
Deslinde Jurisdiccional determinara los mecanismos de coordinación y cooperación entre la juris-
dicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental
y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas”.
39
Artículo 57: “Se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas de conformidad con la Constitución y los pactos, convenios, declaraciones y demás ins-
trumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos [...]”.
525
03-20-De Souza-Refundación.indd 525 25/11/2014 04:07:57 p.m.
boaventura de sousa santos
Sin embargo, la comparación de las dos soluciones constitucionales revela que
hay bastantes semejanzas entre ellas. En ambos casos la jurisdicción indígena debe
respetar los derechos y garantías consagrados en la Constitución, y en el caso de
Ecuador se hace la exigencia de igual participación de las mujeres, una exigencia ya
prevista en el proyecto constitucional de la conale. La vigencia personal, material
y territorial de la jurisdicción indígena es igualmente semejante. La jurisdicción
indígena se aplica exclusivamente a los indígenas, lo que suscita el problema de la
jurisdicción aplicable cuando los conflictos envuelven indígenas y no indígenas, lo
que ocurre frecuentemente. Por otro lado, la jurisdicción indígena se aplica en los
territorios indígenas, lo que suscita dos problemas. El primero es la delimitación del
territorio que en muchos casos puede no ser muy clara. El segundo es el problema
de los conflictos entre indígenas cuando ocurren fuera del territorio. La Constitución
de Ecuador habla de conflictos internos. La formulación boliviana es más amplia y
explícita: “se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos
se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino”. O
sea, admite que la jurisdicción se aplica fuera del territorio cuando los conflictos entre
indígenas vulneren los bienes jurídicos indígenas (con efectos dentro del territorio). En
cuanto a la vigencia material, la Constitución de Bolivia establece que la jurisdicción
indígena conoce asuntos indígenas “de conformidad a lo establecido en una Ley de
Deslinde Jurisdiccional”, lo que significa que hasta que la Ley sea promulgada (cuya
necesidad o constitucionalidad es dudosa) la vigencia material es general, como en
Ecuador. Por último, las dos Constituciones prevén la creación de mecanismos de
coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria.40
Articulo 171: “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejerce-
rán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro
de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades
aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean
contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales”.
EI Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las ins-
tituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad.
La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y
la jurisdicción ordinaria.
40
Sobre la justicia indígena en la nueva Constitución de Ecuador vid. Agustín Grijalva, “El
Estado plurinacional e intercultural en la constitución ecuatoriana del 2008”, Ecuador Debate, Nº
75, diciembre, 2008, pp. 49-62.
526
03-20-De Souza-Refundación.indd 526 25/11/2014 04:07:57 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
Probablemente muchos de los conflictos entre la jurisdicción indígena y la ju-
risdicción ordinaria terminarán siendo solucionados por las cortes constitucionales
como ocurre en Colombia.
f ) La nueva territorialidad
El Estado liberal moderno es la construcción política de la descontextualización
moderna del mundo de vida. En la ciencia o en el derecho lo universal es lo que es
válido independientemente del contexto. La credibilidad de lo universal es fortale-
cida por metáforas de homogeneidad, igualdad, atomización, indiferenciación. Las
dos más importantes son la sociedad civil y el territorio nacional. La primera nivela
las poblaciones; la segunda, el espacio geopolítico. Las dos se corresponden, pues
solamente gente indiferenciada puede vivir en un espacio indiferenciado.
Esta construcción, tan hegemónica cuanto arbitraria, convierte la realidad so-
ciológica, política y cultural en un desvío inevitable que debe ser mantenido dentro
de limites políticamente tolerables. Cuanto más grave o amenazador es considerado
el desvío y cuanto más exigente sea el criterio de tolerabilidad política, más auto-
ritaria y excluyente será la democracia liberal. El constitucionalismo plurinacional
rompe radicalmente con está construcción ideológica. Por un lado, la sociedad
civil, sin ser descartada, es re-contextualizada por el reconocimiento de la existencia
de comunidades, pueblos, naciones y nacionalidades. Por otro lado, el territorio
nacional pasa a ser el marco geoespacial de unidad y de integridad que organiza
las relaciones entre, diferentes territorios geopolíticos y geoculturales, según los
principios constitucionales de la unidad en la diversidad y de la integridad con
reconocimiento de autonomías asimétricas.
La asimetría entre las autonomías reside en el factor generativo que las sustenta:
1) el factor político-administrativo de la descentralización y de la justicia regional
o 2) el factor político-cultural de la plurinacionalidad y de la justicia histórica (en
el caso de las autonomías indígena originario campesinas). En el último caso la
autonomía del territorio tiene una justificación y una densidad histórico-cultural
específicas. De hecho, al ser anterior al Estado moderno, no es el territorio que
debe justificar su autonomía, sino el Estado que debe justificar que le impone en
527
03-20-De Souza-Refundación.indd 527 25/11/2014 04:07:57 p.m.
boaventura de sousa santos
nombre del interés nacional (del cual hace parte, paradójicamente, el interés en la
promoción de las autonomías).41
En las elecciones departamentales y municipales de Bolivia realizadas el 4 de abril
de 2010 se ha dado un paso decisivo en la construcción del Estado Plurinacional a
través de las autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas. Se
eligieron por primera vez gobernadores y asambleas departamentales, además de la
elección de alcaldes y concejales municipales. El carácter plurinacional del Estado
estuvo expresado en la elección directa de 23 asambleístas departamentales de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos que son minoría poblacional en
los respectivos Departamentos del país. Se trata del tercer avance concreto luego
de la elección (por voto), en diciembre de 2009, de siete diputados indígenas en
circunscripciones especiales y la aprobación en referéndum de la conformación de
once autonomías indígenas (de alcance municipal). Las naciones y pueblos indígenas
registraron ante el órgano electoral las normas y procedimientos propios mediante
los cuales eligieron, designaron o nominaron a sus asambleístas. La diversidad
de estas normas y procedimientos propios para la elección o designación de sus
representantes42 constituye una poderosa afirmación de la demodiversidad y de la
democracia intercultural.43
Los factores generativos de las autonomías son decisivos para determinar el
tipo de control que el Estado central puede legítimamente ejercer dentro de los
territorios autónomos. Como es sabido, las autonomías indígenas disponen de
un cuadro jurídico internacional,44 reconocido por los Estados plurinacionales,
que entre otras cosas regula el control de los recursos naturales y el reparto de los
beneficios de su explotación. En esto consiste el carácter intensamente contro-
vertido de las autonomías indígenas, sobre todo considerando que estos recursos
41
Un dirigente de la conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasusyu) formuló
así la diferencia entre los diferentes tipos de autonomía: “la autonomía indígena es la sabiduría; la
autonomía departamental es el desarrollo” (Seminario sobre Autonomía Indígena, Cochabamba,
8 de octubre de 2009).
42
Vid. Boaventura Sousa Santos, Refundación del Estado en América Latina: Perspectivas desde una
epistemología del Sur, Buenos Alres, Editorial Antropofagia, 2010 pp. 174-178.
43
Comunicación personal con José Luis Exeni R. (8 de abril de 2010).
44
Convenio 169 de la oit y Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas aprobada el 7 de septiembre de 2007.
528
03-20-De Souza-Refundación.indd 528 25/11/2014 04:07:57 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
están predominantemente en territorios indígenas. Lo que esta en cuestión no
es la “etnicización” de la riqueza (de la etnicización de la pobreza hay demasiada
prueba histórica ya que es el código genético del colonialismo), sino un nuevo y
más inclusivo criterio de solidaridad nacional. La demanda de justicia histórica
no es otra cosa que la denuncia de la brutal falta de solidaridad nacional a lo largo
de siglos. ¿Cómo explicar el hecho de que los más pobres vivan en los territorios
donde hay más riqueza? Hay que reinventar la solidaridad con base en principios
verdaderamente postcoloniales: acciones afirmativas o de discriminación positiva
a favor de las comunidades indígena originario campesinas, como prerrequisito de
la solidaridad plurinacional.
g) Nueva organización del Estado y nuevas formas de planificación
Todos los cambios hasta ahora mencionados que derivan de la idea de Estado Plu-
rinacional obligan a una nueva organización del Estado en si mismo o sea en cuanto
conjunto de instituciones políticas y administrativo-burocráticas de gestión pública
y de planificación.45 Es verdaderamente a este nivel que se puede evaluar en que
medida el principio de la plurinacionalidad está presente en el nuevo pacto político
y en que medida este principio es relativizado y articulado con otros principios.
Una comparación sistemática de las dos Constituciones muestra que la plu-
rinacionalidad es mucho más vinculante en el caso de Bolivia que en el caso de
Ecuador, lo que se explica por los procesos políticos que estuvieron en la base de
las nuevas Constituciones. En Ecuador el principio de la plurinacionalidad está en
permanente tensión con el principio de la participación ciudadana, que es de hecho
el eje transversal más fuerte de la arquitectura constitucional, para comenzar por
la definición de los órganos de soberanía. En cuanto a la Constitución de Bolivia,
45
En las dos Constituciones (Bolivia y Ecuador) hay una cierta obsesión adjetivante en distinguir
el nuevo Estado de la matriz liberal moderna.
Constitución de Bolivia: “Art. i.- Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho,
plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentra-
lizado y con autónomas”.
Constitución de Ecuador: “Art. i.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y
justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”.
529
03-20-De Souza-Refundación.indd 529 25/11/2014 04:07:58 p.m.
boaventura de sousa santos
define cuatro órganos: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral; y en el órgano
Legislativo, que designa como Asamblea Legislativa Plurinacional, permite la
representación (por vía electoral) de circunscripciones especiales indígenas (Art.
146). La Constitución de Ecuador define la organización del Estado como “Par-
ticipación y Organización del Poder” (Título iv), establece la “participación en
democracia” (Cap. i) como orientación central, define cinco “funciones” del Esta-
do —legislativa, ejecutiva, judicial y justicia indígena, de transparencia y control
social y electoral— y en la función legislativa, ejercida por la Asamblea Nacional,
no reconoce la representación indígena por vía no electoral, al contrario de lo que
era propuesto en el proyecto de la conale.
En términos teóricos el principio de la plurinacionalidad no choca con el principio
de la participación. Al contrario, la plurinacionalidad conlleva la idea de formas
más avanzadas y complejas de participación. Al lado de la participación ciudadana
de raíz republicana liberal, reconoce la participación de pueblos o nacionalidades.
La articulación y posible tensión entre los dos principios penetra la organización
y funcionalidad del Estado en diferentes niveles. A título de ilustración veamos el
caso de la gestión pública y de la planificación. En Bolivia está en preparación la
Ley de Gestión Pública del Estado Plurinacional. Dos ideas centrales deben ser
subrayadas. La primera es que la construcción del nuevo modelo de Estado exige
desmontar el colonialismo en el propio aparato estatal, manifiesto en las prácticas
racistas y el exceso de burocratización de la administración pública y su efecto
retardador de las operaciones del aparato público. La segunda es que las políticas
públicas exigen una planificación cíclica que concatene tiempos de ejecución de
acciones y logró de resultados con el objetivo final del Vivir Bien, de acuerdo a las
distintas temporalidades espaciales que conforman archipiélagos eco-culturales y
administrativos del país. El borrador (febrero de 2010) de la Ley establece en su Art.
1º que la gestión pública plurinacional comunitaria e intercultural es el conjunto de
procesos integrales y complementarios que articulan las políticas y estrategias públicas
participativas con la cosmovisión holística y comunitaria, propia de los pueblos y
naciones indígena originario campesinos, en el marco del pluralismo institucional.
En comunicación personal, Raúl Prada,46 viceministro de planificación estraté-
gica del Estado, expone de manera elocuente los retos de un tipo de gestión pública
46
Raúl Prada (comunicación personal, 3 de febrero de 2010).
530
03-20-De Souza-Refundación.indd 530 25/11/2014 04:07:58 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
y de planificación que rompa con los modelos del pasado y confiera materialidad
práctica al principio de la plurinacionalidad:
Resulta que tenemos tres modelos en la Constitución: modelo de Estado, modelo
territorial y modelo económico. En esta perspectiva el modelo económico se convierte
en el sostén de los otros modelos, por lo tanto creemos que esto incide en la nueva
organización del Ejecutivo,47 queremos darle preponderancia a la economía social y
comunitaria, a la intervención estatal y abrirnos al modelo ecológico de la economía
como está en la Constitución. Deducimos de esta situación que cobra importancia
un superministerio de economía. En este lugar tenemos concretamente un proble-
ma con planificación. Nosotros creemos que tres modelos de la planificación han
quedado atrás y no son apropiados al carácter de Estado plurinacional comunitario
autonómico: el modelo soviético, el modelo keynesiano y el modelo de la cepal.
Que hay que sustituir la planificación por instrumentos más dinámicos, más flexi-
bles y abiertos, como lo que propone la Constitución: una participación integral y
participativa. Sobre todo esto se hace importante tener en cuenta cuando pasamos a
variadas formas de autonomía.
En Ecuador, los retos de la participación son vividos con igual intensidad pero con
un énfasis distinto. Aquí la participación ciudadana es el eje central en la búsqueda
de una planificación participativa. Asimismo, la presencia del principio de plurina-
cionalidad es clara. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo, que para el periodo
2007-2010 tuvo ese mismo nombre, fue renombrado como “Plan Nacional para el
Buen Vivir, 2009-2013: Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural”,
orientado a “que el nuevo periodo de gobierno refleje el cambio de paradigma”.48 Sin
47
El Anteproyecto de Ley de Organización del Órgano Ejecutivo, preparado por el Ministerio
de Economía y Finanzas (enero 2010), propone una reorganización orientada a garantizar que el
pluralismo institucional refleje los distintos pluralismos consagrados en la Constitución: económico,
socio-cultural, político, autonómico y jurídico.
48
Según René Ramírez, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, la idea original fue
proponer una “moratoria al termino desarrollo” (comunicación personal, 8 de octubre 2009). El
hecho de que son grandes las tensiones dentro del Ejecutivo entre la vertiente desarrollista (suscrita
por el Presidente) y la vertiente “del buen vivir” esta expresada en la tapa de la publicación del Plan.
A pesar de que el título principal es lo que está en el texto, al tope de la tapa se dice: “República de
Ecuador Plan Nacional de Desarrollo”. Senplades, 2009, p. 10.
531
03-20-De Souza-Refundación.indd 531 25/11/2014 04:07:58 p.m.
boaventura de sousa santos
embargo, la Idea del “Buen Vivir” no aparece plasmada en prácticas participativas
asentadas en el marco de la plurinacionalidad, o sea, con atención privilegiada a las
concepciones y practicas de los pueblos indígenas. El buen vivir o Sumak Kawsay,
siendo un concepto de origen indígena, no es entendido por las organizaciones indí-
genas como una propiedad exclusiva de los indígenas y al contrario lo tienen como
una contribución decisiva de los pueblos indígenas al patrimonio común del país.
Pero el reconocido carácter decisivo de la contribución indígena debería traducirse
en prácticas de planificación correspondientes a la importancia de la contribución,
lo que no parece ser el caso, por ahora.49
Las tensiones en el seno del gobierno ecuatoriano al respeto se revelan en el
contraste —casi una “disonancia cognitiva”— entre la lógica política subyacente
a la elaboración del Plan y la práctica del gobierno en promulgar leyes que afectan
a los pueblos indígenas sin consulta previa, lo que viola no solamente la Constitu-
ción sino también el Convenio 169 de la oit y la Declaración sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas de la Asamblea General de la onu. De hecho, el Plan
ha sido elaborado con base en diversificada participación ciudadana —veedurías
ciudadanas a la ejecución de políticas, la consulta ciudadana nacional y regional, y
el diálogo y concertación con los actores sociales e institucionales— y los principios
metodológicos de los talleres de consulta ciudadana son muy novedosos de las
teorías y prácticas convencionales de planificación dominadas por el autoritarismo
técnico-burocrático. Esos principios son: diálogo de saberes, valor de la experiencia,
la diversidad como riqueza, la deliberación por sobre el consenso, del pensamiento
fragmentado al pensamiento complejo, ejes transversales, flexibilidad.50
En este caso como en todos los demás, la refundación del Estado según prin-
cipios de plurinacionalidad, interculturalidad y participación democrática es un
proceso político complejo y de largo plazo. Durante mucho tiempo los principios
y los discursos irán bien adelante de las prácticas. La distancia mayor o menor será
la medida de la intensidad mayor o menor de la democratización de la democracia.
No es claro si en la práctica las estrategias de planificación en Ecuador y Bolivia son muy
49
distintas. Al contrario, hay indicios de que, a pesar de los distintos discursos, las prácticas muestran
la misma tensión entre el desarrollismo y el vivir bien (como prefieren decir los bolivianos), como
veremos más adelante.
50
Ibid., 2009, p. 14.
532
03-20-De Souza-Refundación.indd 532 25/11/2014 04:07:58 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
h) La democracia intercultural
La plurinacionalidad es el reconocimiento de que la interculturalidad no resulta
de un acto voluntarista de arrepentimiento histórico por parte de quienes tienen
el privilegio de hacerlo. Es más bien el resultado de un acto político consensuado
entre grupos étnico-culturales muy distintos con un pasado histórico de relaciones
que, a pesar su inherente violencia, abre, en la presente coyuntura, una ventana de
oportunidad para un futuro diferente. Por esta razón, en el marco de la plurinacio-
nalidad, la interculturalidad solamente se realiza como democracia intercultural.
Por democracia intercultural en el continente latinoamericano entiendo: 1) la
coexistencia de diferentes formas de deliberación democrática, del voto individual
al consenso, de las elecciones a la rotación o al mandar obedeciendo, de la lucha por
asumir cargos a la obligación-responsabilidad de asumirlos (lo que llamo la demo-
diversidad); 2) diferentes criterios de representación democrática (representación
cuantitativa, de origen moderna, eurocéntrica, al lado de representación cualita-
tiva, de origen ancestral, indocéntrica); 3) reconocimiento de derechos colectivos
de los pueblos como condición del efectivo ejercicio de los derechos individuales
(ciudadanía cultural como condición de ciudadanía cívica); 4) reconocimiento de
los nuevos derechos fundamentales (simultáneamente individuales y colectivos):
el derecho al agua, a la tierra, a la soberanía alimentaria, a los recursos naturales,
a la biodiversidad, a los bosques y a los saberes tradicionales; y, 5) más allá de
los derechos, educación orientada hacia formas de sociabilidad y de subjetividad
asentadas en la reciprocidad cultural: un miembro de una cultura solamente está
dispuesto a reconocer a otra cultura si siente que su propia cultura es respetada y
esto se aplica tanto a las culturas indígenas como a las no indígenas.
Las Constituciones de Bolivia y Ecuador ya consagran la idea de democracia
intercultural. Por ejemplo, la Constitución de Bolivia (Artículo 11) establece que
son reconocidos tres formas de democracia: la representativa, la participativa y la
comunitaria. Se trata de una de las formulaciones constitucionales sobre demo-
cracia más avanzadas del mundo.51 Las elecciones departamentales y municipales
51
Constitución de Bolivia: “Articulo 11.- i. La Republica de Bolivia adopta para su gobierno
la forma-democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones
entre hombres y mujeres.
533
03-20-De Souza-Refundación.indd 533 25/11/2014 04:07:58 p.m.
boaventura de sousa santos
del 4 de abril de 2010 son una poderosa afirmación de democracia intercultural.52
La democracia intercultural plantea, entre otros, dos problemas que muestran
hasta que punto ella se aparta de la tradición democrática eurocéntrica. El primer
problema es cómo verificar el carácter genuino de deliberaciones por consenso y
unanimidad, o el carácter democrático de selección de cargos por rotación. Cuando
son vistas desde fuera de las comunidades, como ocurre frecuentemente, estas
cuestiones no son genuinas en el plano teórico —de la teoría política liberal— ya
que niegan en la formulación misma de la pregunta la posibilidad de otra res-
puesta que no sea la negativa. O sea, son modos monoculturales de interrogar la
democracia intercultural. Cuando, al contrario, estos problemas son resaltados
desde dentro de las comunidades, hacen pleno sentido y deben ser discutidos, pues
como sabemos las comunidades no son ni política ni culturalmente homogéneas
y las diferencias de patrimonio, de sexo o de edad pueden ser determinantes en
el debate.
El segundo problema, que también es usualmente formulado como una
critica mono cultural a la interculturalidad, es que las comunidades originarias
constituyen enclaves no democráticos donde, por ejemplo, las mujeres son siste-
máticamente discriminadas. Por otro lado, al privilegiar los derechos colectivos
la democracia intercultural terminaría violando derechos individuales. Son dos
críticas importantes cuando se formulan con el objetivo de mejorar el desempeño
de la democracia intercultural y no con el propósito de declararla inconstitucio-
nal. En relación a lo primero, es cada vez más claro para las mujeres indígenas
que el buen vivir empieza en la casa y por eso las mujeres indígenas son hoy las
ii. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:
1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revo-
catoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán
carácter deliberativo conforme a Ley.
2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y
secreto, conforme a Ley.
3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y repre-
sentantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios
campesinos, entre otros, conforme a Ley”.
52
Vid. Santos, Refundación..., loc. cit.
534
03-20-De Souza-Refundación.indd 534 25/11/2014 04:07:58 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
protagonistas de uno de los movimientos de mujeres más activos e innovadores
en el continente.53
Con relación a lo segundo, los derechos colectivos no colisionan necesariamente
con los derechos individuales. Hay derechos colectivos de varios tipos: derivados
y primarios. Cuando los obreros o maestros organizan su sindicato y delegan en
el sindicato la defensa de sus derechos laborales individuales, el sindicato detenta
el derecho colectivo derivado de representar a sus miembros. En este caso no hay
conflicto entre diferentes tipos de derecho. Los derechos colectivos primarios
pertenecen a la comunidad y por eso pueden, en ciertas circunstancias, entrar en
conflicto con los derechos individuales. En tal caso habrá instancias propias para
resolverlos y la resolución deberá incluir frecuentemente un trabajo de traducción
intercultural. Por ejemplo, no es legítimo decidir a partir del derecho eurocéntrico
si el debido proceso fue o no violado en un caso de justicia indígena (la ausencia de
representación por abogados profesionales sería, por definición, una violación del
debido proceso). Por el contrario, será necesario definir criterios interculturales que
establezcan equivalencias entre diferentes formas de lograr los objetivos del debido
proceso en cuanto derecho consagrado en la Constitución. Más aún: la traducción
intercultural tendrá igualmente que tomar en cuenta que la relación entre derechos
y deberes no es una constante universal; varía de cultura jurídica a cultura jurídica.
En el derecho indígena la comunidad es más una comunidad de deberes que de
derechos, y por eso quien no acepta los deberes tampoco tiene derechos.54
Hay que añadir que los derechos colectivos primarios pueden ser ejercidos de dos
maneras. Individualmente, por ejemplo, cuando un sikh usa su turbante, se trata de
un derecho colectivo que se ejerce individualmente. Pero hay derechos colectivos que
se ejercen solamente de manera colectiva, como es el derecho a la autodeterminación
o al autogobierno. Los diferentes derechos colectivos permiten resolver o atenuar
injusticias estructurales o injusticias históricas y fundamentan acciones afirmativas
53
No es por otra razón que el citado Art. 11 de la Constitución de Bolivia, a la enumeración de
los tipos de democracia, añade la condicionante “con equivalencia de condiciones entre hombres
y mujeres”.
54
Este ejemplo no es académico. Es un caso real analiza do en nuestra investigación sobre el
pluralismo jurídico en Colombia y el papel de la Corte Constitucional en la traducción jurídica
intercultural Vid. Santos y García Villegas, op. cit., vol. 2.
535
03-20-De Souza-Refundación.indd 535 25/11/2014 04:07:59 p.m.
boaventura de sousa santos
necesarias para libertar comunidades o pueblos de la sistemática opresión o para
garantizar la sustentabilidad de comunidades colectivamente inseguras.
i) ¿Otro mestizaje es posible? El mestizaje poscolonial emergente
En el contexto latinoamericano el mestizaje es un producto del colonialismo y de
las políticas indigenistas. Aun cuando se reconoció la identidad cultural indígena, el
progreso fue siempre identificado con aculturación eurocéntrica y blanqueamiento.
La hibridación empírica (mezcla de sangres) fue casi siempre negada en cuanto
hibridación conceptual, dada la identificación tendencial del mestizo-blanco con
los blancos y la cultura eurocéntrica.55 En este contexto, la lucha indígena por la
plurinacionalidad no puede dejar de ser hostil a la idea de mestizaje. Sin embargo,
hay alguna complejidad en este dominio que no puede ser ignorada. ¿Cómo tratar,
por ejemplo, el caso de los mestizos empíricos que se identifican como indígenas?56
¿Son indígenas o aliados de indígenas? ¿Y qué pensar de los que se identifican como
mestizos, aliados de los indígenas, y son defensores de la plurinacionalidad?57 ¿El
protagonismo indígena, con su bandera de la plurinacionalidad, podrá correr el
riesgo de invisibilizar o suprimir las aspiraciones de una gran parte de la población
que se considera mestiza y son una parte decisiva del proceso de transformación
social en curso?
Sobre la distinción entre hibridación empírica y conceptual vid. Marisol de la Cadena, “The
55
Racial-moral Politics of Place: Mestizas and Intellectuals in Turn-of-the century Peru”, en Rosario
Montoya, Jessie Jo Frazier y Janise Hurting (eds.), Gender’s Place: Feminist Antrhopologies of Latin
America, Nueva York, Palgrave/Macmillan, 2002. Marisol de la Cadena, “Are mestizos hybrids?
The Conceptual Politics of Andean identities”, Journal of Latin American Studies, vol. 37, Nº 2,
2005, pp. 259-284.
56
La misma pregunta se puede hacer en el caso de los mulatos y su identificación con los negros.
La categoría de afrodescendiente es hoy preferida por incluir a negros y mulatos.
57
En este contexto es muy revelador el texto de Fernando Garcés, basado en entrevistas a los
miembros de la Asamblea Constituyente (en prensa). En las entrevistas surge varias veces la idea
de que la gran mayoría de la población es mestiza (algunos hablan de 80% de la población) y no
indígena. Las variaciones en los más recientes censos de población en Bolivia muestran la variabilidad
del peso relativo de las diferentes identidades definidas por autoidentificación.
536
03-20-De Souza-Refundación.indd 536 25/11/2014 04:07:59 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
Desde otra perspectiva, resulta hoy evidente que históricamente el concepto de
mestizo ha tenido múltiples significados,58 que la categoría social “mestizo” oculta
enormes diferencias sociales, que al lado del indígena-blanco coexistió siempre
el mestizo-indio y que sus relaciones reprodujeron frecuentemente la diferencia
colonial y racial. Toda esto revela que la hibridación conceptual existe y debe ser
el punto de partida para un. análisis más complejo del mestizaje y de la opresión
que disfraza y para definir políticas emancipadoras en este campo. Estoy pues de
acuerdo con Cecilia Salazar cuando dice: “[...] lo que yo pienso en cambio es que
este estado de transición debe resolverse históricamente, no en función del mestizo
como amalgama sino del mestizo pero en su expresión social más oprimida que es
la del mestizo-indio”.59
Otra dimensión de la complejidad de este tema tiene menos que ver con el pa-
sado que con el futuro. La plurinacionalidad instituye tipos nuevos de relaciones
interétnicas e interculturales de los cuales surgirán nuevas hibridaciones empíricas,
culturales y conceptuales. ¿Cómo debe ser concebido, desde la plurinacionalidad,
el mestizaje emergente de la nueva lógica epistemológica y política?
La interculturalidad destaca frecuentemente el problema de saber lo que hay de
común entre las diferentes culturas para que el “inter” pueda hacer sentido. La dis-
tinción entre intraculturalidad e interculturalidad es bien compleja ya que el umbral a
partir del cual una cultura se distingue de otra es producto de una construcción social
que cambia (con) las condiciones de lucha político-cultural. La interculturalidad no
puede ser captada en general. Lo que subyace como elemento común al trabajo de
interculturalidad en un espacio-tiempo histórico dado (organización, comunidad,
región o país), es el modo especifico en que ese espacio-tiempo concibe y organiza la
interculturalidad. O sea, la interculturalidad es un camino que se hace caminando.
Es un proceso histórico doblemente complejo porque: 1) se trata de transformar
relaciones verticales entre culturas en relaciones horizontales, o sea, someter un largo
pasado a una apuesta de futuro diferente; y, 2) no puede conducir; al relativismo una
vez que la transformación ocurre en un marco constitucional determinado.
58
Charles R. Hale, “Mestizaje, Hibridity, and the cultural Politics of Difference in Post-
Revolutionary Latin America½, Journal of Latin American Anthropology, vol. 2, Nº 1, pp. 34-61.
59
Cecilia Salazar, “Presentación comentada del libro Conocer desde el Sur de Boaventura de Sousa
Santos”, La Paz, clacso/cides/plural, 2008.
537
03-20-De Souza-Refundación.indd 537 25/11/2014 04:07:59 p.m.
boaventura de sousa santos
Más importante que saber el fundamento común es identificar el movimiento
político-cultural que progresivamente cambia las mentalidades y las subjetividades
en el sentido de reconocer la igualdad/equivalencia/complementariedad/reciproci-
dad entre diferencias. Sólo entonces el diálogo surge como enriquecedor, porque es
también el momento en que todas las culturas en presencia surgen como incompletas,
cada una problemática a su modo y cada una incapaz por si sola de responder a las
aspiraciones de los pueblos decididos a construir una sociedad verdaderamente in-
clusiva, o sea, una sociedad inclusiva en la definición de los criterios que determinan
lo que es inclusión y lo que es exclusión. La interculturalidad no conduce al olvido
o la fusión de las culturas en presencia. Cambia, sin embargo, su presencia: pasa
a ser una presencia que, por ser incompleta, es también una ausencia. El ejercicio
reiterado de incompletitudes reciprocas transforma progresivamente los diálogos
en diálogos transmodernos, transoccidentales, transindígenas y transafricanos. Las
culturas en presencia (y en ausencia) no perderán sus raíces, pero crearan, a partir
de ellas, nuevas opciones.
El reconocimiento de la plurinacionalidad es un mandato político para la pro-
moción de la interculturalidad. Su práctica a lo largo del tiempo dará origen a un
mestizaje (humano, cultural, conceptual; vivencial, filosófico) de nuevo tipo.60 El
mestizaje colonial es un mestizaje alienado porque separa las relaciones de produc-
ción del mestizaje del producto mestizo. El encuentro, muchas veces violento y
siempre regulado unilateralmente por el “mestizador”, se oculta eficazmente por de-
trás del producto visiblemente bilateral. Al contrario, el mestizaje poscolonial —por
ahora un proyecto y nada más— es dialógico y plurilateral tanto en su producción
como en sus productos. Las relaciones de producción de mestizaje, al asumir una
Ese mestizaje de nuevo tipo es el gran proyecto político de Anzaldúa cuando afirma: “Lo
60
que quiero es contar con las tres culturas —la blanca, la mexicana y la india. Quiero la libertad de
poder tallar y cincelar mi propio rostro, cortar la hemorragia con cenizas, modelar mis propios dioses
desde mis entrañas. Y si ir a casa me es denegado entonces tendré que levantarme y reclamar mi
espacio, creando una nueva cultura —una cultura mestiza— con mi propia madera, mis propios
ladrillos y argamasa y mi propia arquitectura feminista”. Gloria Andalzúa, “Los movimientos de
rebeldía y las culturas que traicionan”, en Bell Hooks, et. al., Otras Inapropiables: feminismos desde
las fronteras, Madrid, Traficantes de Sueños, 2004, p. 79 [originalmente publicado en 1987]).
Vid. también Karakola Eskalera, “Diferentes diferencias y ciudadanías excluyentes: una revisión
feminista”, en Bell Hooks, op. cit., 2004.
538
03-20-De Souza-Refundación.indd 538 25/11/2014 04:07:59 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
forma cooperativa, cambian sus lealtades ideológicas. La idea del blanco-mestizo,
que tanto ha contribuido al aislamiento de los movimientos indígenas, campesinos
y afrodescendientes, será progresivamente reconfigurada o retraducida cultural-
mente como indo-mestizo o afro-mestizo, lo que cambiará significativamente las
identidades culturales y los procesos de alianzas.
¿Cuál será el impacto del mestizaje poscolonial en la plurinacionalidad? La plu-
rinacionalidad, siendo un momento constitutivo, ¿es también un momento estable o
permanente en todo lo que se construye social, política y culturalmente a partir de
ella? Como mencioné antes, la interculturalidad poscolonial no elimina sino que, al
contrario, reafirma la existencia de cada cultura como vía para llegar a las demás.
El mestizaje poscolonial, a su vez, amplia enormemente la diversidad por medio
de la infinita hibridación que ahora se transforma en propiedad libre y comunal de
los productores asociados de mestizaje. Durante un largo periodo transicional son
de esperar conflictos entre el impulso centrípeto del mestizaje y el impulso centrí-
fugo de la plurinacionalidad. Ni el mestizaje ni la plurinacionalidad son fines en sí
mismos. La plurinacionalidad es un instrumento valiosísimo para luchar contra el
colonialismo, el capitalismo y el racismo. El control de los territorios ancestrales,
de los recursos naturales, la relación privilegiada con la madre tierra, el derecho
propio, el autogobierno, la soberanía alimentaria, esos si son fines políticos de largo
alcance y su justificación está en el nuevo marco civilizatorio protagonizado por los
pueblos indígenas y que va conquistando cada vez más aliados.
j) Las mujeres y la refundación del Estado
El feminismo, en general, ha contribuido de manera decisiva a la crítica de la epis-
temología eurocéntrica dominante,61 y el feminismo poscolonial o descolonizador
es de trascendente importancia en la construcción de las epistemologías del Sur,
de la interculturalidad y de la plurinacionalidad, un hecho que no ha merecido la
debida atención. Por feminismo poscolonial entiendo el conjunto de perspectivas
Mi primer análisis de este tema se encuentra en Boaventura de Sousa Santos, Toward a New
61
Common Sense: Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition, Nueva York, Routledge,
1995, pp. 32-33.
539
03-20-De Souza-Refundación.indd 539 25/11/2014 04:07:59 p.m.
boaventura de sousa santos
feministas que: 1) integran la discriminación sexual en el marco más amplio del
sistema de dominación y de desigualdad en las sociedades contemporáneas en que
sobresalen el racismo y el clasismo; 2) lo hacen también con el objetivo de desco-
lonizar las corrientes eurocéntricas del feminismo, dominantes durante décadas y
quizás hoy mismo; 3) y, orientan su mirada crítica hacia la propia diversidad, al
cuestionar las formas de discriminación o de que son víctimas las mujeres en el
seno de las comunidades de los oprimidos y al afirmar la diversidad dentro de la
diversidad.62 El feminismo poscolonial no ha desarrollado hasta ahora una teoría
de la refundación del Estado intercultural y plurinacional, pero es posible imaginar
algunos rasgos de su decisivo aporte.
Primero, el carácter acumulativo de las desigualdades. La supuesta inconmensura-
bilidad entre diferentes formas de desigualdad y de dominación está en la base del
Estado monocultural moderno pues torna creíble la igualdad jurídico-formal de
los ciudadanos: como las diferencias son múltiples (potencialmente infinitas) entre
los ciudadanos y no se acumulan, es posible la indiferencia en relación a ellas. El
feminismo eurocéntrico aceptó la idea de inconmensurabilidad al centrarse exclusi-
vamente en la desigualdad de género, como si las otras formas de desigualdad no la
co-determinasen. Al hacerlo, contribuyó a esencializar el ser mujer y, de ese modo,
a ocultar las enormes desigualdades entre las mujeres. Como dice Sueli Carneiro,
las mujeres negras tuvieron una experiencia histórica diferenciada que el discurso
clásico sobre la opresión de la mujer no ha recogido. Así como tampoco ha dado
Vid. el texto seminal de Anzaldúa, 1987; así como Kimberlé Crenshaw, Mapping the
62
Margins: Intersectionaly, Indentity Politics, and Violence agAlnst Women of Color”, Stanford
Law Review, vol. 43, Nº 6, julio, 1991, pp. 1241-1299; Kimberlé Crenshaw, “Playing Race
Cards: Constructing a Pro-active Defense of Affirmative Action”, National Black Law Journal,
Nº 16, 2000, pp. 196-214; Virginia Vargas, “Repensar América Latina desde los retos que traen
las diversidades feministas”; Comunicación a la v Conferencia Latinoamericana y Caribeña de
Ciencias Sociales, Cochabamba, 7-11 de octubre, 2009; Ochy Curiel, “Identidades esencialistas
o construcción de identidades políticas: el dilema de las feministas negras”, Otras Miradas, vol. 2,
Nº 2, 2002, pp. 96-113; Liliana Suárez-Navaz y Rosalva Aída Hernández (eds.), Descolonizando
el feminismo: teorías y prácticas desde los márgenes, Madrid, Cátedra, 2008; Sandra Harding, Sciences
from Below: Feminisms, Postcolonialities, and Modernities, Londres, Duke University Press, 2008 y
la bibliografía ahí citada.
540
03-20-De Souza-Refundación.indd 540 25/11/2014 04:08:00 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
cuenta de la diferencia cualitativa que el efecto de la opresión sufrida tuvo y todavía
tiene en la identidad femenina de las mujeres negras.63
A su vez, en la Declaración de las Mujeres Indígenas en el XI Encuentro Fe-
minista Latinoamericano y del Caribe (Tenochtitlán, México, 16 al 20 de marzo
de 2009) puede leerse:
Que las mujeres indígenas vivimos las muchas discriminaciones por ser mujer, por
ser indígena, por ser pobre, por ser campesina, etcétera... Que falta responsabilidad
del movimiento feminista para involucrar a las mujeres indígenas en pie de igualdad.
Somos la otra mirada del feminismo que buscamos transformar relaciones desiguales
y el sistema de dominación patriarcal... Que los planteamientos feministas respeten la
diversidad cultural en el discurso y en la práctica.64 Que es urgente la deconstrucción de
los planteamientos etnocéntricos del movimiento feminista y del discurso académico.65
Al centrarse en el carácter acumulativo de las desigualdades, el feminismo
poscolonial se aparta de la tradición crítica eurocéntrica y confiere al Estado inter-
cultural y plurinacional su sentido descolonizador y anticapitalista más profundo.
63
Sueli Carneiro, “En negrecer al feminismo”, Les Pénélopes, (http://www.penelopes.org/
Espagnol/xarticle.php3?id_article=24, consultado el 9 de noviembre de 2009.
64
Esta afirmación, un tanto dolorida, de diferencia en relación a las hermanas mujeres no
contiene cierre étnico (etnocentrismo al reyes). Por el contrario, la misma Declaración incluye la
siguiente propuesta de alianza y de aprendizaje intercultural: “Reconociendo la urgente necesidad
de construir entre todas las mujeres indígenas, campesinas, feministas, lesbianas y todos los demás
movimientos cambios estructurales en nuestras sociedades nacionales que cada día nos despoja, mata
sistemáticamente y uniforma a todas por igual, y pulveriza, minimiza nuestra fuerza unida para luchar
y cambiar el sistema de dominación, exclusión y patriarcal que vivimos... [proponemos]... construir
alianzas a nivel de nuestros países con mujeres indígenas y no indígenas, mujeres campesinas, para
conocer sabré el feminismo y la mirada de las mujeres indígenas de acuerdo a nuestros ritmos y
tiempos para ir creando nuestros conceptos y definiciones”. Declaración de las Mujeres Indígenas
en XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, Tenochtitlán, México, 16-20 de marzo,
(http://indigenouswomensforum.org/Declaracion%20de%20Mujeres%20Ind%C2%Algenas.pdf,
consultado el 9 de noviembre de 2009).
65
Sobre las tensiones entre el feminismo indígena zapatista y el feminismo urbano mexicano
vid. Márgara Millán, Participación política de mujeres indígenas en América Latina: el movimiento
Zapatista en México, Santo Domingo, Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de
las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (instraw), 2006.
541
03-20-De Souza-Refundación.indd 541 25/11/2014 04:08:00 p.m.
boaventura de sousa santos
Segundo, de la democracia racial a la democracia intercultural. Las luchas de las
mujeres indígenas y afrodescendientes son las que más fuertemente han denunciado
el mito latinoamericano de la democracia racial, precisamente porque son las que
sufren más duramente sus consecuencias, como mujeres y como negras o indígenas.
Sus contribuciones para la democracia intercultural son de dos tipos. El primer
tipo puede llamarse la desigualdad en la diferencia; el segundo, la diversidad en
la igualdad.
La desigualdad en la diferencia consiste en interrogar su propia identidad
étnico-racial para denunciar las discriminaciones de que son víctimas las mujeres
dentro de sus comunidades supuestamente homogéneas. En la Declaración men-
cionada puede leerse la siguiente propuesta, sin duda valiente: Generar procesos
de reflexión a lo interno de mujeres indígenas y pueblos indígenas sobre algunas
prácticas, lo que llaman usos y costumbres, que afectan nuestra dignidad y trabajar
por la transformación y eliminación de las mismas”.66 Esta contribución a la refun-
dación del Estado plurinacional es fundamental porque impide la hipertrofia de la
nación étnica, su transformación en un actor colectivo comunitario indiferenciado
y estereotipado donde los oprimidos no pueden ser, por definición, también opre-
sores, y donde supuestas manifestaciones de consenso no son más que visiones
muy selectivas de derechos colectivos, que dejan por fuera los derechos colectivos
e individuales de las mujeres. Otra contribución igualmente importante reside en
mostrar que lo tradicional, ancestral, no moderno, o como se le quiera llamar, no
es estático sino dinámico y cambia según su propia lógica, su ritmo y tiempo, sin
hacerse dependiente de predicas liberales eurocéntricas de origen “oenegístico”.
La segunda contribución del feminismo descolonizador para la democracia
intercultural es la diversidad en la igualdad. No hay una forma sola y universal de
formular la igualdad de género. Dentro de la cosmovisión indígena, las relaciones
entre hombre y mujer son concebidas como chacha-warmi, el concepto aymara y
quechua que significa complementariedad y que es parte integrante de un con-
Helen Safa compara las cuestiones de género en el movimiento indígena y el movimiento
66
de los afrodescendientes. Según ella, las mujeres afrodescendientes han tenido más facilidad que
las mujeres indígenas en afirmar sus derechos en sus comunidades y movimientos Helen Safa,
“Challenging Mestizaje: A Gender Perspective on Indigenous and Afrodescendant Movements
in Latin America”, Critique of Anthropology, Nº 25, 2005, p. 308.
542
03-20-De Souza-Refundación.indd 542 25/11/2014 04:08:00 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
junto de principios rectores de los pueblos indígenas donde se incluyen también
la dualidad, la reciprocidad, el caminar parejo. Tal como los conceptos de Sumak
Kawsay o de Pachamama, este concepto exige un trabajo de traducción intercultural
a ser realizado por los movimientos de mujeres indígenas y no indígenas. La idea
central de este concepto es que ni el hombre ni la mujer aislados son plenamente
ciudadanos o personas enteras de su comunidad. Son la mitad de un todo y sólo
juntos constituyen un ser completo ante la comunidad. El trabajo de la intelectual-
activista aymara María Eugenia Choque Quispe67 sugiere dos observaciones sobre
dicho concepto. La primera es que como quizás en todas las culturas, una cosa
son los principios y otra las prácticas. “Esta visión que todavía queda anclada en
el esencialismo andino desconoce la realidad cotidiana de la gente”. En la práctica
la complementariedad puede significar el reconocimiento de la importancia eco-
nómica de la mujer, pero también su subordinación política; puede crear equidad
en el plano simbólico, pero restringir a la mujer a un rol pasivo en la vida pública.
La segunda observación es que el trabajo de las mujeres indígenas no radica en
desechar el concepto de chacha-warmi sino en re-significarlo, de tal modo que se
logre eliminar en la práctica la jerarquía que se oculta detrás de la complemen-
tariedad. No será un trabajo político fácil, sobre todo en sociedades donde todos
son hermanos y las formas de encubrir la subordinación son, por eso, más sutiles
y más difíciles de eliminar. Pero esta es la alternativa para transformar la cultura
propia sin despreciarla o sustituirla por otra, y así contribuir a enriquecer el pa-
trimonio político-cultural de la lucha feminista global hasta ahora dominada por
concepciones eurocéntricas y liberales. Como afirma Vargas: quizás el punto de
encuentro de un diálogo intercultural semejante sería como lograr las condiciones
para que esa complementariedad y esa paridad que propone la cosmovisión indí-
gena se conviertan en parte de la utopía feminista y se generen condiciones reales
para su concreción paritaria para todos y todas.68
Tercera contribución del feminismo descolonizador para la refundación del
Estado intercultural y plurinacional: el cuerpo como tierra y territorio, agua, árboles
y recursos naturales. El feminismo eurocéntrico, tanto en sus versiones liberales
67
María Eugenia Choque Quispe, “Chacha warmi. Imaginarios y vivencias”, en El Alto, Cecilia
Enríquez (ed.), La Paz, Nuevo Periodismo Editores, 2009, p. 36.
68
Vargas, op. cit., p. 8.
543
03-20-De Souza-Refundación.indd 543 25/11/2014 04:08:00 p.m.
boaventura de sousa santos
como en sus versiones radicales (marxistas y no marxistas), hizo una contribución
fundamental para des-territorializar las relaciones entre víctimas de discriminación
sexual al conceptuar y articular políticamente equivalencias entre formas y vícti-
mas de discriminación en las más diferentes partes del mundo. Contribuyo así a
construir lo que he llamado la globalización contrahegemónica69 de la cual el Foro
Social Mundial ha sido una de las manifestaciones más elocuentes en la última dé-
cada.70 Sin embargo, la des-territorialización tuvo el efecto negativo de desvalorizar
o incluso ocultar los diferentes contextos en que la discriminación sexual ocurre y
su impacto en las luchas por la liberación de las mujeres. Como afirmé arriba, el
feminismo descolonizador ha tenido el merito de re-contextualizar la discriminación
de las mujeres pertenecientes a minorías (y a veces mayorías) étnicas o raciales. Y
sobre todo en el caso de las mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes la
re-contextualización ha significado también la re-territorialización de la lucha fe-
minista dada la centralidad de la tierra y del territorio en las luchas por la identidad
y contra la discriminación. La tierra y el territorio tienen diferentes significados
de lucha para los diferentes movimientos, pero están presentes y son centrales
en todos ellos: para las feministas indígenas es la lucha por el autogobierno y la
plurinacionalidad, para las campesinas es la lucha por la reforma agraria y la sobe-
ranía alimentaria, para las afrodescendientes es la lucha por la reconstitución de las
comunidades de esclavos resistentes, los quilombos o palenques. Y en todos los casos
la perspectiva feminista ha enriquecido las luchas más amplias en que se integran.
Como dice la líder campesina del Movimiento de los Sin Tierra (mst) de Brasil,
Itelvina Massioli: “con certeza las mujeres hemos elevado el nivel político de la
Boaventura de Sousa Santos, Democratizing Democracy. Beyond the Capitalist Canon, Londres,
69
Verso, 2005, pp. 235-310.
70
La participación de los movimientos feministas en el fsm ha sido decisiva. Entre las articula-
ciones feministas transnacionales menciono las siguientes: Articulación Continental de Mujeres de
la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Marcha Mundial de las Mujeres,
Articulación Feminista MarcoSur, Development Alternatives with Women for a new Era, Forum des
Femmes AfricAlnes pour un Monde de l’Economie,. Fédération Démocratique Internationale des
Femmes, Red Latinoamencana y Caribeña de Mujeres Negras, Red Latinoamericana de Mujeres
Transformando la Economía, Red de Educación Popular entre Mujeres, Womens Global Network
for Reproductive Rights, World March of Women.
544
03-20-De Souza-Refundación.indd 544 25/11/2014 04:08:01 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
organización campesina en nuestro continente, por la capacidad de intervención y
de traer los temas feministas al interior del movimiento campesino”.71
k) La educación para la democracia intercultural y la refundación
del Estado a partir de la epistemología del Sur
Los dos instrumentos centrales de la epistemología del Sur son la ecología de saberes
y la traducción intercultural.72 Estos instrumentos epistemológico-políticos permiten
reconocer la existencia de un debate civilizatorio y aceptar sus consecuencias en el
proceso de construcción de una democracia intercultural y de la refundación del
Estado. La gran dificultad de este debate radica en que presupone una educación
pública (ciudadana y comunitaria) adecuada, una educación que: 1) legitime y
valorice el debate; 2) forme los participantes en el debate para una cultura de
convivencia y de confrontación capaz de sustentar altos niveles de incertidumbre
y de riesgo; 3) prepare a la clase política convencional para la pérdida del control
del debate, ya que, el debate está en la sociedad en su conjunto o no pasa de ser
retórica política vacía; 4) cree un nuevo tipo de inconformismo y de rebeldía, que
sepa fluir entre la identidad de donde vienen las raíces y la des-identificación de
donde vienen las opciones, es decir, una rebeldía más competente que la que nos
trajo hasta aquí; 5) y, en resumen, sea orientada a la creación de un nuevo sentido
común intercultural, lo que implica otras mentalidades y subjetividades.73
La ecología de saberes y la traducción intercultural deben ser parte importante
de este amplio proceso educativo, lo que implica una transformación profunda
tanto de los sistemas oficiales de educación pública, como de lo que llamamos
educación popular y comunitaria. En otros trabajos he detallado, por ejemplo,
71
Itelvina Massioli, “Nuestro congreso Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones
Campesinas ya está en marcha”, alal/Minga Informativa, (http://movimientos.org/cloc/show_text.
php3?key=16161, consultado el 9 de noviembre de 2009).
72
Vid. Santos, Refundación..., 2010, pp. 17-51.
73
La sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador sobre la Universidad Intercultural de
las Nacionalidades y Pueblos Indígenas (amawtay wasi) analizada en la nota 31 da preciosas
indicaciones sobre los marcos epistemológicos e institucionales de la educación intercultural.
545
03-20-De Souza-Refundación.indd 545 25/11/2014 04:08:01 p.m.
boaventura de sousa santos
los cambios que debería encarar la universidad tal como la conocemos hoy74 y he
propuesto la creación de una Universidad Popular de los Movimientos Sociales
(upms).75
La upms se orienta a superar la distinción entre teoría y práctica reuniendo
ambas a través de encuentros sistemáticos entre aquellos que se dedican princi-
palmente a la práctica del cambio social, y los que se dedican principalmente a la
producción teórica. Por una parte, pretende facilitar la autoeducación de activistas
y dirigentes comunitarios de movimientos sociales y organizaciones no guberna-
mentales, proporcionándoles marcos analíticos y teóricos adecuados. Estos marcos
les permitirán profundizar el entendimiento reflexivo de su propia práctica, sus
métodos y objetivos, mejorando su eficacia y consistencia. Por otra parte, pretende
facilitar la autoeducación de los científicos/estudiantes/artistas sociales progresistas
comprometidos con los nuevos procesos de transformación social, ofreciéndoles la
oportunidad de un diálogo directo con sus protagonistas. Esto hará posible iden-
tificar, y cuando sea posible eliminar, la discrepancia entre los marcos analíticos y
teóricos en los que fueron formados, y las necesidades y aspiraciones concretas que
surgen de nuevas prácticas transformadoras.
l) El Estado experimental
Probablemente lo que caracteriza mejor la naturaleza política del proceso históri-
co de refundación del Estado es el experimentalismo. De hecho, la ruptura más
fundamental con el constitucionalismo moderno eurocéntrico es la institución de
un Estado experimental. Un proceso de refundación del Estado es semiciego y
semiinvisible, no tiene orientaciones precisas y no siempre va por el camino que
los ciudadanos y pueblos imaginan. No hay recetas tipo one-size-fits-all tan caras al
liberalismo moderno; todas las soluciones pueden ser perversas y contraproducentes.
No es posible resolver todas las cuestiones ni prever todos los accidentes propios
Vid. Boaventura de Sousa Santos, La universidad en el siglo xxi: para una reforma democrática
74
y emancipadora de la universidad, Caracas, Centro Internacional Miranda, Ministerio del Poder
Popular para la Educación Superior, 2008.
75
http://www.universidadepopular.org/pages/es/inicio.php
546
03-20-De Souza-Refundación.indd 546 25/11/2014 04:08:01 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
de un constitucionalismo desde abajo y transformador. Algunas cuestiones tendrán
que dejarse abiertas, probablemente para futuras asambleas constituyentes.
El experimentalismo puede asumir dos formas: la reflexiva y la no-reflexiva.
La forma reflexiva consiste en asumir, en disposiciones transitorias, que las insti-
tuciones creadas son incompletas y las leyes tienen un plazo de validez corto. En
términos organizacionales esto significa que: 1) las innovaciones institucionales y
legislativas entran en vigor durante un corto espacio de tiempo (a definir según el
tema) o apenas en una parte del territorio o en un sector dado de la administración
pública; 2) las innovaciones son monitoreadas/evaluadas en forma permanente por
centros de investigación independientes, los cuales producen informes regulares
sobre el desempeño y sobre la existencia de fuerzas externas o internas interesadas
en distorsionar tal desempeño; 3) y, al final del periodo experimental, hay nuevos
debates y decisiones políticas para determinar el nuevo perfil de las instituciones
y de las leyes una vez evaluados los resultados del monitoreo.
El experimentalismo no-reflexivo, a su vez, es el experimentalismo que resulta
de prácticas políticas reiteradamente interrumpidas y contradictorias, sin todavía
asumir una forma política propia, la forma política del experimentalismo reflexivo.
El Estado experimental es el desafío más radical al Estado moderno cuyas ins-
tituciones y leyes, y sobre todo las Constituciones, están aparentemente inscritas
en piedra. Obviamente la realidad no podrá ser más contrastante: la obsolescencia
de las Constituciones y la eficacia tantas veces meramente simbólica de las leyes
ordinarias, para usar el concepto de Mauricio García Villegas (1993). Al contrario,
el Estado en proceso de refundación asume la transitoriedad de las soluciones no
solamente por cuestiones técnicas, sino también por cuestiones políticas. El proceso
de refundación del Estado es un proceso altamente conflictivo y la evolución de la
transición, que será larga, depende de saber si los diferentes ejes de conflictividad
(étnicos, regionales, clasistas, culturales) se acumulan y sobreponen o si, por lo
contrario, se neutralizan.
Una de las ventajas del experimentalismo es permitir una suspensión relativa
de los conflictos y la creación de una semántica política ambigua en la que no hay
vencedores ni vencidos definitivos. Crea un tiempo político que puede ser precioso
para disminuir la polarización.
Esta eficacia política es la dimensión instrumental del Estado experimental. Sin
embargo, su defensa debe basarse en una cuestión de principio, ya que permite al
547
03-20-De Souza-Refundación.indd 547 25/11/2014 04:08:01 p.m.
boaventura de sousa santos
pueblo mantener por más tiempo el poder constituyente, por todo el tiempo en que la
experimentación tiene lugar y las revisiones son decididas. Se trata, en consecuencia,
de un proceso constituyente prolongado que genera una tensión continuada entre
lo constituido y lo constituyente.
Bibliografía
Acosta, Alberto, “Siempre más democracia, nunca menos: a manera de prólogo”, en
Alberto Acosta y Esperanza Martínez (eds.), El buen vivir: una vía para el desarrollo,
Quito, Abya-Yala, 2009.
Acosta, Alberto y Esperanza Martínez (eds.), Plurinacionalidad: democracia en la diver-
sidad; El Buen Vivir: Una vía para el Desarrollo; Derechos de fa Naturaleza: el futuro
es ahora, Quito, Abya-Yala, 2009.
Acosta, Alberto, Bitácora constituyente, Quito, Abya-Yala, 2008.
Akiba, Okon (ed.), Constitutionalism and Society in Africa, Aldershot, Ashgate Publishing,
2004.
Andalzúa, Gloria, “Los movimientos de rebeldía y las culturas que trAlcionan”, en
Bell Hooks, et. al.”, Otras Inapropiables: feminismos desde las fronteras, Madrid, Tra-
ficantes de Sueños, 2004.
Berman, Bruce Eyoh Dickson y Will Kymlicka, (eds.), Ethnicity and Democracy in
Africa, Oxford, J. Currey; Athens, Ohio University Press, 2004.
Birk, Nanna Franziska, “The Participatory Process of Ecuador’s Constituent As-
sembly 2007/2008” (tesis de maestría), Ámsterdam, Universiteit van Amsterdam,
International School for Humanities and Social Sciences, 2009.
Cadena, Marisol de la, “Are mestizos hybrids? The Conceptual Politics of Andean
identities”, Journal of Latin American Studies, vol. 37, Nº 2, 2005, pp. 259-284.
Cadena, Marisol de la, “The Racial-moral Politics of Place: Mestizas and Intellec-
tuals in Turn-of-the century Peru”, en Rosario Montoya, Jessie Jo Frazier y Janise
Hurting (eds.), Gender’s Place, Feminist Antrhopologies of Latin America, Nueva
York, Palgrave/Macmillan, 2002.
Carneiro, Sueli, “En negrecer al feminismo”, Les Pénélopes, (http://www.penelopes.
org/Espagnol/xarticle.php3?id_article=24, consultado el 9 de noviembre de 2009.
Choque Quispe, María Eugenia, “Chacha warmi. Imaginarios y vivencias”, en El Alto,
Cecilia Enríquez (ed.), La Paz, Nuevo Periodismo Editores, 2009.
548
03-20-De Souza-Refundación.indd 548 25/11/2014 04:08:01 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
Crenshaw, Kimberlé, “Playing Race Cards: Constructing a Pro-active Defense of
Affirmative Action”, National Black Law Journal, Nº 16, 2000.
Crenshaw, Kimberlé, “Mapping the Margins: Intersectionaly, Indentity Politics, and
Violence against Women of Color”, Stanford Law Review, vol. 43, Nº 6, julio, 1991.
Curiel, Ochy, “Identidades esencialistas o construcción de identidades políticas: el
dilema de las feministas negras”, Otras Miradas, vol. 2, Nº 2, 2002.
Declaración de las Mujeres Indígenas en xi Encuentro Feminista Latinoamericano y
del Caribe, Tenochtitlán, México, 16-20 de marzo, (http://indigenouswomensfo-
rum.org/Declaracion%20de%20Mujeres%20Ind%C2%Algenas.pdf, consultado
el 9 de noviembre de 2009).
Exeni, José Luis, “Un órgano electoral para la demodiversidad”, en VV.AA., Miradas:
nuevo texto constitucional, La Paz, Vicepresidencia del Estado e idea Internacional, La
Paz, Vicepresidencia del Estado e idea Internacional, 2010.
Exeni, José Luis, et al, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2007, La Paz, pnud,
2007.
Garcés, Fernando, “El Pacto de Unidad y el proceso de construcción de una propuesta
de Constitución Política del Estado (Sistematización de la Experiencia)”: Ms, 2009.
Garcés, Fernando, ¿Dónde quedó la interculturalidad? La interacción identitaria, política
y sociorracial en la Asamblea Constituyente o la politización de la pluralidad, La Paz,
fes-ildis, 2009, [en prensa]
Grijalva, “El Estado plurinacional e intercultural en la constitución ecuatoriana del
2008”, Ecuador Debate, Nº 75, diciembre, 2008.
Gudynas, Eduardo, “Seis Puntos clave en ambiente y desarrollo”, en Alberto Acosta y
Esperanza Martínez (eds.), El buen vivir: una vía para el desarrollo, Quito, Abya-
Yala, 2009.
Keller, E.J., “Ethnic Federalism, Fiscal Reform, Development and Democracy in
Ethiopia”, African Journal of Political Science, Vol. 7, Nº 1, 2002.
Hale, Charles R., “Mestizaje, Hibridity, and the cultural Politics of Difference in Post-
Revolutionary Latin America½, Journal of Latin American Anthropology, vol. 2, Nº 1.
Harding, Sandra, Sciences from Below: Feminisms, Postcolonialities, and Modernities,
Londres, Duke University Press, 2008.
León, Magdalena, “Cambiar la economía para cambiar la vida”, en Alberto Acosta y
Esperanza Martínez (eds.), El buen vivir: una vía para el desarrollo, Quito, Abya-
Yala, 2009.
549
03-20-De Souza-Refundación.indd 549 25/11/2014 04:08:02 p.m.
boaventura de sousa santos
Massioli, Itelvina, “Nuestro congreso Coordinadora Latinoamericana de Organizacio-
nes Campesinas ya está en marcha”, alal/Minga Informativa, (http://movimientos.
org/cloc/show_text.php3?key=16161, consultado el 9 de noviembre de 2009).
Millán, Márgara, Participación política de mujeres indígenas en América Latina: el mo-
vimiento Zapatista en México, Santo Domingo, Instituto Internacional de Investi-
gaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer
(instraw), 2006.
Ramírez, Franklin, En lo que el poder se rompa. El peso del 28”, Le Monde Diploma-
tique (versión boliviana), septiembre, 2008.
Safa, Helen, “Challenging Mestizaje: A Gender Perspective on Indigenous and Afro-
descendant Movements in Latin America”, Critique of Anthropology, Nº 25, 2005.
Salazar, Cecilia, “Presentación comentada del libro Conocer desde el Sur de Boaventura
de Sousa Santos”, La Paz, clacso/cides/plural, 2008.
Santos, Boaventura de Sousa, Sociología jurídica crítica: para un nuevo sentido común en
el derecho, Madrid, Trotta, 2009.
Santos, Boaventura de Sousa, La universidad en el siglo xxi: para una reforma democrática
y emancipadora de la universidad, Caracas, Centro Internacional Miranda, Ministerio
del Poder Popular para la Educación Superior, 2008.
Santos, Boaventura de Sousa, Boaventura de Sousa Santos, Democratizing Democracy.
Beyond the Capitalist Canon, Londres, Verso, 2005.
Santos, Boaventura de Sousa y Mauricio García Villegas (eds.), El caleidoscopio de las
justicias en Colombia, Bogotá, Uniandes/Siglo del Hombre, 2001.
Santos, Boaventura de Sousa, Toward a New Common Sense: Law, Science and Politics
in the Paradigmatic Transition, Nueva York, Routledge, 1995.
Suárez-Navaz, Liliana y Rosalva Aída Hernández (eds.), Descolonizando el feminismo:
teorías y prácticas desde los márgenes, Madrid, Cátedra, 2008.
Tapia, Luis, Una reflexión sobre la idea de un estado plurinacional, La Paz, Oxfam
Gran Bretaña, 2008.
Vargas, Virginia, “Repensar América Latina desde los retos que traen las diversidades
feministas”; Comunicación a la v Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales, Cochabamba, 7-11 de octubre, 2009.
Walsh, Catherine, Juan García, “El pensar del emergente movimiento afroecuatoriano.
Reflexiones (des)de un proceso”, en Daniel Mato (ed.), Estudios y otras prácticas
intelectuales latinoamericanas en cultura y poder, Caracas, clacso y ceap, faces,
Universidad Central de Venezuela, 2009.
550
03-20-De Souza-Refundación.indd 550 25/11/2014 04:08:02 p.m.
la refundación del estado y los falsos positivos
Yrigoyen, Raquel, “Pluralismo jurídico, derecho indígena y jurisdicción especial en
los países andinos”, El Otro Derecho, Nº 30, Variaciones sobre la justicia comunitaria,
Bogotá, ilsa, 2004.
Zavaleta Mercado, René, “Las masas en noviembre” en René Zavaleta Mercado (ed.),
Bolivia, hoy, México, Siglo xxi, 1983.
Referencia electrónica
http://www.universidadepopular.org/pages/es/inicio.php
551
03-20-De Souza-Refundación.indd 551 25/11/2014 04:08:02 p.m.
03-20-De Souza-Refundación.indd 552 25/11/2014 04:08:02 p.m.
El “Proceso” de la sociedad y el estado plurinacional:
¿Qué sujeto se necesita para este proyecto histórico?*
hugo zemelman
Q uisiera comenzar aclarando, que lo que pueda señalar en este momento, no
está dicho desde de la perspectiva de una teoría, lo digo porque generalmente
el intelectual académico tiende a creer que tiene verdades, y que habrá que seguir
esas verdades para encontrar el camino correcto. Creo que no, que las últimas
experiencias del continente desde las guerras revolucionarias en Centroamérica, el
proceso chileno y lo que hoy día está ocurriendo en Venezuela, Ecuador y Bolivia,
no están necesariamente claras, teóricamente hablando. Lo digo porque aquí se
presenta, el gran desafío de aprender de las experiencias en curso todas las grandes
construcciones teóricas que ustedes han podido escuchar porque en este momento
están por detrás de las prácticas.
Deseo tomar en cuenta las experiencias pasadas y ver desde ellas lo que, corres-
ponde o no como enseñanza, sea pertinente para la experiencia boliviana. Estamos
en presencia, en Bolivia, de experiencias políticas inéditas muy originales, muy
complejas que hacen parte de toda una suerte de reajuste social y político que
resulta de la globalización.
* Conferencia “¿Qué sujeto se necesita para este proyecto histórico?, realizada en el Salón
Idelfonso Murguía de la Gobernación del Departamento de Oruro, en fecha 12 de marzo del
2011.
[553]
03-21-Zemelman Hugo-El Proceso.indd 553 25/11/2014 04:08:41 p.m.
hugo zemelman
¿Qué es la globalización y cómo afecta a los pueblos?
Creo que hay que partir aclarando su significado porque de otro modo va a ser
difícil entender lo que ocurre a nivel de los países. La globalización es simplemente
la expresión superior de la transnacionalización del capital, que se caracteriza por
un predominio absoluto del capital financiero, eso crea muchos problemas porque
mientras el capitalismo tenía relación directa con actividades productivas podía haber
una mayor capacidad de autocontrol de sus propias crisis internas, por ejemplo,
las propias crisis de sobreproducción. Pero cuando estamos en presencia de un
capitalismo financiero, especulativo, esa relación se pierde y comienzan a operar
mecanismos artificiales de reproducción del capital que es lo que se ha llamado
“burbuja financiera”. Lo interesante para destacar, es que el sistema capitalista
comienza a disociarse del territorio, comienza a disociarse propiamente de la acti-
vidad productiva y comienza a generar su propio mundo virtual, su propio mundo
de reproducción que no es congruente con lo que está pasando en la actividad
productiva. Eso por una parte genera un poder que se expresa en los bancos y que
se debe, a su vez, a relaciones de dependencia. La crisis norteamericana es muy
aguda por esa razón, ha perdido el control del capital financiero que para poder
reproducirse, ha iniciado actividades sin garantías de su propia reproducción, es lo
que se llamó “crisis desde la deudas hipotecarias” y que no se termina de resolver.
Pero lo que a mí me interesa rescatar con ustedes, es otro aspecto de la globali-
zación que tiene que ver con la competencia, es decir eso ya fue muy bien descrito
por la teoría clásica de El capital de Marx en adelante, durante muchos años hubo
una enorme acumulación sobre la tendencia del capital hacia la concentración y
centralización, que es lo que se está viviendo ahora. Si hay un momento histórico
donde la previsión de Marx sobre la tendencia del capital a la concentración cobre
mayor vigencia, se ve con claridad que es justo el momento en que a la luz del
pensamiento económico neoliberal se sostiene que la teoría económica marxista ha
fracasado, es entonces, cuanto más efectivamente su predicción se expresa.
La concentración del capital significa una expresión del mercado, de la com-
petencia, porque en la lógica del capital, éste se reproduce a través del lucro, de
la tasa de ganancia, pero la tasa de ganancia supone ganar mercados desplazando
a otros, ese desplazamiento de otros supone que el capital tenga la necesidad de
invertir sobre sí mismo para mejorar la calidad de su producción. A través de su
554
03-21-Zemelman Hugo-El Proceso.indd 554 25/11/2014 04:08:42 p.m.
el “proceso” de la sociedad y el estado plurinacional
calidad de producción, de lo que los economistas llaman productividad creciente,
se desplaza a otros que son menos eficientes, a esto llaman los economistas valor
agregado. Si no tengo la capacidad de invertir para mejorar el valor de mi merca-
dería llego a perder mercado, pero, esta inversión es cara porque supone innovación
tecnológica que no la puede pagar cualquier empresa, para poder financiar el valor
agregado deben ser grandes inversiones. Estas inversiones deben ser de alguna
manera costeables sin recargar demasiado los precios si no su mercadería no se
podrá realizar en el mercado.
Entonces el cuadro se presenta, de una manera muy simple, con un aumento
de los volúmenes de producción para prorratear el costo por unidad producida, de
esta manera, ese alto costo implica que el valor agregado se distribuya en un gran
volumen de producción, entonces hay que producir a gran escala. Esta producción
exige a su vez un requisito, que haya alguien que sea capaz de comprarlo, es decir,
así como hay un gran volumen de venta tiene que haber un gran volumen de compra
que supone aumentar el volumen de los mercados, de lo contrario se llega a la crisis
de sobreproducción. La crisis de sobreproducción conduce a la crisis del capital.
Por lo tanto, la situación en la que nos encontramos en este momento, es que
el proceso de concentración de capital que había predicho Marx que supone: la
competencia, el valor agregado, la innovación tecnológica y la constitución de
grandes mercados, todo esto implica las llamadas “integraciones regionales”, in-
cluyendo las de América Latina. Por ejemplo digamos el mercosur, es parte de
éste fenómeno, el Tratado de Libre Comercio y la Unión Europea son expresión
de esto. Es decir, en este momento, estamos en la situación en que al capital no le
interesan países aislados con mercados pequeños de 5 millones de personas como
es el caso de Uruguay, a menos que sea parte de un gran mercado integrado de
300, 400 o 500 millones de personas.
Ese es el punto que la China pudo negociar muy bien porque su población
representa un mercado de más de mil cuatrocientos millones de personas, es un
gran mercado incluso en comparación con el país más grande de América Latina
como es Brasil que posee 170 millones de personas. Entonces desde el punto de
vista del mercado del capital transnacionalizado, lo interesante es: qué países in-
tegrados o países grandes como México, Brasil y Argentina generan una fuerza
económica, un bloque económico inmenso que tiene sus propios actores y están
también las empresas transnacionales sometidas, de igual forma, a este proceso de
555
03-21-Zemelman Hugo-El Proceso.indd 555 25/11/2014 04:08:42 p.m.
hugo zemelman
concentración. Y este es un proceso que continua a través de la fusión y eliminación
de empresas, este es un fenómeno económico que escapa del control de los estados.
Este proceso de concentración no tiene territorio, no lo controlan los gobiernos, ni
siquiera los gobiernos centrales; si ustedes analizan en Europa, las tasas de cesantía
son inmensas, por ejemplo, en Italia el desempleo llega casi a un 20 por ciento y
otro ejemplo es España, que tiene más relación con América Latina, es un país
imperial que a pesar de haber colocado sus empresa en Bolivia, en Argentina, sin
embargo no arreglan sus problemas internamente, el “¿por qué?” viene con el otro
fenómeno importante de la globalización que es: el valor de la producción, que se
puede medir en términos de Producto Interno Bruto (pib), no se acompaña con
el aumento de la tasa de empleo.
Este es un fenómeno estructural, porque la competencia, el valor agregado y
la innovación tecnológica suponen el desplazamiento de la mano de obra que se
está dando en un proceso más rápido o más lento, pero se está dando. Por ejemplo
en algunos países latinoamericanos como en México, se está utilizando la maquila
de propiedad trasnacionalizada norteamericana en la urgencia de aminorar costos
porque el proceso de producción cada vez está más robotizado.
Por eso, los gobiernos latinoamericanos tienen que tomar muy en cuenta el
problema, se está dando un desplazamiento de la mano de obra, de los capitales,
pero a la vez hay otros fenómenos acompañando el proceso de concentración y
desplazamiento de la mano de obra, que es el control del mercado.
Cuando se habla de “mercado mundial” de pronto se puede pensar que se está
hablando de una ficción, porque en verdad ese mercado mundial está controlado,
por ejemplo en Chile, un país cercano a ustedes, que por motivos de la dictadura
militar hizo una gran revolución tecnológica en materia productiva formando una
gran cantidad de empresarios medianos y grandes en la agricultura, en especial en
la fruta, hicieron una inversión tecnológica grande a veces con capital propio, estos
empresarios se dieron cuenta, en un momento determinado que, por ejemplo, la caja
de duraznos la estaba vendiendo en la fuente de producción a 5 dólares y puesto en
el mercado de Nueva York esa misma caja se podía vender en 25 dólares, enton-
ces dijeron que se estaba castigando al productor en los términos de intercambio,
concluyendo que el intermediario se llevaba la diferencia. Comenzaron entonces a
organizarse en cooperativas, también, hicieron una gran inversión de capital para
poder exportar frutas, como sabrán ustedes la exportación de frutas es una de las
556
03-21-Zemelman Hugo-El Proceso.indd 556 25/11/2014 04:08:42 p.m.
el “proceso” de la sociedad y el estado plurinacional
más delicadas porque la fruta se pudre muy rápidamente, hay una serie de factores,
hay que hacerlo en condiciones tecnológicas muy sofisticadas, como lo que se llama
“golpes de frío”, que sirven para congelar el proceso de maduración de la fruta
durante el periodo que lleva de sacar el producto del lugar de producción hasta el
lugar de colocación en el mercado final, y eso implica una inversión tecnológica.
Los empresarios hicieron ese esfuerzo además de fletar los barcos para llevar la
fruta a los puertos de Nueva York. ¿Qué sucede con los barcos? Si no se desembarca
el producto a tiempo la fruta se pudre en el barco. Estos empresarios no tenían el
control del puerto porque pertenecían a una de las pocas empresas transnacionales
que están encargadas del intercambio comercial. De esta manera las empresas
transnacionales controlan el proceso de colocación de la producción en el mercado
mundial. Se dice que es mundial, pero no lo es porque es un mercado controlado.
Los economistas están hablando ahora de “nichos de mercado” y el concepto
es muy apropiado porque en verdad son “nichos” porque, por ejemplo, en este
momento cuando hablamos de las materias primas y de los commodities tienen un
proceso de colocaciones controladas por mil mecanismos. Estos tres o cuatro hechos
son parte del contexto.
Sujetos sociales y proyecto político
En este contexto del capital globalizado donde se presentan algunos problemas
que son importantes de tener en cuenta por parte del propio sistema, el mero
funcionamiento financiero que yo he tratado de resumirlo en pocas palabras, no
es suficiente. Si no es capaz el sistema financiero globalizado de crear su propia
cubierta política, es decir, una estructura de un sistema político global, este sistema
no está constituido. Por eso hay una preocupación en los ideólogos de hoy, no existe
una integración política ni en la Unión Europea, aún teniendo puntos de mayor
integración económica, porque no ha logrado una integración política. Por ejemplo,
como lo dicen algunos expertos: tienen voceros comunes, pero no tiene voz común.
Es todavía difícil, para ellos, comportarse como un solo sujeto porque el problema
de construir un sistema integrado o global es más complejo de lo que te da una
economía global. No sólo supone entenderse con las pocas empresas transnaciona-
les que dominan la economía sino se trata de trabajar con la población civil en su
557
03-21-Zemelman Hugo-El Proceso.indd 557 25/11/2014 04:08:42 p.m.
hugo zemelman
conjunto. Ustedes recordarán cuando la Unión Europea, lo pongo como ejemplo,
trató de crear la “Constitución Europea” que era una manera de consagración del
Tratado de Roma y de otros acuerdos pero que fue rechazada mediante referéndum.
La gente todavía sigue defendiendo su identidad cultural y se está dando pa-
ralelamente un proceso interno muy complejo en que las viejas nacionalidades, las
viejas identidades culturales comienzan a reaparecer. Se tensa la confrontación entre
los galeses y los escoses contra los ingleses, echando al suelo la falsa integración
de Inglaterra porque existen tres naciones adentro que no se sienten identificadas
necesariamente. Estos países, aparentemente integrados aparecen como desinte-
grados en esas identidades culturales que están aplastados desde las monarquías
absolutas del feudalismo que son las primeras expresiones de un capitalismo
mercantil de integración de mercados internos que rompían con los feudos para
facilitar el funcionamiento de esa economía que había comenzado a constituirse en
las ciudades, en los burgos.
¿Cómo es que América Latina está respondiendo a la globalización del capital?,
¿cómo está respondiendo en el plano económico y político?
Yo creo, que se están dando pasos importantes en el plano político más que en
el económico. Existe una enorme lentitud en términos de la llamada integración
regional económica, este fenómeno podría expresarse en que la integración se
estaría subordinando de alguna manera a logias transnacionales, porque de una
forma más clara, muchas empresas llamadas nacionales aparecen como subsidia-
rias de las empresas transnacionales que van bloqueando una mayor integración.
Hay que destacar una tendencia de voluntad política de romper esta tendencia a
la desintegración de lo regional tanto en el mercosur como en el alba que son
expresiones de esta política. La voluntad política es una fuerza en desarrollo muy
importante en la medida en que las clases políticas vayan asumiendo con mayor
claridad el hecho de que si no se busca una integración económica y política, las
economías de estos países no tienen salida y porque la economía mundial está
controlada. Los intentos aislados difícilmente pueden tener resultados, por ejem-
plo, sólo la economía de California en EEUU es equitativa a la mexicana, si no
comprendemos esto, la posibilidad de seguir manejando el modelo económico por
vía exportación en aras de un mercado que no se controla nos podría llevar a una
situación riesgosa. Por ejemplo, en la minería, el problema no es vender mayores
cantidades de toneladas de minerales sino a qué precio se está vendiendo y con qué
558
03-21-Zemelman Hugo-El Proceso.indd 558 25/11/2014 04:08:42 p.m.
el “proceso” de la sociedad y el estado plurinacional
estabilidad, porque el precio lo fija el comprador que controla el mercado. Por eso,
menciono los esfuerzos de esa voluntad de integración tanto del mercosur y del
alba que no entran en contradicción.
Es en este contexto internacional donde hay que hacer consideración del pro-
yecto plurinacional. Quisiera comentar una relación entre proyecto de sociedad en
este contexto de la globalización y sujeto constructor del proyecto. Es decir, puedo
tener prefigurada una sociedad, y por tanto, un Estado, futuros, por ejemplo, en el
caso de la Constitución Política boliviana, está prefigurado el marco normativo de
lo que es un Estado y una sociedad plurinacional”, está ideológicamente definida.
Pero el problema está después de creada la condición institucional. A partir de la
Constitución Política surgen las siguientes preguntas: ¿qué sujeto puede potenciar
esas condiciones?, ¿cuál es el sujeto con mayor capacidad de construir un proyecto
plurinacional? Estas no son unas preguntas que se puedan responder solo en el
plano normativo o jurídico ni tampoco ideológico, esto implica plantearse el pro-
blema de los actores con capacidad de construir proyectos articuladores de carácter
plurinacional.
Esto nos lleva a hacernos otra pregunta, ¿cuáles son, más allá de lo político-
institucional, las condiciones políticas que se pueden conformar a partir de este
marco institucional que permita reconocer la capacidad para construir este proyecto?
Planteamos el problema de la siguiente manera: ¿cuáles son las políticas concretas
de potenciación de capacidades políticas de actores concretos que se pueden asumir
en el marco de la reforma constitucional?, ¿cómo potenciar a los actores diversos y
a la vez de potenciarlos reconocer sus límites? Porque si no conocemos sus límites,
son ideologizados, esto quiere decir que se les pediría algo que no pueden hacer.
Es muy presente en la historia de los procesos de cambios sociales en América
Latina la conformación de proyectos de sociedad con sujetos inexistentes en el
sentido que no tuvieron fuerza para impulsar ese mismo proyecto. La relación
del proyecto y el sujeto es fundamental, porque, en el plano ideológico y valórico
se puede inventar un proyecto de sociedad, se pude decir algo que parece justo
en términos sociales, económicos y culturales, pero su realización depende de la
existencia de un sujeto que lo lleve adelante.
Proponer un proyecto, es un discurso que me da una orientación a las decisiones
políticas en un largo período histórico, en su caso, construir una sociedad pluri-
nacional. Pero el otro problema que estoy planteando ya no es puramente ideoló-
559
03-21-Zemelman Hugo-El Proceso.indd 559 25/11/2014 04:08:42 p.m.
hugo zemelman
gico, planteo: ¿qué actor de este proyecto es capaz de mantenerlo, profundizarlo,
defenderlo y transformarlo? Y este, no es un problema del mismo orden porque
supone entender a los distintos actores en lo que tienen de específico, de ahí surge
la idea de potenciar a este sujeto desde lo que es, eso significa el reconocimiento de
las limitaciones que tienen, que son económicas, sociales, culturales e ideológicas.
No podemos inventar actores, es decir, uno de los errores está en pedir a un actor
más de lo que puede dar. Ese es el punto del ajuste que no es puramente ideológico
sino que es político. Y el ajuste es entre lo que requiere el proyecto de una sociedad
plurinacional y la capacidad de construir que tienen los actores concretos, no los
libros sino los actores, no los discursos sino los sujetos.
Si lo pongo en términos de su contexto local, esta pregunta sería: ¿cuál es la
potencialidad y limitaciones de las comunidades indígenas?, ¿cuál es la potenciali-
dad y limitación de los cooperativistas?, ¿cuál es la potencialidad y limitación de los
asalariados mineros?, ¿cuál es la potencialidad y limitación del gremialista?
Son preguntas concretas, que suponen un conocimiento de los actores, ¿hasta
dónde pueden ir?, ¿qué fuerza tienen para hacer avanzar este proyecto de sociedad
plurinacional? Pero no se puede inventar un sujeto, hay que conocer realmente la
dinámica interna de estos distintos factores porque eso supone: ¿cómo son las per-
sonas individuales que hacen parte de esos colectivos?, ¿cómo son estos colectivos?,
¿qué estabilidad tienen?, ¿qué grado de unidad tienen?, ¿qué formas de organización
son capaces de asumir?, ¿qué capacidad de alianzas tienen?, ¿cómo pueden superar
sus conflictividades externas e internas?
Todas estas preguntas no son de orden ideológico ni teórico sino son preguntas
concretas que tienen que ver con la construcción de un proyecto con esos actores.
Si esas preguntas no las tenemos claras estaríamos pensando en un proyecto de
sociedad plurinacional sin actores, y el riesgo, entonces, es que el concepto de so-
ciedad plurinacional no es más que algo ideológico que no termina en transformar
el discurso político en prácticas concretas. Eso hay que asumirlo.
De los principales errores del pasado en muchos países fue haberles pedido
demasiado a los campesinos, fue haberles pedido demasiado a los obreros y ahora
aparecen responsables del fracaso, pero se les pidió más de su capacidad. Los actores
responden a sus condiciones materiales, esto lleva a otro problema: ¿qué políticas
concretas hay que asumir para potenciarlos?, es decir, ¿qué políticas económicas
hay que asumir para potenciarlos?, ¿qué políticas educativas hay que asumir para
560
03-21-Zemelman Hugo-El Proceso.indd 560 25/11/2014 04:08:43 p.m.
el “proceso” de la sociedad y el estado plurinacional
potenciarlos?, ¿qué políticas de salud hay que asumir para potenciarlos?, ¿qué po-
líticas de movilización social hay que asumir para potenciarlos?, ¿qué políticas de
organización hay que asumir para potenciarlos?, ¿qué políticas de financiamiento
de actividades hay que asumir para potenciarlos?, ¿qué políticas de asesoramiento
técnico hay que asumir para potenciarlos?, ¿qué políticas de comercialización hay
que asumir para potenciarlos? Pues las políticas se diseñan para actores determinados
que justifican ser atendidos por esas políticas, en la medida que se los considera
como sujetos constructores de un proyecto plurisocietal nacional y no por el gusto
de darle asistencia o subsidio o en una lógica clientelista.
Estoy hablando de políticas de asistencia en las que esos sectores sociales son
concebidos como constructores de un proyecto plurinacional y que esa misma
exigencia política tiene que entender que esos actores sociales no necesariamente
van a comprender lo que es un proyecto de sociedad plurinacional sino es a través
de la realización de sus propios proyectos que pueden tener en su cotidianidad de
vida presente, tal vez algunos más y otros menos.
Es un proceso de maduración del actor como una especie de estímulo político
de múltiples políticas para que salga desde su necesidad, desde sus propias rei-
niciaciones, desde su mundo de vida, que es también su mundo de necesidades
económicas. Y, desde ese lugar, se vayan incorporando a un proyecto que los incluya
al proyecto de la sociedad plurinacional, en tanto, se transforma ese proyecto de
sociedad plurinacional en garantía, a su vez, en seguridad de ese mismo actor para
reproducirse en el futuro, sobre todo si se tiene un contexto internacional tan adverso.
O sea, una sociedad plurinacional no es simplemente un hecho de respeto a las
culturas, es una manera de encontrar la fuerza social múltiple en un país, para resistir
el bloqueo y la agresión internacional absoluta, bloqueo en términos de desinfor-
mación, de exclusión y también de agresión en la inversión externa, en los términos
de intercambio, por ejemplo, cuando se negocia los precios de las mercancías. Al
mismo tiempo, también está la relación con los bancos, porque cada vez son menos
los bancos de desarrollo y cumpliendo simplemente funciones de especulación,
parece como si fuera un banco disponible teóricamente pero que no está disponible.
Todas esas son formas de agresión para suplantar un gran proyecto internacional
mediante las grandes empresas extranjeras. Esto es algo que hay que tomar en
cuenta porque las empresas y bancos son actores reales junto a su capa intelectual
que manipulan el mundo de la simbología mediante los medios de comunicación.
561
03-21-Zemelman Hugo-El Proceso.indd 561 25/11/2014 04:08:43 p.m.
hugo zemelman
La sociedad es un gran protector y un gran espacio de actores que estuvieron
excluidos en una explotación oligárquica heredada del orden colonial. Por eso
fundamental diseñar políticas, que son múltiples, desde una exigencia valórica
fortaleciendo un proyecto de construcción de una sociedad plurinacional, pero
a partir de los sujetos que son capaces de construirla y reconstruirla a través de
políticas concretas que suponen:
En primer lugar, hay que estar muy vigilante respecto de lo que implica el dis-
curso ideológico, aquí surge un primer problema, dicho así, parece como elemental
pero es complejísimo porque está detrás de éxitos o fracasos. Esto es: ¿cómo acomodo
el espacio y el tiempo en que se realiza un proyecto concreto de un actor social con
el espacio y tiempo del proyecto de sociedad del Estado plurinacional? Aquí en
Bolivia el problema también es: ¿cómo el grupo es capaz de ajustarse como actor
a las exigencias del proyecto plurinacional a través de políticas? Resolverlo, no es
sencillo, porque supone tener en cuenta una cuestión muy importante, que es, la
adecuación muy dinámica entre el proyecto de orientación político ideológico de
la sociedad plurinacional y los sujetos. Y ese acomodo, esa adecuación, es funda-
mental, estos grupos tienen su actividad económica, sus espacios de organización
y su reproducción como colectivos.
Eso es lo que estoy llamando “el acomodo del sujeto al proyecto y del proyecto
al sujeto”, aquí no se trata de acomodar el sujeto o lo sujetos que existen, que se
están estimando o construyendo como posibles, como posibles constructores del
proyecto y no acomodarlos mecánicamente sino al revés: acomodar el proyecto a
las posibilidades de los actores.
Aprender de la experiencia del pueblo chileno
Hay una experiencia en la que esto sucedió. Voy a dar el ejemplo de Chile, en la
Unidad Popular con Allende, estaba el Partido Comunista1 con su organización,
con sus demandas, con sus concepciones de sociedad, estaba también el Partido
El Partido Comunista de Chile tiene sus orígenes en el Partido Obrero Socialista (pos), fundado
1
el 4 de junio de 1912.
562
03-21-Zemelman Hugo-El Proceso.indd 562 25/11/2014 04:08:43 p.m.
el “proceso” de la sociedad y el estado plurinacional
Socialista2 de inspiración marxista con militancia, con sus demandas, con sus con-
cepciones de sociedad, con su base electoral, los dos eran actores concretos, además
estaban los sindicatos, las sociedades mutualistas y movimientos culturales, desde
quiénes —y a través del liderazgo carismático de Allende—, surge un proyecto
de sociedad que fue madurando 10 años desde 1952 a 1964 que se llamó Unidad
Popular de Chile, del que se llegó a decir que era el proyecto de socialismo de
Chile. Se comenzó a construir todo un discurso ideológico, el proyecto se llamaba
sociedad nueva, que aparte de tener a los partidos y los grupos ya mencionados
tenía una masa no organizada que no era ni comunista ni socialista que podríamos
llamarla masa “Allendista”. ¿Qué pasó? Ese proyecto fue absorbido por los actores
reducidos a su escala, esa enorme potencialidad se tradujo en cifras electorales,
por lo tanto, a esa gran masa se terminó por transformarla en masa electoral, por
esa razón la fuerza social se redujo a la fuerza electoral y, a su vez, en una fuerza
electoral fragmentada en zonas de influencia electoral y entre los distintos actores
políticos. En consecuencia, el movimiento que representaba Allende no era la
sumatoria de esa masas electorales, no era la sumatoria del Partido Comunista
ni del Partido Socialista ni, mucho menos, del sindicato porque en esta realidad
no se dan sumatorias, aquí lo que se dan son condensaciones que, a veces por la
historia política del país, no están dadas por ninguna organización. Las coyuntu-
ras se expresan a través de figuras o de liderazgos carismáticos y en esta lógica de
atrapamiento de la influencia del liderazgo que era el de Allende, tenía esa masa
enorme que incluía a la de los partidos políticos como actores construidos a los que
se agregaba mucha más influencia al transformarse en campo de disputa electoral,
por lo que evidentemente se debilitó.
Lo que quiero señalar aquí es, que en lugar de darse el proceso de adecuaciones
de los actores a las necesidades del proyecto, se dio a la inversa, el proyecto se redujo
a lo que los actores podían hacer, con la idea de que la sumatoria de actores es el
equivalente de líder. Y, eso no es así, si a esto agregamos que esta falta de claridad
en términos de ajustar los actores constituidos, organizados, con discursos a los
requerimientos del nuevo proyecto de sociedad, el gran obstáculo —para que se
2
El Partido Socialista de Chile (ps) es un partido político chileno de izquierda fundado el 19 de
abril de 1933
563
03-21-Zemelman Hugo-El Proceso.indd 563 25/11/2014 04:08:43 p.m.
hugo zemelman
diera ese ajuste, para que realmente se realice la construcción de ese proyecto—,
fue fundamentalmente ideológico, vinculado a grupos de presión y a la burocracia
partidista. En un palabra, predominaba la lógica de fragmentación social por encima
de lo que el momento histórico requería, que era absolutamente lo contrario, que
era una aglomeración de lo social y no una fragmentación porque el problema que
se estaba planteando era el de refundar a los actores, el de crear a los actores del
proyecto y no reducir el proyecto a los actores.
Esto se ha repetido en muchos países y, tal vez en demasiados, ahí es donde se
pierden oportunidades históricas cuando no se sabe distinguir la gran concepción
ideológica de una nueva sociedad con lo que aparece la menudencia ideológica
de los juegos de interés. Cuando lo ideológico, desplaza a la necesidad de una
constante revisión de su discurso ideológico, se presenta la necesidad de un cons-
tante problematizar. Esa es una responsabilidad política de los dirigentes. Y, si
los dirigentes no son capaces de problematizar su discurso ideológico, se pierden,
si los dirigentes no son capaces de problematizar su propia apuesta ideológica en
función de las coyunturas, en función de lo que es la realidad de la economía, la
diversidad de intereses, sino es capaz de problematizar para poder transformar
esas demandas en fuerzas reales que enriquezcan y se incorporen a todo el discurso
ideológico, es pues obsoleto. La gente termina en no creer en el discurso, aparece
el fenómeno de inventarse realidades.
Este cuestionamiento supone entender que cuando se construye un proyecto
de sociedad es un proceso muy dinámico, por tanto, supone dar cuenta en las dis-
tintas coyunturas para poder avanzar de acuerdo a lo que la historia lo hace como
posible, sino es así, hacemos un juego puramente de valores en el que terminamos
por inventarnos lo que en ese momento fue la clase obrera, el campesinado, los
pueblos indígenas, etcétera. Cuando uno hablaba, por ejemplo en el caso de Chile,
con un dirigente de una organización de base y preguntaba como ve el proceso (en
el caso de la Unidad Popular) y lo confrontaba con el discurso del dirigente del
comité central, o de la comisión política, eran dos discursos totalmente diferentes.
Mientras que el señor de arriba seguía enamorado de sí mismo, enamorado de su
propio discurso, en un narcisismo ideológico, que se da con mucha frecuencia, en
sus discursos se impulsaban ideas hasta el punto de un conflicto con la burguesía
en el terreno militar, en circunstancias en las que no se tenía fuerza militar, eso era
una irresponsabilidad política. Pero aparecía como congruente ideológicamente y
564
03-21-Zemelman Hugo-El Proceso.indd 564 25/11/2014 04:08:43 p.m.
el “proceso” de la sociedad y el estado plurinacional
al contrario del dirigente de base3 que decía: no podemos ir como vamos, tenemos
que ir más lento, tenemos que darle al proceso otro ritmo, hay que resolverle el
problema a la gente, no podemos postergar indefinidamente sus necesidades. La
gente no está siempre eternamente dispuesta al sacrificio, eso hay que entenderlo
políticamente y, que la gente no esté dispuesta al sacrificio no es ser reaccionario,
es simplemente un acto de sobrevivencia.
Lo ideológico del proyecto y las necesidades del pueblo
Entonces hay que manejar el concepto de sobrevivencia, que pasa por el sistema
de necesidades en el marco de un gran discurso ideológico, para que la resolución
de sus necesidades no sea simplemente un acto de asistencia social sino que tenga
un sentido en términos ideológicos, es decir: “vamos a resolver el asunto de la
alimentación, de la vivienda, etcétera, pero de a poco dentro de mi capacidad y
en esta gran perspectiva del proyecto es que te estoy invitando a participar, pero
no con palabras, sino también, con políticas concretas que te van resolviendo los
problemas de necesidades”.
Hay que poner en movimiento la subjetividad, a partir de ahí, ir resolviendo
el sistema de necesidades en el marco del puente ideológico. Y esto planteó un
problema importante, que es: ¿cómo manejar el tiempo del discurso ideológico
atemporal y el corto tiempo de la vida de la gente? La gente ve los procesos no en
el gran tiempo de la historia como lo puede ver un ideólogo, lo ve todos los días,
lo importante es que las personas no vean al proceso en una lógica clientelista, en
una lógica de sobrevivencia sin perspectiva, sino que lea el proceso en su sistema
de necesidades a partir de las políticas que las están potenciado efectivamente pero
con la perspectiva del proyecto, en el horizonte del proyecto histórico. Y esta es una
lucha fundamental, pasa porque la gente vaya resolviendo sus necesidades en otro
horizonte valórico, que rompa ese horizonte valórico con el imaginario del discurso
conservador que se hereda y que se impone en algunos países a través de los medios
de comunicación. Ese imaginario impuesto por el capitalismo globalizado, pues,
3
El sentido común gramcsiano estaba en el dirigente de base, no arriba.
565
03-21-Zemelman Hugo-El Proceso.indd 565 25/11/2014 04:08:44 p.m.
hugo zemelman
ahí se encuentra su fuerza porque le dice a la gente: “yo te doy para vivir”, “no te
preocupes me estoy preocupando de tu vida”.
Estos dos problemas son muy claros, ¿qué es cuidarse de los ideologismos? La
ideología es el gran rumbo, me da la gran dirección que me permite invitar a la gente
y movilizarla, pero no funcionaría si no existieran políticas concretas que midan
entre el horizonte valórico y la vida concreta de la gente.4 Y eso parece, como yo lo
escuchaba en aquella época, un planteamiento burgués reaccionario porque aquí lo
que cuenta es solamente la movilización de las masas. Considero que no es así, por-
que no tiene que estar reñido lo uno con lo otro, por ejemplo, en la revolución rusa:
¿qué es lo que le permitió a Lenin ganar?, ¿fue la conciencia política del proletariado
ruso o no fue? Lo que le permitió a Lenin ganar fue una cosa muy elemental, el
deseo de paz, deseo de terminar con la guerra y lo supo aprovechar, tanto así que
cuando manda a Trotsky para negociar la paz con los alemanes, Trotsky “ideólogo”
dice: No firmo la paz, pero acepto una suerte de suspensión de actividades milita-
res. Llega a Moscú y le presenta este mensaje a Lenin, quien es más pragmático
y Lenin dice: usted está demente, lo que hay que hacer es aceptar la paz porque la
necesitamos en este momento, lo demás es secundario. Este mismo Lenin nombra
a Trotsky para organizar el Ejército Rojo y, ¿con quién organiza el Ejército Rojo,
con lo hiper-ideológico? No, sino con los que saben organizar fuerzas armadas y se
hace acompañar con los oficiales zaristas que, con la inyección ideológica de Trotsky,
permiten aportar la técnica de organización del Ejército Rojo.
Si no sabemos manejar el equilibrio que hay entre la concepción ideológica
como gran concepción de horizonte y el vínculo de la vida de los grupos huma-
nos concretos con las políticas concretas —sean urbanos o rurales, sean mineros
o comerciantes—, termina por perderse la relación entre los sujetos que se están
invitando como constructores del gran proyecto de nueva sociedad. El proyecto
se queda sin sujetos y los sujetos que podrían haber sido potenciados en el marco
de ese gran proyecto de sociedad, vuelven reducidos a sus propios proyectos de
reproducciones porque ahí está su vida. El problema es muy complejo, yo lo traigo
desde la experiencia chilena, pero también se ha vivido en México y la experiencia
Cubana sería muy digna de analizar desde otra perspectiva.
Cuando hablo de la vida concreta de la gente, estoy hablando de los colectivos no de los
4
individuos.
566
03-21-Zemelman Hugo-El Proceso.indd 566 25/11/2014 04:08:44 p.m.
el “proceso” de la sociedad y el estado plurinacional
Si no se entiende que la construcción de un proyecto supone muchos actores
no sólo un actor, pero lo que es más importante, supone que esos actores se sientan
constantemente interpelados en ese proyecto. Y ahí hay un juego dialéctico entre
el proyecto y los actores porque aquí se da unos procesos simultáneos de trans-
formaciones, y es evidentemente en los que construyen el juego, un juego entre
actores políticos que construyen un proyecto, más aún cuando se trata de proyectos
complejos altamente demandantes, en términos de compromiso político a partir de
situaciones de difícil subsistencia. Aquí hay un aspecto, la experiencia muestra cómo
responde a las consideraciones anteriores y qué tienen que ver con el tránsito de
lo ideológico a lo político: ¿cómo hago viable el discurso ideológico? La viabilidad
del discurso es el problema central.
Las condiciones de viabilidad son lo que hace posible una medida, lo que supone
que tenga que entender una medida determinada. Si no la tengo clara, esa medida
puede ser contraproducente, por ejemplo, en el gobierno de Allende una de las
primeras medidas de reajuste de sueldos masivo, dirigido a los sectores medios
y también populares con la idea de ganarse a las capas medias que en Chile eran
actores significativos en la correlación de fuerzas. El problema se presentó no en
el sector económico, sino en el simbólico. Comenzó a surgir en el sector medio la
diferenciación social y se comenzó a pensar que las políticas distributivas de ingreso
están socavando las diferenciaciones sociales. Los pronunciamientos de la derecha,
que se encontraba arrinconada en ese momento expresaban la insidia que perfilaba
una expropiación de la propiedad urbana, que en ese momento coincidían con la
reforma agraria. Miren la habilidad de los discursos, cómo pueden invalidar me-
didas que objetivamente se las pueden considerar correctas. Lo que demuestra es
que el comportamiento no estrictamente económico de los grupos, es mucho más
complejo, sino se puede presentar factores de identidad o ciertas pautas incluso de
diferenciación, que hay que tomarlas en cuenta, no en un sentido de explotación o
exclusión, sino en el derecho de la diferenciación.
Otro ejemplo está en la reforma agraria, se dotó de tierras a los campesinos sin
ningún proceso previo de formación, lastimosamente sucedió que los campesinos
comenzaron a tomar el papel de su patrón hacendado anterior lo que llevó a un
despilfarro de los recursos agrarios. Y, hay que aclarar que estas medidas que ven
unilateralmente, de tipo economicista o estructuralista, tienen en el presente un
conjunto de dimensiones que siempre están asociados a las políticas. Esta proble-
567
03-21-Zemelman Hugo-El Proceso.indd 567 25/11/2014 04:08:44 p.m.
hugo zemelman
mática, es fundamental entenderla en el diseño de las políticas, es decir, las políticas
que van introduciendo el gran discurso que perfila un horizonte ideológico en
tácticas concretas, pero esto supone saber manejar las instituciones, esto supone
saber abordar el problema de la gestión de políticas. Y aquí entra un equilibrio
muy importante: ¿cómo el manejo de una institución encargada de determinados
paquetes de políticas de educación, económicas, etc., puede tener equilibrios en las
dimensiones ideológicas y en las dimensiones técnicas? Es decir, lo peor que puedo
decir de mi experiencia, es confundir el papel del activismo social con el papel
profesional capacitado que puede diseñar políticas, que en Chile los dirigentes con
una gran capacitación de organización y movilización eran pésimos funcionarios.
Esos problemas tienen que ver con la posibilidad objetiva de crear condiciones
de viabilidad para que las políticas estén al servicio del proyecto y no lo socaven
como ocurrió en muchas experiencias. En lo personal a mi me consta, por ejem-
plo, en la política agraria en la Unidad Popular, el manejar una institucionalidad
es fundamental para un proceso, que tiene sus propias exigencias, porque es el
funcionamiento del Estado o para ponerlo de otra manera, es el funcionamiento
concreto del poder al servicio de un proyecto ideológico. Si eso no lo entende-
mos, nos quedamos en el puro juego de discursos, en el puro juego de grupos de
presión; que se disputan entre sí, congruencias ideológicas, sin importar si son o
no capaces de manejar esa ideología en políticas concretas, cuando de lo que se
trata, es intentar manejar políticas concretas que permitan traducir en práctica a ese
discurso, que ha definido a la población, un horizonte de liberación, un horizonte
valórico vinculado a una nueva sociedad.
Pero no alcanza la congruencia ideológica porque aquí no se trata de remplazar
el discurso ideológico por lo técnico, se trata de que lo técnico pueda traducir a lo
ideológico, por lo tanto, se trata de formar a la gente que es parte de los actores, del
sujeto social, en esas dos dimensiones. Desde el compromiso ideológico o valórico,
en términos de las definiciones de instrumentos que se traducen en políticas que
van desde políticas jurídicas concretas a políticas más sectoriales. Este es un punto
fundamental, porque entonces sí se comienza a dar el juego entre las exigencias del
proyecto y las posibilidades de los sujetos. A los sujetos hay que ayudarlos a trans-
formarse, a entender a través de políticas concretas: ¿cuál es el papel del sujeto en
el proyecto que les está incluyendo? Respetando sus identidades, sus intereses y sus
propias demandas, pero a la vez aprendiendo o permitiendo que ellos entiendan que
568
03-21-Zemelman Hugo-El Proceso.indd 568 25/11/2014 04:08:44 p.m.
el “proceso” de la sociedad y el estado plurinacional
también se están transformando. Por ejemplo, el grupo “X” como los mencionaba
que se están concibiendo como actores constructores del proyecto plurinacional, si
no entienden que a su vez el proyecto les está transformando para mejorar, eviden-
temente se trasforma en especie de un grupo de presión o en clientelista, entonces
caemos en una lógica colonial, esperando que el gobierno me resuelva mis demandas
y eso termina por socavar el proyecto.
El proyecto es el espacio de potenciación de los actores, de potencias tanto para
sus intereses como para el mejoramiento de sus propias actividades de producción,
de educación, etc. y así vayan en ese conjunto de actividades mejorando las condi-
ciones nacionales. Esto es fundamental, por el contexto desfavorable, este no es un
contexto del capitalismo nacional, no, aquí hay un capitalismo que no tiene país,
que no tiene territorio, que no tiene dueño, estamos en el contexto de bursatilización
del capital y debemos entender que tiene su propia lógica.
El sujeto en la construcción del proyecto de la
sociedad y el Estado plurinacional
Hay que comprender lo que significa el discurso ideológico y el discurso práctico
porque si yo lo veo en términos más amplios esto apunta al problema del papel
de la educación y de la información. Entonces la construcción de una sociedad
plurinacional es un proceso lento, largo que no termina, que siempre se está con-
solidando, no es como la tierra prometida de Moisés, verla pero nunca llegar a ella.
La construcción de una sociedad plurinacional es la constante lucha por la justicia,
la constante lucha por la igualdad y la constante lucha por la no exclusión, supone
una conciencia de la gente en la educación porque nos estamos moviendo en todos
los tiempos posibles, nos estamos moviendo del largo tiempo de la concepción del
horizonte, del nuevo proyecto, pero también nos estamos moviendo en el corto
tiempo, es decir el de las políticas que está aduciendo a ese horizonte, dando con-
tenido para la vivencia inmediata de la gente. Esa es la relación del largo tiempo
del proyecto y del corto tiempo de la vida en lo inmediato.
El largo tiempo de un proyecto se construye desde los cortos tiempos, en mo-
mento en que la gente toma decisiones todos los días, es decir, cuando todos los
días reclama, cuando todos los días hace presente sus derechos y exige, cuando
569
03-21-Zemelman Hugo-El Proceso.indd 569 25/11/2014 04:08:44 p.m.
hugo zemelman
todos los días toma decisiones para darle concreción a esta visión de sociedad,
que en definitiva, es como la gran protección. Porque el proyecto está asociado a
esa gran protección, en tanto, en una sociedad plurinacional, lo que ustedes están
conformando posee una gran fuerza, es una multifuerza, son muchas fuerzas arti-
culadas que les permitan generar espacios de garantías de sus propios días, desde
sus propias diferencias que tienden de lo individual a lo grupal.
Ustedes han logrado lineamientos fundamentales que son iniciales, ustedes
mismos desde su propia experiencia diaria tanto grupal como individual, exigiendo
nuevas demandas, nuevos contenidos, a través de un enriquecimiento sucesivo.
Porque esa es la realidad de las cosas, los hombres y mujeres crecen en el proceso
de cambio, pero si nos alejamos de ese proceso de cambio o proceso de construcción
de proyecto plurinacional, no existiría más que en el discurso. Para que no pase
esto, tiene que ser realmente una construcción de prácticas y tienen que sentirlas
como propias. Por esa razón, las medidas de corto plazo existen para atender las
demandas, las inquietudes y las expectativas, así se puede ver la transformación de
las personas en conjunto, con proyecto.
Se trata, por lo tanto, de hermanar la concepción de sociedad en el plano valórico
y en el “¿Qué hacer?” de cada quién, en su ámbito de competencia que tiene que
resolver en términos concretos el médico, el ingeniero, el educador, etc. por ejemplo,
el educador no puede enfrentar a su estudiante con pura ideología, debe saber como
formarlo y eso supone traducir las concepciones de niño que supone la sociedad
futuro, pero esta concepción no es suficiente en sí misma, tiene que traducirse en
un discurso pedagógico congruente con esa exigencia valórica.5 Lo mismo el mé-
dico no atenderá a sus pacientes con pura ideología sino con conocimientos y una
práctica médica precisas, lo mismo el ingeniero, etc., de otro modo nos quedamos
en la estratósfera ideológica, que es lo que el orden imperial requiere.
En Bolivia, tienen un escenario dibujado: un conjunto de instituciones nacionales
en el plano normativo; tienen dibujada esa concepción de futuro, que además se
traduce en la conformación de posibilidades muy concretas llamadas autonomía;
tienen a su vez que recuperar memorias tecnológicas de los campesinos y los mine-
ros; tienen un enorme capital no sólo político sino también económico para poder
La educación en términos que se quede como conciencia, en un lenguaje adecuado a la demanda
5
del proyecto y eso supone una discusión técnico-pedagógica.
570
03-21-Zemelman Hugo-El Proceso.indd 570 25/11/2014 04:08:44 p.m.
el “proceso” de la sociedad y el estado plurinacional
realmente actualizar esas potencialidades que se contiene en tantos actores que,
en la medida en que se actualiza en términos del proyecto de la sociedad, pueden
contribuir para que ese proyecto se vaya construyendo al incluirlos.
El proceso avanza en la medida que sea capaz de reconocer los puntos de ac-
tivación, lo que yo llamaría los puntos de potenciación que hay que reconocerlos
momento a momento y tener claridad en términos de lo que se está haciendo, tener
claridad respecto de lo que se decide. Para eso, ser muy exigentes en términos de la
información porque también está muy asociado, en la lógica del poder donde se dan
fenómenos aparentemente menores, pero son decisivos en la toma de decisiones,
a veces se toman decisiones regionales o nacionales en entornos muy cerrado que
carecen de visión de lo que está pasando en la sociedad. La información cumple
dos funciones: la primera es crear compromiso con el proyecto a través de una
transparencia y, lo segundo, permite ir creando ese espacio de comunicación, ese
enriquecimiento de cada uno a través de una información que circule sobre lo que
acontece, incluyendo los errores que son parte de la experiencia, siempre que se
asuman como tales y no se oculten. De esta forma, se va enriqueciendo la subjetivi-
dad de cada uno, lo que se llama “la escucha”, porque el estar escuchando cómo sé
lo que tú haces porque tú me lo cuentas y yo también puedo contarlo para que me
escuches, eso implica una especie de expansión de cada uno, es el enriquecimiento
de la subjetividad que contribuye al compromiso, incluso militante, del proyecto
que se está construyendo.
Pero quisiera terminar en este punto con una sola conclusión, que hay que
tener de forma muy clara, que los procesos de cambio son procesos de cada uno,
el cambio que se pretende en la sociedad es el cambio en uno y el cambio en uno
es también lo que construye el enriquecimiento del cambio de sociedad. De otro
modo, se cae en modelos muy externos que no comprometen a las personas. Una
diferencia que tiene Cuba con Europa del Este es el trabajo que realizó Cuba en
esto que estoy diciendo, de la subjetividad de la gente, por eso están preocupados
en los valores de la gente, están preocupados en la juventud, están preocupados
en que la gente se sienta parte del proyecto de sociedad. Es por esta diferencia
que se dan fenómenos inéditos, por ejemplo, las relaciones del gran proyecto y la
vida de la gente en donde puede haber muchas discrepancias con el gobierno pero
no necesariamente del proyecto. Hay un punto de irreversibilidad en Cuba, es
posible que echen muchas cosas abajo y que cambien muchos modelos, pero hay
571
03-21-Zemelman Hugo-El Proceso.indd 571 25/11/2014 04:08:45 p.m.
hugo zemelman
como una conquista cultural, hay como una derrota del colonialismo culturalmente
hablando, hay una reivindicación de la autonomía personal y eso es una conquista
política incalculable. Puede haber bloqueo, pueden haber errores económicos, pue-
de haber crisis financiera, puede haber déficit de divisas, puede haber carencia de
abastecimiento en algún momento, pero hay una gran conciencia que también es el
producto del proceso porque se pudo lograr trasformar a la persona no solamente
externamente sino internamente.
Eso les planteo a ustedes para construir en el proceso de la sociedad plurinacional,
es muy importante crear esa conciencia de la nueva sociedad en los niños y los ado-
lescentes. Y también crear esa conciencia en las minas, entre los cooperativistas, entre
las comunidades indígenas, entre todos los grupos que son actores-constructores,
así como en la educación de las nuevas generaciones, en ese mismo plano es que la
información envuelve a lo valórico de las necesidades vitales de los bolivianos de
hoy. Yo creo que la capacidad de trasformar al hombre con el proyecto es lo que
puede dar fuerza y darle la irreversibilidad a este proceso.
572
03-21-Zemelman Hugo-El Proceso.indd 572 25/11/2014 04:08:45 p.m.
Fortalecimiento del Estado desde el horizonte
del postulado de la disolución del Estado*
enrique dussel
La tesis podría formularse de la siguiente manera:
Las exigencias políticas del presente latinoamericano y mundial, ante el avance siempre
avasallantes de las prácticas del neoliberalismo del capitalismo globalizado determina
la necesidad del fortalecimiento del Estado federal o regional —económica, cultural, mi-
litar y políticamente— de los países poscoloniales o no centrales en vías de liberación,
mientras que una cierta extrema izquierda (en esto coincidente con el Estado mínimo
del mismo neoliberalismo económico) proyecta la “disolución del Estado” de manera
empírica y estratégica, lo que le lleva tácticamente a proponer cambiar el mundo
desde el nivel social sin intentar políticamente ejercer el poder delegado del Estado
(de un nuevo Estado), como medio de liberación nacional y popular. Sin embargo,
el fortalecimiento de un Estado democrático no se opone al postulado (como “idea
regulativa” crítica) de la “disolución del Estado” —si se entiende bien la cuestión.
Esto supone elaboración de teorías sobre el Estado que desvían la atención de las
urgencias políticas necesarias para la liberación de los pueblos en general, y especial-
mente latinoamericanos. Se trata entonces de teorías que distorsionan la estrategia
política, dividiendo fuerzas y proponiéndose proyectos que son en realidad “ilusiones
trascendentales”, como le denomina el Premio Libertador al Pensamiento Crítico
del 2005, Franz Hinkelammert.
* Conforma el segundo apartado del “Cap. ii. Democracia participativa, disolución del estado
y liderazgo político” del libro Dussel, Enrique. Carta a los indignados. México, la Jornada editores,
2011. Se publica con el permiso del autor.
[573]
03-22-Dussel Enrique-Fortalecimiento Edo.indd 573 25/11/2014 04:09:37 p.m.
enrique dussel
Se trata de un tema central dada la importancia del ejercicio del poder político
en este momento crítico de América Latina y el mundo. Abordemos entonces la
“cuestión política”1 —y no sólo el problema del Estado— en el pensamiento del
gran crítico del siglo xix.
Partamos de la descripción que hace del tema István Mészáros,2 el célebre
alumno húngaro de G. Lukács. Desde el inicio de su obra Más allá del Capital el
pensador marxista cita un texto de Marx de la última página de La miseria de la
filosofía:
La clase obrera sustituirá, en el curso de su desarrollo, la antigua sociedad burguesa
(civil)3 por una sociedad que excluirá las clases y su antagonismo, y ya no existirá
poder político [politische Gewalt4] propiamente dicho, puesto que ella es precisamente
la expresión oficial del antagonismo de la sociedad burguesa (civil).5
Mészáros argumenta en toda su obra que Marx defendió teóricamente, aumen-
tando a medida que pasaron los años, una “negatividad intransigente para con la
política”,6 debido “[a] al desdén por las restricciones política de la miseria alemana;
[b] a la crítica de la concepción de la política de Hegel […]; [c] al rechazo de
Proudhon y los anarquistas; [d] a las dudas extremas acerca de la manera como
se estaba desarrollando el movimiento político de la clase obrera alemana. Com-
Véase lo ya expuesto en el vol. 1 de nuestra Política de la Liberación [192-195], 391ss.
1
Mészáros, 2006. Véase igualmente el tema en el vol. 2 de la Política de la Liberación [335ss],
2
pp. 255ss.
3
“Bürgerlische Gesellschaft” significa tanto “sociedad burguesa” (por su etimología germana)
como “sociedad civil” (por su etimología latina), pero tienen actualmente una connotación com-
pletamente distinta. Escribir la palabra “burguesa” posee una semántica más crítica; “civil” tiene
una significación más neutra.
4
Habría que distinguir entre “poder” (Macht) y “violencia” o “coacción” (Gewalt), siendo que
en la traducción inglesa que cita Mészáros se traduce incorrectamente como “power” (Marx, 1975,
cw, vol. 6, p. 212, cit. Mészáros, 2006), lo que hace referencia a un contenido semántico que no
es exactamente lo que Marx está queriendo expresar, que podría traducirse mejor como “coacción”
o “violencia”, y no como “poder”.
5
Última página de La miseria de la filosofía (1847) (Marx, 1956, mew, 4, p. 182).
6
Mészáros, 2006, p. 559.
574
03-22-Dussel Enrique-Fortalecimiento Edo.indd 574 25/11/2014 04:09:37 p.m.
fortalecimiento del estado desde el horizonte del postulado
prensiblemente, entonces, la actitud negativa de Marx tan sólo podía, en el mejor
de los casos, irse endureciendo con el paso del tiempo, en lugar de ir madurando
positivamente”.7 Esta interpretación tiene extrema gravedad, porque las ambigüe-
dades político-históricos posteriores del “socialismo real” atribuidos primero a
Stalin, pasarían como su origen después a Lenin, y ahora, dada la complejidad de
su posición, al mismo Marx, interpretando empíricamente el postulado,8 como lo
propone Mészáros.
Todo se entiende mejor si recordamos que Marx efectuó biográfica y dia-
crónicamente tres tipos de críticas. En el primer período juvenil, se ocupó de la
“crítica de la religión”,9 ya que “el presupuesto (Voraussetzung) de toda crítica es
la crítica de la religión”.10 En 1842 supera esta primera problemática, de que “la
religión es el fundamento del Estado”,11 y se interna en la segunda etapa, la de la
¨crítica de la política”,12 ya que “la crítica de la teología es la crítica de la política”.13
Su Crítica a la Filosofía del Derecho de Hegel14 —a la que le dedicaremos algunas
reflexiones a partir de la hermenéutica de M. Abensour— es el descubrimiento
crítico del tema del Estado. Pero muy pronto, y pasando a un tercer momento
(desde el comienzo de 1844 en París), reflexiona Marx acerca del hecho de que la
organización política por excelencia: el Estado (en un mero horizonte formal), lo
7
Ibid.
8
Es decir, lo que para Marx era un postulado fue interpretado ingenuamente como un proyecto
o momento empírico histórico futuro. Marx de todas maneras nunca fue muy claro y dejó abierta
la puerta al equívoco.
9
Véase Dussel, 1983, pp. 159-222.
10
“Hacia la crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel”, Introducción (Marx, 1956, mew, 1,
p. 378).
11
Citando un texto de Hermes en la “Editorial del número 179 de la Gaceta de Colonia”, en
Marx, 1956, mew, 1, p. 90 (Marx, 1982, 1, p.224).
12
Véase mi trabajo “Sobre la juventud de Marx (1835-1844), en Dussel, 1983, pp. 159ss; y
en “Crítica de la Cristiandad y el origen de la cuestión del fetichismo”, en Dussel, 2007b, pp.38ss.
13
Introducción de “Hacia la crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel”, en Marx, 1956, mew,
1, p. 379: “Die Kritik des Himmels verwandelt sich damit in die Kritik der Erde […], die Kritik
der Theologie in die Kritik der Politik”.
14
El título de este trabajo varía, ya que en los manuscritos mismos de Marx tiene dos títulos.
Citaremos del mew, 1, p. 201: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie.
575
03-22-Dussel Enrique-Fortalecimiento Edo.indd 575 25/11/2014 04:09:37 p.m.
enrique dussel
que supone a la “sociedad burguesa (civil)” (como fundamento material). Esto le
permitirá el pasaje de la “crítica de la política” a la “crítica de la economía política”
(crítica que ejercerá desde ese momento de manera definitiva hasta el final de su
vida). La pérdida del interés teórico por la centralidad de la política, del Estado,
se producirá en esos años. No volverá ya nunca a la política como objeto principal
de su investigación teórica ni de su inclusión en el nivel estratégico-práctico de la
voluntad de transformación de la sociedad (que se emprenderá desde el ámbito
social y no ya del político), por lo que “no resulta en modo alguno sorprendente que
Marx jamás haya logrado trazar, aunque fuese los perfiles desnudos, de su teoría
del Estado […]. Por eso la elaboración de una teoría marxista del Estado [y de
la política en cuanto tal] —nos dice Mészáros— es tanto posible como necesaria
hoy en día”.15 Esta sería la política que Marx no escribió (por sus supuestos teóricos
y prácticos), pero que nos es inevitable intentar exponer.
Mészáros cita un texto de 1844, cuando Marx exclama:
Hasta los políticos radicales y revolucionarios buscan el fundamento (Grund) del
mal mismo no en la esencia (Wesen) del Estado16 sino en una forma determinada
de Estado, que ellos desean reemplazar por otra forma de Estado diferente. Desde
el punto de vista político (politischen Stadpunkt) el Estado y la institucionalización de
la sociedad no son dos cosas diferentes.17 El Estado es la institucionalización de la
sociedad (Einrichtung der Gesellschaft).18
Y reflexionando teóricamente Marx sobre la política agrega:
Mientras más poderoso sea el Estado, y en consecuencia más político resulte ser un
país, menos se inclinará a captar en el Principio [Prinzip] del Estado, y por lo tanto en
la actual organización de la sociedad […] el fundamento de los males sociales […]. La
Mészáros, p. 564. Ésta es la tarea que nos hemos propuesto.
15
Es decir, Marx ya piensa que el fundamento (o esencia en estricto sentido hegeliano) del Estado
16
(del campo político) es el campo social.
17
Para la Política de la Liberación sí se sitúan en dos campos diferentes.
18
“Glosas críticas al artículo El Rey de Prusia y la reforma social” (1844), en Marx, 1956,
mew, 1, p. 401: cw, 3, p. 197.
576
03-22-Dussel Enrique-Fortalecimiento Edo.indd 576 25/11/2014 04:09:38 p.m.
fortalecimiento del estado desde el horizonte del postulado
comprensión política involucra, precisamente, pensar dentro de los marcos políticos19
[…] El Principio de la política es la Voluntad [Wille].20 Cuanto más unilateral y, por lo
tanto, más perfecto sea la comprensión política, tanto más creerá en la omnipotencia
de la Voluntad.2122
De esta interpretación puramente formal de la Voluntad, Mészáros escribe:
la política y el voluntarismo alemán están, por lo tanto, casados y de la irrealidad de
los remedios políticos ilusorios emana el sustitucionismo inherente a la política como
tal: su modo operandi obligado que consiste en ponerse en el lugar de lo social. […]
Porque la cuestión se encuentra, según Marx, en cuál de ambas es la categoría ver-
daderamente fundamental: lo político o lo social.23
[…] De aquí que mantuviera su definición predominantemente negativa de la
política hasta en sus últimos escritos […] De manera que como la percibía Marx,
la contradicción entre lo social y lo político era irreconciliable.24
Para Marx, entonces, la acción humana libre podría desarrollarse plenamente
sólo después de la abolición o disolución: a) de la división del trabajo (involucrando
al trabajo asalariado), b) del capital, y c) del Estado (¿burgués o en general?25).
La acción política podía intervenir complementariamente a la movilización social
19
Aquí Marx anota precisamente las limitaciones del liberalismo, que autonomiza completamente
el campo político del campo económico-social. Pero a Marx se le evaporará un tanto el campo político
como político, en aras de su determinación material, social, según la interpretación de Mészáros.
20
Marx está pensando en el comienzo de la Rechtsphilosophie de Hegel (§ 34: “Der […] freie
Wille”; Hegel, 1970, 7, p. 92), pero no imaginaba que la “Voluntad-de-vida” (Lebenswille) (de un
Schopenhauer o tal como los hemos propuesto materialmente en nuestra Política de la Liberación
(Dussel, 2009), vol. 2 [250ss] o en Dussel, 2006, Tesis 2) es el momento material por excelencia
(no formal) de la definición de poder político: la vida humana misma (como potentia).
21
Cayendo así en un “voluntarismo” que no considera la determinación objetiva social, eco-
nómica, material.
22
Marx, Introducción; en Marx, 1956 (mew), 1, p. 402; CW, p.199.
23
Mészáros, p.532.
24
Ibid., pp. 532-533.
25
Y aún cabría la pregunta: ¿Disolución del Estado en general como proyecto histórico-empírico
o como postulado?
577
03-22-Dussel Enrique-Fortalecimiento Edo.indd 577 25/11/2014 04:09:38 p.m.
enrique dussel
(siendo esta última materialmente la esencial), porque el Estado no podía abolirse
a sí mismo (o por la acción directa como lo intentaba Bakunin o el anarquismo
ortodoxo), sino a través de lo social. Y, además, una vez cumplida la revolución
(es decir, en la situación pos-revolucionaria) se produciría igualmente la abolición
de la política:
La revolución en general, el derrocamiento del poder existente (der Umsturz der
bestehenden Gewalt) y la disolución (Auflösung) de la vieja relación, constituye un
acto político (politischer Akt). Porque el socialismo26 no puede ser llevado a cabo sin
revolución necesita ese acto político, así como necesita su destrucción y su disolución.27
Pero donde comienza su actividad de organización (organisierende Tätigkeit),28 donde
su objeto propio, su alma pasa a primer plano, allí el socialismo se despoja de su manto
político” (politische Hülle).29
Ésta era la diferencia con el anarquismo, como hemos indicado. Marx coincidía
con esta utopía de la participación directa en cuanto a postular la disolución del
Estado y la representación (como comienzo de la nueva situación de la verdadera
historia de la humanidad: la sociedad socialista), pero se diferenciaba por la es-
trategia y la táctica. El fin estratégico era el socialismo, y después de la revolución
desaparecía la política; la disolución del Estado era un medio; la táctica para lograr
dicho fin era esencialmente la movilización social, y la acción política puntual en el
momento revolucionario. Bakunin, en cambio, proponía en su esencia los medios
directos políticos para abolir el Estado,30 desentendiéndose de la crítica económica
y de la acción social:
Estamos ya en una situación “post-revolucionaria”, entonces.
26
Puede comprender la visión puramente negativa de la política.
27
28
Es decir, en la acción positiva y creadora pos-revolucionaria.
29
Marx, Introducción; en Marx, 1956 (mew), 1, p. 409; cw, 3, p. 206.
30
La social democracia posterior, como la de Bernstein, proponía utilizar la política (como
Bakunin), pero sin disolución del Estado (contra Marx), pero sin clara conciencia de la necesidad
de nuevo tipo de democracia participativa y de Estado. Además, inevitablemente en esa época, era un
política reformista, eurocéntrica o pro metropolitana (sin conciencia de las exigencias de liberación
del colonialismo y neocolonialismo del Sur del Planeta).
578
03-22-Dussel Enrique-Fortalecimiento Edo.indd 578 25/11/2014 04:09:38 p.m.
fortalecimiento del estado desde el horizonte del postulado
No entiende [Bakunin] absolutamente nada de la revolución social, tan sólo de su
retórica política. Las condiciones económicas simplemente no existen para él […] El
poder de la voluntad, y no las condiciones económicas, es la base de la revolución de
Bakunin”.31
Marx apuesta, en el largo plazo, al cambio profundo del metabolismo social,
siendo así que “el poder de la política está muy limitado en este respecto”32 —anota
Mészáros—. Se puede entonces comprender la conclusión del pensador húngaro:
“Todas estas determinaciones y motivaciones combinadas produjeron esa definición
negativa [de lo político en Marx] como hemos visto”.33 Y deja como anotación la
apertura hacia una estructura de amplia participación (económica en este caso,
pero que propondremos también en el campo político a lo largo de esta crítica de
la política) como solución estratégica:
En este sentido el desplazamiento estructural objetivo (en contraste con el político/
jurídico, insostenible en sí mismo) de las personificaciones del capital mediante un
sistema de autogestión genuina es la clave para un reedificación exitosa de las estruc-
turas heredadas.34
Esta negatividad con respecto a lo político, por ejemplo, permitirá a la Revolu-
ción de Octubre pasar del primer momento anarquista (del ya indicado “¡Todo el
poder a los soviets!”) a la mera administración pos-revolucionaria económico-social
desde arriba, desde el vanguardismo no democrático, no participativo pero tampoco
representativo, del Comité Central que políticamente intentando negar la política
empírica, y no entendiendo la disolución del Estado como un postulado, termina
en una administración puramente burocrática. Grave consecuencia política de no
haber sabido construir lentamente las categorías del campo político, como se efectuó
acertadamente en el campo económico. Es entonces comprensible la crítica política
31
“Anotaciones sobre El Estado y la anarquía de Bakunin” (Diciembre 1874-enero 1875; Marx,
1956, CW, vol. 24, p. 518). Explica todavía Marx: “Una revolución social radical está ligada a
determinadas condiciones histórica del desarrollo económico” (Ibid.).
32
Mészáros, p. 542.
33
Ibid., p. 556.
34
Ibid., p. 569.
579
03-22-Dussel Enrique-Fortalecimiento Edo.indd 579 25/11/2014 04:09:38 p.m.
enrique dussel
de Ernesto Laclau, pero, en nuestro caso, no intentando aceptar tampoco los equí-
vocos de la crítica de la social-democracia europea contra el dogmatismo marxista
ya en tiempos de Kautsky, porque en definitiva pretendían reformar el liberalismo.
Se trata más bien de partir de una construcción de nuevas categorías específicamente
políticas (no liberales o burguesas desde Hobbes en adelante) a la manera de como
Marx lo hizo con las económicas, desde el inicio más allá del capitalismo (de un
Adam Smith, por ejemplo).
Veamos, para aclarar aún más la cuestión, gracias al estudio de M. Abensour35
sobre lo político en Marx, los dos momentos claves de su vida intelectual. La tesis del
filósofo francés queda bien indicada en las líneas siguientes, y como primer momento:
Lo propio de la democracia insurgente36 [… no consiste en] concebir la emancipación
como victoria social (como una sociedad reconciliada) sobre la política [que es al final
la posición de Marx], que incluye la desaparición de lo político, sino en hacer surgir
esta forma de democracia, permanentemente, como una comunidad política contra el
Estado.37 La oposición de lo social y lo político se sustituye por aquella de lo político
y lo estatal […]. El Estado no es la última palabra de lo político.38
En el verano de1843 (en el tiempo de la “crítica de la política”) nos encontramos
con un Marx que todavía intentaba regenerar lo político.
En un segundo momento, en cambio, en el 1871 (momento ya muy avanzado
de su “crítica de la economía política”), era definitivamente escéptico de esa po-
sibilidad —y es esta posición negativa la que heredará buena parte del marxismo
posterior, siempre teniendo en cuenta la profunda complejidad y ambigüedad del
asunto, ya que el Partido Comunista era inevitablemente una institución propia
Abensour, 2004.
35
En la que consiste la propuesta de Abensour.
36
37
Esta contradicción propuesta por Abensour, un tanto anaquista, es innecesaria y ambigua,
como veremos.
38
Ibid., p. 19. Por nuestra parte, como es evidente después de todo lo explicado, no se trata de
levantar la comunidad contra el Estado en general (sino contra el Estado fetichizado, totalizado,
despótico), sino de crear un nuevo Estado, más allá de la Modernidad, del liberalismo y del anarquismo
(aunque partiendo de la verdad de este último y desarrollándolo en una democracia participativa sin
dejar de articularla con su dimensión representativa, por su parte redefinida).
580
03-22-Dussel Enrique-Fortalecimiento Edo.indd 580 25/11/2014 04:09:39 p.m.
fortalecimiento del estado desde el horizonte del postulado
del campo político, lo mismo que la gestión que como administración del Estado
pos-revolucionario involucraba necesariamente acciones políticas constantes (des-
naturalizadas por dicha ambigüedad).
Hay entonces a) una constelación de textos de 1842 hasta la “crisis de 1843”,39
y de allí b) otro grupo de textos cuando comienza en el 1843-1844 la crítica a la
Filosofía del Derecho de Hegel —incluyendo entre otras obras a La cuestión ju-
día—. En los primeros textos (a), no comienza aún la crítica de la política, sino
más bien con la emancipación de la política de la teología, del Estado cristiano.40
En un segundo momento (b), en cambio, “la ley de gravitación del Estado no se
buscaría más en sí mismo, sino del lado de las condiciones materiales de la vida,
de la sociedad burguesa (civil), desde el aspecto de la estructura económica de la
sociedad”.41 La reflexión de Marx se centra entonces comparando los §§ 182-256
de la Sociedad burguesa (civil) (a los que hace referencia pero no comenta) a los §§
257-320 del Estado42 (los que comenta detenidamente). Marx pasará de concebir
al Estado como una totalidad orgánica que expresa la realización racional del ser
humano, “una metafísica de la subjetividad”,43 a una crisis escéptica de lo político
como tal, “denunciando la revolución política en favor de una forma más radical
de revolución”.44 Marx reflexiona:
En Alemania no es [posible] precisamente la revolución radical, sino, por el contrario,
la revolución parcial, la revolución meramente política, una revolución que deje en pie
los pilares del edificio. ¿Sobre qué descansa una revolución parcial, una revolución
meramente política? Sobre el hecho de que se emancipe solamente una parte de la
sociedad burguesa (civil) e instaure su dominación general.45
39
Abensour, 2004, p. 37ss.
40
Véase el vol. 1 de nuestra Política de la Liberación (Dussel, 2007), [38-39]
41
Abensour, 2004, p. 77.
42
El manuscrito de Marx pareciera no estar completo, ya que sólo comenta los §§ 261-313.
Marx comenta sólo “El derecho político interno”. Como pertenecientes al mundo poscolonial nos
interesa particularmente “El derecho político externo” (§§ 321-360) que hemos comentado en el
vol. 1 de nuestra Política de la Liberación (Dussel, 2007) [188-191].
43
Abensour, 2004, p. 62.
44
Ibid., p. 67.
45
“Introducción…”; en Marx, 1956, mew, 1, p. 388 (Marx, 1982, 1, p. 499).
581
03-22-Dussel Enrique-Fortalecimiento Edo.indd 581 25/11/2014 04:09:39 p.m.
enrique dussel
Por una parte, y como puede entenderse, la revolución radical no es la “mera-
mente política”, la cual es “parcial”, ya que deja en pie la dominación material, social,
económica, que es la que va descubriendo como esencial y que se describe en la
Filosofía del Derecho hegeliana en el capítulo de la “Sociedad burguesa (civil)”, y no
en el tema propiamente político del “Estado”. Marx va descubriendo la oposición
entre ambos: “El Estado se hace valer por medios de delegados […] enfrentándose
a la Sociedad burguesa (civil) como algo ajeno y exterior a la esencia de ésta”.46 Será
necesario, en contrario, mostrar como la sociedad burguesa (civil) juega un papel
determinante en esta relación, y no como en Hegel donde el Estado, lo político,
domina a lo burgués (lo material).
Por otra parte y al mismo tiempo, “Hegel parte del supuesto de la separación entre
la Sociedad burguesa (civil) y el Estado político […], pero no admite separación
alguna entre la vida burguesa (civil) y la vida política (politischen Lebens). Se olvida que
se trata de una relación refleja y convierte los estamentos burgueses (civiles) como
tales en estamentos políticos”.47 Ahora, considera a la Sociedad burguesa (civil) como
el momento material que debe diferenciarse del propiamente político del Estado.
Dando un paso más comienza a imaginar la desaparición del momento político
propiamente dicho: “Los franceses de la época moderna han comprendido que en
la verdadera democracia el Estado político desaparece (der politischen Staat untergehe).
Esto acontece en tanto el Estado político, en su constitución, no vale ya más para
el todo”.48 Es ya una intuición de Marx en cuanto a la superación de la política (y
por ello del Estado), en favor de la plena realización de la Sociedad burguesa (civil).
En la Crítica a la Filosofía del Derecho de Hegel había dicho que “en la democracia,
la constitución, la ley, el Estado mismos son solamente [el efecto de] la autode-
terminación del pueblo (Selbstbestimmung des Volks). […] De suyo se comprende
que todas las formas de Estado tienen su verdad a la democracia”,49 es decir, la
democracia sería la realización plena del Estado moderno. Esto no se opone a que,
para el Marx definitivo, el Estado empíricamente sea un tipo de dominación que
debía ser eliminado.
46
“Hacia una crítica…”; en Marx, 1956, mew, 1, p. 252 (Marx, 1982, 1, 362).
47
Ibid., p. 276-277 (pp. 385-386).
48
Ibid., p. 232 (p. 344).
49
Ibid. Lo que hemos denominado la Potestas.
582
03-22-Dussel Enrique-Fortalecimiento Edo.indd 582 25/11/2014 04:09:39 p.m.
fortalecimiento del estado desde el horizonte del postulado
Junto a Marx Moses Hess adoptaba casi la misma posición en 1843, aunque su
solución se inclinaba más hacia un anarquismo radical como negación del Estado y
la política. Inspirándose en Spinoza, Hess piensa así liberarse de toda servidumbre
política y religiosa. Marx opinará, por su parte, partiendo también de Spinoza, que
la cumplida realización democrática será en definitiva la superación del Estado,
como la plena actividad auto-instituyente permanente del pueblo consigo mismo.
En el momento final de un largo recorrido Marx vuelve al tema político a partir
del acontecimiento de la Comuna de París en 1871. Es así que en La guerra civil en
Francia.50 y en 1875 en la Crítica del programa de Gotha,51 Marx ya ha alcanzado su
posición definitiva respecto a nuestro tema. Ahora cuenta con un ejemplo histórico
que sin embargo no deja de presentarle complicaciones. Abensour escribe:
En este momento del análisis de Marx, es legítimo de ver en él una contradicción
entre la visión instrumental del Estado que sigue profesando y que se enfrenta a la idea
de una neutralidad del aparato del Estado, a tal punto que la naturaleza del Estado
dependerá de la clase que lo gestione y la tesis más fecunda, más compleja del Esta-
do, que lejos de ser neutro engendraba un formalismo específico como relación de
dominación, se separa del conjunto de la sociedad.52
En la Comuna Marx exalta la participación directa del pueblo, de la clase obrera,
como sujeto conductor del Estado que lo utiliza en vez de disolverlo. Escribe Marx:
La Comuna de París tomó en sus propias manos la dirección de la revolución […].
La Comuna era, pues, la verdadera representación de todos los elementos sanos de la
sociedad francesa, y, por consiguiente, el auténtico gobierno nacional.53
Era la “primera vez en la historia”54 que el pueblo, la clase obrera en la moder-
nidad capitalista, participaba directamente el ejercicio del poder político. A los ojos
de Marx esto se presentaba como una experiencia política nueva, ya que consistía
50
Marx, 1956, mew, 17, pp.491-610.
51
Marx, 1956, mew, 19, 11-32.
52
Abensour, 2004, p. 139.
53
Marx, 1968, pp. 102-103.
54
Ibid., p. 102.
583
03-22-Dussel Enrique-Fortalecimiento Edo.indd 583 25/11/2014 04:09:39 p.m.
enrique dussel
en la invención de una forma política de liberación no conocida, en la que el Estado
moderno era transformado gracias al ejercicio de la “verdadera democracia”. La
democracia “participativa” era una democracia contra el Estado.
Sin embargo, posteriormente la cuestión se complica ya que hay diversos tiempos
políticos que habrá que clarificar. En un primer momento, se encuentra el tiempo
pre-revolucionario en el que por la lucha social, articulada políticamente como acción
estratégica (de la cual ahora la Comuna es un ejemplo que da cierta autoridad al
blanquismo y al anarquismo de Bakunin) debe acelerarse la ruptura revoluciona-
ria. En un segundo momento, el pos-revolucionario, a fin de eliminar los restos del
sistema burgués, será necesario “un período de transición, cuyo Estado no puede
ser otro que la dictadura revolucionaria (revolutionäre Diktatur) del proletariado”.55
Y allí habría que preguntarse:
¿Qué funciones sociales, análogas a las actuales funciones del Estado [burgués pre-
revolucionario], subsistirán entonces? […] El programa no se ocupa de esta última
ni del Estado futuro de la sociedad comunista.56
Habría así un Estado pero no democrático por las exigencias de la “transición”.
Será por ello un Estado vigente imperfecto, cuyos “defectos son inevitables en la
primera fase de la sociedad comunista”,57 Para llegar de esta manera a un tercer
55
“Crítica al programa de Gotha”, en Marx, 1956, mew (Marx, 1970, p. 38).
56
Ibid., p. 38.
57
Parece que la “primera fase” es el momento de la “dictadura del proletariado” y no un momento
posterior. En este último caso tendríamos entonces cuatro tiempos diversos (y no solo tres). Para
Lenin “en la primera fase de la sociedad comunista (a la que suele darse el nombre de socialismo)
el derecho burgués no se suprime por completo” (Lenin, 1975, vol. 7, p. 91). En la “fase superior
de la sociedad comunista”, explica Lenin, “el Estado podrá extinguirse por completo” (Ibid., p.
93). Pero, es hoy esencial recordarlo, Lenin tiene claro que ante la “fase superior” nos encontramos
empíricamente ante “la imposibilidad de implantar [dicho] socialismo, en referencia precisamente
a la etapa o fase superior del comunismo, que nadie ha prometido implantar y ni siquiera ha pen-
sado en ello, pues, en general, es imposible implantarla” (Ibid., p. 94). Se trata, exactamente de un
postulado o una “idea regulativa” (a la manera del cuarto Kant): lógicamente pensable y empírica-
mente imposible, como hemos ya expuesto en nuestra Política de la Liberación (Dussel, 2009, vol.
2, [333ss]), y lo veremos todavía frecuentemente en la parte crítica (vol. 3).
584
03-22-Dussel Enrique-Fortalecimiento Edo.indd 584 25/11/2014 04:09:40 p.m.
fortalecimiento del estado desde el horizonte del postulado
momento, a “la fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la
subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo […]; cuando
el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital”.58
Como vemos hemos llegado al final a una sospecha ya adelantada en esta y otras
obras desde hace tiempo. La “disolución del Estado” y la superación de la política
serían en realidad postulados que de todas maneras no ocuparon la atención de Marx
a fin de describir detalladamente cómo habría que comportarse diferenciadamente
en la política ante-revolucionaria y pos-revolucionaria, ya que la sola acción social no
es suficiente antes de la revolución (porque hay que poner el acto político de la misma
revolución) y después de la revolución hubiera sido necesaria una formulación clara
de lo que consistía la dictadura del proletariado, ya que su ambigua expresión pone
en cuestión el proceso político de una democracia participativa del pueblo (que
no debería negar tampoco una adecuada representación, en un realismo político
crítico), y que es la política que hoy necesita un Evo Morales, por ejemplo, y para
lo cual el Marx histórico no ayuda mucho.
Engels expresa, endureciendo un tanto las conclusiones, que la posición definitiva
de Marx con respecto al final de la prehistoria (que en realidad es la historia empí-
rica) o el comienzo de la verdadera historia (el tiempo trascendental del postulado
o la perfección inalcanzable pero regulativa) sería la disolución del Estado (como
postulado) y la superación del capital (como hecho empírico),59 un nuevo momento de
las relaciones sociales. Pero esto lleva a la ambigüedad de la siguiente formulación:
58
Ibid., Marx, 1970, p. 24). Sería económicamente el “Reino de la libertad”, es decir, se pasa-
ría de las exigencias de la economía que sería suprimida o subsumida en el mundo creativo de la
creación cultural (¿la económica y la política se habrían transformado ambas en una estética? Lo
meditaremos en la próxima obra sobre la Estética de la Liberación.
59
Téngase en cuenta que la superación del Estado burgués o del sistema liberal y del capital o el
sistema capitalista quedan como momentos de un proyecto empíricamente realizable y necesario (no
son postulados). En la situación pos-revolucionaria debería instaurarse un nuevo Estado democrático
participativo-representativo de otro tipo e igualmente sistemas ecológico, económico y cultural
nuevos, no sólo más allá del capitalismo sino que sería quizá necesario también superar igualmente
al mero socialismo planificado racionalmente según el criterio de aumento de la producción medida
según criterios mercantiles. ¿No es acaso el socialismo una racionalización cartesiana, una expresión
extrema de la cuantificación fetichista del mítico progreso de la Modernidad europea? Por el contrario,
la disolución radical de todo Estado y de toda política sí es un postulado.
585
03-22-Dussel Enrique-Fortalecimiento Edo.indd 585 25/11/2014 04:09:40 p.m.
enrique dussel
“el gobierno sobre las personas [la política] es sustituido por la administración de las
cosas y por la dirección de los procesos de la producción”.60 De esta manera, y como
ejemplo, la gestión administrativa (burocrática) de la comunidad política soviética en
el tiempo de la transición pos-revolucionaria, como en una gran empresa económica
productiva, fue la eliminación empírica (que había sido postulada)61 de la gestión
política en el socialismo real soviético. En vez de superar la política en general, se
eliminó simplemente la política democrática participativa y representativa que de-
bieron impulsarse, y en su lugar se instauró el burocratismo gerencial del Comité
Central. ¿No será, inesperadamente, el resultado de la compleja y muy sutil posición
de Marx en la cuestión de la superación postulada de la política y el Estado, que fue
reemplazada por una interpretación simplista de un cuasi-anarquismo político, que
exaltó lo social o lo económico olvidando la política democrática participativa de la
comunidad, de la “auto- determinación del pueblo (Volks)” (como apreciaba escribir
Marx) que producirá efectos negativos también inesperados?
En la parte crítica de la Política de la Liberación, que es el momento central de
la misma, deberemos continuar analógicamente la exposición de la política tal
como el genio constructivo epistémico de Marx cumplió metódicamente en la
producción de las categorías económicas críticas. Lo que él hizo en la economía
reproduzcámoslo analógicamente en la política, sabiendo que, por los supuestos
ontológicos de su teoría de la historia (y por la desvalorización relativa del campo
político), esta política (la nuestra) para Marx hubiera sido quizá improbable, pero
hoy estamos constreñidos a desarrollarla de todas maneras, ya que es necesaria no
sólo desde un punto de vista teórico, como lo indica I. Mészáros, sino principalmente
por razones políticas (para colaborar teóricamente post factum, como retaguardia, con
los procesos políticos revolucionarios novedosamente creativos del siglo xxi en
América Latina y el mundo.
La confusión teórica entre a) un postulado (la “disolución del Estado”, que
puede ser pensado lógicamente pero es imposible empíricamente) y b) un proyecto
Engels en Marx-Engels, 1977, p. 87. La gestión económica ocuparía el lugar de la política.
60
Hinkelammert llama el intentar realizar el “concepto trascendental” o el “postulado” em-
61
píricamente la “ilusión trascendental”. Como el marino chino que orientándose en los mares por la
Estrella Polar (el postulado) intentara sin embargo querer llegar a la tal estrella. Esto último sería
empíricamente imposible, como imposible es la realización empírica del postulado.
586
03-22-Dussel Enrique-Fortalecimiento Edo.indd 586 25/11/2014 04:09:40 p.m.
fortalecimiento del estado desde el horizonte del postulado
político empírico, histórico (el intentar disolverlo efectivamente a través de cientos
de miles de asesinados como los Khmer Rouges) tiene las mayores consecuencias
estratégicas, que retrasan y hasta impiden la acción transformadora de los gobiernos
revolucionarios (o que intentan honestamente efectuar una revolución en América
Latina) o al menos nacionalistas y populares (ciertamente mejores que los que
impulsan una política y economías neoliberales).
Por ello, teorías que opinan que el Estado llamado nacional ha perdido su sen-
tido (tanto de izquierda,62 social demócrata,63 o francamente liberal de derecha,64
contaminadas frecuentemente por la Modernidad eurocéntrica o por el escepticismo
fragmentario del posmodernismo), o que se debe permanecer en la lucha meramente
social porque la política está esencialmente contaminada (como ciertos movimientos
de extrema izquierda), deben ser claramente refutadas para permitir la posibilidad
de estrategias realistas y críticas en el presente latinoamericano.
Para concluir debe clarificarse el hecho de que el fortalecimiento de un nuevo
Estado democrático al servicio del pueblo, de las mayorías, como valla protectora
ante el Imperio militarista de turno y como gestor de la afirmación de la vida de
62
Como la de Antonio Negri en su trilogía de Imperio (2000), Multitud (2004), y Commonwealth
(2009), donde no sólo niega la importancia del Estado nación, sino igualmente el concepto de
“pueblo”, al mismo tiempo que limita la estrategia y organización política prácticamente en el
campo social y sin partido político posible. Es, en la extrema izquierda un idealismo estratégico,
que opina la oportunidad de los “acontecimientos” desde la institucionalidad ciertamente ambigua
de las ong. Un buena y corta crítica en las “Observaciones finales” de Laclau, 2005, pp. 239ss.
Contra el inmanentismo de Negri, Laclau escribe: “The passage form one hegemonic formation,
or popular configuration, to another will always involve a radical break, a creation ex nihilo” (Ibid.,
p. 228). Esto lo trataremos extensamente en el vol. 3, la Crítica de nuestra Política de la Liberación.
Laclau se refiere al mito edípico, debió mejor indicar el mito mosaico: Odipo obedece la ley nece-
saria matando trágicamente a su padre; Moisés en cambio niega la ley faraónica, sino que rompe
con el sistema de esclavitud, se dirige a un nuevo orden fundado en una nueva ley. El jocobinismo
filosófico es mal consejero.
63
Como la de Juergen Habermas en el contexto de la Comunidad Europea, donde los Estados
federales tradicionales podrían perder un poco su importancia. Pero, a partir de la crisis financiera,
vuelven a aparecer decidiendo políticas económica con diferencias nacionales.
64
Como la de Robert Nozick (1974), que deja en manos del capital privado la solución de casi
todas las tareas del Estado, fracasando en el auxilio de New Orleans por ejemplo, muriendo sin
remedio aquellos estratos sociales que no pueden pagar su sobrevivencia
587
03-22-Dussel Enrique-Fortalecimiento Edo.indd 587 25/11/2014 04:09:40 p.m.
enrique dussel
los ciudadanos legítimamente y con eficacia instrumental, debe inspirarse en la
idea regulativa o en opciones participativas, propositivas y fiscalizadoras que deben
crearse y gestionarse desde el horizonte de una participación siempre mayor de la
comunidad política, el pueblo, con una representación cada vez más responsable
y transparente, subjetivando las obligaciones de los ciudadanos y organizando y
simplificando (electrónicamente) todas las tareas del Estado, como lugar del ejercicio
delegado obediencial del poder del pueblo. Es “como si” el Estado fuera objeti-
vamente desapareciendo, haciéndose más liviano, más transparente, más público,
y subjetivamente desde una cultura ciudadana donde lo común sea considerado
como lo propio —en cuanto a la responsabilidad mutua de deberes, de derechos y
de acciones cotidianas.
Bibliografía
Abensour, Michel, 2004, La Démocratie contre l´État. Marx et le moment machiavélien,
Le Félin, Paris.
Dussel, Enrique, 1983, Praxis latinoamericana y Filosofía de la Liberación, Nueva Amé-
rica, Bogotá.
Dussel, E., 2006, 20 tesis de política, Siglo xxi, México (también en Editorial El perro
y la rana, Caracas, 2009).
Dussel, E., 2007, Política de la Liberación. Historia mundial y crítica, Trotta, Madrid,
vol.1.
Dussel, E., 2007b, Las metáforas teológicas de Marx, El perro y la rana, Caracas.
Dussel, E., 2009, Política de la Liberación. Arquitectónica, Trotta, Madrid, vol. 2
(también en la Editorial El perro y la rana, Caracas, 2010). Premio Libertador al
Pensamiento Crítico.
Hegel, 1970, Werke, Suhrkamp, Frankfurt, vol. 1-20.
Laclau, rnest., 2005, On Populist Reason, Verso, Londres.
Marx, Karl, 1956, Marx-Engels Werke (mew), Dietz Verlag, Berlin, vols. 1-40.
Marx, K., 1968, La guerra civil en Francia, Ediciones de cultura popular, Barcelona.
Marx, K., 1970, Crítica al programa de Gotha, Ricardo Aguilera, Madrid (Marx, 1956,
MEW, vol. 19, pp. 11ss).
Marx, K., 1975, Collected Works (cw), Lawrence and Wishart, London, vol. 1-ss.
Marx, K., 1982, Obras fundamentales (of), trad. cast. W. Roces, fce, México, vol.1-ss.
588
03-22-Dussel Enrique-Fortalecimiento Edo.indd 588 25/11/2014 04:09:41 p.m.
fortalecimiento del estado desde el horizonte del postulado
Marx, Karl.-Engels, Friedrich., 1977, El libro rojo y negro, selección de textos por
Carlos Díaz, Júcar, Madrid.
Mészáros, István, 2006, Más allá del Capital, Vadell Hermanos Editores, Caracas.
Premio Libertador al Pensamiento Crítico.
589
03-22-Dussel Enrique-Fortalecimiento Edo.indd 589 25/11/2014 04:09:41 p.m.
03-22-Dussel Enrique-Fortalecimiento Edo.indd 590 25/11/2014 04:09:41 p.m.
Del Estado aparente al Estado integral:
La transformación de la comunidad ilusoria del Estado*
álvaro garcía linera
P ropuse que esta charla girara en torno al concepto de Estado, pues hoy por
hoy representa una de mis obsesiones, no sólo académica —mantuve una
preocupación permanente en torno al tema, aunque siempre desde la perspectiva
de los movimientos sociales—, sino también porque eventualmente me encuentro
dentro de él —soy un funcionario público más— y tengo que esforzarme por sa-
ber qué estoy haciendo y a dónde estoy apuntando, además de intentar utilizar esa
experiencia temporal para escudriñar y brindar elementos que ayuden a entender
el funcionamiento de esta institución presente —de buena o mala manera en la
historia de los pueblos del mundo.
Sin embargo, aunque utilizaré varias categorías académicas de distintos autores
que leemos y estudiamos en la universidad (en las carreras de Filosofía, Sociología o
Ciencias Políticas), mi interés y objetivo principal es contribuir —desde mi experien-
cia— a develar el funcionamiento del Estado, en función del potenciamiento de la
sociedad, de sus capacidades organizativas, administrativas, regulatorias, económicas.
Hegel menciona una frase reveladora, el “misterio del Estado”, cuando introduce
su preocupación sobre este tema —Marx califica de manera parecida a la mercancía,
cuando explica cómo ésta se convierte en una entidad altamente misteriosa.1 Hay
* Discurso del Vicepresidente Álvaro García Linera, en la Universidad Nacional de Córdoba.
Córdoba, Argentina. 25 de octubre de 2012.
1
“A primera vista, una mercancía parece ser una cosa trivial, de comprensión inmediata. Su análisis
demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas. En
[591]
03-23-Garcia Linera-Estado aparente.indd 591 24/11/2014 04:48:08 p.m.
álvaro garcía linera
algo de misterioso en el Estado, no solamente por el hecho de que es una institu-
cionalidad de mando, jerarquías y normas, sino fundamentalmente porque en su
interior se da la conversión —a la que Hegel califica de misteriosa— de los intereses
particulares en intereses generales, de lo particular a lo general, de lo individual a
lo colectivo. Esa conversión tiene en la máquina estatal un escenario privilegiado
de realización, aunque no el único.
Las interpretaciones de la corriente contractualista en torno al Estado
Me detendré en varios autores contemporáneos (de la modernidad), los contractua-
listas,2 que a su modo introdujeron un conjunto de elementos que permiten disponer
de diversas categorías en torno a esta entidad altamente misteriosa llamada Estado.
Hobbes, a tiempo de retratar al Estado como ese gran Leviatán,3 ese gran po-
der omnipresente, donde la conflictividad natural entre las personas encuentra un
cuanto valor de uso, nada de misterioso se oculta en ella, ya la consideremos desde el punto de vista
de que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas, o de que no adquiere esas propie-
dades sino en cuanto producto del trabajo humano (...) Lo misterioso de la forma mercantil consiste
sencillamente, pues, en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo
como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas
cosas, y, por ende, en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global,
como una relación social entre los objetos, existente al margen de los productores”. (Marx, Karl. El Capital,
Tomo i/Vol. 1. Siglo xxi editores. Biblioteca del pensamiento socialista. México. 1987, pp. 87-88).
2
Se considera al contractualismo como una corriente de la filosofía política y del derecho que
se originó en el siglo V a. C. No se trata de una doctrina política única o uniforme y en su versión
clásica se basa en la existencia de un pacto para la conformación de la sociedad civil y el Estado. Los
tres contractualistas clásicos más importantes son: Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques
Rousseau.
3
“La naturaleza (el arte con que Dios ha hecho y gobierna el mundo) está imitada de tal
modo, como en otras muchas cosas, por el arte del hombre, que éste puede crear un animal artificial.
Y siendo la vida un movimiento de miembros cuya iniciación se halla en alguna parte principal
de los mismos ¿por qué no podríamos decir que todos los autómatas (artefactos que se mueven a sí
mismos por medio de resortes y ruedas como lo hace un reloj) tienen una vida artificial? ¿Qué es en
realidad el corazón sino un resorte; y los nervios qué son, sino diversas fibras; y las articulaciones sino
varias ruedas que dan movimiento al cuerpo entero tal como el Artífice se lo propuso? El arte va aún
592
03-23-Garcia Linera-Estado aparente.indd 592 24/11/2014 04:48:08 p.m.
del estado aparente al estado integral
punto de atemperamiento y de contención, lo nombra como el lugar de la unidad
de todos en una misma persona o en un mismo colectivo de personas. En su lógica
contractual, el Estado se construye desde el momento en que las personas aceptan
entregar la capacidad de mando y de gobierno.
En la misma corriente contractualista, Locke también introduce la idea del
acuerdo entre las personas, con la particularidad de que el contrato que realizan se
basa en la garantía de la propiedad privada que ellas poseen. Sin embargo, es Rous-
seau quien me llama más la atención porque introduce la categoría de la voluntad
general4 (el Estado como voluntad general, mientras que para Hobbes es la unidad).
más lejos, imitando esta obra racional, que es la más excelsa de la Naturaleza: el hombre. En efecto:
gracias al arte se crea ese gran Leviatán que llamamos república o Estado (en latín civitas) que no es
sino un hombre artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el natural para cuya protección
y defensa fue instituido; y en el cual la soberanía es un alma artificial que da vida y movimiento al
cuerpo entero; los magistrados y otros funcionarios de la judicatura y ejecución, nexos artificiales;
la recompensa y el castigo (mediante los cuales cada nexo y cada miembro vinculado a la sede de la
soberanía es inducido a ejecutar su deber) son los nervios que hacen lo mismo en el cuerpo natural;
la riqueza y la abundancia de todos los miembros particulares constituyen su potencia; la salus populi
(la salvación del pueblo) son sus negocios; los consejeros, que informan sobre cuantas cosas precisa
conocer, son la memoria; la equidad y las leyes, una razón y una voluntad artificiales; la concordia, es
la salud; la sedición, la enfermedad; la guerra civil, la muerte. Por último, los convenios mediante los
cuales las partes de este cuerpo político se crean, combinan y unen entre sí, aseméjanse a aquel fíat,
o hagamos al hombre, pronunciado por Dios en la Creación”. (Hobbes, Thomas. Leviatán. Biblioteca
del Político. inep ac. Versión Digital, p. 2).
4
“La voluntad constante de todos los miembros del Estado es la voluntad general; por ella son
ciudadanos libres (...) Si se descarta, pues, del pacto social lo que no es de esencia, encontraremos
que queda reducido a los términos siguientes: Cada uno pone en común su persona y todo su poder
bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro considerado como parte indivisible
del todo. (...) La primera y más importante consecuencia de los principios establecidos, es la de que
la voluntad general puede únicamente dirigir las fuerzas del Estado de acuerdo con los fines de su
institución, que es el bien común; pues si la oposición de los intereses particulares ha hecho necesario
el establecimiento de sociedades, la conformidad de esos mismos intereses es lo que ha hecho posible
su existencia. Lo que hay de común en esos intereses es lo que constituye el vínculo social, porque
si no hubiera un punto en el que todos concordasen, ninguna sociedad podría existir. (...) cuando el
Estado, próximo a su ruina, sólo subsiste por una forma ilusoria y vana y el lazo social se ha roto
en todos los corazones; cuando el vil interés se reviste descaradamente con el manto sagrado del
bien público, entonces la voluntad general enmudece, todos, guiados por móviles secretos, opinan
593
03-23-Garcia Linera-Estado aparente.indd 593 24/11/2014 04:48:09 p.m.
álvaro garcía linera
Hegel retoma y a la vez intenta superar estas interpretaciones contractualistas,
y al calificar al Estado como un misterio justifica —digamos así— su presencia y
formación a partir de la preservación de la unidad de la sociedad civil. En el Estado,
la sociedad civil, es decir, las personas (y las corporaciones) que se diferencian por
sus intereses materiales, preocupaciones, derechos y su propia estructura propietaria,
encuentran por fin su unidad.
Cada una de estas y otras lecturas del Estado como: unidad de todos en la misma
persona, voluntad general, preservación de la unidad, el Yo colectivo (según Kant),
gira en torno a una preocupación: ¿cómo es que se gobierna y mantiene la unidad
de un colectivo de personas tan diversas y diferentes (con distintas experiencias,
trabajos, propiedades, niveles educativos, etc., de diferentes regiones y clase socia-
les) unas de otras, que viven en un territorio o país (puede ser Argentina, Francia,
Bolivia, Brasil, Estados Unidos, etc.)? Si bien el Estado es un régimen de unidad
(a partir de toda esa diversidad), no es uno de cualquier tipo —las iglesias también
forman una especie de unidad de carácter espiritual y a veces devienen en ideología
de Estado, pero no son propiamente el Estado (a excepción del Vaticano)—, sino
que se da en el ámbito de la vida pública, de la vida política y de la civitas (además
del ámbito espiritual, claro está).
En el caso de América Latina, en el transcurso de los siglos xviii, xix y xx,
quienes logran ser unificados inicialmente serán solamente los hombres que cuen-
tan con propiedades; luego gradualmente, bajo sospecha, vigilancia y control, se
incorporan las mujeres, los jóvenes, y recién al final los indios, en ese orden. Así se
fueron construyendo los Estados republicanos latinoamericanos.
Pero ¿qué es o dónde radica la unidad sustancial, eso que une, aglutina, cohesiona
y da lugar a esa voluntad general rousseauniana? Creo que en sus reflexiones estos
mismos autores brindan los elementos claves de la función y génesis del Estado: lo
universal (la unidad más la voluntad general). La unidad de una sociedad diversa
se construye en torno a la formación del concepto práctico de lo universal.
como ciudadanos de un Estado que jamás hubiese existido, permitiendo que pasen subrepticiamente
bajo el nombre de leyes, decretos inicuos que tienen únicamente como objeto un interés particular”.
(Rousseau, Juan Jacobo. El Contrato Social o Principios de Derecho Político. Editado por elaleph.com.
1999, pp. 15, 23, 98 y 100-101. Disponible en www.elaleph.com).
594
03-23-Garcia Linera-Estado aparente.indd 594 24/11/2014 04:48:09 p.m.
del estado aparente al estado integral
Los componentes de la construcción moderna de la universalidad estatal
En el fondo, en el Estado encontramos la formación de una estructura viva y práctica
de lo universal. Pero ¿cuáles son los componentes de ese universal que permite la
unidad, la igualación y constitución de la voluntad general?, ¿cuál es el contenido
de eso que tenemos en común, seamos del campo o de la ciudad, empresarios u
obreros, de una u otra región?, ¿cómo se ha ido construyendo esta unidad en torno
a la universalidad, a algo que es común a todos (aparentemente está en todo a pesar
de nuestras diferencias) y que permite el funcionamiento de la lógica estatal en la
sociedades modernas?
De cierta forma, el Estado moderno se ha consolidado, expandido y producido
a medida que construyó esa lógica de la unidad en torno a la igualdad jurídica —
básicamente desde el siglo xviii—, a los derechos políticos (siglos xix y xx) y al
voto universal (una conquista de mediados del siglo xx en adelante). Entonces, un
primer eje en la construcción de la universalidad es la igualdad jurídica, el acceso
a los derechos políticos y el derecho al voto, no importa de dónde seamos, qué
profesión tengamos, cuánto ganemos o cuál sea nuestra propiedad.
El segundo eje en la construcción de la universalidad es la llamada voluntad
general que el Estado tiene o al menos simula tener —ésa va a ser la crítica de
Marx. En primer lugar, el Estado tiene que esforzarse para que sus decisiones
(las llamadas políticas públicas) abarquen a todos, al conjunto de la población; en
segundo lugar un Estado será más sólido si esas decisiones (que abarcan a todos)
son también tomadas por todos, lo que en la lógica contemporánea democrática
representativa de la formación de los poderes quiere decir que quienes tomen las
decisiones sean los representantes del pueblo (que supuestamente resumen la diver-
sidad social), escogidos a través de elecciones municipales, regionales, nacionales;
y por último, esas decisiones tomadas para todos tienen que tener como objetivo el
beneficio igualmente de todos.
Entonces existirá voluntad general en tanto los Estados vayan cumpliendo esos
elementos objetivos de la universalidad: administración de todos, toma de decisiones
por todos y para el beneficio de todos.
Finalmente, el tercer componente de la universalidad se refiere al tema de la
coerción, que ya fue visibilizado por Hobbes al colocar por encima del interés
individual la posibilidad de que el Estado (el Leviatán) pudiera tomar medidas de
595
03-23-Garcia Linera-Estado aparente.indd 595 24/11/2014 04:48:09 p.m.
álvaro garcía linera
fuerza para disciplinar a los que no estuvieran de acuerdo con la lógica contractual
que permite atenuar la conflictividad y la guerra de todos contra todos.
El Estado como una comunidad ilusoria
Entonces, los componentes objetivos de la construcción moderna de la universalidad
estatal son: unidad, voluntad general, coerción legítima, voto universal, derechos
políticos, igualdad jurídica, decisiones que abarcan y que son tomadas por todos.
Pero aquí surge un punto de quiebre, a partir de Marx, que dice que el Estado es
evidentemente una forma de comunidad, un Yo colectivo —rescatando a Kant—,
pero un Yo colectivo “falseado”. Cuando Marx está debatiendo y criticando la filo-
sofía del Estado de derecho de Hegel, introduce la categoría del Estado como una
“comunidad ilusoria”.5
“Precisamente por virtud de esta contradicción entre el interés particular y el interés común,
5
cobra este último, en cuanto Estado una forma propia e independiente, separada de los reales intereses
particulares y colectivos y, al mismo tiempo, una forma de comunidad ilusoria, pero siempre sobre
la base real de los vínculos existentes, dentro de cada conglomerado familiar y tribal, tales como la
carne y la sangre, la lengua, la división del trabajo en mayor escala y otros intereses y, sobre todo,
como más tarde habremos de desarrollar, a base de los intereses de las clases, ya condicionadas por
la división del trabajo, que se forman y diferencian en cada uno de estos conglomerados humanos
y entre las cuales hay siempre una que domina sobre todas las demás. De donde se desprende que
todas las luchas que se libran dentro del Estado, la lucha entre la democracia, la aristocracia y la
monarquía, la lucha por el derecho de sufragio, etc., no son sino las formas ilusorias bajo las que se
ventilan las luchas reales entre las diversas clases... Y se desprende, asimismo, que toda clase que
aspire a implantar su dominación, aunque ésta, como ocurre en el caso del proletariado, condicione
en absoluto la abolición de toda la forma de la sociedad anterior y de toda dominación en general,
tiene que empezar conquistando el poder político, para poder presentar, a su vez, su interés como
interés general, cosa que en el primer momento se ve obligada a hacer. Precisamente porque los
individuos sólo buscan su interés particular, que para ellos no coincide con su interés común, y
porque lo general es siempre la forma ilusoria de la comunidad, se hace valer esto ante su repre-
sentación como algo «ajeno» a ellos e «independiente» de ellos, como un interés «general» a su vez
especial y peculiar, o ellos mismos tienen necesariamente que moverse en esta escisión, como en la
democracia. Por otra parte, la lucha práctica de estos intereses particulares que constantemente y de
un modo real se oponen a los intereses comunes o que ilusoriamente se creen tales, impone como
596
03-23-Garcia Linera-Estado aparente.indd 596 24/11/2014 04:48:09 p.m.
del estado aparente al estado integral
Siguiendo a Marx, pero desde otro enfoque, Weber introduce el concepto de
monopolio. Marx ya había hablado del Estado en las sociedades modernas como
ese pequeño grupo que administra los negocios generales de los capitalistas, y ahí se
estaba refiriendo a la concentración de decisiones. Weber clarifica esto mediante el
acercamiento al Estado como una corporación que logra exitosamente la retención
del monopolio de la coerción legítima. Y en esa línea, el profesor Pierre Bourdieou,
recogiendo la parte de la legitimidad y del monopolio, introduce la categoría del
Estado como monopolio de lo universal.
Tenemos entonces una aproximación al Estado en torno a la idea de la unidad en
la diversidad, la voluntad general, y la de una institución que organiza el monopolio
de lo universal en las sociedades contemporáneas.
El Estado es una comunidad —eso nunca se puede perder de vista—, y en
cierta manera no puede dejar de funcionar como tal, como el lugar donde se to-
man decisiones para todos, se precautela el bienestar de todos y donde el interés
individual, corporativo, local regional o sindical, tiene la obligación de volverse
comunidad política integral.
Los alteños que se sublevan y se hacen matar en Bolivia defendiendo el gas y
petróleo el año 2003 no piden que esos recursos sean para El Alto, sino para todos.
Ése es un momento de universalidad: “que el gas no se venda a Chile ni a Estados
Unidos, que sea de y para los bolivianos, que se nacionalice”. Cuando el Presidente
Evo llega al gobierno nacionaliza el gas y el petróleo, materializa ese momento de
universalidad que es la base de su legitimidad y continuidad.
Pero también existen momentos de la acción colectiva que no son universales;
por ejemplo cuando el sindicato de los trabajadores de salud le pide al Gobierno
usar las reservas internacionales (que son de todos) para los aumentos salariales de
ese gremio. Evidentemente tienen derecho, pero el resto también y si destinamos
las reservas internacionales para aumentar sus salarios, ¿qué hacemos con los de
los mineros, los profesores, los docentes universitarios, etc.? Ése es un momento
algo necesario la interposición práctica y el refrenamiento por el interés «general» ilusorio bajo la
forma del Estado”. (Marx & Engels, La ideología alemana. Montevideo: Pueblos Unidos, 1959.
Trad. al castellano de W. Roces. Edición digitalizada por Marxists Internet Archive, septiembre
de 2011, p. 22).
597
03-23-Garcia Linera-Estado aparente.indd 597 24/11/2014 04:48:09 p.m.
álvaro garcía linera
de corporativismo y nosotros como funcionarios temporales del Estado debemos
lidiar entre satisfacer un interés local o el interés general.
Y no es que los gobernantes nunca actúen corporativamente. Al contrario, lo
hicieron cuando privatizaron el gas, el petróleo, las telecomunicaciones, la energía
eléctrica; ahí actuaron como cuerpo privado (no universal), porque privatizar un
recurso público es convertir lo universal (lo que es de todos) en algo que le perte-
nece a pocos, a un pequeño gremio —en este caso a las transnacionales. Entonces
cuando el Presidente Evo revierte eso y convierte lo que había sido expropiado
por las transnacionales en propiedad del Estado, en el fondo está reivindicando lo
universal frente a lo privado, corporativo y local.
En la definición clásica de Estado, éste sería el lugar donde se piensa y actúa
para todos, el de la igualación de todos y donde lo individual se disuelve en la
comunidad política general, en el colectivo, en el común. Pero si bien el Estado es
una comunidad, esa comunidad es ilusoria (categoría que utiliza Marx). Por tanto,
si rescatamos solamente la parte de “comunidad”, corremos el riesgo de absolutizar
al Estado y perder de vista el hecho de que éste también es monopolio y concen-
tración. De la misma manera, si hacemos énfasis en la cuestión de lo “ilusorio”
—de hecho, de ahí provienen todas las lecturas en torno a la política por fuera del
Estado (la política individual); el anarquismo tiene algo de eso: dejar de lado o
renunciar al Estado y buscar vías alternativas dentro de la sociedad civil para llevar
adelante transformaciones—, nos olvidamos que el Estado también representa la
construcción de una comunidad real, histórica y material tanto en las instituciones,
derechos y servicios, como en la mentalidad y hábitos sedimentados en la gente.
Por eso la definición marxista es muy precisa: el Estado es una comunidad ilusoria.
Pero, ¿qué significa eso? Que es una comunidad que piensa, actúa y toma decisiones
por todos y para el beneficio de todos, aunque algunos tienen mayor capacidad de
decisión y de beneficio que el resto. Por eso es una comunidad a medias, fallida,
pero comunidad al fin.
Nuestro dilema como marxistas participantes de procesos revolucionarios desde
tiempos de Lenin, es que necesitamos al Estado pero también hay que abolirlo. Lo
mismo sucede en el caso de la lucha sindical, el Estado es una maquinaria opresora,
pero también garantiza los derechos. Entonces, si el sindicalista, la universidad o
la comunidad no lo utilizan, lo harán el empresario, los intereses extranjeros o las
fuerzas conservadoras.
598
03-23-Garcia Linera-Estado aparente.indd 598 24/11/2014 04:48:10 p.m.
del estado aparente al estado integral
Es un dilema práctico y cotidiano de la vida diaria. Y las —preciosas— ter-
minologías (o conceptos) de los filósofos, sociólogos o politólogos nos alumbran
porque nos ayudan a resumir o revelar las angustias y experiencias cotidianas que
muchas veces no sabemos explicar o comprender. De hecho, ésa es mi manera de
acercarme a los libros, no como el lugar de las realidades, sino de las revelaciones
de las cosas que uno vive y siente pero no puede explicarlas; en eso nos ayudan las
categorías que hay en ellos y las reflexiones de sus autores.
La clave del misterio hegeliano del Estado es —en mi lectura— que éste no pue-
de funcionar sin el ámbito de lo universal: de los derechos, garantías, distribuciones
e igualaciones universales. Pero ese universal está monopolizado por unos pocos;
es decir, funciona a partir de la acción de algunos que tienen que tener la habilidad
de convertir la decisión de pocos en una decisión de muchos. Gramsci le llamaba a
eso la capacidad de dirección (hegemónica) de un bloque social sobre el resto. Una
clase domina porque es capaz de tomar decisiones que satisfacen parcialmente las
necesidades de otras clases distintas a ella, no porque las aplasta o las margina; en
otras palabras, porque es capaz de dirigir y no simplemente imponer. Entonces,
el misterio del Estado hegeliano radica en cómo lo universal se forma a partir de
lo particular. Y en ese sentido, el Estado es una relación paradojal: es lo general
pero desde la vigencia de lo particular, la construcción de lo universal pero desde
el monopolio de pocos, la unidad desde la división; en eso radica la consolidación
o la debilidad de los Estados contemporáneos modernos.
¿Cómo superar esa ilusión donde las personas diferentes se unifican y donde
unos pocos toman decisiones por el resto como si fueran las decisiones de todos?
En otros términos ¿cómo se construye el comunismo o comunitarismo universal?
Me permito rescatar el concepto de Estado integral de Gramsci, un filósofo marxista
italiano de mediados del siglo xx. Él se refiere al Estado integral de una manera muy
crítica al afirmar que: “el elemento Estado-coerción se puede imaginar extinguible a
medida que se reafirman elementos de sociedad regulada (o Estado ético o sociedad
civil)”.6 Esto traducido al uso contemporáneo sería el momento en que la sociedad
6
“...hay que observar que en la noción general de Estado entran elementos que deben recondu-
cirse a la noción de sociedad civil (en el sentido, podría decirse, de que Estado = sociedad política
+ sociedad civil, o sea hegemonía acorazada de coerción). En una doctrina del Estado que conciba
a éste como capaz tendencialmente de agotamiento y de resolución de la sociedad regulada, el
599
03-23-Garcia Linera-Estado aparente.indd 599 24/11/2014 04:48:10 p.m.
álvaro garcía linera
absorbe las funciones unificadoras del Estado y en el que éste le va transfiriendo las
funciones de gobierno. El Estado deja gradualmente el monopolio de la coerción
y va igualando material y realmente a la sociedad.
El concepto de Estado integral gramsciano nos permite salir de la siguiente disyun-
tiva entre marxistas y anarquistas: si me incorporo al Estado soy reformista porque
estoy dentro de su maquinaria que me absorbe, pero si me alejo de él me vuelvo
impotente y testimonial (lo único que hago es dar el testimonio de mi pequeña
colectividad aislada, pero no influyo en el resto de la sociedad). Es una disyuntiva
que vivimos todos los que queremos cambiar el mundo de una u otra manera. El
Estado te puede dar eficacia, pero también te puede absorber. Y si te sales de él,
pierdes eficacia pero mantienes pureza.
Y así como el concepto de Marx de “comunidad ilusoria” nos ayuda a entender
la doble dimensionalidad del Estado: como conjunto de derechos y de monopolios
(como construcción de lo universal pero a partir de monopolios), el de Estado inte-
gral nos permite comprender el dilema de: por fuera o por dentro del Estado. Está
muy claro que el poder se construye desde la sociedad, pero el Estado es al fin y al
cabo un momento y no algo que está fuera de ella (definición gramsciana), es una
síntesis (una imagen) invertida, enajenada e ilusoria del orden social, por lo que el
poder —que se ha construido desde la sociedad— no se consolida aislándose del
Estado. Si se renuncia a él se está renunciando a la propia sociedad, aunque no
se puede olvidar que el Estado (como síntesis invertida de la sociedad) debe ser
transformado desde la propia sociedad.
No se puede optar unilateralmente entre sociedad o Estado porque están uni-
dos. Y si bien hay que inclinarse por la sociedad, se debe hacerlo transformando
al Estado, y si se logra transformarlo será porque la sociedad se ha apropiado de
la función estatal, más aún si permaneces como un funcionario estatal, es posible
que logres un buen gobierno, pero ya no estarás dentro de la revolución. Por otra
parte, si no transformas el poder del Estado y te quedas solamente del lado de la
argumento es fundamental. El elemento Estado-coerción se puede imaginar extinguible a medida
que se afirman elementos cada vez más conspicuos de sociedad regulada (o Estado ético o sociedad
civil)” (Gramsci, Antonio. Cuadernos de la Cárcel. Tomo 3. Edición crítica del Instituto Gramsci a
cargo de Valentino Gerratana. México. Ediciones Era. 1984, p. 76).
600
03-23-Garcia Linera-Estado aparente.indd 600 24/11/2014 04:48:10 p.m.
del estado aparente al estado integral
sociedad, podrás ser un buen teórico, académico o “agitador” de café, pero no
podrás transformar la sociedad.
Las tres dimensiones del Estado aparente boliviano
Interpreto esa dinámica en Bolivia, a partir de una categoría hermosísima (en esa
misma línea de cómo se construye o forma el Estado) de René Zavaleta Mercado
—un gran sociólogo boliviano que vivió en el exilio y murió hace más de 30 años—,
de “Estado aparente”. Una categoría diferente a la de “comunidad ilusoria” de
Marx que hacía referencia al concepto moderno de Estado democrático, mientras
que el Estado aparente de Zavaleta puede aplicarse más a la realidad de Bolivia y
quizás a otros países de América Latina.
Estado aparente es aquel que ha renunciado a la universalidad y a la construcción
de la unidad, asumiendo deliberadamente la representación, organización y bene-
ficio de solamente algunos, dejando de lado y actuando en contra del resto. En el
caso de Bolivia, ese Estado aparente se desarrolló durante todo el periodo previo al
Presidente Evo Morales.
Desde su establecimiento como República, en 1825, el Estado boliviano se
formó en asedio y guerra permanente contra los indígenas. Las normas, jerar-
quías, representaciones, funcionarios, autoridades y el discurso del Estado estaban
organizados en una especie de feudo sellado bajo unas paredes gigantescas como
contención y resistencia frente a los indígenas, que se incorporaban a él a través
del silencio o de la guerra y no bajo la lógica de la inclusión. A pesar de que en
la sociedad boliviana los indígenas siempre fueron mayoría, nunca gobernaron el
país ni tuvieron presencia en instituciones como la Presidencia, la Vicepresidencia,
los ministerios, las Cortes Supremas, las gobernaciones o municipios. Pero eso se
rompe con Evo Morales, el primer Presidente indígena de Bolivia, y hoy tenemos
no sólo un Canciller, sino asambleístas, ministros y miembros de la Corte Suprema
indígenas; el mundo indígena ha irrumpido en el Estado rompiendo la lógica de
Estado aparente, (bajo la acción deliberada de los gobernantes y de su instituciona-
lidad de crear un apartheid social).
Sudáfrica, antes de Nelson Mandela, es otro ejemplo de Estado aparente, un
Estado de pocos donde los derechos, lo universal y la unidad eran solamente de
601
03-23-Garcia Linera-Estado aparente.indd 601 24/11/2014 04:48:10 p.m.
álvaro garcía linera
algunos, mientras que el resto eran estorbos para la convivencia y civilidad cons-
truida en cuatro paredes. Sin embargo, en el caso de Bolivia, el Estado fue aparente,
porque fue construido en contra de la indianidad y la cultura de la mayoría de los
pueblos indígenas, sino por otros dos motivos más que desarrollamos a continuación.
Si seguimos las interpretaciones de Hobbes, Hegel y Kant, el Estado tiene que
unificar a todos (que provienen de distintas clases, lugares y procedencias). Pero
si, como sucedió en Bolivia, el poder del Estado, y por tanto los derechos, la toma
de decisiones y los beneficios colectivos se centralizan y concentran en una región
o en un par de ciudades, dejando el resto (de las regiones, ciudades y el área rural)
al margen e incluso en manos del patrón terrateniente o hacendado que se asume
a sí mismo como Estado, nos encontramos frente a un Estado patrimonial, que es
también una forma de Estado aparente, bajo la lógica de la centralización territorial
del poder y por consiguiente del abandono territorial de las decisiones.
Cuando Bolivia enfrentó la guerra del Acre (en una zona amazónica al norte
del país), los soldados que partieron de La Paz para defender la región tardaron
un año en llegar. ¿Qué clase de Estado tarda un año en defender su territorio? Uno
aparente. Todo estaba concentrado en Sucre o La Paz, mientras que el resto de la
territorialidad era del hacendado, extranjero, gomero, siringuero, de todos menos
del Estado; no existía soberanía estatal territorial. Incluso hasta el día de hoy, en
pleno siglo xxi, es muy dificultoso llegar y desplegarse en buena parte de nuestra
Amazonía por falta de vías de acceso —solamente se puede llegar por avionetas—,
pero es algo que gradualmente estamos superando.
La tercera dimensión de la apariencia estatal está relacionada con la otra lógica
civilizatoria que marca lo indígena, porque lo indígena —en mi país y en otros de
América Latina y del mundo donde tiene presencia— no representa solamente
una población que porta una cultura diferente, que habla otro idioma y tiene otro
color de piel, sino también una manera de organizar el mundo, un modo de or-
ganizar las fuerzas productivas, técnicas y asociativas, las formas de producción
y conocimiento, la forma política, el sistema de autoridad, etc. Es decir, toda una
lógica civilizatoria (que va más allá del idioma y del color de la piel) que tiene que
ver con la construcción material y simbólica del mundo.
En Bolivia, las leyes y los códigos eran copia fiel de los que se tenían en Europa
o Estados Unidos. Las élites gobernantes no comprendían que teníamos una rea-
lidad distinta a esos países, tanto en organización, idioma y costumbres; siempre
602
03-23-Garcia Linera-Estado aparente.indd 602 24/11/2014 04:48:10 p.m.
del estado aparente al estado integral
despreciaron lo que era nuestro (lo real) y vieron al país simplemente como a su
fábrica o hacienda. Para ellos, lo deseable, valorable e imitable se movía bajo moldes
europeos o norteamericanos. Por eso, en una sociedad con fuerte presencia de co-
munidades indígenas y sindicatos obreros, el liberalismo y su lógica: un individuo,
un voto y el individuo por encima de lo común, fue apenas una construcción local,
más citadina y urbana, porque la lógica mayoritaria era más colectivista —más cor-
porativa, en el sentido moderno del término—, de cuerpos territoriales unificados
y donde —usando los conceptos de los contractualistas— no se había producido
la separación entre sociedad civil y sociedad política.
¿Cuánto de liberal tiene un sindicato como el del Presidente Evo en el Chapare
o de algún otro compañero en el altiplano, donde el derecho individual a la tierra
está subordinado al compromiso y responsabilidades del individuo con la propia
comunidad y el sindicato, de tal manera que incluso la autoridad de estos, está por
encima del título de propiedad que concede el Estado? Si uno no cumple las fun-
ciones de autoridad y de servicio comunal, no hay título de propiedad que valga,
la tierra puede ser sujeta a devolución.
¿De qué tipo de liberalismo se puede hablar allí donde lo que prevalece no es el
individuo aislado, sino el colectivo (común) local como fuerza suprema de autoridad
económica, política y judicial?
¿De qué tipo de lógica romana del derecho se puede hablar en una comunidad
agraria donde quien castiga o previene el delito no es el juez ni el fiscal, sino la
asamblea de la comunidad y la autoridad de justicia, que de manera rotativa se va
eligiendo cada año? Es pues otra civilización que si bien tiene sus vínculos y sus
trasvases con la lógica moderna, industriosa, liberal y urbana, también tiene sus
grandes diferencias.
Nosotros hacíamos leyes, tomábamos decisiones económicas y realizábamos
cálculos de inversión a partir de la lógica moderna liberal industriosa, que sola-
mente abarcaba el 30 por ciento de la población de Bolivia, mientras que el 70 por
ciento se movía bajo otras lógicas de organizar la economía, la vida, la justicia y el
entendimiento de lo político.
Por ejemplo, 15 días o un mes antes de las elecciones generales del 2005, ya
se sabía que el Presidente Evo iba a ganar en varios lugares del campo, no por las
encuestas sino porque el sindicato había decidido apoyarlo en una asamblea, como
un hecho corporativo comunal (de autoridad y estructura política en movimiento),
603
03-23-Garcia Linera-Estado aparente.indd 603 24/11/2014 04:48:11 p.m.
álvaro garcía linera
distinta a la lógica del voto como hecho ético individual, a la que buena parte de
nosotros estamos acostumbrados.
Entonces, tenemos una sociedad en la que solamente un pedazo es liberal mo-
derno e industrioso, mientras que otro es comunitario, sindical y asambleístico. Y
si el Estado no reconoce esa diversidad es un Estado aparente, como lo fue el de
Bolivia en el pasado, porque marginaba a los pueblos indígenas, centralizaba el
poder territorial en una parte (dejando vacío el resto del territorio) y desconocía en
su funcionamiento orgánico institucional otras lógicas organizativas de la justicia,
la política y la economía —que no son liberales, modernas ni premodernas—; esas
eran las tres dimensiones aparenciales del Estado.
Gran parte de la crisis estatal que Bolivia vivió entre los años 2000 al 2005 tiene
que ver con el afloramiento de las inconsistencias y debilidades del Estado aparente:
los indígenas irrumpen en la palestra política porque no estaban en el Estado; las
regiones que no eran tomadas en cuenta por el centralismo se hacen presentes con
su reivindicación territorial; las estructuras comunales, sindicales, agrarias y ur-
banas, que no habían sido reconocidas en el funcionamiento orgánico del Estado,
emergen con sus prácticas y hábitos organizativos.
El Estado Plurinacional es el intento, esfuerzo y creación colectiva boliviana que
busca resolver esas inconsistencias y desencuentros entre Estado aparente y sociedad
diversa, sociedad multicultural plurinacional y Estado monocultural (mono-nacio-
nal), Estado mono-organizativo y sociedad pluri-organizativa o pluri-civilizatoria.
La plurinacionalidad tiene esas dos vertientes como devenir. En primer lugar,
el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de Bolivia (tenemos 36
naciones y 32 idiomas), y la construcción de la pluriculturalidad en el sistema edu-
cativo, la administración pública, las universidades, las Fuerzas Armadas, la Policía,
la narrativa histórica, etc. Y en segundo lugar, el de la sociedad pluri-civilizatoria
que somos, con lógicas distintas de organizar la economía, la política y la justicia.
De ahí por ejemplo, la existencia en el Estado Plurinacional de dos jurisdicciones
en el ámbito de la justicia: la ordinaria, del ámbito del fiscal, el juez y la apelación,
y la indígena originaria campesina, con un nivel constitucional de resolución de
controversias locales. Y también existe un mecanismo (la Ley de Deslinde Jurisdic-
cional) para resolver el entrecruzamiento entre ambas. Por ejemplo, para juzgar a
alguien que no es de la comunidad, pero ha cometido un delito en ella, se requiere
deslindar o establecer responsabilidades y la prevalencia de determinado orden
604
03-23-Garcia Linera-Estado aparente.indd 604 24/11/2014 04:48:11 p.m.
del estado aparente al estado integral
jurídico. De la misma manera, en el ámbito del sistema político tenemos la demo-
cracia representativa: un hombre un voto, pero también las formas de democracia
comunitaria. Es así que nuestros asambleístas departamentales han sido elegidos
a través del voto individual y secreto, pero también en asambleas populares; ahí
está el reconocimiento institucional (como parte del ordenamiento del Estado), de
otra lógica política que no es la representativa, sino la comunitaria. En el ámbito
de la economía tenemos la propiedad privada, la estatal y la comunal, ésta última
reconocida, viabilizada y potenciada por el Estado.
Hemos pasado del Estado aparente al Estado Plurinacional —no todavía al
Estado integral— que ha reconocido la diversidad de las instituciones, regiones,
culturas, civilizaciones y está construyendo un sentido de lo universal y de unidad
integral. Nos encontramos —si ustedes quieren— frente a un Estado en transición,
pero ¿cuál es nuestra meta?, ¿qué es lo que nos hemos propuesto como horizonte
a mediano y corto plazo? La clave radica en ir diluyendo las responsabilidades y
funciones administrativas del Estado, que son monopolio, en la estructura social. El
Estado puede ser fuerte —de hecho, el Estado Boliviano hoy lo es, ya que controla
cerca al 40 por ciento del pib, gracias a las nacionalizaciones, reformas y a la nueva
Constitución—, pero es solamente un momento de transición. La propiedad estatal
es importante, el hecho de que la riqueza que antes estaba en manos de extranjeros
y salía fuera del país ahora esté en manos del Estado y se redistribuya a niños,
ancianos, mujeres, en fin beneficie a la sociedad boliviana, es un gran avance y
ayuda a construir comunidad, pero el tema del socialismo o del comunitarismo no
se resuelve con la propiedad estatal.
¿Cómo hacemos para pasar de esa propiedad estatal en tanto comunidad ilusoria,
a una comunidad real?, ¿cómo hacemos para que esos recursos públicos, esa res
pública, no solamente se agrande y se distribuya sino que sea administrada y gestio-
nada directamente por la propia sociedad? ¿Cómo se van disolviendo las funciones
administrativas del Estado en la propia sociedad y cómo la sociedad va copando o
absorbiendo las funciones del propio Estado? En otras palabras ¿cómo el Estado
se va disolviendo y la sociedad lo va absorbiendo? Esa es la tarea que tenemos que
encarar, una tarea bastante complicada porque la experiencia nos enseña que las
organizaciones sociales tienen momentos de universalidad, en los que se piensa y
se toma decisiones para el beneficio de todos, pero también momentos en los que
piensan sólo en sí mismas. La tarea consiste en hacer que las organizaciones sociales:
605
03-23-Garcia Linera-Estado aparente.indd 605 24/11/2014 04:48:11 p.m.
álvaro garcía linera
el sindicato, el grupo de barrio, el gremio, la comunidad indígena, la comunidad de
jóvenes, encuentren la satisfacción de su vida y de sus necesidades en la satisfacción
de las necesidades del resto. Creo que en eso radica la cuestión principal en torno a
la construcción del Estado Integral —disolución del Estado según Marx—, que no
es solamente un tema de voluntad o conciencia sino de materialidad, en el sentido
marxista del término.
¿Cómo ir construyendo desde abajo relaciones de igualdad material, relaciones
de producción interconectadas entre las personas? Creemos que la clave para pa-
sar del Estado aparente al Estado Plurinacional y de éste al Estado Integral —en el
sentido fuerte del término— radica en la construcción del poder económico de las
organizaciones que absorban gradualmente las funciones del monopolio estatal; es
decir en que la estructura económica material de la sociedad: los sindicatos, gremios,
federaciones de maestros, estudiantes vecinos, pobladores, vayan construyendo un
tipo de poder de actividad económica interconectada que vaya formando redes cada
vez más amplias de universalidad económica entre ellos, paralela, complementaria
y apoyada por el Estado.
Nuestra preocupación y obsesión consiste en construir comunismo o comunidad,
pero no solamente de alcance local, sino comunidad como hecho universal. Y está
claro que esa construcción tiene que ver con un hecho intelectual, organizativo y
material (práctico).
Un solo país no puede construir estructuras comunitarias fuertes, duraderas y
expansivas —¿cómo podría Bolivia, un pequeño país de 10 millones de habitantes,
soportar y eludir la presencia y el chantaje internacional de Estados Unidos?—,
si no tiene la colaboración de otros países en la construcción de esa misma lógica
de universalidad.
El viejo debate de nuestros padres y abuelos acerca de si es posible construir
el socialismo en un solo país reaparece y se vuelve actual. Lo discutieron Lenin
y Trotsky en su tiempo, luego Mao, el Che y Fidel, pero después esos debates
quedaron estancados y asfixiados por la retórica neoliberal triunfalista que ahora
se desmorona en el mundo. Sin embargo, hoy vuelven a apoderarse de nuestras
preocupaciones, obsesiones y tribulaciones; renacen los viejos fantasmas de la co-
munidad y del socialismo (del comunitarismo) y en Bolivia los vemos con rostro
y espíritu indígena.
606
03-23-Garcia Linera-Estado aparente.indd 606 24/11/2014 04:48:11 p.m.
Bibliografía
Gramsci, Antonio, Cuadernos de la Cárcel, T. 3. Ed. Crítica de Valentino Gerratana,
México, era, 1984.
Hobbes, Thomas, Leviatán, Biblioteca de Política, inep (versión digital).
Marx, Karl, El Capital, T. I, Vol. I, México, Siglo xxi, 1987.
Marx, K., & Engels, F., La ideología alemana, Montevideo, Pueblos Unidos, 1959.
Rousseau, Juan Jacobo, El contrato social o Principios de Derecho Político, en www.ela-
leph.com
03-23-Garcia Linera-Estado aparente.indd 607 24/11/2014 04:48:11 p.m.
El Estado desde el horizonte histórico de nuestra América.
Antología, de José Guadalupe Gandarilla Salgado y Rebeca
Peralta Mariñelarena (compiladores), con la colaboración
de Jaime Ortega Reyna, Víctor Hugo Pacheco Chávez,
Edith M. Caballero Borja y Oscar García Garnica, se
terminó de imprimir en noviembre de 2014, en los talleres
de Creativa Impresores, S.A. de C.V., calle 12 número 101
local 1, Colonia José Lopéz Portillo, Del. Iztapalapa, C.P.
09920, México, D.F., Tel. 5703-2241. En su composición
se utilizaron tipos de la familia ACaslonPro, CaslonOl-
dFaceBT, CaslonOldFaceBT-Heavy y Helvetica. El tiro
fue de 500 ejemplares más sobrantes para reposición sobre
papel Cultural de 90 gramos.
03-23-Garcia Linera-Estado aparente.indd 608 24/11/2014 04:48:11 p.m.
También podría gustarte
- Una historia todavia verde: El periodismo ambiental en ColombiaDe EverandUna historia todavia verde: El periodismo ambiental en ColombiaAún no hay calificaciones
- Atestado 01ago17Documento7 páginasAtestado 01ago17rafael padilla salasAún no hay calificaciones
- Descubridores y Exploradores de BoliviaDocumento108 páginasDescubridores y Exploradores de Boliviaartemis4rkc100% (1)
- Condarco-Gyarmati - Prospección Arqueológica en La Cuenca de Paria, Oruro - BoliviaDocumento14 páginasCondarco-Gyarmati - Prospección Arqueológica en La Cuenca de Paria, Oruro - BoliviaJános GyarmatiAún no hay calificaciones
- Movilidad Socioeconomica y Consumo en Bolivia. Patrones de Consumo en Sectores Emergentes PDFDocumento164 páginasMovilidad Socioeconomica y Consumo en Bolivia. Patrones de Consumo en Sectores Emergentes PDFChristian Velasco RojasAún no hay calificaciones
- Hijos Del Sol Huaoranis - CONCLUSIONESDocumento15 páginasHijos Del Sol Huaoranis - CONCLUSIONESMaki65Aún no hay calificaciones
- IMAGENES E IMAGINEROS - AntropologiaDocumento292 páginasIMAGENES E IMAGINEROS - AntropologiaCristian Reyes100% (1)
- Recabarren, L.E. - La Rusia Obrera y Campesina PDFDocumento112 páginasRecabarren, L.E. - La Rusia Obrera y Campesina PDFel pamparana0% (1)
- Bocarra 2012Documento16 páginasBocarra 2012Lorena RodríguezAún no hay calificaciones
- 2019 PRESTA - ProgramaDocumento18 páginas2019 PRESTA - ProgramaBarbara AguerAún no hay calificaciones
- Mundo Nuevo 10 (1967)Documento51 páginasMundo Nuevo 10 (1967)fiestero008Aún no hay calificaciones
- Historia y CulturaDocumento23 páginasHistoria y CulturaJose Luis Geronimo RodriguezAún no hay calificaciones
- Los Cerros Guardianes PDFDocumento68 páginasLos Cerros Guardianes PDFFernando VasquezAún no hay calificaciones
- Libro de Ponencias IX CONAHIS PDFDocumento865 páginasLibro de Ponencias IX CONAHIS PDFJuan Chileno MillaAún no hay calificaciones
- Cartilla Diversidad Cultural PDFDocumento24 páginasCartilla Diversidad Cultural PDFDani CmposAún no hay calificaciones
- Banh 391 PDFDocumento218 páginasBanh 391 PDFPedro Figueroa GuerreroAún no hay calificaciones
- Idas y Venidas Campesinos Tarijenos en El Norte ArgentinoDocumento107 páginasIdas y Venidas Campesinos Tarijenos en El Norte ArgentinoGuido CortezAún no hay calificaciones
- Documentos Cerac - Masacre en Barrancabermeja 1998Documento36 páginasDocumentos Cerac - Masacre en Barrancabermeja 1998Henry SuazaAún no hay calificaciones
- Arguedas Raza de Bronce PDFDocumento16 páginasArguedas Raza de Bronce PDFAlbaBretAún no hay calificaciones
- Contrapuntos Latinoamericanos PDF - CompressedDocumento298 páginasContrapuntos Latinoamericanos PDF - CompressedOlver Palomino CosteñoAún no hay calificaciones
- Población Indígena Sublevación y MineDocumento176 páginasPoblación Indígena Sublevación y MineMaria Concepcion Gavira MarquezAún no hay calificaciones
- Legislación Educación Tomo IIDocumento406 páginasLegislación Educación Tomo IIfernando100% (1)
- El Ultimo RobinsonDocumento253 páginasEl Ultimo RobinsonMarcos Alonso Moncada AstudilloAún no hay calificaciones
- Enrique Oblita Poblete - La Lengua Secreta de Los Incas Parte 1Documento24 páginasEnrique Oblita Poblete - La Lengua Secreta de Los Incas Parte 1Luis Copa MirandaAún no hay calificaciones
- Warmis Valientes Agencia Ciudadana: Mujeres y Calidad de Vida Sustentable en CochabambaDocumento342 páginasWarmis Valientes Agencia Ciudadana: Mujeres y Calidad de Vida Sustentable en CochabambaCESUAún no hay calificaciones
- Norma DuranDocumento16 páginasNorma DuranAraceli Jaramillo CovarrubiasAún no hay calificaciones
- Los Ayllus de Tinguipaya Ensayos de HistoriaDocumento86 páginasLos Ayllus de Tinguipaya Ensayos de HistoriaRemberto RamosAún no hay calificaciones
- 3.chust, M. y Frasquet, I. - La Patria No Se Hizo SolaDocumento56 páginas3.chust, M. y Frasquet, I. - La Patria No Se Hizo SolaBárbara GrabinskiAún no hay calificaciones
- Artículo Alberto ManguelDocumento10 páginasArtículo Alberto ManguelUlises GallardoAún no hay calificaciones
- Minería y Espacio Económico en Los Andes, XVI-XX PDFDocumento52 páginasMinería y Espacio Económico en Los Andes, XVI-XX PDFMaría Teresa ArteagaAún no hay calificaciones
- Los Cuentos de Juana Una Novela IncompreDocumento21 páginasLos Cuentos de Juana Una Novela IncompreVero VeroAún no hay calificaciones
- Historia Ambiental Rio RochaDocumento222 páginasHistoria Ambiental Rio Rochajehizon TeranAún no hay calificaciones
- Boccara Logicas PDFDocumento43 páginasBoccara Logicas PDFRoberto Torres Cáceres100% (1)
- La Ambivalencia PDFDocumento290 páginasLa Ambivalencia PDFcophlaAún no hay calificaciones
- Reflexiones Sobre La Tematica Indigena en La Bolivia de HoyDocumento163 páginasReflexiones Sobre La Tematica Indigena en La Bolivia de HoySolange JuarezAún no hay calificaciones
- Tumaco Origen Bonanzas y ColonizaciónDocumento71 páginasTumaco Origen Bonanzas y ColonizacióndcdiegoleonAún no hay calificaciones
- Félix Reyes Ortíz - Obras. Volumen I-Escritos Políticos (Prólogo de Nicolás Acosta) (1889)Documento173 páginasFélix Reyes Ortíz - Obras. Volumen I-Escritos Políticos (Prólogo de Nicolás Acosta) (1889)Giovanni B. G.100% (2)
- Huyssen Memoria SocialDocumento26 páginasHuyssen Memoria SocialFelipe Luis GarciaAún no hay calificaciones
- Viqueira - Cronotopologia de Una Region Rebelde PDFDocumento458 páginasViqueira - Cronotopologia de Una Region Rebelde PDFIván Espinosa TorresAún no hay calificaciones
- ALTAMIRANO - Historia de Los Intelectuales en América Latina PDFDocumento4 páginasALTAMIRANO - Historia de Los Intelectuales en América Latina PDFstellafgAún no hay calificaciones
- El Sincretismo Cultural y La Conquista D PDFDocumento184 páginasEl Sincretismo Cultural y La Conquista D PDFacupuntu100% (1)
- Dialnet EspacioYPoderEnAmericaLatina 483493 PDFDocumento296 páginasDialnet EspacioYPoderEnAmericaLatina 483493 PDFAnonymous Tl3vj40Aún no hay calificaciones
- De La Compañia Chilena de Telefonos de EdisonDocumento37 páginasDe La Compañia Chilena de Telefonos de EdisonSybella Antonucci AntonucciAún no hay calificaciones
- Pierre Nora - La Vuelta Del AcontecimientoDocumento19 páginasPierre Nora - La Vuelta Del Acontecimientolatin vulvAún no hay calificaciones
- El Origen de Las Islas de TumacoDocumento9 páginasEl Origen de Las Islas de TumacoAndrea ErazoAún no hay calificaciones
- Sotomayor Martinez Evelyn Veladas LiterariasDocumento160 páginasSotomayor Martinez Evelyn Veladas LiterariasCarlos BeluypuyAún no hay calificaciones
- 002 Ebook Rev y Contrarev en El Oriente Bol - Luis Sandoval M - Ebook Soy Livre 2020-07-13Documento193 páginas002 Ebook Rev y Contrarev en El Oriente Bol - Luis Sandoval M - Ebook Soy Livre 2020-07-13natalia100% (1)
- Revel - La Fábrica Del PatrimonioDocumento11 páginasRevel - La Fábrica Del Patrimoniojbritos.84Aún no hay calificaciones
- El Movimiento Revolucionario RioplatenseDocumento104 páginasEl Movimiento Revolucionario RioplatenseEugeniaAún no hay calificaciones
- Iv Jornadas Siglo XixDocumento122 páginasIv Jornadas Siglo XixDarío G. Barriera100% (1)
- Andrés Guerrero Renta Diferencial y Vías de Disolución de La Hacienda CapitalistaDocumento27 páginasAndrés Guerrero Renta Diferencial y Vías de Disolución de La Hacienda CapitalistafernandolarreaAún no hay calificaciones
- 1994 - Mas - de - 500 - Anos - de - Cultura - BAJO - Azcapotzalco PDFDocumento410 páginas1994 - Mas - de - 500 - Anos - de - Cultura - BAJO - Azcapotzalco PDFLuz EstefaniaAún no hay calificaciones
- Medellin Rojo 1968. ProtDocumento88 páginasMedellin Rojo 1968. ProtJaime Humbuker100% (2)
- Cultura Escrita, Historiografía y Sociedad en El Virreinato de La Nueva GranadaDocumento338 páginasCultura Escrita, Historiografía y Sociedad en El Virreinato de La Nueva GranadaPatricia OjedaAún no hay calificaciones
- Economía AndinaDocumento206 páginasEconomía AndinaJose Luis100% (1)
- Imágenes Contra El OlvidoDocumento416 páginasImágenes Contra El OlvidoKanaku Warmi Kanaku WarmiAún no hay calificaciones
- Bonilla, - Heraclio (Coordinador) - Los Andes - El Camino Del RetornoDocumento95 páginasBonilla, - Heraclio (Coordinador) - Los Andes - El Camino Del RetornoDetalier RamaAún no hay calificaciones
- Contrabando, poder y color en los albores de la República: Nueva Granada, 1822-1824De EverandContrabando, poder y color en los albores de la República: Nueva Granada, 1822-1824Aún no hay calificaciones
- EGTK: Las armas del comunitarismo: Vol. 3 Teoría y táctica revolucionaria. Documentos políticos y militares del EGTKDe EverandEGTK: Las armas del comunitarismo: Vol. 3 Teoría y táctica revolucionaria. Documentos políticos y militares del EGTKAún no hay calificaciones
- Poder y distinción colonial: las fiestas del virrey presente y el rey ausenteDe EverandPoder y distinción colonial: las fiestas del virrey presente y el rey ausenteAún no hay calificaciones
- La compañía barrio y sordo: Negocios y política en el nuevo reino de granada y Venezuela, 1796-1820De EverandLa compañía barrio y sordo: Negocios y política en el nuevo reino de granada y Venezuela, 1796-1820Aún no hay calificaciones
- La Moda Rápida en El Mercadeo InternacionalDocumento11 páginasLa Moda Rápida en El Mercadeo Internacionalgransatan666Aún no hay calificaciones
- Organismo Regionales de AfricaDocumento4 páginasOrganismo Regionales de Africagransatan666Aún no hay calificaciones
- Discurso 75 Aniv. ONU Nana Kuffo Addo Presidente de GhanaDocumento6 páginasDiscurso 75 Aniv. ONU Nana Kuffo Addo Presidente de Ghanagransatan666Aún no hay calificaciones
- Guayana e Identidad Nacional FinalDocumento70 páginasGuayana e Identidad Nacional Finalgransatan666Aún no hay calificaciones
- CI Afro DefinitivoDocumento15 páginasCI Afro Definitivogransatan666Aún no hay calificaciones
- 6903 23452 1 PBDocumento18 páginas6903 23452 1 PBgransatan666Aún no hay calificaciones
- Tomás de MattosDocumento2 páginasTomás de MattoshavanitoAún no hay calificaciones
- 2.3 - Registro Único Empresarial y Social (Rues)Documento15 páginas2.3 - Registro Único Empresarial y Social (Rues)Jetli MosqueraAún no hay calificaciones
- Ejemplo Ficha de Planificación Discurso ArgumentativoDocumento2 páginasEjemplo Ficha de Planificación Discurso ArgumentativoSandrita Gatita Tlv75% (4)
- Formato Informe Final AuditoriaDocumento5 páginasFormato Informe Final Auditoriadavid pardoAún no hay calificaciones
- Roma InglesDocumento77 páginasRoma InglesJuan Carlos Caro ZevallosAún no hay calificaciones
- INTRODUCCIÓNDocumento9 páginasINTRODUCCIÓNLuis Enrique Castillo Chavez50% (2)
- La Enseñanza De' La Ida Al Campo'Documento10 páginasLa Enseñanza De' La Ida Al Campo'Fabrios RíolAún no hay calificaciones
- Métodos de Valuación - UEPSDocumento14 páginasMétodos de Valuación - UEPSStephanie GuevaraAún no hay calificaciones
- Fase ProbatoriaDocumento5 páginasFase ProbatoriaJuan Rayo ArroyoAún no hay calificaciones
- Guia de Evaluación de Cumplimiento NOM-009-STPS-2011Documento5 páginasGuia de Evaluación de Cumplimiento NOM-009-STPS-2011David gardunoAún no hay calificaciones
- Taller 4 Ejercicios GestionDocumento8 páginasTaller 4 Ejercicios GestionJerson Gonzalez DiazAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento2 páginasUntitledJulio Vazquez LopezAún no hay calificaciones
- La Reencarnación Según El Judaísmo 1 y 2Documento8 páginasLa Reencarnación Según El Judaísmo 1 y 2Jose NegrettiAún no hay calificaciones
- Evaluación Diagnóstica Grado 7 UltimaDocumento4 páginasEvaluación Diagnóstica Grado 7 UltimaAlan ArtuzAún no hay calificaciones
- Contenidio Cientifico Etica y Deont - Juri 2016-2017 PDFDocumento55 páginasContenidio Cientifico Etica y Deont - Juri 2016-2017 PDFRoger NarvaezAún no hay calificaciones
- ReciboDocumento1 páginaReciboJeronimo Osorio MuñozAún no hay calificaciones
- Bioetica AutomatizadoDocumento2 páginasBioetica AutomatizadoDanae PérezAún no hay calificaciones
- Delito Contra La Administración PúblicaDocumento35 páginasDelito Contra La Administración PúblicaEdwardSaulMazaLizarbeAún no hay calificaciones
- 1541890833128Documento1 página1541890833128yimerAún no hay calificaciones
- Mexico 1970-1988Documento16 páginasMexico 1970-1988piinkgloss80% (5)
- Habilitación y Urbana PropDocumento6 páginasHabilitación y Urbana PropKevin Neciosup DiazAún no hay calificaciones
- Tig Ética para Los Negocios 202110Documento4 páginasTig Ética para Los Negocios 202110Francisca SotoAún no hay calificaciones
- Bayón. Derrotabilidad, Indeterminación y PositivismoDocumento3 páginasBayón. Derrotabilidad, Indeterminación y PositivismoCarlaAún no hay calificaciones
- 9 Ejercicios P Racticos para La ReflexiónDocumento6 páginas9 Ejercicios P Racticos para La ReflexiónAngie DanielaAún no hay calificaciones
- Derecho LaboralDocumento118 páginasDerecho LaboralsecretariotecnicobplpAún no hay calificaciones
- Formulario RUC 01-ADocumento1 páginaFormulario RUC 01-Amanuelz_1Aún no hay calificaciones
- Justificante 2Documento2 páginasJustificante 2nashely2004Aún no hay calificaciones
- Carta de Consentimiento para Alumnos Mayores de Edad 22-2Documento3 páginasCarta de Consentimiento para Alumnos Mayores de Edad 22-2Daygamer ProAún no hay calificaciones
- Mensaje 08 - 2023 - Actualización Montos Contrataciones DirectasDocumento2 páginasMensaje 08 - 2023 - Actualización Montos Contrataciones DirectasEl LitoralAún no hay calificaciones