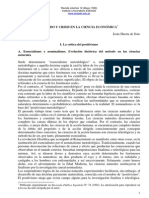Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Definición de Conocimiento
Definición de Conocimiento
Cargado por
Lenin Sánchez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
25 vistas13 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
25 vistas13 páginasDefinición de Conocimiento
Definición de Conocimiento
Cargado por
Lenin SánchezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 13
DEFINICIÓN DE CONOCIMIENTO
El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o
el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). En el sentido más
amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al
ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo.
El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, después llega al
entendimiento y concluye finalmente en la razón. Se dice que el conocimiento es una
relación entre un sujeto y un objeto. El proceso del conocimiento involucra cuatro
elementos: sujeto, objeto, operación y representación interna (el proceso
cognoscitivo).
La ciencia considera que, para alcanzar el conocimiento, es necesario seguir un
método. El conocimiento científico no sólo debe ser válido y consistente desde el
punto de vista lógico, sino que también debe ser probado mediante el método
científico o experimental.
La forma sistemática de generar conocimiento tiene dos etapas: la investigación
básica, donde se avanza en la teoría; y la investigación aplicada, donde se aplica la
información.
Cuando el conocimiento puede ser transmitido de un sujeto a otro mediante una
comunicación formal, se habla de conocimiento explícito. En cambio, si el
conocimiento es difícil de comunicar y se relaciona a experiencias personales o
modelos mentales, se trata de conocimiento implícito.
LA EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
La filosofía de la ciencia aspira a explicar el proceso de evolución del conocimiento
científico no sólo para ayudar a interpretar la historia de la ciencia, sino también para
aportar criterios para que un científico tenga elementos en base a los cuales optar por
adherirse a una u otra corriente de explicación científica. A su vez, la propia filosofía
de la ciencia estudia los procesos de cambio de criterios y enfoques que se dan en las
distintas áreas del conocimiento. Así, en su trayectoria a lo largo del presente siglo
pueden diferenciarse al menos cuatro momentos sucesivos y distintos, cada uno de
los cuales recoge al anterior en un marco explicativo más amplio: primero, el
verificacionismo o positivismo lógico; segundo, el falsacionismo; tercero, la sucesión
de paradigmas; y cuarto, los programas de investigación científica. Estudiaremos
sucesivamente cada uno de estos momentos.
El verificacionismo o positivismo lógico
Para la escuela del positivismo lógico, identificada con el Círculo de Viena, lo que
proporciona carácter científico a una proposición es que sea verificable a través de
procedimientos de naturaleza empírica. De acuerdo con esta escuela, los
conocimientos que no fueran susceptibles de pasar esta prueba no serían científicos y
quedarían relegados al campo de la metafísica. Los representantes más destacados
de esta corriente (Wittgenstein, Carnap, Schlick, Schumpeter, etc.) concebían la
ciencia como sometida a una unidad de método (“monismo metodológico”) que habría
de aplicarse con carácter uniforme, con independencia de cuál fuera su objeto de
estudio (ciencias de la naturaleza o ciencias humanas o de la sociedad).
El positivismo lógico pronto empezó a ser objeto de críticas demoledoras. Así, por
ejemplo, se ha puesto de manifiesto que el criterio de verificación positivista no es
verificable en sí mismo, por lo que, de acuerdo con los principios de la propia escuela,
carece de sentido y no es científico, sino que forma parte del campo de la “metafísica”.
Es decir, el criterio positivista de verificación es, según el propio criterio, una
afirmación universal a priori, sin ningún contacto con la realidad empírica. Además, el
positivismo no tiene en cuenta que el hecho de “significar algo” no es empíricamente
discernible de acuerdo con el criterio de verificación. Una proposición tiene sentido si
es verificable, es decir, si los hechos que observamos son capaces de verificarla o no.
Pero para poder apreciar si los hechos verifican o no una proposición, tenemos que
dar previamente significado a los hechos que observamos, con lo cual estamos dando
significado a algo antes de ver si ese algo tiene o no significado (todo ello de acuerdo
con el propio principio positivista de la verificación). Y es que el hecho de tener o no
sentido una afirmación es algo que no puede establecerse en relación con los hechos
observables del mundo exterior, sino que es tan sólo un puro resultado del
razonamiento humano. Es decir, todo acto de verificación presupone siempre un acto
previo de la inteligencia, efectuado sin conexión alguna con el mundo exterior. Éstas y
otras insuficiencias del positivismo lógico dieron lugar a la visión más amplia de
Popper, que se denominó falsacionista y que estudiamos a continuación.
El falsacionismo
Para Popper no hay un único método de investigación científica. La contrastación de
las hipótesis puede ser empírica o racional. Por otro lado, la unidad metodológica de la
ciencia sólo sería de perspectiva, en el sentido de que debería comportar las notas de
racionalidad, teoricidad, realismo y crítica. Para él, la probatura o verificación positiva
de una proposición científica está condenada al fracaso. Lo que debe hacerse con una
proposición científica es intentar “falsarla”, esto es, intentar establecer su inadecuación
para con la realidad que debe explicar y los acontecimientos que ha predicho. En la
medida en que los reiterados intentos de falsación de una proposición no tengan éxito,
ésta se mantendrá por el investigador, pero sujeta siempre a nuevas pruebas, por lo
que su aceptación comporta un elemento esencial de interinidad o provisionalidad.
Siguiendo textualmente a Popper:
“El conocimiento, especialmente el conocimiento científico, progresa a través de
anticipaciones injustificadas (e injustificables), de presunciones, de soluciones
tentativas para nuestros problemas, de conjeturas. Estas conjeturas son controladas
por la crítica, esto es, por intentos de refutaciones, entre los que se encuentran tests
severamente críticos. Ellas pueden sobrevivir a estos tests, pero nunca pueden ser
justificadas categóricamente: no se las puede establecer como indudablemente
verdaderas, ni siquiera como “probables” (en el sentido del cálculo de probabilidades).
La crítica de nuestras conjeturas es de importancia decisiva: al poner de manifiesto
nuestros errores, nos hace comprender las dificultades del problema que estamos
tratando de resolver. Es así como llegamos a adquirir un conocimiento más profundo
de nuestro problema y a estar en condiciones de proponer soluciones más maduras: la
misma refutación de una teoría -es decir de una solución tentativa seria para nuestro
problema- es siempre un paso adelante que nos acerca a la verdad y es ésta la
manera por la cual podemos aprender de nuestros errores.”
Aunque la postura de Popper es, sin duda, un significativo paso adelante en relación
con la del positivismo lógico del Círculo de Viena, es sin embargo también vulnerable a
algunas de las críticas efectuadas a las posturas ingenuamente verificacionistas. Así,
por ejemplo, se puede argumentar que el propio criterio popperiano de demarcación
no es, en sí mismo, falsable, con lo cual no deja de ser un criterio sin sentido científico
de acuerdo con el propio criterio de demarcación popperiano. Además, el criterio
popperiano tiene otras insuficiencias lógicas de importancia que es preciso considerar.
De acuerdo con Popper, lo que da el carácter de “científico” a una afirmación es el
hecho de que ésta sea “falsable” o no por el observador. Tomemos como ejemplo la
proposición de que “todos los cisnes son blancos”. Uno puede falsar, pero no verificar,
la afirmación de que “todos los cisnes son blancos” de acuerdo con el criterio de
Popper; basta con que encontremos un cisne negro para que podamos considerar
falsa la anterior afirmación, pero, aunque todas nuestras observaciones sean de
cisnes blancos, no podremos dar por verificada la misma. Sin embargo,
desgraciadamente, podemos verificar, pero en forma alguna falsar, la proposición
contraria a la anteriormente mencionada, es decir, la de que “algunos cisnes no son
blancos”, o la de que “al menos un cisne es negro”. ¿Por qué no puede falsarse la
afirmación contraria? Porque como esta última afirmación es de naturaleza particular,
uno sólo puede contradecirla estableciendo una proposición universal, lo cual es
imposible de llevar a cabo por procedimientos empíricos. Así, para falsar la afirmación
“algunos cisnes no son blancos”, uno debe de verificar que todos los cisnes son
blancos. Ahora bien, se puede haber observado cualquier número infinitamente grande
de cisnes no habiendo encontrado ninguno negro entre ellos, sin que se pueda decir,
no obstante, que no existen en absoluto cisnes negros, si es que se quiere ser
coherente con la propia metodología popperiana. Claramente hay algo equivocado con
esta metodología, pues es absurdo afirmar que la proposición P tiene sentido y es
científica por ser falsable, mientras se niega el sentido y el carácter científico de la
proposición contraria P’. Si una proposición es cierta, su contraria es falsa y viceversa;
pero lo que es incompatible con nuestra lógica es que el contrario de una proposición,
cierta o falsa, carezca totalmente de sentido científico por no ser en forma alguna
falsable.
Por otro lado, el método popperiano es más débil en el caso de las ciencias sociales (y
más concretamente en el campo de la economía) cuyos hechos u objetos de
investigación no son nunca directamente observables en el mundo exterior. En efecto,
una pieza, por ejemplo, de metal es “dinero”, un sonido emitido por una persona es
una “palabra” y un determinado compuesto químico es un “cosmético”, solamente
porque alguien “piensa” o “cree” que la pieza de metal “es” dinero; alguien “interpreta”
como una palabra con significado el sonido que escucha; y alguien “utiliza” para
tratarse la piel el compuesto químico que ha comprado como cosmético. Está claro
que los hechos que son objeto de investigación en economía son respectivamente el
“dinero”, la “palabra”, el “cosmético”, y no el trozo de metal, el sonido emitido por una
persona o el compuesto químico que, respectivamente, y en términos estrictamente
físicos y empíricamente observables constituyen tales objetos. Luego los hechos de la
acción humana, a efectos de su estudio por parte del científico social, pertenecen a
una u otra clase, o a una u otra categoría de fenómenos, no de acuerdo con lo que el
observador conozca sobre la entidad física de tales objetos, que es la única directa y
empíricamente observable en el mundo exterior, sino de acuerdo con lo que tal
científico conoce e interpreta que la persona observada llega a saber sobre tales
objetos. Esta interpretación es posible porque en la ciencia social, el científico
comparte la misma naturaleza humana de los observados (cosa que no ocurre en el
mundo de la ciencia natural) y dispone, por tanto, de un conocimiento “de primera
mano”, introspectivo o íntimo, sobre tal naturaleza humana, que es el que
precisamente le permite interpretar lo que los otros seres humanos, observados por él,
hacen. Por eso, las ciencias sociales han de construirse en función de las opiniones o
intenciones de las personas que actúan, opiniones que, por no ser directamente
observables de forma empírica en el mundo exterior, hacen muy difícil la falsación
empírica de las hipótesis en el campo de las ciencias sociales. Si a esto añadimos que
la experiencia sobre los hechos que son objeto de investigación en las ciencias
sociales es siempre una experiencia sobre hechos o fenómenos complejos y de tipo
histórico, en relación con los cuales no cabe efectuar experimentos de laboratorio, es
decir, observar cambios en un elemento aislado manteniendo inalterables cualesquiera
otras condiciones que influyan sobre ese hecho, es evidente que la falsación empírica
de hipótesis es un ideal que, aunque parezca muy loable enunciar y saludable
perseguir, en la práctica de la ciencia económica es muy difícil alcanzar en la mayor
parte de las circunstancias (38).
Las anteriores consideraciones no dejaron de afectar al propio Popper, que siguió una
trayectoria en la que se podrían apreciar tres momentos distintos: un primer Popper
falsacionista dogmático; un segundo Popper falsacionista ingenuo o juvenil; y un
Popper ya maduro, falsacionista sofisticado, que entiende la falsación como cuestión
de grado y que, en consecuencia, resaltaría más la apertura, la crítica, el realismo y la
voluntad de innovación, de forma que, para él, la demarcación entre el conocimiento
científico y el no científico no provendría ya tanto de un determinado criterio o de un
método particular para formular y contrastar proposiciones, como de un enfoque en el
que las notas de racionalidad, contenido teórico, realismo, tolerancia y propiciación de
nuevas ideas serían las que permitirían fijar la demarcación entre las distintas formas
de conocimiento.
Los paradigmas: su concepto y evolución
El paso siguiente lo constituye la obra de T.S. Kuhn, La Estructura de las Revoluciones
Científicas. Kuhn concibe la ciencia “normal” como estructurada en torno a algún logro
científico del pasado al que denomina paradigma y que constituye el punto de
referencia de la actividad científica cotidiana, así como el elemento orientador del
trabajo de investigación. De vez en cuando sucede que el conjunto de conocimientos
que constituyen el núcleo de referencia de la disciplina es incapaz de dar cuenta de
hechos relevantes, abriéndose un “proceso revolucionario” en la Ciencia, resultado del
cual aparece un nuevo paradigma capaz de superar las limitaciones del precedente y
que termina por constituirse en el nuevo marco de referencia. A lo largo de los
“períodos normales”, el conocimiento que constituye la Ciencia se incrementa de forma
paulatina gracias a la resolución de puzzles, los cuales se entroncan con el marco
analítico configurado por el paradigma o matriz disciplinal. Además, Kuhn da un
énfasis especial a la dimensión sociológica de la Ciencia; así, en una ciencia madura,
existe un solo paradigma, las discusiones metodológicas son escasas y el acuerdo
entre los científicos de la disciplina respecto a los problemas que les conciernen es
amplio, de manera que los investigadores se someten de buen grado al juicio de sus
colegas en lo referente a la validez de las nuevas proposiciones establecidas. Como
consecuencia de ello, el lenguaje de los miembros de la profesión es el mismo y,
cuando aparece un nuevo paradigma superador de las deficiencias del precedente, no
sólo la aceptación es general, sino que la misma se efectúa de forma rápida. En
versiones más matizadas de su postura original, Kuhn acepta la posibilidad de
coexistencia de paradigmas rivales, sin que ello suponga que la disciplina que los
mantiene pierda su carácter científico.
Como conclusión, hay que resaltar la importancia que para los científicos ha de tener
la modestia y la tolerancia en lo que se refiere a la calificación de las disciplinas,
evaluación interna de cada una de ellas, delimitación de sus fronteras y vinculación a
métodos y criterios de trabajo. Metodológicamente, ningún exclusivismo está, por
tanto, a la postre justificado y por ello, como veremos más adelante al tratar de la
economía como cuerpo científico, las distintas opciones en presencia tienen todas
ellas su lugar, si bien el peso particular y el mérito que se asignen a cada una de ellas
es muy variable y se ha de evaluar caso por caso, pero por la propia disciplina que, en
última instancia, es la única responsable de su propio progreso.
CONOCIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HUMANIDAD
Dr. C. Enrique González Suárez
Resumen
El análisis de la gestión de la información/conocimiento en el contexto de la evolución
de la humanidad posibilita obtener una visión más amplia de su significación social. Se
estudia el proceso de evolución informacional y del conocimiento, que supone la
transformación del Homo sapiensal Homo sapientissimus, el reflejo en la materia
inanimada y en los organismos vivos, las relaciones de estos últimos con su entorno,
la acumulación de la información, el desarrollo de la conciencia social, así como el
futuro de la humanidad. La significación de la gestión del conocimiento no debe
limitarse a su concepción como fenómeno social, sino que debe comprenderse de una
manera más amplia, vinculada a su esencia ontológica para la humanidad.
Los especialistas afirman que la ciencia contemporánea dispone de suficiente acervo
de información como para considerar lógico y oportuno un análisis de la evolución
futura de la humanidad. Este problema atrae la atención de filósofos, cibernéticos,
antropólogos, biólogos y otros. El nivel de conocimientos existente sobre la evolución
hace viable un enfoque suficientemente amplio para abordar la gestión del
conocimiento en el plano de su significación para la evolución de la humanidad.
La gestión de la información/conocimiento, analizada en el contexto de las tendencias
de la evolución de la humanidad, posibilita una visión más completa de su significación
social.
En la antropogénesis, el cerebro humano constituye el nivel más alto de desarrollo de
la materia en la Tierra. Ligado a este logro, se encuentra la adquisición, por los
organismos vivos, de adaptaciones autorreguladoras. El desarrollo de la conducta
autónoma se vinculó con la emancipación de la Actividad Nerviosa Superior (ANS) del
individuo, es decir, que en forma progresiva se incrementara cuantitativa y
cualitativamente la actividad informativa no determinada fatalmente por los programas
genéticos; ello le proporcionó al cerebro humano una enorme plasticidad, la
entrenabilidad y la capacidad de aprender.1
La mayor autonomía de la ANS, respecto al programa genético, propicias reacciones
anticipadas más flexibles, activas y rápidas; origina la posibilidad de aprender y
acumular una mayor experiencia individual y dota de mayor significación al individuo
como portador de nueva información, que sustenta y eleva su horizonte en general.
Así, la acumulación y activación de la información se revela como propiedad en la vía
principal de desarrollo de la evolución. Por tanto, la evolución informativa penetra
todos los niveles conocidos de la materia, si se interpreta la información como
"variedad reflejada" y "medida de heterogeneidad" en la distribución de la energía
(materia) en el espacio y el tiempo.1
Se afirma que el proceso intensivo de crecimiento de la información en el Universo
comenzó después de la fase del plasma homogéneo. Durante la evolución de la
materia, el progreso de la información se manifestó en su acumulación en el genoma y
la activación del papel transformador de los procesos informativos. Fue así que el
encéfalo adquirió, cada vez, un significado más independiente y activo en los procesos
informativos, primordialmente en situaciones que, para su solución, requerían del
reflejo adelantado y una rápida reacción anticipada.
anto la conciencia individual como la social se han constituido en centro de un enorme
cúmulo de información. El cerebro humano ha hecho factible que la información regule
la energía. La sociedad humana ha devenido en un complicadísimo sistema
informativo cognoscente y transformado. Con el avance de la evolución, crece la
dependencia de la energía respecto a la información.
Hacia una comprensión enriquecida del concepto "desarrollo"
Una de las representaciones contemporáneas que permite comprender con más
profundidad el proceso de evolución informacional y del conocimiento, que supone la
evolución del Homo sapiens al Homo sapientissimus, está contenida en la ley de la
transformación de las etapas de desarrollo del sistema en niveles estructurales de su
organización y escalones funcionales de las interacciones que se desarrollan
ulteriormente.
Esta ley, formulada por Ya. A. Ponomariov,2 se basó en los datos que obtuvo como
resultado de sus investigaciones experimentales sobre el eslabón central del
mecanismo psicológico de la creatividad. El análisis de los datos demostró que las
etapas ontogenéticas del mecanismo psicológico de la conducta del hombre se
transforman en niveles estructurales de la organización del mecanismo citado. Las
etapas transformadas (niveles estructurales) no se notan en la conducta corriente. Sin
embargo, se pueden descubrir palpablemente en las condiciones extremas. Por
ejemplo, en la solución de tareas creadoras, las etapas transformadas de la
ontogénesis de la conducta aparecen como escalones funcionales de la solución
creadora. Este descubrimiento posibilitó crear un modelo experimental de la
interrelación filogenética.
La ley de la repetición de la filogénesis en la ontogénesis no presenta dudas. Sin
embargo, alrededor de ella, ha existido polémica sobre la forma en que la filogénesis
se repite en la ontogénesis, es decir, sobre las leyes de la transformación de las
etapas del desarrollo filogenético en escalones funcionales de la ontogénesis.
La dificultad mayor para resolver esta polémica consiste en que la filogénesis no
puede observarse directamente y las ideas sobre ella algunas veces son algo
fantásticas. ¿Cómo resolvió Ponomariov esta cuestión? En sus experimentos, la
función de la filogénesis la desempeñó la ontogénesis del desarrollo del mecanismo
psicológico de solución de tareas creadoras. La comparación entre ambos
mecanismos le permitió a este investigador estudiar las leyes de transformación, a
partir de un modelo directamente observable.
De esta manera, mediante la generalización de los datos obtenidos
experimentalmente, Ya. A. Ponomariov estableció uno de los principios rectores de la
teoría de la interacción y el desarrollo y que, según se apreciará más adelante, sirve
de fundamento para la comprensión del significado de la gestión del conocimiento en
la evolución de la humanidad. En este sentido, es menester hacer referencia a las
cuestiones siguientes.
a) ¿Cuáles son los principales elementos del esquema de la relación entre la
interrelación y el desarrollo?
Las principales categorías de este esquema son:
Sistema y componentes.
Proceso: aspecto temporal de las interrelaciones entre los componentes y el sistema.
Resultado (producto): aspecto espacial de la interrelación mencionada.
b) ¿Cuáles son los principios esenciales del esquema de la relación interrelación -
desarrollo?
El concepto del sistema identificado para el análisis es relativo: por una parte,
cualquier componente es, a su vez, un sistema particular de un nivel estructural
inferior; por otro lado, el sistema identificado para el análisis es un componente del
sistema de un nivel estructural superior.
La interacción no se produce directamente en los límites de un nivel, de una forma. La
interacción está mediada por los pasajes a otras formas, porque sólo el conjunto total
de una serie de transformaciones cualitativamente diversas produce un efecto en los
límites de una forma.
Cualquier proceso de interacción está vinculado a los productos de las interacciones
predecesoras, fijados en cambios de los componentes de la interacción en cuestión.
Cualquier producto de la interacción es una consecuencia, al menos, de dos procesos:
uno propio del sistema identificado para el análisis y otro, un proceso en el que este
sistema está incluido como componente.
El funcionamiento de los sistemas interactuantes se vincula con la reorganización de
las estructuras de sus componentes. En este caso, los límites de la conservación de la
estructura del sistema -tipo de vínculos de sus componentes- determinan el segmento
ocupado por esta forma en la jerarquía de la interacción. La estructura de los
componentes y el tipo de sus vínculos son mutuamente dependientes.
El desarrollo es el modo de existencia del sistema de sistemas interactuantes,
vinculados con la formación cualitativa de nuevas estructuras temporales y espaciales,
gracias al crecimiento -y en otros casos, la destrucción- del efecto de la mutua
interacción, que se realiza mediante los productos colaterales o subproductos de la
acción. Los nexos entre las estructuras iniciales y las que se forman se efectúa
mediante los resultados de las interacciones.
Lo nuevo, que surge en las profundidades de la forma inicial, en el curso de su
desarrollo, transforma lo inicial constantemente, de modo que, en cierto sentido, los
productos de la forma inicial se pueden -y es necesario- interpretar como
consecuencia de la mutua interacción en una nueva forma. La transformación de las
estructuras iniciales continua, mientras estas estructuras transformadas no sean
capaces de satisfacer las "demandas", "necesidades", relacionadas con el
funcionamiento de una nueva forma.
El problema del origen de las nuevas formas de organización de la materia es muy
difícil y complejo en la mayoría de las esferas del conocimiento, sean éstas, por
ejemplo, las partículas del micromundo en la física; el universo, las galaxias, las
estrellas, el sistema solar, la Tierra en la astronomía física, la astrofísica, la
cosmogonía, la cosmología, la geología; la vida en la biología; el hombre en la
antropología; la sociedad en la historia y así sucesivamente. Una de estas dificultades
es la constatación de un nivel definido de conclusión de una u otra forma. Es así, que
se discute la cuestión de los antecesores del hombre y sobre que fundamentos se
puede reconocer al propio hombre (Homo sapiens).
Para una visión evolutiva de la información resulta productivo el concepto de
información como variedad reflejada, por cuanto el reflejo es un fenómeno que existe
en los distintos niveles de organización de la materia.
Intentemos desarrollar esta idea
Antes de que se originara la vida, la estructura de unos objetos se reflejaba en la de
los otros objetos. Esta forma de reflejo en la materia inanimada contenía información;
es decir, variedad reflejada. Sin embargo, la misma carecía de una significación
particular.
El reflejo puede considerarse como un modelo, si se interpreta este concepto en su
acepción más amplia; esto es, el reflejo de un objeto en otro. Desde el ángulo
científico concreto (ontológico) es más adecuado emplear el término modelo y no
reflejo, que es propio de la Teoría del conocimiento o Epistemología.
Todo modelo original en el mundo inanimado y que no se incluya en la actividad
cognoscitiva del hombre, potencialmente contiene una estructura informacional
conocida sobre el objeto-original, es decir, contiene su copia. Sólo se está en
presencia de un verdadero modelo, si la información que contiene potencialmente se
abstrae, procesa y utiliza en una dirección determinada. El reflejo que incluye la
utilización de la información es cualitativamente distinto respecto al que se produce en
la materia inanimada.
Las sustancias vivas se orientaban en el mundo que las rodea y respecto a sus
estados internos a partir de la información contenida en los modelos.
El desarrollo de la información contenida en los modelos aparece en una forma más
desarrollada en la abstracción que realiza el hombre cognoscente. La información
contenida en los modelos humanos se origina en las condiciones de comunicación
social entre las personas, en cuyo proceso se efectúa la materialización de la
información como copia, es decir, cuando el hombre modela, mediante los objetos y
fenómenos circundantes la información (copia) abstraída por él. Esta modelación se
realiza principalmente en el lenguaje (el habla), en la actividad conjunta de las
personas, en los productos del trabajo.
Relaciones de los sistemas vivos con su entorno
Según Zubov, "en las relaciones de los sistemas vivos con el medio, se identifican los
procesos de organización, denominados idioadaptación (progreso particular) y de
aromorfosis (proceso general). En el proceso de adaptación, de perfeccionamiento de
las relaciones con el medio, una parte considerable de las formas de vida sobre la
Tierra siguieron el camino de la idioadaptación y de la especialización morfofisiológica,
de acuerdo con las condiciones concretas del medio. Esta vía de evolución, en
reducidos lapsos de tiempo, proporcionaba ciertas ventajas en el curso de la lucha por
uno u otro nicho ecológico y permitía aproximarse a cierto óptimo particular de
períodos de relaciones especie-medio; sin embargo, durante los grandes períodos de
tiempo, ante las condiciones bruscas del medio, la especialización devenía, en
ocasiones, perniciosa, porque las estructuras adaptativas, antes útiles, resultaban
nocivas en las nuevas condiciones y no podían reestructurarse en virtud de la
irreversibilidad de la evolución. En condiciones relativamente estables, a las formas
especializadas les era posible, sin embargo, existir prácticamente un tiempo ilimitado,
pero sin perspectiva alguna de elevar cualitativamente el nivel general de
organización. Así se formaron las ramas laterales del árbol evolutivo, cuyo tronco es la
vía principal del progreso general que viene a ser una cadena de aromorfosis, que
conduce a una mayor flexibilidad adaptativa y que permite evitar una especialización
morfofisiológica estrecha. Las particularidades troncales del proceso evolutivo
obtenían, en el curso del desarrollo de la vida sobre la Tierra, cada vez, mayores
ventajas y con el transcurso del tiempo se revelaban cada vez más". Entre esas
particularidades, pueden mencionarse: la universalización, la autonomía, la integración
taxonómica y la acumulación de la información.1
Acumulación de la información
En el proceso de la evolución, el organismo vivo se hace cada vez más autónomo
respecto a los factores del medio ambiente exterior. Esta autonomía se manifiesta en
las adaptaciones autorreguladas a partir del sistema nervioso central. La autonomía de
la conducta se vinculó:3
Al incremento progresivo de la actividad informativa no determinada desde el punto de
vista genético, que se expresa principalmente en la enorme plasticidad, entrenabilidad
y capacidad de aprender del cerebro humano.
En las reacciones anticipadas, que se hicieron más flexibles, activas y rápidas.
Con la posibilidad de acumular y aprovechar la experiencia individual.
Con el mayor significado del rol del individuo como portador de nueva información que
mantiene y eleva el nivel informativo general del sistema.
Todo ello propicia que la evolución informativa sea una nueva propiedad primordial de
la vía troncal de la evolución, que penetre los diferentes niveles de desarrollo de la
materia conocida.
Como se ha señalado, el crecimiento intensivo de la información en el Universo se
originó con el surgimiento de la heterogeneidad en la distribución de la energía y la
materia. En los seres vivos, la evolución informativa se manifestó en la acumulación de
la información en el genoma y la activación de la función transformadora de los
procesos informativos.
En el proceso evolutivo del ser humano, a partir de la información acumulada en su
memoria y de su análisis, se originó la capacidad de sintetizar la información
pronosticada, que asegura reacciones anticipadas adecuadas. En el nivel social de
evolución de la materia, esta propiedad se constituyó en una de las características
fundamentales de la vía troncal de la evolución de la vida en la Tierra.
Tanto la conciencia social como la del hombre en particular se han convertido en un
centro de acumulación de información, que incluye la de objetos cósmicos muy
distantes de nuestro planeta. El cerebro humano permitió que la información regulara
la energía; la sociedad humana se ha convertido en un complejísimo sistema
informativo cognoscente y transformador. Desde esta visión, se puede considerar que
la esencia de todo el proceso troncal de la evolución es manifestar y realizar la función
constitutiva de la información en el Universo.
Desarrollo de la conciencia social
El surgimiento de la conciencia como una etapa superior del desarrollo psíquico ha
tenido un impacto trascendental en el proceso evolutivo. En el reflejo consciente, se
distinguen las propiedades objetivas estables de la realidad. El psiquismo está
sometido a las leyes del desarrollo socio - histórico y no a las leyes generales de la
evolución biológica.
Al respecto, A. N. Leontiev afirma que "en la conciencia, la imagen de la realidad no se
funde con la experiencia vivida del sujeto: lo reflejo está como "presente" en el sujeto.
Esto significa que, cuando se tiene conciencia de un libro o, simplemente, conciencia
del pensamiento propio concerniente al mismo, el libro no se funde en la conciencia
con el sentimiento que se tiene de él, ni tampoco el pensamiento de ese libro se funde
con el sentimiento que se tiene de la conciencia".3
¿Cuáles son las condiciones que originan esta forma superior de psiquismo que es la
conciencia humana? Esta pregunta, que se hace Leontiev, se responde sintéticamente
del modo siguiente:3
¨ En primer lugar, se necesitó que la relación del hombre con la naturaleza se
mediatizara por sus relaciones de trabajo con otros hombres. Por consiguiente, la
conciencia es un "producto histórico desde un principio" (Marx).
¨ La presencia histórica de una acción efectiva sobre la naturaleza, del trabajo con
herramientas, lo que es, al mismo tiempo, una forma práctica de conocimiento
humano. Por lo tanto, la conciencia es la forma de reflejo que conoce activamente.
¨ La aparición del lenguaje, que se originó en el proceso de trabajo junto con la
conciencia. Se sabe que el proceso de formación de la lengua, de sus estructuras
semánticas se relacionó con la aparición de los fonemas, es decir, con cierta
transformación de los sonidos en elementos lingüísticos semánticos distintivos.
Posteriormente, con la aparición y el desarrollo de las distintas lenguas, a
determinados sonidos le correspondieron determinadas formas y viceversa. Sin
embargo, actualmente se ignora la naturaleza de esta correspondencia. Se dificulta la
comprensión de este enigma, porque el sonido, como fenómeno físico no es idéntico al
fonema como unidad del habla. Y, por tanto, de la definición física de la acción del
sonido no se puede obtener la descripción completa del fonema. Es por esto que los
lingüistas, al analizar el origen de la lengua, introducen en su aparato de investigación
la metalengua primaria de descripción en forma de morfemas antiguos, y sobre esta
base se dedican a realizar reconstrucciones históricas y estudian las lenguas
concretas. Los morfemas se consideran entre los símbolos iniciales de la conciencia
humana.
¨ Para que existiera la conciencia individual fue preciso que existiera una conciencia
social De esta manera, la conciencia es el reflejo de la realidad, refractado mediante el
prisma de las significaciones y conceptos lingüísticos elaborados socialmente".
La conciencia es una forma particular de reflejo propia de las funciones psíquicas. El
desarrollo de todas las funciones psíquicas en su interacción garantizó la formación en
el hombre del reflejo interno del mundo interior, en cierto sentido, de su modelo. La
acción orientadora de este modelo sobre la conducta del hombre se refleja como
conciencia. La conciencia posee una naturaleza refleja activa. El mundo objetivo,
actuando sobre el hombre, se refleja en su conciencia - se transforma en ideal, y la
conciencia como algo ideal se convierte en acciones, en algo real.
La actividad del hombre determina la formación de su conciencia, y esta última, al
regular la actividad del hombre, mejora su adaptación al mundo exterior. La conciencia
forma el plano interno de la actividad, su programa. Es precisamente en la conciencia
que se sintetizan los modelos dinámicos de la realidad con ayuda de los cuales el
hombre se orienta en el entorno físico y social que le rodea.
La regulación consciente, racional y volitiva de la conducta del hombre es posible
gracias a que en este se forma un modelo interno del mundo exterior. En el contexto
de este modelo, se realiza la manipulación mental que posibilita la comparación del
estado presente con el pasado, el hombre no sólo se percata de los objetivos de la
conducta futura, sino que también se la representa. Así, se realiza la representación
de las consecuencias de los actos antes de su ejecución - y se ejecuta el control, por
etapas, para acercarse a los objetivos entre la situación real y deseada de las cosas.
He aquí la importancia del papel de la conciencia en el desarrollo histórico de la
humanidad.
Futuro de la humanidad
Los especialistas distinguen determinadas regularidades evolutivas, que han generado
ciertas cualidades en el hombre como son: rasgos parciales de universalidad cósmica
a escala de la Tierra, una gran capacidad de penetrar en lo nichos ecológicos sin que
se modifiquen sus particularidades morfofisiológicas y un gran potencial informativo
que asegura a la especie humana una amplia esfera de orientación.
A partir de estas propiedades de la vía troncal de la evolución (biológica y social),
especialistas como Zubov suponen que la humanidad:1
Tendrá una forma de existencia más autónoma y universal (adaptación al Cosmos, al
medio submarino, etc.), dominará nuevos tipos de energía, dependerá menos de las
condiciones climáticas, de los recursos energéticos y naturales que se emplean
actualmente.
Incrementará, en forma significativa, la información y el conocimiento sobre el mundo y
con ello, se enriquecerá y precisará su modelo del mismo.
Se enfatizará en la información de pronóstico y anticipadora.
Alcanzará el estado de diversidad integrada, esto es, mantener y aumentar la
diversidad individual sin formar nuevas unidades taxonómicas- reducción de la
ramificación del árbol evolutivo y la concentración del potencial evolutivo dentro de un
tazón.
Siguiendo a Zubov, Vernadskii y otros autores, se interpreta la humanidad como un
todo, porque los razonamientos no se limitan por la dinámica de las formaciones
sociales. En cuanto a la futura evolución de la humanidad, existen autores con una
posición optimista, mientras que otros adoptan una postura pesimista. El análisis de
este problema debe basarse en la relación dialéctica de lo posible y lo real en el
contexto de la crisis que se ha creado en la biosfera y la noosfera, considerando las
condiciones sociales concretas en las que se origina esta crisis.
Coincidimos con aquellos autores que conciben la posibilidad del paso de la
prehistoria de la humanidad separada, a la verdadera historia de la humanidad unida,
que abrirá extraordinarias posibilidades nuevas para "concentrar los medios, energías
y el pensamiento científico para superar las dificultades globales, surgidas durante el
desarrollo de la noosfera".
Gestión del conocimiento y evolución
Durante el siglo XX, el hombre ha estado más informado, y de forma creciente, más
que el hombre del siglo anterior. Ello refleja la existencia de una evolución informativa
a nivel social. Es la expresión de una de las tendencias principales de la vía troncal, en
la que según algunos especialistas deberá ocurrir un "tercer salto" en la evolución del
hombre. De comprobarse esta hipótesis, la secuencia de los saltos sería: neandertal -
Homo sapiens- Homo sapientissimus. Este último surgirá de la evolución de las
estructuras finas del encéfalo.4
Según la ley del desarrollo mencionada, es posible considerar que la etapa de
desarrollo del hombre que se reconoce como Homo sapiens, se transforme en niveles
estructurales de su organización y en escalones funcionales de las interacciones que
den paso al surgimiento de una forma cualitativamente nueva que se diferencie
suficientemente del Homo sapiensen cuanto a su organización general, el tipo
morfofisiológico y las características ecológicas, y que por tanto, se puede considerar
como una nueva especie: la Homo sapientissimus - por supuesto, si los criterios
actuales de la sistemática en general son aplicables a este caso.
De esta manera, según nuestro criterio el movimiento de la materia a nivel social toma
un rumbo que pasa por la conciencia social e individual. A partir del dominio de las
leyes de la evolución del Universo, el hombre perfecciona su relación con el medio
ambiente. La creciente y continua profundización en el conocimiento de las leyes del
mundo posibilita un desarrollo ilimitado, la existencia infinita y la orientación troncal
galáctica. El ser humano tiene la ventaja de aprender las leyes del mundo en que vive
y emplearlas adecuadamente.5 Sobre la base del conocimiento, es que la evolución
tomará su camino consciente en el futuro, por lo que debe considerársele como un
aspecto indispensable del proceso troncal en el Universo. Este proceso exige del
incremento de la aceleración del desarrollo de la ciencia y del flujo de información para
que el hombre pueda salir airoso de la crisis en el rumbo de la evolución. Pero el
hombre deberá tener presente permanentemente las vinculaciones mutuas e
interacciones de los procesos en el Universo y que él mismo constituye una parte del
Universo con una función más significativa que cualquier otro ser, debido a su carácter
troncal.
Por consiguiente, la significación de la gestión del conocimiento no debe limitarse a su
concepción como fenómeno social (por ejemplo, la gestión del conocimiento en las
empresas), sino que debe comprenderse de una manera más amplia, vinculada a su
esencia ontológica para la humanidad, es decir, relacionada con su papel en la
orientación consciente troncal galáctica, basada en una adecuada gestión del
conocimiento a nivel de toda la sociedad.
Actualmente se desarrolla con mayor intensidad la gestión del conocimiento en
distintas esferas de la actividad social, como una nueva forma de organización del
sistema de conocimientos de la humanidad, que inevitablemente, junto a otros
factores, conducirá al Homo sapientissimus.
En el estado actual de la evolución hacia el Homo sapientissimus cabe destacar, que
el desarrollo del mecanismo específico del conocimiento social se encuentra en una
etapa en que la unidad de la teoría y la práctica aparece como síntesis de las
regularidades o leyes de la mutua interacción de los objetos y fenómenos con el
objetivo de construir modelos analítico-sintéticos de los objetos de investigación; así
como de generar conocimientos analítico-sintéticos concretos, pero no sincréticos.
Se debe llamar la atención sobre la importancia que ha tomado el conocimiento de las
leyes del desarrollo del mundo en su conjunto, como una necesidad de la producción
social.
En Cuba, se observa el incremento de la gestión del conocimiento en múltiples y
variadas esferas de la actividad del país como es el medio ambiente, un creciente
incremento de los eventos científicos, un proceso de informatización de la sociedad, la
gestión que se realiza por los distintos medios de difusión social, los esfuerzos
iniciales que se realizan en las empresas, las acciones en la esfera de la educación,
salud pública, deportes y otros. El nivel de cultura general e integral que se espera
lograr como resultado de las diversas formas de gestión del conocimiento en Cuba y
su permanente perfeccionamiento, contribuirá a la creación de una conciencia social e
individual que influirá en el desarrollo del hombre en Cuba, a su tránsito hacia nuevos
escalones funcionales en el camino de la evolución, hacia la etapa del Homo
sapientissimus.
También podría gustarte
- Tarea 2.1Documento15 páginasTarea 2.1Esterling Castillo78% (9)
- La Evolucion Del Conocimiento CientificoDocumento7 páginasLa Evolucion Del Conocimiento CientificoAnita Nenitha Aguiilar50% (4)
- Tarea #8 Fundamentos de Ética 11mo AleDocumento4 páginasTarea #8 Fundamentos de Ética 11mo AleAlejandra PadillaAún no hay calificaciones
- Ensayo Racionalismo PDFDocumento12 páginasEnsayo Racionalismo PDFOmairaMoreno60% (5)
- Fases de La InvestigaciónDocumento34 páginasFases de La InvestigaciónJorge VasquezAún no hay calificaciones
- El Conocimiento CientíficoDocumento11 páginasEl Conocimiento CientíficoErick Danilo Wesh100% (1)
- Conocimiento CientificoDocumento1 páginaConocimiento Cientificomedinalfredo100% (3)
- Criticismo e IdealismoDocumento3 páginasCriticismo e IdealismoAnaAún no hay calificaciones
- Metodo CientificoDocumento5 páginasMetodo CientificoBryan A. Reyes0% (1)
- Idea de La InvestigaciónDocumento2 páginasIdea de La InvestigaciónMazda Team GuatemalaAún no hay calificaciones
- EpistemologÍa y La Ciencia EconÓmicaDocumento4 páginasEpistemologÍa y La Ciencia EconÓmicaespino_908438Aún no hay calificaciones
- Importancia de La Hipotesis en La InvestigacionDocumento3 páginasImportancia de La Hipotesis en La InvestigacionAnonymous LM1926Aún no hay calificaciones
- La Ciencia-Mario Bunge ResumenDocumento9 páginasLa Ciencia-Mario Bunge ResumenLeonardo Villegas HuertasAún no hay calificaciones
- UNIDAD II MetodologiaDocumento9 páginasUNIDAD II MetodologiaMelissa AguilarAún no hay calificaciones
- La Evolución Del Conocimiento CientíficoDocumento4 páginasLa Evolución Del Conocimiento CientíficoefrenprAún no hay calificaciones
- Tarea 2 2024Documento2 páginasTarea 2 2024duartedavidempresaAún no hay calificaciones
- La Evolución Del Conocimiento Científico 30Documento8 páginasLa Evolución Del Conocimiento Científico 30Arturo BlackAún no hay calificaciones
- Teoria Acerca de La Ev.Documento8 páginasTeoria Acerca de La Ev.Patricia RojasAún no hay calificaciones
- Jesus Huerta de Soto Critica Al PostivismoDocumento17 páginasJesus Huerta de Soto Critica Al PostivismoRodolfo DistelAún no hay calificaciones
- FalsacionismoDocumento6 páginasFalsacionismoCesar CarreñoAún no hay calificaciones
- Etica 2Documento8 páginasEtica 2Juan VieraAún no hay calificaciones
- Criterios de Falsación y Verificación Del ConocimientoDocumento14 páginasCriterios de Falsación y Verificación Del ConocimientoJoaquin ParraAún no hay calificaciones
- Karl Popper y Thomas KuhnDocumento11 páginasKarl Popper y Thomas KuhnAndyshito AlvaAún no hay calificaciones
- 6 2014 Quintanilla El Mito de La Ciencia 1Documento6 páginas6 2014 Quintanilla El Mito de La Ciencia 1Emilio LemosAún no hay calificaciones
- El CientificismoDocumento9 páginasEl CientificismoDELANY NAYELI ALFARO SANDOVALAún no hay calificaciones
- FalsacionismoDocumento4 páginasFalsacionismogamerootAún no hay calificaciones
- UNIVESIDAD TÉCNICA DE AMBATO - Veci ArrozDocumento96 páginasUNIVESIDAD TÉCNICA DE AMBATO - Veci ArrozGermy AlarconAún no hay calificaciones
- Criterios de Demarcación de La CienciaDocumento7 páginasCriterios de Demarcación de La CienciagasparAún no hay calificaciones
- FalsacionismoDocumento7 páginasFalsacionismoDISEÑOS JJAún no hay calificaciones
- FalsacionismoDocumento4 páginasFalsacionismoSara ArciriaAún no hay calificaciones
- Mario Bunge Resumen 2Documento8 páginasMario Bunge Resumen 2Julius Lino100% (1)
- Critca Al Inductivismo y Falsacionismo de PopperDocumento4 páginasCritca Al Inductivismo y Falsacionismo de PopperTavo BandiniAún no hay calificaciones
- Lectura 2 Paradigmas de Producción de ConocimientosDocumento13 páginasLectura 2 Paradigmas de Producción de ConocimientosAndrea Escobar SánchezAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico EpistemologiaDocumento3 páginasTrabajo Práctico EpistemologiaMatias GonzalezAún no hay calificaciones
- Itinerarios de Epistemología Del Campo JuridicoDocumento19 páginasItinerarios de Epistemología Del Campo JuridicosmirnxffAún no hay calificaciones
- Método CientíficoDocumento6 páginasMétodo CientíficoARquitectura UMGAún no hay calificaciones
- Filosofia (Semana 5 y 6) - Maria Camila Sierra Velasquez - 11 1Documento7 páginasFilosofia (Semana 5 y 6) - Maria Camila Sierra Velasquez - 11 1Alejandro SierraAún no hay calificaciones
- El FalsacionismoDocumento5 páginasEl Falsacionismohugo ferney murillo restrepoAún no hay calificaciones
- Cuáles Son Los Planteamientos Centrales Del Falsacionismo de Karl PopperDocumento2 páginasCuáles Son Los Planteamientos Centrales Del Falsacionismo de Karl PopperFiorela Alva FarfánAún no hay calificaciones
- El Falsacionismo de Karl PopperDocumento3 páginasEl Falsacionismo de Karl PopperFabiola Gomez ortega.100% (1)
- tp4 HistQuimicaDocumento8 páginastp4 HistQuimicafabr1c10Aún no hay calificaciones
- Mario Bunge La Ciencia Su Método y Su FilosofíaDocumento17 páginasMario Bunge La Ciencia Su Método y Su FilosofíaShery Solis DurandAún no hay calificaciones
- Filosofía Sa1 T3Documento4 páginasFilosofía Sa1 T3Oscaric25Aún no hay calificaciones
- Los Métodos de Validación en Ciencias NaturalesDocumento10 páginasLos Métodos de Validación en Ciencias NaturalesLucia TraferriAún no hay calificaciones
- Teorías de KR PopperDocumento4 páginasTeorías de KR PopperLuigi MamaniAún no hay calificaciones
- Resumen KlimoskyDocumento24 páginasResumen KlimoskyFlorencia Romina Ivana TorresAún no hay calificaciones
- Lectura 09 (Mariano Artigas - Ciencia Razón y Fe) Cap.05.2 El Metodo de Las Ciencias - (Alumno Carlos Cuadros)Documento20 páginasLectura 09 (Mariano Artigas - Ciencia Razón y Fe) Cap.05.2 El Metodo de Las Ciencias - (Alumno Carlos Cuadros)melchor herreraAún no hay calificaciones
- Apuntes 1er. ParcialDocumento27 páginasApuntes 1er. ParcialJubel Braulio Cori MújicaAún no hay calificaciones
- Lógica de Las Investigaciones - Tema I Opinión PersonalDocumento6 páginasLógica de Las Investigaciones - Tema I Opinión PersonalRomer Gil MorenoAún no hay calificaciones
- FalsacionismoDocumento7 páginasFalsacionismoanon_486563058Aún no hay calificaciones
- Hipotesis EstadisticaDocumento16 páginasHipotesis EstadisticaEstefany Moreno ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Conceptos Fundamentales Del Metodo CientificoDocumento16 páginasConceptos Fundamentales Del Metodo Cientificofernando vera valdezAún no hay calificaciones
- Tema 5 Verificabilidad BorradorDocumento7 páginasTema 5 Verificabilidad BorradorJavier SaraviaAún no hay calificaciones
- Formulacion de Hipotesis-Freddy RosembergDocumento5 páginasFormulacion de Hipotesis-Freddy RosembergFreddyRosembergAún no hay calificaciones
- Taller EpistemologiaDocumento6 páginasTaller EpistemologiaNana&Nata MendezAún no hay calificaciones
- Metodo CientificoDocumento6 páginasMetodo CientificoGeronimo LópezAún no hay calificaciones
- Hipotetico DeductivoDocumento4 páginasHipotetico DeductivoDaniel DinapoliAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre Ciencia y VerdadDocumento4 páginasEnsayo Sobre Ciencia y VerdadEyeris EscarragaAún no hay calificaciones
- La Ciencia, Su Método y Su FilosofíaDocumento10 páginasLa Ciencia, Su Método y Su FilosofíaErick GonzálezAún no hay calificaciones
- Epistemologia CientificaDocumento2 páginasEpistemologia CientificaHernanRojas100% (4)
- El Método Científico .Documento11 páginasEl Método Científico .klicpalAún no hay calificaciones
- Conocimiento CientíficoDocumento4 páginasConocimiento CientíficoJoel Roger Condor PeraldoAún no hay calificaciones
- Tabla de ValoresDocumento1 páginaTabla de ValoresEfrén David Angel CespedesAún no hay calificaciones
- Meffaa Rediseñado 2012 Numero OkDocumento169 páginasMeffaa Rediseñado 2012 Numero OkedwinAún no hay calificaciones
- Qué Es La Lógica Video Relatoria 5Documento4 páginasQué Es La Lógica Video Relatoria 5Angela Velásquez VergaraAún no hay calificaciones
- Plan de Curso 801 Adaptación 2019Documento6 páginasPlan de Curso 801 Adaptación 2019AilsolfeAún no hay calificaciones
- Formato PRUEBA RECUPERACIÓN QUIMESTRALDocumento6 páginasFormato PRUEBA RECUPERACIÓN QUIMESTRALManuel FierroAún no hay calificaciones
- Resumen 1 ParcialDocumento38 páginasResumen 1 ParcialEmilia EvaAún no hay calificaciones
- ESTRUCTURALISMODocumento9 páginasESTRUCTURALISMOMELIZA APAZA LOPEZAún no hay calificaciones
- Unidad 1 - Ayliffe - Cap 1 - Concepto de ContabilidadDocumento3 páginasUnidad 1 - Ayliffe - Cap 1 - Concepto de ContabilidadPaola LoyaconiAún no hay calificaciones
- Wolfgang JankeDocumento6 páginasWolfgang JankeNicolás PontmercyAún no hay calificaciones
- Comentario de Texto ArgumentativoDocumento2 páginasComentario de Texto Argumentativor.cabralesAún no hay calificaciones
- Dialéctica y Unicidad de La Vida PsiquicaDocumento13 páginasDialéctica y Unicidad de La Vida Psiquicasandra placenciaAún no hay calificaciones
- Fundamentos FilosóficosDocumento23 páginasFundamentos FilosóficosNestor OpazoAún no hay calificaciones
- Aargumentacion Grupo 02 FinalDocumento13 páginasAargumentacion Grupo 02 FinalMARY CARMEN DIAZ SANCHEZAún no hay calificaciones
- Cerebro y MenteDocumento16 páginasCerebro y MenteMaria Virginia Reyes AguileraAún no hay calificaciones
- La Conformidad y La SignificatividadDocumento3 páginasLa Conformidad y La SignificatividadNicolas NicolasAún no hay calificaciones
- Proyecto QerebDocumento61 páginasProyecto QerebMario A. Barrios MendozaAún no hay calificaciones
- Bases Conceptuales para La Intervencion Con Seres HumanosDocumento14 páginasBases Conceptuales para La Intervencion Con Seres HumanosDaniel Antonio SantanaAún no hay calificaciones
- Aprendizaje y Memoria 1Documento4 páginasAprendizaje y Memoria 1carolaAún no hay calificaciones
- Textos Semana 02Documento15 páginasTextos Semana 02Emily Pereira EsquivelAún no hay calificaciones
- Actividad 5 Teoría Del DerechoDocumento6 páginasActividad 5 Teoría Del DerechoCHAVO SENSEIAún no hay calificaciones
- Jullien, Francois - LA PROPENSIÓN DE LAS COSAS para Una História de La Eficacia en China PDFDocumento288 páginasJullien, Francois - LA PROPENSIÓN DE LAS COSAS para Una História de La Eficacia en China PDFJiovanny Samanamud100% (1)
- Utilizar Las Estrategias para Comprender PalabrasDocumento2 páginasUtilizar Las Estrategias para Comprender PalabrasDeyanira Orjuela57% (7)
- Libertad y MoralDocumento2 páginasLibertad y MoralestivenAún no hay calificaciones
- 6 Doce Formas BasicasDocumento4 páginas6 Doce Formas BasicasJUANAún no hay calificaciones
- Liber II El Mensaje Del Maestro TherionDocumento1 páginaLiber II El Mensaje Del Maestro TherionVazquez AlbertoAún no hay calificaciones
- Actividad 6 Enfoque de La GestaltDocumento9 páginasActividad 6 Enfoque de La Gestaltkaren de la ossaAún no hay calificaciones
- Baremos y Grafica 16 PFDocumento17 páginasBaremos y Grafica 16 PFFernando Martinez HernandezAún no hay calificaciones
- Paul Brunton - Ensayos Sobre La BúsquedaDocumento87 páginasPaul Brunton - Ensayos Sobre La BúsquedaSanti LopezAún no hay calificaciones