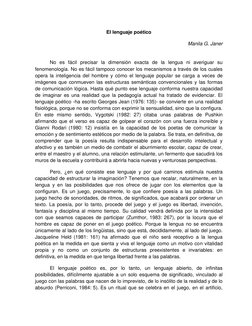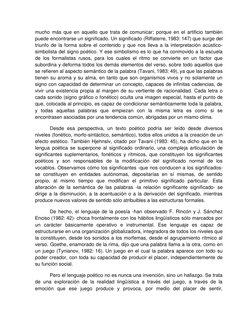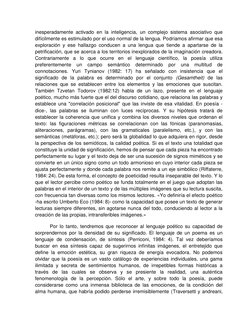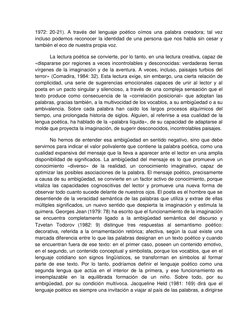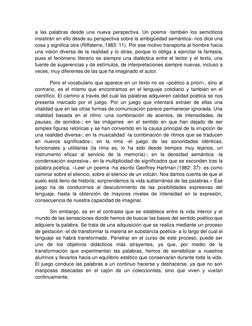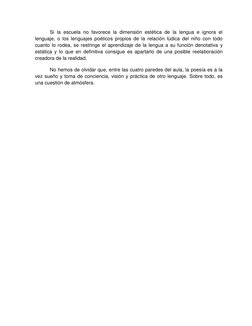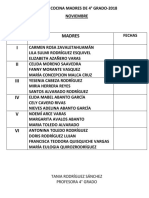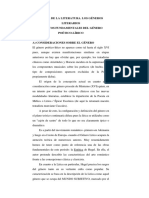0% encontró este documento útil (0 votos)
649 vistas6 páginasAT07 El Lenguaje Poetico
El documento discute la naturaleza del lenguaje poético. Explica que el lenguaje poético es un lenguaje abierto con infinitas posibilidades que surge del juego con las palabras y la exploración de la realidad lingüística a través de la emoción. El lenguaje poético utiliza figuras como aliteraciones y metáforas que modifican los significados de las palabras y crean nuevos valores. La lectura poética es una lectura creativa capaz de generar imágenes e interpretaciones siempre diferentes.
Cargado por
DavitDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
649 vistas6 páginasAT07 El Lenguaje Poetico
El documento discute la naturaleza del lenguaje poético. Explica que el lenguaje poético es un lenguaje abierto con infinitas posibilidades que surge del juego con las palabras y la exploración de la realidad lingüística a través de la emoción. El lenguaje poético utiliza figuras como aliteraciones y metáforas que modifican los significados de las palabras y crean nuevos valores. La lectura poética es una lectura creativa capaz de generar imágenes e interpretaciones siempre diferentes.
Cargado por
DavitDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd