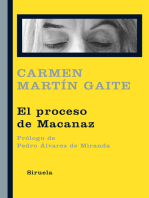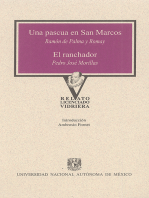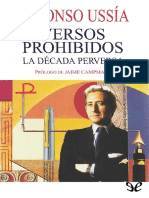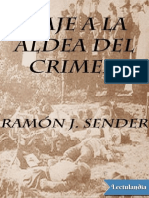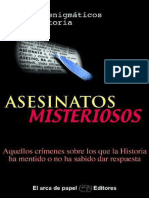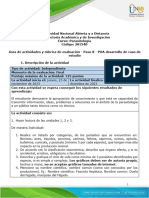Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Bruchdocx
Bruchdocx
Cargado por
Agustin López0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas98 páginasnovela
Título original
bruchdocx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentonovela
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas98 páginasBruchdocx
Bruchdocx
Cargado por
Agustin Lópeznovela
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 98
Crímenes
de 1926
De Beizama a Cuenca
Carlos Maza Gómez
© Carlos Maza Gómez, 2014
Todos los derechos reservados
Índice
Introducción ……………………. 5
……..
El crimen de Aravaca 9
………………….
Dos cadáveres en Beizama 51
………...….
La calle del Bruch 89
………………..……
La resurrección de Grimaldos ….. 123
…….
Introducción
En este volumen se examinan cuatro casos criminales que tuvieron cierta
repercusión en los diarios nacionales a lo largo de 1926. En ese tiempo la
dictadura de Primo de Rivera llevaba tres años ejerciéndose desde el poder
cercano a Alfonso XIII. Todavía muchos sectores sociales tenían la sensación
de que la mano dura pero amable del general jerezano iba a enderezar un
rumbo político que hasta ese momento, con las revueltas organizadas desde la
izquierda y los republicanos, con un separatismo creciente en Cataluña y unas
malhadadas experiencias militares en Marruecos, había sido convulso.
El general deseaba dar una imagen de eficacia en el orden público pero,
indudablemente, los crímenes no iban a dejar de existir. Sí es cierto que podían
tratarse con sordina, relegándolos generalmente (salvo casos excepcionales) a
las páginas interiores de los diarios. De todos modos, no dejaban de ser
utilizados por algunos de tendencias liberales (como el Sol, el País o el
Imparcial) para esgrimir argumentos en contra de la política del ministerio de
Gobernación o el de Gracia y Justicia, que era una forma de presentar una
velada crítica al gobierno sin que la censura previa actuase.
Sin embargo, era difícil pretender la eficacia policial y judicial sobre los
crímenes que tenían lugar, en el estado, a veces lamentable, de los
procedimientos utilizados por la policía y la guardia civil en la recolección de
pruebas, en el simple registro de un domicilio escenario de un crimen, en el
interrogatorio de los sospechosos. Por otro lado, la actuación de los jueces,
vista anacrónicamente desde hoy, puede calificarse en muchas ocasiones de
falta de rigor y ligereza a la hora de atender a las pruebas presentadas.
Los cuatro casos aquí presentados son muy distintos. El de Aravaca es
un crimen rural, aunque sucediese en el extrarradio de la capital, fruto de la
avaricia. El misterioso caso de Beizama ha quedado para la historia del País
Vasco. Se trata de otro crimen rural ocurrido en un caserío de esta localidad.
Dada la oscuridad que se extendería sobre el caso, donde intereses nunca
conocidos actuaron repetidamente hasta desvirtuarlo y dejarlo sin solución, el
autor no puede más que exponer las pruebas encontradas, las confesiones
luego negadas, y hacer las hipótesis sobre lo sucedido que puedan dar una
imagen lo más completa posible del caso.
El misterio de la calle del Bruch también fue un caso sin resolver. En
esta ocasión, debemos prestar atención al discurrir de la instrucción, que se
torna errática y sin rigor en cada uno de los pasos que dio el juez. Al tiempo,
es el único suceso de los presentados que sucede en un ambiente urbano. No
fue un caso único. El autor ha tratado otros similares, como fue el asesinato de
Vicenta Verdier en la calle Tudescos de Madrid. Se trata de una mujer de
mediana edad, viuda o soltera, pero con ciertos ahorros, que es objeto de un
crimen con el probable móvil del robo. La víctima aparece degollada en su
propia casa y el juez debe encontrar al culpable entre varios sospechosos de
sus amistades o conocidos.
El cuarto y último de los casos tratados es más conocido por haber sido
el tema de la película “El Crimen de Cuenca”. Es uno de los errores judiciales
más conocidos de la historia judicial española, con el agravante de recaer
cargos muy graves por tortura sobre la guardia civil del pueblo conquense de
Belmonte.
Un pastor que desaparece un día inesperadamente, dos compañeros que
son acusados de haberlo matado y que confiesan después de sufrir violencias
sin cuento. Una condena que cumplen en sus respectivos penales para volver
luego como hombres marcados frente a sus vecinos. Y de repente, varios años
después, una carta desde un pueblo lejano viene a alterar todo lo sucedido:
aquel pastor vive, tiene pareja, hijos y ahora se quiere casar por la iglesia.
El caso tuvo gran repercusión mediática y, en este caso, la mano del
dictador no tembló a la hora de descubrir y castigar a los responsables de aquel
desaguisado cometido en otra época.
Con todo ello, creemos que, a través de estos crímenes, del examen de
su entorno y las condiciones en que se desarrollaron investigaciones, sumarios
y condenas, podemos ofrecer una panorámica variada y útil para conocer
cómo llevaban a cabo su labor guardias y jueces, además de mostrar ejemplos
significativos de la sociedad de la época.
El crimen de Aravaca
Humildes y trabajadores
El diario “Heraldo de Madrid” del 29 de diciembre de 1926 lo denomina
“el pintoresco pueblo de Aravaca”. En realidad era un caserío levantado a solo
nueve kilómetros de la Puerta del Sol madrileña. Hoy en día es un barrio
residencial, sus viviendas se cotizan entre las de precio más alto de la capital,
pero entonces no pasaba de ser un sencillo caserío del extrarradio, a la altura
de otros como el de Vallecas, Fuencarral, por citar algunos.
Éste, en concreto, se encontraba sobre una loma en la ribera derecha del
Manzanares, junto al arroyo llamado Pozuelo. Enclavado entre dos cotos
reales de caza (El Pardo y la Casa de Campo) sus escasos habitantes se
dedicaban sobre todo a la agricultura y ganadería, repartiéndose por las tierras
de labranza que rodeaban el pequeño núcleo de población.
En las fechas que comentamos, España estaba regida desde hacía tres
años por el general Primo de Rivera. Los periódicos aún se hacían eco del
valeroso vuelo de unos militares españoles hasta Argentina en el Plus Ultra,
las mujeres lamentaban la muerte de Rodolfo Valentino, pero la vida en la
capital se desarrollaba como de costumbre.
Madrid seguía creciendo con la llegada de inmigrantes venidos de toda
España: Galicia, Aragón, Andalucía o la más cercana Castilla. Había zonas del
extrarradio donde los provenientes de los mismos lugares se agrupaban
dándose cobijo y protección mutua. Aravaca, en ese sentido, también recibió a
algunos nuevos madrileños, pero no en gran cantidad porque, hacia el año de
1926, la población seguía siendo escasa y estaba repartida por el campo.
Un tal Rafael Ávila era propietario de algunos terrenos en la zona.
Aunque desconocemos quién era exactamente, lo más probable es que fuera
un burgués emprendedor que, habiendo adquirido esas fincas como una
inversión de futuro, vivía en la capital dedicado a sus negocios. En concreto,
uno de estos terrenos se conocía como “Huerta de Ávila” en referencia a su
propietario. Naturalmente, éste no la cultivaba directamente sino que la daba
en arriendo a una familia que le entregaba una renta determinada.
Allí, aproximadamente a un kilómetro del caserío de Aravaca, en un
lugar algo aislado, sucedió una espantosa tragedia a finales de diciembre de
1926 que atrajo la atención de todos los periódicos de la capital. Aunque lo
peor fue el crimen cometido en la persona de Asunción Delgado, la historia de
aquel diciembre no podía ser más desgarradora y cruel. A fin de cuentas, a
principios de mes la familia constaba de cuatro miembros, quedando
finalmente reducida a tan solo uno.
Retrocedamos veinte años. Aproximadamente hacia 1905 la citada
Asunción Delgado se casaba en Cantalpino (Salamanca) con un humilde
labrador llamado Salustiano García. La familia de ella, en principio, no vio
con buenos ojos ese matrimonio, pero a él lo consideraron trabajador, de
manera que terminaron por aceptarlo. Ciertamente, cuando sabemos de la
familia de ella nos encontramos con un hermano conserje en el Magisterio
salmantino y otra hermana maestra nacional. Aunque evidentemente no eran
ricos, parece haber cierto gusto por alcanzar un nivel cultural que estaba muy
lejos de la familia de Salustiano, poco recomendable por lo general.
La pareja era humilde pero muy trabajadora. El marido sólo entendía del
campo pero, al no poseer propiedad alguna, debía buscar una finca en la que
trabajar para otro. Nada de particular en aquellos tiempos. Ambos eran
emprendedores, decididos. No se quedarían en los pequeños pueblos
castellanos donde uno malvivía, sino que habrían de buscar su futuro muy
lejos de su lugar de origen: América.
En esa época era muy importante la corriente migratoria hacia los países
sudamericanos, donde no existía problema de lenguaje y, al tiempo, se
disponía de extensos terrenos que no eran productivos por falta de mano de
obra. De ese modo, nada más casarse, Salustiano y Asunción, cargados con
Félix, su primer hijo (tal vez llegado demasiado pronto como consecuencia y
hasta causa de su matrimonio), se embarcaron para Argentina.
Allí estuvieron unos tres o cuatro años. Habiendo ahorrado un buen
capital, les pudo la nostalgia (seguramente más a ella) y volvieron para
instalarse en otro pueblo salmantino, cerca de la capital: Aldealengua.
Regresaban con siete mil pesetas que depositaron en el Banco de España y
otra cantidad que les permitió arrendar un predio con el que ganarse la vida.
Desconocemos el porqué de su elección. Salvo por la cercanía a
Salamanca, el pueblo era pequeño por entonces, con unos 350 habitantes (hoy
en día apenas tiene doscientos más), bien comunicado pero con unas
posibilidades más reducidas que las del pueblo natal de Asunción, Cantalpino,
alejado pero con una población más numerosa (unos dos mil vecinos).
La combinación no tenía por qué salir mal, dada la proximidad de la
capital donde vender los productos del campo, pero tal vez el terreno
arrendado no fuera muy productivo o hubiera sequías o padecieran cualquier
otro revés. El caso es que permanecieron seis años allí sin que las cosas
salieran demasiado bien, a lo que había que unir el descenso en los ahorros tan
costosamente obtenidos en Argentina.
De manera que antes de 1920 llegaron a la conclusión de que debían
volver a la aventura americana, que había dado mejores resultados que la tierra
salmantina. Esta vez se instalaron en San Francisco de California, de nuevo
para trabajar las tierras del nuevo país. Hacía unos quince años que la ciudad
había sido devastada por un terrible terremoto, pero la reconstrucción discurrió
muy rápidamente, de forma que para 1915 la población podía celebrar ese
nuevo nacimiento celebrando una exposición universal.
Era, pues, una tierra de promesas. De nuevo volvieron a rentar un
terreno y sacar unos miles de pesetas ahorrando duramente. Para entonces ya
tenían otro hijo, Luis, nacido en tierras salmantinas en 1916. Sin embargo, tras
cuatro años de trabajo, de nuevo les pudo la nostalgia de su país natal y
decidieron volver.
Con dos hijos, se les ocurrió cambiar el rumbo de sus vidas y asentarse
en la misma Salamanca, donde vivían algunos de los hermanos de Asunción.
Se dedicaron esta vez al comercio, de manera que en vez de trabajar el campo
rentarían una pequeña tienda en la que abrirse paso.
Personas inquietas como eran, incapaces hasta entonces de quedarse en
un mismo ambiente desarrollando una actividad permanente, las cosas no les
fueron demasiado bien. Es posible imaginar que Asunción sería la que más
echaría de menos su tierra y su familia, que tendría más sueños en los que
emulara el nivel económico y social de sus hermanos, modesto pero suficiente.
Salustiano era un trabajador incansable pero con menos imaginación, incapaz
de entender su vida sin los aperos de labranza, la azada y los surcos donde
sembrar y cosechar.
Al cabo del tiempo se convencieron de que el pequeño comercio
tampoco era lo suyo, que habrían de volver al campo donde, a fin de cuentas,
conocían qué hacer y cómo hacerlo, tan solo les faltaba la suerte suficiente
para prosperar. Marcharon a Tordesillas, pero por poco tiempo. Alguien les
habló de que había mejores oportunidades cerca de Madrid. Ya que estaban
cansados de marchar a las Américas, emigrar cerca de la Corte era una opción
bastante apetecible.
Por ello se instalaron en aquel caserío de Aravaca, y allí les fue bien.
Salustiano y su hijo Félix trabajaban duramente las tierras arrendadas,
mientras que Asunción llevaba los productos hasta el mercado de Aravaca y
otras localidades cercanas, donde encontraban una buena aceptación. Con más
de cuarenta años, quizá ése era el lugar definitivo donde asentarse y hacer que
su vida prosperase. De su viaje a tierras norteamericanas habían vuelto con
algunos ahorros que no disminuían en el nuevo destino, de manera que podían
considerarse satisfechos y esperanzados con un futuro sin demasiados apuros
económicos.
El destino no quiso que esa estabilidad durase mucho tiempo. En
noviembre de ese año 1926 Félix, el hijo mayor de la pareja, enfermó. Por
entonces las enfermedades infecciosas eran frecuentes, máxime en el
extrarradio madrileño, donde la higiene estaba en gran medida ausente. Si no
eran dolencias digestivas por beber agua en mal estado, eran enfermedades del
aparato respiratorio (pulmonías, tuberculosis, etc.).
Los periódicos de la época no entran en detalles. Sólo sabemos que el
chico murió el 4 de diciembre de una dolencia del pecho. A esa desgracia,
inesperadamente, habría de unirse otra días después. El propio Salustiano,
cuando asistía impotente a la agonía de su hijo, se había hecho un corte en una
mano durante las labores del campo, que ahora tenía que hacer solo. No le dio
ninguna importancia pero al día siguiente empezaron las fiebres. A los pocos
días de fallecer su hijo él mismo moría de tétanos en el hospital madrileño de
la Princesa.
De repente, en apenas una semana, Asunción se veía sola al frente de
aquella familia disminuida, con un hijo de diez años (Luisito) que poca ayuda
le podía prestar. Durante esas semanas asistimos a la lucha de aquella mujer
por seguir manteniendo el ritmo de trabajo. No cabían muchas lamentaciones
ni llantos estériles. Debía continuar en la brecha trabajando la tierra, llevando
los productos hasta el pueblo cercano, ganándose el sustento. Buscaría a un
muchacho trabajador y joven que la ayudara a hacer la tarea agrícola, saldría
adelante, aún era joven y debía mantener a su hijo, no cabía la vuelta atrás.
El día 29 de diciembre los periódicos madrileños no aportaban noticias
de gran interés: aquella noche se inauguraba el servicio telefónico automático,
un gran progreso frente al empleo de operadoras; se había registrado una serie
de enormes tormentas en la zona de Murcia, causando numerosos daños en las
huertas de aquel lugar.
Junto a todo ello, el Heraldo de Madrid, en su edición nocturna,
presentaba un titular llamativo: “Espantoso asesinato en Aravaca. Unos
forajidos asaltaron la casa de un hortelano y mataron a una indefensa mujer. El
móvil del crimen fue el robo”. En la misma página se mostraba una foto de la
casa donde se había cometido el asesinato: era blanca, de un solo piso, apenas
seis por cuatro metros en su planta y tres metros de altura. Al lado de la puerta
orientada al sur se veía un banco redondo junto al cual se había encontrado el
cadáver de Asunción horriblemente golpeado.
Hasta diez días después no se sabría la verdad de lo sucedido. El primer
titular contenía hechos ciertos, pero también otros cuya falsedad saldría a la
luz al cabo del tiempo, no sin que la investigación tomara varios rumbos
equivocados.
El crimen
Eran las siete de la tarde cuando Asunción dio por terminada la jornada
de trabajo en la huerta y pasó a la cocina para preparar la cena. Según se pudo
concluir al día siguiente, había estado recogiendo una gran cantidad de berzas
que pensaba llevar hasta Aravaca para su venta.
En la tarea la había ayudado el muchacho contratado dos semanas antes,
Simeón Casado, veinte años, parecía que bien dispuesto a la faena. Además,
había hecho buenas migas con Luisito, su hijo, y por eso los mandó a ambos
hasta el establo donde estaban las caballerías imprescindibles para el arado del
campo y el traslado de los productos hasta el mercado. Debían cepillarlas y
darles de comer antes de terminar el día de trabajo.
Siguiendo la información dada al día siguiente, el 29 de diciembre, por
el Heraldo, unos desconocidos acechaban aquel momento en que el único
hombre se alejase por el camino hasta el lejano establo alumbrándose con el
farol y llevándose al crío, para entrar en la casa. El móvil parecía obvio. Una
vecina de confianza afirmaría poco después que Asunción le había enseñado
días antes cuatro billetes de mil pesetas y algunos más pequeños que
constituían sus ahorros. Tras un registro de la casa por la guardia civil, tal
cantidad no se encontraría. El hecho de que esta vecina no fuera identificada y
nadie supiera dar cuenta de quién podía ser no desmentía el hecho que se daba
por cierto que la mujer disponía de ciertos ahorros escondidos.
La primera información contaba que Simeón y Luis estaban dando de
comer a los animales cuando escucharon gritos de la mujer pidiendo auxilio.
Los distintos diarios difieren sobre lo sucedido a continuación. Según el
Heraldo, que sería el mejor informado durante aquellos días de investigación,
tanto el criado como el niño sufrieron un acceso de pánico, de resultas de lo
cual Simeón cayó desmayado al suelo. Luisito quiso despertarlo
zarandeándolo hasta que consiguió reanimarlo y ambos, aterrorizados, se
escondieron bajo los pesebres durante un tiempo indeterminado, diez, quince
minutos, no sabrían decir.
Según la Voz y el diario Época, la reacción del criado y el niño no fue la
mencionada sino que, por el contrario, corrieron hasta la casa al escuchar las
voces que daba Asunción. Allí sorprendieron a cuatro desconocidos en
sangrienta lucha con ella, dándose entonces a la fuga mientras alguno de los
agresores les disparaba dos tiros en la distancia.
Siguiendo al Heraldo, se habían asomado a la puerta de los establos,
pasados esos minutos escondidos, a tiempo de ver a los cuatro desconocidos
que, al observar su presencia lejana, dispararon unos tiros en su dirección para
proteger su huida.
Sea como sea, Simeón y Luisito corrieron hasta la casa más próxima,
distante doscientos metros, donde habitaba el labrador Florencio Mateo. Éste,
alertado por las confusas explicaciones y las lágrimas de los dos, llamó a otro
labrador (José Solera) añadiéndose al grupo el criado de otra casa cercana, de
nombre Julio.
Los periódicos no explican si estos hombres, algunos habitando
relativamente cerca, escucharon los disparos o no. De hecho parece que no fue
así. Quizá fuera el temor ante la posible presencia de los bandidos pero, en vez
de acudir al lugar de la agresión para ver qué había pasado con Asunción,
optaron por dirigirse al cuartel de la guardia civil de Aravaca donde el
comandante, Laureano Lozano, se hizo cargo de la denuncia.
Para ello, mandó llamar a Justo Sánchez, el juez municipal, al secretario
y alguacil, además del médico titular Manuel Astola, para acercarse hasta el
lugar seguido por algunos números de la Benemérita. El cuadro que
encontraron era terrible. Asunción yacía en la puerta de la casa, en medio de
un gran charco de sangre y con la cara desfigurada.
Como revelaría la autopsia al día siguiente, los asesinos habían
degollado a su víctima con lo que parecía ser la hoz que la infortunada había
dejado junto a las berzas depositadas muy cerca. La herida llegaba de oreja a
oreja seccionando la cara por debajo de la nariz y dejando la boca en el
colgajo inferior. La lengua aparecía cortada hasta la faringe, había dientes
repartidos por el suelo. Los médicos concluyeron que la víctima,
probablemente cuando yacía en el suelo desangrándose, fue rematada con el
azadón que también estaba depositado a la puerta de la casa. Por ello, el
maxilar superior, la nariz y los pómulos aparecían destrozados. El espectáculo
debía ser dantesco.
Cuando entraron en la vivienda, los guardias civiles comprobaron la
existencia de salpicaduras de sangre en las paredes. Si Asunción había salido a
la puerta gritando era muy posible entonces que la mujer, de fuerte
envergadura, se hubiera resistido fuertemente a los atacantes.
Dado que también presentaba una herida incisa en la muñeca derecha,
probablemente de carácter defensivo, se consideró que los bandidos habían
irrumpido en la cocina para sorprenderla mientras preparaba la cena.
Forcejearon con ella, momento en que trataron de vencer su resistencia
haciéndole un corte en la muñeca.
Pese a todo, Asunción consiguió alcanzar el exterior, dando gritos que
los asaltantes temieron que alertaran a los vecinos y el criado.
Consiguientemente, la alcanzaron en la puerta y, sujetándola por la espalda,
asieron la hoz degollándola con ella. Derribada, el furor de la pelea los llevó a
rematarla con el azadón hasta dejarla casi irreconocible. Era posible que el
robo se hubiera consumado, puesto que un primer registro detallado de la casa
no permitió encontrar el dinero que se suponía debía tener guardado. Quizá
esos diez o quince minutos en que criado e hijo habían permanecido
escondidos en el establo les había sido suficiente para perpetrar el delito y huir
con el dinero.
Ésa era la situación y así se interpretó en principio. Simeón afirmaba que
habían sido cuatro los atacantes:
“De la declaración que han prestado el hijo y el criado de la víctima
apenas se han podido deducir detalles de interés. Los dos muchachos
coinciden en fijar en cuatro el número de agresores; pero no tienen
mucha seguridad, porque el pánico por un lado y la oscuridad por
otro les impidieron en fijarse en más señas.
Dicen que dos de los agresores eran altos y fornidos y que vestían
pellizas o gabanes” (La Voz, 29.12.1926, p. 8).
Los días siguientes darían lugar a varias sorpresas y contradicciones en
las declaraciones de ambos testigos. La historia, así, tomaría otros rumbos
cambiantes a medida que la investigación y los interrogatorios progresaban.
La familia de Salustiano
El crimen era atroz y tuvo repercusión en los principales periódicos
madrileños, además de causar sensación y alarma en el pueblo de Aravaca, al
que empezaron a acudir curiosos y reporteros. La guardia civil, de inmediato,
mandó acordonar la zona en torno a la casa para mantenerles apartados. No
obstante, sus diligencias y la reconstrucción del asesinato en el que participó el
criado Simeón en un momento determinado, fueron presenciados por todos. A
falta de otros testigos importantes difícilmente accesibles, los periodistas
encontraron en Luisito un verdadero filón de novedades, al igual que le había
sucedido desde el primer momento al teniente de la guardia civil que llevaba
la investigación.
Cuando se leen las informaciones de los distintos diarios, cómo narran
las declaraciones del niño, es posible darnos cuenta de que el testigo se
encontraba algo confuso respecto a lo sucedido aquella noche. Primero dijo
que el criado se había desmayado al escuchar los gritos de la señora, luego
dijo que no era así, que Simeón había acudido alertado por dichos gritos,
dejándolo encerrado en el establo tras conminarle a que se ocultara bajo un
pesebre.
Lo que definitivamente alertó a la Benemérita fue que el niño
mencionara la visita de unos parientes de Salustiano, algo que el criado había
ocultado. Estos eran dos: un cuñado del fallecido llamado Delfín González,
propietario de una tienda de cacharros en Cantalapiedra (Salamanca), y un
sobrino carnal de Salustiano, Félix García, antiguo legionario en África, que se
había personado en la casa tras la muerte de su tío.
Se empezó a interrogar a algunos parientes de Asunción que vivían en
Madrid y eran, al parecer, de toda solvencia. Estos mencionaron hechos y
conversaciones que permitieron dirigir los focos de la investigación hacia
estos dos personajes.
“Se sabe ciertamente que Salustiano… el día antes de morir habló
con su cuñado Delfín González y le dijo:
- Di a Ascensión que venga a verme inmediatamente, que tengo que
decirle dónde guardo el dinero…
Delfín le requirió:
- Dime lo que quieras. Yo se lo diré a ella.
Pero Salustiano se negó terminantemente:
- Tiene que ser a ella en persona.
Delfín expuso a Ascensión el deseo de su marido, y la pobre mujer
se trasladó a Madrid al día siguiente; pero Salustiano había fallecido
ya.
Mientras Ascensión estaba en Madrid quedó en la casa Delfín y
cuando regresó aquella halló un gran desorden en los muebles, como
si alguien los hubiera registrado.
Parece que esto lo refirió días después Ascensión en casa de sus
parientes en Madrid” (Heraldo de Madrid, 30.12.1926, p. 3).
Por otra parte se supo que el sobrino Félix García había acudido a la
casa al enterarse de la muerte de su tío, ofreciéndose para trabajar la tierra en
su lugar. Cuando le preguntó a Asunción qué le pagaría, ella le respondió que
solo podía mantenerlo, lo que no interesó al joven. En todo caso, según los
familiares madrileños, a ella no le gustaba ninguno de los dos, algo que el
propio Luisito mencionó a los periodistas que le preguntaban.
Sin embargo, el hecho llamativo ocurrió unos días antes del asesinato.
Asunción había ido hasta Aravaca para vender las verduras recogidas el día
anterior, algo que aprovechó su hijo pequeño para irse a jugar con otros a un
campo en las inmediaciones. Simeón, por otro lado, se quedó en el huerto
haciendo alguna tarea.
Parece que la mujer, al volver, encontró la casa algo revuelta y preguntó
si alguien había estado allí. Simeón, delante del niño, afirmó que habían sido
Delfín y Félix, que la habían esperado un rato en el interior de la casa y luego
se habían ido. El detalle era muy revelador y se supo gracias a que el niño lo
recordó ante la guardia civil. El teniente Garrigó, que llevaba la investigación,
se preguntó por qué el criado no había dicho ni palabra de aquella visita tan
significativa. ¿No estaría ocultando algo?
Los reporteros y vecinos vieron en un momento determinado cómo
acudía a la casa Simeón, acompañado de algunos guardias. Tras entrar en ella
y permanecer un tiempo salieron todos y se dirigieron al huerto cercano. Les
vieron revolviendo en un montón de estiércol durante diez minutos, tras de lo
cual cesaron la búsqueda de lo que fuese y se llevaron al criado esposado.
Entonces ¿Simeón era finalmente culpable de complicidad en el crimen?
Los detalles del interrogatorio al que se le sometió aquel día se
conocieron al siguiente y fueron muy reveladores. Se le empezó preguntando
los detalles de lo sucedido aquella noche para que los repitiera una y otra vez.
En un momento determinado se le enfrentó a un hecho irrebatible: su camisa
estaba manchada de sangre tras el asesinato cometido en la persona de
Asunción. ¿Cuándo se la había manchado y en qué circunstancias? Según lo
que había declarado hasta ese momento (la marcha al establo, los gritos de
auxilio, su temor, el coger al niño para buscar socorro entre los vecinos) no se
había acercado al cadáver en ningún momento.
Primero empezó diciendo que se había caído de un árbol el día anterior.
Luego, que el rastro era producto de una hemorragia nasal. A todo esto, la
guardia civil ya había interrogado al primer vecino al que acudieron. Éste
manifestó que su mujer les había cuidado al verlos tan nerviosos y en un
estado de nervios deplorable. Incluso le había entregado una bolsa de agua
caliente a Simeón para que se calentara. Sin embargo, un detalle era revelador:
el criado había tropezado con el hogar golpeándose la nariz, efectivamente,
pero las manchas de sangre ya las tenía en la blusa cuando llegó a pedir
auxilio a la casa. Parecía, pues, que había intentado ocultar su presencia
mediante una oportuna hemorragia autoinfligida en aquel mismo momento.
Cuando Simeón vacilaba en su declaración, el teniente sacó a relucir la
visita de los familiares de Salustiano que, al parecer, Simeón había ocultado en
sus primeras declaraciones. En ese momento, enfrentado a estas
contradicciones, el interrogado se tambaleó visiblemente y empezó a decir la
verdad de lo sucedido y el grado de su complicidad.
Ciertamente, los dos sospechosos se habían presentado en la vivienda
unos días antes. No habían estado esperando a Asunción, sino que venían
directamente a hablar con él a espaldas de ella. Lo llevaron por el camino de
Pozuelo para charlar con tranquilidad. Allí le dijeron que querían llevarse el
dinero porque no era de Asunción sino de Salustiano y, por tanto, pertenecía a
la familia directa del fallecido. Él debía ayudarles a conseguirlo.
En principio se negó a tal cosa, pero lo agarraron entre los dos y,
poniéndole una navaja al cuello, lo amenazaron con degollarlo ahí mismo si
no colaboraba. Ante su actitud cedió, admitiendo que les ayudaría y
suponiendo que aquello sería un robo y nada más.
El día antes del crimen se habían vuelto a presentar en los alrededores.
Le dijeron que actuarían a la tarde siguiente y que su labor era la de llevarse al
niño a los establos y encerrarlo allí para que no estuviera presente. Entonces
declararon que no sólo pensaban robar, sino también asesinar a Asunción,
probablemente para no dejar testigos de su fechoría. Él, que ya estaba
comprometido con los hechos, tuvo que admitirlo ante el temor de ser también
asesinado.
De manera que, sobre las seis y media de la tarde, Delfín y Félix
acudieron ocultándose en la parte trasera de la casa. A las siete, Simeón dejó
una hoz junto a la puerta, tal como le habían dicho, y pidió a Luisito que le
acompañara hasta la cuadra, alumbrándole con un candil. Al llegar allí le dijo
que había visto unos hombres y escuchado unos ruidos, que se escondiera bajo
un pesebre que él iba a ver. Apagó el candil saliendo del lugar y cerró la puerta
tras de sí para que el niño no interviniera.
Entonces se acercó a la casa, quedándose junto a la puerta al observar
que los dos hombres estaban forcejeando con Asunción en el interior. En un
momento determinado, la mujer salió envuelta en sangre y le gritó: “¡Simeón,
que me matan!”. Luisito había escuchado los gritos en medio de la oscuridad
sin que pudiera afirmar si decía eso o bien “¡Simeón, que me matas!”, además
de no estar seguro de si el criado estaba con él oculto entre los pesebres o no.
Según la confesión del criado, él no había hecho nada más que apartarse
de la escena. Mientras la herida de la hoz la había causado Félix, fue Delfín el
que alcanzó a la mujer en la puerta, derribándola y golpeándola sin
misericordia con el azadón.
A continuación, entraron en la casa revolviendo todo el interior hasta
encontrar, según decía, una caja de hojalata que se habían llevado. Cuando
salían, le entregaron a Simeón una bolsita de cuero con dinero dentro que él,
apurado, escondió debajo de un montón de estiércol en la huerta antes de
volver a la cuadra y liberar al niño.
Todo parecía cuadrar confirmando esta versión. Los familiares de la
víctima habían comentado el deseo de Delfín de saber más sobre ese dinero, el
escondite de los ahorros de su cuñado que moría en el hospital. No se había
recatado, al parecer, en revolver la casa mientras ella acudía corriendo hasta
Madrid para encontrar a su marido muerto. Incluso afirmaron que, a la vuelta
del sepelio, le había reclamado parte de la herencia, a lo que ella se había
negado en redondo. Luego, le pidió cien pesetas para pagarse el viaje de vuelta
a Salamanca y Asunción volvió a negarse.
Si el móvil era el robo, no cabía duda de que Delfín, ayudado por su
sobrino Félix, era un claro candidato a haber cometido el delito. La
participación del criado Simeón parecía bastante lógica y de acuerdo con los
hechos, máxime cuando había revelado el paradero de la bolsita que
finalmente contenía cincuenta pesetas y ésta se había encontrado allá donde
había dicho.
Los periódicos consideraron el caso terminado, a falta de la detención de
los dos acusados del crimen, mientras Simeón Casado, el cómplice pero
también víctima de los asesinos, era conducido a la cárcel de El Escorial.
Parecía cuestión de días que el crimen pasara al olvido, pero aún habrían de
suceder algunas sorpresas que cambiarían el rumbo de la investigación.
Nuevos sospechosos
Tras emitir las órdenes oportunas de detención para ambos, las pesquisas
dieron un fruto inmediato en la persona de Delfín González, apodado “El
Cachito”. Residente en Cantalapiedra (Salamanca) permanecía allí al frente de
una posada que había abierto sin que aparentemente se sintiera preocupado por
la detención inminente, aunque la esperaba.
Registrada su vivienda por la guardia civil, se encontró una importante
suma de dinero que se supuso fruto del crimen cometido en Aravaca. Sólo
habían pasado tres días desde aquel suceso y el principal sospechoso se
encontraba detenido y parte del dinero al menos, recuperado. Las protestas de
inocencia de Delfín eran las usuales en esos casos y sólo restaba, pues, detener
al segundo sospechoso, Félix García “el Legionario”.
La búsqueda por Madrid, donde se pensaba que había encontrado algún
refugio, no dio resultado. La guardia civil visitó diversos lugares donde
acudían los legionarios de África a reunirse o pernoctar pero nadie le había
visto, incluso afirmaban no conocer a aquel antiguo militar. Disponiendo solo
de su nombre (no de una foto) resultaba sumamente complicada su
localización.
El primer día del nuevo año de 1927 llegaron a Madrid tres hermanos de
la víctima: Andrés Delgado, conserje en Magisterio, así como Sofía y
Manuela, esta última maestra nacional. Por entonces sólo se sabía que Félix
había sido detenido en Cantalapiedra pero tardaría en llegar hasta el Escorial
para ser interrogado.
Ante la falta de noticias, los reporteros quisieron saber la impresión que
tenían los hermanos sobre el posible asesino de Asunción.
“Sobre todo en lo que se refiere a Delfín González, los antecedentes
no pueden ser peores. Hombre egoísta, que odiaba a la pobre
víctima. Hombre capaz de ‘todo’, según todas las referencias que se
tienen.
Los hermanos de Asunción han dicho:
… Las noticias que podemos darles de Delfín González son muy
pocas, porque apenas nos relacionábamos con la familia de
Salustiano. Delfín, desde luego, es un hombre de malos antecedentes.
Tiene unos cincuenta años y es de baja estatura y grueso. Está calvo.
Es natural de El Carpio. Fue alguacil del Juzgado de Cantalapiedra e
hizo allí alguna fechoría. No quisimos enterarnos de ello ¿para qué?
De resultas de esta fechoría estuvo tres años en la cárcel de
Valladolid” (La Libertad, 1.1.1927, p. 3).
Desde luego, todo parecía coincidente con su culpabilidad: malos
antecedentes, incluida la cárcel, relaciones de odio con su cuñada, conocedor
del dinero acumulado por ella a la muerte de Salustiano, deseoso de llevarse
una parte…
La guardia civil seguía investigando. En la casa de Delfín no habían
encontrado únicamente el supuesto dinero del robo, sino una carta remitida por
una pariente de Madrid adjuntando la noticia del asesinato de Aravaca y el
hecho de que estuvieran buscándolo tanto a él como a su sobrino Félix.
En vista de ello las averiguaciones se trasladaron a la calle Conde Duque
nº 16 donde vivía Sofía Nieto con su marido, regentando una tienda de
cacharrería, jabonería y comestibles. Esta mujer, pariente de Delfín y Félix y
lejanamente emparentada con la propia Asunción, contó en detalle su relación
con ellos y las últimas ocasiones en que los había visto.
El mayor interés de los guardias era averiguar el paradero del
“Legionario”. Resultó así que Félix García era un joven que se había
independizado de su familia hacía tres años. Por entonces, junto a dos
hermanos, había buscado trabajo en Francia sin que lo encontrado les
permitiera tener un futuro. Por ello había vuelto a la Corte en diciembre,
alojándose en casa de Sofía Nieto.
Nunca había sido legionario, afirmó ésta sorprendentemente. La
confusión venía de que formó parte del reemplazo de 1922 pero, en el
momento de presentarse, se le declaró no apto para el servicio debido a una
hernia. Ya que por entonces deseaba, como recientemente, probar fortuna
trabajando en el norte de África, algunos entendieron que había sido legionario
allí, pero no era cierto.
Sofía tenía un pariente en el Gobierno civil madrileño y era por ello que
Félix se había trasladado el 16 de diciembre para hablar con ella y que aquel
pariente le consiguiera un pasaje gratuito para Melilla. Cuando fue a hablar
con este último la gestión fue infructuosa porque el último viaje de
trabajadores a la ciudad norteafricana había sido el día 14 y no habría otro
hasta el 3 de enero.
Frustrada esa gestión, intentó otra para viajar a Fernando Poo. con el
mismo propósito de encontrar trabajo allí. Como tampoco tuvo éxito, Sofía le
comentó que acababa de fallecer su tío Salustiano y que podría dirigirse a
Aravaca, hablar con la viuda, y además de darle el pésame ofrecerse a trabajar
el campo ayudándola. El muchacho lo hizo así, pero volvió diciendo que su tía
ya tenía a un muchacho trabajando para ella y no le necesitaba.
De todos modos, aseguró que marcharía hasta África, aunque fuera
tirando de los ahorros conseguidos en Francia, a fin de encontrar trabajo allí.
Conforme a ello, al día siguiente se despidió de la familia y no habían vuelto a
verlo. ¿Se puso en contacto entonces con Delfín para dar el golpe que les
enriqueciese?
Los investigadores empezaron a tener algunas dudas sobre el verdadero
paradero de Félix. ¿Se había dirigido finalmente a Ceuta o Melilla diez días
antes del asesinato de Asunción? ¿O permanecía escondido en la Corte
ocultándose de la guardia civil?
El caso podría no estar tan cerrado como se pensó en un principio.
Cuando Delfín González llegó finalmente al Escorial y fue interrogado por el
juez, se reafirmó en su inocencia manifestando que el día del crimen él estaba
al frente de su posada en Cantalapiedra. Desde aquel pueblo salmantino
empezaron a llegar numerosos testimonios de diversos testigos ratificando su
coartada. Parecía indudable que Delfín no podía estar en dos sitios tan alejados
el mismo día, de manera que empezaba a quedar clara su inocencia, a pesar de
todos los indicios en su contra y las manifestaciones incriminatorias del criado
Simeón Casado. ¿Pero éste era fiable? Ya había mentido al principio y, aunque
todo concordara, empezaban a escucharse voces entre los vecinos sobre el
cinismo que había manifestado el mismo día del crimen, cuando pidió ayuda a
los más cercanos entre lágrimas y desmayos.
Varios días después se supo que un hermano de Félix García había
recibido una carta desde Ceuta fechada el día 22 de diciembre. Para entonces
las sospechas se dirigían en otra dirección. Efectivamente, el llamado
“Legionario” que no lo era, estaba trabajando en aquella ciudad de jardinero y,
aunque decía aspirar a otra cosa, de momento se encontraba estable y ganando
el dinero suficiente para mantenerse.
Esto no hacía sino corroborar la mentira de Simeón Casado. Pero ¿era el
principal culpable del asesinato o estaba encubriendo a otros que le
importaban más?
El día en que la investigación conoció un cambio radical fue el tres de
enero, menos de una semana después del crimen. Tras cinco días pensando
que Delfín y Félix habían sido los asesinos, las declaraciones del primero, los
testimonios llegados desde su pueblo y el posible paradero del segundo en una
ciudad norteafricana, que se confirmaría días después, planteaban la necesidad
de un cambio en la investigación.
El teniente Garrigó se fijó ese mismo día en los tíos de Simeón. Los
periodistas vieron desfilar a cuatro de ellos hasta quedar retenidos en la Casa
Consistorial de Aravaca.
Repasando periódicos anteriores comprobamos que los reporteros ya
habían hablado con ellos, en concreto con Hipólito, rentero de una finca
distante un kilómetro de la estación de Pozuelo y donde vivía habitualmente
Simeón. Según aquel había manifestado, su sobrino era natural de un pueblo
de Valladolid. Respondiendo a la llamada de un amigo que vivía en la
localidad madrileña de Villaverde, se había trasladado a la capital para
encontrar que el trabajo se había esfumado y no tenía dónde ir.
Como era habitual en esos casos, se dirigió a casa de un familiar, en este
caso su tío Hipólito y su mujer Juliana. El primero hizo que le acompañara a
dar el pésame a la viuda de Salustiano, hablando con ella sobre la posibilidad,
luego aceptada, de que Simeón se quedara trabajando su huerta.
Fue Juliana, la tía, quien contó a los guardias que Asunción hacía mucha
ostentación de tener bastante dinero, incluso mostrándole cuatro billetes de mil
pesetas que tenía guardados después de la muerte de su marido. Al parecer,
ambas mujeres tenían cierta confianza, pero a los investigadores no les pasó
desapercibido que la familia de Simeón conocía los ahorros de Asunción. Por
ello, decidieron estrechar el cerco cuando surgieron las primeras dudas sobre
la culpabilidad de Delfín y Félix.
Sometidos a interrogatorio el mismo día tres de enero, empezaron las
contradicciones. Mientras Hipólito y Juliana insistían en que Simeón había ido
a pedir alojamiento tras frustrarse su intento de trabajar en Villaverde, su
sobrino manifestaba que había ido a Aravaca directamente desde su pueblo
porque Hipólito le había reclamado al objeto de colocarle en casa de la viuda.
A todo esto, forzados a responder de lo que hicieron aquella noche, los
tíos de Simeón manifestaron haber estado en una cena celebrando la llegada de
otros dos tíos del criado: Eduardo y Julián. Habían venido, según decían, a
visitar a unos parientes de Madrid y de paso fueron hasta Aravaca. La cena,
sospechosamente, se había celebrado en una casa familiar a mitad de camino
entre la de Hipólito y el lugar del crimen.
En vista de ello, los guardias detuvieron en Madrid a los otros dos tíos
que vivían ajenos a lo sucedido para llevarlos, junto a sus familiares, para ser
interrogados. Las contradicciones aumentaron, puesto que dijeron saber de
buena tinta que Simeón Casado no había acudido a Madrid porque le llamara
su tío ni por un trabajo frustrado en Villaverde, como les había dicho a
Hipólito y Juliana, sino siguiendo a una muchacha de servir que trabajaba en
Madrid y con la que tenía amores en el pueblo.
¿Simeón estaba mintiendo para implicar a su tío Hipólito y exculparse
él? ¿Qué había sucedido en aquella supuesta cena celebrada el día del crimen a
poca distancia del lugar donde cayó Asunción?
Los interrogatorios continuaron, se pidieron referencias de aquellos
familiares. Todos eran trabajadores de acreditada solvencia, los dos últimos
habían ido exclusivamente de visita a los parientes madrileños e ignoraban la
situación de la viuda, conociendo solo de referencia que su sobrino Simeón
trabajaba en las cercanías. Los investigadores empezaron a descartarlos como
sospechosos. No tenían antecedentes ni motivos para tal crimen, ni pasaban
apuros económicos que justificaran un robo tan sangriento.
Sólo iba quedando una opción: Simeón Casado parecía ser el único
culpable y su capacidad de mentir y dirigir la investigación hacia otros rumbos
se manifestaba notable.
La noche del crimen
El día tres de enero los investigadores tuvieron que concluir en la
inocencia de los tíos de Simeón. Sus declaraciones eran seguras y
coincidentes, sus referencias no podían ser mejores en cuanto a honradez y
honestidad. La cena con la que habían especulado no dejaba de ser una
celebración familiar con la que recibir a los dos miembros venidos de fuera de
Madrid. De manera que el juez decidió su puesta en libertad, volviendo la
mirada nuevamente hacia Simeón.
Se supo entonces que éste había declarado contra sus tíos culpándolos
del asesinato, en particular a los dos venidos de fuera pero también a Hipólito,
con el que vivía. De ahí que declarara que éste le había llamado directamente
al pueblo para que se colocara junto a la viuda y allí poder robarle sus ahorros,
tal como los había visto su mujer Juliana. Pero nada resultaba finalmente
verdad. Simeón había llegado a Aravaca siguiendo a su novia del pueblo y por
iniciativa propia. Sus tíos tan solo lo habían acogido como harían con
cualquier otro familiar, incluso encontrándole una ocupación junto a la
reciente viuda con la que ganarse un dinero.
El juez y el comisario que volvieron a interrogar a Simeón en el
Escorial, le pusieron delante la inocencia de sus tíos ante lo cual, según luego
se supo, el criado quedó desconcertado. Los interrogadores establecieron con
claridad que él era el sospechoso del crimen, que había encerrado a Luisito en
la cuadra para tener vía libre en el cometido de su crimen, que tras llevarlo a
cabo había vuelto para liberar al chiquillo diciéndole que habían sido cuatro
hombres y que habían disparado dos tiros pero ninguno de los dos extremos
terminó por corroborarlos el niño, que ni vio ni oyó nada.
A esas alturas Simeón Casado debió sentirse acorralado, pero ni aún así
dejó de mentir buscando una salida a su situación. Su actitud fue muy
comentada en los periódicos cuando finalmente admitió haber cometido el
crimen.
“Simeón no es hombre de entendimiento cultivado, capaz de
concebir invenciones y adornarlas con detalles que las pudieran
hacer verosímiles. Tampoco pertenece a esa clase de criminales que
por haber estado muchas veces en contacto con los encargados de
administrar justicia conocen ya la manera de burlar las
investigaciones y alargar los sumarios. Menos aún es un espíritu
agudo que acertará a aprovecharse en beneficio propio de ciertas
coincidencias. Y, sin embargo, este muchacho, inconsciente, torpe y
sin habilidad ninguna, ha conseguido despistar a las autoridades y
hasta reducir su participación en el hecho al papel de un mero
‘cómplice a la fuerza’” (El Imparcial, 6.1.1927, p. 8).
El diario repasa qué no es Simeón para poder justificar a continuación el
hecho evidente de que ha acumulado mentira tras mentira orientando la
investigación hacia callejones sin salida. Indudablemente, el caso recuerda a
otro habido noventa años después y que ha conmovido a la población
española:
“Todo imputado en un proceso judicial tiene derecho a mentir. Así,
Miguel Carcaño, imputado por un delito de asesinato y dos de
violación en el caso de Marta del Castillo, y que está siendo juzgado
estos días por ese hecho, tiene derecho a no declarar, a no declararse
culpable y también el derecho a mentir durante todo el proceso
judicial” (Blog ‘Te interesa’, 3.11.2011).
Sin embargo, la intencionalidad de la mentira es diferente en uno y otro
caso. Probablemente, en el más reciente subyace el objetivo de desorientar la
investigación sobre el lugar donde se encuentra el cadáver de la víctima, para
que la acusación no pueda ir más allá de la condena por homicidio, antes que
por asesinato. En suma, es una estrategia para borrar las huellas del delito.
En el caso de Simeón Casado el acusado era analfabeto, no disponía de
abogado defensor y sólo podía oponer su instinto defensivo con el objetivo de
exculparse primero, de acusar a otros después y finalmente argumentar
motivos inverosímiles que paliaran la condena que habría de sufrir.
“Planea y comete el crimen por el deseo de robar a su ama. Sin
embargo, el robo lo consuma a medias, por no haber calculado el
tiempo que debía invertir en la operación. Asesinada su ama, no
piensa más que en disimular para que no sospechen de él. Más que el
dinero, que sabe dónde está, le interesa buscar al niño y marchar a
dar parte. Cuando se ve cogido, alguien, con el propósito de
descubrir la verdad, le pregunta quiénes frecuentaban la casa, qué
parientes tenía la víctima, en qué relaciones estaba con ellos; quizás
lanza dos nombres. Y Simeón, el instinto defensivo de Simeón,
adivina que las sospechas se apartan de él o por lo menos que no
recaen sobre él únicamente, y se agarra a esos nombres inconsciente
y torpemente, pensando que en ellos está su salvación” (El Imparcial,
6.1.1927, p. 8).
De manera que son los propios interrogadores, tal vez sugiriendo que si
confiesa la verdad él verá disminuida su culpa, los que le van ofreciendo una
salida a la que aquel iletrado pero no estúpido, se va agarrando en cuanto
puede.
Finalmente, los primeros sospechosos quedan exculpados por disponer
de coartada, sus propios tíos resultan también inocentes ante los ojos del juez.
Sólo queda él, de manera que admite su culpabilidad pero trata de escurrir el
bulto una vez más. En efecto, afirma de manera inverosímil que no fue el robo
el motivo del crimen, ya que entiende que estaría más penado. Según explica,
trataba de ocultar el hecho de que aquella tarde, cortando leña, había roto el
mango del hacha. Temeroso de que Asunción le riñese, decidió cometer el
crimen.
A esas alturas, la credulidad de los investigadores ya no admitía más
mentiras. Cercado a preguntas, finalmente confesó que sí buscaba el dinero
porque no tenía ropa con que cambiarse, le hacían falta mudas nuevas y no
disponía de dinero para ellas. No se aclaró este extremo, que quizá tuviera
relación con la fantasía de ofrecer a su novia, la sirvienta en Madrid, un tipo
de vida que por sí mismo era incapaz de conseguir.
El siguiente paso para la justicia era reconstruir el crimen. Algunas
dudas subyacían en la confesión del criado, máxime con sus antecedentes de
mentir una y otra vez. Por ejemplo, si el móvil había sido el dinero ¿por qué se
había contentado con poco más de cincuenta pesetas de un bolsito de cuero
cuando afirmaba saber dónde estaba el resto?
De manera que el día cinco de enero, a las nueve de la mañana, una fila
de coches lo llevó hasta Aravaca, donde llegaron a las doce y media. La
noticia corrió como la pólvora por el pueblo y el lugar se llenó de vecinos que
increpaban al acusado insultándolo sin medida y amenazando con llegar hasta
él para golpearlo. En vista del panorama, los coches enfilaron inmediatamente
hacia el lugar del crimen, adonde fueron seguidos por la multitud, que fue
controlada a amplia distancia. Se permitió a los periodistas acercarse más para
tomar algunas instantáneas del momento en que uno de los oficiales se tendió
en el suelo simulando ser la víctima.
En la reconstrucción las cosas quedaron completamente aclaradas.
Simeón llevó efectivamente a Luisito hasta la cuadra, donde apagó el candil
intencionadamente, asustó al chico y lo hizo esconderse, saliendo a
continuación y cerrando la puerta tras de sí.
Llegado a la casa, cogió la hoz que permanecía junto a las berzas
depositadas en la puerta y entró decididamente hasta la cocina. Asunción
estaba de espaldas a él, preparando la cena. Lo primero que hizo su asesino fue
lanzarle un tajo con la hoz que la hirió en el mentón. La víctima de la agresión
se revolvió, ya que era una mujer fuerte, y forcejearon, momento en que
Simeón le infligió otras heridas en la cara y la mano derecha.
Entonces el criado huyó, quedando apostado junto a la casa. Cuando
Asunción salió dando voces de auxilio le tiró un nuevo tajo con la hoz, de tal
manera que prácticamente la degolló. Caída al suelo en medio de un charco de
sangre, su asesino cogió el azadón que estaba cerca y procedió a golpearla dos
veces con gran violencia, deshaciéndole parte de la cara.
La cuestión es por qué no tomo el dinero, cuyo paradero confesó allí
mismo que sabía.
“Se practicó entonces un detenido registro en la casa.
- ¿Tú sabes –se interrogó a Simeón- dónde guardaba tu ama el dinero?
- Creo que lo guardaba –respondió- en ese baúl que estaba en la cocina.
Por disposición del juez el baúl fue abierto. En él, según nuestras
noticias, había numerosas cartas y documentos, que fueron
examinados cuidadosamente.
En fin, fue hallada una cartera de cuero. El momento fue de una gran
expectación. Todos se reunieron en torno al capitán, que abrió la
cartera.
Allí estaba el dinero, efectivamente. Dos mil pesetas, en junto, en
tres billetes de 500 pesetas, uno de 100 y dos restantes de 50”
(Heraldo de Madrid, 5.1.1927, p. 3).
La pregunta, entonces, subsistía: ¿por qué Simeón no había robado ese
dinero la noche del crimen? Cabían dos posibilidades que no terminaron de
aclararse. A fin de cuentas, el móvil estaba establecido con firmeza y la
culpabilidad del criado no admitía réplica. Pero los diarios sí especularon
brevemente con los motivos de no haber tomado esas dos mil pesetas.
La primera posibilidad es que el autor del crimen, convulso, excitado,
ante la atrocidad cometida, se viera asaltado por la enormidad de lo cometido,
se le nublaran sus objetivos y sólo pretendiera a esas alturas escapar con bien
de las consecuencias de sus actos. Ya había transcurrido un tiempo y el
chiquillo, su coartada, llevaba demasiado encerrado en la cuadra, tal vez
preguntándose qué estaba pasando.
La segunda posibilidad, que no es incompatible con la anterior sino que
más bien la complementa, es que Simeón supiera que las llaves para abrir ese
baúl las tenía la víctima en un bolsillito de cuero. En vez de entretenerse en
sacar la llave, abrir el baúl y registrar su contenido, acuciado por el tiempo,
nervioso por la terrible violencia cometida, decidió esconder el bolsillito en un
montón de estiércol para más tarde recuperarlo y hacerse con el dinero. Su
objetivo no serían pues las cincuenta pesetas que contenía sino las llaves que,
según afirmó en la reconstrucción, sabía que se escondían en el interior de la
bolsa.
El caso estaba finalmente cerrado, las circunstancias del crimen,
explicadas a efectos judiciales. Un año después se celebraría el juicio oral. En
él la fiscalía pidió la pena de muerte. El defensor, siendo imposible declararlo
inocente, argumentó como atenuante la “imbecilidad” de su defendido. Éste,
cuando fue llamado a declarar, dijo sistemáticamente no recordar nada de lo
sucedido, con lo cual el juicio se transformó en una contienda verbal entre
ambos letrados sin que ninguna circunstancia novedosa se hiciese pública.
Finalmente, Simeón Casado fue declarado culpable y sentenciado a
cadena perpetua. Sus mentiras no le habían conducido más que a una condena
firme. Aún así, tuvo suerte en su reclusión. En 1930 le encontramos en una
Escuela industrial para jóvenes delincuentes, un tipo de Reformatorio. Ya
sabía leer y escribir y además participaba en la banda de música del
establecimiento. Sin embargo, su poderosa imaginación continuaba buscando
justificaciones a su crimen que lo exculparan, siquiera en parte:
“Asegura que él no mató a la huertana para robarla. Fue un crimen
pasional.
- ¡Se desnudaba delante de mí!... y un día me abalancé sobre ella para
besarla; comenzó a gritar, tuve miedo de que se descubrieran mis
propósitos; me cegué, y yo no sé lo que pasó allí. ¡Era la primera mujer
que veía desnuda!” (El Imparcial, 2.9.1930, p. 3).
Dos años después, ya al amparo de la República, se encontraba en la
Escuela de Reforma de Alcalá de Henares, dirigida por Leopoldo Calleja. Allí
había encontrado un oficio, el de barbero, con el que situarse en el centro y ser
útil a sus compañeros reclusos. No es imposible que en los años siguientes,
con la convulsión de la guerra civil, se le abrieran las puertas de la reclusión
dándole un arma para defender a Madrid del acoso a que la sometían las
fuerzas de Franco.
¿Hubo motivos sexuales, pretendía ocultar su culpa por la rotura del
mango de un hacha? Realmente, su imaginación no dejaba de dar vueltas al
delito cometido. Para los diarios y la justicia de la época, el móvil fue el robo,
simplemente. Incluso se podía describir mejor del siguiente modo:
“Es un crimen más de los que engendra la codicia y perpetra la
cobardía. Una estadística certera podría ponderar cómo son más
frecuentes y terribles los crímenes que la codicia origina en los
ambientes campesinos que en las grandes ciudades” (Nuevo Mundo,
7.1.1927, p. 20).
Ciertamente, en la ciudad era más fácil el anonimato en un robo, puesto
que se recurría a la astucia del timador, la habilidad del carterista, o del que
fuerza una cerradura, a la agilidad del que escala una ventana abierta. Además,
los delincuentes de ciudad, más próximos a la impartición de justicia, sabían
distinguir en las condenas la distancia que había entre un robo y un asesinato.
En el campo y en una pequeña localidad como Aravaca la situación era
distinta, además de que los ladrones eran más incultos y desconocedores de los
mecanismos de la Justicia.
“Se observa también que en los ambientes rurales los robos en
despoblado van seguidos del asesinato… La codicia, por otra parte,
… está más desarrollada, es más intensa en los pueblos que en las
ciudades.
El campesino apenas toca el dinero… Para un rústico que vive
sórdidamente, la vista del dinero, por lo inacostumbrado, por lo
difícil que para él es ganarlo, es algo turbador.
Cuando ese hombre del campo siente la tentación de apoderarse del
bien ajeno, la idea del robo nace ya en su cerebro acompañada por la
idea de la destrucción… Sabe que para tener impunidad en el robo ha
de llegar al asesinato; porque en las aldeas y en los campos todos se
conocen sobradamente unos a otros… Únicamente la muerte, que
sella los labios de la víctima, se le ofrece como garantía de quedar
impune” (Idem).
Dos cadáveres en Beizama
El caserío de Korosagasti
Nos situamos ahora casi en el centro geográfico de la provincia vasca de
Guipúzcoa. A 39 km de la capital Donostia (San Sebastián) se encuentra el
pueblecito de Beizama. En el momento de los hechos que vamos a narrar
debía contar con una población cercana a 600 habitantes. Están registradas
algunas decenas más a principios de siglo, pero desde entonces no ha hecho
sino declinar, llegándose actualmente a los 180.
Las razones pueden ser múltiples, pero coincidentes todas con el modo
de vida tradicional que se vive en la zona. Hace casi un siglo no había apenas
carreteras, el caserío donde transcurrieron los hechos distaba 6 km de
cualquiera de ellas. Hoy está mejor comunicado, tanto con la capital como si
nos referimos a localidades más cercanas: Azkoitia (Azpeitia) está a solo 11
km y tiene catorce mil habitantes, mientras que Tolosako (Tolosa), a 15 km,
dispone de dieciocho mil.
En esas condiciones, es preferible para muchos jóvenes vivir en estas
ciudades más concurridas y con mejores medios culturales y sociales yendo,
en el mejor de los casos, hasta el caserío cuando sea necesario.
Así las cosas, los 180 habitantes de Beizama se distribuyen en apenas
unos veinticinco que se agrupan en torno a la iglesia de San Pedro (siglo XVI),
el Ayuntamiento (XVII) y el frontón, mientras el resto vive diseminada en
barrios que apenas son otra cosa que agrupaciones de caseríos dispersos.
En uno de ellos sucedió la tragedia que aún se recuerda en la zona, tanto
por su excepcionalidad como por su conclusión (o más bien, la falta de ella).
Beizama, como cualquier zona rural del País Vasco, es un lugar
tranquilo. Los caseríos están distantes, como decimos, los vecinos no se rozan
continuamente, pueden vivir en paz dedicados a sus cultivos y animales.
Naturalmente, todos se conocen entre sí, saben lo que pasa en casa de unos y
otros, salvo cuestiones de la intimidad de cada cual. Un crimen a la altura de
1926 resultaba un suceso impensable. En todo caso, como afirmaban los
periódicos de la época:
“Afortunadamente en Guipúzcoa se cometen muy pocos crímenes…
Aún más repugnantes estos crímenes por los móviles que inducen a
cometerlos. No se trata nunca del crimen pasional a causa del amor o
a impulso de los celos; no se trata tampoco del crimen cometido por
venganza de reales o supuestos agravios; no es el robo el inductor de
los asesinatos. Es el interés, el dinero, la herencia que se espera y que
retarda la longevidad del padre…” (La Voz, 27.11.1926, p. 4).
Pues bien, en este ambiente que para el habitante de ciudad puede
resultar idílico, con bosques y praderas extendiéndose por la falda del monte
Illaun, dentro del macizo de Murumendi, con solo el grito de un pastor o la
voz de los animales rompiendo el silencio de cualquier tarde, se cometió un
terrible crimen en la noche del 13 de noviembre de 1926.
Al día siguiente de haberse cometido, cuando aún reinaba el silencio y la
tranquilidad sobre el lugar, salvo por el mugido de las vacas, que necesitaban
ser ordeñadas sin que nadie apareciera, llegó Jacinta Odriozola desde Tolosa,
donde trabajaba. El panorama que encontró fue desolador: su hermana María,
de 27 años, se encontraba a pocos metros de la puerta, hacia el interior,
atravesada por una certera puñalada. La madre, Bibiana Azcadia, de 66 años,
había sido alcanzada a unos veinte metros del caserío, tal vez huyendo del
criminal. Dos puñaladas acabaron con su vida.
En el interior, los muebles y ropas estaban revueltos, como si el objeto
del crimen hubiera sido el robo, algo inusual en la zona, pero también lo era
un doble asesinato como aquel. Jacinta marchó hasta un caserío, no el más
cercano curiosamente, sino otro donde quizá tuviera más confianza para
denunciar la muerte violenta de su madre y su hermana. Una vez hecho esto,
con una tranquilidad pasmosa y sin que los cuerpos hubieran sido movidos ni
hubiese llegado el juez de Azpeitia, dio de comer a los animales y ordeñó las
vacas, que no entendían de pasiones humanas.
Cuando llegó el juez apresuradamente, pudo hacerse cargo de la terrible
escena que encontró. Antes, sin embargo, hubo que inmovilizar al perro de la
familia, un animal fiero que hizo imposible que nadie se acercara hasta María,
la víctima que permanecía en el interior.
De manera que la primera pregunta que se hicieron los reporteros de la
época es ¿por qué el animal no había ladrado ni atacado al asesino o asesinos?
No parecía que un extraño, gitano, viajero o tratante de ganado, como se
comentó en algún momento, hubiera podido acercarse, que le abriesen la
puerta y conseguido apuñalar a ambas mujeres sin que aquel fiero animal
interviniese. Luego ese asesino o asesinos eran conocidos de la familia. Ése
fue el primer dato relevante que se manejó en la investigación, que habría de
extenderse bastantes días y ramificarse en distintas posibilidades de difícil
comprobación. En estas páginas trataremos de seguir esas distintas ramas.
El juez, tras enfrentarse a aquel animal iracundo, quedó convencido de
que había que buscar en el entorno familiar y vecinal de las víctimas. En
primer lugar: ¿quién se beneficiaría de estas muertes? Evidentemente, la hija
superviviente, la que había descubierto los cadáveres.
Jacinta era, al decir de los periódicos, una mujer fea y de poco atractivo.
El dato podría ser un resabio machista, pero es que realmente llegó a ser una
consideración importante. El juez que protagonizaría los siguientes meses de
investigación, Pedro María Marroquín, se enteró pronto de que Jacinta no iba
por el caserío desde que había reñido con su madre y hermana y encontrado
trabajo en la cercana Tolosa. ¿Por qué había ido precisamente aquella mañana
para descubrir los cadáveres? ¿Había sido, como afirmaba aquel periódico, el
deseo de heredar dicho caserío el que había propiciado el crimen?
Jacinta Odriozola quedó detenida, pero la cosa no estaba clara, eran
necesarias algunas pruebas concluyentes. En primer lugar, se supo que había
sido vista el día anterior por la noche hablando con un muchacho de blusa
negra en la puerta de su trabajo. Se pensó en principio que sería un conocido
suyo, vecino de Vergara, llamado Antonio Iraustabarrena, pero éste lo negó
tajantemente, afirmando que vestía muchas veces una blusa negra, pero que no
se encontraba en Tolosa aquella noche. Tras comprobar su coartada, el juez lo
dejó libre, requiriendo un nuevo ingreso en prisión de Jacinta.
A ella se le uniría pronto Francisco Aramburu, pastor de aquella zona
que además parecía mantener alguna relación amorosa con la chica muerta.
Pero ¿qué interés podía tener este muchacho en matar a ambas mujeres? Se
requirieron informes de su conducta, que resultó intachable, y se le dejó libre
al cabo de pocos días. Oportunidad podía haber tenido, pero motivo ninguno.
El juez seguía dándole vueltas a la idea de que, con ese perro tan fiero
cuidando del lugar y sus dueñas, el crimen debía haber sido cometido por
alguien del entorno vecinal o familiar de las víctimas.
Sin embargo, el señor Marroquín se encontraría con un problema que
lastraría su investigación continuamente. Pese a sus esfuerzos, los posibles
sospechosos eran miembros de una comunidad cerrada e incluso hostil a la
intromisión de extraños en su vida. Los vecinos, incluso los más honrados,
temían a cualquier investigación judicial, de manera que se encerraban en el
mutismo, en el yo no vi nada, yo no sé nada, al tiempo que alertaban a otros de
qué les preguntaban.
Una de sus armas principales para defenderse del acoso del juez en los
interrogatorios era el idioma. Algunos de los supuestos testigos hablaban el
castellano con gran dificultad, cuando no eran incapaces de expresarse en ese
idioma.
“Entre un testigo y un acusado ladinos, que sepan el vascuence, y un
juez por muy avezado que esté, si no lo sabe, el juez va a la lucha en
condiciones de inferioridad.
Porque mientras él no tiene más arma que su pericia y su habilidad,
el que podríamos llamar su contrincante tiene su habilidad, su
desconfianza y el idioma. Con lo primero que tropezará el juez
cuando haga la primera pregunta es con un ‘yo no entender
castellano; pregúnteme vascuence y te diré’. No hay más remedio
que apelar al intérprete… Pero es que el cashero no ha dicho la
verdad al decir que no entiende el castellano. Lo entiende tan
perfectamente como el mismo juez; pero se vale de esa argucia para
ganar tiempo y preparar sus respuestas” (Idem).
Sea por esa astucia del campesino, sea porque realmente no se expresara
más que en su lengua vernácula, lo cierto es que el juez era visto como una
autoridad de fuera que venía a inmiscuirse en la vida del lugar. Cualquier
forma de evitar verse implicado, de dar pistas e incluso de ayudar, como
veremos, al preso sospechoso de ser un criminal, sería bien recibida. El
periódico reclamaba que los jueces hablaran la lengua del pueblo al objeto de
poder realizar un interrogatorio donde pudiera presionar adecuadamente a los
testigos. Eso no era norma por entonces, llegándose al punto, que será una
constante en la investigación, de que los testigos rehuyeran las preguntas,
cambiaran de opinión aduciendo no haber entendido bien y, en suma, no
colaborando con la justicia, que era para ellos una imposición externa. La tarea
del juez no iba a ser fácil.
El caserío Lizardi
Hay que aclarar desde el principio que no quedan fuentes fiables de lo
investigado en aquellos meses. El sumario entregado por el juez a la
Audiencia provincial en marzo del año siguiente constaba de tres tomos de mil
páginas cada uno. Las averiguaciones fueron arduas y todo ello estaba
consignado en aquel sumario que, con el tiempo, se perdería en las
inundaciones que tuvieron lugar en 1953. Éstas, quizá las más importantes que
han tenido lugar en Guipúzcoa en el último siglo, se llevaron el 13 de octubre
de aquel año vidas, casas… y sumarios, entre otras cosas.
“La tromba fue épica. Se llegaron a registrar 313 litros por metro
cuadrado en 24 horas en Arditurri, 237 en Legazpi, 221 en Villabona
o 204 en Errenteria, rondando los 200 en Eibar o Irún. Un dato
ilustrador de lo caído fue la precipitación acumulada entre las 23.05
y 23.10 en Igeldo: ¡11,2 litros!
La altura que alcanzaron las aguas de los principales ríos
guipuzcoanos llegaron a los tres metros en poblaciones como Tolosa,
donde ningún comercio se salvó -piezas de una joyería aparecieron
en Andoain-. En Errenteria, el nivel de contención del río Oiartzun se
vio superado en metro y medio. Lasarte-Oria era un lago de varios
kilómetros de extensión, según las crónicas de la época” (Gara,
14.10.2008, edición digital).
Debe haber en la zona una larga tradición oral que se remonta a casi un
siglo de recuerdos, pero con la documentación oficial perdida solo podemos
recurrir a las crónicas de los diarios de la época. El problema es que el señor
juez declaró el secreto de sumario durante todo el tiempo de instrucción y los
intentos de sacarle información (incluso entrevistándolo en un restaurante
donde el hombre comía tranquilamente) fueron inútiles. Así que durante
algunos días los reporteros tuvieron que reducir su papel a registrar quién
entraba y salía de los juzgados de Azpeitia, quién quedaba confinado y quién
iba de vuelta a su domicilio.
Otro dato es revelador de cómo fue la instrucción del sumario,
particularmente en sus dos primeras semanas: se llegó a contar con hasta
treinta detenidos simultáneamente. Algo de tal calibre refleja las múltiples
sospechas del juez sobre la connivencia entre los vecinos, el deseo de
exculparse unos a otros y la falta de colaboración con la justicia representada
por aquel señor Marroquín que ignoraba el idioma de los habitantes de los
caseríos.
Cuando un juez tropezaba con la falta de colaboración, el silencio de
casi todos, su único recurso legal consistía en “ablandar” a los testigos
mediante el silencio y la espera en el calabozo. Por otra parte, no cabe duda de
que, ante la falta de una confesión y de cualquier forma de colaboración, quiso
mostrarse enérgico en el ejercicio de su labor.
Así, mandó que se detuviese al mismo secretario del Ayuntamiento de
Izarzondo, un tal Isusquiza. Este señor estaba recibiendo anónimos que
intentaban exculpar a los principales sospechosos de aquel momento, vecinos
de esta población. Cuando se los pasó al juez éste consideró que, por su
contenido, bien podían ser obra del mismo secretario al objeto de desviar la
atención judicial hacia múltiples posibilidades que habrían de convertirse en
callejones sin salida.
Vino en esta sospecha al saber que Isusquiza había visitado a uno de los
principales procesados, amigo suyo, dándole información de que su mujer
había sido convocada a declarar, por si creía conveniente enviarle alguna
instrucción a su través.
Aún en esas condiciones, cuando hasta algunas autoridades municipales
enredaban para confundir su tarea, el juez no perdió el rumbo de la
investigación.
La primera persona a la que había que apretar las tuercas era,
indudablemente, Jacinta Odriozola, la heredera del caserío tras la muerte de
sus familiares. Dada la carestía de otros datos, me voy a permitir construir
algunas hipótesis imposibles de confirmar pero que se ajustan a los datos
disponibles y las acciones llevadas a cabo por el señor Marroquín.
Al principio, el juez buscó en el entorno familiar y vecinal más próximo.
El pastor con el que al parecer la víctima más joven mantenía relaciones,
Francisco Aramburu, demostró ser una pista que no llevaba a ninguna parte.
Pero los testimonios contrarios a Jacinta se acumulaban. Algunos vecinos, que
apreciaban a las víctimas, comenzaron a hablar de sospechas que estaban en
boca del vecindario desde hacía tiempo.
Por algún motivo, Jacinta se llevaba muy mal con su madre y hermana.
La relación llegó hasta el punto de ruptura una noche. La primera había
preparado unas manzanas asadas para la cena, pero adujo que a ella no le
sentaban bien. Su hermana empezó a comerlas, al igual que su madre. Ésta se
dio cuenta de que sabían de un modo extraño, así que hizo que María no
comiera más y, siguiendo su instinto, fue a comprobar cómo estaba el frasco
de arsénico que utilizaban contra las plagas.
Al encontrarlo vacío, la escena debió ser dantesca. Jacinta discutiendo
con su madre a voz en cuello, soltando todo el odio que sentía, la hermana
vomitando la cena en medio de grandes dolores. A la mañana siguiente,
Jacinta cogió los bártulos y se fue a Tolosa, tal vez a casa de algún familiar
lejano. Probablemente ya trabajara en una casa de comidas “Zoru Txiki” y en
ella permaneció desde aquel día sin visitar a sus familiares. Por eso mismo,
resultaba más llamativo aún que hubiera decidido hacerlo justo a la mañana
siguiente de su muerte violenta, como si fuera a comprobar el resultado del
crimen.
Se le había visto la noche anterior a la puerta de su trabajo hablando con
un muchacho de blusa negra. ¿Había sido él quien se encargó de llevar a cabo
la sucia tarea de deshacerse de ambas mujeres, la estaba informando de lo
sucedido? ¿Quién era y qué ganaba con ello?
Jacinta negó tajantemente la escena de las manzanas que algunas vecinas
habían escuchado de labios de su propia madre. En todo caso, ya no estaba
entre los vivos para confirmarlo. No pudo por menos de reconocer que la
relación con su familia era muy mala y que apenas los visitaba. ¿Por qué fue
justamente aquella mañana? ¿Por qué esa frialdad de dar de comer a los
animales con los cadáveres de su madre y hermana a pocos metros? Y sobre
todo: ¿quién era el muchacho de la blusa negra y por qué hablaba con ella a las
once de la noche, aproximadamente dos horas después de que se hubiera
cometido el crimen a escasos kilómetros de Tolosa?
Presionada por tales sospechas, viéndose como principal procesada,
Jacinta se vio obligada a hablar: aquel joven era José Joaquín Arcenegui,
conocido tanto de su hermana como de ella misma. No debió saber explicar
qué extraños negocios nocturnos se traían entre manos el día del crimen, por lo
que el juez optó por dirigirse al caserío Lizardi donde habitaba José Joaquín.
“Después de procesada Jacinta Odriozola, hija y hermana de las
víctimas, fueron detenidos los colonos del caserío de Lissardi de
Izarzondo Miguel Arcenegui y sus hijos José Joaquín, Florencio,
José Antonio y Fermina. Otro llamado Martín quedó detenido ayer.
Todos están incomunicados.
El juez ha dictado auto de procesamiento contra José Joaquín, sin
fianza. También están detenidos Ramón Múgica y su esposa María
Josefa, y la madre de ésta…
Según el juez, la opinión quedará horrorizada. Dice que el móvil del
hecho no es el robo ni pasional” (El Sol, 30.11.1926, p. 3).
Como dijimos, detrás de una actividad de detención tan generalizada
podía haber una o dos posibilidades: estaban todos implicados de algún modo
en lo sucedido o el juez no encontraba colaboración alguna por parte de todos
ellos para aclarar lo sucedido.
Esto se comprende en el caso de la familia Arcenegui, por cuanto se
protegerían unos a otros. La razón de detener a los habitantes del caserío
cercano (la familia Múgica) se entiende menos, sobre todo porque estuvieron
confinados bastante tiempo. ¿Qué grado de culpabilidad podrían tener?
¿Colaboradores, testigos mudos de lo sucedido aquella noche? Nunca se
aclaró.
En todo caso, los Arcenegui parecían estar bien aleccionados por el
padre, que ejercía como cabeza de familia un completo control de lo sucedido.
Si además era ayudado en su estrategia por su amigo el secretario municipal,
miel sobre hojuelas. Así, de entrada todos afirmaron sin dudar que José
Joaquín había permanecido toda aquella noche en el caserío familiar, sin que
se hubiera ausentado en ningún momento.
Lo mismo afirmaba con énfasis el principal sospechoso. Cuando se le
enfrentó a la declaración de Jacinta, su seguridad se tambaleó. Finalmente se
vio obligado a reconocer que era cierta su visita a Tolosa aquella noche.
Constituía la primera grieta en una defensa que pareció durante días
impenetrable.
Mientras tanto, el juez seguía recibiendo presiones por todos lados. Es
de sospechar que la familia Arcenegui resultaba más importante de lo que
parecía en un principio. No sólo tenía buenos contactos con alguna autoridad
municipal, sino que llegaron desde Tolosa un abogado y un procurador. Al día
siguiente de la detención de la familia se presentaron ante el juez pidiendo
personarse en la causa en defensa de los detenidos. El señor Marroquín,
irritado, les confirmó que estaban incomunicados y, mientras esas
circunstancias se dieran, no podían acceder a ellos.
No solo las autoridades municipales y los letrados ponían palos en las
ruedas del juez. Comentaremos en la conclusión del caso las palabras del
escritor Pío Baroja, que mencionó el crimen de Beizama en una de sus novelas
históricas, afirmando la existencia decisiva de “presiones clericales” a favor de
la familia Arcenegui. Dado el enfrentamiento de Baroja, furibundo
anticlerical, con la Iglesia oficial de la época, no podemos afirmar con certeza
que mostrara otra cosa que una sospecha. En todo caso, los curas tenían un
gran predicamento en el mundo rural vasco, como es bien sabido, y tampoco
sería de extrañar su intromisión en defensa de una buena familia cristiana de la
localidad.
Llegados a este punto, con actitudes sospechosas por parte de Jacinta y
José Joaquín, el juez habría de preguntarse qué extraña relación mantenían
ambos. Él era un joven apuesto, heredero del importante caserío Lizardi,
mucho más grande e importante que el de Korosagasti. Además, se hablaba de
que mantenía relaciones formales con una muchacha bien situada en la
localidad. ¿Qué podía ver en Jacinta, una mujer de 34 años, nada agraciada?
¿Un amor loco? Era difícil imaginarlo. Quizá por ello dijera el juez que no
había sido el robo el móvil del doble crimen, pero tampoco la pasión.
¿Entonces cuál podía ser la causa del asesinato de aquellas dos mujeres por
ese chico de tan buen futuro y con medios económicos más que suficientes
para llevar una vida confortable?
Un móvil insospechado
A esas alturas los periódicos de Madrid se atrevían a hacer una
reconstrucción del doble crimen. El mutismo del juez les obligaba a hacer
hipótesis cuyos detalles debían corregir con el transcurso de los días.
El “Imparcial”, por ejemplo, presentaba el cuatro de diciembre su
interpretación de los hechos. José Joaquín Arcenegui se había presentado en el
caserío Korosagasti sobre las nueve de la noche. Allí le abrió la puerta María.
Es cierto que, según afirma el diario, el muchacho no era bien visto por la
familia por su relación con Jacinta, pero a nadie se le iba a cerrar la puerta en
las narices.
Ese argumento periodístico se forzaba para justificar que el móvil del
crimen en José Joaquín era la pasión que sentía por la hermana desterrada del
hogar familiar. Esto se pondría en serias dudas más adelante, como ya hemos
comentado, y como las escuetas palabras del juez parecían indicar.
Sea como sea, María había abierto la puerta del caserío recibiendo una
mortal puñalada. Curiosamente, ningún diario comenta un hecho elemental, si
fue inferida de frente o por la espalda. Esa sería la diferencia entre recibirla
por sorpresa y sin casi mediar palabra tal vez o bien ser herida al correr hacia
el interior de la vivienda.
En todo caso, la madre había conseguido huir, perseguida por el asesino
que la apuñaló dos veces hasta dejarla muerta a veinte metros del caserío. Eso
tampoco cuadra con los primeros testimonios, que comentaban que su cadáver
estaba caído junto a un farol con el que se había alumbrado en la noche oscura.
De manera que puede que la madre estuviera en el interior y escapara en un
primer momento o, más bien, que se encontrara fuera atendiendo a los
animales, por ejemplo, y el asesino la sorprendiera allí.
Quiere decir todo esto que la reconstrucción del Imparcial se realizaba
sin datos suficientes o sin atender a los existentes, de manera que su fiabilidad
es cuestionable y solo puede entenderse como un mero acercamiento a lo
sucedido. Los lectores demandaban la verdad de lo ocurrido y había que
ofrecérsela, aún siendo una mera hipótesis.
Según el relato de los hechos, José Joaquín habría ido hasta Tolosa para
contárselo a la inductora del crimen: Jacinta Odriozola. El motivo de todo esto
sería de nuevo la pasión que sentía por ella, algo puesto repetidamente en
duda.
Después volvió al caserío Lizardi y allí contó lo que había hecho. Su
padre, horrorizado, quiso ocultar la implicación de su hijo. Para ello, fue con
él de nuevo hasta Korosagasti sobre la una y media de la madrugada y, tras
asegurarse de la muerte de ambas mujeres, revolvieron toda la casa, se
llevaron varios objetos y mil quinientas pesetas que había en el interior. Con
ello pretendían simular que el móvil había sido el robo.
Al volver a casa, el padre reunió a todos sus hijos para darles
instrucciones precisas de que, en caso de que los llamaran a declarar, José
Joaquín había estado toda la noche en la vivienda sin salir en ningún
momento. Además, le dio a Fermina, la pequeña, una camisa ensangrentada de
su hermano para que la lavara. Jacinta, por su lado, marchó muy pronto por la
mañana hasta el caserío para asegurarse de los hechos que le había contado su
cómplice y ejecutor, de forma que, haciéndose la sorprendida, denunciara lo
sucedido.
Hasta aquí una narración con varios puntos débiles que el magistrado
debía corregir. Para ello necesitaba el testimonio de algún miembro de la
familia Arcenegui, un eslabón que fuera más débil en esa cadena férrea que se
agarraba a la versión del padre. En primer lugar, pensó que el camino más
fácil residía en debilitar al supuesto autor del crimen, José Joaquín, al
enfrentarse al hecho de que estuviera aquella noche en Tolosa, según
manifestaba Jacinta.
Es cierto que el interesado se vio obligado a admitir la mentira familiar,
pero en ningún caso reconocía el crimen cometido. Le iba demasiado en ello.
Mentir podía ser, matar no. De manera que el juez se volvió hacia los hijos
uno a uno, poniéndoles delante lo manifestado por su hermano, que dejaba a
las claras que todos ellos mentían.
Los muchachos no se movieron un ápice de la primera versión, aún a
sabiendas de que no eran creíbles, pero la intervención de Fermina había sido
otra. Su poca edad y su condición de mujer con un carácter posiblemente
menos firme, hizo que el juez la presionara más si cabe. Entre grandes dudas y
vacilaciones, la hermana de José Joaquín fue abriendo una rendija a la verdad.
Fue ella quien reveló el pacto de silencio dictado por el padre. Fue ella
quien admitió haber lavado la camisa ensangrentada de su hermano. Lo que no
se comprende es que José Joaquín fuera con tal camisa a comunicarle en
Tolosa a Jacinta su crimen. Debió pasar antes por el caserío Lizardi o bien ¿se
la había ensangrentado al reconocer los cadáveres de madrugada? Esta
inconsistencia en la sucesión de hechos no fue aclarada en ningún momento.
Volvamos al móvil del crimen. El juez había declarado que no era el
robo ni la pasión. Ciertamente, los diarios hablaban de un odio ciego de
Jacinta hacia su familia, algo que ella misma ya había admitido ante el juez.
Negó tajantemente el episodio de las manzanas asadas, pero hubo de
reconocer que ponía velas a la Virgen para que ambas murieran. Así pues, los
llantos y lamentos de los primeros días eran todos fingidos.
¿Había codicia también al objeto de quedarse en exclusiva con el
caserío? No es que fuera de gran riqueza, pero si era una consecuencia de la
desaparición de su madre y hermana, resultaría un premio apetecible.
Sin embargo, ¿por qué un rico heredero como José Joaquín iba a
cometer tan brutales asesinatos? El móvil de Jacinta parecía indiscutible, el
odio y la codicia, pero ¿cuál era el de él? Los periódicos le daban vueltas y,
aunque incomprensiblemente, sólo sostenían la existencia de un amor ciego
del asesino por Jacinta, una muchacha más pobre, de mayor edad, poco
agraciada y con un carácter que no debía ser muy dulce precisamente.
“Pero, aceptado el impulso ciego de una pasión ¿qué pasión es ésta
que le permite simultanear el trato con dos hermanas, mutuamente
odiadas, y servir el rencor y la codicia de una asesinando a la otra en
sus brazos? Si José Joaquín estaba cegado por Jacinta… ¿por qué no
ofreció a la codicia de Jacinta la satisfacción de darle con el
matrimonio la próxima propiedad de un rico caserío, en vez de darle
por el asesinato el arriendo de un caserío miserable? Si Jacinta
ejercía tanta fascinación sobre su amigo, resulta también extraño que
ella entendiese tan mal sus propios intereses o que prefiriera utilizar
su sugestión para satisfacer un rencor antes que una codicia,
logrando el exterminio de su familia antes que el matrimonio
apacible con el mayorazgo de Lizardi” (La Voz, 4.12.1926, p. 8).
Desde luego, la pasión puede ser ciega, el carácter de Jacinta podía ser
muy imperioso y el de José Joaquín sumiso, el rencor podía ser prioritario en
la primera frente a sus familiares antes que el cálculo de las ganancias. Pero
hay aspectos de esta versión que no se conforman con la realidad.
Por ejemplo, el juez hizo varios careos entre ellos. Durante su transcurso
el muchacho no se vio acorralado en ningún momento, sino que hizo protestas
de inocencia continuamente mientras Jacinta no dejaba de mirar el suelo
reafirmándose también en la culpabilidad de José Joaquín. Ambos mantenían
su versión. De tener una relación basada en la pasión ¿no deberían haber
surgido en él los reproches, la indignación, la sensación de haber sido
traicionado?
Mientras tanto, Fermina seguía cediendo en sus declaraciones. De
repente se deslizó la idea de que José Miguel Arcenegui, el padre, no se había
limitado a preparar el escenario posteriormente para simular un robo. Por el
contrario, había ido con su hijo a cometer el doble crimen. A continuación
revolvieron el lugar y se llevaron algunas pertenencias de las asesinadas hasta
un molino de su propiedad, cercano a su caserío, y al monte, donde los
enterraron junto al arma del crimen. De hecho, Fermina se ofreció a llevar al
juez hasta dichos escondites, salieron del Juzgado para ello y durante el
camino se arrepintió, negándose a seguir adelante. Es obvio que el poder de su
padre era importante sobre ella y que se arrepentía de su debilidad frente a los
funcionarios de justicia. Era necesario retomar los interrogatorios, buscar
pruebas, exigir una confesión que los acusados no parecían dispuestos a dar de
ninguna manera.
Al día siguiente de que los periódicos repitieran la hipótesis dudosa de la
pasión para justificar el crimen, admitiendo la complicidad del padre en el
ocultamiento de las pruebas del delito, el juez Marroquín recibió a los
periodistas. Sus declaraciones fueron impactantes para quienes consideraban
que el padre había intentado simplemente salvar a su hijo de las consecuencias
de su monstruoso delito.
“Jacinta está procesada como inductora; José Joaquín como autor
material; el padre, José Miguel Arcenegui, como coautor, y el
hermano de Joaquín, llamado Martín, como cómplice y encubridor
antes y después del hecho” (El Sol, 6.12.1926, p. 3).
La información debió causar la sorpresa de los periodistas presentes. ¿El
padre como coautor? ¿El hermano encubriendo los hechos antes de ser
cometidos? Pero ¿por qué José Miguel Arcenegui iba a ayudar a su hijo a
eliminar a las dos mujeres? Eso suponía un giro completo en las sospechas del
juez.
Era necesario buscar el posible móvil del padre para cometer los
crímenes. Indudablemente, eso descartaba la pasión como la relación
predominante entre Jacinta y José Joaquín. La codicia no estaba justificada en
el caserío Lizardi, ya que eran mucho más ricos que las víctimas y el modesto
Korosagasti. Los diarios se preguntaban: ¿cuál era el poder que ejercía Jacinta
sobre los miembros de la familia Arcenegui?
El juez siguió comentando sus impresiones:
“Manifestó que, aun cuando algunas personas han querido presentar
a esta familia como honorable y prototipo de las virtudes de la raza,
lo cierto es que José Miguel es un sujeto peligroso y libre de todo
escrúpulo” (Idem).
El instructor reconocía así las presiones a que estaba sometido al acusar
a toda esta familia, desviándose del procesamiento de uno solo de sus hijos.
¿Los poderes políticos locales? ¿las parroquias del entorno del caserío? Bien
podía ser.
De todos modos, los diarios empezaron a preguntarse por los móviles
familiares. Se supo entonces que José Joaquín, el principal acusado al que
Jacinta no se cansaba de poner en el centro de la diana, mantenía relaciones
formales con una muchacha de un caserío cercano con vistas a casarse. Eso
podría haber justificado una explosión de ira en Jacinta si fuera la pasión lo
que les relacionaba, pero a esas alturas eso se había descartado. Volvía a
plantearse una pregunta fundamental: ¿cuál era el poder de Jacinta sobre esta
familia?
“El móvil del crimen es el siguiente: José Joaquín tuvo dos hijos con
María Odriozola, la cual mató a las dos criaturas. Jacinta, que tenía
un odio a muerte a su hermana y a su madre, amenazó a José Joaquín
con denunciarlo al Juzgado como infanticida si no mataba a las dos
citadas mujeres. José Joaquín, que iba a casarse en fecha próxima,
habló a su padre del asunto y entre los dos resolvieron cometer el
crimen” (Idem).
La tesis de los dos infanticidios se extendió entre la población sin que se
sepa cuál fue la fuente para tal certeza. ¿Fue Jacinta quien ofreció ese motivo
al juez?
“A pesar de los abrumadores cargos acumulados contra José Joaquín,
éste no ha confesado su delito. En cambio, Jacinta ha confesado con
tal claridad, que el juez dice que es una de las personas a quienes ha
oído hablar con más claridad” (Idem).
Efectivamente, las pruebas empezaban a ser abrumadoras contra la
familia Arcenegui: Jacinta acusaba a José Joaquín sin reservas, admitiendo
que había sido ella la inductora del crimen por odio hacia su familia; Fermina
reconocía el pacto de silencio, que aquella noche padre e hijo habían
marchado hasta el caserío Korosagasti, habían vuelto con la camisa
ensangrentada y ella misma la había lavado durante una hora para no dejar
rastro. Incluso sostenía que se había intentado simular un robo, tal como les
explicó su padre, escondiendo lo robado y el arma del crimen en el monte y en
un molino cercano al caserío.
Los diarios daban por resuelto el caso, a falta del trámite necesario de las
confesiones de los implicados. Pero éstas no se producían y las pruebas, a fin
de cuentas, no se encontraban. La acusación se basaba en las declaraciones de
dos mujeres cuyos motivos podrían ser otros como para considerarlos válidos
en un juicio. En todo caso, parecía cuestión de tiempo, simplemente, que las
confesiones se produjesen, pero el caso habría de tomar con el tiempo un giro
completamente inesperado.
La desautorización
Aunque numerosas incógnitas se acumulaban y los acusados seguían
protestando su inocencia, excepto Jacinta Odriozola, el sumario seguía su
curso en manos del magistrado juez señor Marroquín.
El día 24 de diciembre el caso se consideraba resuelto. Pese a las
dificultades habidas, la falta de colaboración de los encausados, las corrientes
de opinión que estaban en contra de su procesamiento, se consideraba que el
juez había llevado a cabo una investigación rigurosa y completa. Sólo así se
entiende que el propio pleno del Ayuntamiento de Azpeitia, donde tenía lugar
la instrucción, acordara ese día elevar al Ministerio de Gracia y Justicia un
escrito ponderando “la laudatoria actuación del juez instructor del sumario”.
No contentos con eso, se acordaba entregarle un bastón de mando, así
como dirigir un escrito a los ancianos padres del juez notificándoles el acuerdo
y la distinción obtenida por el señor Marroquín.
Pasado el tiempo desde este clímax en el proceso, cuando las fuerzas
políticas adornaban de piropos y reconocimiento la instrucción del caso, uno
da en pensar que una actuación de tal tipo podía tener dos motivos: realmente
había una gran preocupación en el entorno vecinal sobre la resolución de un
crimen tan inusual o el Ayuntamiento se adelantaba a las críticas que pudiera
haber desde el Ministerio hacia la falta de colaboración y los obstáculos
encontrados por el magistrado a lo largo de dicha instrucción.
Al día siguiente de tener lugar este acto de agradecimiento, cuando las
fuerzas políticas locales mostraban su apoyo a la instrucción seguida, hubo un
cambio significativo:
“Se hallan procesados… dos caseros, a los cuales considera el juez
coautores del hecho. La hija de una de las dos mujeres asesinadas
había acusado a los dos procesados como autores materiales del
asesinato; pero a última hora parece que todos los que habían
declarado contra aquellos se desdicen de sus anteriores
manifestaciones.
El sumario se presenta cada vez más oscuro y, según nuestros
informes, el teniente fiscal de la Audiencia parece que tiene la
impresión de que no existen bastantes pruebas contra los procesados”
(El Sol, 25.12.1926, p. 2).
En Teoría de Juegos existe un problema clásico conocido como “el
dilema del prisionero” que vendría formulado así:
“La policía arresta a dos sospechosos. No hay pruebas suficientes
para condenarlos y, tras haberlos separado, los visita a cada uno y les
ofrece el mismo trato. Si uno confiesa y su cómplice no, el cómplice
será condenado a la pena total, diez años, y el primero será liberado.
Si uno calla y el cómplice confiesa, el primero recibirá esa pena y
será el cómplice quien salga libre. Si ambos confiesan, ambos serán
condenados a seis años. Si ambos lo niegan, todo lo que podrán
hacer será encerrarlos durante seis meses por un cargo menor”
(Wikipedia).
Indudablemente, no estaba en la mente de Jacinta, José Joaquín y su
padre José Miguel, además de Fermina, un juego como éste, pero estaban
utilizando razonamientos similares. Jacinta acusaba a los dos hombres como
autores del crimen, pero estos lo negaban. Por otro lado, no podían acusar a
Jacinta de inductora sin culparse a sí mismos, de manera que su actitud estaba
clara. Fermina, por su parte, admitiendo su complicidad bajo la autoridad del
padre, se condenaba a sí misma.
Ahora bien, si todos negaban podían salvarse. Jacinta podía aducir que
había acusado a los hombres por rencillas pasadas, por creerlos culpables sin
saberlo a ciencia cierta, por una convicción propia. Pero si ellos no eran
culpables, realmente ella tampoco sería inductora. Sólo si los Arcenegui
reconocían su culpabilidad, Jacinta saldría con una condena no muy grave.
Pero si no lo hacían, la condena grave, como en el dilema del prisionero, se
podía volver contra Jacinta.
De repente observan que el Ayuntamiento y las fuerzas vivas de Azpeitia
les son contrarias y no los van a defender. Alguien, alguno de esos abogados
que los visitaban u otros familiares o amigos, les transmiten las dudas que
provienen de la Audiencia respecto a la falta de pruebas. En vista de ello,
inmediatamente se cierran en banda y ya no reconocen nada ni de lo dicho ni
de lo que podrían decir. Las fuentes de la investigación, las dos mujeres, se
desdicen de sus acusaciones y confesiones.
La clave del proceso estuvo, a mi juicio, en este punto. Sin las
confesiones de Jacinta y Fermina no había caso. Ahora se entendía mejor que
la segunda fuera hacia el monte para mostrar el arma homicida y los bienes
robados en el caserío Korosagasti, y de repente se negara a proseguir. ¿Quién
le aconsejó tal actitud, poco coherente con la que había tenido hasta ese
momento, reluctante pero colaboradora? Encontrar el arma y lo robado eran
pruebas incriminatorias contra los miembros de su familia. Había respondido a
la presión del juez y a su propia debilidad, pero finalmente se arrepintió de dar
ese paso, tal vez siguiendo el consejo de alguien cercano.
Ahora volvía a suceder lo mismo. ¿Qué hacía el teniente fiscal de la
Audiencia de San Sebastián opinando de un sumario que aún no había llegado
a sus manos? Él habría de ser el encargado de la acusación en el juicio y ya
ponía objeciones a la tramitación de un sumario que desconocía. ¿Qué
intereses había en la Audiencia y en concreto en el ministerio fiscal para que el
caso no siguiera adelante con tales acusados? Sería una pregunta nunca
respondida.
El dos de marzo de 1927 el juez Marroquín concluía el sumario de tres
mil folios y lo enviaba a esta Audiencia. Planteaba el procesamiento de los ya
conocidos de la familia Arcenegui, de Jacinta y de los Múgica, como
colaboradores o encubridores.
Quince días después, la Audiencia decretaba la libertad de todos menos
de Jacinta como inductora y de José Miguel y José Joaquín Arcenegui como
coautores del crimen. Un mes después, el 19 de abril de 1927 devolvía el
sumario al juez Marroquín al objeto de que practicase nuevas diligencias. A
partir de ese punto los acontecimientos se precipitan: solo cuatro días después
de la devolución del sumario, cuando no había dado tiempo a practicar dichas
diligencias o bien el señor Marroquín se había negado a ello (sería dudoso), la
Audiencia, de un plumazo, acordó sobreseer la causa y poner en libertad a
todos los detenidos.
Al tiempo, se anunciaba que se iba a llevar a cabo la reordenación
judicial de la provincia, incluyendo la desaparición del Juzgado de Azpeitia,
del que Marroquín era titular. Eso obligará a su traslado forzoso, terminando
en el pueblo de Dolores (Alicante) cuatro años después.
La cuestión clave, nuevamente, viene a ser la justificación de esta actitud
en la Audiencia. Es cierto que no había pruebas concluyentes, pero otros
juicios de la época se llevaban a cabo a partir de las confesiones de otros o de
indicios consistentes con la culpabilidad de los acusados.
¿Consideró la Audiencia que el juez Marroquín había llevado mal la
instrucción del sumario? ¿Estaban molestos el presidente y el ministerio fiscal
con el protagonismo alcanzado por su colega, con sus métodos personales de
llegar a conclusiones no bien fundamentadas, con el apoyo explícito de las
autoridades municipales de Azpeitia? ¿Es por eso que optaron por castigar a
todos, juez y Ayuntamiento? A uno sobreseyendo el caso, al otro suprimiendo
el Juzgado, algo importante en la vida de la localidad.
¿Fue todo esto o, como afirmaba Baroja, las presiones del sector
clerical? Se comentó duramente la situación de las dos víctimas, se llegó a
decir que aquel caserío era en realidad una casa de lenocinio donde se tenían
hijos con cualquiera y se los mataba a continuación. Frente a ello, los
Arcenegui eran propietarios de uno de los caseríos más ricos del lugar, el
padre era una persona de reconocida importancia en la comunidad. ¿Hay base
para creer que la iglesia local o incluso provincial tomase cartas en el asunto
para condenar implícitamente a esas mujeres inmorales o, al menos, para
defender la probidad del dueño del caserío Lizardi?
Entre los rumores que luego han circulado existe uno que ha quedado en
la memoria popular.
“Un día, el párroco dijo desde el púlpito que un tratante de ganado
había confesado en el lecho de muerte ser el asesino, pero luego se
desdijo. Se habló de que el caserío había sido un lugar donde se
ejercía la prostitución, pero el crimen quedó sin resolver” (Diario
Vasco, 25.2.2014, edición digital).
¿Por qué la iglesia local aprovechaba el púlpito para pregonar una
autoría diferente e indemostrable? Sin duda, deseaba orientar los rumores
populares hacia otra vía lejos de la familia Arcenegui, apelando a un tratante
de ganado (por tanto, un intruso ocasional). Este recurso de culpar a alguien
venido de fuera para cualquier crimen rural es bien conocido, de difícil
demostración y en este caso imposible. Además, para evitar que el comentario
público condujera a una nueva investigación, siempre podría aducir el secreto
de confesión (pero no lo suficiente como para callarlo). En suma, parece
evidente que es una patraña con la que aquel cura aprovechaba su lugar
privilegiado para desviar la atención de los presuntos culpables.
Las consecuencias de la decisión de la Audiencia no se hicieron esperar.
Por una parte se quiso acusar a Jacinta, que a fin de cuentas había fomentado
todo el lío con sus acusaciones iniciales, de intento de asesinato por el
episodio de las supuestas manzanas envenenadas. Esta iniciativa de la propia
Audiencia resulta risible por cuanto las testigos de aquel hecho estaban
muertas. Si no había pruebas sobre la culpabilidad de los Arcenegui, como
bien decía el teniente fiscal, menos había para sostener una acusación tan
peregrina sobre Jacinta. ¿O fue un castigo judicial por su actitud colaboradora
con el juez Marroquín?
Apenas una semana después de haber sido liberados, los Arcenegui,
nuevamente reunidos y sintiéndose apoyados, presentaron una querella por
injurias contra varios periódicos locales, que les habían dado como culpables
de aquel doble crimen.
Se puede plantear todo tipo de posibilidades sobre el caso, porque estos
crímenes resultaron tener una explicación inicial que se fue haciendo
progresivamente más compleja hasta enlazarse unos motivos con otros, unas
circunstancias con otras diferentes, hasta formar un sumario presidido por la
confusión y la falta de pruebas de peso. ¿Quién investigó los posibles
infanticidios? ¿Qué pruebas había de ellos? Porque sin una confesión, que
resultaba difícil, sin los cuerpos de los recién nacidos ¿quién podría afirmar
que no había sido un recurso inventado por Jacinta para culpar a José Joaquín?
Del mismo modo pasaba con otros extremos del sumario que quizá los tratase
pero que se han perdido: ¿qué sucedió con la camisa ensangrentada?
Si José Joaquín mató a ambas mujeres sobre las nueve de la noche y
luego marchó a Tolosa, lógicamente allí no llegó con la camisa ensangrentada,
sino con una blusa negra. ¿Pasó antes por su casa para cambiarse de ropa? Si
es así, tras hablar con Jacinta y acordar que ella iría al día siguiente, debió
marchar al caserío Lizardi. ¿Había contado con la colaboración del padre de
familia para suprimir a las mujeres y ocultar aquel supuesto infanticidio? ¿O
bien llegó a aquella hora de la noche y contó a José Miguel todo lo sucedido,
aquel monstruoso lío en que andaba metido, y su padre quiso encubrirle
simulando el robo?
Uno da en pensar que si el juez Marroquín, a instancias de Jacinta
probablemente, no hubiese culpado de la autoría del crimen al señor del
caserío Lizardi, otro gallo hubiera cantado en este sumario. Sin embargo, el
juez creyó por completo a Jacinta Odriozola, que a fin de cuentas es la
protagonista del caso. De ella provienen todas las acusaciones. Si la creía en
una cosa debía creerla en todo, incluyendo la coautoría de José Miguel
Arcenegui en el asesinato.
Pero si el caso se hubiera ceñido a una familiar que odiaba a ambas
mujeres, que deseaba apropiarse del caserío Korosagasti y para librarse de
ellas inducía a un enamorado José Joaquín, arrebatado por la pasión y la
locura, a que ejecutase su odio, el sumario tal vez hubiera seguido adelante.
Incluso si el padre encubría a su hijo activamente, la condena sería menor y la
situación social podría haberse contenido en sus consecuencias. Pero la autoría
del padre daba al traste con todos los límites que la sociedad clerical y política
de la época estaba dispuesta a admitir.
A partir de este punto, el crimen de Beizama se va hundiendo en el
recuerdo y empiezan a aparecer esporádicamente supuestos culpables que se
quedan en nada. Uno de ellos ya lo hemos visto en la persona nunca
identificada de un tratante de ganado que confiesa en el supuesto lecho de
muerte para desdecirse cuando ha superado la crisis de la enfermedad.
Más creíble es lo reflejado por un diario madrileño solo cinco meses
después del sobreseimiento:
“En la cárcel de Tolosa hay dos presos, uno de ellos de un pueblo
cerca de Beizama, procesado por alteración del orden público, y otro
llamado Francisco Basterrica, natural de Azcoitia, de cuarenta y dos
años de edad. Parece que en las conversaciones mantenidas por estos
dos presos…, Basterrica ha dicho a su compañero que él fue el autor
del crimen de Beizama” (El Sol, 9.11.1927, p. 8).
Naturalmente, fanfarrones hay en todos los ámbitos pero en el carcelario
una autoría así propiciaba que a uno lo respetasen, además de fomentar en el
oyente el deseo de obtener ventajas por servir la confidencia a las autoridades.
El juez intervino para interrogarlos y todo quedó en nada, lo mismo que la
detención en marzo de 1928 de un tal Elías Aldama Echevarría. Intentaba
pasar la frontera por Behovia cuando los guardias lo identificaron por estar
reclamado por el Juzgado de Vitoria. También de él se decía que había sido el
autor del crimen de Beizama.
Finalmente, una inundación que tuvo lugar veintisiete años después del
crimen ha borrado cualquier rastro de aquellas confesiones, de la búsqueda de
un juez que terminó muy lejos de Guipúzcoa, de la posibilidad de aclarar
algunos de los extremos de su investigación o de la supuesta culpabilidad de
los acusados entonces. El caso permanecerá cerrado y sin resolver para
siempre.
La calle del Bruch
Un cadáver ensangrentado
El lunes 18 de enero de 1926 Justa Ríos, portera del número 79 de la
calle barcelonesa del Bruch (actual Carrer del Bruc), estaba extrañada. Desde
el viernes en que le ayudó a bajar la basura no veía a Isabel Alda, la vecina del
primer piso, puerta primera. Se lo debió comentar a su marido, Manuel López,
antes de subir los pocos escalones que daban al piso citado. Allí no respondía
nadie.
Acostumbrada como estaba a saber quién entraba y quién salía, le
parecía muy raro que doña Isabel no hubiese ido a misa ese domingo como
acostumbraba. Su marido, tal vez, le dijo que no se preocupara tanto, que
habría salido con alguna amiga o estaría de viaje como aquella vez que se fue
a Zaragoza. La mujer no estaba de acuerdo ¿iba a salir de viaje sin decirle
nada habiéndola visto el viernes? ¿y cuándo habría salido con las maletas?
Ambos se asomaron a la calle y observaron, sorprendidos, que algunas
luces de la casa estaban encendidas. Justa se asustó. “Aquí ha pasado algo”
debió decirle a su marido, “voy a llamar a ese pariente que viene algunas
veces, a ver si sabe algo o tiene la llave del piso”.
De manera que llamó a Juan José Sáez, un sobrino lejano de la señora,
para transmitirle su preocupación. Sobre las cinco de la tarde las luces seguían
encendidas, pero sobrino y portera no obtuvieron contestación a sus llamadas.
En el primer piso no respondían. “Le ha debido pasar algo” concluyó ella.
“Avisaré al cuartelillo” respondería el sobrino. “Otra cosa no podemos hacer”.
Marchó entonces al cuartel de la guardia urbana. Cuando volvió con el
alcalde de barrio, varios guardias y un cerrajero, eran las seis y media de la
tarde. Tras las llamadas preceptivas, el cerrajero intervino pero con poco éxito.
“Quizá esté la llave metida por dentro” dijo después de sus intentos, “esto es
imposible de abrir con facilidad”.
El alcalde dudó sobre si echar la puerta abajo a golpes. A la portera
entonces se le ocurrió que un guardia joven y fuerte podía descolgarse por el
patio, que allí no tenía mucha altura, y entrar en la casa rompiendo la ventana
del comedor. Dicho y hecho. Se oyó el ruido de los cristales quebrándose y al
poco un guardia con el semblante pálido les abrió la puerta.
En el mismo recibidor, sobre un gran charco de sangre, se encontraba el
cadáver de la infeliz Isabel Alda Entrena. Tenía cincuenta y cuatro años en el
momento de su muerte violenta. Se encontraba boca arriba, como comprobaría
el juez que vino al cabo de un rato tras la llamada del alcalde de barrio.
“En el recibimiento se encontró el cadáver de doña Isabel, tendido
boca arriba sobre un charco de sangre coagulada, con los brazos en
cruz y las manos engarfiadas. Tenía la cabeza cubierta por un abrigo
ligero de seda, los vestidos desgarrados y a los pies una gabardina de
hombre. Junto a la mano aparecía un velo, el que ordinariamente
usaba la víctima. Por el suelo, mezclados con la sangre, halláronse
más papeles, una cajita y dos trozos de navaja de afeitar” (El
Imparcial, 20.1.1926, p. 2).
Cuando se hicieran públicos los resultados de la autopsia varios días
después, se sabría que la herida mortal era, desde luego, la del cuello.
Propinada de izquierda a derecha, seccionaba la tráquea, interesaba el esófago
y cortaba la vena yugular. La señora había sido degollada. En caso de que el
asesino fuera diestro, la dirección de la herida parecía indicar que la víctima
fue asaltada por detrás, sea porque fuera tomada por sorpresa o porque
pretendiera huir de su agresor.
Además, había algunas señales de lucha, puesto que mostraba dos
heridas en la mano derecha de siete y tres centímetros, de tipo defensivo, al
tiempo que presentaba una importante luxación del hombro izquierdo. La
agresión debía haber sido violenta, la luxación quizá se causara al
inmovilizarla antes de emplear el cuchillo o navaja bien afilada que el asesino
había traído consigo.
Lo que se detectaron inmediatamente fueron unos pasos ensangrentados
que iban desde el recibidor hasta las habitaciones interiores.
“Todos los muebles del comedor aparecían en desorden. Las sillas
revueltas, los cajones del aparador, abiertos, y los utensilios, por el
suelo. Sobre la mesa, cubierta, a guisa de mantel, por una servilleta,
se veían restos de comida… Las demás dependencias de la casa
estaban igualmente desordenadas. Ropas por encima de las sillas, los
armarios vacíos y por el suelo papeles, cajas con señales de haber
sido forzadas, floreros rotos y trozos de telas. Sin duda, el registro
había sido minucioso y detenido, porque no había quedado un solo
mueble sin explorar” (Idem).
La información manejada por este periódico madrileño, aunque extensa,
no era completa, como se sabría poco después. En primer lugar, no todos los
cajones estaban abiertos y forzados; en segundo, no se había tocado el
dormitorio de la víctima.
Desde el primer momento de la investigación estos hechos fueron
determinantes. El juez habría de constatar que nadie había oído ruidos
extraños ni gritos ahogados. La tragedia se había desarrollado en silencio, lo
que revelaba que el asesino o asesinos (se detectaban dos juegos de huellas
ensangrentadas) eran personas de la confianza de Isabel. Por otro lado, la
puerta no estaba forzada, lo que redundaba en la misma hipótesis: de las tres
llaves con que la desconfiada señora protegía su puerta, ninguna de ellas
estaba echada.
Habría que tener en cuenta el móvil del crimen. Todos los vecinos
decían que la señora era una mujer adinerada desde la muerte de su marido
años atrás. De hecho, entre los papeles que se encontraron junto al cadáver
había unos cupones de títulos de Deuda con vencimiento de uno de enero.
Teniendo en cuenta que el traje de la víctima aparecía rasgado, los asesinos
debían saber que ella llevaba dinero encima y habían tratado de despojarla de
él. Al comprobar que eran papeles de la Deuda y no billetes, los habían tirado
tras el crimen.
El escenario que se ofreció a la vista de los guardias aquella noche
parecía revelar que el móvil del crimen había sido el robo y los asesinos sabían
dónde debía guardar su dinero la víctima. Sólo así se entendía que hubiesen
revuelto todo menos el dormitorio y determinados armarios con prendas de
ropa.
¿Cómo habían sucedido los hechos? Desde el principio se supuso que
los asesinos eran dos: un hombre y una mujer. Se deducía por el tipo de
huellas sangrientas que recorrían la casa: unas eran grandes y anchas mientras
otras eran muy pequeñas, pareciendo corresponder a unos zapatos femeninos.
¿Disponían de un juego de llaves propio? Se pensó que hubieran entrado
a robar esperando a la dueña de la casa para que ésta les revelara el escondite
del dinero, pero la hipótesis no cuadraba con distintos hechos observados.
Lo más creíble es que la pareja fueran conocidos de Isabel, que les
hubiera franqueado la entrada. La víctima estaba haciendo una cena parca o la
había consumido no mucho tiempo antes. Desde luego, la escena se situaría en
el mismo viernes por la noche.
Tras entrar, los dos ocuparon las banquetas del recibidor o bien el sofá
que allí se encontraba también. En algún momento, se habían abalanzado
sobre ella y, mientras uno le sujetaba los brazos con fuerza hasta causarle la
luxación referida, el otro terminaba con su vida mediante un tajo profundo al
que apenas pudo ofrecer resistencia la víctima.
Como luego se sabría, la gabardina masculina que rodeaba su cabeza no
era del asesino, sino del marido fallecido de Isabel. El velo también era suyo.
Debía tenerlos quizá en el perchero que allí se encontraba y que se halló caído,
siendo utilizados por los asesinos para envolver el cadáver, que debía sangrar
con profusión. De todos modos, rasgaron con violencia la blusa para acceder a
una carterilla que se encontró encima de una mesa, donde en vez de dinero
encontraron títulos de la Deuda que desecharon.
Hecho esto, los dos se dirigieron hacia las habitaciones interiores para
registrarlas. Que sabían lo que querían y dónde encontrarlo pareció evidente a
los investigadores. No solamente habían seleccionado los armarios y cajones
que abrir, sino que se encontró en uno de ellos un grueso sobre cerrado que los
asesinos habían despreciado, a pesar de su apariencia. Efectivamente, no
contenía dinero como se creyó inicialmente, sino cartas personales sin ningún
valor. En cambio, sobre una de las camas aparecía un antiguo frac del marido,
con los bolsillos vacíos a pesar de que en uno de ellos se marcaban los
contornos de algo parecido a una cartera, que había desaparecido.
Después de este registro hecho con prisa pero sistemáticamente ¿por qué
desenroscar la bombilla del recibidor? Tal vez para no revelar la ocupación de
la casa a algún vecino que, eventualmente, pudiera llamar a la puerta mientras
registraban la vivienda. No parecía cierto, en cambio, que los asesinos
permanecieran varias horas dentro del piso esperando a que se hiciera de
noche para marchar sin ser vistos. Contra esta hipótesis, que se barajó en algún
momento, estaba el hecho de que, en tal caso, los asesinos podrían haber
apagado todas las luces restantes, que deberían constituir una señal de
ocupación desde el exterior del edificio. Si no lo hicieron es porque, una vez
consumado el robo, se fueron con prisas y al amparo de la noche de aquel
viernes.
La vida de Isabel Alda
En 1926 seguía siendo cierto que un buen crimen fomentaba la venta de
periódicos y no era algo que desdeñar. Sin embargo, ya habían surgido críticas
en el propio periodismo hacia esos recursos que, en vez de mostrar la verdad
de la noticia y mejorar los conocimientos de los lectores, procuraban exacerbar
el morbo y la curiosidad por la vida ajena. Por entonces no existía una prensa
específicamente “amarilla”, todos los diarios eran de información general. Si
comparamos el tratamiento que se hacía de un crimen tortuoso como éste a
principios de siglo y veinte años después, la labor periodística había cambiado
y era más contenida.
Por ello era raro el caso en que los reporteros iban directamente a
entrevistar a los implicados en cualquier suceso, como sucedía tiempo atrás.
Naturalmente, siempre había excepciones dependiendo de la importancia del
caso, como sucedió con la desaparición de las niñas de Hilarión Eslava en
1924, donde se dieron una serie de factores que hicieron de aquello un hecho
periodístico de primera importancia.
Pero además de que los periodistas se contuvieran más en buscar el
sensacionalismo (era raro que un crimen alcanzara la primera plana), la actitud
de los jueces que investigaban el caso había cambiado radicalmente. A
principios de siglo podíamos verlos departiendo con los reporteros, dejándolos
que caminasen a sus anchas por los juzgados, que atraparan en los pasillos a
los acusados o testigos. Los propios jueces eran interrogados por la prensa sin
mantener distancia alguna, en los lugares donde comían, cuando marchaban en
el tranvía a su casa. Al tiempo, esos mismos jueces eran dicharacheros,
mostraban sus sospechas y dudas sin ningún rebozo, ante la atenta mirada de
los reporteros que tenían una edición matinal al día siguiente u otra vespertina
que satisfacer.
Todo eso se había acabado y empezaba a predominar el secreto del
sumario, la distancia que el juez ponía respecto de la prensa, a la que
convocaba deliberadamente y respondía de forma escueta. Eso conduce a que
el interesado que acudía a la prensa de esta época tuviese menos elementos de
juicio en 1926 que veinte años antes, de manera que la información que
entonces se consideraba irrelevante quedaba sin saberse, a pesar de que hoy en
día pudiéramos considerarla de otra forma.
Pues bien, expurgando los periódicos de entonces ¿qué podemos decir
de Isabel Alda? No demasiado. Debió nacer en 1872 en Zaragoza. Ignoramos
en qué familia, si tuvo algún tipo de estudios, cuál fue su vida antes de casarse
con Ginés Marín en fecha indeterminada también.
El hecho de que la madre de su marido tuviese tierras en Zaragoza, que
ella heredará a su muerte, nos inclina a pensar que conoció a Ginés en la
ciudad aragonesa, a pesar de que se afirma de él que provino de Cartagena. Tal
vez la familia del marido tuviera algún dinero cuando vivía en Andalucía y se
trasladaran a Zaragoza, comprando tierras allí. Sí es probable que Ginés fuera
hijo único por un par de datos que se encuentran en las breves reseñas.
Así, cuando el matrimonio adquirió el piso de la calle del Bruch y lo
habitó en 1901 (ella contaba 29 años), traían consigo a la madre de Ginés, casi
con seguridad viuda por entonces. El marido de Isabel era un empleado
mercantil modesto, en concreto ocupaba el puesto de contable en una fábrica
de bordados. Sin embargo, tuvieron la fortuna de que les tocase dos veces el
gordo de la lotería, adquiriendo así un buen capital.
Ginés moriría en 1916, cuando Isabel tenía solo 44 años y era una mujer
de mediana edad con unos recursos suficientes y teniendo a su cargo a la
suegra, que continuaría viviendo con ella hasta 1922, fecha de su
fallecimiento. Fue por entonces que Isabel, en la cincuentena, acudió a
Zaragoza para vender los terrenos familiares de su familia política, de los que
era heredera. Eso, además de señalar que no había otros herederos legítimos,
incrementó su capital.
Como buena burguesa venida probablemente de una posición social
relativamente humilde, se preocupaba de su dinero. Si a eso le unía su
proverbial desconfianza, en la que insisten los que la conocieron, la conclusión
a la que llegó era inmediata: al no desear tener mucho dinero en metálico
dentro del domicilio, lo invertía generalmente en cupones de la Deuda, que
además rentaban por entonces una cantidad aceptable.
Es curioso constatar que, en las declaraciones de vecinos e incluso
amigas con cierta intimidad, sobresalen rasgos por lo general poco simpáticos.
Desde luego, tenía fama de acaudalada en el barrio, por lo que podría ser un
objetivo evidente para cualquier robo. Al mismo tiempo, llevaba una vida
modesta, alejada de gustos caros y ostentación. La cena que sus asesinos
debieron interrumpir mostraba unos alimentos modestos y sencillos.
Todo el mundo coincidía en su devoción, su asistencia regular a la
iglesia de la Concepción, donde era capaz de dar limosnas con cierta
generosidad. Sin embargo, también se menciona de vez en cuando su carácter
agrio, poco dado a cualquier intimidad y ajeno a un trato cordial con sus
vecinos, respecto a los cuales mostraba gran reserva y desconfianza, como
hemos mencionado.
Con cincuenta años, cuatro antes de su violenta muerte, se quedó sola,
algo que por entonces no estaba bien visto. Es por ello que buscó una
muchacha que la acompañara para hacerle las tareas del hogar y durmiera en
el propio piso, haciéndole compañía y sirviéndole de protección.
La señora que vino a vivir a la calle del Bruch se llamaba Leandra
Blanco. Se habla de su mal carácter y su afición desmedida al comadreo, por
lo que era conocida como “la Bruja”. Seguramente debía tener un carácter que,
además de malo, era impositivo, por lo que marcaba a su ama lo que era
necesario hacer, qué debía comprar, etc. No contenta con esta situación
consiguió de Isabel que admitiera en casa a su hija, al menos hasta que se
casara.
De manera que las tres convivieron en el domicilio de Isabel hasta que el
novio de la hija, un tal Felipe Martínez, terminó de hacer el servicio militar y
se colocó de carretero en una empresa municipal de transportes. En ese
momento tuvo lugar la boda e Isabel aprovechó la circunstancia, aconsejada
por algunas amistades y la propia portera, para despedir a Leandra y quedar de
nuevo sola.
Con ocasión de asistir a la iglesia de la Concepción trabó allí amistad
con un señor llamado Eladio Díaz, agente de arbitrios del Ayuntamiento, que
acompañaba a misa a su hija Carmen. El hecho de ser ella aragonesa y Eladio
navarro hizo que compartieran recuerdos agradables de la infancia y el relato
de su llegada a la capital catalana.
“En una ocasión, lamentándose doña Isabel de que estaba muy sola,
pidió a Eladio que dejara a su hija pasar las noches con ella, a lo cual
accedió éste, después de consultar con su esposa y obtener su
consentimiento. Ocurrió esto hace tres meses. Desde aquella fecha,
casi todas las tardes doña Isabel iba a la portería de la casa número
344 de la calle Consejo del Ciento, donde habitaba el matrimonio, a
recoger a la pequeña Carmen Díaz. Faltó alguna vez, excusándose
por haber tenido que ir a cenar con unos parientes de la calle
Salmerón y haberse quedado allí a dormir.
Por esta circunstancia, no extrañó a los porteros de la calle del
Consejo de Ciento que el viernes último no fuera doña Isabel a
recoger a su hija” (El Imparcial, 20.1.1926, p. 2).
Se supo en los primeros días de investigación que la víctima se llevaba
bien con la muchacha e incluso había prometido dejarla como heredera de su
dinero. De manera que el juez debió interrogarse: Aquella Carmen Díaz y su
padre ¿tal vez estuvieran impacientes por heredar los dineros que se decía
tenía la señora de la calle del Bruch?
Claro que también podía dirigir su vista hacia aquella Leandra llamada
“la Bruja” o hacia su hija y el flamante marido carretero, bien conocedoras las
dos primeras de la disposición de la casa, y deseosas de hacerse con la fortuna
de la señora, además de saldar con ella algunas viejas cuentas por su despido.
Al cabo de unos días se supo que Isabel Alda había tenido realquilados
en su piso, si bien no en el momento del crimen. ¿Serían estas aves de paso,
que también sabían todo lo necesario de la vida de la dueña del piso, las que la
habían asesinado?
Durante las siguientes semanas, al juez le esperaba una ardua tarea
interrogando a todos los que podían entenderse como sospechosos, además de
las amistades de la víctima, por si pudieran aportar nuevos datos a la
investigación.
Interrogatorios
Los crímenes se solían resolver en dos o tres días a lo sumo, en la
mayoría de los casos incluso al día siguiente de cometidos, si estos eran
pasionales, por ejemplo. Cuando mediaba el robo, la cuestión se podía
extender un poco más, dado que los criminales trataban de ocultar pistas y la
situación aparecía más enredada por intereses de personas diversas.
El juez de instrucción, señor Caplin, tenía un buen caso entre manos.
Los diarios, tanto de Barcelona como de Madrid, se habían hecho eco del
terrible crimen cometido sobre Isabel Alda. No todos los días se encontraba a
una señora respetable y adinerada tendida en el recibidor de su casa y
degollada. Aunque no llegara a alcanzar la primera plana de estos diarios, era
indudable que se prestaba atención a un caso tan llamativo y existía una
presión sobre el juez para que diera con la pista adecuada en poco tiempo.
Entrando en los pormenores del caso, ya que el móvil parecía ser el robo
y los criminales mostraban un buen conocimiento de la casa, era indudable
que había que tomar declaración a todos sus conocidos, escuchando datos,
estableciendo sospechas y atisbando la posibilidad de unos culpables.
Uno de los primeros en declarar fue Juan José Sáez, el que se había
presentado el lunes por la tarde en el piso a instancias de la portera. Era primo
del marido fallecido. Dijo que su relación con Isabel era distante por “el
carácter avaro y poco comunicativo” de ella. Cuando siguió declarando se
pudo explicar la mala opinión que tenía. Cuando murió el marido hacía diez
años, él mismo había convocado un consejo de familia ofreciéndose a ejercer
de tutor de Isabel, administrando así las sesenta mil pesetas que calculaba le
había dejado su primo al morir.
Isabel se opuso tajantemente a que nadie ejerciera ese papel, lo cual le
ofendió bastante, además de no dar cuentas del dinero que ahora quería ella
administrar personalmente. La “avaricia” pues, era fruto de no dejarle disponer
de su capital. En todo caso, seguían manteniendo una relación, aunque
distante, fruto de la cual había pasado la Navidad en casa con su mujer e hijos.
Desde entonces no la había visto.
Realmente, la relación con familiares parecía bastante débil. Un sobrino
carnal, Ricardo Alda, dijo vivir en Sarriá, lejos de su tía, con la que
prácticamente no mantenía relación alguna. De manera que, dejando a un lado
los lazos de este tipo, el juez quiso concentrarse en las amistades que pudiera
tener la víctima.
En primer lugar declaró la señora Emilia de la Vega, viuda de Chacón,
con la que Isabel mantenía una cierta relación de suficiente confianza como
para pedirle que durmiera en su casa para hacerle compañía hasta que contactó
con Carmen Díaz. Esta viuda calificaba a su amiga de “neurasténica”.
Tuvieron un roce cuando en cierta ocasión ella le buscó a esa señora para
hacerle la casa y darle compañía, aquella llamada Leandra y que recibía el
mote de “la Bruja”. Es cierto que prácticamente la contrató en nombre de
Isabel sin que supiera nada, lo que esta última le reprochó, sobre todo cuando
empezaron a surgir quejas del vecindario sobre el carácter de aquella señora
tan mal hablada.
Cuando su hija se casó, Isabel aprovechó para quedarse sola de nuevo,
atendiendo a las quejas del vecindario y a su propio malestar. Quedó tan
escarmentada de aquella mala experiencia, dijo la viuda de Chacón, que
prometió no volver a tener a nadie permanente para hacerle compañía. Fue
entonces cuando volvió a pedir a su amiga que se quedara por las noches con
ella hasta que hacía unos meses fue aquella muchacha, Carmen Díaz, la que
había tomado el relevo.
Luego surgió el tema de los papelitos. Resulta que había una señora que
le pasaba a Isabel papeles por debajo de la puerta. Una vez ésta le dijo a su
acompañante Carmen que era de alguien que vivía en la calle Aragón y que
eran amenazas de muerte. Es de imaginar que la atención del juez Caplin
aumentó al escuchar estos términos.
¿Quién podía ser la autora de esos papelitos amenazantes? Carmen no
sabía decir, pero sí que había una monja en un convento llamada Isabel que
podía ser la que escribía los papeles. Realmente, en una foto de la época se
observa a Carmen Díaz en el mismo recibidor de la casa donde se cometió el
crimen, junto a los miembros del Juzgado que examinan el lugar. La muchacha
no parece precisamente muy espabilada.
En este caso confundió las cosas. El juez empezó a preguntar por esa
monja que de un convento, averiguando que se llamaba Isabel Máiquez. Vivía
en el convento de las Siervas de María sito en la calle Consejo del Ciento.
Llamada a declarar dijo que, efectivamente, era amiga de la víctima. Se habían
acercado por la devoción de Isabel Alda, que las había hecho intimar hasta el
punto de charlar a menudo y pasear juntas hasta la calle del Bruch cuando ésta
se retiraba.
Dijo vivir desde hacía diez años en Barcelona, siendo original del pueblo
de Alumbres, y no saber nada más que pudiera ser útil a la investigación, ya
que sus conversaciones eran generalmente sobre religión y valores cristianos.
Desde luego, ella no había escrito papel alguno.
Así que el juez siguió preguntando hasta dar con Trinidad Fernández de
la Calzada, domiciliada en la calle Aragón. Ella sí reconoció ser la autora de
esos papeles. De hecho, el sábado y domingo había hecho pasar a una
muchacha por la casa de su amiga Isabel dejándole en cada caso, al no
encontrarla, un papel en blanco por debajo de la puerta. Era una señal
convenida para que la propietaria del piso supiera que había estado allí de
visita sin poderla encontrar.
Trinidad estaba libre de toda sospecha. De hecho, era una mujer muy
acaudalada con un capital que se acercaba a los dos millones de pesetas.
Manifestó que en varias ocasiones había ayudado a Isabel con un préstamo
cuando ésta “le hacía creer” que pasaba dificultades económicas. Ese término
textual revela que la relación podía no ser tan amistosa como en principio se
presentó. Si Trinidad le había prestado dinero y luego supo que tanta falta no
le hacía, no hubiera sido extraño que alguno de esos papelitos contuviera una
exigencia de que le devolviese la cantidad prestada. Una exageración de Isabel
Alda frente a la criada pudo originar el malentendido.
En todo caso, la relación amistosa entre ambas no se había roto. De
hecho, dijo Trinidad Fernández, la víctima había estado en su casa la tarde del
mismo viernes en que supuestamente fue asesinada.
Con ello el juez pudo cerrar más la reconstrucción del momento del
crimen. La portera había manifestado que la había visto entregar la basura a
las cuatro y media de ese viernes. Luego su amiga Trinidad decía que había
estado con ella aquella tarde. Ya el día anterior Isabel le había dicho a Carmen
Díaz que tenía esa cita con una familia amiga el viernes. Al no aparecer esa
noche, Carmen pensó que se había quedado a dormir con aquella familia, de
ahí que no la llamara como tantas otras tardes. Por eso no se inquietó.
Si el sábado la criada de Trinidad había vuelto a estar allí sin obtener
respuesta del piso de Isabel, si nadie la había visto desde aquel viernes, solo
podía concluirse que el crimen había tenido lugar en la noche del viernes.
Pues bien, al juez le iba faltando un par de datos sobre las amistades de
Isabel para completar el círculo de ellas. La madre de Carmen Díaz, que
parece bastante locuaz en las páginas de los diarios, señaló que doña Isabel le
había mostrado en cierta ocasión un buen fajo de billetes, fruto, según dijo, de
la liquidación de unas tierras. Le comentó que los iba a canjear por títulos de
Deuda pública perpetua porque el mundo de los negocios le iba mal.
Había intentado, manifestó, montar un taller de modista siete u ocho
meses antes de morir. Estaba situado en la calle Valencia esquina la de Gerona.
Aquel negocio, en el que había secundado a una amiga, le había ido mal,
tuvieron que cerrar y ella perdió diez mil pesetas invertidas.
Para aclarar la cuestión, el juez mandó llamar a Teresa Cid, la socia en
aquel frustrado negocio. Confirmó los datos dados por la declarante anterior,
añadiendo que en el taller se quedaban a dormir algunas muchachas sin
albergue que trabajaban en el negocio. Dijo finalmente que ella e Isabel
terminaron mal porque “tenía un carácter muy extraño y brusco, lo que le
originaba frecuentes disputas con todo el mundo”. Realmente, salvo su amiga
la monja que destacaba su devoción y el número de limosnas que daba, las
impresiones de los demás no eran demasiado buenas.
Faltaba un dato más para que el juez tuviera una perspectiva más amplia
de las amistades de Isabel Alda. Carmen Díaz había comentado que había otra
señora que tenía llave de la caja del banco propiedad de la víctima. En una
señora tan desconfiada como la dibujaban en general, resultaba llamativo que
confiara tanto en alguien como para que le prestara tal servicio.
Tras indagar, el juez supo que Isabel tenía una caja de valores en el
Banco de Préstamos y Descuentos desde la muerte de su marido en 1916.
Durante unos años no autorizó a nadie la apertura de esa caja, algo poco usual
en aquellos tiempos. Sin embargo, con ocasión de estar en Zaragoza tuvo
necesidad de un dinero que le prestó gustosamente Francisca Cardona, una
amiga en posición económica desahogada.
Fruto de esa confianza fue la autorización que le concedió para el acceso
a esa caja en ausencia suya. Cuando el juez dictaminó que se abriese, se
encontraron dentro títulos por valor de doce mil seiscientas pesetas, así como
alhajas y otros valores por unas mil pesetas más. Si a eso se unían las doce mil
quinientas pesetas encontradas en el piso en pólizas de la Deuda, así como dos
libretas de ahorro con cantidades modestas, la fortuna de Isabel Alda llegaba
aproximadamente a veintiséis mil pesetas, bastante lejos de las sesenta mil que
le adjudicaba el primo de su marido.
Todas estas averiguaciones estaban muy bien para completar el cuadro
sobre la vida y las amistades de la víctima, todas ellas bastante respetables por
lo que se ve, y poco sospechosas de cometer la atrocidad sufrida por la señora
Alda. De manera que era necesario volver los ojos hacia los que sí pudieran
haber cometido el delito, particularmente si eran una pareja de hombre y
mujer.
Leandra y Felipe
De Leandra Blanco los reporteros dijeron bien poco, lo cual es una
lástima porque el personaje se antoja interesante. Como partidaria del
comadreo, tal como la describen, resulta extraña su discreción y el
comedimiento mostrado ante el juez. Fue, desde luego, la primera detenida por
la guardia urbana junto a su yerno Felipe Martínez, después de su primera
comparecencia al día siguiente de descubrirse el crimen.
A través de sus breves declaraciones podemos conocer mejor qué lazos
la unieron a Isabel Alda. En efecto, se descubre así que el entonces novio de
su hija, Felipe, era ordenanza del marido de Emilia de la Vega, la mujer de
Chacón, que era militar. Como tenía las mejores referencias de él por su
trabajo junto al militar, al morir éste Felipe planteó a la viuda que su futura
suegra, Leandra Blanco, estaba buscando una casa donde servir.
Entonces la señora de Chacón se acordó de su amiga Isabel Alda, que
había quedado sola a la muerte de su suegra tiempo atrás, y con la que dormía
numerosas noches para hacerle compañía. Le pareció perfecta la combinación
de atender la necesidad de Leandra de colocarse y la de Isabel de tener
compañía y se comprometió con la primera sin que la segunda llegara a
saberlo hasta después.
En todo caso, la referencia no era mala si la recomendaba su amiga e
Isabel la aceptó en casa tanto a ella como, poco después, a su hija en vísperas
de casarse con Felipe Martínez.
“Manifestó [Leandra Blanco] que durante el tiempo en que vivió con
su hija en la casa de la víctima no había notado nada anormal, y sólo
advirtió que doña Isabel tenía un carácter muy reservado y era muy
desconfiada…
Al contraer matrimonio la hija de Leandra con Felipe Martínez,
dormían todos en casa de doña Isabel; pero el matrimonio joven se
fue a dormir a un cuarto que alquilaron en la calle de Marina, hasta
que encontraron casa en el pasaje de Vilaret, donde vivía actualmente
en compañía de Leandra” (La Voz, 21.1.1926, p. 3).
El juez se centró entonces en la figura de Felipe Martínez, del que había
hablado mal Juan José Sáez, el pariente político de Isabel Alda. En efecto,
había dicho al juez que el muchacho le había pedido a la señora un préstamo
nada menos que de dos mil duros. Por consejo de Sáez, ella lo denegó y poco
después el joven matrimonio se fue de la calle del Bruch a vivir por su cuenta.
Sin embargo, Felipe no sólo negaba la petición de dicho préstamo sino
que manifestaba su inocencia con energía. Los informes de sus amistades no
podían ser mejores. Se supo también que Isabel debía confiar en él puesto que,
a instancias de su amiga la viuda de Chacón, le pasaba al chico quince pesetas
al mes para ayudarle a pasar el servicio militar.
En su interrogatorio, afirmó que el viernes había estado trabajando en las
vías de la barriada de San Andrés desde las diez de la mañana hasta las cinco
de la tarde, momento en que se trasladó a su casa, de la que distaba una hora.
Cuando ahora se examinan sus declaraciones, uno puede observar que
no tenía en realidad coartada alguna para el momento del crimen, si es que
éste sucedió en la noche del viernes. Sin embargo, el juez se dejó llevar por
todos los informes de amigos y compañeros de trabajo en el sentido de que era
un muchacho fiel cumplidor de sus obligaciones, de buen carácter y, en suma,
trabajador y responsable. Eso no es óbice para ambicionar el dinero ajeno,
máxime cuando te lo han negado previamente y cuentas con la complicidad de
tu suegra, mujer poco recomendable, que se conoce la casa al dedillo.
Inexplicablemente, el juez los dejó marchar sin interrogar siquiera a la
hija de Leandra, comprobar con mayor detalle las coartadas de ambos. Es
cierto que mandó registrar la casa donde vivían sin encontrar ninguna prueba
incriminatoria, pero ello no quiere decir nada. El hecho de que la mujer de
Felipe estuviera en avanzado estado de gestación permitía suponer que no
había intervenido en el crimen, pero no resulta justificable que ni siquiera
fuera llamada a declarar “en atención a su embarazo”.
El mismo día que, tras el traslado a los calabozos del Juzgado, los
sometía a interrogatorio y se conformaba con ponerlos en libertad sin
apretarles más las clavijas, se celebraba el entierro de Isabel Alda.
El cortejo fúnebre salió del hospital Clínico a las tres de la tarde y era
modesto. Estaba presidido por dos parientes del marido fallecido, uno de ellos
Juan José Sáez, y algunos amigos. Lo que sí había es una amplia multitud de
curiosos observando el paso del cortejo hasta su llegada al cementerio Nuevo.
Allí, en el nicho 1.132 de la vía de San Jaime, fue enterrada. Algunas
amistades comentaron a los reporteros presentes una extraña anécdota habida
en ese mismo lugar hacía seis años, con ocasión del entierro de su marido. En
efecto, entonces los caballos se desbocaron dando con el ataúd en el suelo y
provocando que los cristales de la tapa se clavaran en el rostro del cadáver.
En esta ocasión no sucedió así, y la víctima de aquel brutal asesinato
encontró el reposo junto al nicho donde yacía su marido. Mientras tanto, el
juez, cuya labor se nos irá antojando algo errática y sin profundidad a lo largo
de la instrucción, ya iba sobre otra pista que se había superpuesto al arresto de
Leandra y Felipe.
María Deu, la planchadora
El día 21 de enero se desvanecían las dudas sobre Felipe Martínez y su
suegra Leandra. Una nueva sospecha del juez, decían los diarios, permitía
suponer que el caso se cerraría en breve plazo con la detención de un
matrimonio residente en los bajos del edificio.
Se trataba de María Deu, que regentaba un taller de planchado en el piso
inferior al de Isabel Alda, y su marido Domingo Martí, zapatero de profesión.
La primera declaró el mismo día 21 que había visto a la víctima ese viernes
tendiendo la ropa. Desde entonces no había vuelto a saber de ella hasta que se
descubrió el crimen. En cambio, sí había escuchado como un mover de
muebles el sábado por la mañana, al que no dio importancia.
Al juez le extrañó este último dato. Acababa de declarar Pilar Poderoso,
la criada de la amiga de Isabel, Trinidad Fernández, que había estado llamando
en el piso a las diez y media de la mañana y a las tres y seis de la tarde, por
encargo de su señora. En vista de que nadie respondía y, siguiendo las
indicaciones de ésta, había pasado papeles en blanco por debajo de la puerta.
Así pues, todo hacía indicar que Isabel Alda resultó asesinada el viernes por la
noche.
De hecho, tras los diversos interrogatorios que habían tenido lugar, era
posible detallar cuáles habían sido los movimientos de la víctima en ese último
viernes de su vida.
“Confesó por la mañana en la iglesia de los Carmelitas y comulgó en
la Concepción. Después estuvo en su casa lavando ropa y la tendió
en el terrado. Bajó el cubo de basura a la calle, y luego fue al
domicilio de doña Trinidad Fernández, quien le dio una carta para
que la echase al correo. Luego fue a ver a la señora Cardona y, según
declaración del vigilante, regresó a las once de la noche a su casa”
(ABC, 24.1.1926, p. 29).
Por todo ello el juez Caplin entró en sospechas: ¿qué es eso de oír
arrastrar muebles el sábado por la mañana? Se percibe su impaciencia por
encontrar a los culpables. Por algo tan nimio mandó hacer un nuevo registro,
tanto de la casa donde se cometió el crimen como del bajo donde vivían María
Deu y Domingo Martí.
Resulta una constante en las investigaciones criminales de la época el
escaso rigor con que se llevaban a cabo los registros domiciliarios. No es
extraño, como en este caso, que el juez practicase tal diligencia al comienzo de
los hechos y volviese a repetirla una y otra vez, encontrándose en cada ocasión
nuevas evidencias que se habían pasado por alto en registros anteriores.
Ahora fue el hallazgo de un cristal roto en la puerta del terrado, justo en
el lugar donde era posible pasar la mano para abrir la falleba e introducirse en
el piso. El cristal había sido cortado aparentemente con un diamante, según
pudo juzgar in situ el juez y vuelto a colocar de nuevo en su sitio con el vano
intento de que la investigación pasara por alto ese detalle.
Creyendo haber descubierto el punto de entrada de los criminales, el
juez se trasladó al piso de la planchadora y el zapatero, encontrándose allí un
pañuelo ensangrentado donde venía marcada la inicial I de Isabel.
Con todo esto, mandó enviar al matrimonio sospechoso desde los
calabozos de la policía a los de los Juzgados, a fin de continuar el
interrogatorio al día siguiente. En su opinión, todo parecía encajar: la profunda
incisión en la garganta de la víctima podría haber sido hecha con una navaja
de afeitar, pero era más probable que se efectuara con una cuchilla de zapatero
como las que tenía Domingo Martí. Por otro lado, supo por las declaraciones
de este último que el matrimonio pasaba por ciertos apuros económicos que le
habían llevado aquel mismo sábado a liquidar un negocio de zapatería que
tenía en común con un socio, entregándole 25 pesetas. ¿Había sido el apuro de
tener que hacer esa entrega y la ausencia de fondos el que les había llevado al
crimen? ¿Y si en vez de veinticinco pesetas la deuda era mayor?
Al día siguiente, las sospechas se fueron lentamente desvaneciendo. Se
llamó a peritos para que examinaran el cristal. Afirmaron con certeza que el
corte no se había hecho con un diamante sino de otro modo, seguramente
accidental al golpear con fuerza la puerta. Por otro lado, la rotura era antigua,
como se apreciaba por los bordes, de manera que su existencia solo se
justificaba por la desidia en arreglarlo por parte de la propietaria del piso.
Bien, pero el pañuelo ensangrentado con la I era una prueba de peso,
pensaría el juez. Se tomó una muestra de sangre a la planchadora y se envió
pañuelo y muestra a un laboratorio para que se examinase su coincidencia. El
encargado del laboratorio médico-legal, respondiendo a preguntas de los
reporteros, afirmó que el proceso de comparación era lento y se podía tardar
alrededor de quince días en dar el informe final. De hecho, cuando éste se
conoció, el 17 de febrero, no pudo ser más impreciso, por cuanto se afirmaba
que las muestras estaban tan deterioradas que resultaba imposible la
comprobación.
“Hemos tenido ocasión de hablar con un hermano de la planchadora
detenida. Se hallaba muy tranquilo pues, según dice, todo lo que
ocurre a su familia obedece a una equivocación… Ha dicho también
que el hecho de que hayan encontrado en el piso de su hermana
algunos paños y pañuelos con la inicial I no tiene nada de extraño,
pues su hermana tuvo bastante tiempo recogida en su casa a una
señora llamada Isabel Carcalda, la que al morir la dejó la poca ropa
que tenía, entre las cuales estaban estas pequeñas prendas” (Idem).
La prueba de cargo de mayor peso se venía abajo de esta manera.
Además, resultaba que el zapatero Domingo Martí tenía una coartada para la
noche del viernes. Había estado hasta horas avanzadas en el orfeón Nuria con
algunos amigos, lo que podían testificar todos ellos.
El juez, ya perplejo al ver desaparecer una sospecha bien construida de
la culpabilidad del matrimonio, mandó llamar a Julián Galindo, el socio al que
liquidó las cuentas Martí el sábado por la noche. Si existía alguna posibilidad
de que éste hubiera mentido sobre la deuda, ésta quedó truncada cuando
Galindo confirmó, no sólo que la cantidad adeudada era la dicha, sino que
Domingo Martí resultaba una persona cumplidora en su oficio y de la que
daba las mejores referencias personales.
El día 25 de enero se ponía en libertad al matrimonio.
“Siguen la desorientación y el misterio en torno del crimen de la
calle del Bruch. Parece ahora que van fijando su atención las
autoridades judicial y gubernativa en lo que se refiere a la vida
extraña que observaba la víctima” (El Siglo Futuro, 25.1.1926, p. 2).
Nuevas sospechas
Se confiaba mucho inicialmente en las declaraciones de Miguel Palomar,
vigilante nocturno de la calle del Bruch, algo parecido al oficio de sereno en
Madrid. En principio manifestó que la víctima a veces volvía a altas horas de
la madrugada. Interrogado sobre si la acompañaban hombres, afirmó que hacía
poco le había abierto la puerta cuando iba con uno muy elegante. Le pidió
entonces al vigilante que le franqueara el portal cuando quisiera, porque era
una persona alquilada en su piso.
Eso hizo que algunos periódicos señalaran la pista de los hombres (ya
había más de uno, a su entender) que debían conocer bien el piso y la riqueza
de la propietaria del mismo. ¿Llevaba una vida disipada Isabel Alda? Con su
carácter, su devoción y maneras no parecía muy probable, pero cosas más
raras se habían visto. ¿Algunos de esos hombres podían ser los autores del
crimen?
Como tantas otras pistas, ésta se desinfló muy pronto. El día 25 de enero
declaraba ante el Juzgado el guardia civil Romualdo García. Manifestó que
había pensado en alquilar un cuarto en diciembre porque pensaba casarse. Para
ello se dirigió a la señora Alda porque había conocido a su difunto marido, del
que era paisano, y tenía alguna confianza para preguntar. No obstante, le
disgustó el poco confort de la vivienda y además no llegaron a un acuerdo
económico por el alquiler, lo que hizo que declinara en su propuesta.
El juez Caplin seguía indagando por esta vía. Interrogadas las amistades
de la víctima supo entonces (algo confirmado por el vigilante) que ésta se
retiraba cada noche de diez a diez y media acompañada por Carmen Díaz y
tras realizar algunas visitas a sus amistades por la tarde. No obstante, en
ocasiones volvía tarde porque se quedaba en casa de una de ellas para
escuchar la sesión del Liceo a través de la radio. Eso era todo.
El dueño de un bar de la calle Gerona manifestó asimismo que la señora
Alda comía en alguna ocasión allí, pero que lo hacía sola o acompañada por
alguna amiga. No había hombres ni relaciones conocidas, no existía vida
disipada ni oculta. Era una mujer de vida modesta, recatada, típica de una
viuda en la Barcelona de la época.
El día en que el guardia civil aclaraba su relación con la víctima, fueron
llamadas a declarar nuevamente Carmen Díaz y su madre. El juez les dijo que
se había enterado de la existencia de un primo de la joven, un tal Justo
Arteaga, con antecedentes por robo. Ambas negaron rotundamente que aquel
primo conociera a Isabel Alda. Sin embargo, Justo, que permanecía esperando
y no pudo contactar con sus familiares, declaró exactamente lo contrario: tanto
le habían hablado madre e hija de la señora que un día se la presentaron.
Ni que decir tiene que, encontrada una contradicción, los testigos
pasaban a los calabozos para ser sometidos a nuevos interrogatorios. Resultó
así que Justo Arteaga era un joven con un pasado algo turbulento, puesto que
habiendo robado veintiuna mil pesetas fue condenado a seis años de cárcel que
había cumplido no hacía mucho tiempo.
Desde entonces había ejercido el oficio de barbero. Al registrar su casa
se encontraron dos navajas que pasaron a examen por si contenían rastros de
sangre. Interrogado el dueño de la barbería donde trabajaba, éste confirmó que
su empleado había estado trabajando hasta las ocho de la noche del viernes y
el sábado por la mañana hasta las once. Añadió además que era un joven
rehabilitado y formal en el ejercicio de su trabajo y que estaba convencido de
su inocencia de aquello de que lo acusaban.
Indudablemente, la contradicción se originó cuando madre e hija
quisieron desviar la atención del juez hacia su pariente, conocedoras de sus
antecedentes. En todo caso, al encontrar un testimonio favorecedor sobre el
carácter y la formalidad del muchacho y sabiendo el horario que había tenido
aquel fin de semana, el juez mandó ponerlo en libertad. De nuevo, una
actuación a la ligera, porque el crimen sucedió probablemente en la noche del
viernes después de las once, hora de vuelta de Isabel, y para entonces Justo
Arteaga no parecía tener una coartada.
Leyendo las crónicas de la época uno tiene la impresión de que el juez
Caplin daba palos a diestro y siniestro con muy poco rigor judicial y policial,
confiando tal vez en alguna confesión inesperada que encauzara la
investigación y condujera a un sospechoso. Tal es lo que le sucedió a un pobre
muchacho de una farmacia el mismo día 25 de enero:
“También ha sido detenido Arturo Buque Carmona, regente de una
farmacia e hijo de la señora Carmona, íntima amiga de doña Isabel,
domiciliada en la calle de Salmerón. Dicho joven ha sido conducido
a la presencia judicial por haberse tenido noticia de que hace tiempo
había propuesto a doña Isabel que le buscara una novia. Parece que
este hecho no tiene nada de particular, pues por el espíritu apocado
del mencionado joven había hecho el mismo encargo a todas las
familias conocidas” (La Época, 25.1.1926, p. 3).
Debido a esta petición de búsqueda de una novia, al pobre Arturo Buque
le cayó un día de encierro en los calabozos del Juzgado. Seguro que, si antes
era apocado, ahora se volvería un tímido sin remedio.
Todo esto indica, como decíamos, que el juez no sabía hacia dónde
dirigir sus sospechas, haciéndolo de forma indiscriminada, sin rigor alguno en
la acumulación de pruebas o la comprobación de las coartadas. No es de
extrañar por tanto que diera síntomas de malestar. Así, el día 26 de enero un
titular periodístico afirmaba: “Cuantas personas son detenidas por el crimen de
la calle del Bruch recobran la libertad”. Bajo el mismo, el juez declaraba:
“Nada, absolutamente nada; no sabemos nada. Los autores siguen en
el misterio, y lo que es peor, no se vislumbra la posibilidad de que las
cosas cambien por ahora. Hemos hecho cuanto pudimos. Veremos si
en adelante somos más afortunados” (El Heraldo de Madrid,
26.1.1926, p. 5).
Palos de ciego
Después de la liberación de los sospechosos iniciales, tras quedar vacíos
los calabozos del Juzgado, la presencia de la noticia en los periódicos tanto
locales como nacionales disminuyó considerablemente. No parecía haber
nuevas indagatorias, caminos diferentes de afrontar la resolución del caso. Se
ponía de nuevo en evidencia una acertada creencia, máxime en aquellos
tiempos: si un crimen no se resolvía en los primeros días era muy difícil que se
encontrase a los culpables.
Por entonces otros crímenes, algunos especialmente terribles por
interesar a niños, tomaron el relevo de la atención periodística y las breves
noticias sobre la calle del Bruch quedaron relegadas, cuando existían, a las
últimas páginas de los periódicos.
Así se supo que el juez Caplin había recibido un importante anónimo
que cambiaba la forma de ver el crimen. En efecto, se había creído hasta ese
momento a pies juntillas en que había tenido lugar el viernes por la noche, sin
hacer caso a la planchadora María Deu, que afirmaba haber oído ruidos el
sábado por la mañana en el piso de Isabel. Por otro lado, no se dudaba de que
el móvil del delito había sido el robo, llevado a cabo por alguna persona
conocedora del domicilio de la víctima.
Ese anónimo indicaba algo bien diferente. Los datos que incluía hacían
evidente que lo había escrito una vecina del inmueble que no quería verse
implicada personalmente en la denuncia. De todos modos, el juez terminaría
sabiendo que su autora se llamaba Rosa Saladaga, a la que hizo finalmente
testificar sobre los extremos recogidos en el escrito.
Esta vecina afirmaba hechos que, de ser ciertos, podían resolver el caso.
Había bajado de su domicilio por la escalera el domingo, entre las ocho y
cuarto a y media. Fue en ese momento cuando vio entreabierta la puerta del
piso donde vivía Isabel Alda y una figura de mujer que parecía querer salir
cuando, al verla, volvió a cerrar la puerta tras de sí. Ella afirmaba primero que
no pudo distinguir la cara de aquella mujer, pero luego admitió que la conocía.
Su testimonio cambiaba por completo la perspectiva del juez. Parecía
indudable que la muerte se había debido producir el viernes por la noche. Pero
entonces ¿qué sentido tenía quedarse en el domicilio junto al cadáver hasta el
domingo? Según los rumores que empezaron a circular por el Juzgado, tal vez
el asesinato, que fue especialmente sangriento, había manchado las ropas de
los asesinos, algo bien probable. En esas condiciones, habían esperado para
cambiarse a que alguien les trajese ropa de repuesto a fin de salir a una hora en
que la portera no estuviera y no fueran vistos.
Según esta testigo, la mujer a la que había visto tenía un amante que
debía quince mil pesetas a Isabel Alda. Ya se había recogido el rumor, sin
confirmar, de que la víctima hacía préstamos con intereses usurarios a
determinadas personas. Entonces el crimen podría no haber tenido como móvil
el robo, sino la imposibilidad de devolver esa cantidad junto a sus intereses.
La activa búsqueda de los asesinos estaría entonces motivada por el deseo de
encontrar el recibo de aquel préstamo, para hacerlo desaparecer.
Visto desde el día de hoy, resulta difícil de imaginar que tanto el juez
como los reporteros dieran crédito a esta testigo hasta el extremo de considerar
el caso prácticamente resuelto. En toda esta reconstrucción de lo sucedido tras
el crimen hay una serie de acciones poco coherentes y contradictorias.
Así, resulta improbable que los asesinos permaneciesen junto al cadáver
sin apenas moverse (de lo contrario habría profusión de huellas
ensangrentadas y no las había) durante día y medio mientras llamaban
repetidamente a la puerta y pasaban papelitos por debajo de ella. Tampoco
encaja el hecho de dejar todas las luces encendidas y desenroscar la bombilla
del recibidor, algo que parece mostrar una huida precipitada.
Es cierto que los asesinos tuvieron que ver manchadas sus ropas. De
hecho, el empleo de la gabardina con la que envolver la cabeza del cadáver
indica el deseo de contener el flujo de sangre. Ahora bien, ¿cómo iban a avisar
a un tercero para que les trajese ropas limpias si doña Isabel no disponía de
teléfono? Resulta absurdo salir a la calle para recoger ropa que llevar al
escenario del crimen. Lo más lógico en este crimen es que los asesinos
utilizaran ropa de su víctima o del marido fallecido (un gabán, un abrigo) para
ocultar las manchas y salir cuanto antes del escenario.
Siguiendo las indicaciones de la testigo, cuatro días después (el ocho de
febrero) se localizó al amante de aquella mujer supuestamente vista saliendo
del piso. Para decepción del juez, el sospechoso reconoció deber esa cantidad
a Isabel Alda pero pudo justificar perfectamente dónde se hallaba ese fin de
semana. En el diario no se dice en qué consistió su coartada, un dato
interesante teniendo en cuenta la ligereza con que se aceptaban, ni si se
interrogó a su amante, la mujer que supuestamente salía del piso.
De manera que nuevamente todo quedaba en nada. El caso parecía
destinado a no ser resuelto, máxime cuando se alcanzó el mes de marzo y ni
una sola noticia aparecía ya en los periódicos. Fue entonces cuando surge una
situación un tanto esperpéntica por parte del juez, pero comprensible dentro de
aquella época.
El 18 de marzo llegó la noticia de que la portera del inmueble, Justa Río,
había sido interrogada de nuevo, a resultas de lo cual había ingresado en
prisión incomunicada hasta nueva orden. ¿Qué graves cargos pesaban sobre
ella? ¿Qué pruebas contundentes merecían una prisión tan rigurosa?
La respuesta estaba en otra portera de la misma calle, pero del número
cuatro: Salvadora Alloqui. Según su testimonio, llegado al juez dos meses
después de lo sucedido, la declarante pasaba por la mañana frente al portal del
número 79 cuando observó a la portera recogiendo unas llaves de un
matrimonio que salía en ese momento de la casa. Interrogada la portera, en vez
de justificar qué matrimonio era y por qué le entregaban unas llaves, negó
rotundamente que tal entrega hubiera tenido lugar.
La decisión del juez fue la de su ingreso en prisión, intentando forzar
una confesión. Organizó, eso sí, un careo entre ambas sin que ninguna de las
dos se moviera de su versión: una había visto la entrega de llaves y la otra
negaba tajantemente que hubiera tenido lugar.
Al cabo de 72 horas de tira y afloja entre ambas, el juez Caplin dictó el
23 de marzo auto de procesamiento y prisión sin fianza contra Justa Río. Los
periódicos, escarmentados por tantos patinazos anteriores, mostraban un
abierto escepticismo sobre la acusación, a la par que cierta esperanza de que
esto resolviera el crimen. De todos modos, se preguntaban, dado que era la
palabra de una contra la de la otra, qué motivos tenía el juez para creer a una
de ellas más que a su oponente. ¿Podría ser un error de la denunciante, una
venganza por alguna fricción pasada? ¿Es que al juez no le extrañaba que
hubiera tardado dos meses en declarar?
Al día siguiente del procesamiento se presentó en el Juzgado el abogado
que había contratado el marido de la acusada. El señor Caplin no le permitió
hablar con la detenida, por cuanto la consideraba incomunicada. Tal vez
pensaba, como entonces era habitual, que unos días en el calabozo sin hablar
con nadie “ablandarían” a la portera hasta provocar su confesión.
Justa, sin embargo, seguía insistiendo en que todo era una patraña de
aquella mujer por lo que, sin más motivos para proseguir la incomunicación, el
juez permitió el día 27 que el abogado hablara con ella y planificara una
defensa. Ésta habría de consistir, obviamente, en desacreditar de alguna forma
a la testigo.
Convocada a un nuevo careo se supo entonces que Salvadora Alloqui
había sido despedida de la portería que regentaba porque los propietarios la
habían considerado “perturbada”. Se dictó orden de búsqueda. Mientras se la
encontraba, Justa Río permanecía en prisión.
A principios de abril se localizó a Salvadora residiendo en el pueblo de
Vilasar del Mar por lo que se envió una, dos y hasta tres citaciones a esa
dirección sin encontrar respuesta alguna. La situación con la detenida era
insostenible, por lo que el diez de abril el juez reformó el auto de
procesamiento y permitió su libertad condicional bajo fianza de dos mil
pesetas, que fueron pagadas.
Justa Río estaba en libertad, pero con cargos. Mientras tanto, en este
sainete con el que terminaría la investigación, Salvadora no recibía las
citaciones o hacía caso omiso de ellas. El defensor presionaba para que fuera
encontrada y no se extendiera más el procesamiento de su defendida.
El 23 de abril, finalmente, la declarante fue detenida en Vilasar del Mar
y conducida a Barcelona para su ingreso en prisión a la espera de ser
examinada por médicos adecuados. Para entonces los periódicos ya hablaban
de su cese como portera por actuaciones anormales y monomanías que había
mostrado ante los vecinos. De hecho se supo también que estaba en búsqueda
y captura por no responder anteriormente a una condena debida a una
actuación violenta contra un hombre, sin que se conociera la causa.
Es cierto que, por cuestiones políticas, esta antigua causa estaba afectada
por una amnistía, pero de todos modos apelar a ella sirvió para mantenerla en
el calabozo mientras los médicos dictaminaban sobre su estado mental. Este
proceso, que fue lento, concluyó el doce de mayo con un informe desfavorable
a la salud mental de la examinada.
“En el dictamen el doctor Bravo estudia extensamente y recopila con
gran minuciosidad todas las observaciones hechas, y lo más
interesante es la afirmación de que Salvadora es una anormal con
tendencia a la alegría extemporánea” (La Correspondencia militar,
12.5.1926, p. 5).
La consideración psicológica de las personas incursas en un
procedimiento judicial era relativamente reciente y sus diagnósticos bastante
toscos, pero en todo caso el emitido sólo podía tener un final. Para concluir el
caso sólo era necesario al parecer que sus herederos renunciaran a la herencia.
Tanto la hermana de su marido fallecido como el cura párroco de la
Concepción así lo hicieron, permitiendo que el 16 de mayo, dos meses después
de haberlo abierto, se anulara el auto de procesamiento contra Justa Río.
Como al tiempo, la denunciante Salvadora Alloqui se veía afectada por
la amnistía decretada tiempo atrás, también salió en libertad, volviendo a
Vilasar del Mar. El día veinte se entregaba el sumario concluido en la
Audiencia provincial para que ésta, dos meses después y sin que hubiera
nuevas pruebas aportadas, lo sobreseyera hasta el día de hoy.
El crimen de Isabel Alda no fue resuelto, como algunos otros en aquel
tiempo. La instrucción del sumario fue cuestionable, poco detallada y rigurosa.
No es de extrañar que, en esas condiciones, no se atrapara a los asesinos.
Desde el punto de vista actual hay innumerables deficiencias en la
investigación pero éstas, aparte de las actuaciones concretas del juez Caplin,
responden a las propias de una época determinada en la criminalística
española. No se era riguroso en el examen del lugar del crimen, nadie
mencionaba aún el procedimiento por entonces conocido pero no practicado
del hallazgo de huellas dactilares. Las pruebas periciales, como la comparativa
sanguínea entre la víctima y trapos ensangrentados encontrados en casa de la
planchadora mostraban unas deficiencias notables, hasta el punto de invalidar
la prueba.
Pero además, aún se estaba en el tiempo en que, ante la ausencia de otras
pruebas, la mejor era una confesión. Para ello, abandonados los métodos
violentos del pasado reciente, más en una ciudad como Barcelona, lo único
que quedaba era encontrar contradicciones en los testimonios del acusado y
“ablandarlo” con una larga estancia en prisión. Si en estas condiciones la
confesión no surgía, era difícil que el juez acusara a nadie.
Por otra parte, las coartadas se admitían con marcada ligereza, sobre
todo porque no había métodos científicos como los actuales para calcular la
hora aproximada de la muerte. Al tiempo, se tenía el prejuicio social de que
los crímenes eran cometidos por gente de baja extracción social y de moral
cuestionable, por lo que los informes de compañeros y amigos que resultaran
favorables al acusado parecían ser suficientes para exculparlo.
Con todo esto, sin que nadie mostrara abiertas contradicciones ni
confesara, con unos procedimientos de investigación insuficientes, no es
extraño que un caso como el de la calle del Bruch llevara a la frustración de la
justicia.
La resurrección de Grimaldos
Una carta inesperada
En el mes de febrero de 1926 comenzó uno de los casos más famosos de
su tiempo en lo que se refiere a errores judiciales. Como se puede comprobar
leyendo periódicos recientes, los nietos de los protagonistas aún andan
enredados en recelos, resentimientos y cierta sensación de injusticia sobre el
tratamiento dado a sus antepasados. La conocida película “El crimen de
Cuenca”, rodada en 1979 por Pilar Miró bajo guión de Lola Salvador, fue
secuestrada por el gobierno democrático de entonces debido a sus duras
imágenes respecto a la acción de la guardia civil. Tras año y medio fue
contemplada por los pueblos implicados en aquel caso, dando lugar a una
reactivación de las informaciones, casi cien años después de que los primeros
hechos relatados en la película tuvieran lugar.
Pese a todo, vamos a reescribir la historia desde el punto de vista de la
prensa madrileña, donde figuraban los diarios de más venta en España, junto a
la Vanguardia barcelonesa.
El caso del asesinato en 1910 de José María Grimaldos López, un pastor
de 28 años natural del pequeño pueblo de Tresjuncos (Cuenca), volvió a salir a
la luz, como decimos, en febrero de 1926. Por entonces, el cura párroco de
esta localidad recibió una carta del también cura del pueblo conquense de Mira
en la que le reclamaba la partida de bautismo de Grimaldos, dado que éste
pensaba casarse.
Ambos pueblos son, hoy en día, relativamente pequeños, contando
Tresjuncos con poco más de cuatrocientos habitantes y habiendo el doble en
Mira, aunque en la época de que hablamos este último contaba con 2560
vecinos, una cantidad respetable que ha disminuido con el tiempo. La
distancia entre ellos es de unos 140 km, no existiendo por entonces un camino
que los uniera. De hecho, actualmente aún se tarda más de dos horas en coche
para ir de uno a otro dando vueltas por carreteras comarcales.
En principio, el párroco de Tresjuncos no se tomó en serio la carta
recibida, a pesar de ser de otro cura que, en principio, no era conocido por ser
un bromista. Pero aquello no tenía sentido, dado que Grimaldos había sido
muerto por dos compañeros de trabajo dieciséis años antes. Fruto de ello hubo
un tenso juicio, se agudizó el enfrentamiento entre dos pueblos de la zona (el
asesinado era de Tresjuncos y los asesinos del cercano Osa de la Vega), y
aquellos dos, que terminaron por confesar su crimen, habían sido condenados
a varios años de prisión que habían cumplido no hacía mucho.
De modo que el cura no quiso airear demasiado el tema, limitándose a
dejar pasar el tiempo sin hacer otra cosa que comentar aquel hecho extraño
con algunos vecinos. Pero entonces las palabras iban de un lado a otro y
llegaron hasta otros vecinos de Osa de la Vega, un pueblo a poco menos de
ocho kilómetros. De repente aquel caso, que fue siempre un motivo de
discusiones y resentimientos entre ambas localidades surgió de nuevo. Los
vecinos de Osa que habían visto como una ofensa los insultos y gritos durante
el juicio de los de Tresjuncos hacia sus vecinos acusados, presentaron ese
rumor al juez municipal de Osa: Vicente Belinchón.
Éste se limitó a llamar a Gregorio Valero y León Sánchez, los dos
condenados por aquel crimen. Cuando los tuvo delante les preguntó: “¿Pueden
tener algún fundamento estos rumores? ¿Es posible que viva el pastor
Grimaldos?”. Ellos respondieron de forma escueta: “Es posible”.
El juez Belinchón escribió entonces al de Mira pidiéndole que le
concretase datos sobre la existencia de aquel pastor que supuestamente había
sido asesinado dieciséis años antes. La respuesta sorprendida no se hizo
esperar:
“Señor Juez municipal de Osa de la Vega.
Muy señor mío: Recibo su grata, y consecuente a lo que en ella me
interesa he de manifestarle que José María Grimaldos reside en esta
población hace varios años, dedicándose a su oficio de pastor,
viviendo maritalmente con una muchacha, sin estar casado.
Como que con lo expuesto queda contestada la suya, si algún otro
dato necesita del citado individuo, tendré mucho gusto en
comunicárselo.
Suyo affmo. Amigo y compañero, Juan Desamayor Martínez” (El
Heraldo de Madrid, 17.3.1926, p. 2).
La carta estaba fechada el 19 de febrero. Comenzaba así un caso que
habría de implicar al ministerio de Gracia y Justicia, que levantaría
comentarios de todo tipo en las localidades pero también a nivel nacional, y
que incluso desembocaría en el suicidio de un magistrado.
El juez de Osa de la Vega se movió rápido. A la vista de esta
contestación mandó parte a Belmonte, el pueblo del que dependía
judicialmente, para que se encontrase a José María Grimaldos. Dos días
después, el mismo juez de Mira le vuelve a escribir una segunda carta:
“Señor Juez municipal de Osa de la Vega.
Muy señor mío: Ya contesté su carta sin fecha, y en este día ha salido
conducido por la Guardia civil para el Juzgado de instrucción de
Belmonte el individuo que usted me preguntaba, o sea José María
Grimaldos López, que es natural de Tresjuncos, pues lo reclama
dicho Juzgado.
Y creyendo pasa algo con dicho individuo desearía de usted se
tomase la molestia de participarme cuál ha sido el motivo de la
detención de dicho individuo, pues la familia de la mujer con quien
vive desea tener noticias, y yo, por mi parte, tengo también interés,
debido a que durante el tiempo que lleva por aquí nada malo se ha
dicho de él.
En espera de su contestación se reitera de usted su affmo. s.s.q.b.s.m.
Juan Casamayor Martínez” (Idem).
Se han transcrito estas dos cartas, no sólo porque fueron el origen de la
revisión de este caso, sino porque el juez de Osa de la Vega, ante la inquietud
que el suceso estaba provocando en el vecindario, las leyó a todo el pueblo
reunido en la plaza frente al balcón consistorial. Dicen las crónicas que todos,
unánimemente, “prorrumpieron en vítores y Valero y Sánchez recibieron
abrazos a porfía de todos sus convecinos”.
El crimen del palomar
Debemos retroceder a la noche del 25 de agosto de 1910, dieciséis años
antes de lo narrado en el capítulo anterior. En la finca de la Veguilla, propiedad
de un ex alcalde de Osa de la Vega, Francisco Antonio Ruiz, trabajaban varios
hombres, entre ellos nuestros tres protagonistas: el pastor José Mª Grimaldos,
León Sánchez, guarda del monte y Gregorio Valero, mayoral.
Según la declaración posterior de una hermana del primero, los dos
últimos solían abusar de su hermano, encargándole las tareas más ingratas y
burlándose de sus pocas luces. Ese día Grimaldos, al que llamaban “Cepa”,
estaba decidido a marchar del pueblo en busca de nuevos horizontes, para lo
cual había vendido algunas ovejas que tenía en propiedad y, bien asentado el
dinero en su faja, se disponía a marchar.
“En el camino se encontró a dos mujeres, que le preguntaron:
‘¿Adónde vas, Cepa?’. José María contestó: ‘A Tresjuncos, a casa de
mis padres’. Y las mujeres, muy contentas, decidieron: ‘Allá vamos
también nosotras, iremos juntos’.
Aceptó de buen grado José María. Pero al llegar al Palomar de la
Virgen, el hombre dijo: ‘Voy a entrar un momento para despedirme
de Valero’. Y entró en la finca.
Las dos mujeres acortaron el paso. Esperaban a José María; pero
como éste no acabara de salir, prosiguieron hacia Tresjuncos.
Durante los cuatro kilómetros que separan a este pueblo de la finca
volvieron muchas veces la cabeza, por si veían llegar a Grimaldos.
Inútil. En el Palomar desaparece definitivamente el pastor” (El
Heraldo de Madrid, 11.3.1926, p. 4).
En efecto, Grimaldos no llegó nunca a casa de sus padres, no apareció
por el pueblo, no se supo más de él. Al cabo de unos días su familia se alarmó
y fueron preguntando hasta que aquellas mujeres les dijeron lo que había
sucedido la última vez que lo vieron. De manera que el padre acudió al
palomar, donde vivía Valero habitualmente, y éste contestó: “Marchó ya. Me
dijo que iba a tomar los baños de Celadilla”.
Empiezan los rumores. Se dice en Tresjuncos que aquellos dos vecinos
de Osa de la Vega lo han matado para apoderarse del dinero de la venta. En
este último pueblo las sospechas vienen a incrementar los viejos rencores que
separan a estas localidades desde hacía largo tiempo. ¿Quiénes son los de ese
pueblo para acusar a los del nuestro? Hay discusiones, los niños de Tresjuncos
y de Osa se apedrean cuando se ven algunas tardes, las madres de unos se
indignan con las de los otros, los hombres se acusan de ofensas reales o
imaginarias.
Cuando han pasado tres meses desde la desaparición del pastor, su
familia acude al juez de Belmonte para que, con su autoridad, averigüe qué ha
pasado con su pariente. Éste manda requisitorias, interroga a Valero y
Sánchez, pregunta en los baños de Celadilla sin que nadie pueda asegurar nada
con certeza, no encuentra pista alguna que confirme ninguna de las sospechas,
de manera que se siente obligado a cerrar el caso en la creencia de que la
desaparición ha sido voluntaria, como tantas otras que se registran entonces y
ahora. Grimaldos había decidido cambiar de vida. Tras verse con algún dinero
se había ido o no a los baños (allí no estaban seguros de haberlo visto) y luego
marchó buscando otro futuro. Caso cerrado.
El caso se detiene, no los recelos ni las sospechas, que siguen
envenenando unas relaciones entre ambos pueblos que toman la desaparición
de Grimaldos como un motivo más de discordia. Pero si el juez ha decidido
que no hay nada, nada se puede hacer.
Pasan tres años cuando llega a Belmonte un nuevo juez llamado Emilio
Isasa Echenique. Es un hombre de buena familia. Aunque su abuelo fue
escribiente, su padre Santos de Isasa consiguió hacer la carrera de Leyes y
ascender en su posición hasta el extremo de ser ministro de Fomento en un
gobierno Cánovas, además de presidente del Tribunal Supremo desde 1895 a
1901.
Cuando llega a su nuevo destino de Belmonte, un escalón más en su
ascenso a las mejores cotas del aparato legislativo, el caso que preocupa en la
región es el asesinato de un ex alcalde de Carrascosa de Haro. El crimen, que
se temía quedara impune, termina resolviéndose al detenerse al asesino en
Tomelloso, pero antes de eso el juez Isasa quería dar señales de eficacia. En
ningún caso deseaba que un asesinato irresuelto manchara su historial.
Por entonces, la familia del pastor vuelve a la carga. Marcha a Belmonte
y propone nuevamente la conveniencia de una investigación. Todo el mundo
sabe en el pueblo que Valero y Sánchez son los asesinos de Grimaldos. El juez
escucha sus argumentos. Tal vez hablase con su buen amigo Rivero, el cacique
de la zona, que le recomendaría mano dura con esos campesinos.
El caso es que Isasa se pone en contacto con la guardia civil y les da un
encargo preciso: “Es necesario trabajar mucho para esclarecer debidamente
ambos hechos” (el asesinato de aquel alcalde y el de Grimaldos).
“Belmonte es un pueblo vetusto. En la cárcel existe una celda cuya
antigüedad, ignoro con qué fundamento, se hace remontar por
algunos a los tiempos inquisitoriales.
El pueblo, con ese instinto sorprendente que le caracteriza, llama a
esa celda ‘el Lorito’. ¿Por qué? Sin duda porque allí, hasta los
hombres más avezados al crimen cantan…
En ‘el Lorito’ diz que estuvieron también Valero y Sánchez” (Idem).
La confesión
Si uno lee simplemente los diarios de la época no puede encontrar
apenas datos sobre lo que sucedió en los calabozos de Belmonte. Desde que se
supo del desarrollo del caso en 1926, con un muerto que resucitaba y dos
compañeros de trabajo que habían confesado su crimen años antes, la
sensación que se permiten expresar los periódicos es la extrañeza y la
incomprensión hacia lo allí sucedido.
Vayamos a lo confesado por ambos hombres. Inicialmente se mostraron
tan inocentes de la desaparición de Grimaldos como lo habían hecho años
atrás, con ocasión de la primera investigación. Pero en algún momento, uno
empieza a acusar al otro y el segundo al primero. ¿Por qué lo hicieron cuando
ambos eran inocentes del crimen?
Las explicaciones que dieron al aparecer el pastor con vida tantos años
después seguían siendo de todo punto indescifrables. Por desconfianza, por
recelo hacia el otro, ambos eran condenados, deducía un periodista. En otras
palabras, según declaraban al ser entrevistados: Creía cada uno que el otro le
estaba culpando y por eso admitía la culpa en el otro, no así en sí mismo. ¿Una
doble culpabilidad por desconfianza mutua? De hecho, en un careo organizado
por el juez instructor, León Sánchez se tiró hacia Gregorio Valero y lo hubiera
matado de no separarlos.
Entonces, siendo ambos inocentes, afirmando como decían después la
culpabilidad del otro y no la suya propia ¿por qué construyeron al unísono
todo un desarrollo del crimen?
En efecto, según la declaración que fue entresacando el juez, Gregorio
Valero, habitante habitual del Palomar de la Virgen de la Vega, estaba sentado
junto al hogar cuando llegó Grimaldos. Éste, desconfiado tal vez, se sentó
junto al umbral de la puerta en el interior, quizá a la espera de León Sánchez,
para despedirse de él después de vender sus ovejas e ir camino del balneario
de Celadilla.
Cuando entró, León iba con un garrote en las manos que descargó de
forma contundente sobre la espalda del pastor, momento aprovechado por
Gregorio para abalanzarse también sobre él, cuchillo en mano, y terminar con
su vida.
A continuación esperaron a la noche limpiando todo rastro de sangre.
Fue entonces cuando envolvieron el cadáver y lo llevaron al cementerio.
“Yo salté la tapia –continúa diciendo Valero- y desde arriba eché mi
faja. Él, desde fuera, empujaba el cuerpo del muerto. Cuando éste
hubo llegado a la parte alta de la tapia, saltó León. Bajamos el
cadáver entre los dos y procedimos a enterrarle” (El Imparcial,
9.3.1926, p. 3).
En ese punto el juez Isasa requirió la presencia del médico forense Juan
Jáuregui, que mucho después relataría pormenorizadamente lo sucedido. Fue
un día en que llovía abundantemente cuando marcharon al cementerio el juez
y su equipo, el sargento del puesto Juan Taboada y el guardia Telesforo
Ortega, junto al médico y los dos acusados. El que llevaba la voz cantante era
Valero que, cuando estuvieron en el camposanto, no dudó en señalar un punto
de entierro: “Fue aquí”. De manera que los encargados de aquel lugar
empezaron a cavar hasta llegar a unos huesos.
Al observar el poco cuidado con que empleaban las palas, el mismo
Jáuregui bajó al hoyo y fue descubriendo los restos de un cadáver. Allí mismo
los examinó y, a pesar de los muchos inconvenientes sufridos con aquella
lluvia y la falta del equipo adecuado, pudo concluir que correspondían a una
mujer de unos treinta años y que llevaba enterrada de dieciocho a veinte años.
Valero se declaró confundido y señaló otros puntos del cementerio,
donde se procedió a excavar hasta que el juez llegó a la conclusión de que
estaba siendo objeto de un engaño. Entonces Valero confesó que habían
inventado esa historia para “despistar a la justicia por si con ello atenuaba su
responsabilidad”.
“Fue entonces cuando León y yo –dice- pensamos que la mejor
manera de ocultar el delito era hacer desaparecer al muerto. Lo
escondimos en un cañaveral y allí lo tuvimos tres días. Al cabo yo
propuse la solución: echarlo a los cerdos.
Lo descuartizamos, faena en la que estábamos prácticos, por haber
sacrificado muchos cerdos, y lo llevamos a la zahúrda. Solo un cerdo
quiso comer de aquella carne, y para eso únicamente un pie.
Como por allí pasaba bastante gente, era comprometido dejar más
días los restos del cadáver. Entonces decidimos quemarlo” (Idem).
A partir de ese momento, sigue relatando que robaron leña de una finca
y organizaron una hoguera donde echaron, para disimular, carne de cerdo. Eso
terminó con las partes blandas del cadáver dejando los huesos, pero muy
quebradizos. A continuación, seguía afirmando, machacaron esos huesos
mediante una piedra hasta pulverizarlos y echarlos al río próximo.
Naturalmente, eso justificaba que no hubiera restos del cuerpo. Pese a
las observaciones hechas por el médico forense, en el sentido de que una
simple hoguera no permitiría pulverizar los huesos de esa manera, el juez Isasa
consideró que era una confesión completa y coherente que explicaba todo lo
sucedido. A ello se unían las manifestaciones de la propia mujer de Valero,
también presa en el calabozo de Belmonte, al admitir que su marido le había
confesado entonces el crimen realizado por él y León.
La aparición, dieciséis años más tarde, del asesinado, desbarataba todo
lo confesado en aquel entonces. Preguntados, insistían en la afirmación de que
culparon al otro al pensar que él estaba acusando a su vez. Pero eso no podía
justificar que ambos se hubieran puesto de acuerdo para hacer una confesión
conjunta posteriormente.
Todos los periódicos nacionales manifestaban su completa extrañeza
ante los hechos, apuntándose hacia algo más:
“Aquí se plantea el conflicto. Estas declaraciones pueden haberse
engendrado de dos maneras distintas. Una de ellas consiste en la
inculpación mutua de los acusados, que intentaban librarse así de las
molestias materiales de la prisión preventiva, y que al final es una
confesión, para librarse ya de la tortura moral de los interrogatorios,
careos, etc. Y la segunda consiste en que esa declaración haya sido
arrancada, acaso con violencia, por el instructor del proceso” (Gaceta
Jurídica de Guerra y Marina, 1.3.1926, p. 7).
Se hablaba repetidamente de la incultura de los entonces detenidos, de
una mentalidad cerrada, desconfiada. Pero los periodistas que les entrevistaban
empezaban a darse cuenta de que no era así. En ese sentido, las crónicas de un
joven Ramón J. Sender como redactor para el diario “El Sol”, además de
mostrar un alto contenido literario, presentaban a unos hombres normales,
apegados a su tierra, de pocas palabras al modo castellano pero nada tontos,
particularmente León Sánchez.
Aquel era el tiempo en que el dictador Primo de Rivera llevaba tres años
en el poder, pero aún no había llegado el momento de ocultar los efectos de
ese poder. Aún podía ser considerado el salvador de una situación política
difícil, el vencedor en una dura batalla en Marruecos, la mano derecha del
monarca. Mientras su Unión Patriótica iba ganando posiciones en toda España,
él defendía la claridad y la justicia. Quizá fuera por ello o, como también se ha
insinuado, para arrinconar a unos jueces cuyo estamento se oponía a algunas
de sus decisiones, que favoreció la transparencia en la investigación posterior.
Sólo así se explica el informe dado por el Tribunal Supremo meses
después, donde se añadían dos palabras demoledoras:
“Resultan… fundamentos bastantes para estimar que la confesión de
los reos Valero y Sánchez, base esencial de su condena, fue
arrancada en el sumario mediante violencias inusitadas, por lo cual
procede ordenar…” (La Voz, 21.3.1926, p. 4).
Que esta resolución del alto tribunal admita oficialmente el empleo de
“violencias inusitadas” es particularmente significativo. Esta constatación era
indudablemente efecto de la investigación llevada a cabo con la mayor
rigurosidad por parte de un miembro del mismo tribunal desplazado a
Belmonte tras la aparición de Grimaldos y el revuelo que se alzó en la prensa
respecto a tan clamoroso error judicial. Aún se recordaba el caso de los reos de
Masarete, ocurrido pocos años antes de este supuesto crimen de Tresjuncos, en
que un médico forense había llegado finalmente a la conclusión de la muerte
por suicidio de un hombre cuando sus supuestos asesinos habían sido
condenados a la pena capital.
De manera que todo quedaba suficientemente explicado, no sólo las
confesiones de ambos sino también la de la mujer de Valero, presa también en
aquellos días, junto al padre del mismo, de salud delicada y al que soltaron por
no estar seguros de que resistiese un “interrogatorio” del tipo de los que hacían
el sargento Taboada y el guardia Ortega.
Como se supo por una indiscreción periodística, el primero había llegado
a afirmar que: “Si éste no ha sido el muerto, algún otro habría”. Con el tiempo,
León comentaría que Telesforo Ortega le había clavado estaquillas debajo de
las uñas, así como le había atado los testículos con un bramante haciéndolo
caminar a tirones por la habitación. Del mismo modo, Taboada no se quedaría
atrás con Valero, arrancándole el bigote pelo a pelo, así como dándoles a
comer bacalao sin desalar para luego negarles el agua.
El alto tribunal era consciente, como en los pueblos se sabía
sobradamente, de que los interrogatorios, particularmente en el mundo rural,
estaban plagados de bofetadas y violencias físicas. De todos modos, lo
sucedido en Belmonte pasaría ese rango para justificar las inesperadas
palabras oficiales (“violencias inusitadas”) admitiendo que la presión sobre los
presos había sobrepasado cualquier límite admisible en la época.
Juicio y condena
El juicio por estos hechos se celebró en Belmonte bajo una presión
popular considerable. Enrique Álvarez Neira era entonces letrado en la
localidad y se vio casi en la obligación de defender a León Sánchez porque el
abogado titular se echó atrás en el último momento y él se ofreció a cumplir
esa entonces ingrata tarea.
Pidió un aplazamiento para poder estudiar el sumario pero el juez,
proclive a ello, tuvo que denegárselo debido a que a las puertas de la
Audiencia había una multitud reclamando la celebración del juicio.
“Recuerda el Sr. Álvarez Neira que el público se aglomeró en las
inmediaciones de la Audiencia y pidió a voces un castigo ejemplar
para los procesados. ¡Al patíbulo, al patíbulo! decían… La
Magistratura procedió entonces influenciada por la creencia, que era
general en los pueblos de la comarca, de que Valero y Sánchez eran
los asesinos del pastor Grimaldos, a pesar de que en el sumario no
había sino indicios que no llegaban, ni remotamente, a constituir una
abrumadora prueba” (El Heraldo de Madrid, 20.3.1926, p. 4).
El día anterior a la celebración del juicio visitó a su defendido en los
calabozos, declarando éste su completa inocencia de los hechos, lo mismo que
sucedía con Gregorio Valero. Sin embargo, durante el juicio tuvo un efecto
decisivo la confesión de ambos, la búsqueda del cadáver hasta manifestar el
engaño con el que habían querido sortear su responsabilidad ante la justicia.
El mismo abogado defensor leyó algunos párrafos sobre una obra
legislativa en torno al error jurídico, previendo que esto es lo que podía
suceder con el caso que allí se trataba. El fiscal Sánchez Vera, a la vista de su
alegato y la falta de pruebas contundentes, modificó sus conclusiones
calificando el hecho juzgado como homicidio con agravantes. De esa manera,
eludía la condena a muerte para transformarla en una pena de prisión.
“La modificación de conclusiones hecha por el fiscal produjo en el
público un pésimo efecto y hubo nuevas voces y protestas.
Si la Audiencia hubiera absuelto a León y a Valero –ha agregado-, el
gentío hubiera asaltado la Audiencia. Bajo esta presión fue fallada la
causa” (Idem).
La situación debió ser muy tensa y lamentable. León Sánchez no cesó de
llorar durante todo el juicio y también cuando se anunció la condena a
dieciocho años de cárcel para cada uno, al tiempo que hacía protestas de
inocencia.
La decisión de culpabilidad fue de un jurado popular, otro hecho que fue
criticado a posteriori por ser una institución discutida por los conservadores
frente a los liberales, más proclives a su empleo. Indudablemente, la presión
de los que pedían el patíbulo para los acusados debió intimidar, sino
convencer, a los miembros de este jurado.
Manuel Rodríguez Vera, secretario del juzgado de Belmonte que, a las
órdenes del señor Isasa, instruyó el sumario, fue a declarar posteriormente con
la reticencia de saberse culpado en parte por el error cometido. En todo caso,
“Aludió a un estado de pasión en el pueblo, que creyó que el
sobreseimiento acordado por el primer juez era debido a presiones
políticas, y que hizo de tal asunto una cuestión electoral.
El Secretario del Juzgado de Belmonte debió de ir determinando en
su declaración cómo se instruyeron, a partir de aquellos momentos
de recelo, de odios, las sucesivas diligencias, hasta ofrecer a las
gentes los nombres de los supuestos culpables” (La Voz, 23.3.1926,
p. 8).
Quizá ni los mismos habitantes de estos pueblos podían saber ya cuál era
el origen de esos odios y rencillas entre ellos. Muchas veces, la rivalidad
política entre dos candidaturas contrarias con apoyos en pueblos diferentes
coadyuva a la aparición de enfrentamientos populares, bien vistos por esos
mismos políticos que pretenden el poder. Tal vez sea un proceso dialéctico por
el cual odios antiguos fomentan apoyos diferentes entre candidaturas distintas,
que a su vez alimentan los enfrentamientos.
El caso es que en varios periódicos, cuando se estaba en plena revisión
de los hechos juzgados, se proclamaba que este error jurídico no era cuestión
de derechas e izquierdas. La disputa entre liberales y conservadores, con unas
emergentes fuerzas de izquierda de fondo, podía teñir la disputa entre los
pueblos de Tresjuncos y Osa de la Vega, apenas separados entre sí por ocho
kilómetros, con negocios probablemente conjuntos en algún caso, con vecinos
que se conocían sobradamente e incluso podían tener familiares en ambos
lugares.
Alguno de los culpados por aquellos hechos, sobre todo en su fase
sumarial, decía con resentimiento que ahora les culpaban los mismos que
tantos años atrás habían reclamado con insistencia y una presión insoportable
sobre el tribunal la condena a muerte de los acusados. Por eso, entre las
ambiciones de un juez joven que deseaba labrarse una reputación de cara a
logros más elevados con los que emular a su padre, la actuación de unos
guardias civiles inmisericordes que no dudaban en emplear la tortura más
cruel para obtener los resultados deseados, unos caciques que deseaban mano
dura con el pueblo, unos vecinos de Tresjuncos que querían poner en su sitio a
los odiados habitantes de Osa de la Vega, la conclusión es la que daba un
experto jurídico por entonces: “Fue un crimen de todos”.
León Sánchez fue recluido en el penal de Cartagena mientras Gregorio
Valero lo era en el de San Miguel de los Reyes (Valencia). Ingresaron el 21 de
noviembre de 1918, ocho años después del supuesto crimen. Afectados por
una amnistía que supuso la reducción de su condena en una cuarta parte,
fueron puestos en libertad, gracias a su buen comportamiento, antes de ello, el
18 de febrero de 1924. Habían pasado cinco años y medio en prisión.
La confesión de ambos, inicialmente, sólo encontraba explicación en la
desconfianza mutua:
“Separados los dos hombres y llevados a los respectivos penales,
después de haber sostenido en el juicio que habían cometido el
crimen por seguir creyendo que uno y el otro eran el autor del
asesinato, observaron en el presidio una vida de apartamiento y de
mutismo absoluto. ‘Yo soy inocente –se decían- pero el otro no lo
es’. Y de esta forma, creyéndose ellos mismos que el crimen existía
realmente, dejaron pasar estos años que han estado en presidio.
Los condenó el mutuo recelo, la desconfianza que uno y otro se
tenían, y ambos fueron víctimas del analfabetismo y de la
anormalidad del pastor Grimaldos” (El Heraldo de Madrid, 8.3.1926,
p. 4).
Sin embargo, la extrañeza de los diarios más liberales (como el
Imparcial) fue dando paso a otras sospechas sobre lo sucedido. Es cierto que
ambos se agredieron durante un careo, pero la situación en que se encontraban
debía ser desesperada y, puestos por el juez ante la evidencia de que cada uno
acusaba al otro, tuvieron el impulso de agredir a su compañero por las torturas
que estaban padeciendo.
Aquel día de febrero en que fueron liberados, Gregorio Valero viajó
hasta Socuéllamos, donde debía coger un autobús de línea que lo llevaría hasta
Belmonte. Para ello, acudió a casa del contratista de la línea para obtener el
billete. Al llegar estaba la puerta cerrada, por lo que dio varios golpes con la
aldaba. Finalmente le abrió la puerta el propio León Sánchez, que estaba
haciendo la misma gestión que él. Cuando terminaron de comprar el billete
fueron hasta una taberna cercana a beber un vaso de vino.
“Bebimos en silencio, mirándonos a la cara. Yo estaba ya convencido
de que Valero era tan inocente como yo. Ta vez debiéramos haber
hablado; pero nos repugnaba tanto el pasado que no quisimos
resucitar la cuestión.
Todo se ha pasado ya –le dije-. Aquí, antes de llegar al pueblo,
quiero decirte que no te odio, que si estás necesitado y yo tengo un
duro será para ti. Nos ha juntado la desgracia. Pero cuando vayamos
llegando al pueblo, tú por un lado y yo por otro. Como si no nos
conociéramos” (El Heraldo de Madrid, 12.3.1926, p. 2).
Efectivamente, juntos llegaron a Belmonte. Desde allí, León partió hacia
Villaescusa de Haro, donde su mujer explotaba un horno de pan, mientras
Gregorio marchaba a Osa de la Vega.
Gregorio intentó retomar su antiguo empleo en la finca de La Veguilla,
pero no fue aceptado por sus antecedentes. Tal como le pasaba a León, estuvo
marcado como asesino por los vecinos entre los que vivía. La mujer de este
último incluso le decía en la intimidad, según manifestó a Ramón Sender:
“Dímelo, León. Yo comprendo que un hombre mate a otro. Pero
¿qué resentimientos pudo haber entre vosotros? Aunque para mí
siempre has de tener razón, porque te conozco y no eres un malvado,
no estaré tranquila hasta saber qué motivos tuviste para aquello.
Y Valero, al lado de su madre… oyó también palabras parecidas:
Hijo, voy para la ‘fuesa’ y no querría acabar de marcharme sin saber
si has matado o no.
Y el hijo protestaba indignado, vencido por la falta de pruebas,
abrumado por la acusación patente de la ley y por el estigma del
presidio” (El Sol, 8.3.1926, p. 8).
Fue en esa situación, vistos por todos como asesinos, malviviendo uno
en el horno de pan, otro haciendo trabajos de jornalero temporal, cuando
supieron que Grimaldos seguía vivo y con él la oportunidad de reivindicar su
inocencia.
¿Qué supo Grimaldos?
Mientras sucedían todos estos hechos, la detención, los interrogatorios,
el juicio y la condena subsiguiente ¿qué hacía José María Grimaldos?
El juez Isasa Echenique fue a declarar finalmente el 23 de marzo ante el
Tribunal Supremo. Siendo ya muy contestada y criticada su instrucción se
defendió aduciendo, en primer lugar, que encontró un ambiente enrarecido y
que la conciencia pública los acusaba. En todo caso, él no consideraba haber
omitido ninguna diligencia al hacer la instrucción. Sobre el punto clave del
asunto, manifestó que encarceló a los dos acusados después de que hubiese
tenido lugar la confesión, “creo que de forma espontánea” añadió, haciendo
constar las múltiples contradicciones en que incurrían los procesados.
Sin embargo, uno de los que declararon ante la comisión del Supremo
que fue enviada a Belmonte fue Toribio Heras, por entonces juez de El
Pedernoso. Manifestó que había recibido en 1910 una orden del entonces juez
de Belmonte para que hiciera la diligencia de comprobar si José María
Grimaldos había estado, como manifestaba Valero, en los baños de Celadilla a
partir del día en que se le perdía el rastro.
Ahora, Toribio aclaraba que se había trasladado hasta dichos baños y
hablado con Petra Algaba, dueña del establecimiento, y Bienvenido García,
encargado del mismo. Ambos le comunicaron que un pastor llamado José
María del que ignoraban su apellido había estado, efectivamente, en los baños
desde el día de la desaparición de Grimaldos, el 21 hasta que se fue el 23 de
agosto. Dijo entonces que marchaba a pedir trabajo a una finca de José María
Perona.
Informó de estas respuestas al juez de Belmonte que llamó a declarar allí
a los dos, sin que se supiera más de una actuación que, como sabemos, se
terminó poco después sin acusación alguna.
Sin embargo, tres años después el juez Isasa, que manifestaba haber
hecho todas las diligencias debidas, no repitió ésta. De hecho, la anciana
madre de León se había dirigido por su cuenta a los baños de Celadilla para
obtener las mismas respuestas que el otro juez varios años antes. Personada en
Belmonte pidió ver a Isasa para comunicarle el resultado de su gestión, pero
no se le permitió. Tampoco dejaron que hiciera una declaración porque, tal
como se le dijo: “Se habían terminado las declaraciones”.
Desde que se localizó nuevamente a Grimaldos viviendo en Mira, surgió
un fuerte rumor en estos pueblos de que el pastor, e incluso su familia, habían
conocido hacía años lo sucedido. Se le interrogó al volver a Tresjuncos sobre
el particular, pero él se limitó a negar tajantemente cualquier conocimiento del
juicio y la condena de sus antiguos compañeros, no sin incurrir en
contradicciones flagrantes.
“Grimaldos correteó buen tiempo en busca de trabajo por los pueblos
cercanos a Osa de la Vega. En esa peregrinación frecuentó ventas,
posadas, tierras de labor, ferias, sitios en fin donde se reunía mucha
gente trashumante y charlatana. El ‘suceso’ produjo gran sensación
en todas partes y singularmente en los pueblecillos más relacionados
con Osa de la Vega. Se sacaron coplas alusivas, se habló del crimen y
de la detención de los autores con la prodigalidad con que en esos
pueblos se habla de un acontecimiento no frecuente… Y Grimaldos
nunca supo nada, nunca oyó a nadie hablar de su muerte, nunca vio
al ‘explicador’ que paseaba por aquellos contornos las escenas del
asesinato pintadas en un gran cartelón” (El Imparcial, 9.3.1926, p. 3).
Después de la sospecha de considerar improbable que no lo supiera, es
cuando el reportero anota una de las más serias contradicciones del personaje:
“Es más: el pastor Grimaldos ha dicho que tres o cuatro veces estuvo
para ir a su pueblo. Una de ellas suspendió el viaje porque se enteró
de que había fallecido su madre [en 1918]. Se enteró porque se lo
dijeron. Y eso se lo dijo alguien que lo conocía. A pesar de todo,
Grimaldos seguía muerto para todos, incluso para ese alguien que le
conocía y le dijo que había muerto su madre” (Idem).
Quién era ese alguien parece bastante fácil de adivinar teniendo en
cuenta testimonios posteriores. Su hermana María, habitando en Tresjuncos,
tuvo que reconocer que en 1920, cuando los procesados en el juicio llevaban
solo dos años de condena, recibió una carta que decía: “Mira. Quiero que
saques una partida de nacimiento. Tengo dos hijos ¿y tú cuántos tienes?”.
Quizá fue una sorpresa o tal vez no.
Fue al cura con la carta (el que tan poca prisa se dio para aclarar la que
le enviaba su compañero el párroco de Mira) y éste le dijo que no le diera
importancia porque era un anónimo y “a los anónimos no hay que hacerles
caso”. Todo ello porque la carta no venía firmada, a fin de cuentas Grimaldos
no sabía escribir y alguien (tal vez la mujer con quien vivía) se la había
escrito.
Teniendo en cuenta que en ese año el pastor, que vivía sin casarse con
Cristina Ferrer, tenía dos hijos (un niño que moriría más tarde y María, recién
nacida por entonces) a los que habría de añadirse Alejandra en 1924, los datos
concuerdan para afirmar que Grimaldos estaba pensando en casarse con su
pareja y tenía los hijos que decía tener. A pesar de la evidencia, a su vuelta al
mundo de los vivos el pastor afirmaba una y otra vez que él no había escrito
tal carta.
Pero es que, con ocasión de enterarse de la muerte de su madre en 1918,
visitó a su hermana Paz en el pueblo de Hontanaya. Estuvo con ella, tal vez
dando explicaciones sobre su vida y enterándose de todo lo que había pasado,
no sólo con su madre, que había fallecido con 76 años de debilidad senil, sino
también en el caso de su supuesto asesinato. Esta visita la negaron de nuevo
no sólo en 1926 sino cuando se produjo. Tal fue el empeño en negar lo
evidente que Paz, alarmada por si alguien le había visto visitarla, manifestó a
unas vecinas que su hermano se le había aparecido como un fantasma. La nota
cómica de toda esta sarta de mentiras la dio uno de los hijos de Paz, sobrino
del pastor, que le había visto comer unas habas con buen apetito en la mesa de
su madre. Al parecer comentó a las mismas vecinas, de forma inocente: “¿Pero
también comen las ánimas?”.
Parece pues evidente, que la familia no debía saber todas estas
circunstancias cuando llevaron su denuncia al nuevo juez de Belmonte. Sin
embargo, sí supieron que José María vivía hacia 1918, cuando hubiesen tenido
tiempo, si lo diesen a conocer o después el cura párroco hubiera puesto el
empeño necesario, de evitar casi todos los años de cárcel a León Sánchez y
Gregorio Valero.
¿Por qué no lo hicieron? Pensarían, al igual que Grimaldos, que alguna
responsabilidad les cabría en todo el desaguisado, en el juicio y la condena de
los presuntos culpables. Había sido la familia quien había denunciado la
desaparición, fue Grimaldos el que desapareció y de resultas de todo ello hubo
unas consecuencias penales sobre los dos encausados. Si manifestaban a
destiempo la verdad del asunto podía ser, a su juicio, que el que terminara en
la cárcel fuera él y alguno de su familia. Así que era mejor callar y luego
negarlo todo, aunque se incurriese en contradicciones.
Resulta llamativo en este error judicial tan clamoroso que sus
protagonistas acepten siempre lo inevitable de que exista un poder superior
capaz de juzgar injustamente, de torturar para obtener una confesión forzada.
En cambio, León y Gregorio piensan que todo lo que están sufriendo se debe a
lo que dice el otro, que acusa sin justificación. Del mismo modo, Grimaldos
no se indigna ante un proceso equivocado, ante unos órganos judiciales tan
injustos, sino que piensa que al final las consecuencias serán para él y su
familia. Así que opta por callar y dejar que las cosas se olviden. Quizá
confiado en ello y que será solo un asunto entre curas, solicita al de Mira que
inicie los trámites necesarios para regularizar su vida marital con su pareja, sin
pensar que todo finalmente saldrá a la luz.
La vuelta de Grimaldos
Desde el primer día de marzo el Tribunal Supremo, a instancias del
ministro de Gracia y Justicia Galo Ponte y Escartín, constituyó una comisión
que revisase el proceso efectuado en 1913 y dirimiese las responsabilidades a
que hubiere lugar. Para comprobar el caso sobre el terreno envió a Belmonte a
uno de sus magistrados más jóvenes, Manuel Moreno, junto al magistrado
inspector Domingo Cortón.
Cuando llegaron a su destino pudieron comprobar con satisfacción que
el entonces juez municipal de la localidad, Teófilo Escribano, llevaba muy
adelantadas las gestiones para la identificación de Grimaldos. El tema no
terminaba de estar claro porque se sabía que el pastor tenía un hermano muy
parecido físicamente y por ello los rumores crecían en el sentido de que seguía
siendo cierto su asesinato, pero el hermano había suplantado su personalidad
por motivos tan incomprensibles como el “barrunto” que, según decía el
interesado, le había dado para abandonarlo todo en 1910.
En los dos pueblos más interesados (Tresjuncos, donde permanecía el
supuesto José María, y Osa de la Vega, donde estaba Gregorio Valero), así
como en Villaescusa de Haro, donde se encontraba León Sánchez, corrían los
rumores de un lado a otro: era su hermano y, si no era así, el aparecido era uno
de un lazareto que se le parecía. Nadie terminaba por aceptar lo contrario de lo
que habían creído durante largos años.
En vista de lo difícil que resultaba que la vecindad tomara conciencia de
lo sucedido, un joven de veinticinco años por entonces, redactor de “El Sol”,
llamado Ramón Sender, cogió en su coche a José María Grimaldos y lo paseó
por los dos pueblos implicados. Los descendientes de los acusados de aquel
supuesto crimen han defendido que el pastor les pidió perdón de rodillas. Es
posible que fuera así, pero no en su primer encuentro, delante de la prensa. La
calidad literaria de la narración de Sender es tal que resulta inexcusable
transcribir en este libro parte de la crónica efectuada el ocho de marzo, cuando
lleva a Grimaldos hasta el pueblo donde reside León Sánchez, al objeto de que
se encuentren por primera vez.
“Hasta Villaescusa hay, quizá, 40 kilómetros, que recorremos en una hora. La
casa de León está en las afueras. Una puerta minúscula, alineada con otras
muchas, en un largo y uniforme muro gris.
- ¿Y León? –preguntamos después de los saludos de ritual.
- Ha salido con el macho, pero debe estar ahí cerca. ¡Antonio!
Un chiquillo va a avisarle. Parece que tarda y optamos por recorrer el pueblo,
llevando a Grimaldos entre nosotros dos –don Pedro Martínez corresponsal de
‘El Sol’ en Tarancón y yo-. El grupo de curiosos que se había formado a
nuestra llegada quedó sorprendido cuando Grimaldos se encaró con los más
próximos y dijo espontáneamente:
- Aquí tenéis al muerto, al que León asesinó y echó a los cerdos. ¿Os
convencéis de su inocencia?
Después nos dirigimos hacia la plaza. La mecha había quedado prendida, y
circulaba la sorprendente nueva por los corrillos de los portales. Cuando
llegamos al Casino ya tenían allí conocimiento de nuestra llegada, y los
curiosos se aglomeraban en torno del reaparecido con expresión de estupor, de
curiosidad, de sana satisfacción. Se comentaba por las calles, en grupos
animados, el suceso.
Había exclamaciones de regocijo y de sorpresa. Alguna mujer lloraba,
mascullando su conmiseración por la familia de León Sánchez, por las
desventuras de éste. Más de una anciana se nos acercó y habló con Grimaldos,
cogiéndole de las solapas de la chaqueta, palpando sus manos para poner la fe
a buen recaudo del tacto, la vista y el oído, que no se le escapara la certeza
ante posibles dudas llegadas, quizá, nuevamente de Cuenca.
- ¿En qué pensabas, José María? ¡Dios mío, qué calvario les han hecho
pasar!
Otros le llamaban por uno de los dos apodos que el reaparecido tiene:
- ¡Infeliz ‘Cepa’! Caros han ‘costao’ tus baños de Celadilla.
- ¿Qué idea te fue a dar? ¡En mala hora lo pensaste!
Mientras tomábamos café en el Casino y las gentes saciaban su curiosidad
hablando a sus anchas con Grimaldos, completando nosotros las referencias
imprecisas del infeliz, que aturdido no acertaba a contestar a todos, el
vecindario se aglomeraba en la plaza, junto a la puerta del Casino. La esposa
de León, que estaba trabajando en su horno de pan, llegó a nosotros,
atropellándose en sus labios las palabras de gratitud.
- Falta hacía que alguno trajera aquí a este hombre. Aún no lo creían. De
Cuenca vino la noticia de que no era José María Grimaldos, sino un
hermano suyo, y cuando se supo que no los tenía dijeron que era uno
de la Inclusa que se parecía al muerto. Falta hacía, señores periodistas.
Dios se lo pagará.
La alegría del instante, que definitivamente consagraba la inocencia de León,
le hacía bromear, feliz, hablando a voces:
- Miradlo qué sano y qué satisfecho –decía dirigiéndose a Grimaldos-.
¿Tú eres el muerto? ¿Has ‘resucitao’? ¡Pobrecito, que me lo
descuartizaron y lo echaron a los cerdos! Mi marido no tiene corazón
¿verdad? Es una hiena. ¿Y Valero? ¿Has visto a Valero?
Contestaba José María afirmativamente. La esposa de León, ya entrada en
años, nerviosa y vivaz, añadió poniéndole una mano en el hombro y
sacudiéndole vivamente sin dejar su tonillo de satisfacción:
- Dios te dé tanta felicidad como amarguras nos has ‘dao’ tú a nosotros.
Salimos, sustrayéndonos a duras penas de la multitud. Repitiéronse las
muestras de asombro. Una moza le dijo al reaparecido:
- ¿Has visto la cruz que pusieron en el lugar donde te mataron?
Grimaldos iba confundido y turbado. La esposa de León lo mostraba a todo el
mundo anhelando la rehabilitación, tan deseada, de su marido. Recordaba la
gente el sufrimiento de León y Grimaldos repetía sin cesar:
- Yo también he sufrido mucho; yo también. Y no por mí, sino por
vosotros.
Nadie, en aquel momento de júbilo, se percataba de aquellas palabras…
Nosotros recogimos esa extraña afirmación:
- ¿Qué has sufrido por ellos en estos quince años?
Contestó afirmativamente y volvimos a preguntar:
- ¿Conocías, entonces, su suerte?
Detúvose de pronto y dijo:
- ¡Que no ande un paso más si yo sabía nada!
Poco después estábamos con León. Cuando lo vimos, Grimaldos comenzó a
balbucear:
- Yo no quería verlo, yo no puedo ponerme frente a él.
- ¿Cómo estuviste, entonces, ayer con Valero tan sereno?
- A Valero no lo conocía tan ‘sisquiera’.
León no habló de pesares ni de sufrimientos. Al decirle nosotros que se va a
revisar la causa para rehabilitarlos, dijo:
- Después de haber venido aquí Grimaldos y de verlo el pueblo, ya ¿para
qué?
José María, taciturno, apenas osaba alzar la vista ante León. Se daba el caso de
que éste lo tenía que consolar con palabras cariñosas llenas de ejemplar
hidalguía. Una viejecita intervino:
- Mírale a la cara, ‘Cepa’, que va bien ‘señalao’.
Y en la cara de León Sánchez, llena de bondad y de fortaleza viril, se
acentuaba más el tinte pálido y enfermo sobre los recios músculos. Se veía
mejor la gran cicatriz que le parte una ceja, el labio superior depilado a trechos
por un capricho inexplicable y las rayas blancas de viejas cicatrices en la
cabeza. Sin embargo, una ancha sonrisa de bondad iluminaba su rostro, lleno
de vivacidad e inteligencia, mientras pasaba un brazo sobre los hombros del
reaparecido y el vecindario prorrumpía en vítores” (El Sol, 9.3.1926, p. 8).
En esta espléndida narración se puede apreciar, con breves pinceladas, el
ambiente que recibió a Grimaldos, el asombro y la sorpresa, el creciente
reproche que se torna amargo en boca de la mujer de León y resignado en él
mismo, cuando comprueba la veracidad de lo que se cuenta. Con una breve
frase (“ya ¿para qué?”) se resume toda la amargura de una tortura inmerecida
que le ha dejado profundas secuelas bien visibles (como señala en detalle
Sender), así como una condena concluida. Aquello pertenece al pasado, viene
a decir, todo lo que tenía que perder ya está perdido. Una vez que el vecindario
sabe que dije la verdad, que no asesiné a nadie ¿para qué la rehabilitación
judicial? A mí ya no me pueden devolver los árboles que no planté, los surcos
que no sembré, todos esos años junto a mi familia, la fama que arrastré de
asesino.
A su lado, la figura de José María Grimaldos es la de un pobre hombre
(¿idiota? ¿filósofo? se pregunta en otro párrafo el periodista) superado por los
acontecimientos, incapaz de ver todas las consecuencias de aquella escapada,
de su inhibición, poblando de mentiras el presente para hacerse perdonar, al
tiempo que siente toda la culpa que puede padecer ante el hombre al que
quebró la vida primero por ignorancia, luego, al saberlo, por temor y cobardía.
“El ‘Cepa’, que es el protagonista, llena a todos de asombro con su
aparición; pero ‘el Cepa’ aún después de todas las garantías de la
identificación judicial de su persona es un hombre de mentalidad tan
escasa, es un hombre de aspecto tan marcadamente de idiota, de tan
tardo desarrollo mental, que deja en el ánimo la sensación de un
cretinismo en ciernes” (La Correspondencia militar, 13.3.1926, p. 6).
Este juicio subyace en numerosos comentarios sobre lo sucedido, quizá
no de forma tan cruda. Nadie se explica su comportamiento escapando y, sobre
todo, sabiendo de lo sucedido para esconderse en Mira con su pareja y sus
hijos. Aquellos pobladores de la Mancha no tenían una gran educación ni
medios de vida, pero sabían distinguir quién afrontaba como un hombre su
desgracia (León Sánchez) y quien se escondía cobardemente de las
consecuencias de sus actos (José María Grimaldos).
Pues bien, al poco tiempo, la identificación se confirmó legalmente. El
juez de Belmonte Teófilo Escribano consultó las fichas antropométricas del
pastor cuando de joven había prestado el servicio militar. Además, comprobó
en el Registro que Grimaldos había tenido, en efecto, dos hermanos. Uno
de ellos, Andrés, murió en 1882 con apenas dos meses pero el otro, Urbano, el
que se parecía a él, había fallecido con 34 años el 18 de mayo de 1918 (unos
meses antes que su madre Juana López) de una úlcera de estómago.
Todos los testimonios coincidían en identificarlo, de manera que el
trámite se resolvió con relativa celeridad. A partir de ese momento la
Comisión, tanto en Madrid como coordinadamente en Belmonte, fue llamando
a declarar a todos los implicados en aquel sumario malhadado realizado trece
años antes. El objetivo era claro y constituía el mandato ministerial por el que
se realizaba la investigación:
“Comprobar la existencia de José María Grimaldos, a quien se
supuso muerto violentamente en causa seguida por el Juzgado de
Belmonte, como asimismo la anormalidad o anormalidades que se
adviertan en el proceso expresado, la conducta, con relación al
mismo, de cuantos funcionarios y agentes intervinieron en él y los
motivos por los cuales los reos Gregorio Valero y León Sánchez, que
fueron condenados como responsables de la muerte de José María
Grimaldos, confesaron tanto en el sumario como en el juicio oral
haber ejecutado aquélla” (El Sol, 17.3.1926, p. 1).
Resolución del caso
Desde muy pronto, cuando solo había pasado una semana tras la noticia
de la aparición de Grimaldos, las fuerzas vivas de los dos pueblos implicados
se movilizaron. Era necesario restaurar los lazos rotos durante tantos años en
torno a este caso. El error judicial resultaba tan evidente que ni siquiera los
comentarios sobre las presiones políticas de unos o de otros podían empañar el
hecho de que se había cometido una injusticia flagrante respecto de los
acusados.
Por ello, se nombró a una comisión integrada por hombres influyentes
tanto de Tresjuncos como de Osa de la Vega para demandar del ministerio
cuatro puntos fundamentales: En primer lugar, que se hicieran todas las
gestiones pertinentes para la vindicación del honor de Gregorio Valero y León
Sánchez; segundo, que se nombrara un juez especial que investigase el caso;
tercero, que se diera garantías por parte del ministro de que un error así no
podría repetirse; y cuarto, que se dotase con cargo al Estado de una
indemnización para ambos condenados en base al daño infligido.
El ministro Galo Ponte se movió con rapidez. El caso adquiría unos ecos
de escándalo judicial muy dañinos para la imagen que Primo de Rivera quería
transmitir. Por el contrario, habiéndose llevado a cabo el error en otros
tiempos, el general quería dar un testimonio de limpieza y eficacia que, de
paso, pusiera al estamento judicial “en su sitio”.
Conforme a ello, el mismo día que se hacía pública la tabla
reivindicativa que la comisión de ambos pueblos trasladaría a la Corte,
marchaba para Belmonte el magistrado Manuel Moreno del Tribunal
Supremo.
Hubo cierta controversia respecto al primer punto: la rehabilitación a
todos los efectos de los condenados por aquel supuesto crimen. La Ley de
Enjuiciamiento en vigor entonces decía en su artículo 954 que se habría de
revisar el caso judicial sobre un crimen cuando se demostrase que la víctima
seguía con vida y “cuando esté sufriendo condena” algún individuo como
responsable de aquella muerte.
Por los rumores que, al respecto, corrían por Madrid, el día 11 de marzo
el ministro salió al paso con unas declaraciones propias, en el sentido de que
era cierto que la formulación de la ley era ésa y que en el caso de Grimaldos
los condenados no estaban cumpliendo condena, sino que ya la habían
cumplido. De todos modos, tal como exigía enérgicamente el día anterior, Juan
de la Cierva, decano de los abogados madrileños, no se podía interpretar la ley
tan al pie de la letra, sino de una forma flexible y amplia que englobara este
caso. Afirmó:
“Ignoro si lo estimarán así el fiscal del Tribunal Supremo y la Sala
Segunda, a la cual compete la revisión; pero si fuera preciso
propondré al Gobierno la modificación de los preceptos vigentes
para que no pueda negarse la revisión” (El Heraldo de Madrid,
11.3.1926, p. 4).
Allanado el camino en ese sentido, con un completo consenso sobre la
necesidad de revisar el caso, el Tribunal Supremo comenzó a trabajar
intensamente para aclarar lo sucedido en todas sus responsabilidades.
Al día siguiente de que el ministro hiciera esas declaraciones llegó la
comisión popular a Madrid, incluyendo en su viaje a un sorprendido León
Sánchez, al que maravillaba su visita a la capital. Era la primera vez que veía
un tranvía, que asistía a esa profusión de tráfico, comercios y bullicio de una
urbe como aquella. La que aún no sabía que iba a ser su ciudad durante cierto
tiempo, le sorprendía aumentando su prudencia a la hora de afrontar aquellas
novedades.
Un día después de su llegada fueron recibidos por el ministro de Gracia
y Justicia, al que entregaron la tabla de reivindicaciones. A esas alturas, la
mitad de lo solicitado ya estaba atendido.
“Los comisionados oyeron de labios del ministro la afirmación de
que su acto era completamente estéril, puesto que el Gobierno se
había adelantado a sus deseos y la acción de investigación y
depuración de los hechos estaba iniciada” (La Correspondencia
militar, 13.3.1926, p. 6).
Además hizo referencia a un compromiso de importancia respecto al
tercer punto:
“Añadió que el expediente tiene por objeto, no sólo comprobar la
existencia del individuo que se supuso asesinado, sino depurar la
conducta de cuantos intervinieron en el proceso, con cuyo proceder
el Gobierno, no sólo ha evidenciado su propósito revisionista, sino el
de sancionar las responsabilidades que pudieran derivarse del
expediente” (Idem).
La única discrepancia residía en la indemnización, ya que el ministro
defendía la necesidad de esperar a la decisión de los tribunales al respecto,
para ver si el Estado era responsable subsidiario del error cometido o no.
El día 23 de marzo declaraba en Madrid, como ya comentamos, el juez
instructor, Emilio Isasa Echenique. La situación debía caer como una bomba
en las aspiraciones de emular a su padre alcanzando quizás un puesto en el
Tribunal Supremo. Aquel sumario llevado a cabo dieciséis años antes no sólo
hundía su carrera legislativa, sino que podría incluso cubrirle de oprobio en su
profesión y llevarle a cumplir alguna condena o pagar una indemnización a los
entonces procesados.
Tal vez fuera por ello que, tras una declaración en la que defendía el
rigor de su actuación y su ignorancia de cómo habían sido obtenidas las
confesiones, se dirigió al presidente del Supremo y solicitó una entrevista con
el ministro, de la que no queda constancia que fuera concedida (y es muy
posible que no fuera así).
Cuando pocos días después el juez municipal de El Pedernoso revelara
al magistrado inspector en Belmonte las gestiones efectuadas anteriormente
para hacer constar la presencia de Grimaldos en los baños de Celadilla, así
como la actitud del señor Isasa en el nuevo sumario de no considerar esta
posibilidad, su defensa se vino abajo. Se comprobaba que no había actuado
con el rigor requerido e incluso había eludido ciertas comprobaciones que
podrían haber derribado el caso construido contra los dos acusados.
El día 26 de marzo se anunciaba que los abogados defensores de
Gregorio Valero y León Sánchez iban a presentar una querella contra el juez
Isasa Echenique. Cinco días después vino el mazazo definitivo: tras recibir los
resultados de la investigación efectuada por el Supremo, el ministro formulaba
una real orden por la que se instaba al fiscal general a interponer la revisión
contra la sentencia.
Entre otros extremos (revisión de la causa, nulidad del certificado de
defunción, etc.) se dictaminaba una instrucción muy precisa contra los autores
de aquellas “violencias inusitadas” que mencionaba en el preámbulo:
“Que en su día se ejerciten por el ministerio fiscal las acciones
procedentes contra quienes resulten responsables de las violencias
que produjeron las falsas confesiones sumariales de los reos
nombrados” (La Voz, 31.3.1926, p. 4).
Pero también el instructor del sumario, el señor Isasa, se llevaba su
parte, mencionada de un modo más general:
“Que por el ministerio fiscal se ejerciten también las acciones
procedentes para imponer las correcciones disciplinarias a que haya
lugar por las infracciones y descuidos en la sustanciación de la causa
que el magistrado instructor del expediente ordenado por Real orden
de 6 de marzo corriente señala en su informe y cualquier otra falta
análoga que se advierta en dicha causa” (Idem).
El juez Isasa había conseguido hablar con el presidente del Supremo
pero no con el ministro, que se había mostrado claro y expeditivo con respecto
a sus posibles responsabilidades. Conforme a estas relaciones, el más alto
tribunal de la nación, en resolución emitida cuatro meses después, aplazó la
decisión respecto a su actuación, dejando a un proceso posterior planteado por
los defensores, la resolución de la responsabilidad del juez. No así en el caso
de los guardias civiles implicados en las torturas:
“Considerando: Que instándose por el fiscal la deducción de los
testimonios necesarios para ejercitar las acciones que estime justas
contra quienes resulten responsables de los malos tratos de que se
dice fueron objeto León Sánchez y Gregorio Valero, es procedente
acordar lo prometido, sin que lo sea admitir la querella de antejuicio
contra el que, en la ocasión de autos, desempeñaba el Juzgado de
Belmonte, Sr. Isasa, toda vez que en el proceso que promueva el
ministerio público podrán intervenir con perfecto derecho las
representaciones legales de los reos” (Gaceta Jurídica de Guerra y
Marina, julio.1926, p. 122,123).
Las posibles indemnizaciones dependían de este proceso a llevar a cabo,
por cuanto la ley marcaba que el Estado era subsidiario “en el caso en que el
juez que dictare el fallo injusto haya incurrido en responsabilidad y no pueda
hacerse efectiva”. Señalaba el Supremo que, en este caso, había dudas sobre la
responsabilidad final del fallo, por cuanto éste había sido emitido por un
jurado popular.
De todos modos, no solo la carrera judicial del magistrado Isasa estaba
acabada, sino que se exponía a un largo proceso en el que, finalmente, podría
ser condenado a pagar una alta indemnización a los acusados.
El 22 de julio aparecía una escueta noticia fechada el día anterior en
Sevilla:
“Ha fallecido el magistrado de esta Audiencia D. Emilio Isasa
Echenique, juez que fue de Belmonte cuando se instruyó el sumario
por la supuesta muerte del pastor Grimaldos, asunto que tanto ha
apasionado a la opinión.
El Sr. Isasa sufría una gran depresión moral, y la muerte la ha
motivado una angina de pecho” (El Imparcial, 22.7.1926, p. 4).
Evidentemente, la “angina de pecho” era un conmiserativo eufemismo
que salvaguardaba la imagen pública de un ilustre magistrado hasta ese
momento, muerto por su propia mano.
El caso quedaba entonces circunscrito a los guardias civiles del puesto
de Belmonte, al secretario judicial en la instrucción de aquel sumario y a otros
implicados, como los médicos forenses. Encontramos la noticia en 1928 de
que se han dictado varios autos de procesamiento pero otros, cerrados
previamente, contra dichos médicos, se reabren para practicar nuevas
diligencias.
Con esto la resolución final se fue prolongando más allá de lo que la
situación y la paciencia de los antiguos condenados permitían. A falta de una
indemnización estatal, se habilitó para ellos unos puestos de guardas en el
Retiro madrileño, donde permanecieron algunos años cumpliendo su misión.
Con el paso de los años y la vejez, León Sánchez se retiró a vivir a
Villaescusa de Haro, donde tenía la casa familiar y donde moriría a los 83
años. Por su parte, Gregorio Valero murió en Madrid, donde ya se había
asentado, siendo enterrado en el cementerio de la Almudena.
José María Grimaldos, el muerto resucitado, se trasladó algo lejos de su
pueblo natal, a una localidad valenciana donde pasaría sus últimos años
vendiendo lotería y donde sería enterrado finalmente.
“Cien años después del suceso, los municipios todavía tienen muy
presente la rivalidad que les enfrentó durante largos años. En Osa de
la Vega, los nietos de Gregorio y León relatan que tras la
desaparición del Cepa, los vecinos de Tresjuncos iban al pueblo
vecino para atemorizar a sus habitantes con varas. Por el contrario,
los descendientes de José María Grimaldos explican que los
tresjunqueños bordeaban Osa de la Vega para evitar cruzar el
municipio de camino a Belmonte. Años más tarde, en la década de
los setenta, la película de Pilar Miró ayudó a las familias de Gregorio
y León a proclamar al mundo lo que sentían, a cerrar heridas y abrir
otras. En la actualidad, Daniel Sánchez Arenas y Francisco Guijarro
Valero expresan todavía su rabia contenida, pero aseguran que la
profunda herida que se abrió entre los pueblos ya ha cicatrizado” (El
Día, 21.8.2010, p. 22).
Del mismo modo que Valero y Sánchez se agredieron en los careos,
culpándose el uno al otro de las torturas recibidas; al igual que ambos debieron
sentir un profundo resentimiento hacia Grimaldos por desaparecer y ante la
sospecha de su inhibición, se puede tener la tentación de que las víctimas se
vuelvan una contra la otra vertiendo entre ellos odios antiguos y rencores
profundos. Pero los culpables de aquella situación siempre fueron otros:
estaban en el cuartel de la guardia civil de Belmonte y regían la instrucción de
aquel sumario que nunca debió llevar a procesamiento alguno.
También podría gustarte
- La Verdad Sobre Paracuellos - Contra Las Mentiras de Cesar VidalDocumento3 páginasLa Verdad Sobre Paracuellos - Contra Las Mentiras de Cesar VidalLobo BlancoAún no hay calificaciones
- Historia Gráfica Del Siglo XX, Vol.1Documento307 páginasHistoria Gráfica Del Siglo XX, Vol.1Jona Abraxas67% (3)
- Libro - José María Zavala - La Reina de OrosDocumento64 páginasLibro - José María Zavala - La Reina de OrosMacuae100% (1)
- VARIOS - Historla Grafica Del Siglo 20 V1 1900-1909Documento307 páginasVARIOS - Historla Grafica Del Siglo 20 V1 1900-1909Oriana Silva Alonso100% (1)
- Paracuellos, Como Fue. Ian GibsonDocumento3 páginasParacuellos, Como Fue. Ian GibsonJorge Rodríguez BustosAún no hay calificaciones
- Versos Prohibidos - Alfonso Ussia PDFDocumento619 páginasVersos Prohibidos - Alfonso Ussia PDFEmilianoLlanesAún no hay calificaciones
- Historia 4 GradoDocumento194 páginasHistoria 4 Gradorobo3033Aún no hay calificaciones
- Como Se Descubrio América para Quinto Grado de PrimariaDocumento6 páginasComo Se Descubrio América para Quinto Grado de PrimariaAgustin López100% (1)
- Las Torpezas de La Republica Española - Fredo Arías de La CanalDocumento68 páginasLas Torpezas de La Republica Española - Fredo Arías de La Canalzcpbisojos8503Aún no hay calificaciones
- El proceso de Macanaz: Historia de un empapelamientoDe EverandEl proceso de Macanaz: Historia de un empapelamientoAún no hay calificaciones
- Cuentos, Historias y Anécdotas - SalamancaBlogDocumento53 páginasCuentos, Historias y Anécdotas - SalamancaBlogDarcoTTAún no hay calificaciones
- Resumen Sociales 11° BachilleratoDocumento43 páginasResumen Sociales 11° BachilleratoFabian Bravo ArroyoAún no hay calificaciones
- Historia Grafica Del Siglo XX Volumen 1 1900 1909 Una Nueva EraDocumento307 páginasHistoria Grafica Del Siglo XX Volumen 1 1900 1909 Una Nueva EraMilton Palomeque100% (1)
- Cervantes - Fernando Díaz-PlajaDocumento157 páginasCervantes - Fernando Díaz-PlajaDavid MartinezAún no hay calificaciones
- Historia Grafica Del Siglo XX Volumen 1 1900 1909 Una Nueva EraDocumento307 páginasHistoria Grafica Del Siglo XX Volumen 1 1900 1909 Una Nueva Erajicvan49100% (1)
- La Sociedad Española en El Siglo de Oro Vol II Manuel Fernández Alvarez PDFDocumento499 páginasLa Sociedad Española en El Siglo de Oro Vol II Manuel Fernández Alvarez PDFNannyGarciaAún no hay calificaciones
- Expediente TecnicoDocumento483 páginasExpediente TecnicoJh Ht To100% (1)
- Conde de VillamedianaDocumento8 páginasConde de VillamedianaggeraldopelaezAún no hay calificaciones
- Examen Primera EtapaDocumento7 páginasExamen Primera EtapaAgustin LópezAún no hay calificaciones
- Diezcanseco - Grupo de GuayaquilDocumento18 páginasDiezcanseco - Grupo de GuayaquilBel de la PazAún no hay calificaciones
- Fernando García Izquierdo, La Calle de Las AngustiasDocumento203 páginasFernando García Izquierdo, La Calle de Las AngustiasLee GallyAún no hay calificaciones
- Eduardo de Guzman. La Tragedia de Casas ViejasDocumento85 páginasEduardo de Guzman. La Tragedia de Casas ViejasAnzelmo SeguiAún no hay calificaciones
- Pedro Antonio de Alarcón: Obras completas (nueva edición integral): precedido de la biografia del autorDe EverandPedro Antonio de Alarcón: Obras completas (nueva edición integral): precedido de la biografia del autorAún no hay calificaciones
- Madrid en La Novela HistóricaDocumento36 páginasMadrid en La Novela HistóricacasildeaAún no hay calificaciones
- Ejemplo de Ficha DescriptivaDocumento9 páginasEjemplo de Ficha DescriptivaAgustin López100% (1)
- Crímenes y Leyendas de MadridDocumento10 páginasCrímenes y Leyendas de MadridMiguel GutiérrezAún no hay calificaciones
- 008 Fuera de La LeyDocumento2 páginas008 Fuera de La LeyalfonsosalazarAún no hay calificaciones
- 01-Historia de Vista AlegreDocumento16 páginas01-Historia de Vista AlegreSergio PerezAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Visita Galdos WebDocumento15 páginasCuadernillo Visita Galdos WeblluisfriasAún no hay calificaciones
- AllarizDocumento25 páginasAllariznemiAún no hay calificaciones
- Paracuellos Como Fue Ian GibsonDocumento3 páginasParacuellos Como Fue Ian GibsonHilosdeTuiter HilosdeTuiterAún no hay calificaciones
- VI LAS ARRIBES Naturaleza y Leyendas (1914-1990)Documento217 páginasVI LAS ARRIBES Naturaleza y Leyendas (1914-1990)tourismaldeadavilaAún no hay calificaciones
- Historia Inédita de Las Arribes VI (1914-1990), Por Anastasia SánchezDocumento207 páginasHistoria Inédita de Las Arribes VI (1914-1990), Por Anastasia SáncheztourismaldeadavilaAún no hay calificaciones
- Ficha de LecturaDocumento6 páginasFicha de LecturaAnonymous VBjdKvH12Aún no hay calificaciones
- Romancero Selecto Del Cid (1884)Documento366 páginasRomancero Selecto Del Cid (1884)M RAún no hay calificaciones
- Franco en AlmeriaDocumento13 páginasFranco en Almeriayhouni25Aún no hay calificaciones
- Restauracion - Barrio de PozasDocumento33 páginasRestauracion - Barrio de PozasAlonso DuarteAún no hay calificaciones
- Guindalera ArchidonaDocumento67 páginasGuindalera ArchidonaEliAún no hay calificaciones
- Calle de LAS BEATAS Y Calle de ANTONIO GRILODocumento21 páginasCalle de LAS BEATAS Y Calle de ANTONIO GRILOJuan Sanguino ColladoAún no hay calificaciones
- Versos Prohibidos - Alfonso UssiaDocumento352 páginasVersos Prohibidos - Alfonso UssiaTambriz MasAún no hay calificaciones
- Biografia Gustavo MachadoDocumento118 páginasBiografia Gustavo MachadoYekytoAún no hay calificaciones
- Viaje A La Aldea Del Crimen - Ramon J. SenderDocumento148 páginasViaje A La Aldea Del Crimen - Ramon J. SenderAlejandro CruzAún no hay calificaciones
- CantoPico - Manuscrito 2Documento40 páginasCantoPico - Manuscrito 2nitroglicerinoAún no hay calificaciones
- De Purísima y OroDocumento5 páginasDe Purísima y OroJosé Ramón García GandíaAún no hay calificaciones
- Cohnen, F. (2011) - La España de Velázquez - Antena de TelecomunicaciónDocumento8 páginasCohnen, F. (2011) - La España de Velázquez - Antena de TelecomunicaciónAngel MaganAún no hay calificaciones
- Rebeliones RuralesDocumento6 páginasRebeliones RuralesAdrilu Rock0% (1)
- Don Quijote de La Mancha 01Documento9 páginasDon Quijote de La Mancha 01angélica100% (1)
- Frases Con HistoriaDocumento7 páginasFrases Con Historiaiesgoyahistoria100% (1)
- Dossier Almudena GrandesDocumento24 páginasDossier Almudena GrandesManuel Couceiro100% (1)
- 20.asesinatos Misteriosos CrimenesDocumento106 páginas20.asesinatos Misteriosos CrimenesDawer MeyerAún no hay calificaciones
- Josefa Joaquina Sanchez R-1Documento108 páginasJosefa Joaquina Sanchez R-1diazlibAún no hay calificaciones
- La Casa Del ReyDocumento92 páginasLa Casa Del ReyRaul Martinez SedanoAún no hay calificaciones
- Historia ValleDocumento10 páginasHistoria ValleELPOLLOERRANTEAún no hay calificaciones
- La Naturaleza Del Cantar de Mio CidDocumento4 páginasLa Naturaleza Del Cantar de Mio CidYgor Rafael LunaAún no hay calificaciones
- Cuentos de GuerraDocumento56 páginasCuentos de GuerraGil TollAún no hay calificaciones
- 5°. Cro Sem7 PDFDocumento21 páginas5°. Cro Sem7 PDFAgustin LópezAún no hay calificaciones
- Emily Langerdocx PDFDocumento48 páginasEmily Langerdocx PDFAgustin LópezAún no hay calificaciones
- Muerto Resucitadodocx PDFDocumento57 páginasMuerto Resucitadodocx PDFAgustin LópezAún no hay calificaciones
- MM Jomi 5° 12-23 Octubre PDFDocumento38 páginasMM Jomi 5° 12-23 Octubre PDFAgustin López100% (1)
- 4°? Fichas Periodo III César BenavidesDocumento50 páginas4°? Fichas Periodo III César BenavidesAgustin LópezAún no hay calificaciones
- CUADERNILLO 3raDocumento7 páginasCUADERNILLO 3raAgustin LópezAún no hay calificaciones
- Estrategia Global de Mejora ModificadaDocumento2 páginasEstrategia Global de Mejora ModificadaAgustin LópezAún no hay calificaciones
- La Entidad Donde Vivo BLOQUE TRESDocumento13 páginasLa Entidad Donde Vivo BLOQUE TRESEngel ApokalyptischenAún no hay calificaciones
- Acta de AcosoDocumento1 páginaActa de AcosoAgustin López100% (1)
- Planeacion 6o. B - I Semana 7Documento11 páginasPlaneacion 6o. B - I Semana 7Agustin LópezAún no hay calificaciones
- Cedula WordDocumento1 páginaCedula WordAgustin LópezAún no hay calificaciones
- Manejo Del Cultivo de AlgodónDocumento50 páginasManejo Del Cultivo de AlgodónAllison Paola100% (2)
- Práctica 5 MeristemasDocumento4 páginasPráctica 5 MeristemasLucero Vigo RiveraAún no hay calificaciones
- Boletin 379-2Documento227 páginasBoletin 379-2pedecorreaAún no hay calificaciones
- Jhoana Informe Practicas Listo PDFDocumento53 páginasJhoana Informe Practicas Listo PDFFranklinCiezaCaruajulca100% (2)
- Resumen Tesis Postgrado Fca 2016Documento92 páginasResumen Tesis Postgrado Fca 2016Ariel MontielAún no hay calificaciones
- Cuadro ComparativoDocumento2 páginasCuadro ComparativoSebastián García100% (1)
- MÓDULO IV Frutas y Hortalizas para ImprimirDocumento18 páginasMÓDULO IV Frutas y Hortalizas para ImprimirFrancisco JGAún no hay calificaciones
- Aceite de Pepita de UvasDocumento4 páginasAceite de Pepita de UvasAriadna OrtegaAún no hay calificaciones
- Universidad Evangelica BolivianaDocumento4 páginasUniversidad Evangelica BolivianaZarela RamirezAún no hay calificaciones
- Coeficnete de Uniformidad Merrian y Keller (1978)Documento6 páginasCoeficnete de Uniformidad Merrian y Keller (1978)Raul RodriguezAún no hay calificaciones
- O IAGR-2010-214 Cultivos EnergeticosDocumento7 páginasO IAGR-2010-214 Cultivos EnergeticosXavier Panxito Benja VidalAún no hay calificaciones
- Tipos de MaderaDocumento10 páginasTipos de MaderaNattaly ÑvAún no hay calificaciones
- Pasto Elefante TablaDocumento5 páginasPasto Elefante TablaAngelica CeballosAún no hay calificaciones
- ChinecasDocumento10 páginasChinecasMiguel Manrique RecobaAún no hay calificaciones
- Guía Didáctica-Sesión 1-Fundamentos de RiegoDocumento16 páginasGuía Didáctica-Sesión 1-Fundamentos de Riegopercy vega villasanteAún no hay calificaciones
- PROYECTO FINAL Metodo de Centro de GravedadDocumento22 páginasPROYECTO FINAL Metodo de Centro de Gravedadernesto perez hernandezAún no hay calificaciones
- Parque Natural de La Sierra de EspadánDocumento21 páginasParque Natural de La Sierra de EspadáncatneoAún no hay calificaciones
- Fichas Menu CateringDocumento5 páginasFichas Menu CateringAndrea GutiérrezAún no hay calificaciones
- PreguntasDocumento3 páginasPreguntasOsman andres Mejia diazAún no hay calificaciones
- CONAPODocumento43 páginasCONAPOFranklin J Urrutia VidarteAún no hay calificaciones
- Plagas Chile Dulce ReporteDocumento4 páginasPlagas Chile Dulce ReporteSergio CrAún no hay calificaciones
- Astronomía de Algunas Poblaciones Quechua-Aymara Del Loa Superior Norte de Chile Edmundo Magana pdf-1Documento16 páginasAstronomía de Algunas Poblaciones Quechua-Aymara Del Loa Superior Norte de Chile Edmundo Magana pdf-1Pepa García100% (1)
- Espacios Periurbanos Son El Resultado de Procesos SocioDocumento8 páginasEspacios Periurbanos Son El Resultado de Procesos SocioEduardo FrapicciniAún no hay calificaciones
- Especie PecuariaDocumento15 páginasEspecie Pecuariamaria del marAún no hay calificaciones
- Que Es El MonocultivoDocumento2 páginasQue Es El MonocultivoDiego Alexander Checa GodoyAún no hay calificaciones
- Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Paso 8 - POA Desarrollo de Caso de EstudioDocumento6 páginasGuía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Paso 8 - POA Desarrollo de Caso de EstudioMario BotinaAún no hay calificaciones
- Linea de EncebolladoDocumento2 páginasLinea de EncebolladoMilton100% (1)
- Cultivos IlicitosDocumento27 páginasCultivos IlicitostatianaAún no hay calificaciones