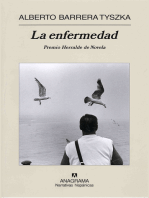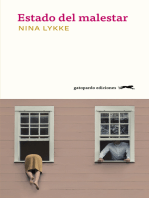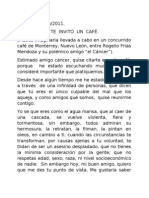Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Experiencia Personal en Un Hospital
Cargado por
Ana VelandiaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Experiencia Personal en Un Hospital
Cargado por
Ana VelandiaCopyright:
Formatos disponibles
Así como se puede pensar de algunos de los lugares más frívolos, ni la propia
muerte puede serlo tanto enfrentada a la desidia del lugar en donde todos
prefieren marcharse del mundo antes que descubrir qué es lo que carcome su
cuerpo. La sala que contenía llantos, gritos, jadeos, quejidos, rezos deplorables,
había sido el lugar en el que se atendía la vida agonizante para darle una
esperanza solo a los acompañantes de los moribundos, porque quienes padecían
del dolor de la incertidumbre estaban encerrados bien en sillas cuadriculadas y
rechinantes, bien en habitaciones atestadas, bien y por suerte en el consultorio
vacío del doctor de turno.
Unas veces se veían los rostros recuperar la esperanza con una pequeña
sonrisa cómplice que atestiguaba el humor raso de la pobreza ya manchada por
la tradición, sobretodo dándole lugar a la aceptación del tumor de la enfermedad
que se riega más en el cerebro que en el órgano afectado. Entendiendo que solo
hace falta un cuerpo sano para enfermarse, los pacientes sacaban provecho de
las horas que a fuerza, compartían con otros dolientes y entre quejidos y risas
se recetaban remedios naturales para cualquier tipo de padecimiento.
Los enfermeros tan pálidos como sus pacientes, golpeaban las puertas con los
codos para entrar y no infectar sus guantes de látex, abriéndose paso a la
urgencia número 67 de su turno a la noche; Jean Paul preocupado porque se
había acabado la penicilina en el piso 3 intenta calmar al hombre que se
retuerce sobre la última silla de ruedas disponible y con una voz suave le pide
que haga caso a su naturaleza y paciente espere una respuesta de un doctor
que cumplirá su turno en un par de minutos, mientras el papeleo de entrada está
listo para ordenar una nueva caja de penicilina para el piso de hospitalización
una vez la señorita de atención al cliente termine de redactar su permiso para
salir de la ciudad el día de mañana por el duelo de su padre.
La fila para los reclamos y quejas es inalcanzable a la vista del consultorio 5 en
donde se atiende pediatría, y a falta de niños, geriatría, pero las voces inundan
la sala de espera y Torrealba, el guardia de la entrada, cordialmente intenta
acallarlas con algunos de sus chistes viejos que han funcionado en el horario de
la mañana, pero que a las altas horas de la noche son inaudibles para los oídos
trasnochados de aquellos acompañantes que, ignorantes del sistema de atención
de pacientes de urgencias, esperan que el TACK les sea tomado de inmediato,
reclamando, cada uno de manera individual, una dolencia nunca antes sentida y
que pudiera agravarse en cuestión de minutos, llamando negligencia por parte
de la clínica el hecho de que no haya suficientes doctores una noche de
domingo.
El ventilador interno del dispensador de agua aclimata la sala de espera con un
sonido que se ahueca en el fondo del oído y que después de unos minutos pasa
imperceptible al oído del más sensible paciente o de la más irritada
acompañante, el frío que despiden los ventanales de aire acondicionado
permiten que se dé entre pacientes y acompañantes un momento de regocijo en
donde ambos abrazados duermen después de media hora de espera una débil
siesta pequeña sobre las incómodas y apiladas sillas de metal. Las teclas del
dispensador de mecato hacen un ruido diferente por cada valor, con lo cual se
reconoce, en la melodía, la urgencia de la fatiga como el costo de la misma. Los
niños, resfriados o infectados, ungidos en fiebre y muertos del dolor conversan
estridentemente con sus madres sobre su tarea incompleta para el día de
mañana y no dejan espacio de reflexión para los jóvenes, que sin cargador para
su celular, se preguntan qué harán si la vida se les va por entre los sifones de
un hospital de mala muerte.
Parece que los más viejos, acostumbrados a estas situaciones de emergencia,
entienden que lo mejor para sostener el dolor es fruncir la cara y los brazos
sobre el regazo y buscar bien adentro a un dios que los ampare en que caso de
que al doctor se le complique algún paciente y no pueda atender ahora. Saben, y
lo entienden por experiencia propia, que la vida no está ni siquiera en esas
manos desinfectadas que con golpecitos en la espalda intentan buscar la raíz de
todo problema, mirando con ojos para adentro, en esos grandes libros de
universidad, la cura más pronta a un dolor incesante.
Jean Paul no se deja ver los ojos aunque sea lo único que esté descubierto, de
arriba abajo él tiene un traje blanco de enfermero esterilizado por su madre en
casa con soflán suavitel ya manchado por algunas horas de sudor, el cabello lo
lleva engominado y sus abundantes cejas no les permite a los pacientes saber si
en realidad se interesa por sus dolencias o, con mucho malgenio, cumple con
sus horas de turno para salir pronto a descansar y continuar con su vida de
Jean Paul fuera de las puertas de este hospital.
Nadie podría saber acerca de la vida de un hombre que solo repite de manera
mecánica algunas frases tediosas que parecen contenerse vacías: “media dosis
de clonazepam, ¿ha presentado en las últimas horas fiebre, diarrea, náuseas?,
¿es alérgico a algún medicamento?, ¿ha sido operado recientemente?, ¿quién es
su doctor tratante?, le vamos a aplicar buscapina compuesta para el dolor y un
antibiótico por las siguientes 24 horas para ver cómo responde la inflamación, le
voy a poner un catéter endovenoso en esta manito, tiene la vena muy delgada,
¿ha ingerido licor en las últimas horas?, siga a la sala de observación si el dolor
persiste me llama”.
La sala de urgencias huele a lo que huelen los hospitales, a alcohol en mayor
parte pero sobretodo a desidia, a desesperanza, a irrigación, a rabia, a
desespero, a una muerte de a pocos. Las paredes blancas se manchan cada
noche con isodine o con sangre, no se sabe bien pues cada 12 horas la limpieza
general viene y despercude apenas esos manchones que aterran tanto la
primera vez que se les ve y que por accidentes inevitables le dan color a las
cárceles de medicina.
Pasadas los obligados 30 minutos de espera para los pacientes que no
presentan una urgencia de tipo uno, un paciente escucha su nombre completo
en voz de un joven doctor que entreabre la puerta para dar paso a la que es su
cita número 120 del día; sin pensarlo y casi olvidando el dolor en la silla, el
paciente corre detrás agarrado de la mano de una acompañante preocupada,
preparada con las palabras precisas que dirá al doctor cuando éste se disponga
a escucharla, palabras que son entorpecidas cuando el joven doctor sin mirar a
los ojos al paciente recita mecánicamente las preguntas necesarias para llenar
el formato que tiene frente a su computador: ¿Qué lo trae acá?. Pues verá
doctor, esta mañana él sintió un dolor muy fuerte en la parte baja del abdomen y
unos... ¿Cuándo presentó el primer síntoma? En horas de la tarde. ¿Le ha
proporcionado algún medicamento? No, no señor, bueno, yo le di un agüita de...
¿Ha presentado fiebre, diarrea, náuseas? Sí doctor, le dio fiebre pero yo le puse
unos pañitos y se le calmó, pero ahora (le toca la cabeza) se le está subiendo
otra vez. ¿Cuántos años tiene? 31. Bueno, espere en la salita que ahora el
doctor le llama. En los ojos de la señora cabe una preocupación y una
impotencia que si llegara a rebosarse desordenaría a causa de un solo grito el
escritorio del doctor... Gracias. Y vuelve entonces, sin ninguna respuesta a sus
muchas preguntas a la silla fría que se convertirá en su lugar de paso en tanto
despachan a los otros pacientes que han llegado antes que ella y que ahora
parecen resignados al funcionamiento del reloj de pared, la virtud de la
paciencia será aquella que la embargará durante los próximos 130 minutos,
debido al estado en la enfermedad que presenta el paciente que para ningún
doctor resultará primordial.
También podría gustarte
- Monzo, Quim - La Honestidad Cuento PDFDocumento3 páginasMonzo, Quim - La Honestidad Cuento PDFhectorurienAún no hay calificaciones
- Cartas de Un Hipocondríaco A Su Médico de Cabecer1Documento135 páginasCartas de Un Hipocondríaco A Su Médico de Cabecer1dolcamllAún no hay calificaciones
- Cartas de Un Hipocondríaco A Su Médico de CabeceraDocumento172 páginasCartas de Un Hipocondríaco A Su Médico de CabeceraAlvaro HuidobroAún no hay calificaciones
- Carta Marcela PsonkevichDocumento4 páginasCarta Marcela PsonkevichCadena 3 ArgentinaAún no hay calificaciones
- Caso 55Documento3 páginasCaso 55Carolina Gonzales NuñesAún no hay calificaciones
- El Medico ExitosoDocumento3 páginasEl Medico Exitosomarco antonioAún no hay calificaciones
- Cartas de Un Hipocondriaco A Su Medico de Cabecera - Chumy Chumez (Seud. de Jose Ma Gonzalez Castillo)Documento153 páginasCartas de Un Hipocondriaco A Su Medico de Cabecera - Chumy Chumez (Seud. de Jose Ma Gonzalez Castillo)ccrisy23Aún no hay calificaciones
- TP 3 Te Recuerdo Como Eras en El Último OtoñoDocumento6 páginasTP 3 Te Recuerdo Como Eras en El Último OtoñoCarlosArielGencoAún no hay calificaciones
- CHUMEZ CHUMY - Cartas de Un Hipocondriaco A Su Medico de CabeceraDocumento135 páginasCHUMEZ CHUMY - Cartas de Un Hipocondriaco A Su Medico de Cabeceraneptuno1133Aún no hay calificaciones
- Te Recuerdo Como Eras en El Último OtoñoDocumento8 páginasTe Recuerdo Como Eras en El Último OtoñoJoshua HendersonAún no hay calificaciones
- JsiusaDocumento69 páginasJsiusaSebastian BecerraAún no hay calificaciones
- Monzó, Quim - El Porqué de Las Cosas (Ebook) (Emuliza Filibusteros - Com)Documento51 páginasMonzó, Quim - El Porqué de Las Cosas (Ebook) (Emuliza Filibusteros - Com)sefardiAún no hay calificaciones
- Poesias para Concurso de DeclamacionDocumento9 páginasPoesias para Concurso de DeclamacionCol MexAún no hay calificaciones
- Dolor Por La Muerte de Un NiñoDocumento5 páginasDolor Por La Muerte de Un NiñoAlicia Montejo100% (1)
- 1 Año en UCIDocumento2 páginas1 Año en UCIpatriciaAún no hay calificaciones
- Monzó, Quim - El Porqué de Las CosasDocumento51 páginasMonzó, Quim - El Porqué de Las CosaslechugamexicanaAún no hay calificaciones
- Mario Testa. Experiencia Como PacienteDocumento7 páginasMario Testa. Experiencia Como PacienteMaria Juana Bocanegra RolandelliAún no hay calificaciones
- El Porque de Las Cosas - Quim MonzoDocumento346 páginasEl Porque de Las Cosas - Quim Monzohalvaroq100% (1)
- Algoritmo Especialidad MedicaDocumento5 páginasAlgoritmo Especialidad MedicanaturalcortocircuitoAún no hay calificaciones
- El Hombre Que Volvió de La MuerteDocumento2 páginasEl Hombre Que Volvió de La MuerteArmando Bravo ZavaletaAún no hay calificaciones
- TESTA M, El Hospital....Documento6 páginasTESTA M, El Hospital....soledad duranAún no hay calificaciones
- Reverte Patente de CorsoDocumento1 páginaReverte Patente de CorsoEsther Baamonde LorenzoAún no hay calificaciones
- Bernardo Jobson y Su Propia Parte de AtrásDocumento9 páginasBernardo Jobson y Su Propia Parte de AtrásDany Mauricio Gonzalez ParraAún no hay calificaciones
- La Despedida de ArsenioDocumento7 páginasLa Despedida de ArsenioDavid CucaitaAún no hay calificaciones
- !si Pudiera Arrancarme Los Ojos !Documento117 páginas!si Pudiera Arrancarme Los Ojos !Angie M. VaronaAún no hay calificaciones
- Baena Emilio Alberto - El Pabellon de La Mandragora (Yecom)Documento147 páginasBaena Emilio Alberto - El Pabellon de La Mandragora (Yecom)gabrielbernardo01Aún no hay calificaciones
- El Inquilino DementeDocumento4 páginasEl Inquilino DementemarioalbertmzAún no hay calificaciones
- Trabajo 3 Lenguaje y ComunicaciónDocumento2 páginasTrabajo 3 Lenguaje y ComunicaciónAndres VillenaAún no hay calificaciones
- Monzo Quim - El Porque de Las CosasDocumento78 páginasMonzo Quim - El Porque de Las CosasPersonaje Ordugno100% (1)
- 1-2-Testa - El Hospital PDFDocumento10 páginas1-2-Testa - El Hospital PDFSebastian WaingartenAún no hay calificaciones
- Días sin hambreDe EverandDías sin hambreJavier Albiñana SerraínCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (23)
- Borrador de La CrónicaDocumento5 páginasBorrador de La CrónicaMAún no hay calificaciones
- Sigo aquí, de momento, con relatos de mesillaDe EverandSigo aquí, de momento, con relatos de mesillaAún no hay calificaciones
- Enzo Piccinini - Una Aventura de Amistad12Documento22 páginasEnzo Piccinini - Una Aventura de Amistad12Ximena Véliz DaudAún no hay calificaciones
- La ParcaDocumento8 páginasLa ParcaJuan IgnacioAún no hay calificaciones
- Fantasma en Luna Nueva (Volumen 03). Silueta BorrosaDe EverandFantasma en Luna Nueva (Volumen 03). Silueta BorrosaAún no hay calificaciones
- La Acupunctüra en La Practica Nedica China: José Ninof FerránDocumento307 páginasLa Acupunctüra en La Practica Nedica China: José Ninof FerránJorge G100% (2)
- Non Nobis DomineDocumento385 páginasNon Nobis Dominelemar51Aún no hay calificaciones
- Te Invito Un CafeDocumento33 páginasTe Invito Un CafeRodrigo Escorza100% (1)
- El Dolor Por La Muerte de Un HijoDocumento3 páginasEl Dolor Por La Muerte de Un Hijosol0luna-2Aún no hay calificaciones
- Crímenes Imperfectos - Francisco MerchánDocumento421 páginasCrímenes Imperfectos - Francisco Merchánanthony-309466Aún no hay calificaciones
- Desde las Trincheras: Heroínas Mexicanas en la Era del Covid-19De EverandDesde las Trincheras: Heroínas Mexicanas en la Era del Covid-19Aún no hay calificaciones
- La Medicina en Tiempo de La PandemiaDocumento6 páginasLa Medicina en Tiempo de La PandemiaAnabella GomezAún no hay calificaciones
- Cuentos para El LíbanoDocumento10 páginasCuentos para El LíbanoFabio MoralesAún no hay calificaciones
- TESTA El HospitalDocumento24 páginasTESTA El HospitalWalter RiosAún no hay calificaciones
- Los Cobardes No Van Al CieloDocumento7 páginasLos Cobardes No Van Al CieloEdwin Walter Tovar ChumpitazAún no hay calificaciones
- Desde La Cama Del PacienteDocumento11 páginasDesde La Cama Del PacienteluciaAún no hay calificaciones
- La Muerte y Otras SorpresasDocumento10 páginasLa Muerte y Otras SorpresasDomínguez Verónica AndreaAún no hay calificaciones
- Imposible Violar A Una Mujer Tan Viciosa Régimen de Victimidad en La Atención A La Violencia Sexual en Bogotá - Veronica Mesa UrdanetaDocumento133 páginasImposible Violar A Una Mujer Tan Viciosa Régimen de Victimidad en La Atención A La Violencia Sexual en Bogotá - Veronica Mesa UrdanetaFlorencia De MarcoAún no hay calificaciones
- Tecnicas de Asepsia y Antisepsia Quirurgica 2017Documento11 páginasTecnicas de Asepsia y Antisepsia Quirurgica 2017JaimeHernándezLópezAún no hay calificaciones
- Formulario de Consentimiento de Colocaciã N de Extensiones de Pestaà As Pelo Por PeloDocumento2 páginasFormulario de Consentimiento de Colocaciã N de Extensiones de Pestaà As Pelo Por PeloPerez Ojeda Iris JfAún no hay calificaciones
- 5 AntilipidosDocumento160 páginas5 AntilipidosNeuro SpineAún no hay calificaciones
- Imagen AficheDocumento1 páginaImagen AficheNataly Osses BravoAún no hay calificaciones
- Aula 3, Distribución de Grupos Por TIFDocumento3 páginasAula 3, Distribución de Grupos Por TIFMartinAún no hay calificaciones
- Intoxicacion EstafilococicaDocumento11 páginasIntoxicacion EstafilococicaFranklin Carretero RojasAún no hay calificaciones
- TRADUCIDO Howes - Flavia - Pt.esDocumento79 páginasTRADUCIDO Howes - Flavia - Pt.esGuadalupe Cristina Chuchón CáceresAún no hay calificaciones
- Protozoos 1Documento32 páginasProtozoos 1Alejandro RamosAún no hay calificaciones
- DIGIMON Evolution GuideDocumento14 páginasDIGIMON Evolution Guidejose martinezAún no hay calificaciones
- NOM-011-SSA2-2011, para La Prevención y Control de RabiaDocumento25 páginasNOM-011-SSA2-2011, para La Prevención y Control de RabiaF Ound BilitrinAún no hay calificaciones
- Tabla de FarmacosDocumento25 páginasTabla de FarmacoselmejorAún no hay calificaciones
- Banda Gastrica Con Hipnosis Clinica para AdelgazarDocumento2 páginasBanda Gastrica Con Hipnosis Clinica para AdelgazarMario Diamante Factor0% (1)
- Inervación Del CorazónDocumento5 páginasInervación Del CorazónMartín Inmediato GhettiAún no hay calificaciones
- 4 - Habitat y Comportamiento El Pez LeonDocumento3 páginas4 - Habitat y Comportamiento El Pez LeonYulianAún no hay calificaciones
- Trastornos Hemorrágicos Por Aunmento de La Fragilidad CapilarDocumento3 páginasTrastornos Hemorrágicos Por Aunmento de La Fragilidad CapilarGabby Becerra-SteckAún no hay calificaciones
- Bravo Perry Juan Carlos - Im - CdorsalDocumento1 páginaBravo Perry Juan Carlos - Im - Cdorsalfranklin espinozaAún no hay calificaciones
- Matriz de Riesgos PuentesDocumento25 páginasMatriz de Riesgos PuentesGabriel Fuentes ArenasAún no hay calificaciones
- Baremo Castex y SilvaDocumento14 páginasBaremo Castex y SilvaCarlos TolozaAún no hay calificaciones
- Triptico Cuidado de La EspaldaDocumento2 páginasTriptico Cuidado de La EspaldaLilia Sequera Solorzano50% (2)
- Maca NegraDocumento3 páginasMaca NegraJuanPerezAún no hay calificaciones
- Prueba de EmbarazoDocumento5 páginasPrueba de EmbarazoPatricia Gonzales LlorcaAún no hay calificaciones
- Bovicur 20211020 192638Documento1 páginaBovicur 20211020 192638Marcelo Fra Ri ViAún no hay calificaciones
- DISCUSIÓNDocumento2 páginasDISCUSIÓNFernanda GAún no hay calificaciones
- Dengue Clasico y Dengue HemorrágicoDocumento58 páginasDengue Clasico y Dengue Hemorrágicobruno-orlando-vargas-torres-9576100% (1)
- EICOSANOIDESDocumento8 páginasEICOSANOIDESMiguel Angel CarrascalAún no hay calificaciones
- Actividades para Entrenar Las Funciones Ejecutivas en Niñ@sDocumento18 páginasActividades para Entrenar Las Funciones Ejecutivas en Niñ@sBerenice CandiaAún no hay calificaciones
- Manual de Procedimientos Técnicos y Lineamientos Del Componente de Salud Bucal Del Preescolar y El EscolarDocumento29 páginasManual de Procedimientos Técnicos y Lineamientos Del Componente de Salud Bucal Del Preescolar y El EscolarWilberth Vásquez100% (1)
- El Engano Del Fluoruro Christopher Bryson 2004Documento96 páginasEl Engano Del Fluoruro Christopher Bryson 2004Ivanna VaninaaAún no hay calificaciones
- Medio Interno QuemadosDocumento5 páginasMedio Interno QuemadosJimmy HopkinsAún no hay calificaciones
- 1 Prótesis Fija - PrincipiosDocumento54 páginas1 Prótesis Fija - PrincipiosClaudia OrtizAún no hay calificaciones