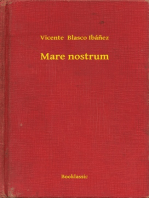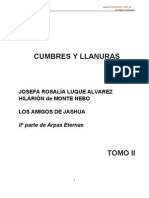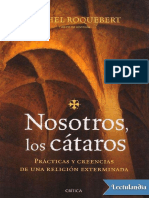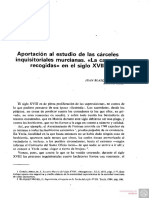Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
LAS ENDEMONIADAS DE SAN PLÁCIDO Touristelling Madrid
Cargado por
juansanguino0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
47 vistas4 páginasEl documento resume la historia del convento benedictino de San Plácido en Madrid en el siglo XVII. Inicialmente fue fundado por un noble para la mujer que amaba, quien se convirtió en priora del convento. Más tarde, varias monjas comenzaron a sufrir supuestos ataques demoníacos. La investigación de la Inquisición descubrió que el confesor del convento pertenecía a una secta herética y había embaucado a las monjas para mantener relaciones sexuales con ellas y otros nobles, haciéndolas creer
Descripción original:
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl documento resume la historia del convento benedictino de San Plácido en Madrid en el siglo XVII. Inicialmente fue fundado por un noble para la mujer que amaba, quien se convirtió en priora del convento. Más tarde, varias monjas comenzaron a sufrir supuestos ataques demoníacos. La investigación de la Inquisición descubrió que el confesor del convento pertenecía a una secta herética y había embaucado a las monjas para mantener relaciones sexuales con ellas y otros nobles, haciéndolas creer
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
47 vistas4 páginasLAS ENDEMONIADAS DE SAN PLÁCIDO Touristelling Madrid
Cargado por
juansanguinoEl documento resume la historia del convento benedictino de San Plácido en Madrid en el siglo XVII. Inicialmente fue fundado por un noble para la mujer que amaba, quien se convirtió en priora del convento. Más tarde, varias monjas comenzaron a sufrir supuestos ataques demoníacos. La investigación de la Inquisición descubrió que el confesor del convento pertenecía a una secta herética y había embaucado a las monjas para mantener relaciones sexuales con ellas y otros nobles, haciéndolas creer
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
A pocos metros de la plaza de Callao, cruzando al otro lado de la
Gran Vía, entre las calles de San Roque y de la Madera, aparece casi
desapercibido el recogido y silencioso convento benedictino de San
Plácido (también conocido como el monasterio de la Encarnación
Bendita) entre cuyos muros se entremezclan leyendas, misterios y
oscuras intrigas. El halo de paz y sosiego que emite hoy día poco
tiene que ver con los diabólicos sucesos que se le adjudicaron en
época de Felipe IV.
La historia del convento se remonta a 1619 cuando D. Jerónimo de
Villanueva y Fernández de Heredia, marqués de Villalba,
protonotario de Aragón, noble e influyente asesor de la corte,
compró los terrenos en los que ya se ubicaba una pequeña iglesia a
modo de regalo para la dama Teresa Valle de la Cerda y Alvarado, de
la que estaba profundamente enamorado. Sin embargo, Teresa, de
fuertes convicciones religiosas, decidió rechazar la oferta de
matrimonio. A pesar del desengaño, D. Jerónimo financió los deseos
de su amada y en 1623 comenzaron las obras de edificación del
convento. Teresa llegaría a convertirse en priora del convento de las
Madres Benedictinas, al cual comenzaron a llegar las primeras
monjas en 1624, cuando el recinto estaba formado por varias casas
unidas. Finalizadas las obras, unas 30 monjas fueron a habitarlo
viviendo bajo la sumamente rígida y dura regla de San Benito que
incluía prolongados tiempos de ayuno y tediosos rezos continuados
durante horas, sin hablar con nadie ni beber, que hacían que muchas
de estas jóvenes religiosas cayeran en locura transitoria y en
peligrosas depresiones.
La vida discurría aparentemente tranquila entre los muros del
convento hasta que, en 1628, se empezaron a escuchar relatos
estremecedores sobre algunas hermanas que se comportaban de
modo demasiado extraño. Algunos testigos del barrio aseguraban
haber visto como las monjas se contorsionaban en el suelo,
profiriendo insultos y blasfemias, con los ojos vueltos entre gritos
desgarradores. Poco a poco el rumor se extendió por los mentideros
de la Corte, pasándose a conocer a las infortunadas religiosas como
las “endemoniadas” de San Plácido (curiosamente, años después, en
1634, tendría lugar el más conocido caso de las “endemoniadas” de
la localidad francesa de Loudun que afectó a una congregación de
monjas ursulinas, supuestamente hechizadas por el padre Urbain
Grandier, quien fue acusado de brujería y condenado a morir en la
hoguera).
La voz de alarma la dio una joven novicia que había comenzado a
tener visiones mientras sufría convulsiones y desmayos entre
blasfemias y actos sacrílegos. Sus asustadas hermanas dieron aviso
al confesor, Fray Francisco García Calderón, único hombre que
podía entrar en el recinto al tratarse de un convento de clausura. El
confesor decidió que la joven monja estaba poseída y necesitaba ser
exorcizada de urgencia. Sin embargo el exorcismo no sirvió de nada
pues no sólo no curó a la posesa, sino que veinticinco hermanas más
quedaron “infectadas” (incluida la fundadora, Teresa Valle de la
Cerda, cuyos demonios profetizaban la reforma de la Iglesia) y
empezaron a sufrir síntomas demoniacos como visiones
apocalípticas, desmedida agresividad, continuas blasfemias, hablar
por boca del diablo, terribles autolesiones contra las paredes y,
especialmente, la realización de gestos obscenos absolutamente
impropios. En momentos de lucidez, narraban que el demonio se les
aparecía en sueños, acompañado por otros personajes de igual
catadura, y que las agredían de manera íntima. De las treinta monjas
del convento, veintiséis quedaron “endemoniadas”, quedando
casualmente las hermanas de más avanzada edad libres de maléficas
visitas.
Los rumores corrieron como la pólvora por las calles de Madrid y no
se hablaba de otra cosa, del triste destino de las “endemoniadas”,
que las malas lenguas achacaban a las continuas visitas de
conocidísimos personajes de la nobleza, como el propio Conde
Duque de Olivares, el mismo Rey Felipe IV y hasta el dueño de los
terrenos, el protonotario fundador del convento, D. Jerónimo de
Villanueva, que poseía una vivienda en la Calle de la Madera, cuyos
muros estaban pegados al convento (que según habladurías,
comunicaba directamente con el claustro del convento y las celdas
de las hermanas) y en la que celebraba reuniones y juergas con sus
ilustres “compinches” hasta altas horas de la madrugada.
Como no podía ser de otro modo, tan escandaloso asunto llegó a
oídos de la inquisición y D. Diego de Arce, el inquisidor general,
decidió investigar el asunto sin dilación. Comenzaron los
interrogatorios, investigándose a toda persona que tuviera relación
con el convento, excepto, como de costumbre, a los nobles
personajes anteriormente nombrados, aunque es bien sabido que
Felipe IV, se llevó más de un tirón de orejas eclesiástico por sus líos
de faldas.
La investigación inquisitorial comenzó por observar el
comportamiento de las pobres hermanas poseídas, siguiendo por un
exhaustivo interrogatorio a Doña Teresa que comenzó a dar sus
frutos. Posteriormente llegó el interrogatorio a base de torturas a
fray Francisco, el confesor del convento, cuyas declaraciones cayeron
en continuas contradicciones durante los distintos procesos.
Finalmente se llegó a la conclusión de que los verdaderos causantes
de la desgracia y comportamiento de las hermanas no venían del
Averno sino que habían sido el mismo fray Francisco y la priora
Doña Teresa. Por lo que se dedujo del proceso, el religioso
pertenecía a la secta de los “Alumbrados”, también denominada
herejía iluminista, relacionada con el protestantismo, nacida en el
siglo XVI en tierras de Extremadura y Andalucía y cuyos miembros
afirmaban, entre otras creencias, que de la relación carnal entre un
religioso y una religiosa había de nacer necesariamente un santo.
Los seguidores de este movimiento aseguraban que mediante la
oración se podía llegar a un estado espiritual tan perfecto que no era
necesario practicar los sacramentos ni las buenas obras e incluso se
podían llevar a cabo las acciones más reprobables sin que el hecho
fuese considerado pecado. Los “Alumbrados” eran contrarios a la
oración, el ayuno, los gestos de adoración y veneración de imágenes,
el agua bendita, la sagrada forma, la santa cruz… Tenían además
costumbre de profanar lugares sagrados y obligar a las mujeres a
mantener relaciones sexuales como penitencia… Este conjunto de
creencias libertinas inculparon a fray Francisco de haber cometido
actos pecaminosos con las jóvenes monjas. Como confesor
convenció con su facilidad de palabra a las hermanas de la necesidad
de alcanzar la gloria de Dios a través de actos carnales hechos en
caridad, y por tanto sin ser pecaminosos. Confesó que los bebedizos
y las drogas preparados por él mismo hicieron el resto. Durante
meses, el confesor embaucó a las religiosas, convirtiendo el convento
en su propia mancebía (y en la de los personajes ilustres
mencionados más arriba), manteniendo relaciones sexuales con las
religiosas, incluida la priora. Tan solo las monjas más ancianas se
libraron del acoso y las malas artes del infame sacerdote.
Tras ser juzgados por el tribunal de la Inquisición de Toledo, el
Consejo de la Suprema dictó el 19 de marzo de 1630 sentencia
definitiva contra fray Francisco García por la que se le condenaba a
abjurar “de vehementi” (por serias sospechas de culpabilidad) y
reclusión perpetua, con privación del ejercicio del sacerdocio y
obligación de ayunar tres días a la semana, al considerarse probados
los delitos de herejía alumbradista. Teresa Valle, que se encontraba
recluida en el convento de Santo Domingo el Real de Toledo con las
restantes monjas, fue condenada a abjurar “de levi” (por ligera
sospecha de herejía) y a permanecer cuatro años reclusa en el
convento toledano, privada de voto activo y pasivo y sin posibilidad
de volver a la Corte, mientras que la comunidad, con el resto de las
monjas, fue repartida para evitar que los hechos, el escándalo y la
lujuria que rodearon el caso de las “endemoniadas” de San Plácido,
se reprodujeran en el futuro…
También podría gustarte
- El Fantasma de La MonjaDocumento5 páginasEl Fantasma de La MonjaNinive A Angeles Cabrera0% (1)
- Los Claristas de TrujilloDocumento5 páginasLos Claristas de TrujilloJorge Eduardo Llosa DragoAún no hay calificaciones
- El Flos SanctorumDocumento4 páginasEl Flos Sanctorumazamat hispanoAún no hay calificaciones
- La Imagen de La Mujer en Los Siglos de Oro (Reseñas)Documento34 páginasLa Imagen de La Mujer en Los Siglos de Oro (Reseñas)tonisolano100% (2)
- El Fantasma de La MonjaDocumento6 páginasEl Fantasma de La Monjaanabellacullen0% (1)
- La Misteriosa Monja de Carrión: Sor Luisa de La AscensiónDocumento1 páginaLa Misteriosa Monja de Carrión: Sor Luisa de La AscensiónJavier SierraAún no hay calificaciones
- Mariana Flores Melo: Luisa ColmenaresDocumento10 páginasMariana Flores Melo: Luisa ColmenaresMariana Flores MeloAún no hay calificaciones
- La AnunciadaDocumento21 páginasLa AnunciadaJesúsLópezAún no hay calificaciones
- Diálogo de CarmelitasDocumento7 páginasDiálogo de Carmelitasabunadi100% (2)
- Diálogo de Carmelitas.Documento4 páginasDiálogo de Carmelitas.Pedro.Aún no hay calificaciones
- La Acción Del Demonio en Base A Las Moradas de Santa TeresaDocumento15 páginasLa Acción Del Demonio en Base A Las Moradas de Santa TeresaBruno D'AmarioAún no hay calificaciones
- Dialogo de Carmelitas PDFDocumento7 páginasDialogo de Carmelitas PDFMargarita Caycho100% (1)
- Hilarion de Monte Nebo - Arpas Eternas 5Documento286 páginasHilarion de Monte Nebo - Arpas Eternas 5Caxias Angola100% (1)
- Beatas Carmelitas de CompiègneDocumento5 páginasBeatas Carmelitas de Compiègnecesar muñozAún no hay calificaciones
- Marañón, Gregorio - Don Juan. Ensayos Sobre El Origen de Su LeyendaDocumento50 páginasMarañón, Gregorio - Don Juan. Ensayos Sobre El Origen de Su LeyendaSTICK MONTES DIAZ100% (1)
- Teresa InquisicionDocumento1 páginaTeresa Inquisicionroger sanchezAún no hay calificaciones
- Las Dieciséis Beatas Mártires Teresianas de CompiègneDocumento7 páginasLas Dieciséis Beatas Mártires Teresianas de CompiègneAugusto TorchSonAún no hay calificaciones
- Revista Andina 32Documento256 páginasRevista Andina 32RCEBAún no hay calificaciones
- Relatos MonjasDocumento26 páginasRelatos MonjasNaxe LiAún no hay calificaciones
- Beatriz SilvaDocumento47 páginasBeatriz SilvaFray Rafael de la CruzAún no hay calificaciones
- Valentín F. Frías. Leyendas de Querétaro - MGGDocumento8 páginasValentín F. Frías. Leyendas de Querétaro - MGGMauricio GarcíaAún no hay calificaciones
- HILDEGARDA Y LAS BEGUINAS Maria Raquel FDocumento6 páginasHILDEGARDA Y LAS BEGUINAS Maria Raquel Fviki falconAún no hay calificaciones
- Cruz San Juan de La - El Cantico EspiritualDocumento199 páginasCruz San Juan de La - El Cantico EspiritualArquiloco de ParosAún no hay calificaciones
- Cruz, San Juan de La - El Cantico EspiritualDocumento207 páginasCruz, San Juan de La - El Cantico EspiritualDiana RodríguezAún no hay calificaciones
- Trabajo Normas APA Séptima EdiciónDocumento5 páginasTrabajo Normas APA Séptima EdiciónDomenica Marcela Racines VelezAún no hay calificaciones
- EXPEDIENTES DE LIMPIEZA DE SANGRE CONSERVADOS EN EL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE JAÉN Part 2Documento34 páginasEXPEDIENTES DE LIMPIEZA DE SANGRE CONSERVADOS EN EL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE JAÉN Part 2Marty BakeЯAún no hay calificaciones
- Diez, Jesus - Mariana de San JoseDocumento64 páginasDiez, Jesus - Mariana de San Joserecoletos13Aún no hay calificaciones
- 22 Sexo y Poder en Carora C Olonial ListoDocumento3 páginas22 Sexo y Poder en Carora C Olonial ListoOrlando Jose Alvarez CrespoAún no hay calificaciones
- 189-Texto Del Artículo-528-1-10-20210321Documento48 páginas189-Texto Del Artículo-528-1-10-20210321Yamir FlorezAún no hay calificaciones
- Cruz, San Juan de La - El Cantico EspiritualDocumento207 páginasCruz, San Juan de La - El Cantico EspiritualFiorella LopezAún no hay calificaciones
- Sexo y SotanasDocumento8 páginasSexo y SotanasAramat LarraAún no hay calificaciones
- Cantico Espiritual-San Juan de La CruzDocumento272 páginasCantico Espiritual-San Juan de La CruzSteven WilliamsAún no hay calificaciones
- Acercamiento A Las Concepcionistas Descalzas de Lima Hasta 1650Documento28 páginasAcercamiento A Las Concepcionistas Descalzas de Lima Hasta 1650Alicia ValdiviaAún no hay calificaciones
- JUANA de ArcoDocumento29 páginasJUANA de ArcoAmira RemediAún no hay calificaciones
- Santa Rosa y La Politica de La Santidad Ramon MujicaDocumento6 páginasSanta Rosa y La Politica de La Santidad Ramon MujicaRocio Silva Santisteban100% (1)
- Santa Rosa y La Politica de La Santidad Ramon Mujica PDFDocumento6 páginasSanta Rosa y La Politica de La Santidad Ramon Mujica PDFlhbgAún no hay calificaciones
- Hadewijch de AmberesDocumento9 páginasHadewijch de AmberesJuanAún no hay calificaciones
- Bocetos de La Vida Social en La - Manuel Romero de TerrerosDocumento101 páginasBocetos de La Vida Social en La - Manuel Romero de TerrerosFvg Fvg FvgAún no hay calificaciones
- Devociones de Madre Eduviges PortaletDocumento2 páginasDevociones de Madre Eduviges PortaletFatima RolandoAún no hay calificaciones
- Muchembled Robert - Historia Del DiabloDocumento38 páginasMuchembled Robert - Historia Del DiabloValentin BiancuzzoAún no hay calificaciones
- 13 de JunioDocumento4 páginas13 de JunioJuan Jesús QuijandriaAún no hay calificaciones
- Clara de AsísDocumento6 páginasClara de AsísEMILY ZENAIDA TORRES GELARDOAún no hay calificaciones
- Templarios - Rosacruces y Masones PDFDocumento8 páginasTemplarios - Rosacruces y Masones PDFalbchile100% (1)
- Sor Juana Inés de La CruzDocumento25 páginasSor Juana Inés de La Cruzlukskim22Aún no hay calificaciones
- D. Hipólito Lucena y Las Hipolitinas de MálagaDocumento9 páginasD. Hipólito Lucena y Las Hipolitinas de MálagaCarpóforo Hipolitino RuizAún no hay calificaciones
- LocutorioDocumento16 páginasLocutorioNicolás WebsterAún no hay calificaciones
- SantuarioDocumento5 páginasSantuarioDANIELA HERRERA QUELALAún no hay calificaciones
- ParavicinoDocumento7 páginasParavicinoAlejandro DoménechAún no hay calificaciones
- 16205-Texto Del Artã - Culo-46959-1-10-20201017Documento14 páginas16205-Texto Del Artã - Culo-46959-1-10-20201017azamat SagurAún no hay calificaciones
- Santa Clara de MontefalcoDocumento59 páginasSanta Clara de MontefalcoPauloViníciusCostaOliveiraAún no hay calificaciones
- Nosotros Los Cátaros. Prácticas y Creencias de Una Religión Exterminada. Michel RoquebertDocumento806 páginasNosotros Los Cátaros. Prácticas y Creencias de Una Religión Exterminada. Michel RoquebertMarco Antonio100% (1)
- Maria Ward. Una Mujer Movida Por El EspírituDocumento8 páginasMaria Ward. Una Mujer Movida Por El Espíritulopezpuro2848Aún no hay calificaciones
- La Reforma. Delumeau.Documento5 páginasLa Reforma. Delumeau.MilagrosFerrariAún no hay calificaciones
- Las Endemoniadas de LoudunDocumento7 páginasLas Endemoniadas de LoudunoscarherradonAún no hay calificaciones
- Sr. Torres y RuedaDocumento4 páginasSr. Torres y RuedamiguelAún no hay calificaciones
- Estudios Sobre Murcia ContemporáneaDocumento231 páginasEstudios Sobre Murcia ContemporánearekiavikAún no hay calificaciones
- Hipólito Lucena y Las Hipolitinas de Málaga. Versión Wikipedia Sin Expurgar.Documento9 páginasHipólito Lucena y Las Hipolitinas de Málaga. Versión Wikipedia Sin Expurgar.Carpóforo Hipolitino Ruiz100% (1)
- Ernest y Martha, Amor o Guerra - Archivo - La RepúblicaDocumento2 páginasErnest y Martha, Amor o Guerra - Archivo - La RepúblicajuansanguinoAún no hay calificaciones
- La Corresponsal de Guerra, Martha Gellhorn (1908-1998)Documento4 páginasLa Corresponsal de Guerra, Martha Gellhorn (1908-1998)juansanguinoAún no hay calificaciones
- Sarcófago de San Justo de La Vega - ArteViajeroDocumento2 páginasSarcófago de San Justo de La Vega - ArteViajerojuansanguinoAún no hay calificaciones
- Pequeñas Lecciones de Iconografía. EL SACRIFICIO DE ISAAC - Palios PDFDocumento8 páginasPequeñas Lecciones de Iconografía. EL SACRIFICIO DE ISAAC - Palios PDFjuansanguinoAún no hay calificaciones
- Pequeñas Lecciones de Iconografía. LA HISTORIA DE ADÁN Y EVA - PaliosDocumento10 páginasPequeñas Lecciones de Iconografía. LA HISTORIA DE ADÁN Y EVA - PaliosjuansanguinoAún no hay calificaciones
- Leyenda Reloj San PlacidoDocumento14 páginasLeyenda Reloj San PlacidojuansanguinoAún no hay calificaciones
- Ayuntamiento de Buitrago Del Lozoya - Rutas Desde BuitragoDocumento10 páginasAyuntamiento de Buitrago Del Lozoya - Rutas Desde BuitragojuansanguinoAún no hay calificaciones
- La Dama de La Rosa BlancaDocumento3 páginasLa Dama de La Rosa BlancajuansanguinoAún no hay calificaciones
- Fantasmagorías La Dama y El DiplomáticoDocumento31 páginasFantasmagorías La Dama y El DiplomáticojuansanguinoAún no hay calificaciones
- Las Casas de Placer de Madrid y Sus Aledaños Por Pedro de RepideDocumento6 páginasLas Casas de Placer de Madrid y Sus Aledaños Por Pedro de RepidejuansanguinoAún no hay calificaciones
- Aportación Al Estudio de Las Cárceles Inquisitoriales Murcianas. La Casa de Recogidas en El Sig PDFDocumento5 páginasAportación Al Estudio de Las Cárceles Inquisitoriales Murcianas. La Casa de Recogidas en El Sig PDFjuansanguino100% (1)
- Formas y Lenguajes de La Brujería en La Castilla Interior Del Siglo XVIII PDFDocumento365 páginasFormas y Lenguajes de La Brujería en La Castilla Interior Del Siglo XVIII PDFjuansanguino100% (1)
- Cocina Practica de Cuaresma de P.L. Lassus, 1905Documento47 páginasCocina Practica de Cuaresma de P.L. Lassus, 1905Toledo ToledoAún no hay calificaciones
- Gastronomia Burgalesa 100 - RecetasDocumento191 páginasGastronomia Burgalesa 100 - RecetasjuansanguinoAún no hay calificaciones
- Revista Oasis (Madrid) - 7-1935, No. 9Documento66 páginasRevista Oasis (Madrid) - 7-1935, No. 9juansanguinoAún no hay calificaciones
- REVISTA de La Biblioteca, Archivo y Museo Madrid 1925Documento140 páginasREVISTA de La Biblioteca, Archivo y Museo Madrid 1925juansanguinoAún no hay calificaciones
- Ayunos y Cia Cocina de Cuaresma - Domenech y F. Marti (1914)Documento162 páginasAyunos y Cia Cocina de Cuaresma - Domenech y F. Marti (1914)juansanguino100% (1)
- Terapia Mediante La DanzaDocumento15 páginasTerapia Mediante La DanzaWalter Augusto Segura100% (1)
- La Estrategia Del Camaleón: Ensayo FinalDocumento5 páginasLa Estrategia Del Camaleón: Ensayo FinalMartinVattimoAún no hay calificaciones
- Teresa de La ParraDocumento4 páginasTeresa de La ParraAmarilysSolerAún no hay calificaciones
- Como Hacer Un TripticoDocumento5 páginasComo Hacer Un Tripticosec_general2033% (3)
- Nivel BásicoDocumento2 páginasNivel BásicoShirley Del Socorro Carmen Ruesta67% (3)
- Sol Soles EspañolDocumento94 páginasSol Soles EspañolKaren Rosentreter VillarroelAún no hay calificaciones
- Emprendimiento Personal y LaboralDocumento10 páginasEmprendimiento Personal y LaboralZarabia Mary De ValenciaAún no hay calificaciones
- Ficha de Filosofía Grado 11Documento10 páginasFicha de Filosofía Grado 11Peter Antony MurilloAún no hay calificaciones
- Pintores y Escultores Del Siglo XxiDocumento22 páginasPintores y Escultores Del Siglo XxiArmin JalleStockhausen Stockhausen50% (2)
- Herencia y Variabilidad PPV 2Documento11 páginasHerencia y Variabilidad PPV 2alejandro gutierrezAún no hay calificaciones
- Tema 1 - Introducción A La Filosofía - CepreuniDocumento30 páginasTema 1 - Introducción A La Filosofía - CepreuniNayeliAún no hay calificaciones
- El Pasado de Mi Comunidad ProyectoDocumento3 páginasEl Pasado de Mi Comunidad ProyectobrendaanaAún no hay calificaciones
- Tablas Peso EspecificoDocumento32 páginasTablas Peso EspecificoFlorencia Colunga Gascón86% (7)
- RONDADERASDocumento4 páginasRONDADERASLuciliano SaezAún no hay calificaciones
- Ejercicio 3 Tablas y Otros - MS WordDocumento4 páginasEjercicio 3 Tablas y Otros - MS WordDayanna UsmaAún no hay calificaciones
- Planilla Metrados ModeloDocumento56 páginasPlanilla Metrados ModeloJhamill Linares TejedaAún no hay calificaciones
- Ensayo de Libro Juan Salvador GaviotaDocumento7 páginasEnsayo de Libro Juan Salvador GaviotaHugo Orlando Fuentes60% (5)
- Acabado Al Concreto FrescoDocumento2 páginasAcabado Al Concreto FrescoJose Luis Diaz VelascoAún no hay calificaciones
- La Poesía y Violencia en ColombiaDocumento12 páginasLa Poesía y Violencia en ColombiaDVDAún no hay calificaciones
- Guia de Aprendizaje Genero LiricoDocumento9 páginasGuia de Aprendizaje Genero LiricoSebastian Alcorta BórquezAún no hay calificaciones
- FOTOGRAMERIADocumento4 páginasFOTOGRAMERIAAlexander PedrazaAún no hay calificaciones
- PATINAJE Historia Del Patinaje Sobre RuedasDocumento10 páginasPATINAJE Historia Del Patinaje Sobre RuedasBoris Borg GodunovAún no hay calificaciones
- Un Discurso Sobre La Convicción Del Pecado Stephen CharnockDocumento57 páginasUn Discurso Sobre La Convicción Del Pecado Stephen CharnockAnderson983100% (2)
- Lectura de La Escribana Del VientoDocumento18 páginasLectura de La Escribana Del VientooneiverarellanoAún no hay calificaciones
- Albert, Michele - AtrapameDocumento312 páginasAlbert, Michele - AtrapameMonica FariñaAún no hay calificaciones
- Biografia de Juan MontalvoDocumento6 páginasBiografia de Juan MontalvoLaddy Fernández PainizAún no hay calificaciones
- Fibra Info PDFDocumento3 páginasFibra Info PDFGilman Robert MontalvoAún no hay calificaciones
- Modelo de CustodiasDocumento21 páginasModelo de CustodiasAnonymous 8y7KpaFAún no hay calificaciones
- Primer ExamenDocumento2 páginasPrimer ExamendennisAún no hay calificaciones
- Historia Nanchital de Lázaro Cárdenas Del RíoDocumento4 páginasHistoria Nanchital de Lázaro Cárdenas Del RíoGraciela Sanchez ViverosAún no hay calificaciones