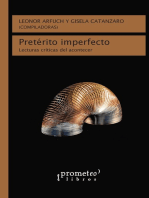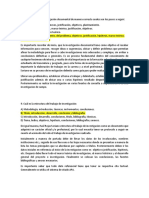Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Brebbia - LA HISTORIA Es El Pasado PDF
Brebbia - LA HISTORIA Es El Pasado PDF
Cargado por
Lisandro AcostaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Brebbia - LA HISTORIA Es El Pasado PDF
Brebbia - LA HISTORIA Es El Pasado PDF
Cargado por
Lisandro AcostaCopyright:
Formatos disponibles
MATERIALES 1
Para una historia social de la razón epistémica
Autores: Cappelletti, A; Díaz de Kóbila, E; Sotolongo Codina, P y Brebbia, R
LA HISTORIA ¿ES EL PASADO?1
Roberto Luis Brebbia
Psicólogo Clínico. Profesor asociado en la
Cátedra de Epistemología – Fac. Psic. UNR
Cuando hablamos de la Historia, pensamos habitualmente que se trata de un concepto
que por su simplicidad y su fuerte evidencia, no requiere explicitación alguna: una vieja
herencia cultural nos dice que la historia es el pasado,… un pretérito, algo ya
transcurrido, algo invariante, algo definitivamente muerto. Depositada a la manera de un
sedimento arqueológico de milenios que acumulativamente fue precipitado, la historia
se encontraría formando la base de nuestro suelo presente, conduciendo a él y no
constituyendo por ende ningún obstáculo para transitar dicha superficie.
Contrariando en parte esta evidencia, cobra cuerpo otra según la cual el pasado se
halla perimido y obsoleto, y, en consecuencia la historia es lo que ya no sirve.
Lo nuevo es cualitativamente mejor; lo pasado no ha sobrevivido a la lucha de las
ideas presentes, ha muerto por debilidad argumentativa, pues “toda anterioridad
cronológica es una deficiencia lógica”. La historia ya no es sólo el camino que conduce
al presente, sino un camino superado.
Existe una causalidad implícita en el anudamiento del pasado y el presente, la
secuencia cronológica conlleva un ordenamiento lógico, el pasado es un antecedente y
el presente es un lógico consecuente, el pasado está grávido de presente, de ahí que
aquel sea visto también como una estrella que por su enorme densidad hace orbitar a
éste alrededor de un núcleo significativo que no sólo explica lo anterior sino que además
lo desarrolla y perfecciona.
Pero, al mismo tiempo, ya que el pasado es causa y el presente efecto, el presente es
siempre una superficie amenazada de ser tragada por un pasado que cada vez adquiere
más espeso, que va tomando cuerpo substancial, ese pasado en bloque, monolítico,
broquelando un movimiento explicativo que va signando todo el recorrido.
De esta forma se gesta una concepción continuista de la historia, en donde la teoría
atómica de Demócrito, por ejemplo, es el antecedente, la semilla que crece, se desarrolla
y madura en el gran árbol que es la física atómica de hoy; y la historia se define como
una larga cadena sólidamente unida, que eslabón tras eslabón, sin discontinuidades,
llega hasta nuestros días.
La superación del pasado es su realización.
Es la “historia oficial”, hecha de vestigios positivistas y evolucionistas en donde el
pretérito es el primer paso de un hombre que, de época en época, crece y depura sus
errores hasta llegar a nuestro presente, sin discontinuidades, sin rupturas.
¿Y si a través de una inversión audaz pensamos que el presente construye al pasado?
¿Si la historia dejara de ser el museo de los errores del pasado y se convirtiera en una
realidad y una tarea del presente?
1
Primer capítulo del libro Materiales 1 – digitalizado por cátedra Historia Epistemológica de la
Psicología (UCP) - 2009
UNR Editora – Rosario (1995) 1
MATERIALES 1
Para una historia social de la razón epistémica
Autores: Cappelletti, A; Díaz de Kóbila, E; Sotolongo Codina, P y Brebbia, R
Quizás desaparecerían en este caso los gestos de fastidio que suelen acompañar la
tarea de remitirse a la historia, sin motivación ante algo que se siente y piensa tan
ineficaz como muerto, o al menos superado, Y cuyo estudio estéril, erudito y
enciclopédico, parece solamente orientado al cultivo de una “cultura general” sin
funcionalidad en el horizonte del presente.
Pero si la historia se caracteriza porque “nada cambia más de prisa que el inmutable
pasado”, dejaríamos de recorres una autopista tediosa, y nos veríamos conducidos por
senderos que nunca sabríamos de antemano hacia donde conducen. La historia ya no
sería visión retrospectiva sino construcción.
Para la concepción clásica se trataba de recorrer el pasado viendo con objetividad sus
vestigios, sus testimonios, sus sobrevivencias, las que transitan frente a un sujeto
observador que capta fidedignamente, un sujeto pasivo que las registra, casi en el
sentido fotográfico, sin detenerse a evaluar las estructuras implícitas que posibilitan el
registro.
La observación es, desde ese lugar, una mirada sobre lo aparente y eso aparente es
precisamente el denso nudo ideológico desde el cual se observa.
Pero si el investigador no recorre sino que re-construye el pasado ya no es un viajero
de viejos caminos sino una especie de arqueólogo que, metafóricamente, junta
fragmentos dispersos de una vasija y al armarlos reconstruye, sobre una base teórica, la
unidad perdida.
Y esa construcción se hallaría vehiculizada por tantas preguntas como el investigador
formule desde su presente, por tantos fragmentos como disponga y por el lenguaje que
les haga hablar.
El presente adquiere ahora adquiere prioridad epistemológica sobre el pasado.
En sus preguntas se encuentran las motivaciones para interrogar al pasado. Y en sus
polémicas se encuentran las claves para comprender las formas en que algunos teóricos
revolucionarios se han relacionado con el pasado y la historia.
El examen del presente del saber en los tiempos de Freud puede dimensionar de
manera más comprensiva su terrible soledad teórica cuando, intuyendo en su práctica
clínica un descubrimiento inédito, sin más diálogo que con el fantástico Fliess, se viera
necesitado de recurrir al más remoto pasado para argumentar contra las concepciones de
la moderna medicina que imperaba en los finales del siglo XIX.
En los tiempos que Freud ingresa a la universidad, las teorías de moda sobre el
fenómeno del soñar eran fisiologistas, siendo considerado el sueño como un residuo del
funcionamiento cerebral, algo así como una excreción del órgano cerebral, de ahí su
necesidad de volver a la antigüedad para evaluar si entonces se había hablado, al menos
en forma parecida, el lenguaje que él comenzaba a balbucear y si podía, en
consecuencia, autorizarse en ella.
Entonces, ante esa necesidad de interrogar activamente el pasado son reconocidas
viejas cicatrices ya irrelevantes para el tejido social, como ser la interpretación bíblica
que realiza José del sueño del Faraón respecto al futuro de Egipto, y en razón de esa
tradición tan antigua va encontrando indicios del método del descifrado, una de las
modalidades interpretativas de los sueños. Y sabemos por boca del propio autor que
“…me vi llevado a admitir que estamos frente a uno de esos casos, no raros, en que una
creencia popular antiquísima, mantenida con tenacidad, parece aproximarse más a la
verdad de las cosas que el juicio de la ciencia que hoy tiene valimiento…”
UNR Editora – Rosario (1995) 2
MATERIALES 1
Para una historia social de la razón epistémica
Autores: Cappelletti, A; Díaz de Kóbila, E; Sotolongo Codina, P y Brebbia, R
La historia, entonces, ya no es recorrido sino construcción. Ya no es tampoco el
desecho o lo superado, sino el lugar donde se fractura la continuidad histórica en
búsqueda de legitimaciones.
De ahí, que más que resaltar la historia como substancia, como cosa hecha, podamos
hablar de la tarea de historiar que correspondería a la acción de ir al pasado, como diría
Bachelard, desde las certidumbres del presente.
El pasado de la psicología no sería entonces una crónica prolija y y obsesiva de todos
los hechos que tuvieron que ver con la psicología, sino una tarea a realizar desde
nuestras preguntas actuales.
La historización o la acción de historiar, implicaría un diálogo, una dialéctica entre el
pasado y el presente en el que las “verdades” o las preguntas presentes darían sentido al
pasado.
Y como estas verdades-preguntas varían según los tiempos y las diversas disciplinas,
la historia nunca es única, sino múltiple y plural.
Ahora bien, si metodológicamente la historia no es recorrido sino preguntas e
interrogación: ¿de qué “material” se halla formada?
¿Cuál es su “contenido” o “substancia”?
Para la historia en singular, la historia “dada” son los “hechos”, son los datos de la
realidad que se pueden comprobar, verificar; como lo indica el participio pasado: “un
hecho”, ya fue, es inmodificable, no es un proceso en el tiempo sino una huella de lo
transcurrido, es decir, cristalización del pasado. La historia es entonces una sucesión de
hechos hilvanados en un continuo cronológico.
Pero hoy sabemos que esa concepción empirista del hecho no puede mantenerse y que
desde una metodología activa, “el hecho es lo que se hace”. Como señala Piaget, el
hecho es una respuesta a una pregunta, una pregunta que surge de un campo teórico
específico, que orienta la selectividad del hecho y le imprime su “marca de fábrica”.
Si un historiador parte del innatismo seguramente se detendrá en Descartes, mientras
que otros, desde otros puntos de vista, no creerán relevante mencionarlo.
La selectividad del “hecho” orienta, junto al método, el ordenamiento fenoménico del
universo histórico.
El hecho, entonces, se ve despojado de su carácter natural, perceptivo, concreto,
positivo, para ser consecuente de una cierta lectura que se realiza desde otros textos, no
desde la realidad.
Como pensamos que la historia es construcción, historia presente que construye sus
hechos y que hay tantas historias como preguntas haya, nos hemos propuesto reunir
aquí algunos MATERIALES para una historia de la razón epistémica.
No se trata, por lo tanto, de una historia, sino de materiales para una historia. No se
trata de hechos del pasado sino de construcciones que han respondido básicamente a dos
preguntas fundamentales: La pregunta por los lazos que ligan la razón a la vida social, a
sus intereses, ideales, conflictos y luchas; y la pregunta por su “voluntad de verdad”, la
que conduce a querer superar la superstición, el mito o el error para devenir científica.
Rosario, 20 de Diciembre de 1984.
UNR Editora – Rosario (1995) 3
MATERIALES 1
Para una historia social de la razón epistémica
Autores: Cappelletti, A; Díaz de Kóbila, E; Sotolongo Codina, P y Brebbia, R
Bibliografía:
Además de las citas expresas de Bachelard y Freud.
- Lucía Rossi de Cerviño y Luis Felipe García de Onrubia: “Para una Historia de la
Psicología” – Editorial Lugar.
UNR Editora – Rosario (1995) 4
También podría gustarte
- Prehistorias de Mujeres - Marga Sanchez RomeroDocumento287 páginasPrehistorias de Mujeres - Marga Sanchez RomeroIrati100% (4)
- CREACION DE EMPRESAS - Ver. 14Documento116 páginasCREACION DE EMPRESAS - Ver. 14rodrigomartinezdiaz1993Aún no hay calificaciones
- Rose-Nikolas Historia-Critica-Psicologia PDFDocumento54 páginasRose-Nikolas Historia-Critica-Psicologia PDFrafaspolobAún no hay calificaciones
- Teoria y Tecnica de GrupoDocumento36 páginasTeoria y Tecnica de GrupoSolsiz Vega CapraAún no hay calificaciones
- BREBBIA, R. La Historia ¿Es El PasadoDocumento4 páginasBREBBIA, R. La Historia ¿Es El PasadoVanii VillaAún no hay calificaciones
- BREBBIA, R. La Historia ¿Es El PasadoDocumento4 páginasBREBBIA, R. La Historia ¿Es El PasadoPerla BelottoAún no hay calificaciones
- 001 - Romero Jose Luis - El Historiador y El PasadoDocumento10 páginas001 - Romero Jose Luis - El Historiador y El PasadoPaula GaratAún no hay calificaciones
- La Historia Como CienciaDocumento8 páginasLa Historia Como CienciaGetsemani Fabian RamirezAún no hay calificaciones
- David CarrDocumento29 páginasDavid Carrmaclerry21Aún no hay calificaciones
- Acuña Víctor Hugo - Artículo Dos o Tres Cosas Que Sé de Ella La HistoriaDocumento8 páginasAcuña Víctor Hugo - Artículo Dos o Tres Cosas Que Sé de Ella La HistoriaDavid GonzaAún no hay calificaciones
- Resumen Parcial HISTORIADocumento36 páginasResumen Parcial HISTORIACande GonzalezAún no hay calificaciones
- Resumen de BrebbiaDocumento3 páginasResumen de BrebbiaGracielaAún no hay calificaciones
- Dos o Tres Cosas Que Sé de Ella. Victor Hugo AcuñaDocumento11 páginasDos o Tres Cosas Que Sé de Ella. Victor Hugo Acuñaamelly08Aún no hay calificaciones
- Crisis y Porvenir 2Documento6 páginasCrisis y Porvenir 2amadacAún no hay calificaciones
- Historia-Preguntas Pag 15 Actividades 1 y 2Documento7 páginasHistoria-Preguntas Pag 15 Actividades 1 y 2Psicoanalista Alberto GómezAún no hay calificaciones
- Una - Historia - Critica - de - La - Psicologia - Nikolas Rose - PDF Versión 1 (1) 22Documento18 páginasUna - Historia - Critica - de - La - Psicologia - Nikolas Rose - PDF Versión 1 (1) 22maxihalfonso1231Aún no hay calificaciones
- David Carr - IntroducciónDocumento16 páginasDavid Carr - IntroducciónGeorgi PagolaAún no hay calificaciones
- Apologia para La Historia o El Oficio Del HistoriadorDocumento3 páginasApologia para La Historia o El Oficio Del Historiadormanuel galeanoAún no hay calificaciones
- El Historiador Del FuturoDocumento2 páginasEl Historiador Del FuturoFernando Augusto Ibarra MartinezAún no hay calificaciones
- Historia, para QuéDocumento3 páginasHistoria, para QuéTomás Oñate RutoloAún no hay calificaciones
- 7 - Sanchez Liranzo, Olga - Algunas Reflex.....Documento0 páginas7 - Sanchez Liranzo, Olga - Algunas Reflex.....pichu55Aún no hay calificaciones
- Marrow, Del Conocimiento Historico, ResumenDocumento5 páginasMarrow, Del Conocimiento Historico, ResumenDanielAún no hay calificaciones
- Marc BlochDocumento13 páginasMarc BlochVanih22Aún no hay calificaciones
- Unidad 2Documento64 páginasUnidad 2Cynthia Gomez AnerAún no hay calificaciones
- Rose - Una Historia Crítca de La Psicología PDFDocumento18 páginasRose - Una Historia Crítca de La Psicología PDFWhatever ForeverAún no hay calificaciones
- BREBBIADocumento2 páginasBREBBIACande GonzalezAún no hay calificaciones
- ROSE, NIKOLAS - Una Historia Crítica de La PsicologíaDocumento29 páginasROSE, NIKOLAS - Una Historia Crítica de La PsicologíamiriwlosAún no hay calificaciones
- Filosofía de La Historia Según Collingwood.Documento8 páginasFilosofía de La Historia Según Collingwood.Alejandro VázquezAún no hay calificaciones
- Objetividad y Subjetividad en La HistoriaDocumento18 páginasObjetividad y Subjetividad en La HistoriaLys BeAún no hay calificaciones
- Por Qué para Marc Bloch La Historia Es La Ciencia de Los Hombres en El TiempoDocumento7 páginasPor Qué para Marc Bloch La Historia Es La Ciencia de Los Hombres en El TiempoRaquel La PerluAún no hay calificaciones
- SHANKS & TILLEY El Pasado Presente (Artículo)Documento7 páginasSHANKS & TILLEY El Pasado Presente (Artículo)Lucía NaserAún no hay calificaciones
- Unidad IDocumento51 páginasUnidad IMatias ArandaAún no hay calificaciones
- El Concepto de Vida HistóricaDocumento5 páginasEl Concepto de Vida HistóricaSabrina FernandezAún no hay calificaciones
- Reflexión Sobre El "Presente" A La Hora de Hacer Historia.Documento5 páginasReflexión Sobre El "Presente" A La Hora de Hacer Historia.Jhonatan Vélez OcampoAún no hay calificaciones
- Keith Jenkins. Sobre La HistoriaDocumento13 páginasKeith Jenkins. Sobre La HistoriaAMELIN15Aún no hay calificaciones
- DAVID CARR Tiempo Narración HistoriaDocumento13 páginasDAVID CARR Tiempo Narración HistoriaSol ManzoniAún no hay calificaciones
- Teoria HistoriaDocumento7 páginasTeoria HistoriaIsabelC CastilloFAún no hay calificaciones
- Historia y PeriodizaciónDocumento10 páginasHistoria y PeriodizaciónNadiaGiselFrankPignolAún no hay calificaciones
- Walter Kasper. Historicidad de Los DogmasDocumento10 páginasWalter Kasper. Historicidad de Los DogmasEnrique Ponce SuárezAún no hay calificaciones
- Kemp Barry J - El Antiguo Egipto Anatomia de Una CivilizacionDocumento485 páginasKemp Barry J - El Antiguo Egipto Anatomia de Una CivilizacionArnoldo VegaAún no hay calificaciones
- Pardo Tovar Andres - Historia de La Filosofia Y Filosofia de La HistoriaDocumento255 páginasPardo Tovar Andres - Historia de La Filosofia Y Filosofia de La HistoriaJacquelin Perez SilvestreAún no hay calificaciones
- Importancia Caracter Científico y Periodización de La HistoriaDocumento20 páginasImportancia Caracter Científico y Periodización de La HistoriaBere CastilloAún no hay calificaciones
- Apuntes Teoria de La HistoriaDocumento3 páginasApuntes Teoria de La HistoriaAlejandroAún no hay calificaciones
- Ideas A Favor y Encontra.Documento5 páginasIdeas A Favor y Encontra.Carlos AlejandroAún no hay calificaciones
- Diegesis 6 MOdulo gRADO SEXTODocumento161 páginasDiegesis 6 MOdulo gRADO SEXTODaniel B. Brunelesch CAún no hay calificaciones
- LA HISTORIA COMO CIENCIA FinalDocumento3 páginasLA HISTORIA COMO CIENCIA FinalMark MxrAún no hay calificaciones
- La historia cultural (2.ª Edición): Autores, obras, lugaresDe EverandLa historia cultural (2.ª Edición): Autores, obras, lugaresCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Comentario Semanal. Concepto de Arqueología HistóricaDocumento2 páginasComentario Semanal. Concepto de Arqueología Históricacasanovag.annaAún no hay calificaciones
- Prehistoria de Mujeres (Libro) - 1Documento183 páginasPrehistoria de Mujeres (Libro) - 1LauraOntiverosE100% (1)
- Marc Bloch Apologia para La Historia o El Oficio de HistoriadorDocumento7 páginasMarc Bloch Apologia para La Historia o El Oficio de HistoriadorRaul AguileraAún no hay calificaciones
- Punteo de La LecturaDocumento4 páginasPunteo de La LecturaMarycruz Lara MadrigalAún no hay calificaciones
- Moxey, Los Estudios Visuales y El Giro IconicoDocumento19 páginasMoxey, Los Estudios Visuales y El Giro IconicoFrancesco PassarielloAún no hay calificaciones
- Beuchot, Mauricio. La Historia Como Hazaña de La InterpretaciónDocumento12 páginasBeuchot, Mauricio. La Historia Como Hazaña de La InterpretaciónMisael ChavoyaAún no hay calificaciones
- Marc Bloch Introducción A La HistoriaDocumento2 páginasMarc Bloch Introducción A La HistoriaFelipe Contreras100% (1)
- Sobre El Método IndiciarioDocumento5 páginasSobre El Método IndiciarioMauricioBabilonia Et AlAún no hay calificaciones
- Resumen Primer Parcial de HistoriaDocumento31 páginasResumen Primer Parcial de HistoriaZoe BulacioAún no hay calificaciones
- 4 - MARTIėNEZ OLIVA - 2018 - Hacer Gemir A Las PiedrasDocumento8 páginas4 - MARTIėNEZ OLIVA - 2018 - Hacer Gemir A Las PiedrasdedaloAún no hay calificaciones
- El Tiempo de La Historia y El Tiempo Del HistoriadorDocumento4 páginasEl Tiempo de La Historia y El Tiempo Del HistoriadorAquiles Baeza W.Aún no hay calificaciones
- Introducción A La Microfisica Del PoderDocumento9 páginasIntroducción A La Microfisica Del PoderAileen SalasAún no hay calificaciones
- Pretérito imperfecto: Lecturas críticas del acontecerDe EverandPretérito imperfecto: Lecturas críticas del acontecerAún no hay calificaciones
- La educación en la filosofía antigua: Ética, retórica y arte en la formación del ciudadanoDe EverandLa educación en la filosofía antigua: Ética, retórica y arte en la formación del ciudadanoAún no hay calificaciones
- Degano, JOrge. - El Sujeto y La LeyDocumento16 páginasDegano, JOrge. - El Sujeto y La LeySolsiz Vega CapraAún no hay calificaciones
- Resumen VejezDocumento9 páginasResumen VejezSolsiz Vega CapraAún no hay calificaciones
- Integración y Salud MentalDocumento13 páginasIntegración y Salud Mentalelgnavarro34450% (2)
- Psicología en Educación y Del AprendizajeDocumento24 páginasPsicología en Educación y Del AprendizajeSolsiz Vega CapraAún no hay calificaciones
- Plotkin Freud Universidad Buenos AiresDocumento16 páginasPlotkin Freud Universidad Buenos AiresSolsiz Vega CapraAún no hay calificaciones
- 1 - Breve Reseña de Los Contenidos de La Historia Epistemologica de La Psicologia - López AlejandroDocumento7 páginas1 - Breve Reseña de Los Contenidos de La Historia Epistemologica de La Psicologia - López AlejandroSolsiz Vega CapraAún no hay calificaciones
- DebateDocumento2 páginasDebateJosé Luis Laqui CopaAún no hay calificaciones
- Tarea 2 de Metodologia de La Investigacion IiDocumento4 páginasTarea 2 de Metodologia de La Investigacion IiISAMAR ALMONTE100% (3)
- Comunicación InteractivaDocumento3 páginasComunicación InteractivaomarcitoAún no hay calificaciones
- Como Se Gestiona Una Buena ActitudDocumento2 páginasComo Se Gestiona Una Buena ActitudJose Luis PalacioAún no hay calificaciones
- Glosario de Conceptos OrdenadoresDocumento6 páginasGlosario de Conceptos OrdenadoresYeoryettAún no hay calificaciones
- Las 9 Principales Teorías Sobre El DesarrolloDocumento6 páginasLas 9 Principales Teorías Sobre El DesarrolloSADDAM MOHAMED ANDRADE CASTILLOAún no hay calificaciones
- Unidad de Aprendizaje Secundaria GrupalDocumento8 páginasUnidad de Aprendizaje Secundaria GrupalCarlos David Reyes MorenoAún no hay calificaciones
- El Ejercicio de EscribirDocumento23 páginasEl Ejercicio de EscribirLuher100% (2)
- Ensayo Libro Seis Sombreros para PensarDocumento3 páginasEnsayo Libro Seis Sombreros para PensarCesar Ivan PadillaAún no hay calificaciones
- Examen P8 P9Documento1 páginaExamen P8 P9Mäxî TorresAún no hay calificaciones
- BLOQUE Aprendizaje Biología I CCNN 2021 ADocumento22 páginasBLOQUE Aprendizaje Biología I CCNN 2021 Amotorlancer2Aún no hay calificaciones
- Tesis Licenciatura KarenDocumento78 páginasTesis Licenciatura Karenjoinerjs2021Aún no hay calificaciones
- Instrumentación Didactica ComportamientoDocumento18 páginasInstrumentación Didactica ComportamientoEdward VasquezAún no hay calificaciones
- Diapositivas Gramática Generativa MicroclaseDocumento12 páginasDiapositivas Gramática Generativa MicroclaseDianny UzcateguiAún no hay calificaciones
- Communication Partner Training in Aphasi - En.esDocumento24 páginasCommunication Partner Training in Aphasi - En.esFabiola Cerda VargasAún no hay calificaciones
- Guía de Aprendizaje 2Documento3 páginasGuía de Aprendizaje 2ANDERSON RONALD PORTALES RODRIGUEZAún no hay calificaciones
- Los Modelos de Estilos de Aprendizaje de Felder y SilvermanDocumento3 páginasLos Modelos de Estilos de Aprendizaje de Felder y Silvermanrofinorufian corderitoAún no hay calificaciones
- Principios Básicos para La Evaluación Basada en CompetenciasDocumento5 páginasPrincipios Básicos para La Evaluación Basada en CompetenciasLuisAún no hay calificaciones
- Universidad Privada San Juan Bautista: Facultad de Ciencias de La Salud Escuela Profesional de PsicologíaDocumento13 páginasUniversidad Privada San Juan Bautista: Facultad de Ciencias de La Salud Escuela Profesional de PsicologíaNilthon Jesús Portocarrero AlejoAún no hay calificaciones
- SESION HABITOS DE ESTUDIO TutoriaDocumento3 páginasSESION HABITOS DE ESTUDIO TutoriaVALEFREY victor alegre78% (9)
- Formato de Ficha Técnica 1Documento3 páginasFormato de Ficha Técnica 1gusmalpica100% (1)
- Silabo de Sistemas Digitales - Roberto DenderDocumento9 páginasSilabo de Sistemas Digitales - Roberto Dendertripled1994Aún no hay calificaciones
- Trabajo en Equipo-InformeDocumento5 páginasTrabajo en Equipo-InformeGiovanna VegaAún no hay calificaciones
- Presentacion Solucion de ProblemasDocumento14 páginasPresentacion Solucion de ProblemasAnna Cristina LamelasAún no hay calificaciones
- Elaboración de Mapa ConceptualDocumento3 páginasElaboración de Mapa ConceptualMiguel PerezAún no hay calificaciones
- Cohesion y ComunicacionDocumento15 páginasCohesion y ComunicacionKim DarknesAún no hay calificaciones
- ARTIGAS MARIANO Introducción A La FilosofíaDocumento127 páginasARTIGAS MARIANO Introducción A La FilosofíaKary Cocom100% (3)
- Liderazgo y MotivacionDocumento8 páginasLiderazgo y MotivacionTatiana LopezAún no hay calificaciones
- BITACORA-S 1 - Alvarado Flores Jorge CarlosDocumento2 páginasBITACORA-S 1 - Alvarado Flores Jorge Carlosjose morenoAún no hay calificaciones