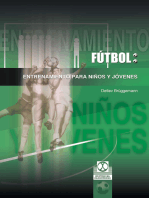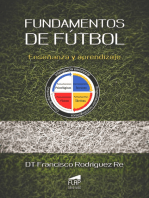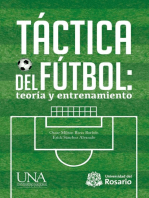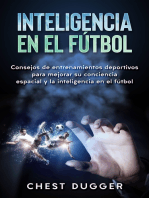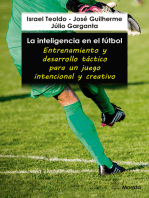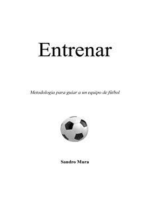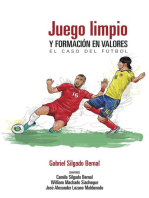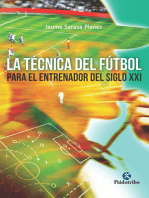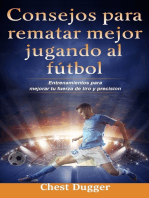Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Creación de Un Modelo de Juego Desde Una Perspectiva Sistémtica PDF
La Creación de Un Modelo de Juego Desde Una Perspectiva Sistémtica PDF
Cargado por
Galthier NewellsTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Creación de Un Modelo de Juego Desde Una Perspectiva Sistémtica PDF
La Creación de Un Modelo de Juego Desde Una Perspectiva Sistémtica PDF
Cargado por
Galthier NewellsCopyright:
Formatos disponibles
“La creación de un modelo de juego desde una perspectiva sistémica”.
Autor: Iván Rivilla Arias
TEMARIO
ÍNDICE DE CONTENIDOS PÁGINA
Introducción 5
Bloque I: Constructivismo como base de acción pedagógica para la 8
formación del talento.
I. Sistemas dinámicos y teorías ecológicas. 14
II. Entrenamiento integrado vs. Entrenamiento estructural. 18
III. El diseño de las tareas en el entrenamiento estructural. 26
a. Componentes y elementos a tener en cuenta. 26
Bloque II: El proceso de iniciación deportiva aplicado al fútbol. 37
I. Fundamentación teórica. 37
II. Etapas y fases. 40
III. La formación del talento a largo plazo. 51
Bloque III: El proceso de actuación del futbolista. 61
I. El desarrollo del componente táctico (la percepción y decisión). 62
II. El desarrollo del componente técnico (la ejecución). 65
Bloque IV: ¿Cómo elegir tu modelo de juego? 66
I. Factores a tener en cuenta. 67
II. El modelo de juego: “Matiz” diferenciador. 69
III. La puesta en marcha del modelo de juego. 71
Referencias bibliográficas 74
Iván Rivilla Arias 2
ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS
Tabla 1. Fases del modelo tradicional de la enseñanza en el fútbol (Sánchez Bañuelos,
1984).
Tabla 2. Principios tácticos generales en el fútbol.
Tabla 3. Análisis de las variables estructurales en el fútbol: Balón (Acero y Lago, 2005)
Tabla 4. Análisis de las variables estructurales en el fútbol: Espacio (Acero y Lago,
2005)
Tabla 5. Análisis de las variables estructurales en el fútbol: Reglas (Acero y Lago,
2005)
Tabla 6. Análisis de las variables estructurales en el fútbol: Tiempo (Acero y Lago,
2005)
Tabla 7. Análisis de las variables estructurales en el fútbol: Relación compañeros /
adversarios (Acero y Lago, 2005)
Tabla 8. Análisis de las variables funcionales en el fútbol: Metas y objetivos (Acero y
Lago, 2005)
Tabla 9. Propuesta para la puesta en práctica de un modelo de juego (modificado de
Garganta y Pinto, 1997; Morcillo et al., 2006; Acero y Lago, 2005).
Tabla 10. Etapas de la formación deportiva y tratamientos de los contenidos según su
especificidad (Lealli, 1994)
Tabla 11. Etapas para la formación del futbolista, contenidos a desarrollar y
procedimientos (Wein, 1995).
Tabla 12. Adaptaciones estructurales de la competición en función de la edad de los
futbolistas (Lapresa et al., 2010).
Tabla 13. Fases para la formación del futbolista en función de los elementos del juego
(Garganta y Pinto, 1997).
Tabla 14. Etapas para formación del futbolista, edades, objetivos a desarrollar y
características de las etapas (Sans y Frattarola, 1998).
Tabla 15. Fases en la enseñanza del fútbol, objetivos, medios para su trabajo y
contenidos (Fradua, 1999).
Tabla 16. Organización de las fases y etapas por las que el futbolista alcanza el alto
rendimiento deportivo en el fútbol (Lapresa et al., 1999).
Tabla 17. Fases en la enseñanza del fútbol, objetivos y principios de ataque y defensa
(Lago, 2001).
Iván Rivilla Arias 3
Tabla 18. Proyecto de vida deportiva. Etapa de iniciación deportiva (Seirul-lo, 2004).
Figura 1. Características básicas del modelo tradicional en la enseñanza del fútbol
(Vegas-Haro, 2006).
Figura 2. Modificaciones del juego real (Thorpe, Bunker y Almond, 1986).
Figura 3. Condiciones para que se alcance el aprendizaje significativo (Caldeiro 2005;
en Gutiérrez, 2008).
Figura 4. Modelo cibernético de control voluntario (Balagué, Torrents, Pol y Seirul-lo,
2014).
Figura 5. Factores limitantes que inciden en el proceso de enseñanza- aprendizaje del
jugador de fútbol (Rivilla, 2014).
Figura 6. Entrenamiento integrado vs. Entrenamiento estructural (Pino, 2010).
Figura 7. Principios y sub-principios tácticos (Garganta y Pino 1997; en Lago, 2007).
Figura 8. Mapa de interacción en el juego basado en los principios generales de defensa
(Lago, 2007).
Figura 9. Mapa de interacción en el juego basado en los principios generales de ataque
(Lago, 2007).
Figura 10. Momentos del juego en el fútbol.
Figura 11. Momentos y sub-momentos del juego en el fútbol (Modificado de Morcillo
et al., 2006).
Figura 12. Índice de heredabilidad y factores determinantes del futbolista (Angulo,
2006).
Figura 13. Factores fundamentales de un talento futbolístico (Angulo, 2006).
Figura 14. Concreción de los contenidos de trabajo.
Iván Rivilla Arias 4
Introducción
El nacimiento de este curso está vinculado al entrenamiento en el fútbol y a la
necesidad creciente de entrenadores y directores técnicos de llevar a cabo su idea de
juego. En muchos casos, la falta de recursos bibliográficos y en otros la ausencia de
herramientas concretas, hacen que el entrenador se vea excesivamente sólo en su labor
de dirección de un equipo. Si bien, existe muchísima información sobre ¿qué entrenar?
a través del diseño de tareas o ejercicios que circulan por la red, no hay tanta
información sobre ¿cómo entrenar? y la necesidad de tener en cuenta unos
condicionantes básicos que harás de nuestro proceso de enseñanza- aprendizaje una vía
óptima para que nuestros jugadores mejoren. Trasladando estas palabras a un lenguaje
claro y conciso, Perarnau (2014 p.58)1 utiliza y sintetiza los conceptos acuñados por
Guardiola idea, idioma y gente. Y se refiere a ellos como: “La idea es la esencia de un
equipo y de su entrenador. Es la síntesis y la vocación. En el caso de Pep se resume con
las palabras que en su día empleó Cruyff <la idea es dominar el balón>”.
Perarnau, continúa “el idioma es el método que permitirá expresar la idea en el terreno
de juego. El conjunto de herramientas a través de ejercicios, sistemas y principios que
se encargan de implantar la idea de juego” y concluye con el concepto de gente “ni la
mejor idea, ni el idioma más elaborado podrán interpretarse correctamente si los
jugadores no están predispuestos”. Es decir, cada entrenador debe definir en primer
lugar, su idea de juego, con la que quiere implantar su impronta y valerse de ese modo
para hacer que su equipo gane. En segundo lugar y alrededor de ese pilar maestro
tenemos que rodearnos de herramientas que permitan llevar a cabo la idea de juego; y
por último debemos ser capaces de cautivar a nuestro jugadores implicando
emocionalmente a estos, de manera que crean en la idea propuesta con la misma
intensidad que el propio entrenador.
Como iremos explicando a través de los IV bloques de contenidos que
trataremos, este curso no pretende ser un manual cerrado y único sino que aboga por la
flexibilidad del proceso y la capacidad de interacción del entrenador con su propio
contexto específico de entrenamiento. No se trata por tanto del diseño de tareas
magistrales válidas para uno y mil entrenadores sino todo lo contrario, queremos ser
1
Perarnau, M. (2014). Herr Pep. Crónica desde dentro de su primer año en el Bayern de
Munich. RocaEditorial. Barcelona.
Iván Rivilla Arias 5
capaces de tener la ductilidad necesaria para que el entrenador sepa actuar en cada caso
y teniendo en cuenta las características del equipo.
Otro de los principios del curso es ofrecer una amplia visión al entrenador sobre
el proceso de aprendizaje del futbolista. Para ello, será imprescindible realizar una
retrospectiva sobre las etapas primarias de la iniciación en el fútbol y de ese modo llegar
a los patrones de acción que gobiernan el fútbol de élite. En los últimos tiempos, cada
vez más entrenadores centran el proceso de entrenamiento en el aprendizaje global del
fútbol; es decir, se separan del “ganar hoy” para aproximarse al “aprender hoy, es
vencer mañana”. Se trata por tanto de educar al futbolista como un ser dinámico capaz
de interpretar situaciones, percibir estímulos y tomar decisiones por encima de repetir
automatismos aislados que mejoren únicamente el patrón motor de movimiento.
Por último, únicamente nos queda repasar en esta introducción el desarrollo de
los IV bloques de contenidos en los que ha sido estructurado este curso. En el bloque I
denominado “constructivismo como base de acción pedagógica para la formación del
talento” veremos todas las teorías importantes que determinan a los sistemas dinámicos,
basados en su origen por fuentes constructivistas y que gracias a la evolución del
aprendizaje no lineal dan como resultado una interacción del jugador-tarea-contexto.
Bajo esta perspectiva surgen en el mundo del futbol conceptos como el entrenamiento
integrado y el entrenamiento estructurado, que veremos con detalle para delimitar no
sólo conceptualmente sino de manera práctica. Por último, quizás el elemento más
importante y que desde nuestro punto de vista tiene una especial importancia es el
diseño de tareas, para ello categorizaremos sus componentes y los elementos que
debemos tener en cuenta en su puesta en marcha, siempre desde una perspectiva
ecológica y utilizando los principios teóricos descritos al comienzo del bloque.
El segundo bloque de contenidos se centra en “el proceso de iniciación deportiva
aplicada al fútbol”, es decir, pretendemos especificar la idea general de iniciación
deportiva a nuestro deporte, el fútbol. De manera que para entender el proceso de
entrenamiento, tenemos que saber cómo evoluciona el jugador en sus etapas de
formación. Además, muchos de nosotros nos dedicados al trabajo con jugadores que se
encuentran en proceso de construcción, por tanto, este capítulo nos ofrecerá una amplia
visión sobre cómo aprende el jugador, qué etapas atraviesa o qué contenidos debemos
trabajar en función de la categoría en la que nos encontremos. Este proceso gradual y a
largo plazo, será imprescindible para poder triunfar en una élite futbolística que no
Iván Rivilla Arias 6
conoce de atajos y sobre la que el entrenamiento de calidad, la persistencia y el esfuerzo
son claves.
En el tercer bloque de contenidos “ el proceso de actuación del futbolista” se
pretende acercar a esa visión constructivista del proceso de entrenamiento del futbolista.
Si hablábamos de la creciente importancia de crear un jugador inteligente y capaz de
interpretar el juego, debemos estudiar a fondo, cómo es capaz el jugador de desarrollar
los elementos técnico-tácticos que permiten ser un jugador de calidad. Nosotros, los
entrenadores tenemos en gran medida el potencial para exprimir al jugador en un
modelo de aprendizaje u otro en función de las tareas que ponemos en práctica día a día.
Abogaremos por tanto por un paradigma que implique no sólo físicamente al jugador
sino cognitivamente, de manera que la técnica esté al servicio de la táctica y no al revés.
Por último, el cuarto bloque de contenidos se centra en “¿Cómo elegir tu modelo
de juego?”. Se trata por tanto de aunar elementos de juicio a lo largo del curso que me
permitan hacer una elección adecuada sobre lo que quiero poner en práctica, teniendo
en cuenta los factores del contexto que nos rodean. No es más que conocer
profundamente el conocimiento teórico para poder realizar una correcta aplicación
práctica, poniendo en marcha por tanto, tu propia idea de juego.
Iván Rivilla Arias 7
Bloque I: Constructivismo como base de acción pedagógica para la formación del
talento.
Para poner en práctica un modelo de juego rico, variado y estimulante para
nuestros futbolistas, es imprescindible conocer el proceso de aprendizaje al que se ve
sometido el jugador a lo largo prolongado proceso de formación. ¿Cómo aprende? ¿Qué
le capacita para poder tener acceso al futbol profesional? ¿Cómo el entrenador puede
contribuir en su formación? Son preguntas clave que sin duda debemos hacernos como
entrenadores en el fútbol formativo. En el caso de entrenadores de élite esta
problemática no se da de manera inmediata pero sí que nos puede ayudar a conocer
mejor los posibles déficits de nuestros jugadores.
Para responder a las cuestiones anteriores, haremos una retrospectiva sobre la
incidencia del aprendizaje motor a lo largo de estos últimos años y de ese modo conocer
en profundidad los paradigmas que han gobernado el mundo del entrenamiento
deportivo en general y el del futbol en particular.
Hasta hace un mucho tiempo, hemos presenciado como muchos entrenadores se
empeñaban en que el futbolista con una temprana edad, dominara con exactitud una
serie de elementos técnicos que le permitieran manejar las habilidades propias del
fútbol. De manera que la organización de los entrenamientos era agrupar a los jugadores
por parejas y dar pases desde interminables posiciones, distancias y superficies; sortear
“setas” con alguna finta para después tirar a portería y un largo etcétera de situaciones
aisladas que en teoría debían consolidar la técnica del jugador. En esta línea, Blázquez
(1996) 2 indicó que la enseñanza focalizada en los modelos que aíslan contenidos
(tradicionales) suele ser: “Directivos, analíticos, poco estimulantes, retrasan la
culminación del aprendizaje y focalizan dicho aprendizaje en la consecución del éxito
ante los demás” (Blázquez Sánchez, 1996, p.134). Estos modelos tradicionales, son
también llamados técnicos y se apoyan en la psicología conductista. Esta psicología
conductista parte del principio “cuerpo-máquina” por el se entiende que el jugador
funciona como un procesador, en el que se van grabando habilidades (de tipo técnico,
táctico, físico o afectivo) que posteriormente podrán conjugar para dar soluciones en el
juego real. Esta visión reduccionista y simplista que atiende a un proceso de aprendizaje
lineal (figura 1), no tiene en cuenta las demandas abiertas de un deporte como el fútbol
en el que la situación no es controlable y la toma de decisiones debe ser permanente.
2
Blázquez Sánchez, D. (1996). La iniciación deportiva y el deporte escolar. INDE. Barcelona.
Iván Rivilla Arias 8
Figura 1. Características básicas del modelo tradicional en la enseñanza del fútbol (Vegas-Haro,
2006)3.
Además, el paradigma clásico o tradicional es característico por emplear un
aprendizaje inicial y aislado (sin tener en cuenta el contexto de juego) de los elementos
técnicos del fútbol como: El dominio y control del balón, el pase, la conducción o el tiro
a portería. Los elementos técnicos se entrenan inicialmente de manera aislada y
analítica, consiguiendo que los jugadores reproduzcan el gesto técnico considerado
como “óptimo u ideal” de manera eficaz. Una vez dominados correctamente, se
introduce a los jugadores en un contexto de juego aislado en el que no se precisa el
mecanismo decisional, tan solo con el objetivo de practicar la habilidad adquirida, es
decir, la ejecución. Y por último, se le introduce al jugador en una situación real o
contextualizada, en la que puede poner en práctica lo anteriormente aprendido (Tabla
1).
Tabla 1. Fases del modelo tradicional de la enseñanza en el fútbol. (Adaptado de Sánchez Bañuelos,
1984)4.
FASES CONTENIDOS
Fase 1. Presentación global del fútbol. Conocimiento de las reglas
3 Vegas-Haro, G. (2006). Metodología de enseñanza basada en la implicación cognitiva del
jugador de fútbol base. Tesis Doctoral no publicada. Universidad de Granada.
http://hera.ugr.es/tesisugr/16164465.pdf
4
Sánchez-Bañuelos, F. (1984). Bases para una didáctica de la Educación Física y el deporte.
Gymnos. Madrid.
Iván Rivilla Arias 9
fundamentales.
Comprensión del objetivo del fútbol.
Fase 2. Familiarización perceptiva. Vivencia de los aspectos perceptivos.
Formación de la atención selectiva.
Fase 3. Enseñanza de los modelos Adquisición de los fundamentos de la
técnicos de ejecución. técnica individual.
Fase 4. Integración de los elementos Comprensión de la utilidad de cada
técnicos en situaciones básicas aplicadas. fundamento.
Desarrollo de la anticipación perceptiva.
Fase 5. Formación de los esquemas Desarrollo de la táctica individual.
básicos de decisión. Desarrollo de la anticipación cognitiva.
Fase 6. Enseñanza de los esquemas Desarrollo de la estrategia de conjunto.
tácticos colectivos. Toma de conciencia de la utilidad de cada
estrategia.
Fase 7. Acoplamiento técnico- táctico de Desarrollo de la capacidad de
conjunto. coordinación de las acciones.
Desarrollo del sentido cooperativo y
espíritu de equipo.
Una vez explicado a fondo las bases del entrenamiento deportivo tradicional,
avanzamos en el tiempo hasta prácticamente la actualidad en la que gobiernan los
modelos centrados en el papel activo del jugador. Cuando hablamos de constructivismo
nos referimos a un conglomerado de teorías del aprendizaje provenientes de los campos
de la psicología y la sociología que complementan el posterior análisis del enfoque de
los sistemas dinámicos.
La perspectiva constructivista se surge de la crítica a las teorías más dirigidas del
aprendizaje, es decir, teorías conductistas o de instrucción. En general, desde el punto
de vista del constructivismo, el aprendizaje debe facilitarse por parte del entrenador,
pero es cada persona la encargada de reconstruir con su propia experiencia interna los
aprendizajes posteriores. Para ello, el entrenador debe ser el encargado de favorecer con
sus pautas e instrumentos de trabajo, situaciones que faciliten la comprensión global del
deporte para que los jugadores vean significado a las prácticas que se realizan en el
entrenamiento. Por tanto, el aprendizaje debe ir de la mano de la significación y este
Iván Rivilla Arias 10
aparece en el momento que el jugador ve transferencia entre una situación de
entrenamiento y su aplicabilidad en el partido.
Así, desde esta perspectiva se creará un contexto favorable para el aprendizaje,
con un clima motivacional y de cooperación, donde cada alumno vaya construyendo su
aprendizaje tal y como comentábamos antes. Además, incluiremos dentro del contexto
situaciones facilitadoras de las que posteriormente, en el caso del fútbol, nos
encontraremos con posterioridad en el juego real. De tal manera, que unos aprendizajes
nos sirvan como base y soporte para poder aprender los siguientes. Una herramienta
muy útil para poner en práctica estos postulados de enseñanza sería el empleo de los
juegos modificados, que en el fútbol surgen como juegos reducidos o Small Sided
Games (SSG’s).
Los juegos reducidos nos va a permitir practicar acciones de juego partiendo de
situaciones globales con interacciones similares al juego real (compañeros, adversarios,
espacios, materiales…) pero adaptándolo a las posibilidades decisionales, de ejecución
y comprensivas de los jugadores, ya sean novatos o expertos. Thorpe, Bunker y Almond
(1986) 5 proponen como métodos de dicha modificación la representación y la
exageración (Figura 2).
Figura 2. Modificaciones del juego real. (Thorpe, Bunker y Almond, 1986).
Cuando hablamos de representación obtenemos los denominados “mini-
deportes”, es decir, existe una modificación del número de jugadores, espacios de juego
y materiales. De manera, que se relaciona el contexto de juego con las características de
los alumnos. Podemos hablar del fútbol 7 para las categorías formativas Benjamín (9-10
5
Thorpe, R., Bunker, D. y Almond, L. (1986). Rethinking Games Teaching. Lough borough.
UK.
Iván Rivilla Arias 11
años) o Alevín (11-12 años), en las que el tamaño del balón y del terreno de juego se
adapta a las características físicas y técnico-tácticas de los jugadores.
Por otro lado, la exageración se centra en el aprendizaje de conceptos tácticos
específicos. Quizás suponen el tipo de herramienta más empleada por los técnicos hoy
en día ya que nos ayudan a plantear acciones o tareas específicas basadas en situaciones
tácticas básicas o complejas en función del nivel del jugador (Holt, Stream y García
6
Bengoechea, 2002) que permiten una mejor comprensión y aprendizaje de
determinados aspectos que optimizarán el rendimiento y entendimiento de la dinámica
de las diferentes fases del juego.
En la etapas de formación, el entrenador será el encargado de seleccionar las
modificaciones oportunas y más apropiadas del juego real, con los objetivos de rebajar
la complejidad técnica de las diferentes acciones; en la élite en la que el dominio
técnico-táctico está asentado, las modificaciones de la tarea están relacionadas con la
demanda física y el ajuste de las cargas volumen, intensidad y densidad del
entrenamiento.
Por último y para terminar este análisis, hablaremos de las posibilidades que nos
ofrecen los elementos estructurales para su modificación en los juegos reducidos con el
fin de obtener en función de nuestro contexto, es decir, de los jugadores que tengamos a
nuestro cargo. Así las variables a transformar se relacionan con los aspectos
reglamentarios del deporte, pudiendo incluir en este apartado: Las dimensiones de los
objetivos (las porterías), también su tamaño y altura, que irán en función de la etapa en
la que se encuentre el jugador, siendo más grandes y en mayor número cuanto más
inexperto es.
Correira, et al., (2012)7 corroboran la importancia de la manipulación contextual
de estos juegos en la toma de decisiones, en este caso, según los autores no recae tanto
la importancia en las circunstancias materiales sino en las limitaciones espacio-
temporales. Siendo estas limitaciones críticas a la hora de elaborar las progresiones de
enseñanza cuando se aprenden los diferentes deportes de invasión, entre los que se
encuentra el fútbol.
6
Holt, N., Strean, W. y García-Bengoechea, E. (2002). Expanding the teaching games for
understanding model: new avenues for future research and practice. Journal of Teaching in
Physical Education, nº21, p. 162-176.
7 Correira, V., Araújo, D., Duarte, R., Travassos, B., Passos, P., y Davids, K. (2012). Changes in
practice task constraints shape decision-making behaviours of team games players. Journal of
Science & Medicine in Sport, nº15, p. 244-249.
Iván Rivilla Arias 12
Otro de los puntos más importantes a tener en cuenta es el espacio
reglamentario. Wein (1995 y 1999)8 sugiere que cuanto menos habilidosos y capaces
sean los jugadores, más amplias y profundas deberán ser las dimensiones del campo y
que el número de participantes sea el menor posible para que el índice de participación
en las tareas sea alto, por tanto siempre debe existir interacción-participación
continuada de todos los miembros. En cuanto al tiempo de juego, la duración de los
juegos reducidos irán en función de la dificultad de los mismos, asegurándonos un
tiempo suficiente para la comprensión (Figura 3) de los objetivos a conseguir, tampoco
caeremos en el error de repetir o prolongar excesivamente dichos juegos debido a que
dejará de ser significativa la práctica.
Por último, siguiendo a Castejón (2001) 9 debemos de balancear el aspecto
técnico y táctico según nuestros intereses para el entendimiento del deporte real. Se trata
por tanto, de presentar el fútbol aumentando o disminuyendo la exigencia de uno u otro
elemento según la necesidad y la observación en los aprendizajes de nuestros jugadores
(fundamentalmente en la formación). De tal manera que la perspectiva constructivista
aboga por dejar el aspecto técnico en un segundo plano dado que nos interesa que se
conciba la estructura del deporte como tal y una vez el jugador haya comprendido y
encontrado las soluciones adecuadas para los problemas que le surgen en el juego,
introduciremos modificaciones de carácter técnico, sobre cómo pasar o cómo conducir.
Llegados a este punto y antes de comenzar a analizar el último de los
paradigmas basados en las teorías ecológicas (los sistemas dinámicos) queremos
puntualizar la diferenciación de dos conceptos que en muchos casos se han utilizados de
manera indistinta y que como trataremos de explicar se relacionan cada uno con uno de
los paradigmas anteriormente explicados. Nos referimos a los conceptos de repetición y
automatización. Repetir sería hacer siempre lo mismo de la misma forma (basado en el
paradigma tradicional; cuerpo-máquina = mucha repetición consolidación), mientras
que automatizar se acerca a la reducción de incertidumbre del juego gracias a la tarea,
8
Wein, H. (1995). Fútbol a la medida del niño. Madrid. Real Federación Española de Fútbol.
CEDIFA
Wein, H. (1999). Fútbol a la medida del adolescente. Sevilla. Real Federación Española de
Fútbol. CEDIFA.
* En ambas referencias pueden encontrarse variadas y ricas progresiones de enseñanza para
futbolistas en etapas formativas.
9
Castejón, F.J. (2001). Transferencia de la solución táctica del atacante con balón en 2x1 en
fútbol y baloncesto. Habilidad motriz nº 17, p. 11–19.
Iván Rivilla Arias 13
es decir, permite al jugador “saber” lo que puede o va a pasar y por eso solucionar
mejor el problema (basado en las teorías constructivistas). La repetición sería no
significativa y la automatización significativa. De ahí que el empleo de jugadas o
acciones automatizadas (por ejemplo, tras saque de banda o tras saque del portero) van a
servir positivamente al jugador para conocer de antemano la ubicación de los
compañeros, conocer la secuencia de movimientos etc.
Figura 3. Condiciones para que se alcance el aprendizaje significativo (Caldeiro, 2005; en Gutiérrez
2008)10.
Bloque I.I: Los Sistemas dinámicos y las Teorías Ecológicas
Llegados a este punto, trataremos de afrontar el último de los paradigmas que
encabezan el proceso de enseñanza- aprendizaje en estos últimos años. Hablamos de los
sistemas dinámicos que se enmarcan dentro de las teorías ecológicas o lo que es lo
mismo teorías que parten del triángulo formado por la interacción de jugador, contexto
y tarea.
Aplicada al jugador de fútbol ¿Qué es la teoría de los sistemas dinámicos?: “una teoría
del cambio, que pretende capturar, estudiar y entender las transiciones estructurales y de
comportamiento que ocurren en dichos sistemas con su entorno” (Torrents y Balagué,
2007; p. 7)11. Es decir, los sistemas dinámicos pretenden analizar el comportamiento del
jugador en su globalidad, alejados del modelo cibernético (Figura 4) característico de
los paradigmas más tradicionales. Por lo que el sujeto está interactuando con el entorno
10 Gutiérrez, D. (2008). Desarrollo del pensamiento táctico en edad escolar. Tesis doctoral no
publicada. Universidad Castilla-La Mancha.
11
Torrents, C. Y Balagué, N. (2007) Repercusiones de la teoría de los sistemas dinámicos en el
estudio de la motricidad humana. Apunts. Educación Física y deporte. Nº 87, p. 7-13.
http://www.revista-apunts.com/es/hemeroteca?article=84
Iván Rivilla Arias 14
y entendiendo las necesidades que le obligan a actuar en un contexto no lineal, que no
va a depender únicamente de sus habilidades sino que debe tener en cuenta el proceso
de actuación en su globalidad (incertidumbre del entorno).
Figura 4. Modelo cibernético de control motor voluntario (Balagué, Torrents, Pol y Seirul-lo, 2014)12.
Además, surge el concepto de autoorganización que sirve para explicar el
proceso de cambio que se da en el futbolista a la hora de aprender una nueva habilidad
en el entorno y que va a estar influida por la variación del contexto y progresión de
enseñanza, Torrents y Balagué lo explican así (2007, p. 11): “En el estudio de las tareas
acíclicas (como lo es el fútbol) se mostró que los principios surgidos de las teorías de
los sistemas dinámicos pueden aplicarse a un gran abanico de tareas. Entre estos
principios se destaca la autoorganización del sistema con su entorno, es decir, la
organización sinérgica de todo el organismo condicionado por todos los elementos del
entorno con el que interactúa. A partir de estas conclusiones, se ha propuesto variar las
condiciones del entorno duran- te el aprendizaje para favorecer la autoorganización del
sistema en la dirección del aprendizaje”.
De este modo el papel de los sistemas ecológicos o dinámicos13, pueden ser una
línea metodológica adecuada y adaptable a nuestros entrenamientos. Como veíamos
anteriormente, la característica principal de estos sistemas es que “animan a los
jugadores a desarrollar habilidades para resolver los problemas motrices, gracias al
12
Balagué, N., Torrents, C., Pol, R. y Seirul-lo, F. (2014). Entrenamiento integrado. Principios
dinámicos y aplicaciones. Apunts. Educación Física y Deporte. Nº 116, p. 60-68.
http://www.revista-apunts.com/es/hemeroteca?article=1636
13
Más información sobre este tema puede leer en:
Rivilla-Arias, I. (2013). ¿3 vs. 3 ó 5 vs. 5 para el aprendizaje de los elementos tácticos
colectivos pared y triangulación?. Revista de preparación física en el fútbol. Nº 9, p. 47-60.
http://futbolpf.com/revista/index.php/fpf/article/view/98/118
Iván Rivilla Arias 15
pensamiento crítico y la autonomía del propio jugador” (Tan, Chow y Davids, 2012, p.
331)14 . El entrenador debe conocer en esta línea, las posibilidades de acción de sus
jugadores, de modo que sea capaz de predecir las posibles respuestas motoras de los
mismos y en consecuencia las progresiones de enseñanza a trabajar.
De esta manera, al entrenador a la hora de elegir las tareas, hacer su presentación
y organizarlas en torno a una progresión de enseñanza debería tener en cuenta los
factores limitantes y posibilidades en torno a tres parámetros: El propio futbolista, el
contexto en el que se desarrolla y la tarea (Figura 5).
15
Las limitaciones (constraints) del futbolista se refieren a sus propias
características que determinan las posibilidades de acción en el jugador, es decir,
factores que irán de lo cuantitativo (peso, composición corporal o altura) hasta otras de
carácter cualitativo y alterables con el entrenamiento, por ejemplo, las motivaciones o
intereses que le llevan a la práctica, los niveles de stress y ansiedad (Araujo, Davids,
Bennett, Button y Chapman, 2004)16, las conexiones sinápticas en el cerebro, patrones
de coordinación motriz, características psicológicas, o el nivel de activación. Pongamos
un ejemplo, ¿Sería igual el nivel exigencia coordinativa y de motivación en una tarea
estática de pases por parejas, que una tarea en la que tengamos que ir pasando el balón
en función de unas reglas que limiten el espacio y/o tiempo? La adecuación temporal y
espacial obligarán al jugador a un elevado nivel de coordinación a la tarea con lo cual su
nivel de conexiones cerebrales aumentará y de ese modo su motivación hacia el objetivo
también.
Las características del contexto de actuación del futbolista tienen que ver con la
relación del jugador-entorno. De manera que hablamos de las condiciones físicas de sus
sentidos (campo visual, percepción de los movimientos de los compañeros…), es decir,
14 Tan, C., Chow, J. y Davids, K. (2012). “How does TGfU work?”: examining the relationship
between learning design in TGfU and a nonlinear pedagogy. Physical Education & Sport
Pedagogy, nº 17, p. 331-348.
15
Concepto “constraint” surge de la literatura anglosajona y hace referencia a los factores
influyentes en proceso de enseñanza- aprendizaje; estos factores pueden incrementar el
aprendizaje en el jugador (por ejemplo, un biotipo adecuado, potencia del tren inferior...) o bien,
pueden disminuir las posibilidades de actuar por parte del futbolista (elevados niveles de estrés
que no permiten rendir).
16
Araújo, D., Davids, K., Bennett, S., Button, C., y Chapman, G. (2004). Emergence of sport
skills under constraint. In A. M. Williams & N. J. Hodges (Eds.), Skill acquisition in sport:
Research, theory and practice (p. 409–433). London: Taylor y Francis.
Iván Rivilla Arias 16
resaltamos la importancia de la capacidad perceptiva del futbolista, su nivel de atención
sobre los estímulos relevantes y la concentración en la tarea. Por otro lado, en este
proceso también influirían las condiciones del entorno (la luz, nivel de altitud, o
presencia de público) y por último, las características psico-sociales que se desprenden
del proceso entrenamiento- competición (marcador adverso, clara ventaja en el
resultado…), este último factor no es baladí, ya que pueden ejercer gran presión sobre el
futbolista y en algunos casos suponer un descenso del rendimiento o un descenso en el
nivel de concentración en función del propio resultado (recuperar un marcador adverso
o mantener una ventaja consolidada).
Figura 5. Factores limitantes que inciden en el proceso de enseñanza- aprendizaje en el jugador
(Rivilla, 2014).17
En tercer lugar, tenemos las limitaciones sobre la propia tarea de enseñanza “son
tal vez los obstáculos más importantes con los que se encuentra el entrenador”
(Renshaw, Yi, Davids y Hammond, 2010, p. 122) 18 . Estos condicionantes están
determinadas por muchos componentes aunque podríamos agruparlos en dos: por un
lado, los objetivos que persigue la actividad y por otro, las reglas específicas que rigen
17
La figura ha sido extraída del artículo “Construcción de la toma de decisiones en el fútbol”
que pueden encontrar en completo en: http://futbolenpositivo.com/index.php/construccion-de-
la-toma-de-decisiones-en-el-futbol/
18
Renshaw, I., Yi, C., Davids, K., y Hammond, J. (2010). A constraints-led perspective to
understanding skill acquisition and game play: a basis for integration of motor learning theory
and physical education praxis? Physical Education & Sport Pedagogy, nº15, p.117-137.
Iván Rivilla Arias 17
el fútbol o cualquier tarea de entrenamiento en la que incluiríamos el uso de material, la
relación espacio-temporal con el resto de jugadores etc. La importancia del entrenador
radica en conocer de antemano las posibles respuestas que sus jugadores pueden dar
frente a las tareas propuestas, de este modo, podremos realizar progresiones de
enseñanza a través de la manipulación contextual de la tarea, en la misma medida que el
conocimiento del jugador sobre el juego aumenta.
Pongamos un ejemplo para contextualizar este último factor limitante. En fase
de transición defensa- ataque pretendemos trabajar como objetivo: Enviar balón a una
de las dos bandas inmediatamente tras robo. Proponemos una situación reducida de 3x3
en el círculo central + 2 bandas. En esta situación debemos poner de manifiesto la
importancia del objetivo buscado y no por ejemplo el mantenimiento del balón o la
velocidad de circulación del equipo que posee el balón, es decir, con esta misma tarea
podemos buscar diferentes objetivos pero debemos tener claro que el jugador debe
centrar su atención en el elementos buscado y a partir de ahí, será el entrenador el que
irá modificando la situación en línea con dificultar el proceso de obtención del mismo
(limitando el espacio, el número de contactos con el balón o bien proponiendo mayor
oposición).
Bloque I.II: El entrenamiento Integrado vs. Entrenamiento estructural
Después de haber analizado de manera pormenorizada la teoría que nos servirá
como soporte de cara a la creación de un modelo de juego, tenemos que definir la
importancia del entrenamiento estructural como medio para la creación del modelo de
juego. En este apartado por tanto, haremos un planteamiento basado en los sistemas
dinámicos y el diseño de las tareas bajo premisas integradas y estructurales.
El concepto “entrenamiento integrado” ha surgido con enorme fuerza dentro del
entrenamiento en el fútbol en estos últimos años. Sin embargo, hay cuestiones que
quedan sin resolver y parece que dicho término no está del todo bien empleado, me
explico, muchos autores emplean el término “integrado” como sinónimo de la
conjunción de factores dentro del entrenamiento (física + técnica; táctica + psicológica)
que pueden servir para preparar aspectos específicos del entrenamiento del equipo. Esta
vertiente se aleja del uso de procesos no- lineales en el aprendizaje del futbolista, de
manera que el único matiz nuevo con respecto a un entrenamiento tradicional sería la
unión de factores dentro de la preparación del futbolista.
Iván Rivilla Arias 18
De manera más concreta, Balagué et al (2014, p. 62) concluyen al respecto “cuando
hablamos de [entrenamiento integrado] conviene precisar a qué tipo de integración nos
estamos refiriendo. Mientras que la integración sumatoria y lineal, o proporcional, es
característica de las máquinas, la integración dinámica y no lineal, mucho menos
estudiada, es propia de los seres vivos”. Sirva como ejemplo la integración de cargas
físicas y técnicas, por ejemplo, a través de la fuerza explosiva (sentadillas) y elementos
de finalización. La integración de la carga sería lineal, ya que hablamos de una
sumatoria de elementos, en este caso que pretenden trabajar diferentes componentes del
rendimiento del futbolista. En idéntica línea, Pino (2010, p.15) 19 corrobora el matiz
diferenciador entre entrenamiento integral y estructural “observo que al modelo
estructural muchos le denominan también modelo integral y considero que esto es un
error terminológico y de significado”.
Figura 6. Entrenamiento integrado vs. Entrenamiento estructural (Pino, 2010).
Desde nuestro punto de vista, el entrenamiento integrado es un excelente medio
de trabajo para la mejora de cargas que estén relacionadas con los componentes físicos.
En la mayoría de los casos la carga física es aconsejada desarrollarla sin elementos
cognitivos que interfieran negativamente en el esfuerzo del futbolista. De manera que,
integraremos contenidos de carácter técnico o táctico (básicos) a las cargas físicas, para
lograr una integración global de las mejoras en el jugador. Por ejemplo, perseguiremos
la mejora de esfuerzos repetidos de alta intensidad mediante situaciones sencillas de 3x3
ó 5x5; trabajaremos elementos centrados en el desarrollo de la fuerza mediante
encadenaciones (sentadillas + disparo a portería); o desarrollaremos la velocidad de
reacción mediante situaciones simples jugadas con oposición.
19
Pino, J. (2010) Fútbol: Talento, táctica y entrenamiento. Revista training fútbol. nº 169, p. 13-
25
Iván Rivilla Arias 19
Pero…¿Cómo conseguir una integración no- lineal de cargas que se acomode con los
sistemas dinámicos y que además, pueda desarrollar nuestro modelo de juego? Desde
nuestro punto de vista, aquí está la clave. En muchos casos, nos centramos en cargas
sumatorias individuales que poco o nada tienen que ver con la mejora colectiva, es
decir, centrada en una mejora palpable del rendimiento de mi propio equipo. En estos
casos se considerará “al equipo como un grupo social integrado, de manera que las
propuestas de entrenamiento ya no se dirigirán exclusivamente a los individuos sino que
lo harán también a dicha entidad colectiva” (Pol, 2011, p. 45)20.
Por tanto, si pretendemos mejorar el rendimiento global de nuestro equipo, no
podemos utilizar herramientas de trabajo individual para la mejora colectiva.
Lógicamente, debe haber una base individual que permita al futbolista enfrentarse con
las demandas de nuestro deporte y un entrenamiento de carácter funcional que prevenga
lesiones y aproxime al jugador a un estado óptimo de juego, sin embargo, desde nuestro
punto de vista el rendimiento real de un equipo de élite se mejorará a través del
entrenamiento estructural en el que aunaremos nuestro modelo de juego con el
planteamiento no-lineal en el diseño de las tareas. De este modo se intentará (Balagué,
2014, p. 63) “no separar las acciones o componentes del propio deporte (fútbol)
respetando sus sinergias primordiales y ciclos de percepción-acción. En los procesos de
aprendizaje se propone partir de las sinergias integrales básicas para ir creciendo en la
escala de complejidad coordinativa a través de la manipulación (adición o sustracción)
de constraints (ver epígrafe anterior). Este es un reto para los entrenadores ya que
supone una reestructuración de los contenidos a entrenar en base a la dinámica
coordinativa global del equipo”.
A partir de este punto, nosotros presentaremos y justificaremos dos propuestas,
que si bien en este primer momento se presentarán de manera somera, en el bloque IV
recuperaremos para ahondar sobre ellas.
Para el caso del fútbol en etapas de formación, llámese fútbol 7 o fútbol 11 en
edad infantil y cadete, pensamos que la mejor opción para organizar la base del
entrenamiento estructurado sería utilizar los principios tácticos generales del juego.
20
Pol, R. (2011). La preparación ¿física? en el fútbol. Pontevedra. MC Sports.
Iván Rivilla Arias 20
Habitualmente, son empleados en los deportes de invasión y pensamos que son
herramienta importante para la formación del futbolista debido a su fácil comprensión y
manejo de las partes por tanto del futbolista y también porqué no decirlo del entrenador
(Tabla 2).
Tabla 2. Principios tácticos generales en el fútbol.
Principios generales en ataque Principios generales en defensa
Conservar del balón Robar el balón
Progresar hacia la portería Evitar la progresión hacia la portería
Finalizar a gol Defender la portería
Además y puesto que en algunos casos el modelo de juego no está
completamente definido, podemos utilizar estos principios generales para elaborar
nuestra planificación del entrenamiento. Una vez organizado el entrenamiento en base a
ellos, podemos ir describiendo sub-principios (Figura 7) que ayuden a mejorar
específicamente las fases generales anteriormente descritas. Por último, el mapa de
principios a utilizar y sub-principios en función de los diferentes roles del jugador se
expresarían en las figuras 8 y 9.
Iván Rivilla Arias 21
Figura 7. Principios y sub-principios tácticos (Garganta y Pinto 1997; en Lago, 2007)21.
Figura 8. Mapa de interacción en el juego basado en los principios generales de defensa (Lago, 2007).
Figura 9. Mapa de interacción en el juego basado en los principios generales de defensa (Lago, 2007).
Esta secuenciación que hemos visto a través de los principios generales del
juego, estaría enmarcada en un modelo de juego aún sin estructurar ya que dichos
principios son comunes a todas las ideas o propuestas de juego. En la élite, este aspecto
de filosofía del juego está más consolidado y todos los entrenadores tienen claro cuales
son las herramientas que quieren utilizar para lograr la victoria. Cuentan con un equipo
de entrenadores a su cargo, unas posibilidades materiales superiores etc. Por ello,
21
Lago, C. (2007). Planificación de los contenidos técnico- tácticos individuales y grupales en
categorías de formación. Máster Universitario de detección y formación del talento en jóvenes
futbolistas. Material no publicado.
Iván Rivilla Arias 22
nuestra propuesta irá dirigida a una mayor especificidad de las cargas y también de los
contenidos a trabajar. Esto lógicamente se va a traducir en que las tareas de
entrenamiento responderán a esos objetivos específicos formulados que irán desde el
desarrollo del modelo de juego en los estadios iniciales hasta las demandas de la
competición en el curso de la temporada. Aquí y ahora, hablaremos sobre el diseño de
tareas que pretenden mejorar elementos tácticos de manera global, y por tanto,
relacionados con el modelo de juego elegido por el entrenador. De ahí que no hablemos
de tareas orientadas a la mejora de la estructura condicional, funcional, jugadas a balón
parado etc.
El punto de partida lo situamos en el propio juego y como tal, en los momentos
del continuum que se produce, es decir, el ataque y la defensa y la combinación de estos
momentos (Figura 10). Es decir, si pretendemos mejorar nuestro juego en general y
alguno de los momentos específicamente, debemos actuar sobre el instante en que
pretendemos la mejora, y para ser más concretos “No se trata de sumar, unir, ni mezclar
capacidades, sino de intentar separarlas lo menos posible” (Morcillo, Cano y Martínez,
2006 p.2)22
Figura 10. Momentos del juego en el fútbol.
22
Morcillo, J., Cano, O. y Martínez, D. (2006). El valor de lo invisible. Fundamentación y
propuesta de organización y entrenamiento específico del fútbol. EFDeportes.com, Revista
Digital, nº 92. http://www.efdeportes.com/efd92.htm
Iván Rivilla Arias 23
Una vez elaborado el mapa general de acción del juego a través de sus
momentos, tenemos que acomodar nuestro modelo de juego a las características
específicas de cada fase. De manera que diseñaremos una serie de sub-momentos 23
concretos a nuestro modelo de juego y que nos servirán como punto de partida para el
diseño pormenorizado de tareas. Acaso ¿qué sentido tendría trabajar tareas de posesión
de balón interminables si lo que pretendemos es realizar ataques rápidos para
aprovechar las características de nuestro extremos y delanteros?. Nosotros vamos a
incluir una propuesta modificada de Morcillo et al. 2006 (Figura 11), no obstante es
importante que dediquemos un tiempo a reflexionar qué es lo que queremos que
nuestros jugadores hagan en cada una de las fases y de ahí, partir para diseñar y elaborar
los sub-momentos que nos servirán como objetivos, cuando hagamos el diseño de las
tareas.
23
Obsérvese la diferencia con la propuesta anterior basada en los principios de juego. En esta
propuesta, los sub-momentos están vinculados a lo que el entrenador quiere hacer en ese
momento (ataque, defensa o transiciones) y por tanto, este matiz está relacionado con el modelo
de juego que tenemos o pretendemos crear. Si optamos por un ataque posicional o bien
queremos ataques rápidos, debemos supeditar las tareas a esos objetivos que previamente nos
hemos planteado en cada uno de los momentos del juego.
Iván Rivilla Arias 24
Figura 11. Momentos y sub-momentos del juego en el fútbol (Modificado de Morcillo et al., 2006).
Una vez hemos definido bien todas las bases de nuestro modelo en relación a los
momentos del juego, necesitamos diseñar a la perfección las tareas de forma
estructurada, es decir, no como suma lineal de elementos del juego sino entendiendo el
mismo como un acto global dentro de la fase del juego elegida. De esta forma estaremos
planteando situaciones muy próximas a la complejidad de la competición en nuestro
campo de entrenamiento, consiguiendo: Por un lado, que el futbolista vea reflejado
fielmente el contexto de juego que posteriormente se encontrará en la práctica real y por
otro, posibilitando la labor del entrenador para modificar aspectos24 que acerquen al
24
Esta modificación no sólo es “a priori” con la utilización de variables estructurales en el
diseño de tareas, sino que además, el feedback “a posteriori” es el más relevante puesto que
ofrece alternativas de lo que el jugador debe hacer y cuándo lo debe hacer. Veamos un ejemplo
claro y práctico de un feedback que va ligado a la filosofía y modelo de juego de un entrenador
(Pep Guardiola sobre Toni Kroos en Perarnau (2014, p. 31): “Le indica que no basta sólo con
soltar el balón, sino que debe pasarlo con intención y colocarse de inmediato para la siguiente
acción, de tal forma que ofrezca una alternativa al compañero. Insiste en que más importante
que el pase propio es el que dará el compañero a continuación, para lo que tiene que ofrecerse
Iván Rivilla Arias 25
jugador a la respuesta adecuada en cada instante del juego.
Bloque I: El diseño de las tareas en el entrenamiento estructural.
La manipulación de las variables debe estar supeditada al modelo elegido, es
decir, primero fijamos objetivos operativo de trabajo para después hacer un diseño de la
tarea. Debemos tener en cuenta que una misma tarea, puede tener una finalidad distinta
en función del feedback del entrenador, de manera que, este conocimiento de resultado
(comúnmente llamadas correcciones in situ) tenemos que saber predecirlo en función de
las posibilidades de acción que ofrecemos en el ejercicio al futbolista. Sintéticamente,
un buen entrenador debería saber los errores y puntos críticos con los que el jugador se
va a encontrar y por tanto, vías para ofrecerle soluciones y alternativas para que su
proceso sea reflexivo y a la vez significativo. Además, algo tremendamente valioso es
tener la capacidad de conseguir un mismo objetivo con la propuesta de variadas y ricas
tareas, es decir, no podemos acomodarnos en la utilización de los mismos medios para
cumplir con un determinado objetivo de trabajo. En la medida que las propuestas tengan
diferentes matices de percepción- acción, mayor será el abanico disponible por el
jugador para formular soluciones de cara a la competición.
a. Componentes y elementos a tener en cuenta.
A continuación, y basándonos en las aportaciones de Acero y Lago (2005)25,
iremos presentando orientaciones estructurales y funcionales sobre el juego, que nos
ayudarán a cumplir con los objetivos específicos de trabajo que nos hemos marcado.
Por último, presentaremos brevemente (ya que se retomará en el último capítulo) la
propuesta de modelo de juego elegida, de manera que el diseño de la tarea y sus
consecuentes modificaciones irán de la mano del modelo de juego.
En primer lugar, analizamos la presencia del objeto de juego, es decir, el balón.
A nivel cualitativo podemos pensar en la presencia de un aumento del número de
balones para que más jugadores estén en contacto directo con el mismo (una adaptación
propia de las edades primarias en las que se establece una relación cercana al mismo). A
como posible apoyo, como el vértice de un triángulo, para que el movimiento del balón
continúe sin parar y su equipo domine y controle el juego”.
25
Acero, R. y Lago, C. (2005). Deportes de equipo: Comprender la complejidad para elevar el
rendimiento. ED. INDE. Barcelona
http://books.google.es/books?id=1JJFdH93gkEC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
Iván Rivilla Arias 26
nivel cuantitativo, la no adaptación del balón a las características de los practicantes
podría ocasionar pérdida de interés hacia la práctica por la dificultad de manejo del
mismo.
Tabla 3. Análisis de las variables estructurales en el fútbol: Balón (Acero y Lago, 2005)
Variable Modificación Consecuencias
Balón Incremento del número Aumenta fluidez del juego.
Estimula maduración perceptiva y
decisional del jugador.
Incrementa la complejidad juego.
Modifica interacciones del jugador.
Aumenta focos de atención.
Peso- Perímetro Introduce elementos perturbadores en
desarrollo del juego.
Dificulta la construcción del juego.
Quizás la variable estructural que más condiciona el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el jugador es el espacio, junto con el elemento temporal. Ambas
variables aunque las trataremos por separado, es importante considerarlas de manera
conjunta en el diseño de la tarea ya que va a condicionar de manera directa la relación
de los jugadores con el balón y por tanto con el objetivo final del juego.
La ampliación de espacios va a tener como resultado principalmente un
incremento en el tiempo para tomar decisiones por parte de los jugadores implicados,
este elemento se relacionará con una mejora en la ejecución de conductas técnicas y
tácticas. Por tanto, podemos decir que la adecuación del espacio al nivel de pericia del
jugador, es algo que el entrenador debe dominar, sabiendo combinar la estructura
cognitiva (toma de decisiones) con la carga condicional de la tarea (establecer espacios
excesivamente amplios puede sobrecargar condicionalmente al futbolista y por tanto,
dejar en un segundo plano lo realmente interesante y que buscamos con el ejercicio).
Por otro lado, la reducción de espacios traerá consigo una mayor densidad del juego,
esto deberíamos reducirlo en la medida que los jugadores son noveles limitando el
número de jugadores por equipo, para a medida que se consoliden las diferentes
conductas en el jugador, esa densidad vaya aumentando. El último paso, estaría
relacionado con la inclusión de zonas prohibidas o zonas de tránsito. Si bien podemos
Iván Rivilla Arias 27
establecer este tipo de zonas como fijas (un terreno delimitado previamente) o móviles
(fuera de juego) es importante controlar en el diseño de esta variable que el jugador no
pierda de vista el objetivo principal del juego, ya que puramente en el juego real no
encontraremos a excepción del fuera de juego con zonas prohibidas. En cuanto a las
zonas de tránsito pueden servirnos como un medio para descender la densidad de
jugadores, en la medida, que obligamos a una repartición coherente del espacio entre el
número de jugadores que tenemos (por ejemplo; en una superioridad 9x6, creamos 3
zonas por las que el balón debe circular creando superioridades de 3x2).
Tabla 4. Análisis de las variables estructurales en el fútbol: Espacio (Acero y Lago, 2005)
Variable Modificación Consecuencias
Espacio Ampliación Facilita la fluidez del juego.
Disminuye densidad jugador/ espacio.
Estimula aparición de interacciones entre
futbolistas.
Juego colectivo más seguro.
Más tiempo para el control del balón.
Más espacio para el poseedor del balón.
Visión de juego facilitada.
Intensidad física del juego menor.
Disminución situaciones 1x1.
Reducción Aumento densidad de jugadores.
Dificulta interacciones entre jugadores.
Juego de conjunto más complejo.
Menos tiempo para el control y toma de
decisión.
Intensidad física del juego mayor.
Incremento situaciones 1x1.
Disminuye el espacio temporal de tránsito
entre ataque y defensa.
Zonas con limitaciones en Aparición de comportamientos
la intervención del específicos (carácter, velocidad del
jugador juego…) según la consigna del
Iván Rivilla Arias 28
entrenador.
Facilita la fluidez del juego.
La utilización de las reglas como factor limitante en la relación entre jugadores y balón
es imprescindible en las primeras etapas de formación, en primer lugar porque
aproximan al jugador a la dinámica del juego real y en segundo lugar, porque su
utilización va a poder encaminar la consecución de los objetivos preestablecidos en la
tarea. Cuando hablamos por ejemplo de introducir reglas especiales, reducción del
número de contacto con el balón, estamos fomentando una mayor velocidad en el
tránsito del balón; sin embargo, es tremendamente importante supeditar la adaptación
reglamentaria al objetivo del juego ¿por qué? Imaginemos que estamos trabajando
superioridades de 3x2 con el objetivo de fijar al oponente y pasar hasta crear un 1x0. Si
nosotros limitamos el número de contactos con el balón estaremos imposibilitando que
esta acción de “fijar y pasar” o “fijar, fintar y pasar” se dé en el juego. Observen el
ejemplo de Andrés Iniesta cuando se aproxima a un adversario con pequeños golpeos de
balón con la finalidad de atraerle y posteriormente pasar el balón.
Otra de las variables a considerar dentro de esta relación reglamentaria podría
situarse en torno al desarrollo emocional del jugador ¿Cómo? Partiendo de un resultado
desfavorable (a lo que se podría sumar una limitación temporal), en la que los jugadores
se verían abocados a atacar para modificar ese resultado adverso de partida, situación
que encontraremos con toda probabilidad a lo largo de la temporada. También, el
ejemplo contrario, situarnos en una posición de ventaja en el marcador y tener que
mantener el resultado hasta el final, sería ejemplo de limitación reglamentaria dentro de
las modificaciones estructurales reglamentarias.
Tabla 5. Análisis de las variables estructurales en el fútbol: Reglas (Acero y Lago, 2005)
Variable Modificación Consecuencias
Reglas Variar el sistema de Facilita la comprensión del objetivo del
puntuación juego.
Incrementa la fluidez.
Aumenta la complejidad contextual.
Facilita el pensamiento estratégico.
Introducción reglas Ajusta el equilibrio de opciones en los
Iván Rivilla Arias 29
especiales jugadores.
Puede eliminar el espacio de tránsito.
Puede facilitar la calidad de las acciones
en los jugadores.
Incrementa la complejidad en el juego.
Modificar el sistema de Disminuye o incrementa la densidad de
relaciones entre los los jugadores/ espacio.
participantes Estimula o dificulta la calidad de las
interacción entre los jugadores.
Quizás la variable más determinante en el fútbol sea el tiempo, desde nuestro
punto de vista el “control del tiempo” convertirá a un buen jugador en uno excelente.
Podemos hablar de adaptaciones temporales individuales o colectivas. Las individuales
hacen referencia a la relación con el balón del jugador poseedor, en este caso una
aceleración del ritmo de juego traerá consigo un menor tiempo de decisión- ejecución
(ya sea por combinación con variable espacial, poco espacio; o de densidad del juego,
muchos jugadores). Las colectivas se fundamentan en el ritmo grupal de juego y la
necesidad de acelerar o ralentizar en función de los objetivos prefijados o bien las
demandas del propio acto competitivo. La combinación de secuencias “rápido-lento”
podemos utilizar con la finalidad de someter a un estado de activación alto a nuestro
jugadores debido a que la oposición del adversario puede verse alterada por factores que
nuestro conjunto no controla.
Tabla 6. Análisis de las variables estructurales en el fútbol: Tiempo (Acero y Lago, 2005)
Variable Modificación Consecuencias
Tiempo Acelerar el ritmo de juego Intensidad del juego mayor.
Mayor exigencia en la elaboración de las
acciones ofensivas.
Necesidad de llevar al iniciativa en el
juego.
Mayor velocidad percepción- acción.
Incrementa la exigencia técnico- táctica
del jugador.
Iván Rivilla Arias 30
Ralentizar el ritmo de Menor exigencias en la elaboración de las
juego acciones ofensivas.
Actuación con la expectativa del juego.
Intensidad del juego menor.
Velocidad del juego disminuida.
Combinaciones de Exigencia de saber “leer” correctamente
diferentes secuencias el juego.
temporales (juego rápido- Combinación de las características
lento; rápido- rápido; propias de la aceleración o ralentización
lento- rápido…) del ritmo de juego.
Por otro lado, analizamos las variables que tienen que ver con la estructura
funcional del juego, es decir la relación entre compañeros y adversarios así como la
introducción de objetivos secundarios o intermedios en las tareas que ayudan al
desarrollo del modelo de juego.
La relación compañeros / adversarios es quizás la vía más sencilla para favorecer
la continuidad en el juego (superioridad numérica), aunque desde nuestra perspectiva no
la más eficaz si se trabaja de manera aislada, es decir, debemos trabajar para que los
jugadores busquen superioridades en el juego y no tanto ofrecérselas desde el punto de
partida. El juego real se fundamenta en la igualdad numérica y con ella vamos a
convivir en la competición, si bien es cierto que la continua variabilidad posicional en el
juego podrá traernos superioridades e inferioridades numéricas en diferentes porciones
del campo que debemos saber aprovechar y trabajar. ¿Qué nos proporciona una
superioridad numérica? Desde luego que una mayor facilidad para asociarse con los
compañeros, mayor unidad de tiempo para poder observar (percepción más sencilla) y
actuar (decisión- ejecución). El juego de comodines es otra estrategia útil, en este caso
para buscar esas superioridades a las que hacíamos referencia anteriormente, en la
medida que necesitamos poseer el balón para aprovecharnos de esta presencia “extra”
de jugadores con la obligatoriedad de no entregarlo al rival para no perder esa posición
de ventaja. Otras relaciones en función de la interacción con compañeros y adversarios
sería la igualdad numérica, muy interesante desde nuestra perspectiva para que el
jugador pueda hacer superioridades parciales en diferentes áreas del terreno de juego (es
uno de los elementos principales del fútbol moderno, a través de la asociación y
constante apoyo podemos lograr situaciones favorables); inferioridad numérica o
Iván Rivilla Arias 31
situaciones en las que no existe una oposición que se podrían aprovechar para mejorar
aspectos técnicos específicos del juego.
Tabla 7. Análisis de las variables funcionales en el fútbol: Relación compañeros / adversarios (Acero y
Lago, 2005)
Variable Modificación Consecuencias
Compañeros / Superioridad numérica Estimula la aparición de interacciones
adversarios positivas entre los jugadores.
Facilita el desarrollo de la fase ofensiva.
Incrementa el tiempo de compromiso
motor de los atacantes con el balón
Juego con comodines Permite aproximarse progresivamente a
una situación de cooperación/ oposición
real, disminuyendo facilidades para el
ataque.
Juego en igualdad Equilibrio permanente en la interacción
numérica ataque- defensa.
Inferioridad numérica Limita la aparición de interacciones
positivas entre los jugadores.
Dificulta el desarrollo de la fase
ofensiva..
Sin oposición Facilita la relación jugador- balón.
Incrementa el tiempo de compromiso
motor de los practicantes.
Por último, la construcción de objetivos parciales es una variable que debemos
conocer a la perfección ya que de ella se desprende la consecución del objetivo general
del ejercicio. Dentro de estas modificaciones funcionales que regulan la actuación de los
jugadores aproximándoles a los objetivos de competición, podemos encontrar objetivos
de carácter parcial, tales como llegar con el control del balón a una determinada zona de
marca, dar un número mínimo de pases para comenzar con la secuencia de ataque,
participar ciertos jugadores en la realización de la jugada… como veíamos antes, es
tremendamente importante que todas y cada una de estas adaptaciones estén
relacionadas con la consecución del objetivo general. Es decir, de poco servirá si
Iván Rivilla Arias 32
trabajamos una situación de contraataque, introducir un número mínimo de pases para
comenzar con la secuencia, de manera que estamos contraindicando la limitación
marcada con el objetivo previamente prefijado.
Otras de las variables a controlar podría ser incluir un número mayor de
porterías (lugares objetivo), para el trabajo en amplitud y la descentralización del juego
o un juego sin porterías ya que nos encontramos en la fase de mantenimiento y posesión
del balón.
Tabla 8. Análisis de las variables funcionales en el fútbol: Metas / objetivos (Acero y Lago, 2005)
Variable Modificación Consecuencias
Metas / Objetivos parciales Descentralizar las acciones de juego en
objetivos (llegar con el balón espacios próximos a la portería.
controlado a zona, dar Facilita fluidez del juego.
número de pases…) Mayor dispersión en acción de juego.
Determina y modifica el
comportamiento estratégico del jugador
acomodándolo a la nueva situación.
Aparición de orientaciones específicas:
Verticalidad en el juego, ataque
posición, amplitud, dispersión…
Incrementar número de Favorece la comprensión del juego.
porterías Descentraliza las acciones en torno a los
espacios próximos de la portería.
Facilita la fluidez del juego.
Distribuye eficazmente a los jugadores
por todo el terreno de juego.
Aumenta el número de focos de interés,
mejorando la capacidad perceptiva del
jugador.
Juego sin porterías Surgen objetivos propios en la tarea
diferentes a los específicos del fútbol
(gol).
Mayor concentración de jugadores en
Iván Rivilla Arias 33
torno al balón.
Menos focos de atención para los
jugadores.
Modificación espacial Favorece la comprensión del juego.
en su situación
Una vez formuladas las diversas posibilidades de tratamiento de las variables
que gobiernan el juego real, estamos en disposición de avanzar la propuesta de
secuenciación de contenidos a trabajar en función del modelo de juego establecido; si
bien la programación debe ir de lo más general a lo particular, hemos creído
conveniente hacer una explicación detallada de todos los elementos que componen la
programación antes de hacerla efectiva. De este modo, quedan todos los elementos
explicados a falta de su concreción final.
Esta propuesta práctica de aplicación del modelo de juego tiene dos vertientes
bien diferenciadas en función de la edad del practicante. De manera, que la primera de
ellas está establecida con unos criterios de juego cercanos a las etapas formativas
(íntimamente vinculado con el segundo capítulo en el que quedará completamente
justificada la evolución de la propuesta) y la segunda de ellas, aproximada para el fútbol
élite en el que el binomio entrenador- jugadores pretenden optimizar unos recursos con
el fin de obtener la victoria, superponiendo el crecimiento colectivo frente al
crecimiento individual de las etapas de formación.
Además, como podemos observar en la Tabla 9, surgen los conceptos extraídos
de Perarnau (2014) y que al comienzo del curso pudimos tratar. Estos conceptos hacen
referencia en primer lugar a la “idea de juego” como las fases que vertebran el juego
real y la filosofía que vamos a implementar en cada una de ellas (ataque posicional vs.
Ataque rápido; línea de presión adelantada vs. Línea de presión baja… son decisiones
que cada entrenador debe tomar y en función de ello ajustar el resto del modelo de
juego). A continuación surge el concepto de “idioma de juego” es decir, qué
herramientas y estrategias voy a emplear para llevar a cabo mi idea de juego, de manera
que estos conceptos específicos tendrán que aproximarse a la filosofía general de mi
modelo de juego generado y establecido. Por último, tendríamos quedaría por analizar
la relación jugador- entorno, en la medida que utilizaremos la modificación de las
Iván Rivilla Arias 34
variables funcionales y estructurales anteriormente explicadas para dar forma a las
tareas de entrenamiento que nos permitan cumplir con los contenidos de trabajo
establecidos y que como decíamos se sustentan en el modelo general del juego (la idea
de juego).
Esta propuesta por tanto, debe servir únicamente como “esqueleto” vertebrador
de la visión de cada entrenador. Si bien, en la élite supeditamos el crecimiento colectivo
por encima de cualquier cosa, en la formación debemos atender a las características
evolutivas de los jugadores, de una manera casi individualizada puesto que lo realmente
importante es el crecimiento de jugadores “individuales” y no de colectivos que
obtengan éxitos en la formación y que sin embargo, no reporten ningún jugador al
equipo de más alto nivel del club.
Iván Rivilla Arias 35
Tabla 9. Propuesta para la puesta en práctica de un modelo de juego (modificado de Garganta y Pinto,
199726; Morcillo et al., 2006; Acero y Lago, 2005).
Conceptos Propuesta edades formación Propuesta élite
del modelo
de juego
Idea de Principios de juego Momentos de juego
juego Conservar / robar balón Organización ofensiva
Progresar / evitar progresión Transición ataque –
defensa
Finalizar / defender portería Organización defensiva
Transición defensa -
ataque
Idioma de Sub- principios de juego Sub-momentos de juego
juego Penetración / Contención Organización ofensiva:
Ataque posicional
Cobertura ofensiva / defensiva Transición ataque-
defensa: Permanente
vigilancia al jugador con
balón
Movilidad / equilibrio Organización defensiva:
Atención jugadores más
próximos al poseedor del
balón
Espacio / concentración Transición defensa-
ataque: Creación
superioridad numérica /
creación triángulos
Relación Variables estructurales
Jugador - Balón Reglas
entorno Mayor número Peso- perímetro Sistema Especiales
puntos
Espacios Tiempo
Ampliar Reducir Zonas Acelerar / Combinación
intervención ralentizar
ritmo
Variables funcionales
Relación compañeros/ adversarios Objetivos
Superioridad Comodines Inferioridad Parciales Modificación
espacio-
temporal
Sin Aumentar
porterías porterías
26
Garganta, J. y Pinto, J. (1997). O Ensino do futebol. En Graça, A. y Oliveira, J. (Coord.). O
ensino dos jugos desportivos. Ed. Centro de Estudos dos Jugos Desportivos. Facultade de
Ciencias do Desporto e de Educaçao Física. Universidad do Porto. Porto-Portugal.
Iván Rivilla Arias 36
Bloque II: El proceso de iniciación deportiva aplicado al fútbol.
En este apartado vamos a ofrecer una amplia visión de cómo el jugador se
aproxima a la élite deportiva en el mundo del fútbol. Para eso, es imprescindible
estudiar las diferentes variables que van a determinar su proceso, porque llegar a la
cúspide deportiva es un proceso progresivo de aprendizaje y como resultado del mismo
obtendremos éxito.
Para analizar el proceso de manera pormenorizada, ahondaremos en las
opiniones de los más prestigiosos investigadores en el mundo del fútbol en particular y
en la iniciación deportiva en el general. Para posteriormente, realizar una diversificación
de propuestas justificadas que ayuden al futbolista a llegar a esa cima deportiva del
fútbol de élite.
Bloque II: I. Fundamentación teórica.
La iniciación deportiva se ha convertido en estos últimos años en un proceso de
enseñanza- aprendizaje en el que no sólo se tienen en cuenta las características del
jugador que aprende, sino que observamos la importancia de la estructura del deporte en
el que se va a iniciar, en nuestro caso el fútbol. Nuestro repaso por los autores va a tener
un hilo conductor, que va a ser, establecer los condicionantes previos para poder realizar
una programación a largo plazo con el futbolista y a la que haremos referencia al final
de este bloque.
Blázquez (1986, p. 119)27 habla de la iniciación deportiva como “el periodo en
que el niño empieza a aprender de forma específica uno o varios deportes”, como vemos
esta conceptualización se queda en la superficie del problema sin hacer referencia a la
estructura y características peculiares del deporte que se va a aprender y centrándose en
el proceso evolutivo al que se encuentra sometido el jugador. Además abre la
posibilidad de que la iniciación deportiva no sea específica a un solo deporte sino a
varios. Esta definición es interesante desde la perspectiva de tener en cuenta parámetros
temporales y por ende, rescataremos esta variable a la hora de estudiar la importancia de
la práctica continuada a lo largo del tiempo para la consolidación específica dentro del
fútbol. àTeoría de los 10 años ó 1000 horas de práctica.
27
Blázquez, D. (1986). Iniciación a los deportes de equipo. Del juego al deporte: de los 6 a los
10 años. Martínez Roca S.A: Barcelona.
Iván Rivilla Arias 37
Otro de los autores que estudió el término iniciación deportiva es Álvarez del
Villar (1987, p. 43)28, apuntaba que "la iniciación en cualquier deporte debe buscar una
variada formación de base sobre la cual poder fundamentar un rendimiento máximo
posterior" respaldando la idea de que el aprendizaje se sostiene sobre teorías de carácter
constructivista a las que en el primer bloque hemos hecho mención. Además, de manera
singular hace mención al carácter variable de las tareas a introducir de manera, que
resalta una etapa de conocimiento y familiarización de las habilidades motrices básicas,
que posteriormente permitan ayudar al aprendizaje de las conductas específicas que nos
encontramos en el fútbol. à Carácter multilateral.
Otra de las definiciones interesantes es la realizada por Pintor (1989, p. 108)29,
“consiste en que el niño adquiera las nociones básicas del deporte, que se familiarice
con él y comience a establecer las pautas básicas de conductas psicomotrices y
sociomotrices orientadas de modo muy general hacia las conductas específicas del
mismo”. Ya en esta definición se comienza a dotar de mayor sentido la importancia de
reconocer la estructura del deporte en cuestión con la finalidad de dominarlo. Por tanto,
la conceptualización de este autor se aproximaría a un segundo estadio en relación a la
propuesta anterior de Álvarez del Villar. Podríamos acotar diciendo que iremos de una
práctica general e inespecífica al deporte, hasta una práctica compleja y específica del
fútbol. à Carácter complejo.
Hernández Moreno (1986, p. 501)30 va más allá proponiendo: “tras un proceso
de aprendizaje, adquiere los patrones básicos requeridos por la situación motriz
específica y especialidad de un deporte, de manera tal que además de conocer sus reglas
y comportamientos estratégicos motores fundamentales, sabe ejecutar sus técnicas,
moverse en el espacio deportivo con sentido del tiempo, de las acciones y situaciones y
sabiendo leer e interpretar las comunicaciones motrices emitidas por el resto de los
participantes en el desarrollo de las acciones motrices”. En este caso, sí que podemos
hablar de un tratamiento integral de la estructura del deporte en la que repasa todos los
componentes de su práctica. à Concepción integral.
28
Álvarez del Villar, C. (1987). La preparación Física del fútbol basada en el atletismo.
Gymnos: Madrid.
29
Pintor, D. (1989). Objetivos y contenidos de la formación deportiva. En ANTÓN, J.
(Coordinador). Entrenamiento deportivo en la edad escolar. Unisport: Málaga.
30
Hernández, J. (1986). La enseñanza de los deportes. En V.V.A.A. (Ed.), La Educación Física
en las enseñanzas medias, teoría y práctica (pp. 485-540). Barcelona: Paidotribo.
Iván Rivilla Arias 38
Devís y Peiró, (1992) 31 relacionan la idea de mejorar la capacidad de tomar
decisiones y la adquisición de un conocimiento teórico y práctico del deporte con la
iniciación deportiva, quedando demostrado su relación con el proceso metodológico y la
ausencia de resultados, es decir, asumimos que podremos demandar de los jugadores el
máximo rendimiento posible dentro de sus características, aparcando el resultado
competitivo. No podemos exigir ganar a toda costa, pero sí esforzarse por conseguir las
metas propuestas. à La comprensión del juego, toma de decisiones.
Por su parte, Castejón (2001, p.13) 32 promueve la misma línea de mejorar el
proceso como finalidad última, es decir, la consecución de un proceso en busca de unos
jugadores que sean capaces de elegir sus propios intereses dentro del fútbol sin tener
que obtener un resultado imperiosamente “La educación deportiva incluye todos
aquellos elementos que hacen una formación completa de los sujetos que se encuentran
vinculados al deporte, no es sólo la formación del sujeto en crecimiento, también es la
transmisión de valores motores, sociales, morales e intelectuales”. En la misma línea
Contreras (1998, p. 206) 33 añade que “ la iniciación deportiva ha se supone un
acercamiento del alumnos a las diferentes prácticas deportivas a fin de que en el futuro
pueda elegir entre un repertorio amplio” y continúa “ este periodo no tiene como
objetivo conseguir la especialización, sino instaurar las bases necesarias para que sea
posible más adelante una orientación de la propia actividad física elegida”. à
Formación en valores, emociones y actitudes.
Para finalizar con esta conceptualización del término iniciación deportiva,
Benítez (2012)34 admite “no solo poner los medios necesarios a disposición del
jugador para que mejore en las capacidades y habilidades deportivas, sino de
contribuir a la formación integral del deportista, para ello es imprescindible hacer
una planificación de los contenidos técnicos, físicos y tácticos con el fin de dotar a los
jugadores de un mejor conocimiento del juego”. No podemos improvisar los
contenidos de enseñanza en función de las necesidades de la competición, debemos
31
Devis, J. y Peiró, C. (1992). Orientaciones para el desarrollo de una propuesta de cambio en la
enseñanza de los juegos deportivos. En J. Devís y C. Peiró (Eds.), Nuevas perspectivas
curriculares en educación física: La salud y los juegos modificados (pp. 161-184). Barcelona:
INDE.
32
Castejón, F.J. (2001). Transferencia de la solución táctica del atacante con balón en 2x1 en
fútbol y baloncesto. Habilidad motriz nº 17, p. 11 – 19.
33
Contreras, O. R. (1998). Didáctica de la Educación Física. Un enfoque constructivista.
Barcelona: INDE.
34
http://www.rafabenitez.com/web/es/blog/4/ Web consultada 26/12/2014.
Iván Rivilla Arias 39
promover una formación integral a largo plazo con ejes básicos de trabajo que
permitan alcanzar el éxito deportivo a partir de los 18 años.
Bloque II: II. Etapas y fases.
Una vez hemos delimitado el concepto de iniciación deportiva aplicada al fútbol,
como un proceso gradual en el que el jugador acumulará experiencias que le sirvan para
rendir en el futuro, vamos a pasar a la revisión de diferentes propuestas de organización
de los contenidos de trabajo a los largo de las etapas que componen el periodo de la
formación deportiva. Este apartado, de suma importancia pues pretende organizar el
proceso de trabajo en base a las características de los jugadores podría tener diversas
interpretaciones en función del contexto, no obstante, intentaremos abarcar un amplio
abanico de las mismas con la finalidad de que el lector pueda coger la más oportuna o
bien, todas ellas puedan servir para crear una propia en función del modelo a emplear.
En primer lugar Álvarez del Villar (1987), diseña tres etapas basadas únicamente
en la evolución física del futbolista:
- Primera etapa: De educación deportiva (12 a 15 años). En la que se da una
formación de carácter genérico, dotando de una polivalencia en la acciones a los
jugadores.
- Segunda etapa: De preparación deportiva (15 a 18 años). En la que se trabaja la
estructura del deporte de manera específica, teniendo en cuenta las
características contextuales.
- Tercera etapa: De especialización (A partir de los 18 años). Se perfeccionan los
aprendizajes adquiridos, obteniéndose el rendimiento máximo.
Por otro lado Lealli (1994)35, basa su análisis de la formación del futbolista en el
desarrollo evolutivo del jugador siguiendo la línea de Álvarez del Villar aunque en este
caso organiza el tiempo a dedicar a los contenidos en función de su especificidad (Tabla
10). En este sentido diseña cinco fases fundamentales que irán desde los 7 años en los
que se empieza la iniciación del fútbol hasta la llegada al alto nivel deportivo que se
alcanza a partir de los 18 años. Además, expone una relación de trabajo general y
35
Lealli, G. (1994). Fútbol base. Entrenamiento óptimo del futbolista en el periodo evolutivo.
Barcelona: Martínez Roca.
Iván Rivilla Arias 40
específico que hay que seguir a la hora de orientar el trabajo en los entrenamientos,
yendo desde una formación general en las primeras etapas hasta una más específica en
la última.
Tabla 10. Etapas de la formación deportiva y tratamiento de los contenidos según su especificidad
(Lealli, 1994).
ETAPAS EDAD CONTENIDOS CONTENIDOS
GENERALES ESPECÍFICOS
Preparación 7 a 10 años 70% 30%
preliminar
Especialización 10 a 12 años 60% 40%
deportiva inicial
Especialización 12 a 14 años 50% 50%
deportiva
intensificada
Perfeccionamiento 14 a 16 años 40% 60%
deportivo
Consecución de alto A partir de 16 30% 70%
nivel deportivo años
Wein (1995) tras una adaptación de las fases del proceso de iniciación deportiva
que él mismo había propuesto años antes con carácter general, establece cinco fases
vinculadas a la formación del futbolista. Desde nuestro punto de vista, esta propuesta
tiene una gran validez e influencia. Wein, basa el modelo de aprendizaje desde la
segunda etapa en la comprensión global del juego a través de situaciones reducidas y
problemas de carácter táctico, que poco a poco irán teniendo un incremento de la
complejidad en función de la manipulación de las variables estructurales del juego.
Además, la propuesta de este autor va aumentando progresivamente la inclusión de
jugadores por adicción, de manera que se pasaría por las fases 3x3; 5x5; 7x7; 9x9 y
11x11, siguiendo una secuencia lógica en las competiciones de cada categoría con una
serie de adaptaciones en la competición (Tabla 12).
Tabla 11. Etapas para la formación del futbolista, contenidos a desarrollar y procedimientos (Wein,
1995).
Iván Rivilla Arias 41
ETAPAS EDADES CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS
Primera 7- 8 años Juegos de habilidades y Actividades de
capacidades básicas conducción y juegos
técnicos globales.
Segunda 8- 9 años Juegos de mini- fútbol Juegos en superioridad
e inferioridad a partir
del 3x3.
Tercera 10 -12 años Juegos para el fútbol 7x7 Juegos simplificados a
partir del 3x3 hasta el
7x7.
Cuarta 12- 16 años Juegos para el fútbol 8x8 y 9x9 Juegos para el trabajo
de la defensa,
transición y ataque
desde el 4x4 hasta el
9x9 en campo real.
Quinta Más de 16 Juegos para el fútbol 11x11 Entrenamiento
años (reglamentario) individualizado por
puestos y de manera
colectiva hasta llegar
al 11x11.
Iván Rivilla Arias 42
Tabla 12. Adaptaciones estructurales de la competición en función de la edad de los futbolistas (Lapresa
et al., 2010)36.
Garganta y Pinto (1997) establecieron cinco fases en la formación del futbolista
teniendo en cuenta los elementos estructurales y funcionales del juego real, de manera
que diseñan una progresión de dificultad creciente incluyendo dichos elementos. En
primer lugar, fomentan la construcción del jugador en torno al manejo del balón, es una
etapa en la que predomina la mejora de la técnica individual; la segunda etapa trabaja el
primer elemento táctico grupal (el pase) con el objetivo de fomentar la asociación de
jugadores mediante la presencia de compañeros supeditado a situaciones de defensa
pasiva y/o superioridad numérica; en tercer lugar, la propuesta se dirige a la presencia
de una oposición directa e inteligente del oponente en la que se establecen situaciones
de igualdad numérica (hasta 5x5); en las etapas cuarta y quinta se trabaja el fútbol con
un matiz global que aboga por la modificación de las estructuras que rigen el mismo con
la finalidad de trabajar los elementos técnico- tácticos colectivos que permitan ofrecer
alternativas en la competición.
36 Lapresa, D., Arana, J., Garzón, B., Egüen, R., y Amatria, M. (2010). Adaptando la
competición en la iniciación al fútbol: Estudio comparativo de las modalidades de fútbol 3 y
fútbol 5 en categoría pre- benjamín. Apunts Educación Física y Deportes. Nº 101, 3er
Trimestre, pp. 43-56
Iván Rivilla Arias 43
Tabla 13. Fases para la formación del futbolista en función de los elementos del juego (Garganta y Pinto,
1997).
ETAPAS CONTENIDOS
Construir la relación con el Tareas y ejercicios en los que se pretende que el
balón. jugador sea capaz de dominar el balón.
Construir la presencia del Tareas de comunicación y cooperación con el
compañero. compañero (trabajo progresivo de los pases).
Construir la presencia del Situaciones básicas de oposición (uno contra uno).
adversario.
Construir la presencia de Situaciones y juegos donde se trabajen situaciones
compañeros y adversarios. específicas de ataque y defensa.
Construir la adecuación
espacio- temporal.
Por su parte Sans y Frattarolla (1998) 37 establecen cinco etapas para la
formación del futbolista, desde su iniciación a los 6 años hasta la etapa de pre-
rendimiento en la que se busca la optimización de los resultados. La característica
fundamental de esta aportación es que los autores inciden en una primera etapa
inespecífica del deporte a practicar, es decir, una práctica multilateral a través de juegos
motrices para iniciarse en el propio deporte elegido en la segunda etapa de “iniciación”.
A partir de ahí, se comparte filosofía con la propuesta de Wein en la que van
aumentando la presencia de jugadores en la competición y por tanto, en las situaciones
de entrenamiento.
Tabla 14. Etapas para la formación del futbolista, edades, objetivos a desarrollar y características de las
etapas (Sans y Frattarola, 1998).
Etapas Edad Objetivos Características
Promoción 6 – 11 Realizar una actividad pre- El juego como objetivo en sí
años deportiva general. mismo.
Iniciación 12 – 14 Iniciar la especialización de Inicio del entrenamiento para
años un deporte en concreto. conocer y desarrollar las
37 Sans,A. y Frattarola, C. (1998). Fútbol base. Programa de entrenamiento para la
etapa de tecnificación. . Barcelona: Paidotribo.
Iván Rivilla Arias 44
acciones y situaciones
básicas del fútbol.
Tecnificación 15 – 17 Perfeccionar los aspectos Entrenamiento sistemático
años propios del deporte. para obtener un óptimo nivel
en los contenidos técnico,
tácticos y físicos.
Pre- Más 18 Conseguir la máxima Entrenamiento específico
Rendimiento años eficacia de acuerdo a las para buscar el óptimo
características del deportista rendimiento del jugador en
situaciones de competición.
En otro orden Fradua (1999)38 establece cuatro fases en la enseñanza del fútbol.
La organización del autor se establece en función del “constraint” número de jugadores,
es decir, en las primeras fases el entrenamiento se basa en los aspectos motrices,
técnicos y tácticos individuales para poco a poco introducir elementos grupales y por
último colectivos; todo ellos a través de unos contenidos técnico- tácticos que
permitirán un mayor grado de control motor al futbolista.
Tabla 15. Fases en la enseñanza del fútbol, objetivos, medios para su trabajo y contenidos (Fradua,
1999).
Fases de la Objetivos Medios Contenidos
enseñanza
Motricidad Mejorar la coordinación, Ejercicios Giros, saltos,
general y agilidad y movimientos sueltos en el carreras, cambios
específica específicos del futbolista sin calentamiento y de dirección y
balón circuitos ritmo, volteretas.
Entrenamiento Mejorar la técnica individual Ejercicios de Regates, pases,
individual y la táctica individual o toma dominio del manejos, tiros,
de decisiones del futbolista balón y 1x1. controles…
Entrenamiento Mejorar las habilidades de Ejercicios Pared,
colectivo cooperación básica (2 a 6 aislados de desdoblamiento,
jugadores). presentación sin coberturas,
38 Fradua, J. L. (1999). La visión de juego en el futbolista. Barcelona: Paidotribo.
Iván Rivilla Arias 45
oposición y permutas,
juegos triangulaciones…
modificados
Entrenamiento Mejorar la compenetración Situaciones Sistemas de juego,
de equipo del equipo (11 jugadores), en jugadas y elaboración de
la forma de posicionarse… partidos amplios situaciones de
ataque…
Otra de las propuestas más interesantes es la que exponen Lapresa et al.,
(1999) 39 , en este caso en función de las categorías formativas establecidas en el
territorio nacional. De este modo, se desarrollan y ponen en práctica desde los primeros
estadios un trabajo que pretende mejorar las habilidades motrices en el jugador, para
posteriormente dominar los elementos técnico- tácticos básicos, y por último gracias a
la estructura condicional ponerlos de manifiesto en la práctica real.
Tabla 16. Organización de las fases y etapas por las que el futbolista alcanza el alto rendimiento en el
fútbol (Lapresa et al., 1999)
Etapa / Categoría Fase Características
Iniciación Iniciación Desarrollo de las capacidades
(Pre- Benjamín, Psicomotriz perceptivas y motrices para el
Benjamín y conocimiento del cuerpo y entorno
Alevín) próximo.
Iniciación Desarrollo de las habilidades
Multilateral motrices básicas.
Iniciación Utilización de las habilidades
Específica motrices básicas en situación
propias del fútbol.
Preparación Perfeccionamiento Afianzamiento de las acciones
(Infantil y técnico- tácticas básicas del fútbol.
Cadete) Readaptación Inicio de la preparación condicional
adaptada a los requerimientos del
39
Lapresa, D., Arana, J., Carazo, J. y Ponce, A. (1999). Orientaciones educativas para el
desarrollo del deporte escolar. Federación Riojana de Fútbol. Universidad de la Rioja.
Logroño.
Iván Rivilla Arias 46
juego.
Desarrollo Tecnificación Eficacia en el desarrollo de los
(Juvenil 1º y 2º año) contenidos técnicos, tácticos y
físicos
Transición al alto Rendimiento Potenciar recursos que permiten un
rendimiento alto rendimiento.
(Juvenil 3º año)
Otra de las propuestas para el aprendizaje del fútbol que hemos elegido es de
Lago (2001)40, en ella hemos recogido de manera resumida los objetivos de las cinco
fases que propone y los principios específicos de ataque y defensa que se deben trabajar
en ellas. Además, el autor también propone una serie de conceptos técnico-tácticos para
desarrollar en las diferentes fases. La organización de esta progresión se encuentra
relacionada con las variables contextuales del juego, esto es, en primer lugar
establecemos una relación con el balón, para después organizar la relación con el
adversario, compañeros y espacio-tiempo.
Tabla 17. Fases en la enseñanza del fútbol, objetivos y principios de ataque y defensa (Lago, 2001).
Fases de la Objetivos Principios Principios
enseñanza específicos de específicos de
ataque defensa
Fase I: Avanzar hacia el balón con
Relación con el fin de dominarlo
el balón activamente. Mantener el
equilibrio para controlar el
balón. Emplear las distintas
superficies de contacto.
Fase II: Controla el balón para Penetración Contención
Relación con utilizarlo eficazmente.
el adversario Poseer el balón y conservarlo
para pasarlo o marcar.
40 Lago, C. (2001). El proceso de iniciación en el fútbol. Secuenciación de los contenidos
técnico-tácticos, Training Fútbol, N.66, p.34-45.
Iván Rivilla Arias 47
Descentralizar el balón así
como el juego.
Fase III: Jugar con el compañero. Penetración Contención
Relación con Utilización del espacio Cobertura
los medio. ofensiva
compañeros
Fase IV: Proponer técnicas difíciles: Penetración Contención
Relación con juego largo o aéreo. Cobertura Cobertura
adversarios & Conseguir velocidad de ofensiva defensiva
compañeros ejecución en las acciones. Movilidad al Equilibrio-
espacio concentración
Fase V: Hacer circular el balón y los Penetración Contención
Relación jugadores. Ocupar Cobertura Cobertura
espacio- racionalmente los espacios ofensiva defensiva
temporal libres. Movilidad al Equilibrio-
espacio concentración
Por último, a continuación presentamos la propuesta de vida deportiva que quizás
más calado ha tenido en estos últimos años. Seirul-lo (2004)41 presenta dicho proyecto
en torno a tres etapas bien diferenciadas (iniciación, alto rendimiento y funcionalidad
decreciente), ambas con una duración aproximada de 8 a 10 años, pretenden programar
el trabajo deportivo del futbolista en torno a unos criterios claros de máximo
rendimiento en función de la etapa en la que nos encontremos.
A. Etapa de iniciación deportiva.
a.1 Fase de práctica regular inespecífica (5-7 años).
a.2 Fase de formación general polivalente (8-10 años).
a.3 Fase de preparación multilateral orientada (11-13 años).
a.4 Fase de iniciación inespecífica (14-16 años).
B. Etapa de obtención de alto rendimiento.
b.1 Fase de especialización (17-19 años).
b.2 Fase de perfeccionamiento (20-22 años).
41
Seirul-lo, F. (2004). “Estructura socioafectiva”. Master Profesional en Alto Rendimiento en
Deportes de Equipo: Área Coordinativa, Barcelona: Byomedic- Fundació F.C. Barcelona.
Iván Rivilla Arias 48
b.3 Fase de estabilidad y alto rendimiento (23-28 años).
C. Etapa de funcionalidad decreciente.
c.1 Fase de conservación del rendimiento (29-24 años).
c.2 Fase de adaptación compensatoria en la reducción del rendimiento (35-39
años).
c.3 Fase de readaptación funcional para el rendimiento no competitivo (+39
años).
Tabla 18. Proyecto de vida deportiva. Etapa de iniciación deportiva (Seirul-lo, 2004).
a.1 Fase de práctica regular inespecífica (5-7 años).
- Práctica regular añadida a la que el niño realiza en la escuela (2 sesiones
semanales).
- Tiene como finalidad formar íntegramente la habilidad motriz del
jugador.
- Las tareas tendrán orientación coordinativa, cognitiva y socio-afectiva
con tiempo de práctica suficiente a través de juegos para consolidar las
conductas motrices.
- Relación con el programa curricular de EF. Para buscar objetivos
comunes.
- A nivel cuantitativo sería óptimo una práctica de días alternos respetando
periodos vacacionales.
a.2 Fase de formación general polivalente (8-10 años).
- Mantener estimulación sobre la formación genérica, buscando óptimos
fundamentos motrices del mismo.
- El objetivo es construir un jugador polivalente.
- El tiempo de práctica debe aumentar hasta al menos tres sesiones
semanales añadidas a la práctica escolar deportiva, que puede ser
simultánea con un día de competiciones, siempre con un carácter
formativo y polideportivo. Debemos evitar la especialización por puestos
o actividades específicas.
- Se trata de practicar de forma jugada los distintos deportes que
comprometen a la totalidad de las capacidades motrices del jugador.
Adaptando su motricidad a las normativas variadas de los reglamentos de
Iván Rivilla Arias 49
diferentes deportes y sus adaptaciones para conseguir objetivos
particulares.
- No se trata de competir en esos deportes, se trata de jugar a esa variedad
de deportes, incluso mezclando reglas de unos y otros.
a.3 Fase de preparación multilateral orientada (11-13 años).
- El concepto orientado se debe a la observación del proceso desde la
perspectiva del jugador, pues la técnica y la táctica se transformarán en
su técnica y táctica, por lo que las propuestas que hagamos deberán estar
orientadas por el nivel de resolución que adquiera ese determinado
jugador.
- Para ello, debemos proponer tareas ajustadas a las posibilidades
personales y esto, en una práctica en grupo, es factible si proponemos
situaciones muy variadas en un contexto de comprensión de la misma y
sin un gran número de repeticiones.
- Para facilitar estos procesos, no deben hacer durante toda esta fase
ninguna otra actividad deportiva, si bien se pueden introducir en el
entrenamiento de esta práctica única, situaciones cognitivas y socio-
afectivas propias de otras especialidades.
- Tanto en el entrenador como el jugador deben centrarse en la valoración
de la ejecución y no en el resultado de la acción.
a.4 Fase de iniciación inespecífica (14-16 años).
- Hasta este momento nos hemos centrado en los procesos técnico-tácticos
del individuo, a partir de este momento el individuo está preparado para
asumir cierto papel dentro de un grupo por lo que tendrá que solucionar
los compromisos tácticos de manera colectiva y deberá adquirir las
realizaciones técnicas que en esas demarcaciones que ocupa en el equipo
son necesarias para estos cometidos.
- La velocidad y la variedad de actuaciones las pone al servicio del equipo
ante cualquier compromiso que éste adquiera a lo largo del año en las
competiciones que participe. - Prácticamente todas las realizaciones
técnicas deben proponerse con situaciones tácticas asociadas para que el
jugador pueda auto-evaluar su realización en consonancia con la validez
Iván Rivilla Arias 50
táctica para la que fue ejecutada. De esta forma también confirma la
validez de su talento, es decir, si está o no al servicio del equipo.
Bloque II: III. La formación del talento a largo plazo.
Una vez dejado atrás la revisión teórica que nos ha aproximado al proceso de
enseñanza- aprendizaje en el que el jugador se ve envuelto desde que comienza su
relación con el fútbol hasta alcanzar el éxito deportivo (si lo alcanza). Estamos en
disposición de abordar las características que van a fundamentar el proceso y que
fundamentalmente se van a centrar en el proceso de entrenamiento, en el papel del
entrenador y en los condicionantes específicos del futbolista con su ambiente que le
rodea.
Comencemos por las características del futbolista y el análisis de los factores
que le condicionan para obtener un alto rendimiento en el fútbol. Respondemos en
primer término la cuestión ¿Heredabilidad vs. Ambiente? Desde el punto de vista de los
sistemas dinámicos tendremos clara la respuesta (AMBIENTE), no obstante, cuando
estamos hablando de factores relacionados con el propio crecimiento y desarrollo del
futbolista deberíamos matizar esa respuesta.
Aunque aún estamos lejos de determinar todos los genes responsables de
reacciones biológicas que interesen para el rendimiento o de su expresión física y
fisiológica, sabemos que existen algunos factores que están influenciados genéticamente
más marcadamente que otros (Figura 12), y por tanto habrá variables que puedan ser
modificadas o mejoradas por el entrenamiento.
Iván Rivilla Arias 51
Figura 12. Índice de heredabilidad y factores determinantes del futbolista (Angulo, 2006)42.
Por el momento, la magnitud de la influencia genética es difícil de cuantificar
con precisión. Diferentes investigaciones observan que la cantidad de genes que pueden
contribuir a la variabilidad del rendimiento humano es enorme y será difícil que los
progresos en genética nos den una fórmula adecuada para descubrir talentos para el
fútbol. Lo que es evidente actualmente es que no existe un único gen que controle el
desarrollo del potencial tanto físico y fisiológico como el de las destrezas para
determinados deportes, y por tanto será complicado que las manipulaciones genéticas
(“Doping Genético”) sean efectivas para mejorar el rendimiento. Los esfuerzos
actualmente se encaminan a determinar cual es la diferencia (si está marcada
genéticamente) entre los individuos que responden adecuadamente al entrenamiento y
mejoran su rendimiento, y los que no responden.
“Si quieres ser olímpico, comienza por escoger bien a tus padres”. (Astrand)
Por lo tanto, en nuestro camino por alcanzar el alto rendimiento deportivo
podríamos hacer un esfuerzo por evaluar las características que son básicas en el
futbolista, observando a aquellos que obtengan buenos resultados y equilibrio entre ellas
pudiendo considerarles con un alto potencial para la práctica del fútbol43.
Así, tendremos que tener como referencia a los jugadores que han triunfado, o lo
que es lo mismo, futbolistas que juegan habitualmente en sus selecciones nacionales o
en los grandes clubes de fútbol y de los que se desprenden una serie de características
que vamos a ir analizando (Figura 13).
42
Angulo, F. (2006). Evaluación de los factores fisiológicos en el proceso de selección del
futbolista. Máster Universitario de detección y formación del talento en jóvenes futbolistas.
Material no publicado.
43 claro está que esta visión es demasiado reduccionista y que debemos considerar más factores,
que a continuación veremos, no obstante, que el potencial del jugador sea alto, siempre estará en
beneficio de su proceso de aprendizaje.
Iván Rivilla Arias 52
Figura 13. Factores fundamentales de un talento futbolístico (Angulo, 2006)
Valores antropométricos (Angulo, 2006): en los diversos estudios realizados a jugadores
de alto nivel o elite se han encontrado ciertas características antropométricas que
podemos tomar de referencia. Hemos observado que los jugadores jóvenes tienden a
mantener sus físicos similares hasta la edad adulta, excepto en la ganancia de masa
muscular que les hace más mesomorfos. Es evidente que buscaremos siempre un bajo
porcentaje graso en los jugadores y, dependiendo de su puesto en el equipo, puede
primar también la altura o que ésta importe menos, etc.. Los jugadores de elite son
menos endomorfos y más mesomorfos (2,2-5,1-1,9). Es evidente que perfiles adversos
pueden ser modificados, en cierto grado, con cambios dietéticos o de entrenamiento, y
por tanto debemos de realizar estos estudios ya en las categorías más inferiores.
Estamos constatando además que hay una tendencia de los jugadores más pequeños
(con un porcentaje graso cada vez mayor).
Hay numerosos estudios también sobre las etapas de maduración en clubes de
alto nivel sobre la importancia de los valores cuantitativos (talla y peso
fundamentalmente) y su correlación con la demarcación a ocupar en el campo. Estos
autores recalcan que a algunos sujetos que presentan un desarrollo acelerado pueden
serles asignados puestos en el equipo que quizás no sean los más adecuados para su
futuro. Es decir, que un jugador que en categoría infantil tiene su desarrollo (edad ósea)
por delante del de sus compañeros y se le asigna el puesto de defensa central por
ejemplo, puede que al finalizar su crecimiento no tenga la altura adecuada, etc.., y
Iván Rivilla Arias 53
también puede ocurrir justamente lo contrario, que a un niño que tiene una maduración
tardía le estemos enseñando durante su etapa de formación las características de un
puesto en el equipo que quizás no sea el más adecuado al finalizar su desarrollo.
Valores fisiológicos (Angulo, 2006): Resistencia y velocidad (alta capacidad aeróbica y
anaeróbica, independientemente de su puesto en el equipo), que en jugadores de elite
representa un VO2max. de 60 ml/kg/min o más. También se observan velocidades más
altas a 2 y 4 mmol/l en los test de resistencia con análisis de ácido láctico. Se observa
además, una buena correlación entre los jugadores que realizan un buen test de YO-YO
de recuperación intermitente y buenos rendimientos en el partido (AMISCO).
También los jugadores de elite muestran buenos resultados en el test de Bosco,
que indica potencia de extremidades inferiores. En nuestro ámbito estamos observando
que jugadores con buenos resultados en el salto contramovimiento y buen test de
velocidad-agilidad, tienen más probabilidades de llegar y mantenerse en el primer
equipo que el resto, y estos datos también aparecen en artículos publicados con
jugadores de clubes de alto nivel.
Innatas: táctica (atención, creatividad) – técnica (habilidad motora-técnica). Juego
(participación, inteligencia en el juego). Factores o cualidades que muchos jugadores
muestran por encima de otros con pocas horas de práctica.
Psico-sociales: Apoyo de la familia. Entrenador. Club serio, oportunidad de entrenar en
buenas condiciones. Permanecer libre de lesiones o recuperarse adecuadamente de las
mismas.
Una vez expuesto los factores que principalmente inciden en la figura del
futbolista, avanzamos en nuestro análisis, centrándonos en los elementos que van a
favorecer el desarrollo de ese potencial genético que predispondrá o no, la mejora del
futbolista.
Cantidad del entrenamiento: Son muchas las investigaciones que coinciden en
correlacionar la cantidad de práctica del jugador con la predicción de su éxito futuro. No
obstante, no es una variable única a controlar ya que como veremos existen otros
factores que también condicionarán el proceso de cambio.
A) La práctica deliberada: Algunas investigaciones en el ámbito del desarrollo del
futbolista, señalan que el desarrollo de la pericia estaba en función directa de un
conocimiento específico del fútbol, consecuencia de una gran cantidad de horas
implicados en dicha actividad deportiva.
Iván Rivilla Arias 54
Ericsson, Krampe y Tesch-Römer (1993) 44 , a partir de sus investigaciones,
acuñan el concepto de “práctica deliberada”, al cual se refieren, como una práctica
altamente estructurada con el expreso deseo de progresar y mejorar y no con el deseo de
pasarlo bien o entretenerse, es decir, haciendo referencial al entrenamiento formal al
que se somete el jugador.
De este modo los investigadores concluyen que el entrenamiento de un jugador a
través de horas y horas de práctica, es más importante que el talento natural en el
desarrollo de la pericia o experiencia. Para estos autores, el nivel de rendimiento está
directamente relacionado con la práctica acumulada y que, independientemente de la las
habilidades individuales, al menos son necesarios 10 años de práctica intensiva para
adquirir las habilidades y experiencia requerida para empezar a ser un experto dentro de
cualquier contexto.
Además, sugieren que la influencia de lo innato, la influencia de las capacidades
básicas específicas en el rendimiento es muy pequeña, posiblemente desechable, de tal
forma que existe una relación directamente proporcional entre la cantidad de práctica y
el nivel de rendimiento alcanzado. Para los autores, esta práctica deliberada supone un
gran esfuerzo en cuanto a tiempo a emplear (aunque siempre respetando los principios
lógicos de trabajo y descanso) y en cuanto a la intensidad requerida (ya sea física o
mental).
Para que el entrenamiento adquiera el nivel de práctica deliberada, implica que
se den las siguientes características (Lorenzo, 2006)45:
1. Una tarea bien definida y estimulante para el jugador;
2. La presencia de información o feedback; y
3. Oportunidades para la repetición y para corregir errores.
B) El segundo concepto a tener en cuenta es lo que los expertos denominan “la regla de
los diez años”. Esta regla que al menos se requieren 10 años de entrenamiento
44
Ericsson, K., Krampe, R. y Tesch-Römer, C. (1993) The role of deliberate practice in the
acquisition of expert performance. Phychological review, nº 3, p. 363- 406.
45
Lorenzo, A. (2006). La práctica deliberada en el fútbol. Máster Universitario de detección y
formación del talento en jóvenes futbolistas. Material no publicado.
Iván Rivilla Arias 55
planificado o 10.000 horas de práctica para alcanzar el nivel de deportista experto. Esta
regla ha sido demostrada en más entornos además del fútbol. En nuestro caso, Helsen,
Starkes y Hodges (1998) 46 , examinaron la trayectoria de jugadores de fútbol
profesionales, semi-profesionales y amateurs en Bélgica, concluyendo que, después de
una media de 18 años implicados en el deporte, el mejor discriminador entre los grupos
era el tiempo total de entrenamiento, ya que los jugadores profesionales, semi-
profesionales y amateurs habían acumulado un total de 9.332, 7.449 y 5.079 horas de
entrenamiento respectivamente.
Los jugadores profesionales también habían dedicado más tiempo de forma
individual al fútbol que los jugadores semi-profesionales y amateurs a los 11 años de
edad (aproximadamente a los 6 años de jugar al fútbol). Y por último, los jugadores
profesionales y semi-profesionales habían alcanzado el pico de horas de entrenamiento
por semana alrededor de los 20 años (aproximadamente a los 15 años de dedicarse al
fútbol).
También es cierto que podría entenderse perfectamente que el hecho de
acumular una cantidad de horas de entrenamiento es una consecuencia lógica y natural
de dedicarse de forma profesional al fútbol. Por eso, recientemente, se sugiere que otros
factores como el tipo de actividades o la calidad del entrenamiento serían más
importantes que el número de horas acumuladas en el desarrollo de la excelencia.
Según Côté (1999) 47 , la estructura y los contenidos de los entrenamientos y
juegos que realiza el futbolista van evolucionando a lo largo de su desarrollo. De esta
forma, seguro que las actividades consideradas más adecuadas en los últimos estadios
de desarrollo del futbolista no tienen nada que ver en cuanto a las actividades, e incluso
en cuanto al entorno motivacional, que deben realizar los niños en sus primeros estadios
de iniciación deportiva. De esta forma, se plantea una evolución en dichas actividades,
diferenciando cuatro tipos de estadios:
• El juego libre, caracterizado por la diversión, por no estar controlado por ningún
monitor ni entrenador, no existir correcciones, y porque el niño se centra
46
Helsen, W. F., Starkes, J.L. y Hodges, N.J. (1998) Team sports and the Theory of Deliberate
Practice. Journal of Sport and Exercise psychology, nº 20, p. 12-34.
47
Côté, J. (1999) The influence of the family in the development of talent in sport. The sport
psychologist, nº 13, p. 395-417.
Iván Rivilla Arias 56
fundamentalmente en el proceso, obteniendo un placer inmediato y siendo inherente el
carácter divertido del juego.
• “El juego deliberado”, de características similares al anterior, pero en el que ya existe
un monitor que aporta algunas orientaciones. Este tipo de actividad caracteriza
fundamentalmente a los deportistas durante los primeros años, hasta aproximadamente
los 12 años.
• “El entrenamiento estructurado”, que ya se caracteriza por una orientación hacia la
mejora del rendimiento y, por tanto, se centra en el resultado. Está regulado por un
entrenador que ofrece correcciones.
• “El entrenamiento deliberado”, similar al anterior, pero con una planificación más
cuidadosa del entrenamiento. En este caso, la gratificación que se obtiene por implicarse
en dicha práctica no es inmediata y es fundamentalmente de carácter extrínseco. Se
observa fundamentalmente a partir de los 16 años.
Estos estadios deben considerarse
como un continuum de actividades a lo largo de los años de desarrollo del futbolista.
C) Además de estos dos aspectos señalados anteriormente, los especialistas también
destacan la necesidad de contar con la presencia de un elevado compromiso (resiliencia)
por parte del jugador para poder superar todos aquellos inconvenientes que le surjan a lo
largo de toda su vida deportiva, y que le permita asumir el grado de sacrificio necesario
para soportar las sesiones de entrenamiento, desplazamientos…
Este tipo de conclusiones también han sido halladas en deportistas jóvenes y en
pleno proceso de formación. De tal forma que Holt y Dunn (2004)48, en el estudio que
realizaron para conocer que factores de tipo psicosociales y contextuales estaban
asociados con el éxito en el fútbol, utilizando para ello a jóvenes jugadores
internacionales de fútbol, revelaron la existencia de cuatro aspectos psicosociales
fundamentales: 1) Disciplina, entendida ésta como la capacidad del joven deportista de
cumplir con las exigencias que le imponía la actividad deportiva, así como la voluntad
para aceptar ese sacrificio, especialmente en su vida personal; 2) Compromiso,
48
Holt, N.L. y Dunn, J.G. (2004) Toward a Grounded Theory of the psychosocial competencies
and Environmental conditions associated with soccer success. Journal of Applied Sport
Psychology, nº 16, p. 199-219.
Iván Rivilla Arias 57
representando los aspectos motivacionales que llevaban a los jóvenes deportistas a
comprometerse con su carrera como jugadores de fútbol; 3) Resistencia, entendida
como la capacidad de continuar o superar las adversidades, tanto de tipo personal como
contextual; y 4) el Apoyo Social, entendido éste tanto desde el punto de vista
emocional, informacional como económico.
Quedaría en último lugar, analizar la variable cualitativa del entrenamiento, es
decir, la calidad del entrenamiento. Quizás el factor que con más importancia
ponderaría frente al resto de aspectos. Ahí, es donde realmente la “mano del entrenador”
es donde se va a hacer efectiva, relacionando la idea del modelo de juego a emplear bajo
una serie de criterios que iremos repasando a continuación. Sin embargo, no conviene
caer en el debate habitual “cantidad vs. Calidad” (igual que no lo hemos hecho en el
caso de “heredabilidad vs. Ambiente), ya que ambos condicionantes deben
retroalimentarse y configurarse como ejes básicos tal y como estamos justificando.
Además, los modelos sistémicos que estamos implicando en el proceso, se verán
reforzados gracias a las características cualitativas de la práctica, una práctica específica
y única en función del contexto que nos encontremos, pero que si bien es única, tendrá
unos ejes comunes a tener en cuenta.
Por tanto, establecida la necesidad de contar con un tiempo suficiente de práctica
deliberada, y con un grado de compromiso suficiente por parte del jugador para poder
alcanzar los resultados deseados, tenemos que avanzar y preocuparnos de la calidad del
entrenamiento que le vamos a proponer a nuestros jugadores. Podría entenderse
perfectamente que el hecho de acumular una cantidad de horas de entrenamiento es una
consecuencia lógica y natural de dedicarse de forma profesional al fútbol. Por eso,
recientemente, se sugiere que otros factores como el tipo de actividades o la calidad del
entrenamiento son más importantes que el número de horas acumuladas en el desarrollo
de la excelencia.
La primera cuestión en esta área, será tratar de ver como la efectividad del
tiempo dedicado al entrenamiento puede ser mejorada. En otras palabras, teniendo las
mismas cualidades innatas entre dos jugadores, un mayor nivel de pericia será
alcanzado cuando el deportista esté expuesto a mejores condiciones de práctica que
otros. En algunas investigaciones se observa que, aproximadamente, la mitad de la
Iván Rivilla Arias 58
sesión de entrenamiento, se puede considerar como “no activa” (Starkes, 200049). Estas
investigaciones concluyen que los entrenadores deben tratar de rentabilizar más el
tiempo de la sesión de entrenamiento, en vez de preocuparse por buscar más horas de
práctica.
Otro aspecto importante para el entrenador es cómo estructurar el entrenamiento
para conseguir un mejor aprendizaje. El entrenador experto desarrollará un papel crucial
a la hora de estructurar y optimizar el tiempo de entrenamiento, si bien en periodos
formativos buscando el progreso a largo plazo teniendo en cuenta las etapas que
anteriormente analizamos, en el fútbol profesional, estableceremos dicha estructura en
función de los requerimientos de la competición.
Ruiz y Sánchez (1997) 50 , nos proponen para mejorar en este aspecto dos
consideraciones importantes. La primera de ellas consiste en variar constantemente las
condiciones de la práctica. La teoría de la variabilidad contextualizada de la práctica
altera la clásica hipótesis de la constancia, es decir, hacerlo siempre de la misma
manera. Una práctica variable significa que se va a alternar la realización de diversos
elementos técnicos y tácticos. En vez de efectuar una práctica reiterativa en bloques y
series de un número de repeticiones preestablecido, se puede, por un lado, alternar la
práctica de diversos elementos técnicos, y, por otro lado, hacer que el mismo elemento
técnico o táctico tenga que ser ejecutado en unas condiciones diferentes de un ensayo a
otro acercando al jugador lo que es entrenado a la práctica real.
La segunda consideración se basa en el principio de la aleatoriedad. Se ha
observado que cuando la presentación de los materiales se hacían sin un orden
preestablecido, a la larga, retenían más y mejor que cuando se practicaba de la forma
tradicional. Es decir, las condiciones y el orden de presentación de aquello que debe
practicarse en el entrenamiento influye de forma notable en la retención.
En el caso de la optimización deportiva, estas ideas toman un significado
especial. Ante deportistas que han alcanzado un alto nivel de competencia, necesitan
49
Starkes, J.L. (2000) The road to expertise: Is practice the only determinant?. International
Journal of Sport Psychology, nº 31, p. 431-451.
50
Ruiz, L.M. y Sánchez, F. (1997). Rendimiento Deportivo. Claves para la optimización de los
aprendizajes. Madrid: Gymnos.
Iván Rivilla Arias 59
condiciones de práctica que les someta a nuevos retos, que les haga huir de la
monotonía. Se propone por tanto, ordenar al azar las tareas de entrenamiento para que el
deportista las practique, lo que supone una mayor dedicación del deportista a la tarea, lo
cual conlleva una mayor profundización en las características de la misma así como una
mayor exigencia en el procesamiento de la información, ya que antes de que el sujeto
pueda retener la tarea se la cambiamos introduciéndole en un constante proceso de
construcción y reconstrucción, que a largo plazo es más eficiente.
Otro aspecto señalado para mejorar la calidad del entrenamiento, es que, en la
evolución que debe experimentar el mismo, debe tratarse de reducir la ayuda externa al
jugador, haciéndole cada vez más autónomo y más consciente de sus necesidades como
futbolista de alto rendimiento. Este es un concepto difícil de entender, y al que
podríamos definir como "dotar al jugador de la capacidad de organizarse o plantearse
actividades con el objetivo de mejorar el rendimiento y la consecución de los objetivos
previstos”. Tradicionalmente, los entrenadores tienden a proporcionar gran cantidad
de feedback, en la creencia de que “más es mejor” para la adquisición de las habilidades
del fútbol. Sin embargo, mientras que los jugadores necesitan de ese feedback para
desarrollar sus habilidades, es importante darse cuenta de que la información puede ser
adquirida .En los estadios iniciales, o cuando la tarea sea claramente difícil, los
jugadores necesitarán más información y más frecuentemente. A medida que el grado
de habilidad aumenta, la frecuencia de información debe reducirse.
Se identifican tres etapas en relación a este tema en el desarrollo del futbolista.
En la primera etapa, la orientación externa implica un gran compromiso por parte de los
padres, de los entrenadores, profesores con el objetivo de ayudar al aprendiz a adquirir
las habilidades básicas. La segunda etapa, la etapa de transición, se caracteriza por una
reducción en la cantidad de ayuda externa y un cambio hacia un aprendizaje más
autónomo. La última etapa, la etapa de auto regulación, se debe caracterizar por un
elevado nivel de competencia, en el que gran parte del aprendizaje es estructurado por el
propio jugador y se encuentra directamente bajo su control. Obviamente sigue
dependiendo de la información que le ofrezcan los entrenadores, etc., pero tiende a
depender fundamentalmente de su propia capacidad de corregir errores y perfeccionar
las distintas habilidades.
Por otro lado, también es importante señalar que a medida que la dificultad de la
Iván Rivilla Arias 60
tarea aumenta, o a medida que el rendimiento de los jugadores aumenta, la precisión del
feedback proporcionado debe aumentar. La diferencia está en que, a medida que la
frecuencia de información disminuye, la precisión de la misma debe aumentar.
Además de darle más importancia a la estructura del entrenamiento para
favorecer la adquisición de los movimientos correctos, debemos darle importancia
también al hecho de desarrollar las habilidades en las condiciones específicas de la
competición.
Bloque III: El proceso de actuación del futbolista51.
En los dos bloques anteriores hemos tratado en profundidad el juego de manera
conjunta, haciendo únicamente algunas apreciaciones sobre cómo actúa el futbolista y
cuales son los parámetros a través de los cuales se rige su proceso de actuación.
Desde nuestra perspectiva, toda acción que esté contextualizada en el juego
debería denominarse técnico- táctica y no sólo técnica o en su caso táctica. Pongamos
un ejemplo, si estamos trabajando un mantenimiento del balón en un 5x5 y se da un
pase o sucesión de estos ¿Cómo catalogamos ese pase? Desde nuestro punto de vista,
elemento técnico-táctico ya que con la ejecución existe una intención o toma de
decisiones (buscar compañero más liberado). Si hacemos una finta o regate, ídem, ya
que ese regate está contextualizado en una intención (driblar para luego pasar, por
ejemplo). Por otro lado, si el jugador no poseedor del balón realiza un desmarque de
ruptura para recibir un pase en posición de ventaja ¿Qué tipo de acción sería? Desde
nuestro punto de vista, también técnico- táctica; es decir, implicamos cognitivamente en
la decisión (el propio desmarque, táctica) y lo llevamos a cabo (elemento técnico). Por
Sin embargo, tendríamos más dudas si esa práctica se aísla del propio juego y no se
diseña en condiciones contextualizadas, es decir, implicando una intención o decisión.
De manera que si colocamos a los jugadores por parejas, con el único objetivo de
pasarse el balón durante un periodo prolongado de tiempo, bajo nuestra perspectiva sí
que podríamos hacer referencia al desarrollo del elemento técnico únicamente.
51
Como podrá observar el lector, el artículo publicado en la web denominado “Sistemas
dinámicos y el proceso de actuación del futbolista” (http://educaentrenadores.com/sistemas-
dinamicos-y-el-proceso-de-actuacion-del-futbolista/) es un pequeño fragmento de lo que aquí se
desarrolla y por ello hay fragmentos del texto que se incluyeron en su día en él.
Iván Rivilla Arias 61
Puede que esta visión no sea compartida por algunos de los lectores, digamos
que se sale de lo convencional y de lo que todos hemos visto en los cursos de
entrenador, no obstante, es importante llegar a ella ya que los dos apartados siguientes
tendrán esa línea de pensamiento. Además, estamos tratando de comprender el fútbol
como un sistema dinámico en el que confluyen actuaciones individuales en el colectivo
y todo queda alterado por esa continuum de interacciones.
A partir de aquí surge una duda, ¿Por qué si ambos elementos van juntos
(técnica y táctica individual) se estudian por separado? Bien, como verán a
continuación, el binomio es indisoluble y cuando hablamos de uno, también lo estamos
haciendo del otro, de manera que la separación únicamente pretende alcanzar su
conocimiento con más facilidad y nunca separar lo inseparable.
Bloque III:I. El desarrollo del componente táctico (la percepción y decisión).
Como vimos en el primer bloque de contenidos, la aplicación de los sistemas
dinámicos en el fútbol se caracterizan por concebir el aprendizaje como un proceso no
lineal, es decir, en el proceso actúan multitud de factores (algunos controlables y otros
no) que promueven interacciones entre los jugadores haciéndoles percibir información
actual que comparada con el almacenamiento de la memoria, nos acercan a tomar
decisiones sobre nuestra actuación.
De este modo, cuando analizamos el proceso de actuación de cualquier
deportista en general, y un futbolista en particular, es preciso observar el entorno que va
a delimitar su práctica para calibrar el éxito en la misma. Nos referimos a la
incertidumbre ocasionada por el medio y/o presencia de un móvil, la presencia o no de
compañeros y adversarios; el nivel de estrés en el que se efectúa la práctica y un largo
etcétera de componentes que van a configurar un entorno multi-dimensional para que se
efectúe la práctica motriz.
Así, si todas esas características van a condicionar el proceso de aprendizaje del
jugador ¿Cómo no vamos a utilizarlas en las tareas de entrenamiento? De este modo, las
situaciones aisladas bajo esta perspectiva de la enseñanza no tendría una justificación
clara. No nos interesa tanto controlar una ejecución técnica específica, sino que el
jugador ofrezca una solución motriz (a pesar de que no sea cercana a un patrón motor
estándar y corroborado por la biomecánica) al problema de juego que se ha dado. En
Iván Rivilla Arias 62
base a esto, el empleo de situaciones jugadas (los juegos modificados como herramienta
de aprendizaje es ideal) en las que se demande continuamente interacción del jugador
con el exterior, entorno-compañeros-adversarios, podrá aumentar la rica experiencia
perceptivo-decisional con la finalidad de mejorar su actuación en el terreno de juego.
No es ni más ni menos, que emplear el concepto de transferencia entre lo que se conoce
(memoria) y la situación nueva, resultando de ello un cambio en los mapas nerviosos de
nuestro cerebro que fomentarán el proceso de cambio y aprendizaje en el jugador.
En Balagué et al., (2014, p.64) encontramos una explicación precisa de esto: “En
lugar del clásico proceso fraccionado que plantean algunas metodologías de
entrenamiento: entrenar técnicas básicas (bote, pase, tiro, etc.), capacidades
condicionales básicas (resistencia, fuerza, velocidad, etc.) o táctica básica (1x1, 2x2,
etc.), se intentará no separar las acciones o componentes del deporte respetando sus
sinergias primordiales y ciclos de percepción-acción. En los procesos de aprendizaje se
propone partir de las sinergias integrales básicas para ir creciendo en la escala de
complejidad coordinativa a través de la manipulación (adición o sustracción) de
constreñimientos. Este es un reto para los entrenadores y profesionales de la actividad
física y el deporte ya que supone una reestructuración de los contenidos a entrenar en
base a la dinámica coordinativa de cada deporte”.
Y continúa sobre el desarrollo de la toma de decisiones del jugador con
(Balagué, 2014; p. 66): “Desde la perspectiva integradora dinámica y no lineal se
propone que el proceso de entrenamiento sea predominantemente implícito en lugar de
explícito, es decir, que esté basado en los constreñimientos de la tarea en lugar de las
órdenes del entrenador o la manipulación de la intención o volición del deportista”. Para
eso, debemos aproximarnos al conocimiento que nuestro jugadores poseen y en base a
eso aplicar las modificaciones de las tareas con el objetivo de que vayan siendo
conscientes de sus propios progresos y de cómo son capaces de aproximarse a las
soluciones por sí mismos, ya que esa huella dejará un calado superior que si se obtiene a
través del feedback del propio entrenador.
Pero…¿Cómo crear un entramado que permita al jugador decidir correctamente
en base a una correcta percepción de la situación y además ser capaz de ejecutar con
precisión ese gesto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo poder extrapolar situaciones reales a
una práctica de entrenamiento; si quizás nunca habrá dos situaciones iguales en un
Iván Rivilla Arias 63
partido, e incluso en una temporada, y más allá, en una vida deportiva?. Aunque no
podemos hablar de una respuesta única, si que podríamos ofrecer una serie de
recomendaciones generales que permitan al entrenador guiar hacia el éxito a sus
jugadores, hacerles pensar y que sean capaces de identificar las soluciones necesarias
para resolver una determinada situación del juego.
En primer lugar, sería importante aproximar las características del contexto a la
práctica real. Necesitamos imperiosamente saber de manera precisa, qué queremos de
nuestros jugadores, cuál va a ser el modelo de juego elegido para emplear tareas
específicas de entrenamiento que ayuden a desarrollarlo. Por otro lado, ese componente
contextual tiene que estar relacionado con el espacio- tiempo en el que se genera ese
contexto.
El primero de los factores tiene relación con la capacidad de actuación del
futbolista, los factores limitantes que se le planteen o la meta a conseguir, por ejemplo,
número de compañeros (a medida que nos encontremos en una superioridad numérica,
mayor tiempo de decisión- ejecución tendremos) y adversarios (en situaciones de
igualdad o inferioridad numérica el tiempo de acción será menor, por tanto, mayor
complejidad contextual tendrá la tarea) o el número de contactos con el balón; el
segundo, hará referencia a las dimensiones del terreno de juego o la complejidad de la
acción motriz a desarrollar. Por ejemplo, no únicamente contaremos con la presencia de
oponentes y el respeto de una serie de reglas, sino que también el momento y el lugar en
el que se lleva a cabo la acción también es relevante. Estamos hablando de ser capaz de
aplicar una solución técnica en unas circunstancias específicas que solucionan un
problema táctico (percepción-decisión).
De manera que, ineludiblemente la idea de proponer tareas globales en las que
existen demandas técnico- tácticas de ese tipo, van a favorecer la creación de una
memoria motriz a nivel perceptivo, decisional (también denominado “intuición”
término que utiliza Hogart, 2013 52 ) que hará automática la capacidad de resolver
problemas en el juego. En esta línea, hay que resaltar que no debemos entender el
proceso de actuación del futbolista como una sucesión de hechos, es decir, percepción +
decisión + ejecución = éxito; sino que este proceso de decisión es inconsciente en la
mayoría de los casos (< 5 milésimas de segundo) se da de manera inconsciente y
52
Hogart, D. (2013). Educar la intuición. El desarrollo del sexto sentido. Barcelona: Paidos.
Iván Rivilla Arias 64
automática ya que la situación actual es comparada con la ya anteriormente “grabada”
en nuestro cerebro y de ahí que se produzca una respuesta automática.
Ahí, por tanto tenemos que actuar, en predisponer a nuestros jugadores
situaciones que aumenten sus respuestas motrices que dejen constancia en su cerebro
para recuperarlas cuando les sea necesario en el juego real. No tendremos dos
situaciones iguales en un partido, una temporada o una vida deportiva, sin embargo, si
habrá factores relevantes que tengan una semejanza y promuevan una respuesta
adaptativa al problema generado.
Bloque III:II. El desarrollo del componente técnico (la ejecución).
Hemos hablado del inconsciente, de la forma en la que el jugador es capaz de
ofrecer una respuesta a un problema de juego, sin embargo, ¿de qué valdría acertar con
la solución si no somos capaces de ejecutarla correctamente? De nuevo, volvemos a la
idea de no separar técnica y táctica, son indisolubles.
Sí para la mejora de los procesos tácticos individuales, está asumido que el
diseño de tareas debe orientarse hacia situaciones globales; hay más dudas en general,
de que trabajando a partir de este tipo de tareas, se alcance una mejora del dominio
técnico. En la formación en general y en las primeras etapas en particular, convendría
equilibrar el tiempo empleado a situaciones globales con respecto a situaciones más
analíticas o aisladas de un contexto cercano al juego. Este aislamiento de contenidos
técnicos, no obstante, debe ser tratado siempre en situaciones que perceptivamente
hagan mejorar al jugador, siempre con pautas cercanas a la presencia de un oponente,
un compañero, una limitación temporal o espacial (rondos, 1x1, evoluciones con el
balón…). En la élite, en la que este dominio técnico está suficientemente consolidado,
el desarrollo del componente técnico estará siempre supeditado a su aplicación táctica.
Desde esta perspectiva quedaría de manifiesto que el manejo de las diferentes
variables expuestas en situaciones globales de enseñanza, prepararían al jugador para
una mejor comprensión de la dinámica real del juego. Además, y marcando un
importante punto de inflexión, este tipo de tareas nos va a permitir acercarnos a la idea
del modelo de juego ya que las actividades tendrán un componente real que las
actividades más analíticas serán imposibles de alcanzar. Este modelo de juego, que
estará relacionado con unos fundamentos tácticos que van a determinar nuestro matices
como entrenadores podrán desarrollarse en situaciones de globalidad dadas las
Iván Rivilla Arias 65
características de la competición, acercando al futbolista a esa práctica que nos interesa
mejorar. Y no el proceso contrario, es decir, mediante la asimilación de componentes
meramente técnicos solucionar problemas tácticos, cuestión para la que no se precisa de
una exquisita solución técnica si no que predominará una solución en un momento y
lugar determinado.
Bloque IV: ¿Cómo elegir tu modelo de juego?
Llegamos en este cuarto bloque de contenidos a la concreción del modelo de
juego. Esta concreción se centra en la elección del modelo y cuáles van a ser los
elementos que el entrenador deberá considerar para su puesta en práctica. Desde nuestra
perspectiva la elección del modelo no puede estancarse en el tiempo, debe tener
flexibilidad y obligatoriamente tiene que tener en cuenta los elementos contextuales que
rodean al equipo que dirigimos. Si bien es importante mantener una idea de juego fija,
según nuestras propias convicciones, en la élite serán numerosos los factores que van a
incidir en la flexibilidad de nuestro ideario y sobre todo su puesta en práctica en
momentos puntuales.
Valdano (2013, p. 79)53 era muy claro al respecto: “Yo no digo que el estilo sea
más importante que el resultado; yo digo que el estilo está antes que el resultado. El
estilo es un gran refugio, no hay nada más fácil en el fútbol que perder tres partidos
seguidos y cuando uno pierde tres partidos seguidos, debe saber cómo legislar, desde
donde empezar la reconstrucción y si no existe un estilo al que agarrarse; sólo queda la
confusión, el desorden y la sensación absoluta de fracaso, es decir, sólo queda la nada.
En cambio, el estilo es lo que en la empresa llamamos la cultura corporativa, es decir, la
posibilidad de dar vueltas alrededor de unos determinados valores que nos ayuden a
sentirnos orgullosos (al futbolista a sentirse orgulloso e identificado) y eso, termina
convirtiéndose en un disparador de eficacia".
De este modo, si bien nosotros hemos realizado una propuesta de trabajo (Tabla
9) basada en dos contextos distintos (fútbol élite y fútbol formativo), sois vosotros los
que tendréis que ser capaces de dotar vuestra idea de juego de unas características
individuales que aproximen a los jugadores a lo que realmente queréis que hagan en la
53
Valdano, J. (2013). Los 11 poderes del líder. El fútbol como escuela de vida. Conecta:
Barcelona.
Iván Rivilla Arias 66
competición. En esa línea, Martino (2011, p.91) 54 declaraba sobre Bielsa: “Los
entrenamientos tácticos eran extraordinarios porque sorprendían las variantes de trabajo
y la no repetición. La búsqueda del objetivo podía ser la misma, pero era diferente la
forma de alcanzarlo. Todos los ejercicios eran distintos y eso entusiasmaba. Daban
ganas de hacer los entrenamientos tácticos. Bielsa era distinto, no sólo por sus ganas de
trabajar, si no por su capacidad”. En este pequeño relato, como el lector podrá
comprobar, unimos la idea de sistema dinámico (variantes de trabajo y no repetición)
con la idea de modelo de juego (búsqueda de un objetivo podía ser la misma, pero era
diferente las formas de alcanzarlo). También Lillo (en Cano, 2010)55 redunda en esta
idea de utilizar diferentes medios para conseguir nuestro objetivo, de manera, que la
variabilidad debe ser un factor predominante en nuestros entrenamientos: “Un ser vivo
no puede ser automático, como si fuera una máquina. Puede haber una serie de
regularidades en su comportamiento, pero no automatismos. Mucho menos en un juego
en el que interactúan 22 personas. Nunca puedes pensar la misma cosa con el mismo
cerebro, porque ya has modificado aunque sea en un solo segundo”.
Bloque IV:I. Factores a tener en cuenta.
Quizás la elección del modelo sea la cuestión más compleja a la que el
entrenador se enfrenta. Si bien, todos los entrenadores tenemos en mente cómo nos
gustaría jugar, las características que nuestro equipo debería tener… no es fácil
plasmarlo en la realidad. Son muchos los factores que condicionarán nuestra elección,
pero sí que podemos resumir algunos de éstos con la idea de acercarnos a nuestra visión
del juego.
En primer lugar, tenemos que marcar unas metas concretas, los objetivos difusos
confundirán a nuestro equipo. Estas metas deben ser consensuadas con el resto del staff
técnico con el que trabajamos, de manera que todos debemos sumar en la misma
dirección (aspecto lógico pero que en ocasiones no queda demasiado plausible en el
grupo de trabajo). Estas metas deben ser precisas, en la medida que todos los
integrantes de la plantilla estén incluidos en el proceso final. Tan importante es
54
Lucht, R. (2011) La vida por el fútbol. Marcelo Bielsa el último romántico. Debate:
Barcelona
55
Cano, O. (2010). El modelo de juego del FC. Barcelona. Mc Sports: Vigo. Enlace al
manual:
https://www.mcsports.es/images/archivos/FCB/MuestraFCbarcelona.pdf
Iván Rivilla Arias 67
establecer una meta clara, como tener en cuenta, que todos y cada uno de los
componentes del equipo sepan a qué nos estamos refiriendo. La meta debe ser un
desafío, desde el punto de vista de que suponga un reto adecuado a las características
del grupo de jugadores que disponemos. A la vez, debe ser exigente, puesto que si
hablamos de jugadores profesionales deben ser resilientes ante el fracaso, bordeando los
obstáculos que surgen del camino haciéndoles más fuertes y por último, metas
renovables, es decir, si bien los objetivos deben quedar fijados previamente, el presente
podrá ir modificando la idea de partida en función de las eventualidades (lesiones, bajas,
clasificación en la tabla…).
Para el cumplimiento de estas metas, ¿Qué necesitamos? Herramientas de
trabajo, es decir, contenidos de entrenamiento. En nuestro caso, una vez prefijado lo que
queremos (MODELO DE JUEGO) estamos en disposición de utilizar la diversidad de
medios de trabajo que el fútbol nos brinda. Para el fútbol formativo, la dinámica
empleada ha sido el análisis de los principios tácticos en ataque y defensa, en cambio en
la élite pretendemos analizar las partes del juego para a partir de ella enunciar esas
metas que antes diferenciábamos. Estos contenidos de trabajo deben ser específicos,
personales y únicos. Hay que determinar para ello a la perfección, qué demandamos del
colectivo para asignar roles conjuntos en las acciones a trabajar (si queremos que haya
presión en la salida del balón, si queremos esperar para salir al contraataque…), éstos
son ejemplos de decisiones y metas que el entrenador debe decidir previamente.
¿Cómo podemos secuenciar los contenidos de trabajo? Podríamos resumirlo en
“separara para unir”. Esto no quiere decir que aislemos unos contenidos de otros, ni que
supeditemos el medio antes que el objetivo. La propuesta se centra en estudiar el
contenido general (principios o momentos del juego) y saber qué queremos; para a
partir de ahí trabajar sub-principios o sub-momentos que nos permitan alcanzar de
forma progresiva las estrategias generales a conseguir. Por último, trabajaremos el
comportamiento individual que estará supeditado al comportamiento colectivo
estableciendo pautas y roles específicos en las tareas de entrenamiento.
Figura 14. Concreción de los contenidos de trabajo.
Iván Rivilla Arias 68
Bloque IV.II El modelo de juego: “Matiz” diferenciador.
Fundamentar un modelo de juego basado en nuestra propia idea del fútbol, va a
llevar consigo una mejora cualitativa de nuestras capacidades como entrenador, a su
vez, nuestras capacidades como entrenador serán las que pondrán el modelo de juego en
práctica y a su vez retroalimentarán el proceso.
Ese “matiz” diferenciador y personal va a hacer sin duda, que seamos capaces de
ver un equipo totalmente identificado con una idea de juego, que lógicamente mediante
el “idioma” de juego albergará una importante capacidad de éxito colectiva
(identificación del grupo con una sola idea supone aunar fuerzas en lugar de desunir).
Podríamos hablar por tanto, de la incidencia de la educación en valores y emociones, es
decir, la enorme relevancia que tiene implicar emocionalmente al jugador para cumplir
su rol hacia la idea común, pero no es objetivo de este apartado. Sin embargo, sí que
queremos hacer hincapié en la importancia de ser extremadamente específicos en el
modelo de juego a elegir.
Si bien hemos hablamos de organizar en primer lugar unos objetivos, que
supediten los momentos del juego, a su vez los sub-momentos y a su vez los diferentes
comportamientos individuales que favorezcan el colectivo, es importante remarcar que
en función de lo específicos que seamos en señalar los comportamientos básicos del
jugador, estaremos cambiando la idea de juego que realmente queremos. Ilustramos esta
idea con un fragmente de Perarnau (2014, p. 85-86) en la que relata los condicionantes
del modelo de juego de J. Guardiola y tres ideas clave que sus jugadores deben respetar
dentro de tres sub-momentos específicos (es decir, hay un requerimiento individual y
colectivo muy específico que redundará en la idea general de juego):
“La línea defensiva: Viene marcada por la posición del balón. El defensa que lo tiene
más cerca es quien marca la línea, da igual si es lateral o defensa central. Si se trata de
lateral, de defensa central más próximo a él debe vigilarle la espalda, el siguiente central
ha de vigilar la del segundo central. En este último caso el peligro es reducido porque el
balón se encuentra demasiado lejos de este punto”. Como podréis comprobar, se trata
del aprendizaje de conceptos tácticos básicos, pero que están supeditados a la idea
concreta del juego que propone el técnico y que podría ser totalmente diferente si no
tuviéramos en cuenta, por ejemplo, que la línea defensiva la marcan los defensas
centrales y no el defensa más próximo al balón. El mismo Guardiola prosigue: “Los
cuatro defensas han de bascular constantemente e impedir que los pasillos que hay entre
Iván Rivilla Arias 69
ellos sean demasiado anchos y grandes. Han de evitar que se pueda entrar en ellos con
facilidad. El defensa central ha de saltar a presionar al delantero contrario que recibe el
balón y, en ese preciso momento, el segundo central ha de ocupar el puesto del primero,
que ha salido a presionar. Mientras, el mediocentro ha de bajar a cubrir el puesto del
segundo central”. Volvemos a la idea de cuidar específicamente los comportamientos
individuales que supeditándolos al comportamiento colectivo, en un sub-momento del
juego, tienen un matiz personal a la idea de juego concebida.
Vamos con otro ejemplo, enormemente ilustrativo, en este caso en el momento
que nuestro equipo es el poseedor del balón: “Los quince pases previos: La posesión del
balón es un instrumento, una herramienta no el fin último. Guardiola lo explica así: <Si
no hay una secuencia de quince pases previos es imposible realizar bien la transición
entre ataque y defensa. Imposible. Lo importante no es tener el balón, ni pasárselo
muchas veces, si no hacerlo con intención. […] Tener el balón es importante si vas a dar
quince pases seguidos en el centro del campo a fin de ordenarte tú y, paralelamente,
desordenar al contrario. ¿Cómo lo desordenas? A base de dar esos pases con la
velocidad, intención y sentido concreto. Con esos quince pases, juntas a la mayoría de
tus hombres, aunque también tienes que dejar a algunos de ellos separados y alejados
entre sí para ensanchar al equipo contrario. Y mientras das esos 15 pases y te ordenas,
el rival te persigue por todas partes, buscando quitarte el balón y, sin darse cuenta, se ha
desorganizado por completo. De este modo, al perder el balón, te lo quitan en un
momento dado, y el jugador que lo consiga probablemente estará rodeado de tus
jugadores, que lo recuperarán con facilidad. Estos 15 pases previos son los que
imposibilitarán la transición del contrario”. De nuevo, vemos como el entrenador tiene
claro la secuencia específica de comportamientos de cada uno de los jugadores, en este
caso con la posesión del balón. A partir de esta secuencia básica (saber individualmente
qué hacer en todo momento con la finalidad de saber qué hacer en colectividad) de
movimientos, obtenemos un objetivo concreto: Organizar para desorganizar al rival. Es
decir, tremendamente importante que el proceso se construya desde la idea general y a
partir de ella, rodeemos con principios específicos de cada jugador.
Otro ejemplo que ilustra la secuencia de trabajo en la que estamos haciendo
hincapié es la gestión del descolocado que se explica así: “En el fútbol hay básicamente
dos tipos de propuestas, las que se organizar a partir del balón y las que lo hacen a partir
de los espacios. […] Por lo general, el equipo que propone jugar a partir de los espacios
Iván Rivilla Arias 70
y cede el balón al rival dejará un número reducido de jugadores descolgados.
Habitualmente dos, el media-punta y el punta, uno en una banda y el otro en una
posición más centrada. Los equipos eficaces en esta materia roban un balón y lo ceden
al jugador situado en la banda, que acostumbra a tener buena técnica de pase, para que
asista con ventaja al delantero más avanzado. Si ejecutan bien estos tres movimientos,
robo, pase y asistencia, pueden ganar con facilidad la espalda de la defensa del equipo
que tenía el balón en su poder. ¿Cómo defender semejante acción? Básicamente con
cuatro acciones: Tratar de no perder el balón en zonas interiores del campo que
permitan al rival iniciar esa maniobra; conseguir, mediante los quince pases previos,
que tus jugadores estén muy cerca del punto de pérdida del balón y busquen recuperarlo
de inmediato; presionar sobre el primer receptor rival, el jugador descolgado que está en
la banda; y anticiparse al último de los descolgados. Como pueden comprobar
gráficamente, se trata de 4 pautas muy específicas que el entrenador da sobre el
comportamiento individual del jugador, siempre con una perspectiva colectiva. A partir
de ahí, nosotros como entrenadores debemos trabajar situaciones de entrenamiento que
logren alcanzar estos objetivos, nuestro feedback debe orientarse hacia la consecución
de los comportamientos individuales, centrando la atención del propio jugador en éstos.
Nos interesa pulir una idea lo más específica posible, para que todo jugador intervenga
en la medida que se le manifiesta, esto no quiere decir coartar la libertad de acción de
cada jugador, si no supeditar esa libertad al plan previamente establecido. De ese modo,
ayudaremos individualmente al sistema dinámico creado por las interacción de
colectivas de los jugadores.
Bloque IV:III. La puesta en marcha del modelo de juego.
Si bien hemos comentado que la elección del modelo y su posterior puesta en
práctica depende de muchos factores contextuales, desde aquí vamos a acotar algunas
de las decisiones del entrenador traducidas en principios generales de actuación, de este
modo el entrenador tendrá herramientas para conocer más en profundidad los elementos
sustanciales que posteriormente tendrá que poner en práctica.
Principio sistémico:
Iván Rivilla Arias 71
¿Qué sentido tiene la acción individual de un jugador? Sin duda en la élite, la
acción individual de cada jugador debe estar supeditada al objetivo colectivo, esa
actuación individual es parte integrante del sistema que rige el juego, de manera que,
condiciona la acción del resto de jugadores. ¿Cómo dar sentido a esta afirmación?
Buscando situaciones globales de entrenamiento en las que se valoren movimientos
individuales que estén supeditados al objetivo colectivo, preparando por tanto, el nivel
de incertidumbre que en las situaciones competitivas se van a ofrecer. La comunicación
entre integrantes del sistema, en este sentido, es crucial.
Principio integral:
La suma de las partes no es igual al todo y por tanto, la suma de las acciones que
los futbolistas ejecutan en un partido, no es igual al todo (mírese el ejemplo de Messi en
la selección Argentina vs. FC. Barcelona). Es decir, lo realmente importante es lograr
una coordinación de movimientos conjunta de todos y cada uno de los jugadores que
participan en la acción y no tanto, fijar objetivos aislados o individuales para cada rol.
La actuación individual debe favorecer el ecosistema de juego y ese ecosistema de
juego es que el entrenador debe crear en las situaciones de trabajo (entrenamientos), no
vale por tanto con repetir y repetir para automatizar. Si no que las pautas de trabajo
deben ser genéricas para que el jugador decida en función de las alternativas que el
contexto va dando siendo estas variables cada fracción de tiempo.
Principio de retroalimentación (Cano, 2011; p.113):
“Este principio, trata de ofrecernos una explicación sobre la no linealidad entre
la causa y el efecto. Cuando observamos un hecho, el efecto, solemos responsabilizar a
una sola causa como productora del mismo. Sin embargo, en ningún caso, la
consecuencia resulta de una única variable, sino de múltiples retroacciones. Esta
creencia nos lleva a, por ejemplo, repetir experiencias buscando resoluciones análogas a
las anteriores. Craso error, ya que resultados casi idénticos pueden corresponder a
orígenes distintos, así como también pueden producirse resultados diferentes desde
orígenes similares”. Es por tanto, inabordable pretender seguir una secuencia de
acciones para lograr el objetivo común, ya que el contexto de juego no se repetirá de
manera idéntica dos veces.
Principio de organización:
Iván Rivilla Arias 72
Si hablábamos anteriormente de la importancia de entender el entramado
sistémico por encima de las acciones individuales, será igualmente importante,
establecer una serie de roles específicos que promuevan la organización de nuestros
jugadores. De esta manera, nosotros debemos conocer en profundidad nuestro contexto
(equipo) para obtener las ventajas necesarias en el juego.
Principio de Autonomía:
Si es esencial el entendimiento individual como componente del complejo
sistémico, también es relevante el proceso de autonomía en el jugador. La capacidad
reflexiva, crítica y de decisión en el jugador es esencial, propiciar estos valores ayudan
al mejor entendimiento del juego y por tanto, incrementarán las posibilidades de éxito.
Iván Rivilla Arias 73
Referencias bibliográficas56.
Acero, R. y Lago, C. (2005). Deportes de equipo: Comprender la complejidad para elevar el
rendimiento. ED. INDE. Barcelona
http://books.google.es/books?id=1JJFdH93gkEC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
Álvarez del Villar, C. (1987). La preparación Física del fútbol basada en el atletismo.
Gymnos: Madrid.
Angulo, F. (2006). Evaluación de los factores fisiológicos en el proceso de selección del
futbolista. Máster Universitario de detección y formación del talento en jóvenes
futbolistas. Material no publicado.
Araújo, D., Davids, K., Bennett, S., Button, C., y Chapman, G. (2004). Emergence of sport
skills under constraint. In A. M. Williams & N. J. Hodges (Eds.), Skill acquisition in
sport: Research, theory and practice (p. 409–433). London: Taylor y Francis.
Balagué, N., Torrents, C., Pol, R. y Seirul-lo, F. (2014). Entrenamiento integrado. Principios
dinámicos y aplicaciones. Apunts. Educación Física y Deporte. Nº 116, p. 60-68.
http://www.revista-apunts.com/es/hemeroteca?article=1636
Benítez, R. (2012). La formación del joven futbolista.
http://www.rafabenitez.com/web/es/blog/4/
Blázquez, D. (1986). Iniciación a los deportes de equipo. Del juego al deporte: de los 6 a los
10 años. Martínez Roca S.A: Barcelona.
Blázquez, D. (1996). La iniciación deportiva y el deporte escolar. INDE. Barcelona.
Cano, O. (2010). El modelo de juego del FC. Barcelona. Mc Sports: Vigo.
https://www.mcsports.es/images/archivos/FCB/MuestraFCbarcelona.pdf
Castejón, F.J. (2001). Transferencia de la solución táctica del atacante con balón en 2x1 en
fútbol y baloncesto. Habilidad motriz nº 17, p. 11–19.
56
En muchas de las referencias bibliográficas empleadas se añade como recurso adicional del
curso, el enlace directo al manual, articulo o publicación del que se ha extraído la información.
Una herramienta tremendamente válida para ampliar contenidos sobre la temática tratada.
Iván Rivilla Arias 74
Castejón, F.J. (2001). Transferencia de la solución táctica del atacante con balón en 2x1 en
fútbol y baloncesto. Habilidad motriz nº 17, p. 11 – 19.
Contreras, O. R. (1998). Didáctica de la Educación Física. Un enfoque constructivista.
Barcelona: INDE.
https://books.google.es/books?id=pFpdIfg130IC&printsec=frontcover&dq=#v=onepage
&q&f=false
Correira, V., Araújo, D., Duarte, R., Travassos, B., Passos, P., y Davids, K. (2012). Changes in
practice task constraints shape decision-making behaviours of team games
players. Journal of Science & Medicine in Sport, nº15, p. 244-249.
Côté, J. (1999) The influence of the family in the development of talent in sport. The sport
psychologist, nº 13, p. 395-417.
Devis, J. y Peiró, C. (1992). Orientaciones para el desarrollo de una propuesta de cambio en la
enseñanza de los juegos deportivos. En J. Devís y C. Peiró (Eds.), Nuevas perspectivas
curriculares en educación física: La salud y los juegos modificados (pp. 161-184).
Barcelona: INDE.
Ericsson, K., Krampe, R. y Tesch-Römer, C. (1993) The role of deliberate practice in the
acquisition of expert performance. Phychological review, nº 3, p. 363- 406.
Fradua, J. L. (1999). La visión de juego en el futbolista. Barcelona: Paidotribo.
Garganta, J. y Pinto, J. (1997). O Ensino do futebol. En Graça, A. y Oliveira, J. (Coord.). O
ensino dos jugos desportivos. Ed. Centro de Estudos dos Jugos Desportivos. Facultade
de Ciencias do Desporto e de Educaçao Física. Universidad do Porto. Porto-Portugal.
Gutiérrez, D. (2008). Desarrollo del pensamiento táctico en edad escolar. Tesis doctoral no
publicada. Universidad Castilla-La Mancha.
Helsen, W. F., Starkes, J.L. y Hodges, N.J. (1998) Team sports and the Theory of Deliberate
Practice. Journal of Sport and Exercise psychology, nº 20, p. 12-34.
Iván Rivilla Arias 75
Hernández, J. (1986). La enseñanza de los deportes. En V.V.A.A. (Ed.), La Educación Física
en las enseñanzas medias, teoría y práctica (pp. 485-540). Barcelona: Paidotribo.
Hogart, D. (2013). Educar la intuición. El desarrollo del sexto sentido. Barcelona: Paidos.
Holt, N., Strean, W. y García-Bengoechea, E. (2002). Expanding the teaching games for
understanding model: new avenues for future research and practice. Journal of
Teaching in Physical Education, nº21, p. 162-176.
Lago, C. (2001). El proceso de iniciación en el fútbol. Secuenciación de los contenidos técnico-
tácticos, Training Fútbol, N.66, p.34-45.
Lago, C. (2007). Planificación de los contenidos técnico- tácticos individuales y grupales en
categorías de formación. Máster Universitario de detección y formación del talento en
jóvenes futbolistas. Material no publicado.
Lapresa, D., Arana, J., Garzón, B., Egüen, R., y Amatria, M. (2010). Adaptando la competición
en la iniciación al fútbol: Estudio comparativo de las modalidades de fútbol 3 y fútbol 5
en categoría pre- benjamín. Apunts Educación Física y Deportes. Nº 101, 3er Trimestre,
pp. 43-56
Lapresa, D., Arana, J., Carazo, J. y Ponce, A. (1999). Orientaciones educativas para el
desarrollo del deporte escolar. Federación Riojana de Fútbol. Universidad de la Rioja.
Logroño.
Lealli, G. (1994). Fútbol base. Entrenamiento óptimo del futbolista en el periodo evolutivo.
Barcelona: Martínez Roca.
Lorenzo, A. (2006). La práctica deliberada en el fútbol. Máster Universitario de detección y
formación del talento en jóvenes futbolistas. Material no publicado.
Lucht, R. (2011) La vida por el fútbol. Marcelo Bielsa el último romántico. Debate: Barcelona
Morcillo, J., Cano, O. y Martínez, D. (2006). El valor de lo invisible. Fundamentación y
propuesta de organización y entrenamiento específico del fútbol. EFDeportes.com,
Revista Digital, nº 92. http://www.efdeportes.com/efd92.htm
Iván Rivilla Arias 76
Perarnau, M. (2014). Herr Pep. Crónica desde dentro de su primer año en el Bayern de
Munich. RocaEditorial. Barcelona.
Pino, J. (2010) Fútbol: Talento, táctica y entrenamiento. Revista training fútbol. nº 169, p. 13-
25
Pintor, D. (1989). Objetivos y contenidos de la formación deportiva. En ANTÓN, J.
(Coordinador). Entrenamiento deportivo en la edad escolar. Unisport: Málaga.
Pol, R. (2011). La preparación ¿física? en el fútbol. Pontevedra. MC Sports.
Renshaw, I., Yi, C., Davids, K., y Hammond, J. (2010). A constraints-led perspective to
understanding skill acquisition and game play: a basis for integration of motor learning
theory and physical education praxis? Physical Education & Sport Pedagogy, nº15,
p.117-137.
Rivilla-Arias, I. (2013). ¿3 vs. 3 ó 5 vs. 5 para el aprendizaje de los elementos tácticos
colectivos pared y triangulación?. Revista de preparación física en el fútbol. Nº 9, p. 47-
60. http://futbolpf.com/revista/index.php/fpf/article/view/98/118
Rivilla-Arias, I. (2014) Construcción de la toma de decisiones en el fútbol.
http://futbolenpositivo.com/index.php/construccion-de-la-toma-de-decisiones-en-el-
futbol/
Ruiz, L.M. y Sánchez, F. (1997). Rendimiento Deportivo. Claves para la optimización de los
aprendizajes. Madrid: Gymnos.
Sans, A. y Frattarola, C. (1998). Fútbol base. Programa de entrenamiento para la etapa de
tecnificación. . Barcelona: Paidotribo.
Sánchez-Bañuelos, F. (1984). Bases para una didáctica de la Educación Física y el deporte.
Gymnos. Madrid.
Seirul-lo, F. (2004). “Estructura socioafectiva”. Master Profesional en Alto Rendimiento en
Deportes de Equipo: Área Coordinativa, Barcelona: Byomedic- Fundació F.C.
Barcelona.
Iván Rivilla Arias 77
Starkes, J.L. (2000) The road to expertise: Is practice the only determinant?. International
Journal of Sport Psychology, nº 31, p. 431-451.
Tan, C., Chow, J. y Davids, K. (2012). “How does TGfU work?”: examining the relationship
between learning design in TGfU and a nonlinear pedagogy. Physical Education &
Sport Pedagogy, nº 17, p. 331-348.
Thorpe, R., Bunker, D. y Almond, L. (1986). Rethinking Games Teaching. Lough borough.
UK.
Torrents, C. Y Balagué, N. (2007) Repercusiones de la teoría de los sistemas dinámicos en el
estudio de la motricidad humana. Apunts. Educación Física y deporte. Nº 87, p. 7-13.
http://www.revista-apunts.com/es/hemeroteca?article=84
Valdano, J. (2013). Los 11 poderes del líder. El fútbol como escuela de vida. Conecta:
Barcelona.
Vegas-Haro, G. (2006). Metodología de enseñanza basada en la implicación cognitiva del
jugador de fútbol base. Tesis Doctoral no publicada. Universidad de Granada.
http://hera.ugr.es/tesisugr/16164465.pdf
Wein, H. (1995). Fútbol a la medida del niño. Madrid. Real Federación Española de Fútbol.
CEDIFA
Wein, H. (1999). Fútbol a la medida del adolescente. Sevilla. Real Federación Española de
Fútbol. CEDIFA.
Iván Rivilla Arias 78
También podría gustarte
- PONENCIA - 3. Clasificacion de TareasDocumento35 páginasPONENCIA - 3. Clasificacion de TareasLeonardo DolceAún no hay calificaciones
- Fútbol: Entrenamiento para niños y jóvenesDe EverandFútbol: Entrenamiento para niños y jóvenesCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Fundamentos de fútbol: Enseñanza y aprendizajeDe EverandFundamentos de fútbol: Enseñanza y aprendizajeCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2)
- Táctica del fútbol: teoría y entrenamientoDe EverandTáctica del fútbol: teoría y entrenamientoCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (6)
- La enseñanza y el entrenamiento del fútbol 7: Un juego de iniciación al fútbol 11De EverandLa enseñanza y el entrenamiento del fútbol 7: Un juego de iniciación al fútbol 11Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2)
- PROGRAMA - 2020 Areal IIDocumento5 páginasPROGRAMA - 2020 Areal IIIván Rodriguez0% (1)
- Michele Aramani - Introducción A La BioéticaDocumento477 páginasMichele Aramani - Introducción A La BioéticaMoises Cornejo Oropeza71% (7)
- Manual para el entrenamiento de porteros de fútbol baseDe EverandManual para el entrenamiento de porteros de fútbol baseAún no hay calificaciones
- Inteligencia En El Fútbol: Consejos De Entrenamientos Deportivos Para Mejorar Su Conciencia Espacial Y La Inteligencia En El FútbolDe EverandInteligencia En El Fútbol: Consejos De Entrenamientos Deportivos Para Mejorar Su Conciencia Espacial Y La Inteligencia En El FútbolCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Psicología aplicada al balonmanoDe EverandPsicología aplicada al balonmanoCalificación: 2 de 5 estrellas2/5 (1)
- Fútbol +dinámica+del+juego+desde+la+perspectiva+de+las+transicionesDocumento26 páginasFútbol +dinámica+del+juego+desde+la+perspectiva+de+las+transicionesArdiles IvanAún no hay calificaciones
- Ejercicio Rueda de Pases Rombo Liverpool FC KloppDocumento1 páginaEjercicio Rueda de Pases Rombo Liverpool FC KloppFelipe De La VegaAún no hay calificaciones
- Informe Cadete A Levante U.DDocumento15 páginasInforme Cadete A Levante U.DDonald Watson100% (2)
- Linea de Tiempo Paradigmas en SaludDocumento7 páginasLinea de Tiempo Paradigmas en Saludjuanma6orejuela6grisAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo ParadigmasDocumento15 páginasCuadro Comparativo ParadigmasNora MendezAún no hay calificaciones
- Formas de Sacar El Balon Ante El Pressing de Dimas Carrasco PDFDocumento13 páginasFormas de Sacar El Balon Ante El Pressing de Dimas Carrasco PDFGiorgio Mariscotti BelfioreAún no hay calificaciones
- Entrenamiento Globalizado en El FútbolDocumento27 páginasEntrenamiento Globalizado en El FútbolSebastián JR100% (1)
- La inteligencia en el fútbol. Entrenamiento y desarrollo táctico para un juego intencional y creativoDe EverandLa inteligencia en el fútbol. Entrenamiento y desarrollo táctico para un juego intencional y creativoAún no hay calificaciones
- Fútbol vivo: Entrenar desde el modelo de juego del partido (Bicolor)De EverandFútbol vivo: Entrenar desde el modelo de juego del partido (Bicolor)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Entrenar. Metodologia para guiar a un equipo de fútbolDe EverandEntrenar. Metodologia para guiar a un equipo de fútbolCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Juego limpio y formación en valores: El caso del fútbolDe EverandJuego limpio y formación en valores: El caso del fútbolAún no hay calificaciones
- Fútbol: La construcción de un modelo de juego (Bicolor)De EverandFútbol: La construcción de un modelo de juego (Bicolor)Calificación: 2 de 5 estrellas2/5 (1)
- Periodización táctica: un ejemplo de aplicación en el fútbol basado en el sistema de juego 1-4-4-2De EverandPeriodización táctica: un ejemplo de aplicación en el fútbol basado en el sistema de juego 1-4-4-2Calificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- Fútbol: Recursos y consignas para el entrenamiento técnico-tácticoDe EverandFútbol: Recursos y consignas para el entrenamiento técnico-tácticoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La técnica del fútbol del entrenador del siglo XXIDe EverandLa técnica del fútbol del entrenador del siglo XXICalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Manual de entrenamiento de fútbol: 144 programas de entrenamientoDe EverandManual de entrenamiento de fútbol: 144 programas de entrenamientoAún no hay calificaciones
- Doscientos 50 ejercicios de entrenamiento (Fútbol)De EverandDoscientos 50 ejercicios de entrenamiento (Fútbol)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- El Juego de Ataque Por BandasDocumento4 páginasEl Juego de Ataque Por BandasEsteban Lopez100% (1)
- Metodologia Entrenamiento AjaxDocumento12 páginasMetodologia Entrenamiento AjaxMário SilvaAún no hay calificaciones
- Periorizacion Tactica 1 4 3 3 PDFDocumento140 páginasPeriorizacion Tactica 1 4 3 3 PDFAlejandro Ramela100% (2)
- Modelo de Juego Victor BorregoDocumento10 páginasModelo de Juego Victor BorregoVictor AugustoAún no hay calificaciones
- La Metodología Del FútbolDocumento11 páginasLa Metodología Del FútbolDim -Aún no hay calificaciones
- 03 Joven Futbolista 3pDocumento16 páginas03 Joven Futbolista 3pDanilo Andres Silva EsparzaAún no hay calificaciones
- El Entrenamiento en Futbol Rondos y Mantenimientos - Miguel Angel PortugalDocumento185 páginasEl Entrenamiento en Futbol Rondos y Mantenimientos - Miguel Angel PortugalFacundo AdrielAún no hay calificaciones
- OLEADASDocumento1 páginaOLEADASVictor AugustoAún no hay calificaciones
- El Ejercicio de Mejora PressingDocumento3 páginasEl Ejercicio de Mejora PressingRodrigo Faubell GavaraAún no hay calificaciones
- Modelo de JuegoDocumento9 páginasModelo de JuegoArmando André Blanco Torres100% (2)
- 2.1. - Metodologia de La Ensenanza Del Futbol - DeSARROLLO TECNICO - Hector Hugo EuguiDocumento25 páginas2.1. - Metodologia de La Ensenanza Del Futbol - DeSARROLLO TECNICO - Hector Hugo EuguiMarcio De Souza RochaAún no hay calificaciones
- 20 Ejercicios de Contraataque en Espacio ReducidoDocumento23 páginas20 Ejercicios de Contraataque en Espacio ReducidoAnonymous Qngpw2Aún no hay calificaciones
- Demo Eljuegoposicion FCB1Documento15 páginasDemo Eljuegoposicion FCB1David FalconAún no hay calificaciones
- Planificación de La Vida Deportiva de Un FutbolistaDocumento2 páginasPlanificación de La Vida Deportiva de Un FutbolistaRaúl Ruiz CañasAún no hay calificaciones
- Ataque DirectoDocumento2 páginasAtaque DirectocorbysharkAún no hay calificaciones
- Juegos Reducidos en FútbolDocumento6 páginasJuegos Reducidos en FútbolfrankAún no hay calificaciones
- Estudio Técnico-Táctico de Las Acciones A Balón paradoPONENCIA (Modo de Compatibilidad)Documento35 páginasEstudio Técnico-Táctico de Las Acciones A Balón paradoPONENCIA (Modo de Compatibilidad)paco_futbol_fl100% (2)
- Ejercicios Previos Al Trabajo de Juego AéreoDocumento49 páginasEjercicios Previos Al Trabajo de Juego AéreoVICTOR HUGO DEL RIO100% (1)
- Guía Fácil Planificada para Entrenadores de Fútbol 7Documento17 páginasGuía Fácil Planificada para Entrenadores de Fútbol 7Formativas BarcelonaAún no hay calificaciones
- Sesion de Tecnificacion Conduccion 2Documento1 páginaSesion de Tecnificacion Conduccion 2ToniPedagosportAún no hay calificaciones
- El DesmarqueDocumento8 páginasEl DesmarqueAlvaro Coca100% (1)
- El Modelo de Juego Es Algo Sobre Lo Que Un Entrenador Trabaja Constantemente y Que Nunca Se Termina Por ConfeccionarDocumento5 páginasEl Modelo de Juego Es Algo Sobre Lo Que Un Entrenador Trabaja Constantemente y Que Nunca Se Termina Por ConfeccionarOsvaldo CortesAún no hay calificaciones
- 44 Entrenamientos Practicos 6Documento28 páginas44 Entrenamientos Practicos 6manuelcalixtoAún no hay calificaciones
- Tareas para Entrenar La Profundidad Ofensiva Ante Defensas Adelantadas.Documento2 páginasTareas para Entrenar La Profundidad Ofensiva Ante Defensas Adelantadas.Javi MelendezAún no hay calificaciones
- Manual Entrenamiento PDFDocumento24 páginasManual Entrenamiento PDFJuan Carlos Landrove PedreroAún no hay calificaciones
- 30 Frases de Marcelo BielsaDocumento5 páginas30 Frases de Marcelo BielsaCandres100% (1)
- Entrenamiento FutbolDocumento10 páginasEntrenamiento FutbolEduardo Rodolfo Gaibor CaicedoAún no hay calificaciones
- Entrenamiento Futbol 3Documento7 páginasEntrenamiento Futbol 3Eduardo Rodolfo Gaibor CaicedoAún no hay calificaciones
- Oscar CanoDocumento29 páginasOscar CanojoioporkuloAún no hay calificaciones
- Ejercicios de Fútbol Base EspecificosDocumento38 páginasEjercicios de Fútbol Base EspecificosAndres AstorquizaAún no hay calificaciones
- EpistemologiaDocumento15 páginasEpistemologiaOlga CabascangoAún no hay calificaciones
- Saludysalud PublicaDocumento26 páginasSaludysalud Publicakaren cifuentes salcedoAún no hay calificaciones
- Hernandez Rojas. Paradigmas - en - Psicologia - de - La - EducacionDocumento55 páginasHernandez Rojas. Paradigmas - en - Psicologia - de - La - EducacionMaría Florencia CostaAún no hay calificaciones
- Debate Desde Paradigmas en La Evaluación EducativaDocumento44 páginasDebate Desde Paradigmas en La Evaluación EducativaPhineas Mendoza FigueroaAún no hay calificaciones
- Fenomenologia y NeurocienciaDocumento22 páginasFenomenologia y NeurocienciaClaudio Oyarzun0% (1)
- PROGRESIONES Lab. de Investigación - Mapa Curricular EMSDocumento1 páginaPROGRESIONES Lab. de Investigación - Mapa Curricular EMSDiego Ramirez LaraAún no hay calificaciones
- Principios Conceptuales de La Terapia OcupacionalDocumento22 páginasPrincipios Conceptuales de La Terapia OcupacionalYubisay MendezAún no hay calificaciones
- Bitácora de Estudio de Problemática. Tutoría V (Ítems 1-4)Documento18 páginasBitácora de Estudio de Problemática. Tutoría V (Ítems 1-4)Daniel Lliuya CoronelAún no hay calificaciones
- Segundo ExamenDocumento7 páginasSegundo ExamenJULIO ROGELIO PINEDA SERRUTOAún no hay calificaciones
- Guia para Elaborar El Trabajo de InvestigaciónDocumento30 páginasGuia para Elaborar El Trabajo de InvestigaciónJUAN ANTONIO ORTEGON SOLISAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Nutricion 2024 FinalDocumento50 páginasCuadernillo Nutricion 2024 FinalAira VeraAún no hay calificaciones
- HENDRICDocumento31 páginasHENDRICAntoine AmadorAún no hay calificaciones
- Morelli y El Método IndiciarioDocumento5 páginasMorelli y El Método IndiciarioVíctor Andrés Torres-GonzálezAún no hay calificaciones
- Alegoria de La Verdad Por Fernando OstaDocumento37 páginasAlegoria de La Verdad Por Fernando OstaSilvana SonciniAún no hay calificaciones
- La Sociologia Del TrabajoDocumento15 páginasLa Sociologia Del TrabajogeniyerAún no hay calificaciones
- ECG Parcial 2023-10Documento7 páginasECG Parcial 2023-10MARCELO GIOVANE QUISPE BALTAZARAún no hay calificaciones
- La Revolución CibernéticaDocumento512 páginasLa Revolución CibernéticaIvánJuárezAún no hay calificaciones
- Clase de KuhnDocumento49 páginasClase de KuhnJorgeAún no hay calificaciones
- Grupo 8 - Trabajo N°2 - MetodologíaDocumento10 páginasGrupo 8 - Trabajo N°2 - MetodologíaELEAZAR MOISES GUZMAN CAMACHOAún no hay calificaciones
- Tesis de BoliviaDocumento506 páginasTesis de BoliviaAdrián Villegas Dianta100% (1)
- Paso 5 - SocializaciónDocumento17 páginasPaso 5 - SocializaciónEva MartinezAún no hay calificaciones
- Terapia SistémicaDocumento18 páginasTerapia SistémicaMaria Belen CohenAún no hay calificaciones
- Transición de Un Grupo A Un Equipo de TrabajoDocumento31 páginasTransición de Un Grupo A Un Equipo de TrabajoStefanía VelascoAún no hay calificaciones
- Funciones Del Marco TeóricoDocumento3 páginasFunciones Del Marco TeóricoLuis Fernando Ticona SocaAún no hay calificaciones
- Metodos Alternativos de Abordaje de ConflictosDocumento68 páginasMetodos Alternativos de Abordaje de ConflictosMaria Alice Fernandez VazquezAún no hay calificaciones
- UNIDAD TEMATICA 1-GonzalesDocumento42 páginasUNIDAD TEMATICA 1-GonzalesTannyk PonceAún no hay calificaciones