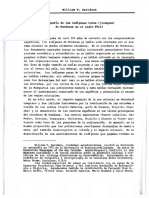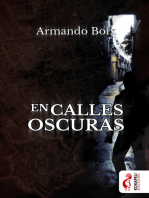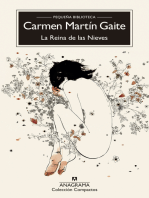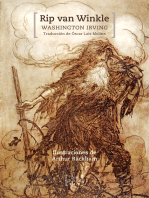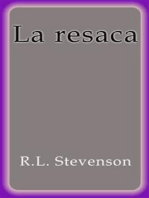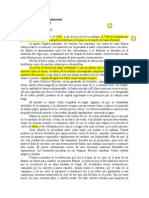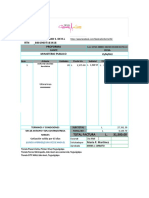Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
SILVIO EN EL ROSEDAL (Fragmento)
Cargado por
Garnett AkkaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
SILVIO EN EL ROSEDAL (Fragmento)
Cargado por
Garnett AkkaCopyright:
Formatos disponibles
SILVIO EN EL ROSEDAL
Silvio se felicitó de no haber obedecido a su primer impulso de vender la hacienda y, como le gustaba tal como era,
dio orden de inmediato de suspender los bastos trabajos de refacción que había emprendido don Salvatore. Sólo
admitió que terminaran de enlucir la fachada de rosa claro y que repararan cañerías, goteras, entablados y
cerraduras. Renunció además a buscar un administrador y dejó toda la gestión en manos del viejo capataz Eleodoro
Pumari quien, gracias a su experiencia y a su treintena de descendientes, estaba mejor que nadie capacitado para
sacarle provecho a esa heredad.
Estas pequeñas ocupaciones lo obligaban a postergar su retorno a Lima, pero sobre todo la idea de que en la
costa estaban en pleno invierno. Nada detestaba más Silvio que los inviernos limeños, cuando empezaba la
interminable garúa, jamás se veía una estrella y uno tenía la impresión de vivir en el fondo de un pozo. En la sierra
en cambio era verano, lucía el sol todo el día y hacía un frío seco y estimulante. Eso lo determinó a entablar
relaciones más íntimas con sus tierras y a ensayar las primeras con su nueva ciudad.
Los tarmeños lo acogieron al comienzo con mucha reticencia. No sólo no era del lugar, sino que sus padres eran
italianos, es decir, doblemente extranjero. Pero al poco tiempo se dieron cuenta de que era un hombre sencillo,
sano, serio y por añadidura soltero. Esta última cualidad fue el mejor argumento para que le abrieran las puertas de
su clan. Un soltero era vulnerable y por definición soluble en la sociedad regional.
El clan lo formaban una decena de familias que poseían todas las tierras de la provincia, con excepción de El
Rosedal, que seguía siendo una isla en el mar de su poder. A su cabeza estaba el hacendado más rico y poderoso,
don Armando Santa Lucía, alcalde de Tarma y presidente del Club Social. Fue el primero en invitarlo a una de sus
reuniones y todo el resto del clan siguió.
Silvio aceptó esta primera invitación por cortesía y algo de curiosidad e ingresó así paulatinamente a una ronda
de comilonas, paseos y cabalgatas que se fueron encadenando unas con otras según las leyes de la emulación y la
retribución. Todo el verano lo pasó de hacienda en hacienda y de convite en convite. Algunas de estas reuniones
duraban días, se convertían en verdaderas fiestas ambulantes y conglomerantes, a las que iba adhiriendo de paso
nuevas comparsas. Silvio recordaba haber cenado un domingo en casa de Armando Santa Lucía con cinco
terratenientes y haber terminado la reunión un jueves, cerca de la provincia de Ayacucho, desayunando con una
cuarentena de hacendados.
Como no era afecto a la bebida y parco en el comer, rehusó varias de estas invitaciones con el propósito de
romper la cadena, pero había empezado la época de las lluvias, las reuniones asumieron un aspecto más familiar y
soportable, limitándose a cenas y bailes en las residencias de Tarma. Si el verano era la época de las correrías
varoniles, el invierno era el imperio de la mujer. Silvio se dio cuenta que estaba circunscrito por solteronas, primas,
hijas, sobrinas o ahijadas de hacendados, feísimas todas, que le hacían descaradamente la corte. Esas familias
serranas eran inagotables y en cada una de ellas había siempre un lote de mujeres en reserva, que ponían
oportunamente en circulación con propósitos más bien equívocos. Silvio tenía demasiado presente la imagen de su
madre y su ideal de belleza femenina era muy refinado para ceder a la tentación y así poco a poco fue abandonando
estas frecuentaciones para recluirse estoicamente en su hacienda.
Y en ésta cada día se sentía mejor, a punto que siguió postergando su retorno a Lima donde, en realidad, no
tenía nada que hacer. Le encantaba pasear bajo las arcadas de piedra, comer un durazno al pie del árbol, observar
como los Pumari ordeñaban las vacas, hojear viejos periódicos como si hicieran referencia a un mundo inexistente,
pero sobre todo caminar por el rosedal. Rara vez arrancaba una flor, pero las aspiraba e iba identificando en cada
perfume una especie diferente. Cada vez que abandonaba el jardín tenía el deseo inmediato de regresar a él, como si
hubiera olvidado algo. Varias veces lo hizo, pero siempre se retiraba con la impresión de un paseo imperfecto.
Así pasaron algunos años. Silvio estaba ya plenamente instalado en la vida campestre. Había
engordado un poco y tenía la tendencia a quitarse rara vez el saco de pijama. Sus andares por la hacienda
se fueron limitando al claustro y el rosedal y finalmente le ocurrió no salir durante días de la galería de los
altos e incluso de su dormitorio, donde se hacía servir la comida y convocaba a su capataz. A Tarma hacía
expediciones mínimas, por asuntos extremadamente urgentes, al extremo que los hacendados dejaron de
invitarlo y corrieron rumores acerca de su equilibrio mental o de su virilidad.
Dos o tres veces viajó a Lima, generalmente para asistir a un concierto o comprar algún útil para la
hacienda y siempre retornó cumplida su tarea. Cada vez que volvía reanudaba sus paseos, reconociendo
en cada lugar los clisés guardados por su memoria, pero no obtenía ello el antiguo goce. Una mañana que
se afeitaba creyó notar el origen de su malestar: estaba envejeciendo en una casa baldía, solitario, sin
haber hecho realmente nada, aparte de durar. La vida no podía ser esa cosa que se nos imponía y que uno
asumía como un arriendo, sin protestar. Pero ¿qué podía ser? En vano miró a su alrededor, buscando un
indicio. Todo seguía en su lugar. Y sin embargo debía haber una contraseña, algo que permitiera quebrar
la barrera de la rutina y la indolencia y acceder al fin al conocimiento, a la verdadera realidad. ¡Efímera
inquietud! Terminó de afeitarse tranquilamente y encontró su tez fresca, a pesar de los años, si bien en el
fondo de sus ojos creyó notar una lucecita inquieta, implorante
También podría gustarte
- Los Secuestradores de Burros Gerald DurrellDocumento130 páginasLos Secuestradores de Burros Gerald DurrellTiare BastiasAún no hay calificaciones
- Carta de MotivaciónDocumento1 páginaCarta de MotivaciónGarnett AkkaAún no hay calificaciones
- Davidson, W. (1985) - Geografía de Los Indígenas Toles (Jicaques) de Honduras en El Siglo XVIII. Mesoamérica PDFDocumento33 páginasDavidson, W. (1985) - Geografía de Los Indígenas Toles (Jicaques) de Honduras en El Siglo XVIII. Mesoamérica PDFJimmy Gómez100% (1)
- El Relativismo Según Benedicto XVIDocumento3 páginasEl Relativismo Según Benedicto XVISulugui NandoAún no hay calificaciones
- Reivindicación Del Error en El Aprendizaje de Las MatemáticasDocumento6 páginasReivindicación Del Error en El Aprendizaje de Las MatemáticaskarinaAún no hay calificaciones
- Silvio en El RosedalDocumento8 páginasSilvio en El RosedalXiomara FarfanAún no hay calificaciones
- El Escocés Errante Trilogia Completa - S. WestDocumento376 páginasEl Escocés Errante Trilogia Completa - S. WestAngélica Bol C100% (2)
- Resumen Silvio en El RosedalDocumento2 páginasResumen Silvio en El Rosedalpedromiguelmartinez031Aún no hay calificaciones
- El Rosedal - RibeyroDocumento2 páginasEl Rosedal - RibeyroShirley HertAún no hay calificaciones
- Análisis de Silvio en El Rosedal Por Julio Ramon RibeyroDocumento2 páginasAnálisis de Silvio en El Rosedal Por Julio Ramon RibeyroXiomara100% (1)
- La Cultivadora de Rosas - Charlotte LinkDocumento377 páginasLa Cultivadora de Rosas - Charlotte LinkGloriaM.BoteroP.Aún no hay calificaciones
- Silja - Frans Eemil Sillanpaa PDFDocumento810 páginasSilja - Frans Eemil Sillanpaa PDFLuis QuintanaAún no hay calificaciones
- Verano DecisivoDocumento107 páginasVerano Decisivonemesis45901100% (1)
- Conquistar A Un Lord - Eva BenavidezDocumento258 páginasConquistar A Un Lord - Eva Benavidezniñera DidacticaAún no hay calificaciones
- Rip Van Winkle, Wasington IrvingDocumento11 páginasRip Van Winkle, Wasington IrvingKim MontenegroAún no hay calificaciones
- Resumen de Silvio en El RosedalDocumento2 páginasResumen de Silvio en El RosedalAidan Baca71% (7)
- S. West-EE1-El Secuestro (Trilogía Completa)Documento97 páginasS. West-EE1-El Secuestro (Trilogía Completa)María Paz Vissolini100% (1)
- 1 Moreno Marvel, Las Fiebres Del MiramarDocumento4 páginas1 Moreno Marvel, Las Fiebres Del MiramarValentina Nuñez SierraAún no hay calificaciones
- S. West-EE1-El Secuestro (Trilogía Completa)Documento98 páginasS. West-EE1-El Secuestro (Trilogía Completa)María Paz Vissolini100% (1)
- Oviedo Jorge Luis La TurcaDocumento75 páginasOviedo Jorge Luis La TurcaEva Luna100% (1)
- Silvio en El RosedalDocumento4 páginasSilvio en El RosedalApoloXPAún no hay calificaciones
- SiljaDocumento158 páginasSiljaAyeAún no hay calificaciones
- Locuras de HollywoodDe EverandLocuras de HollywoodJavier CalzadaCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (38)
- ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA ListoDocumento6 páginasASPECTOS GENERALES DE LA OBRA ListoJhon Brando FLORES BENAVIDESAún no hay calificaciones
- Los Secuestradores de Burros 2Documento101 páginasLos Secuestradores de Burros 2AndreaAún no hay calificaciones
- Rip Van Winkle-Washington IrvingDocumento21 páginasRip Van Winkle-Washington IrvingYoi NakaharaAún no hay calificaciones
- El PozoDocumento15 páginasEl PozoAldo PeraltaAún no hay calificaciones
- Mary Balogh - Serie Waite 01 - El Lugar de EncuentrosDocumento162 páginasMary Balogh - Serie Waite 01 - El Lugar de EncuentrosAlejandra Pamela AguirreAún no hay calificaciones
- El Coronel y La Dama - Verónica Lowry PDFDocumento130 páginasEl Coronel y La Dama - Verónica Lowry PDFRosana BoinAún no hay calificaciones
- Rip Van Winkle-1Documento12 páginasRip Van Winkle-1Ivan MoquillazaAún no hay calificaciones
- El Maestro RaimundicoDocumento11 páginasEl Maestro Raimundicodiegoolmo2008Aún no hay calificaciones
- Textos para El Análisis Del Realismo y Del NaturalismoDocumento18 páginasTextos para El Análisis Del Realismo y Del NaturalismodelayesafuertedianaAún no hay calificaciones
- Julio Verne - La Vuelta Al Mundo en 80 DíasDocumento124 páginasJulio Verne - La Vuelta Al Mundo en 80 Díascarolina.ibarra2611Aún no hay calificaciones
- La Calle Oscura (Parte 5)Documento88 páginasLa Calle Oscura (Parte 5)Franco Matias Fredes EscobarAún no hay calificaciones
- Leyenda "El Padre Sin Cabeza"Documento4 páginasLeyenda "El Padre Sin Cabeza"Jorge CouohAún no hay calificaciones
- En la jaulaDe EverandEn la jaulaGema Moral BartoloméAún no hay calificaciones
- Los Secuestradores de BurrosDocumento12 páginasLos Secuestradores de Burroskatherin hernandezAún no hay calificaciones
- La Vuelta Al Mundo en 80 DiasDocumento117 páginasLa Vuelta Al Mundo en 80 DiasdeysibellaAún no hay calificaciones
- La Fortuna de Los Meijer - Charles LewinskyDocumento724 páginasLa Fortuna de Los Meijer - Charles LewinskyTiếng Việt Chảy MãiAún no hay calificaciones
- Herbert Read - La Niña VerdeDocumento74 páginasHerbert Read - La Niña VerdeJavier ArleoAún no hay calificaciones
- El Padre Sin CabezaDocumento4 páginasEl Padre Sin Cabezahenry barbozaAún no hay calificaciones
- Julio Verne - Vuelta Al Mundo en 80 DiasDocumento106 páginasJulio Verne - Vuelta Al Mundo en 80 DiasLunaCharlotteAún no hay calificaciones
- La Educación SentimentalDocumento274 páginasLa Educación SentimentalJack Martínez AriasAún no hay calificaciones
- Julio Verne - Vuelta Al Mundo en 80 DiasDocumento106 páginasJulio Verne - Vuelta Al Mundo en 80 DiasArgerie ElenaAún no hay calificaciones
- La Vuelta Al Mundo en 80 DíasDocumento7 páginasLa Vuelta Al Mundo en 80 DíasThiago Alejandro Marecos RamosAún no hay calificaciones
- Cuento Luisita, Del Libro Esperando A Javier y Otros CuentosDocumento3 páginasCuento Luisita, Del Libro Esperando A Javier y Otros CuentoszelidethAún no hay calificaciones
- OiuhgfcvhjbvcxcvDocumento3 páginasOiuhgfcvhjbvcxcvGarnett AkkaAún no hay calificaciones
- 4° Geom CAP1 TallerDocumento1 página4° Geom CAP1 TallerGarnett AkkaAún no hay calificaciones
- 4° Hu Cap1 TallerDocumento1 página4° Hu Cap1 TallerGarnett AkkaAún no hay calificaciones
- Estadistica Problemas ResueltosDocumento8 páginasEstadistica Problemas ResueltosGarnett AkkaAún no hay calificaciones
- PP 10935Documento10 páginasPP 10935VladValAún no hay calificaciones
- Manual de Seguimiento Res. 8634-14Documento21 páginasManual de Seguimiento Res. 8634-14sergio giovani paredesAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigacion Control de Calidad IIDocumento18 páginasTrabajo de Investigacion Control de Calidad IIjoseAún no hay calificaciones
- Contrato Arrendamiento CNDocumento15 páginasContrato Arrendamiento CNIvan PeredoAún no hay calificaciones
- Introduccion A La Organizacion EscolarDocumento7 páginasIntroduccion A La Organizacion EscolarBoris Alonso Rubio FloresAún no hay calificaciones
- Determinantes de La Salud 2015Documento9 páginasDeterminantes de La Salud 2015Dennis Fernando ArceAún no hay calificaciones
- El Viejo y El MarDocumento5 páginasEl Viejo y El MarGiovana Villanueva Malvas50% (2)
- Habilidades Directivas Como Predictor de La Gestión Del Cambio OrganizacionalDocumento13 páginasHabilidades Directivas Como Predictor de La Gestión Del Cambio OrganizacionalWalter Egidio Torres VargasAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual EpistemologiaDocumento2 páginasMapa Conceptual EpistemologiaAlisha CotesAún no hay calificaciones
- Resumen Carretero y LimónDocumento2 páginasResumen Carretero y LimónLujan MingariAún no hay calificaciones
- Concretos Coisa S.A. de C.V.: CotizacionDocumento1 páginaConcretos Coisa S.A. de C.V.: CotizacionClaudia RLAún no hay calificaciones
- Clases Desgravadas Derecho Internacional Público y Política Exterior-DaghDocumento315 páginasClases Desgravadas Derecho Internacional Público y Política Exterior-DaghLuciana ValdezAún no hay calificaciones
- ¡Mi Primer Cuadernillo Preescolar!Documento88 páginas¡Mi Primer Cuadernillo Preescolar!Sonia Paola Peralta100% (1)
- Bosquejo de Temas CompletoDocumento2 páginasBosquejo de Temas CompletoYoli RolanAún no hay calificaciones
- Franquicia Con Starbucks CofeeDocumento10 páginasFranquicia Con Starbucks CofeeRirichiyo miketsukamiAún no hay calificaciones
- Tarea 3Documento26 páginasTarea 3Mónica PeraltaAún no hay calificaciones
- Economia y Finanzas-Capitulo I-IntroduccionDocumento4 páginasEconomia y Finanzas-Capitulo I-IntroduccionMicaBodoriquianAún no hay calificaciones
- Casos Practicos CurpDocumento1 páginaCasos Practicos CurpJennifer MendozaAún no hay calificaciones
- El Secreto ProfesionalDocumento2 páginasEl Secreto ProfesionalDaniel ZapanaAún no hay calificaciones
- Alonso de PalenciaDocumento19 páginasAlonso de PalenciaRicardo MercuriAún no hay calificaciones
- El Ius en RomaDocumento8 páginasEl Ius en RomaCarmen CRAún no hay calificaciones
- DiseñoProcesos Semana1Documento7 páginasDiseñoProcesos Semana1Juan GallardoAún no hay calificaciones
- Ministerio Publico - Fanny Estrada PDFDocumento1 páginaMinisterio Publico - Fanny Estrada PDFmaria cerratoAún no hay calificaciones
- Demandas Optima de Consumo Marshallianas y Compensadas.Documento6 páginasDemandas Optima de Consumo Marshallianas y Compensadas.Marlene Santiana MirabaAún no hay calificaciones
- 1-Los Actos Conclusivos. WordDocumento13 páginas1-Los Actos Conclusivos. WordNayrovi HerreraAún no hay calificaciones
- INFORME FINAL PRÁCTICA Arborizadora BajaDocumento19 páginasINFORME FINAL PRÁCTICA Arborizadora BajaRichard CaballeroAún no hay calificaciones
- Revolucion IndustrialDocumento10 páginasRevolucion Industrialacanales68Aún no hay calificaciones