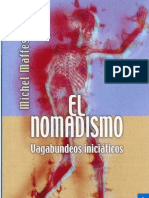Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Concepto Del Cine (Spanish Edition) PDF
El Concepto Del Cine (Spanish Edition) PDF
Cargado por
Fran355Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Concepto Del Cine (Spanish Edition) PDF
El Concepto Del Cine (Spanish Edition) PDF
Cargado por
Fran355Copyright:
Formatos disponibles
El concepto del cine
Ángel Faretta
El concepto del cine
Faretta, Ángel
El concepto del cine - 1a ed. - Buenos Aires: Editorial Djaen 2005. (Cinesophia)
ISBN: 987-22306-0-9
© 2005, Ángel Faretta
© 2005, Editorial Djaen
Domicilio postal:
Nicaragua 4625, piso 1°B
1414 Buenos Aires, Argentina
http://www.djaen.com
Todos los derechos reservados
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño gráfico de la tapa y de las páginas interiores pueden ser reproducidas,
almacenadas o transmitidas de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste electrónico, mecánico, grabación, fotocopia o
cualquier otro sin la previa autorización escrita de la Editorial.
COLECCIÓN CINESOPHIA / Número 1
Director: Sebastián Djain
Edición: Javiera Gutiérrez
Foto de tapa: Director Alfred Hitchcock (1966)
© Hulton-Deutsch Collection / Focus
Para Alicia
Como la publicación completa de nuestra Teoría del cine se viene
postergando por diferentes razones, es por ello que hemos intentado resumirla
en un pequeño volumen, a manera de un epítome, para sintetizar,
adelantándolas, muchas de las conclusiones a las que fuimos llegando a lo
largo de los años. Nos adelantamos también a cumplir con el pedido de
algunos —pocos— amigos y discípulos que deseaban tener, desde bastante
tiempo atrás, siquiera las conclusiones de nuestra teoría. El que ahora
intentemos cumplir con los requerimientos de tales no quiere decir, ni
remotamente, que hayamos caído en la ilusión de la influencia que este
escrito pueda tener en cuanto a la tendencia y dirección que las cosas van
tomando en el mundo, o que pueda contribuir en alguna medida a modificar
tal dirección. Lejos de ello. Si pudiera entenderse lo que aquí se plantea
estarían dadas simétricamente las condiciones de su modificación.
Menos aún debe interpretarse la redacción de este escrito como algún
tipo de supuesta obligación que el hombre de letras (categoría que por cierto,
y es parte de esta teoría, el cine se ha encargado de pulverizar...) o el
intelectual —en el sentido de pensador que hace públicas mediante la edición
de textos sus ideas— debe tener con la supuesta tradición del humanismo
occidental. Quien así se haga algún tipo de ilusión, debe advertírsele desde ya
que comete un terrible error, error que casi con seguridad la lectura de este
escrito no contribuirá a disipar sino a incrementar angustiosamente.
Lo redactamos y nos resignamos a su publicación en la medida en que
creemos poder circunscribir, cuasi a la perfección, los limitados y hasta
irónicos alcances que un texto como el presente puede tener. Puede
imaginárselo como una contribución —de suyo por demás restringida— a
paliar la confusión que algunos puedan tener en este momento con respecto a
las causas últimas y fundamentales.
Ciertamente el grado de achicamiento, aplastamiento y materialización a
que ha llegado la tarea —o supuesta tarea— del pensar y el poetizar en
nuestra época, alcanza a ojos vista niveles de una bajeza, ramplonería y
pérdida de los más elementales bordes de racionalidad y hasta —si queremos
— de conciencia y decoro, desbordando hacia oscuras fuentes de las que
pretendió o creyó emerger en algún momento. Como ello es así y no cesará
por mucho, muchísimo, tiempo, no es en balde mantener una discreta pero,
insistimos, por cierto también muy irónica situación de conservación, aun en
el plano de la letra, cosa que en gran medida el contenido filosófico de este
tratado refuta o da como ya imposible. A esta paradoja atiende el que nos
resignemos a su publicación y hasta a su prologado.
Todo el escrito comprendido bajo el título de El concepto del cine tiene,
y no intenta ocultarlo en lo más mínimo, un carácter subrayadamente
polémico. Cada uno de sus corolarios, como también cada uno de sus
axiomas y postulados, ha sido redactado teniendo —o imaginando tener— en
cuenta otros que se le oponen necesariamente. En nuestra época de creciente
despolitización enmascarada, so capa de embutir todo en lo económico,
cuando por cierto no es más que otra fase del no pensar y/o del
indecisionismo político, un texto como éste deberá ser visto como una franca
anomalía. Anomalía que, desde luego, el cine o el pensar del cine no hace
más que afirmar y subrayar.
El que la llamada función intelectual, acuñada más o menos como
subproducto de la mentalidad renacentista, y puesta en troquelada circulación
industrial a partir de fines del siglo diecinueve europeo, haya caído en la
última fase, la de su declinación definitiva —y la de su solidificación material
—, no debe ser novedad para nadie que mantenga sus facultades críticas más
o menos activas. Lo que sí puede resultar extraño es el diagnóstico
genealógico-simbólico de tal estado de cosas. Muchos han visto o intuido
este declinar como una confirmación de sus estrechas visiones reduccionistas.
Tales visiones fueron un aliciente y un acicate para precipitar,
irresponsablemente, ese declive. Por el contrario, algunos otros sectores, más
impensadamente optimistas o progresistas, suponen que tal estado de cosas
lleva a una superación en la cual, definitivamente, lo técnico tomaría la posta,
el relevo en la tarea del pensar en Occidente y luego en el planeta entero.
Estos últimos no parecen tener presente que la técnica en cuanto ciencia
aplicada no es más que otra forma del dis-pensar aplicado, y por eso cae en el
grosero círculo vicioso de postular como superación lo que no es otra cosa
más que una franca «puesta al revés» de todo aquello que, tradicionalmente,
puede imaginarse como pensamiento.
En esto, el primero de los grupos mencionados actúa con una más clara
aunque cínica conciencia de su error. No le pide otra cosa al mundo que
permitirle tomar y hacerse cargo del recambio de una paradójica forma de la
actividad bufonesca. Aunque no pueda ni deba descartarse que en sus
bufonerías se oculte un sesgo de estricta befa «soplada» desde afuera.
De tal forma, este texto es de carácter polémico, ya que no pretende
convivir, en sentido limbal, con otras postulaciones que se le oponen o
intentan oponérsele. Tal estado de pólemos no guarda, ni quiere guardar
ninguna relación, siquiera de vecindad, con el estado de coloquio
interminable que las agotadas actividades intelectuales humanísticas quieren
simular mantener. Es decir: al igual que su símil parlamentario hacer
coincidir en una suerte de grotesco y fabuloso limbo laico aquello que por su
mismo peso y función no pueden concebirse si no es en tono y en función
exclusivamente polémicos. Quien empieza por excluir el juicio final termina
por excluir toda toma de decisión, aun en el plano de la supuesta
cotidianeidad estética. Quien no decide por el telos, por el esjáton, termina
por no decidir por una línea, un punto de fuga, un matiz, una tonalidad —ni
hablar de algo como «gusto»—. Quien comienza por postular que las
comparaciones son odiosas (id est incorrectas) acaba por olvidar que en
estética sólo hay comparaciones... Quien prefiere excluir la pérdida del
paraíso como causa prima de todo, termina por llevarnos al infierno de la
indecisión o del escamoteo moral.
Digamos que el cine excluye ese tipo de modalidades, aunque en lo que
hoy es la actividad del cine lato sensu —que ya no es el hacer y el pensar en
cine—, casi no sucede otra cosa.
Como todas las anteriores teorías sobre otras formas del pensar y el
poetizar, nuestra teoría del cine es un fruto tardío, el producto casi de
invernadero de una época en declive y que está a punto ciertamente de asistir
también a la desaparición de tal forma del pensar y el poetizar. De ser esto
posible, cabe recordar: no existe ni puede existir ninguna otra forma o manera
que quepa imaginar como reemplazo y menos aún como superación dentro
del orden estético. Si el cine fracasa, desvía, agota o concluye su misión, no
existe absolutamente ninguna otra forma que pueda reemplazarlo o tomar
siquiera la posta. Repetimos: dentro del campo de aquello que todavía se
llama lo estético.
Por cierto, esto último no significa necesariamente que lo estético sea
algo primordial para el mantenimiento, conservación ni menos aún para la
superación de un determinado, o parte de un determinado, estado de cosas. El
cine per se niega esa misma posibilidad. Tras el cine, de haber ese «tras», no
hay ricorso posible, ya que su ser en el universo del pensar y el poetizar ha
agotado ya todos los corsi posibles. Esto debe ser aceptado apodícticamente
para poder entender el texto que sigue y del cual este pre-texto intenta suplir
las funciones de la figura mítica del Prólogo, mensajero que todo parecía
saberlo y actuaba en consecuencia.
«Por esto es más fácil escribir una gramática de una lengua muerta:
porque es cosa concluida. El anatomista debe trabajar con un cuerpo
muerto, porque aunque pudiera disponer de un cuerpo vivo, éste sufre
cambios continuos, está en movimiento. La garantía para poder elaborar una
teoría estriba siempre en que el objeto «sea» o «haya sido», no en que
«devenga». Parece como si la teoría contuviese algo más que la vida misma.
Y en cierta forma es así, porque la teoría abraza a la totalidad, al conjunto,
de los detalles y de una vez, en tanto que la vida es pobre y sucesiva. Pero
por otra parte, la teoría no contiene a la vida. Y esta seducción acaba por
enredar a la teoría con la vana presunción de que podría ser capaz de crear
vida en una medida superior, aun esa misma vida que precedía a la teoría».
«KIERKEGAARD, Diario, 1852
«Empezamos por concentrarnos en el objeto y por introducirnos en él.
Así nos revela sus secretos y, si tenemos paciencia, llegamos a descubrir que
un secreto sigue al otro. La flor más diminuta tiene raíces en el infinito y sólo
nuestra afición puede descubrirlas. La sencillez es un disfraz».
JÜNGER, El libro del reloj de arena, 1957
I
Ajuste de cuentas con el renacimiento y el romanticismo
El cine es un ajuste de cuentas con el renacimiento y el romanticismo.
Ajusta sus cuentas con el primero, en tanto el cine se constituye como una
toma de distancia con respecto al nudo de sentido anudado en ese período en
cuanto a la obra de arte como autonomía humana, forma autárquica,
especiosa o utópica del pensar y el poetizar. Y ajusta sus cuentas con el
romanticismo, en cuanto una vez separado de la autarquía y especiosidad
renacentista se niega, paralelamente, a una tecnificación de la/su diferencia
con sus ítem anejos de martirología laica de «únicos y singulares». Es decir,
se niega también a recaer en una suerte de romanticismo de la era técnica.
En cuanto al renacimiento, debemos tener presente, para entender el cómo del
ajuste de cuentas del cine para con él, que es durante ese período que se
articula lo que denominaremos una alegorización del mundo. Definimos esto
como un procesus que arranca como una de las consecuencias del
renacimiento que, a partir de la invención de la imprenta, emprende una
suerte de ilustración paralela de la letra y del sentido, otorgando a lo
simbólico un también creciente estadio intermedio, subsidiario, que se fue
traduciendo de más en más como «ilustración». Tal ilustración dio lugar,
paralelamente, a una secesión, fragmentación o atomización del material
llamado
—a partir de ese momento— «clásico»; tal fragmentación actúa desde
entonces tanto en el nivel de conservación como en el de recepción del orden
clásico.
Corolario
Porque lo clásico —o aquello que se entiende por tal— no es lo
tradicional.
Aunque a veces puede formar parte de ello.
Esta alegorización del mundo se constituyó, desde ese momento, como
la intermediaria entre el saber antiguo, de origen griego y «pagano», reputado
como único e imperecedero, y una actualidad desde la cual emprender la
fragmentación, fruición y, en lo posible, distribución de ese material afamado
como antiguo y noble. Es decir, se fragmentó, como un avatar dionisíaco, el
corpus de una cultura, llamada a un tiempo pagana y clásica, so capa de
analizarla, curarla y guardarla. Como, según sabemos, los restos de esa
cultura que pasaron a Occidente por esos años (un Occidente reducido, desde
luego, a las repúblicas de Venecia y Florencia) tras la caída de Bizancio,
fueron exclusivamente librescos —letra sin representación—, puede
entenderse, y así definirse, el renacimiento como una suerte de ilustración
retrospectiva de aquello que sólo había reaparecido como letra.
Todo ello dio lugar a un complejo sistema instrumental donde comenzó
a anudarse la trama en la cual, o mediante la cual, símbolo y alegoría se
convirtieron en sinónimos, o casi. Debemos tener presente, que la voluntad
plástica del renacimiento operó, por un lado, hacia un mundus por demás ya
estratificado en cuanto a su capacidad simbólica, el cristiano y, por el otro, y
casi sin solución de continuidad, especuló con otro mundus al que intuyó o
más bien re creó: el pagano, griego o clásico. Con lo cual se recayó en la
alegoría, puesto que el espectador contemporáneo (primer sujeto occidental
que puede denominarse así) no tenía una relación clara y transparente de
pasaje de la primera a la segunda historia, como sí la tenía con aquella obra
plástica que operaba con el mundo cristiano. Pero no con aquella que
especulaba con el orden pagano. Allí, el pasaje de una primera a una segunda
historia se tornaba ya imposible; con lo que empieza a articularse ese sentido
entre adivinatorio, especulativo y, si queremos, también lúdico, que la
alegoría va tomando por esos años.
Corolario
Esa alegorización del mundo, entonces, tuvo su vertiente ilustrativa,
humanista, pero —y atención— también su vertiente lúdica-subjetiva; es a
partir de esta última que comienza a inscribirse o a postularse el status
autónomo de la esfera estética.
Digamos que ab initio el renacimiento tuvo un elemento bifronte, que a
partir de allí comenzó a mostrarse como humanismo occidental in toto. Por
un lado, una faz museística que mira hacia el pasado y, por el otro, una faz
prometeica que mira hacia el futuro.
El romanticismo, que fue un fenómeno intrínsecamente alemán —como
el renacimiento fue un fenómeno intrínsecamente italiano1— puede decirse
que trastrocó una de las fases del nudo jánico articulado por el renacimiento,
haciendo que la faz que miraba hacia el pasado lo hiciera con relación a un
pasado que el renacimiento miraba como superado en gran medida, es decir,
el mundo de la Edad Media.
Pero en este mirar nostálgico hacia un pasado abolido, el romanticismo
acuña esa mezcla entre las esferas estética y religiosa, que es su elemento
constitutivo. Siendo entonces el romanticismo confusión entre lo estético y lo
religioso, este movimiento hizo que, paradójicamente, la función autónoma
del arte, a la que venía a combatir,2 se volviera todavía más autónoma,
gestándose a partir de entonces la situación de tecnificación de la diferencia.
El romanticismo puede definirse como esa situación de anhelo, stimmung,
que siente bien, que describe bien el sentimiento de secesión y duplicidad del
temprano hombre de la naciente modernidad —con sus correlatos de
sonambulismo, doppelgänger y fragmentación—pero que luego no es capaz
o no puede decidir, imaginar o concebir las condiciones operativas para
cambiar o modificar tal estado de cosas. Ese indecisionismo es aquel que da
lugar, y muy tempranamente
también, a la tecnificación de la diferencia que definiremos como el estado
alternativo a la reificación en la modernidad donde, para no tomar la
naturaleza como destino, la opción y reacción correspondiente se hace
pública, pidiéndose paralelamente al poder que de cabida o «tolere» tal estado
de singularidad. El romanticismo no sólo crea el dominio de la tecnificación
de la diferencia, sino a su figura, al portador, al feros, al sujeto que porta tal
diferencia, el «único y singular».3
N. B.: Debemos entender que el «único» y la diferencia tecnificada
intentan sui generis abolir o separarse del estado deliberativo o coloquio
infinito instaurado por la modernidad. Pero fatalmente reifican su situación,
tornándose coartada del estado de cosas que intentan abolir.
II
Decisionismo. Fuera de campo. Principio de simetría. Eje vertical
El cine es entonces el primer arte decisionista de la modernidad. Si la
modernidad se caracteriza por el estado de deliberación permanente, por el
limbo de un coloquio infinito que nunca decide nada,4 el cine se asume y
postula como una forma del pensar y el poetizar que decide continuamente.
Y en este decidir es también el primer arte de la modernidad que tiene y
sostiene ad limine una relación clara y polémica con respecto al poder,
concepto ya vuelto lábil o meramente especulativo —o tema de conversación
infinita de interiores...— que el cine hace regresar, sostenidamente, al estado
operativo. Definiremos aquí poder como la capacidad de engendrar valores
colectivos. Como la objetivación temporal de ciertos deseos, o de sus formas,
en un determinado espacio de tiempo que los contiene, reflejado o
yuxtapuesto a determinada geografía dada como troquel o composición de
lugar. También: calibración o purga de esa voluntad disuelta —solve— en la
voluntad general o colectiva que se sabe o se nos aparece como
representámen de una fuerza superior a la nuestra y donde nuestra apetencia
descansa, mediante la cura de las representaciones plurales —coagula.
Este decidir continuamente puede resumirse bajo el acápite ¿cómo
sigue?
Puesto que, cuando aparece, las artes anteriores al cine habían optado (o
habían sido empujadas a), paralelamente al momento histórico de la
articulación de la llamada «modernidad», por una de las dos actitudes del
nudo jánico acuñado o, en todo caso, aventurado en el renacimiento: la faz
museística, embalsamadora, que momificaba un pasado abolido,
traduciéndolo en disfrute privado y de interiores, o la faz prometeica, que
asumía formas partisanas, tornándose parte de los varios nihilismos
articulados para (y desde) ese entonces.
Para la concreción de ese nudo de sentido, para ese troquelado, al
parecer fijo, de formas y tareas, la modernidad contó con un elemento
fundamental: la fotografía. Ésta creó un nuevo patrón de lo real y lo
verosímil: el clisé; siendo que cosas como real y verosímil eran por demás
lábiles, borrosas e imprecisas cuando la aparición del paradigma fotográfico.
Pero la fotografía no sólo fue por demás útil y necesaria para el troquelado de
la modernidad, en cuanto a una de sus funciones instrumentales, sino que
alcanzó luego una suerte de status radicalmente autónomo. Nos referimos al
encuadre, a la concreción de un espacio rectangular, apaisado, que
simétricamente creó tres modelos visibles: la ilustración periodística, la
tarjeta postal y el escenario teatral. Es contra y sobre ellos tres,
privilegiadamente, que el creador del cine, D. W. Griffith, dirige sus baterías.
Griffith crea tres conceptos o elementos que son a la vez 5 heurísticos y
estéticos —siendo también polémicos—. Digamos que Griffith tiene como
tarea fundamental, ab initio, la de desviar o separarse del modelo fotográfico-
teatral heredado de la ya acuñada modernidad,6 tarea que fue impensable para
el tándem constituido por Lumière y Meliès quienes (a pesar de aquellos que
aún intentan diferenciarlos desde un punto de vista teñido de eurocentrismo
nostálgico) prosiguieron, in toto, con la tarea de la continuidad fotográfico-
teatral, preocupándose tan sólo en «polemizar» instrumentalmente con el
modo de realidad o verosímil con el cual trabajarían.
Teniendo esto presente, Griffith trasforma radicalmente el espacio
fotográfico-teatral como modelo o paradigma del distribucionismo burgués7
creando, como decimos, tres elementos heurísticos que son a la vez, y sin
solución de continuidad, elementos formales y estéticos. Ellos son: el fuera
de campo, el principio de simetría y el eje vertical.
Si todo lo concebible era lo representable para la mentalidad de la
burguesía liberal positivista, esa representación era aquélla reproducible por
la técnica: el Mundo reconvertido (o «traducido») en clisé. Lo verosímil (es
decir lo parecido a la verdad) impera como modelo de lo real.
El rectángulo del marco fotográfico se traslada simétricamente al visor
de la cámara y a su proyección en una superficie plana: la pantalla que
reproduce la vida tal cual es (Lumière) o la vida tal cual no es (Méliès). El
cinematógrafo, entonces, es creado como medio de eternizar lo real y lo real
es el mundo de los Lumière. El imperativo del progreso indefinido del
liberalismo llega a su culminación: ese mundo «construido», «fabricado»,
puede reproducirse, proyectarse, «eternizarse», hacer que circule como
mercancía-modelo de intercambio por todo el mundo «conocido». La
burguesía liberal-positivista asiste a su apoteosis; no sólo progresa
indefinidamente, más aún: conserva, eterniza la imagen especular de ese
mundo paradigmático.
N. B.: Con lo cual, y sin solución de continuidad, se apropia sotto voce —y
so capa de un prometeísmo romántico-burgués— del concepto de creatio ex
nihilo, con el que venía arrastrando una soterrada y subterránea polémica esa
misma mentalidad burguesa, ya en el poder. Porque toda disputa política e
ideológica es en la modernidad
—y como sabemos— un problema teológico mal planteado o irresuelto. Y es,
concretamente, desde un punto de vista teológico
—y muy preciso— cómo el operar de Griffith articula su respuesta polémica
al hacer de la mentalidad liberal, aunque amparándose en un «hacer» dentro
de las coordenadas de lo técnico industrial. En resumen: Griffith se dio
cuenta de que (y cómo) había que desviar la máquina, en cuanto a su uso
como cinematógrafo, de su continuidad fotográfico-teatral, para llevarla a
otros fines de representación, pero sin poner en cuestión el elemento
maquinal, técnico, sino su uso y su operar. Con ello eliminó, liquidó y superó
—por cierto como plus de tal proceder— una casi centenaria pugna
anarquista con la máquina que había desembocado, para la época de la
invención del cine, en un estadio ya nihilista: porque nihilismo y
movilización total son las dos faces del Jano de la modernidad
contemporánea.
Evitando, de paso, caer en la tierra de nadie de la mera negación a là Méliès,
cuya razón de ser, si así puede llamársela de manera paradójica-polémica,
consistió en una acuñación o actualización
—afín a los tiempos— del irrealismo mágico, de lo maravilloso tecnificado,
la contracara sentimental de la misma mentalidad liberal-burguesa. Con esta
operación disolutiva, los restos errantes del último romanticismo se
reconvertían, vaciados de todo su sentido, en ilusionismo mecanicista, en
féerie o cuento de hadas para la era de la técnica.8
La situación imaginaria para cuando Griffith crea el cine hacia 1908 era
la siguiente: fuera de ese rectángulo que el cinematógrafo de Lumière-Méliès
postulaba como continuidad sin saltos del espacio fotográfico-teatral, no hay
nada. La cámara tomavistas, inmóvil en el centro geométrico del rectángulo,
no se mueve, no se desplaza, sino que contribuye a garantizar la fijeza de un
mundo inmutable —tanto en lo real como en lo irreal—. Para ello, una
estrategia: no seguir el movimiento fuera del cuadro, del rectángulo que
legitima lo «real» y engendra sucesiva y vicariamente lo i-rreal. La cámara de
los hermanos Lumière no sigue lateralmente a sus obreros, simplemente
controla y «testifica» que todos han abandonado la fábrica y que las puertas
se cierran; más allá no hay otra cosa, no existe un «más allá».9
Breve excurso sobre Paseo en bote
En este «primitivo» de Lumière (1895), vemos a un grupo de paseantes
que desciende de un muelle hacia donde se encuentra anclada una pequeña
embarcación. La cámara —siempre fija— «toma» la situación, mientras el
bote comienza a desplazarse hacia la izquierda de la pantalla; cuando
«desaparece» cesa el registro, no se intenta seguirlo. Más allá no hay nadie o,
peor aún, está lo desconocido, lo fuera del reino del espíritu absoluto que, si
bien no se habrá encarnado en Prusia, se ha extendido, como un fantasma
laico y positivo, a lo largo de toda Europa.
En resumen, estamos en la misma situación imaginaria (esta situación
imaginaria es o puede ser, también, ricorso) del europeo de mil cuatrocientos
noventa y dos: si se navega hacia el Occidente, los temerarios viajeros caerán
en las garras de monstruos y quimeras fabulosos, los mismos producidos por
«los sueños de la razón».
El mundo para el europeo de fines del siglo quince se agotaba en el
rectángulo del mapa; simétrica y exactamente, cuatro siglos después, fuera
del rectángulo de la cámara-proyector-pantalla, se agota el mundo de lo real-
reproducible.
Griffith necesita en principio eliminar el concepto de non sequitur
mental que el espectador-condicionado-europeo tenía con respecto al «más
allá» del rectángulo que proyectaba sobre la pantalla del cinematógrafo el
mismo ideario, la misma mentalidad que la del rectángulo del encuadre
teatral-fotográfico. Es decir, necesita eliminar la supuesta no continuidad más
allá del marco de la representación, pero sin abolir ni cuestionar
paralelamente la articulación en cuanto a lo técnico industrial de la invención
del cinematógrafo. En suma, debe crear alguna tekné —o concebir un ricorso
10 que pueda ser traducido fáctica e inmediatamente en técnica— que
posibilite la continuidad del espacio de encuadre y proyección instaurada ya
por los Lumière-Méliès, pero sin modificar la técnica de rodaje y proyección
instalada como modelo. Se debe desviar a la máquina de sus fines, sin
cuestionar su uso, en cuanto máquina.
Para ello Griffith inventa el fuera de campo: la continuidad de la acción
y de la trama de aquello que se relata,11 con situaciones que se extienden más
allá del marco de representación, sin modificarlo en cuanto a la superficie de
las cosas. Mediante el fuera de campo —que implica el desglose de la acción,
el seccionar el ilusionismo espacio temporal de la representación liberal
burguesa y el religar lo visto-actuado hacia otra, posible, dimensión— logra
que la acción y el relato se continúen en la mente del espectador —liberando
a éste de su ya centenaria pasividad— haciendo que la continuidad de la
acción y del sucederse de las acciones no contradigan la superficie de
proyección instalada. El fuera de campo griffithiano no cuestiona, pasa por
alto el troquelado de la recepción mediante el diagrama rectangular como
consecución de lo fotográfico-teatral, pero sí cuestiona radicalmente el status
de recepción mental del espectador, haciendo que el non sequitur del
paradigma anterior se anule mentalmente, y recreando, a su vez, una
continuidad —que para ese entonces se creía definitivamente abolida— entre
el estado de creación y el estado de recepción.
Al fuera de campo le sigue12 la creación del principio de simetría. Con
él Griffith contribuye a incrementar el reemplazo de la ilusión fotográfico-
teatral con una suerte de segunda continuidad a la ya conquistada con el fuera
de campo. El principio de simetría es el de repetición de un elemento formal,
icónico, gráfico o dialogístico que al aparecer —p. e.— por segunda vez, se
torna diferente, sin perder de todas formas su condición anterior. Mediante
esta diferencia, además, accedemos al pasaje de relación entre el índice, el
icono y el símbolo.
Con ello Griffith consigue, por un lado, reforzar su separación y alejamiento
del ilusionismo fotográfico-teatral y, por el otro y sin solución de
continuidad, restaurar y aún religar al cine con el plano del operar simbólico
que en lo plástico representativo venía arrastrando tras de sí la antes apuntada
confusión, y hasta el intento de tornar meros sinónimos a la alegoría y el
símbolo. Con el principio de simetría, Griffith decide de una vez y para
siempre la adscripción del cine al campo de lo simbólico, pero con el plus de
poder, por primera vez
—después de varios siglos—, graficarlo en su diferencia operante con
respecto a la alegoría, que queda caracterizada a partir de entonces como un
defecto esencial de la imaginación.
Por último —repetimos, en sentido de nuestro proceder analítico— Griffith
acuña el eje vertical. Este eje es el de la irrupción o de la reaparición de lo
trágico, o de lo «otro», si queremos. Es aquél que muestra otra cosa que la
historia y el tiempo y que cruza a éste
—precisamente—, oponiéndole el devenir. A partir de allí sólo en el obrar de
los autores de films se encuentra el eje vertical. Siendo su ausencia indicio
por demás claro de que aquello que intenta presentarse como «cine» no es
otra cosa que una excrecencia parasitaria, lastre, o un elemento incluso
paródico del operar estético anterior, en tanto se resuelve, negativamente, por
el refugio en una interioridad museística, donde se quiere, además, hacer
pasar por —o transmutar perversamente en— esencias aquello que no son
más que contingencias.
Corolario
El cine crea no sólo su especificidad como forma, sino también como
entendimiento; Griffith no se limita a crear el cine, sino que también crea al
espectador de cine.
III
Fuera de campo. Principio de simetría. Eje vertical. Continuación
Con el fuera de campo, el principio de simetría, y el eje vertical, Griffith
funda las bases retóricas con las cuales, y mediante las cuales, el cine se
separa del operar del ilusionismo teatral-fotográfico del idealismo ahora
vuelto positivismo; pero una vez concretada esta secesión o línea de
demarcación, lleva su tarea a juzgar, a ajustar las cuentas con el origen
genealógico de esa dirección de sentido que habría llevado a tal estado de
cosas, como así también a ajustar las cuentas con la forma intermedia que
trató, temprana aunque de manera confusa cuando no ambigua, de evitar su
perfeccionamiento autárquico por la modernidad, es decir, con el
romanticismo.
Una vez delimitada su línea de acción y de secesión a los fines de la
modernidad, el cine comienza a articular un juicio genealógico a las formas
anteriores del pensar y el poetizar, eligiendo subrayadamente para ello dos
períodos: aquel en que se postuló por primera vez un accionar autónomo de la
esfera estética, y aquel que, siglos después, intentó modificar, detener y aun
desviar esta postulación autárquica antes de que arribara hasta sus últimas
consecuencias, el romanticismo.
Corolario
En este punto podríamos decir también, que el cine prosiguió, mediante
otros medios, con la política del barroco. (N. B.: Pero esto se verá más
adelante).
El fuera de campo posibilitó o dio lugar a una fragmentación del espacio
ya canónico del idealismo burgués reconvertido en espacio de representación
fotográfico-teatral-positivista; como también dio cabida a la participación
activa o reconversión del espectador moderno que tal vez —y sin tal vez—,
después de siglos participaba plena y simultáneamente de la tarea de la
creación estética.13
El principio de simetría trajo aparejada la tarea de cimentar la
fragmentación del espacio del idealismo burgués, que venía llevando a cabo
el fuera de campo,14 incorporando el concepto de no azar, de intencionalidad
en el operar del cine. Mediante la repetición de algunos determinados y
puntuales elementos de la puesta en escena, el espectador era consciente de la
absoluta no arbitrariedad, de la intencionalidad del hacer del cine y también
este principio de repetición y diferenciación daba lugar a la tarea simbólica
que volvía por cierto a ser co-llevada (soportada) por el espectador. Lo
simbólico retomaba sus fueros originarios, remontando toda la corriente de
equiparación, sin más, con la alegoría. El símbolo volvió a ser una
contraseña, un re-unir o religar hacia delante, volviéndolo a oponer, no sólo
en el plano etimológico sino en el hermenéutico al diábolo, aquello que
separa, que desune. La díada de oposición símbolo / diábolo vuelve a ser
operante y productiva, a ojos vista.
El eje vertical, finalmente, extrema la secesión con la técnica del positivismo
de manera todavía más franca, física podríamos decir.
No sólo el eje vertical hace que el cine se separe polémicamente de toda una
práctica de idealismo y positivismo liberal, sino que también rompe con la
horizontalidad de cierta práctica de lectura, de ilustración y hasta de
conocimiento del mundo que era muy anterior a esta mentalidad.15 Con la
irrupción física, mostrable, de planos, de elementos verticales, el cine rompía
después de siglos con ese hábito de la horizontalización que había vuelto o
tornado irreconocibles conceptos (¡y vivencias!) tales como trágico y
tragedia.16
IV
Tríada retórica: índice, icono y símbolo
En aquello que podríamos aproximar a una retórica del cine —siendo
éste el único posible término de definición, o categoría, tomado de las
taxonomías anteriores, que podría trasladarse a nuestro concepto del cine—,
hay tres movimientos, que forman a veces una tríada consecutiva, que se
articulan en el continuum diegético del film para organizar tanto espacial
como temporalmente su sentido, y coadyuvan por lo demás a marcar como
correlato formal el principio de simetría ya descripto.
Nos referimos al índice, al icono y al símbolo.17
El índice es el signo en cuanto a mera información de sentido
reconocible en la diégesis o fábula.
El icono es el signo en cuanto a su reconocimiento de un status propio
dentro de un determinado contexto diegético. Es el momento —a veces muy
difícil de reconocer o aprehender— del pasaje del índice al símbolo.
El símbolo es el signo que muestra una parte suponiendo o recordando
al espectador la posesión de la otra mitad, cuya unión da lugar a la aparición
de un sentido que une, mediante puente, la diégesis con el fuera de campo. Es
el signo en cuanto a su reconocimiento de un estado propio y de dador de un
sentido reconocible o recordable, exclusivamente en y mediante la puesta en
escena.
El índice, puede decirse, es la materia prima, punto de partida, soporte o
cosa inerte que el autor de films toma para la composición de lugar (id est la
diégesis) con los que edificará ese mundo ficticio o espacio de representación
donde se instalará —a veces sin solución de continuidad— el espacio propio
o situación particular de la obra (su configuratio); allí ya puede hablarse de
icono. Para arribar luego a ese otro sentido, el tradicional —traído por— con
el cual su acción se reabsorbe en lo universal (símbolo) pero pasando, de-
gradándose antes en, y por lo particular —ductus—, la mano que porta el
estilo, el gesto, la forma reconocible por la que hablamos de un autor, para
ser nuevamente subsumido en lo universal.
Ejemplificaremos con el caso más perfecto de todos, pero recordando
que no siempre es así de cumplido y acabado, simétrico y sincronizado en
todos los films, aun en los del propio autor que tomaremos como exempla.
En La ventana indiscreta, tenemos esta tríada retórica desarrollada a la
perfección, pautándose además en la fábula sus diversas mutaciones formales
con magistral división de tiempos y espacios. Diríamos que la fábula es el
hecho objetivo en oposición a su resolución psicológica.
La cámara fotográfica, con su variada suplementa, es primero, en la
escena-prólogo —al comienzo exacto del film— mostración indicial,
precisamente, de la conditio real, histórica, de su héroe. Se nos dice: estamos
en la casa de un fotógrafo. Luego, al ser desplazado, perversamente, este útil
de su uso habitual, cuando comienza a espiar —y mediante su empleo— a
sus vecinos, subrayadamente a uno de ellos, la cámara fotográfica ya es
icono, imagen particular de una determinada situación diegética y sobre todo
de un determinado personaje que la usa para un fin particular y no usual —
aunque «apenas» separada de su uso convencional.
Finalmente, la máquina, ahora provista de un flash, es utilizada como
arma contra las fuerzas criminales, oscuras, demoníacas, que el mismo héroe
ha desatado. El útil se convierte entonces en instrumento de ataque y defensa,
siendo su uso desplazado a lo heurístico, es decir, se ha hallado, súbitamente,
un uso radicalmente diferente del habitual. La máquina y su flash, al ser
disparados en la oscuridad de la habitación, se muestran como un instrumento
limitado y brevemente efectivo, lanzado contra las fuerzas de lo oscuro que
han invadido la esfera privada del héroe debido a su accionar.18
A tener en cuenta. El objeto, el soporte, el útil material no ha mutado en
ninguna de sus tres manifestaciones. Sigue siendo lo mismo, objetiva y
materialmente. Esa es, entonces, la ley de circulación interna que postulamos
para la base o la figura en el tapiz que organiza la trama narrativo-simbólica
de un film. Cuando por el contrario, el objeto, útil e incluso feros, es tomado
al azar, inventado19 en el momento en que se lo necesita, sacándolo
literalmente de la manga, el film se vuelve y se convierte en una ceremonia
mágica, cuanto en un insulto a la inteligencia. Ese escamoteo de magia de
salón, ese arrojar tierra a los ojos del espectador, es también lo que definimos
aquí como lo alegórico.
V
Fuera de campo y símbolo: su relación
Junto a la tríada retórica que da lugar —a la manera de un correlato
objetivo20— al ductus, la mano estilística del autor, y que conduce al símbolo
mediante la fábula, a lo simbólico puede arribarse también por el fuera de
campo, siendo éste una forma más —aparte de la que cumple
axiológicamente, descripta más arriba como forma inventada por Griffith,
para su separación de lo fotográfico o de lo fotográfico teatral—, de acceso a
lo simbólico.
Estos son los fuera de campo, que pueden llamarse y dividirse como: 1)
que se desprenden de la diégesis. 2) Que se desprenden de la puesta en
escena. 3) Que se desprenden de la analogía.
Los fuera de campo que se desprenden de la diégesis se subdividen en:
a) mundo diegético que se excluye a lo largo de todo el film, ejemplos «la
calle» en La soga de Hitchcock o en Grupo de familia de Visconti. Los
Estados Unidos hacia 1968, en Apocalypse Now de Coppola; b) mundos
diegéticos que se excluyen sólo durante parcelas o segmentos del film,
ejemplos: la «identidad» de Madeline a partir de la última parte de Vértigo de
Hitchcock, y c) mundo diegético que pugna por un juego dialéctico de
inclusión-exclusión a lo largo de todo el film (para algunos) y en parcelas del
film (para otros), el mejor ejemplo posible: «la señora Bates» en Psicosis.
Los fuera de campo que se desprenden de la puesta en escena se
subdividen en: iconográficos, iconológicos y analógicos. Definiremos antes
la puesta en escena como: aquello mediante lo cual se cuenta un film. Lo que,
a través de repetición intencionada (principio de simetría) se vuelve estilo,
haciendo posible reconocer el ductus del autor. Lo que no puede relatarse ni
comprenderse sin la visión del film. Lo que da lugar al mundus.
Iconográficos: imágenes que «saltan a la vista» y que se oponen,
polémicamente, en la continuidad del relato. Ejemplos: los estilos de
decoración del departamento del profesor en Grupo de familia y el de aquel
que alquilan sus invasores. Los laboratorios y consultorios médicos, opuestos
a la arquitectura e interiores eclesiásticos en El exorcista de William
Friedkin.
Iconológicos: imágenes que se configuran como oposiciones y
complementos en cuanto se piensan separándose de lo representado. El mejor
ejemplo: «Rosebud», en Citizen Kane de Welles. Cuando se descubre qué
«cosa» es, se quema —exclusivamente ante nuestros ojos— el soporte
material (la imagen es la última del film) y debe pensarse y entenderse
retrospectivamente.
Otro ejemplo de carácter diferente: las puertas, ventanas y vigas de la
ciudadela, e incluso los barridos practicados entre una escena y otra, en forma
perfectamente triangular, en Beyond the Time Barrier de Edgar G. Ulmer.
Donde la perfecta insistencia de la figura geométrica —dada con el pretexto
de construcción de una diégesis desarrollada en el futuro— muestra,
separándose de lo representado, el carácter triangular de las relaciones que se
establecen entre los diferentes personajes principales del film.
Llamamos analogía al procedimiento que hace posible acceder al plano
simbólico, entendido siempre según las ideas de puente y contraseña.
Los fuera de campo analógicos, pueden subdividirse en:
a) literalidad usual: el útil u objeto soporte se mantiene igual a lo largo de
toda la acción representada, a lo que sabemos y conocemos
fenomenológicamente sobre él, pero un segundo plano de manifestación —a
la manera de una epifanía— se une al primero. Joan Crawford cubriendo con
su mano el revólver de Scott Brady en Johnny Guitar de Nicholas Ray; la
cantimplora que se intercambian (y cómo se la intercambian) los viajeros
durante una pausa del viaje en La diligencia de John Ford; b) literalidad
heurística: un «nuevo» uso del objeto se des-cubre en un momento del relato
como «invención». Ejemplos, la ya citada cámara fotográfica con flash en La
ventana indiscreta, in fine. La astilla de madera que la novia del héroe le
alcanza y que éste arroja de inmediato al fuego que alimenta a la caldera,
gracias a los cuales huyen ambos del ejército yanqui durante la Guerra Civil.
Los pomos de óleo amarillo en el ataque epiléptico que sufre el Van Gogh de
Sed de vivir de Minnelli; c) literalidad trascendida: la imagen fílmica sin
abandonar el uso habitual del signo lo enrarece. Ejemplo: la tableta digestiva
que disuelve el héroe de Taxi Driver de Scorsese y que termina en un plano
detalle en el interior del vaso, con el sonido en off de la disolución en
burbujas sobre el sonido ambiente del bar, que va también disolviéndose; d)
literalidad trascendente: la literalidad del uso se «sostiene» en un uso ritual
anterior.21 Ejemplos: la sombra que se «convierte» en un monja en el final de
Vértigo; el montaje alternado entre la ceremonia del bautismo católico y las
expediciones punitivas de los Corleone en El padrino de Coppola; la
aceptación de la fruta que le ofrecen al padre Nazario, in fine, en Nazarín de
Buñuel. La T inicial del apellido Tucker, en el film homónimo de Coppola,
que es elevada «como» una cruz.
Todas ellas son analogías y no alegorías. Llaves, es decir claves, que
abren determinadas puertas, las que, si el espectador no consigue abrir —por
no saber o no conocer todavía su existencia posible, virtual o imaginaria—,
por lo menos no son llaves que cierran puertas falsas que se erigen
innecesariamente y que, por supuesto, dan al vacío.
Además. Mediante este resuelto control operativo, se liquidan todas las
disoluciones románticas practicadas a lo largo del siglo diecinueve, logrando
así establecer nuevamente una relación precisa, desprovista de subjetividades
limbales o escarceos místicos fuera de la regularidad, entre los estadios
especulativo y operativo. Estadios que la neutralización liberal y su correlato
estético, el coloquio infinito romántico, la conversación interminable, habían
diluido primero, divorciándolas luego, para finalmente volcarse hacia la
primacía inflacionaria de la primera esfera, a la que, con toda serie de
coartadas líricas, se hacía pasar por todavía operativa. Es en esta fase en la
que también podemos caracterizar como pérdida del oficio o decaer del oficio
en lo oficioso y en la oficiosidad,22 donde las lucubraciones más livianas, las
ligerezas más aderezadas, y todo lo fluido parecen tomar el relevo de lo
decisorio, que se instala la última etapa de la disolución romántico-moderna
de la esfera estética. Haciendo de ésta un compartimiento de la vida privada,
incluso en el nivel de hacedores y fruidores, los cuales pasan a ser, sin más,
coleccionistas hasta de emociones y aun de sensaciones. Allí también es
cuando aparece la necesaria correlatividad entre el museo y la buhardilla, y
entre el atelier vanguardista y el templo laico donde se colecciona,
seccionándolo y catalogándolo, el pasado, al que se etiqueta confusamente de
«clásico». Con el romanticismo, la buhardilla y el atelier han tomado el
poder de la esfera estética en la medida en que la burguesía, a punto de
convertirse en democracia de masas, necesita que las renovaciones
generacionales, los cíclicos jóvenes, se crean una sana, justa, y hasta
revolucionaria oposición a lo que ven, o les hacen ver, fantasmalmente, como
anquilosado en lo museístico.
Es que el museo y el sótano bohemio se necesitan mutuamente, y de tal
modo fueron orquestados por la burguesía, ya definitivamente en el poder
(salvo en el Imperio austrohúngaro), para disolver en seudo esencias
subjetivistas toda forma de concreción; es decir, cuando la especulación se
ancla a una metafísica y no a sus variados y cambiantes ersatz que, además,
simulan que no lo son, siendo siempre posturas metafísicas que se ignoran.
VI
El cine como dixie. Griffith y sus antecedentes. Poe. ¿Melville?
El cine norteamericano no es yanqui, es dixie. Dentro de la
territorialidad histórica, imaginaria y legendaria norteamericana, el cine se
nos aparece como el summun y la síntesis de la tradición del Sur
norteamericano.
Desde Griffith y Buster Keaton —hasta Forrest Gump— pasando por
Lo que el viento se llevó, al cine norteamericano siempre se lo imaginó desde
lo dixie, desde el Sur.
Esta tradición trae aparejada, necesariamente, una toma de distancia, una
reacción con respecto a los imperativos de la apropiación de y por la técnica y
del estado de movilización general de la modernidad liberal.
Es por esa reacción, precisamente, que el cine norteamericano
—especialmente en su etapa clásica— es una forma orgánica del pensar y el
poetizar inasimilable a —y por— la mentalidad liberal.
A la apropiación de y por la técnica opone una imaginación mítica.
A la movilización general opone la reinstauración del status del héroe.
N. B.: Es posible que el cine no haya empezado con un carácter
universal pero es seguro que terminó como tal.
El cine fue aquello que pudo ser creado por Griffith, y en América, en la
medida en que se dio una situación de un doble desplazamiento histórico,
interna y externamente. Como americano, Griffith se hallaba por ese entonces
en la situación de fuera del «reino del espíritu» a la que lo había sometido el
dictum de su padre europeo; algo ajeno a sus intereses, un ente monstruoso,
nocturno, una suerte de aventura de su voluntad de poder, algo entre
teratológico y fantástico, un ente incatalogable, fuera de toda proporción,
medida y canon. Lo americano se sintió un hijo bastardo y deforme. Una
criatura pesadillesca de los sueños de la razón. Tal apéndice pesadillesco y
nocturno de la patriarcal Europa se sintió tempranamente desheredado,
abandonado a su suerte y a un destino que, para decirlo con timidez, se
presentaba desolador.
Pero en el ricorso más pleno, franco y visible que se ha dado a partir de
la modernidad, esa América innecesaria, u-tópica, fuera de lugar, creó la
herramienta que más radical y contundentemente juzgaría en forma definitiva
a esa Europa exaltada, embriagada de razón y de nihilismo.
Es indudable, llegados a este punto, que el cine y Griffith continuaron y
extremaron la tarea iniciada más de medio siglo antes por otro americano y
sureño, Edgar Allan Poe. Pero con una diferencia, entendida la cual puede
comprenderse analógicamente el segundo de los desplazamientos
mencionados más arriba, el interno. Como sureño, y derrotado en la historia
cuando la Guerra Civil (1861-1865) norteamericana en la que los estados de
la Confederación fueron vencidos al enfrentarse con el Norte yanqui, Griffith
extremó, llevó al límite su condición de desplazado: tanto en el campo
externo, internacional, como en el interno y nacional. Como americano, hijo
bastardo, fuera de lugar a los fines de la razón europea; como sureño, como
dixie, un derrotado, un desplazado interno, alguien que reproducía,
reduplicados internamente, su carácter y condición de ente anacrónico,
impensable, algo fuera de lugar... como el cine.
Volviendo a Poe, él ensaya y conquista ese lugar negado; también lo
inventa y esa invención —creemos— proyecta una imagen especular, doble:
el abismo y el encierro, el lugar abierto y el lugar cerrado, el vértigo y la
claustrofobia. Se recuerda con insistencia la obsesión de Poe por el «entierro
prematuro» por el «emparedamiento», el pozo y el péndulo, y la ciénaga que
se traga —literalmente— la casa de Usher y a sus habitantes. Pero se olvida
su simétrico avatar: el escalofrío por el paisaje, el terror a los espacios
abiertos y desconocidos (el mar en Gordon Pym, en el Relato encontrado en
una botella; el Mäelstrom...); la llanura que rodea la casa de los Usher no es
menos temible que la mansión. Este doble terror muestra claramente cómo
ese mártir-catalizador que fue Poe, resolvió imaginariamente esa situación de
desvalimiento del joven americano frente a Europa: la convirtió en metáfora,
desvío.
Con Herman Melville, el sueño, el breve interregno utópico calvinista se
hunde junto a los tripulantes del Pequod, cuyo capitán Ahab ha revelado la
fase nihilista en la que ha ingresado el espíritu de pionerismo de cuño
puritano. Éste se ha vuelto pura disolución, desembocando en la nada, en lo
blanco e indiferenciado —como el color de la ballena— de una movilización
total, donde los variados marinos, —en calidad de razas, credos y
procedencias— que tripulan la nave sirven sólo como coartada para los fines
subjetivistas extremos de Ahab. Pero para ello debe simular proseguir,
siquiera intermitentemente, con los fines épico-pioneros del primer
capitalismo aventurero —en su fase calvinista puritano fundacional—,
haciendo de sus marinos, y a lo largo del viaje y de la acción del relato,
sucesivamente: objetos de una paga, de un salario racional y convenido de
antemano; luego recompensados por un plus (el doblón de oro) mántico
religioso; y, finalmente, e in extremis, pasivas víctimas vicarias de la
obsesión nihilista de Ahab, y en cuyo apocalíptico final puede verse con
claridad cómo las fases utópica, pionera, y puritana rozan lo demoníaco al
completar, urobóricamente, el círculo vicioso de su propio demonismo
latente. Recuérdese que Ismael —al igual que el narrador sin nombre de
Usher— sólo sobrevive «para contar el cuento».
Tenemos, entonces, que hacia los primeros años de este siglo Griffith
tenía despejado el terreno imaginario en el cual sus antecesores23 trabajaron
metafóricamente: la asimilación del espacio abierto, la incorporación
simbólica del territorio llamado América, ese lugar que no existe, ese «no hay
tal lugar» que nombra la Utopía. Ese lugar es entonces el de El nacimiento de
una nación y del cine; pesadillesco procedimiento narrativo-representativo
que se desprendió de su lastre técnico, el cinematógrafo, culminación
positivista de lo «real» europeo. El lugar del hijo fue entonces conseguido y
concebido como una trágica aceptación de su otredad, de su carácter de otra
cosa.
Excurso sobre Moby Dick
Se ha sometido, por lo general, a Moby Dick24 a todas las disoluciones y
neutralizaciones practicadas desde hace un siglo y medio por el liberalismo,
ya entregado a la postrer etapa de la movilización total. De este modo, sus
ricas vetas esotéricas, como así también sus fermentos simbólicos y
operativos, se vieron expuestos con largueza a los ácidos disolventes de los
lirismos más inoperantes. Si no podemos extendernos sobre el tema en este
lugar, sí bástenos con considerar cómo esa configuratio que hemos trazado
anteriormente se refracta en el segundo y absoluto momento de la
autoconciencia del cine que es Apocalypse Now, cuando Ahab, transmutado
en Kurtz, ha logrado, en su postrer y lunar faz del romanticismo reaccionario,
articular la absoluta vampirizacion de sus acólitos, llevándolos de regreso —
no tan sólo al corazón de la tinieblas, como mentaba el texto base conradiano
(1902)—, sino a la pura carnavalización neopagana. En simétrica forma,
Willard, ese avatar ismaeliano, pero en estado de regreso decisionista, puede
ejecutar (lo), por un lado, la ambigua orden que ambas partes le han dado,
pero rechazar in extremis el trono nihilista de un regreso o instalación
permanente en la fase más oscura, extrema y posible de la disolución.
Obviamente la nave, la lancha en la que Willard remonta el río para
cumplir con su doble misión,25 es una suerte de imagen compuesta (además
del texto base de Conrad) por: el emblema de la nave de los locos medieval y
el Pequod melvilliano, drástica e irónicamente invertido en sus posiciones de
jerarquía y situación; pero regresando —y esto es un absoluto del inteligir—
al estadio tradicional ritual. Nos explicaremos, a riesgo de dilatar este escrito.
La lancha en la que navegan Willard y su reacia tripulación, que lo
rechaza en diferentes formas, es también la imagen tradicional de la Iglesia
como nave,26 que el héroe expresa como omisión polémica en uno de los
excursus cómicos del relato. Cuando desciende con Chef a buscar «mangos
para hacer una salsa» y el tigre se les arroja encima, provocando el caos, el
desorden y la carnivalización absoluta (también jerárquica), Willard comenta:
«nunca abandones el maldito barco» (como le indicará luego Jack a Rose en
Titanic), mostrando con esta nueva configuratio o topos, que no hay escapes,
desvíos o angostaciones lírico-románticas traducidas en un rousseaunismo en
retirada. En consecuencia, es en la nave donde se alcanzará la salvación, o
siquiera la revelación, pero no abandonándola. Ya que si la apropiación
técnica contemporánea ha usurpado su imagen tradicional de Ecclesia como
reunión y cobijo, no será precisamente escapando de ella hacia un desvío
naturalista, o hacia el regreso a un imposible orden natural (cosa que sí sueña
conseguir Kurtz) como se arribará, de hacérselo, a la revelación final: lo
apocalíptico.
Pero la nave le sirve a Coppola para mayores y casi inagotables
configuraciones. Sin extendernos o tratarlas in extenso, tenemos la nave
como lugar y soporte del viaje alquímico iniciático, incluida la faz que los
alquimistas llamaban el «lastimar la nave», visible en nuestro caso cuando la
lluvia de flechas y lanzas parecen roerla. Además, en un proceso de intra-
configuración, la lancha se transforma en las diferentes naves o soportes
náuticos y sus anejos de ríos y navegaciones, como también se atiene al topos
de «la muerte por agua», todos los cuales llevan a recuperar productivamente
la simbólica de La tierra baldía eliotiana.27 Y de igual forma incorporar —
refractándola— a la leyenda o ciclo artúrico, tomada como base por el propio
Eliot para su poema.
Por esto es por lo que este segundo y absoluto momento de la
autoconciencia del cine es aquel que se resuelve en lo que denominamos:
obra-extensa-grave o ficción dogmática. Otros ejemplos: la saga de El
padrino, El exorcista, Sorcerer, La última ola, Terminator, Titanic, En la
boca del miedo, Misión a Marte, Femme Fatale...
VII
Mito. Mención de la parodia. Kitsch. Kasparhauerización
El cine es la forma contemporánea del pensar y el poetizar que religa de
manera más radical con el mito. Ese religar con el mito es un recurso, en
sentido viquiano. Mediante este recurso el mito se actualiza siendo, por un
lado —y paradójicamente— llevado frente al tribunal de la historia; y, por el
otro, el mito se resguarda y preserva (se cura) como forma operativa. Todo lo
cual requiere algunas precisiones.
La invención del cine coincide con la época en la que reaflora el
problema del mito,28 tanto en la investigación erudita como en aquella
llamada de «campo», aquí con ribetes más cercanos a las prácticas ya
canonizadas de la modernidad. Desde los terrenos de la poesía, la ciencia, la
antropología e inclusive la teología, el mito como problema, tema e incluso
como palabra, es vuelto a poner en circulación. El análisis de tales corrientes
no correrá por nuestra cuenta, al menos aquí. Basta con decir que, sin entrar
directamente en la disputa, cosa a la que, especialmente en su etapa inicial,
siempre supo evitar, el cine tomó partido de inmediato por inscribir su hacer
y operar en esa recuperación del mito; típica por otro lado de cierta
mentalidad contemporánea que insatisfecha, agobiada y cercada por la camisa
de fuerza, por la cadena de la razón ya vuelta nihilismo y movilización total,
recurrió (o se refugió en, muchas otras veces) al mito y a lo mítico como un
elemento de amparo, cobijo y cura a sus diversas situaciones imaginarias o a
sus diferentes idearios.
Pero en medio de ese estallido o regreso —nuestra época podría
caracterizarse también como aquella de «los regresos»— el cine en su operar
privilegió como elemento fundamental el unir o, si queremos, el volver
paralelos lo mítico y el hecho por el cual el mito se hace presente, i. e. el rito,
y emparentarlo desde el comienzo con la puesta en escena. Podríamos
argumentar aquí, y como breve excurso, que el mito reapareció fatalmente en
el cine —y ad limine— como correlato de su organización formal, es decir
que al postular el principio de simetría y el eje vertical, tal y cual ya hemos
visto, el cine se dio de bruces, digamos, con el elemento mítico que debía
sostener ese tipo de formas retóricas, y que, sin el mito, se hubieran tornado
en unas formas inertes más de la mera innovación técnica, de esa avidez de
novedades constitutiva de nuestra época que oculta y desoculta sin ninguna
medida.29
La puesta en escena es, mutatis mutandis, el ritual del mito.
O también, la puesta en escena es el ritual del mito traducido mediante
símbolos.30 Pero, y además: el cine acepta el estado de caída del mito en la
modernidad; a tal estado de caída lo llamaremos «babelización de lo mítico».
En este aceptar el estado de caída de lo mítico, la babelización de lo
mítico se torna la forma de cura y custodia posible del mito, evitándose así la
caída en lo paródico.
Aquí podría preguntarse: ¿qué es lo paródico? Lo paródico es el
responder perverso al status problemático de la obra de arte.
Es un arrojar irresponsable por la borda toda la conciencia y aun la
autoconciencia que se fue adquiriendo del operar estético y del pensar y el
poetizar todo, subsumiendo su dialéctica histórico-espiritual bajo lo lúdico, lo
virtual y lo azaroso. Esta pérdida, opacamiento o, si queremos,
trastrocamiento de la autoconciencia aparece, cuando ésta se hace presente
simétricamente en el mundo del pensar y el poetizar, siendo la parodia y lo
paródico como el lado oscuro o la faz oscura
—el lado siniestro— del reino de la autoconciencia.
Llegados a este punto, no debe confundirse lo apuntado más arriba sobre
lo paródico con formas o recursos que intentan, sui generis, soportar, desviar
o, incluso, tolerar al kitsch de la vida contemporánea y a las formas de
producción standard de la sociedad técnico-industrial. Expedientes tales
como el camp —aunque siempre mal definido, banalizado incluso— fueron
(porque debe hablarse de ello como formas estratégicas ya pasadas, como se
verá) en su momento tácticas, que si bien por demás lábiles, no gobernables
canónicamente, y por momentos inaprensibles, intentaron, en la medida de
sus posibilidades, minar el cada vez mas abroquelado, compacto, momento
de materialización de la producción de lo estético y aun lo «suntuario» en la
modernidad.
El camp puede definirse también como uno de los últimos, sino el
último estadio o avatar de la ironía romántica. Pero en este estadio se tiene
presente, en su base de constitución, el origen técnico mecánico de sus
producciones y representaciones. Es una ironía discreta, otoñal, un poco
poltrona y, sobre todo, carente de ilusiones; mientras que la romántica, tout
court, no era más que una enorme, gigantesca gravidez de ilusiones.
Si la ironía no crece se vuelve parodia.
Tampoco debe confundirse lo paródico con una forma o noción que
puede asemejársele —aceptado— en más de un punto, como es el caso de la
positividad inerte, que es una vía de acceso en sentido perverso hacia las
obras del pensar y el poetizar del pasado, haciendo que la positividad virtual
de aquéllas transmute o, peor aún, permute su fruibilidad o goce posible
aceptando unas leyes de circulación e intercambio que tales formas niegan en
su hacer y en su hacerse, en su operar.
N. B.: Siendo la positividad virtual lo asequible al mundo del
contemplador o fruidor sin intermediación jerarquizada.31
En cuanto al kitsch, ya que lo hemos mencionado con respecto a su
relación con el camp como recurso, debe tenerse en cuenta lo siguiente. Tal
concepto, articulado especialmente por su primer, mayor y principal teórico,
Hermann Broch, fue acuñado y puesto en circulación teniendo presente como
paradigma o forma visible-ejemplar y polémica, el modelo de la Viena
habsbúrgica en su etapa final o, si queremos, en su decadencia. Por lo tanto,
los emblemas y las relaciones polémicas establecidas con ello por Broch
fueron articuladas y su perspectiva es comprensible y productiva, en tanto y
cuanto se quiera tener presente que la forma a la cual este autor denomina
«arte de tendencia» se inscribe polémicamente, como decimos, teniendo
siempre presente un modelo anterior de tradición humanístico renacentista
viable como modelo o forma canónica en cuanto a la Europa de ese período,
teniendo como eje a la Viena finisecular. Pero su traslado sin más —v. g.— a
la Norteamérica contemporánea, sin guardar los correspondientes e
imprescindibles matices en su transporte, atendiendo especialmente a los ejes
de, y por ejemplo, el desarrollo de la sociedad técnico industrial; modelos de
comportamiento deducidos de esa forma de producción en cuanto a las clases
sociales y sus diferentes formas de acceso y fruición a los llamados valores
altos o bellos del pasado; y, especialmente, diferencias en cuanto a la
estratificación de paradigmas o modelos de mimesis y a sus relaciones
respectivas de «alto» y «bajo»; sin tener en cuenta todos estos elementos,
decimos, el traslado sin más del concepto de kitsch a la sociedad
norteamericana contemporánea, ha sido seguramente una de las
extrapolaciones que más contribuyeron de suyo a lastrar el reconocimiento de
la situación conceptual temprana en la que se inscribió el cine.
Por cierto, el mismo Broch se trasladó personalmente a los Estados
Unidos, sin que sepamos modificara, tan siquiera en parte, sus conceptos y
definiciones de carácter tanto polémico como axiomático, teniendo en cuenta
las condiciones de posibilidad norteamericanas. Más aún, el concepto de
kitsch brochiano sirvió como coartada para sumarlo al todavía más confuso,
arbitrario y, por cierto, híbrido «arte de masas», con lo cual cierto marxismo
universitario en retirada se abroqueló para disfrutar sus rentas y pensionados
en el «Gran Hotel del Abismo».32
A partir de allí, la vulgata sociológica volcó un resentimiento ya
puramente nihilista hacia cualquier forma cultural que se escapara de los
recintos museísticos del corral europeo. Al resentimiento se agregó, años
después, un curioso y malhadado interés que adobaba el dato sociológico con
el indeterminismo cultural: cuando la razón europea sufre sus cíclicos
colapsos de decepción y decaimiento anímico (que son en realidad el
reconocimiento sui generis de su estado de indecisión impotente) articula una
paradójica terapéutica basada en el exotismo reconvertido. Si el primer
exotismo fue la contrapartida problemática de un estadio imperialista de
algunos ámbitos europeos (en especial los casos franceses e ingleses) en su
doble vertiente de nostalgia por la barbarie y de pionerismo vicario, el
segundo exotismo, tras la última guerra mundial, se dedicó a reproponer la
palabra europea como dadora de sentido a lo «intuitivo» americano: el jazz,
la historieta, el tango, la guerrilla urbana y aún el «realismo mágico» fueron,
según los casos, sus entremeses de distraccionismo vicario. Puntualmente le
llegó el turno al cine, en particular al norteamericano.
A este situarse paradójico lo denominamos: kasparhauerización; siendo
éste el procedimiento típico de la cultura europea a partir de la modernidad,
mediante el cual intenta ser el rétor de lo americano, el guía o dador de
palabra a lo supuestamente atávico, inconsciente o «primitivo» americano.
Este procedimiento es, a su vez, todavía más característico de cierta tendencia
de la cultura francesa.
La liquidación de las últimas ilusiones del humanismo europeo se
tornaron, desde los años cincuenta del siglo veinte, en una suerte de
coleccionismo sociológico donde el aditamento estético sólo era reconocido
en la medida en que fuera sumergido en las aguas bautismales purificatorias
de la retórica europea. Retórica ésta que había sufrido un extremo proceso de
liquidación de sus ilusiones conservacionistas cuando, en los años
comprendidos entre ambas guerras mundiales, algunos de los últimos
exponentes, críticamente lúcidos y productivos de la tradición humanista,
habían mostrado hasta el hartazgo la cortedad de tales ilusiones
prospectivas.33
De esa manera, mientras Europa se sumergía en los brutalismos,
tachismos, absurdos varios y existencialismos a là page, que formaban la
panoplia y las tareas recreativas favoritas del «Gran Hotel del Abismo», un
vicario interés por lo «americano» fue llamado a sazonar tales desajustes de
la razón burguesa, razón que, en su instrumentalidad, ya se había tornado
movilización general. Fue entonces, durante ese momento de confusa y
procelosa «recuperación» retórica europea de lo americano, cuando en el cine
se produjo la autoconciencia. Pero esto debe ser tratado in extenso más
adelante.
VIII
Cine y cinematógrafo. El problema de la alegoría
El cine nace al separarse del cinematógrafo. Llamaremos cinematógrafo
a la técnica mecánico-industrial patentada por los hermanos Lumière. Esta
técnica se postuló como la apoteosis del saber liberal, laico, positivista, al
intentar eternizar una forma de vida que se vive y se propone, urbi et orbi,
como única y deseable.
El cine nace —con Griffith— al separarse, conscientemente, de tal
pretensión de eternidad limbal desviando la técnica y lo técnico de sus
propósitos y fines mediante el recurso a lo mítico. Como este recurso mítico
es, in nuce, «relato», «historia», «ficción», en el primer nivel de su operar
Griffith funda el cine como mythos; pero una vez operado ese vector, debe
crear la forma de sostener y soportar tal recurso con una práctica que unifique
imaginariamente tales mitoi. Para ello recurre a un logos compuesto de logoi:
planos, campo y fuera de campo, principio de simetría, eje vertical, et al., que
con-figuran así una lógica que contiene —y soporta— al mito y lo mítico.34
El cinematógrafo es, y sigue siendo, toda toma de algo anterior que se
quiere preservar para una eternidad museística. El cinematógrafo es aquel que
se obstina en filmar y reproducir elementos teatrales y novelísticos; con el
plus (que en realidad es un minus) de no juzgarlos en cuanto a su continuidad
y, especialmente, a sus condiciones de posibilidad. Lo cataloga, lo
embalsama todo como seudo esencias no problemáticas y continúa como si...
nada. Culmina de este modo el largo suicidio del historicismo europeo en el
lecho de Procusto del enciclopedismo.
El cinematógrafo como falso cine, como cine «al revés», recae
inevitablemente en la alegoría; porque lo alegórico es siempre una forma
falsa del representar, y también del preguntar demandante.35
Definiremos la alegoría como acertijo visual —y a veces visual-sonoro
— que se muestra como totalidad al espectador, quedándole a éste solamente
la posibilidad de entenderlo fuera del contexto del film. También, defecto
esencial de la imaginación que intenta corregir lo mal imaginado con una
noción explicativa tomada de una forma anterior o preexistente.
Por cierto el cine hereda el problema de la alegoría de la tradición de las
artes plásticas, especialmente en cuanto a lo que, y como ya hemos visto,
arranca como cuestión a partir del renacimiento, cuando se procede a iniciar
la alegorización del mundo y en cuanto se inicia un doble movimiento de
«ilustración», uno de los cuales intentaba re-crear —nunca mejor usado este
término— los valores plásticos griegos, que se reputaban como perfectos,
cuando en realidad se trató de adivinarlos a partir de los textos que narraban,
mentaban o explicaban los mitoi que tal plástica intentó poner en escena.
Podría decirse que con esa situación o nudo de sentido arranca el problema de
la alegoría que hereda oscuramente —como todo lo que hereda— la
modernidad.36
No se trata de un mero asunto etimológico ni erudito; la relación y
diferencia entre símbolo y alegoría es fundamentalmente polémica. En tal
relación diferencial se enfrentan no sólo dos formas retóricas u operativas, si
no dos formas de ver y entender el mundo; y cuya confusión entre ambas ha
sido y sigue siendo una de las cuestiones fundamentales que debe resolverse
para entender la idea de continuidad, sino la de tradición. Por cierto que esta
confusión no fue para nada inocente sino, y por el contrario, algo plenamente
orquestado; y es precisamente en la tarea de desarticular tal confusión que el
cine se ha mostrado subrayadamente feliz y operativo.
En el complejo de significaciones que se cruzan dentro de lo que
convenimos en llamar renacimiento, la básica contradicción de su situación
imaginaria es la siguiente: el choque, la pugna —siquiera soterrada, siempre
presente— entre el elemento cristiano y el elemento pagano. El primero, al
expresar una imagen-relato en los diferentes temas y motivos de la pintura y
escultura de tal período, no respondía a una necesidad de «decir algo de otra
manera»; ya que un Descendimiento de la Cruz o una Madonna no se
proponían ni expresar, ni menos aún mostrar, que eso era así pero de otra
manera: tales temas y motivos no eran mensajes a ser leídos y, mucho menos
aún,37 acertijos a ser descifrados a posteriori; desde luego tampoco
emblemas para uso moral que retomaban una tradición icónica precristiana.
Todas esas imágenes tenían, por un lado, una intermediación jerarquizada,
jerarquía dada por el lugar de presentación de los cuadros, frescos y grupos
escultóricos, y dada también por la manifestación de legibilidad que una
institución organizaba simultáneamente para su recepción, es decir, la Iglesia.
Esta doble vertiente jerárquica daba lugar —y daba un lugar— para que la
obra en cuestión fuera recibida por la comunidad y, en caso que hubiera una
interpretación a fortiori o siquiera un plus de significación que debía ser
entendido «en parte secreta», la misma institución legitimaba tal lectura
vertical. Conviene aclarar en este punto que, admitiendo sin más la existencia
de un nivel esotérico en tales pintores —cosa que nosotros seríamos los
últimos en negar— como es por demás notorio en los casos de artistas como
Piero della Francesca y su cifra áurea, y los célebres y debatidos «nudos» de
Durero, aun así, la recepción esotérica estaba jerarquizada —lo cual es obvio
decir— por simétricas estructuras que provenían de la misma institución
mediante formas y «técnicas» que, por su carácter, no pueden ser tratadas en
este lugar.38 La recepción en sus elementos de legibilidad exotérica y
esotérica estaba jerarquizada, no habiendo un a priori de mensaje cifrado, un
«digo de otra manera» y de carácter arbitrario, que es el elemento constitutivo
de la alegoría.
En la segunda vertiente imaginaria del renacimiento, la pagana, es donde
aparece el elemento alegórico per se:39 el mensaje cifrado que utilizaba los
patrones icónicos, no del arte plástico griego, del cual no se conocía casi
ningún ejemplo, sino de los elementos míticos vueltos literarios y
representados como «códigos» tras su lectura. Siendo que, además, en la
recepción originaria del mundo griego por parte de las jerarquías
renacentistas se dio desde el vamos una curiosa paradoja: los elementos
dialécticos, exotéricos, solares y apolíneos se mezclaron, sin solución de
continuidad, con los elementos mistagógicos, esotéricos, lunares y
dionisíacos. No sólo los diálogos platónicos sino el canon de Hermes
Trismegisto; no sólo Homero sino el pitagorismo vuelto literatura de
Apuleyo; no sólo la tragedia ática sino los restos y fragmentos de la hímnica
de carácter mistérico y propiciatorio. Toda esa simultaneidad de recepción,
por otro lado severamente adulterada en cuanto a su origen tradicional —
como es el caso del canon de Trismegisto,40 por ejemplo— dio lugar a que el
renacimiento fuera también el primer estadio del sincretismo de los tiempos
modernos.41
Este sincretismo hizo posibles nacientes «preocupaciones» ya del todo
modernas, en el sentido «técnico» de la palabra, y también al comienzo
simultáneo de lo que se llamó «humanismo».
Excurso
Esto último es lo que sucede con el trabajo de Walter Benjamin: El
origen del drama barroco alemán. En el que, desde el propio título
castellano, comienzan sus equívocos y desventuras. Siendo en el original
Trauerspiel, es decir, drama fúnebre o luctuoso, aunque Spiel es juego en el
sentido de ludus o, contemporáneamente, de performance; cosa en la que
estamos de acuerdo era imposible para el traductor castellano tener presente,
salvo haciendo una larga y penosa perífrasis en su traducción. Pero ello lleva
precisamente a las subsecuentes ambigüedades que el texto de por sí ofrece.
Su autor toma una parcela de las artes —las teatrales— y luego una
forma por demás particular y acotada de ellas, como el dichoso Trauerspiel
barroco, y ¡alemán!, y sin tener presente la diferencia establecida por
Schopenhauer entre alegoría y símbolo, también equívoca pero muy
productiva en cuanto a separar taxativamente la alegoría en las artes plástico-
representativas y en las literarias.
Por nuestra parte distinguimos lo siguiente: seguimos a Schopenhauer en
cuanto a su taxativa separación entre la alegoría plástico-representativa, a la
que juzgamos como un error sin más, de la literaria, donde la alegoría tiene
su razón de ser. Pero con este plus: en literatura, en poética, símbolo y
alegoría se convierten casi en sinónimos. Pero en las artes figurables-
representativas, son opuestos absolutos.
Schopenhauer no parece entender, en el parágrafo 50 de su obra capital,
una, a su vez, más importante diferencia —raigal y anterior— entre símbolo
y alegoría como oposiciones absolutas, y hace de ambos términos no un
binomio sino una mera variante de un mismo compuesto. En esto Goethe
(citado también por Benjamin) tiene razón, pero —¡a su vez!— sin tener
presente la contemporánea distinción schopenhaueriana entre poética y
plástica. Benjamin parece intentar oponerse a ambos, pero no toma en
mientes la distinción entre artes representativas y poéticas, y con el agravante
de tomar como tesis general polémica, lo que sólo podría ser aplicable al más
que acotado y ya casi parroquial Trauerspiel, cosa en la que le hubiera sido
de utilidad el poder estar al tanto del concepto de potlatch, que los jesuitas
descubrieron en sus misiones y que fue el gradiente secreto y hasta esotérico
de tales excesos gráficos y sintácticos.
Nosotros partimos entonces de: 1) arrancar sustentándonos en el concepto
tradicional de oposición entre símbolo y alegoría, que no tiene en cuenta lo
particular, id est el género, sino lo universal.
2) Aceptar la lectura schopenhaueriana de la diferencia entre alegoría plástica
y alegoría literaria. 3) Rechazar de plano el intento de recuperación del
método alegórico de Benjamin cifrado en el Trauerspiel y desde allí
trasladarlo apologéticamente a toda cosa estética, y no. Y, por sobre todo, 4)
utilizar este nuevo concepto o definición polémica como analogía ejemplar de
lo radicalmente diferente que es todo elemento estético-filosófico anterior al
cine, una vez que es reexaminado dentro de su propio concepto.
Es decir, el concepto del cine hereda toda la problematicidad inherente a
la relación símbolo-alegoría, pero la reenvía a su status tradicional al
objetivar, superándolas, todas las formulaciones anteriores, sean polémicas o
no, que se acuñaron y postularon al respecto. Volviendo a repetir que en este
tema o topos ejemplar y fundamental el concepto del cine procede de idéntico
modo en relación con situaciones o binomios polémicos anteriores a su
aparición y desenvolvimiento. Exempla gratia: clásico-romántico.
Tenemos entonces que, ya en su sentido etimológico (allo agoreuein,
«decir otra cosa»), alegoría es la representación convencional y «literaria» de
una intención solamente moral o psicológica, y que es también aquello que
puede designarse como «abstracciones personificadas», y va de suyo que esto
es precisamente todo lo opuesto al símbolo y al simbolismo.
En un sentido más especulativo y/o funcional, puede afirmarse que el
símbolo es una imagen concreta de algo que no se ve. Alegoría es en cambio
una imagen concreta de un concepto abstracto.
Todas estas definiciones (y algunas otras que podrían sumarse) deben,
repetimos, ser acondicionadas tras el paso por esa aduana simbólica que fue y
sigue siendo el cine. Recordemos que en la caverna de Platón nacemos
esclavos, y en la de Griffith nacemos libres.
Corolario
La parodia es la indeterminación. Y la alegoría didáctica, la rígida
predeterminación. Ambas excluyen la libertad del sujeto espectador, en la
medida en que la primera, al no formalizarse en un punto de vista o una
regularidad axiológica, hace de aquél un mero adivinador de arbitrariedades.
Por el contrario —aunque simétricamente— la alegoría didáctica obliga
al espectador (y al lector, claro está) a que primeramente ubique en un
casillero mental lo que a continuación verá, no como mera sucesión arbitraria
como en la parodia, sino como sucesión rígida de ilustraciones de una
perspectiva preconcebida.
IX
Trifuncionalidad y función adánica
De la trifuncionalidad del imaginario indoeuropeo, el cine pone el
acento privilegiadamente en la segunda función, el héroe, administrador de la
fuerza, colocando la primera —soberanía— y la tercera —producción—
«fuera de campo».42
Héroe es la forma de la pregunta y del preguntar en el cine. En el camino
del preguntar, el héroe es quien re nombra o re signa al mundo que lo rodea;
porque en el cine el héroe es quien posee la capacidad de re-signación. Este
preguntar resignado es la tarea del héroe en el cine.
Al optar por lo heroico, el cine optó por el símbolo en oposición a la
alegoría, puesto que lo alegórico es lo antiheroico en la medida en que
descree, pone en duda o cuestión la función adánica;43 siendo la función
adánica el porqué de la función del pensar y el poetizar.
Diríamos entonces que la modernidad suspende el juicio final en cuanto a lo
político, suspende la función adánica en cuanto al pensar y el poetizar, y
suspende el concepto de pecado original en cuanto a lo ético —o, mejor
dicho, en cuando al fundamento de lo ético—. Estas tres «suspensiones»
actúan como acicate al concepto de suspenso que el cine hitchcoquiano ha
puesto subrayadamente en circulación. El suspenso suspende las tres
suspensiones de la modernidad. En cuanto a la primera, dejaremos por el
momento su dilucidación. En cuanto a la segunda, al reintroducir mediante la
diégesis, (v. g. «policial») la intriga, el enigma, la busca de un sentido, en
suma, el preguntar
—por— algo. Y en cuanto a la tercera, al actuar polémicamente contra los
supuestos «técnicos» y los sentidos retórico-discursivos de las formas que
niegan el pecado original, privilegiando, claro está, los reduccionismos
económico y sexual y, en cuanto a las formas retóricas, el periodismo y
derivados.
Lo heroico, en cuanto adánico, en cuanto a re signar, es siempre lo
opuesto a lo alegórico y a lo paródico. Podríamos afirmar: para darse o de-
signarse, rebajándose, como alegoría, lo heroico se tecnifica mediante la
moraleja, o se petrifica mediante la intervención del elemento medúseo
debido a su reconocimiento temprano. Tal petrificación temprana lleva,
finalmente, a su inversión paródica. La parodia es la inversión de la angustia
en el mundo técnico. Si la angustia angosta, achicando y volviendo física o
haciendo regresar, reduplicadas en lo material, las limitaciones de «la avidez
de novedades», la parodia subsume perversamente ese vacío, ese angostar el
camino del preguntar por el cual se llega o puede atisbarse la re signación
heroica, ahogando tal apertura mediante la técnica del multiplicar lo no
comprendido.
Autoconciencia y parodia son las determinaciones diestra y siniestra del
fin de lo estético. Ya que el fin de lo estético coincide con el fin (en cuanto a
finitud y finalidad) del cine.
El signo medúseo, como decimos, es un signo que mediante un
temprano reconocimiento anula en paralelo el camino que lleva a la
autoconciencia. Puede decirse también que el signo medúseo es la cara oscura
y temprana de la etapa autoconciente. Siendo el sujeto que padece tal signo
un contemporáneo tempranamente consciente de aquello que se está haciendo
pero que, por temor, cortedad o limitaciones de su inteligir —o todo ello
sumado— petrifica también de manera muy temprana sus posibilidades.
Limitándose a un representar en consonancia con aquellos más dotados del
hacer autoconciente, pero mimetizándose tan sólo en su superficie, atmósfera
mental y representativa, pero careciendo, en paralelo, de aquello substancial
que lleva el saber que se sabe.
La teoría de la trifuncionalidad en la mentalidad indoeuropea
—acuñada por Georges Dumézil—, postula un arcaico origen común a tal
mentalidad o forma imaginaria, que dividió sus funciones en tres grupos o
capas que representaron respectivamente: la administración de lo sagrado y la
soberanía; la función de la fuerza física, «utilizada principalmente para el
combate», y la de la fecundidad o de la producción lato sensu. Dumézil
formuló esta teoría teniendo presentes los textos originarios comunes a estos
pueblos, desde el Mahabhabata hindú a la historia romana «arcaica» de Tito
Livio.
Esta forma o mentalidad trifuncional, que el propio autor da (como
tantas otras cosas «redescubiertas» de manera afín...) como perdida en lo que
suele llamarse el otoño del la Edad Media y comienzos del renacimiento,
recurrió en el concepto y en el hacer del cine.
Ya hemos subrayado y definido el especial cuidado que el cine tuvo
desde su origen en postular la función heroica en relación a la adánica: el
preguntar y el resignar originarios.
Luego, en su despliegue, y al llegar a su primera articulación clásica
(exactamente a mediados de los años treinta), reaparece en la casi y hasta el
momento exclusiva primacía de la segunda función, una refracción en
dirección hacia la primera y en relación con la función del héroe como
creador de civilización. Especialmente en el western
—siendo éste la forma epónima, es decir la que traduce el estado épico o
heroico como ricorso— que, como «género», debió llevar necesariamente a
relacionar al héroe con una posibilidad de afrontar la primera función en su
doble vertiente, sacerdotal y soberana.
Ejemplo de ello es La diligencia (1939), donde además de culminar la
primera articulación del momento clásico y donde la función adánica ya es
traducida absolutamente en lo heroico, demanda en su hacer y despliegue las
referencias polémicamente puestas in absentia de la función primera y
anterior, y en su doble vertiente de lo sagrado y lo soberano.
Puede decirse también que la tercera función, aquella de la producción y
la fertilidad, tuvo en el concepto del cine un temprano correlato en la propia
actividad del autor de films que, además, en su operar, tuvo la ventaja
anticipada de que su creador visible e indiscutible fuera el autor necesario y
«productor» de esa articulación del reino de lo estético que se formuló según
las condiciones de posibilidad de la propia modernidad: lo público-masivo.
N. B.: Esto es algo a tener en cuenta —y muy subrayadamente— para
toda polémica fecunda y productiva en relación con el hacer y el concepto del
cine: el que también aceptara las condiciones, no sólo de producción en lo
técnico-industrial y de realización industrial, en lo económico, sino que
incluso aceptó el desocultar público de su temprano operar; mientras todas las
demás formas estéticas anteriores optaban en paralelo por el regreso a «lo
secreto», cuando en realidad lo que hacían no era otra cosa que sumergirse en
los sótanos y en los bajos fondos.
En su arribo temprano a la autoconciencia,44 el concepto del cine operó
en una dirección que fue casi unidireccionalidad en su primera —y
apresurada— manifestación (Citizen Kane, 1941), en relación a un privilegiar
exclusivo de la tercera función, la del productor-como-hacedor. Haciendo así
que el hacer del cine, su pro-ducción, fuera puesto en dudosa primacía sobre
su concepto; y vemos también cómo en esa precoz manifestación, la segunda
función es puesta en un segundo plano (quien pregunta y demanda está fuera
de campo y es irrelevante a lo largo de todo el film), y nada menos que la
primera en su doble vertiente, soberana y sacerdotal, se da como imposible y
se liquida subsumiéndola dentro de una opacidad museística (in fine).
Lo único que importa, entonces, es el mostrar «visible» del hacerse. Y no la
busca adánica, y, menos aún, la coronación de lo real-
sacerdotal.
Podría señalarse también que en la forma producción se da una pugna,
choque o cruce entre sus dos componentes; aquel que extrae, pro, en el
sentido de un provenir o, si queremos inducir, al más raigal de «ducere»,
llevar, conducir, pero como plena función de mando y soberanía. Al recurrir,
entonces, la trifuncionalidad operativa en el concepto del cine, es dable
pensar y deducir en consecuencia que ese nudo de sentido, arrastrado y
neutralizado por la modernidad liberal, se desanudara polémicamente en el
hacer del cine.
Es precisamente en esa superación normativa que la segunda y definitiva
etapa de la autoconciencia del cine —la que llamamos autoconciencia
absoluta— se diera a la tarea de postular en sus diégesis la trifuncionalidad en
pleno, como funciones y acciones de su contenido también absoluto. Y una
vez que la trifuncionalidad reaparece en escena como agón —representada y
puesta en escena en su tríada respectiva— el «autor» de films comienza a
fundirse en la totalidad de su obra, reabsorbiéndose simultáneamente en un
hacer y en un operar que elimina los últimos restos de autonomía en sentido
tardo romántico, para consubstanciarse en una plena aceptación de su
proceder autoconciente.
Lo que lleva —para resumir— a la recuperación absoluta de la
trifuncionalidad, en esa coronación de la autoconciencia que circula desde El
padrino hasta Apocalypse Now.
N. B.: Si bastara señalar un análogon de temporalidad concreta, véase el
título puesto al segundo tomo de la obra Mito y epopeya de, tan luego,
Georges Dumézil: Un héroe, un brujo, un rey (1971), y aplíquesela al último
de los films citados precedentemente. Como esto es sólo un epítome de
nuestra teoría, nos permitiremos desarrollar, in extenso, tal relación en otro
lugar.
En esta analogía temporal quisiéramos subrayar el ya habitual
decisionismo del cine al poner en escena, efectivamente, aquello que se trata
y recurre, y no perderse en una nebulosa de difusa filología que deja al lector
sepultado bajo una catarata de etimologías que apenas pueden seguirse y que,
de seguirse, pueden ser refutadas (y así lo vienen siendo en un limbo
inacabable) por otros «especialistas» hasta el día del juicio.
De la misma manera me permito indicar otra analogía temporal. En este
caso particularmente útil y señera, y hasta con carácter de una preeminencia
ineluctable. Nos referimos a señalar y a meditar las fechas respectivas de los
films de Fritz Lang, Metrópolis y Spione, de 1927 y 1928 respectivamente,
con la publicación original de dos escritos de Ernst Jünger: El trabajador de
1932, y La movilización total de 1930.
Aclaramos que no se trata aquí de un mero distinguir y puntualizar simples
antecedentes, fuentes y pionerismos que el cine, por cierto, no necesita. Pero
sí —en todo caso— evitar que se sigan ignorando con tozuda pertinacia tales
relaciones de, ¿cómo decirlo?, preeminencia y centralidad en su operar, y no
seguir creyéndolo o imaginándolo como de secundariedad en relación con lo
escrito. Sino más bien
—y como puede constatarse con rotunda facilidad— lo contrario.
X
Reino de la transparencia. Ecumene y territorialidad. Elemento
austrohúngaro
El reino de la transparencia es la etapa del cine comprendida entre
comienzos del sonoro hasta la aparición de la autoconciencia; es la etapa en
la cual se troquelan exhaustivamente los géneros como efectos de
transparencia diegéticas y cuando se establece, además, el pacto simbólico
entre hacedores y espectadores.
Transparencia es la situación, pacto simbólico o recurso mediante el cual
el cine, especialmente en el período clásico, legisló y gobernó el acceso
primario a los films, haciendo visible, mediante la acuñación de géneros, la
legibilidad del cine.
Para ello, y también en su etapa clásica, el cine debió mediar entre su
fatal y creciente tendencia ecuménica, con aquello que podemos denominar,
en este lugar, encrucijada territorial.45
¿Qué es ecumene? Es una zona de pertenencia anterior que se dio, o se
recuerda, como universalidad, acotando en su perímetro determinada
tradición a partir de una resolución histórica y geográfica. En su recordar/se
—siquiera— como universalidad, esta definición de la ecumene se da —y se
resuelve— en sentido polémico.
Para el inscribirse del cine como ecumene fue de axial importancia la
recuperación del elemento austrohúngaro. O mejor dicho: para dar lugar a su
carácter de ecumene, el cine cruzó la conservación de una, o primera,
territorialidad —Griffith—, con la continuidad de una segunda territorialidad
que, al cruzarse con la primera, dio lugar a su forma ecuménica.
El elemento austrohúngaro es una forma de continuidad territorial del
cine que apareció organizada desde el comienzo de aquél. Esta territorialidad
es asimilable o entendible debido tanto a la cantidad de autores de films de
ese origen, a las diégesis acuñadas, como también a determinado punto de
vista histórico o formal. Puede postularse que este elemento es una temprana
idea de decadencia en el cine, así como una continuación de lo barroco —o
de la política de lo barroco— por otros medios.
Si el cine es un ajuste de cuentas con el renacimiento y el romanticismo,
es indudable que por ello deviene —nolens volens— forma, tendencia o
política de lo barroco. Esto puede y debe deslindarse de las siguientes
maneras: genealógica, formal, política y espiritual.
En su temprana acuñación como forma industrial, los comienzos de los
grandes estudios, es por demás obvia la presencia de un elemento económico,
cultural, político y, por sobre todo, espiritual, originario del recientemente
derrotado —en lo bélico— imperio austrohúngaro. Esa presencia fue la que
llevó a una forma que, cruzándose con la tarea pionera de Griffith, se resolvió
en ecumene. Sin este temprano sesgo austrohúngaro la tarea pionera de
Griffith hubiera finalizado, sin más, como otra muestra de esos genios
solitarios de los cuales se envanece ambiguamente la cultura liberal
norteamericana,46 la que parece prohijarlos por un lado, y emplearlos como
coartada simbólica por el otro, para de esa manera proseguir con sus fines de
ocupación material, intentando subrayar el carácter de «utopismo permitido»
o rentado que tiene y puede seguir teniendo el emblema del «único y
singular», pero adaptado a las condiciones de posibilidad americanas.47
Una paradoja: si bien Griffith al crear el cine crea, sin solución de
continuidad, las posibilidades del mayor ajuste de cuentas practicado hasta
entonces con el renacimiento y el romanticismo, en cuanto a persona singular
hubiera sido —de manera involuntaria— recuperado maliciosamente como
otro personaje post renacentista y post romántico más, difuminándose con
ello su carácter marcada y subrayadamente opuesto a tales coartadas
distractivas, típicas de la mentalidad liberal. Para ello, el cruce temprano con
el elemento austrohúngaro (que terminó desplazándolo) fue de radical
importancia, y mediante la creación de los llamados «grandes estudios», se
ideó la forma visible, pública, «material» y también simbólica, de llevar a
cabo la tarea ecuménica para la cual el cine creado por Griffith estaba
fatalmente destinado, pero que sin ese elemento austrohúngaro que la
cobijara, que la curara, cabe48 su tradición y su aura espiritual, se habría
derramado en las aguas indiferenciadas del utopismo de la era técnica y
vuelto algo similar a la navegación aérea, la luz eléctrica, y un largo etcétera
innecesario de enumerar. Brevemente: Griffith, su invención, habría perdido
su carácter de radical diferencia con respecto a lo hecho por un —v. g.—
Henry Ford o un Thomas Edison, adicionándosele además el plus de
romanticismo tardío, por otro lado tan conspicuo como en los casos de, entre
tantos, Charles Ives o Frank Lloyd Wright.
Es fundamental, para lo que llevamos dicho, remarcar lo siguiente.
Desde la perspectiva en la cual nos ubicamos debe entenderse que la
modernidad liberal no sólo crea las condiciones de posibilidad para que
emerja determinada mentalidad sino, y simultáneamente, las condiciones de
posibilidad para ser entendida... y hasta para ser puesta en cuestión. La
modernidad liberal crea su esfera y su propia contraesfera, plantea el
problema y simultáneamente su resolución teórica desde otro campo,
supuestamente... Por ello es que términos como salto, excepción, providencia,
por no hablar de milagro, son radicalmente no sólo negados sino —y más
bien— ocultados, haciendo que, simétricamente, su declarado y supuesto
adversario en el plano de lo concreto herede sin más tal perspectiva
crasamente material.49
En la esfera de lo estético, esta bipolaridad perversa, esta doble faz
jánica invertida, se viene acuñando desde el humanismo renacentista
mediante el tornar autónoma la esfera del arte. Puede decirse que este
despliegue tuvo dos pliegues o flexiones, uno de los cuales, el romanticismo,
ya fue analizado por nosotros, y el otro, anterior en el tiempo aunque
atemporal en lo formal, el barroco, puede ser considerado ahora.
Excurso: lo barroco, el potlatch
En su tecnificada dialéctica de progreso y reacción, la modernidad
liberal fue ocultando, en su operar, el carácter de artificio, de facto, de hecho,
de la creación estética. Paradójicamente mientras más crecía y se
intensificaba monstruosamente la movilización total y el desencadenamiento
de los últimos elementos prometeicos aún virtuales, la modernidad técnico-
industrial incrementaba la operación del ocultamiento de lo artificioso del
arte, de lo facto, de lo mano-facturado, de lo «a la mano» del hecho y del
acontecer estético. Este idealismo de los fines y groserísimo materialismo de
los medios llevó a esa dialéctica cenagosa que mencionábamos.50 En el
momento de apoteosis aparente, de celebración perpetua, casi de impetración
con carácter universal de tal mentalidad, irrumpe el cine. Pero obsérvese que
el momento de la irrupción del cine es también aquel en el cual la mentalidad
de la modernidad liberal tiene sitiado en lo político territorial al Imperio
austrohúngaro, y en lo taxonómico o axiológico, al concepto del barroco y de
lo barroco.51
Tales simetrías pueden llevarse más lejos. En el momento en que la
mentalidad liberal se preparaba para el asalto definitivo a las fuerzas que en
el plano de lo ecuménico formal, i. e. el Imperio, se le oponían, y a la
celebración de su apoteosis emblematizada como la boda entre la razón
instrumental y el nihilismo moral, en ese momento que coincidirá con la
eliminación del Imperio austrohúngaro como portador, como feros visible de
otra vía, de una modernidad no liberal in lato sensu, es, entonces, cuando lo
barroco desemboca en el cine; primero como forma y luego como política.
Esto puede simetrizarse mediante el paso de la invención de Griffith a la
creación de los grandes estudios.
Definiremos el barroco y lo barroco en este punto, como la conciencia
en el hacer, en el pensar y el poetizar, de su carácter irreductible de cosa
hecha, de artificio, de «ser a la mano», de ficción, de eslabón y no de cadena,
de escalón y no de escalera, de sombra de verdad y no de verdad.52
El barroco es la conciencia, en el plano de la materia, de la natura
naturata, del carácter irredimiblemente bajo, caído, insuficiente, que tiene la
labor humana, aun la mejor encaminada en el plano de las creaciones del
pensar y el poetizar. Es la concienciación, en el plano de lo material, del
carácter imperecedero de nuestro estado de caída. El irredimible estado de
alejamiento y secesión de la naturaleza como totalidad (en tanto Kosmos y no
Mundus...).
Como se recordará, «barocco», barrueco et. al., fueron variantes
introducidas desde el portugués a los demás idiomas neo latinos, por los
navegantes de aquel origen que, en contacto con el extremo oriente, definían
de tal modo a las perlas imperfectamente terminadas, inacabadas, no del todo
«orientadas», es decir barruecas,53 a medio hacer, imperfectas.
Esta conciencia de la irredimible separación entre el reino de la
naturaleza animal, aun en el grado más pasivo que pudiera imaginarse, como
en la ostra por cierto,54 que por «azar» suspende una función reproductiva o
por «error» vuelve una función biológica en una materia ficticia y suntuaria,
como es la perla, fue tomada ad limine por los integrantes de la recién
fundada Compañía de Jesús.
Barroco, contrarreforma, jesuitismo, son símiles temporales pero son
también, y sobre todo, análogos simbólicos, forma mentis, para un
determinado operar en el cual el cine tendrá un carácter fundamental.
En el cine, lo facto como continuación de lo barroco, es «lo hecho» en
tanto mostración de lo artificial y ficticio. Es el mostrar autoconciente de qué
parte de «hecho» tiene el arte en la modernidad y —contrastándolo desde el
cine en sentido polémico—, el status de facto-del-arte opuesto al artefacto
que se fue adueñando de las formas —especialmente plásticas— anteriores.
De allí puede extraerse el siguiente colofón: en la última etapa de la
autoconciencia, el cine tiene que gastar porque se gasta.
N. B.: Aquí puede y debe subrayarse el carácter sospechoso de las
demandas que se le hacen al cine en cuanto a que sea «realista» y a que no
exagere en cuanto a los «gastos» de producción y demás. Demandas emitidas
por aquellos que no pueden permitirse tales gastos, si es que se ha
comprendido esta noción de gasto emparentada con el potlatch.
XI
Lo barroco. Continuación y continuidad. El potlatch
¿Qué es el barroco? ¿Cómo podemos definirlo? Se trata del último estilo
ecuménico y con pretensiones universales acuñado por la mentalidad
europea.
También, como un eje polémico o tercera posición entre los fines o
ideales renacentistas, ya en retirada frente a la reforma, y, intuyendo el
romanticismo por venir, como una reacción a lo engendrado por el
renacimiento en cuanto al surgimiento de la autonomía de la esfera estética;
lo barroco procede adelantándose a sus fines pero discrepando en cuanto a
sus medios, que dieron lugar —como se ha dicho— a la confusión,
yuxtaposición y hasta indiferenciación entre las esferas estética y religiosa.
El cine, el concepto del cine, hereda, de forma oblicua primero y
directamente después, la política del barroco, comprendiendo desde el vamos
la virtualidad de que dispone para alcanzar, al menos por sus medios, la
ambición de universalidad perdida o eclipsada, de manera al parecer
definitiva, tras el fracaso del romanticismo reconvertido en diferencia
tecnificada o en simple martirologio laico, elemento éste por demás afín a la
faz sentimental de la mentalidad burguesa.
Lo barroco puede definirse también como aquello que, diferenciando
problemáticamente sus medios de sus fines, sin embargo los une en un punto.
En sus fines, el barroco opera mediante la extensión del concepto de
totalidad, incorporando en su hacer formas, figuras, mitos en rigor, que no
habían sido conocidos por la mentalidad europea, que a lo sumo y tras la
revolución renacentista, había tenido un breve estallido de conocimiento de
«la fuente griega» que, además, se daba como única, perfecta e irrepetible. El
barroco, entonces, es el primero en comprender qué significan tales «otras»
formas perdidas u olvidadas55 y en disponer, simultáneamente, de un
reservorio de tales elementos, figuras y motivos. Enfrentándose por primera
vez en la historia occidental —que se creía también la única o la única «en la
historia»— con exempla e idearios, tanto plásticos como lingüísticos, que
daban lugar a formas de representación y de imaginación que debían ser
asimiladas críticamente a la Revelación. Entre todos esos elementos, pocos
han sido tan radicalmente diferenciadores como el denominado potlatch o
desgaste ritualizado, que fue, como se verá, el medio privilegiado del hacer
barroco.
Una de las capas arcaicas o, si queremos, formas culturales «perdidas»
que los jesuitas hallaron en sus viajes y misiones por los mundos recién
descubiertos, fue el concepto de exceso sacrificial desplegado a todo lo largo
de la vida de los pueblos y de las civilizaciones arcaicas.56 Siglos antes que la
antropología moderna se topara con tal concepto —que durante décadas
malentendió como un mero resto fósil o una superstición primitiva— los
hombres de la Compañía de Jesús comprendieron de inmediato que se trataba
de un elemento fundante,57 precisamente por arcaico —in illo tempore— de
la cultura más originaria. Mucho antes que ciertos investigadores variaran el
eje de las llamadas culturas primitivas, pasando a valorar como algo
originario y hondante lo que había sido tomado por atrasado y supersticioso,
los jesuitas comprendieron, magistral y tempranamente, no sólo cuál era su
significado y su función,58 sino que procedieron, en paralelo, a incorporarlo
como forma heurística del proceder, sobre todo estético pero no
exclusivamente, que estaban fomentando y dirigiendo como estilo —y
política— universal. Lo que se denominó: «gran estilo».
De allí que lo que luego se conocería como potlatch fuera utilizado e
incorporado en el temprano hacer y política barrocos, entendiéndolo como un
elemento que había permanecido intacto en las civilizaciones extraeuropeas,
sobre todo en aquellas llamadas —cosa que continuó hasta apenas ayer—
«primitivas». Pero en su comprensión de tal elemento o figura antropológica
agregaron, críticamente, un elemento propio, cristiano. Al desgaste
ritualizado, al exceso como forma del pensar ritualizado, le sumaron o, más
bien, lo recondujeron a formar parte de la economía y de la simbólica
teológica cristianas.
Si la meta, la ambición del hombre renacentista era una plena
—y ya clara y distinta— homologación de la creación humana como imitatio
Dei, los jesuitas, mediante el descubrimiento del concepto de potlatch,
limitaron tal ilusoria perfectibilidad, recurriendo a una paradójica práctica
sacrificial en la cual el exceso, lo inacabado, lo móvil, lo indeterminado y lo
turbulento, servían para confesar la imposibilidad de tal perfecta y
humanamente alcanzable imitatio Dei soñada en ese período. Excediéndose
tanto en el tema, en la diégesis, como también en la forma, el proceder
barroco reintrodujo la idea, el concepto de limitación humana, mediante el
tornar excesivos los medios empleados para tamaña y paradójica re-
ritualización de la esfera estética.
Si lo dicho fue así en cuanto a la forma y a la técnica, en cuanto a los
temas y motivos se hizo un más que subrayado hincapié en el martirio, la
muerte y todo aquello que puede emblematizarse como memento mori.
A la quietud, serenidad, fijeza, centralidad renacentista, se opuso (pero
hay oposiciones que son también continuidades) una permanente inquietud,
una turbulencia y movilidad; la centralidad fue reemplazada o, en todo caso,
subsumida en la forma en espiral, en el torbellino donde cielo, tierra e
inframundo parecen —pero sólo parecen— confundirse en un espiralado
turbión, en un mäelstrom, en un vórtice centrífugo.
Paralelamente, el tema pagano o, si queremos, mítico-griego, se
mantuvo, pero haciendo también hincapié en los topoi relacionados con lo
monstruoso, lo infra o radicalmente no humano, lo —si queremos emplear un
anacronismo productivo— fantástico.
Tanto en las diégesis cristianas como en las greco-paganas, el acento se
trasladó entonces a aquello que de alguna manera intuyó o que aparece ya en
el Miguel Ángel tardío, la terribilità, como la llamaron sus contemporáneos.
Cuando el mundo terreno comienza a expandirse al igual que el celeste o
extramundano, y cuando ese aparente infinito —que no es otra cosa que lo
indeterminado, aunque ya empiezan a ser «confundidos»— llena de pavor y
dudas a algunos contemporáneos,59 allí el proceder barroco recupera de
manera polémica tales figuras, dándoles una representación posible,
curándolas mediante el exceso, como habían aprendido o redescubierto en las
llamadas culturas arcaicas, donde la Revelación no había tenido lugar de
manera completa.
Si trasladamos mediante ricorso los ítem tratados más arriba a nuestro
concepto del cine, puede verse con claridad cómo en su hacer y desde
temprano éste incorporó el potlatch mediante un contundente desgaste, un
lujo y exceso ritualizado que también desde muy temprano fue piedra de
toque —¡y de escándalo!— en cuanto a sus propósitos y función.
El cine nació dentro de las condiciones —ya explicitadas— del
capitalismo liberal tardío trasladado a América del Norte. El que se dio de
bruces tempranamente con una interna diferencial proveniente del Sur luego
derrotado en la Guerra Civil. Esta interna, ya en lo cultural, fue la que,
individual y genialmente (Griffith) creó el cine, articulando así la primera
respuesta polémica que alimentó su concepto: lo dixie.
Esta primera respuesta se sumó y relacionó con un también temprano
elemento austrohúngaro, pero en doble diáspora (católica y judía) que, al
organizar los llamados «grandes estudios», articuló esta segunda fase
diferencial de los imperativos liberales absolutos del territorio donde se había
insertado y creado este concepto; fase ésta que terminó absorbiendo y
desplazando a la primera —y a Griffith en particular—. Aunque sin
abandonar jamás el elemento dixie hondante, creado por éste, y ya
incorporado definitivamente en su hacer.
Cuando esta segunda fase se quedó con el hacer del cine, y en su operar
continuó con la política del barroco por otros medios fue, como realización
efectiva de su hacer, que se diera —entre otros elementos que son
constitutivos de la teoría que exponemos— a retomar la práctica del potlatch,
al que hemos postulado como componente fundamental del barroco como
gran estilo (y último estilo ecuménico) en su época histórica —siglo
diecisiete— hasta su culminación europea y su propia decadencia: el Imperio
austrohúngaro.
Hemos definido al potlatch como el procedimiento —descubierto por
los hombres de la Compañía de Jesús en sus viajes y misiones— por el cual
la Providencia se ocupa en la práctica ritual de mostrar, a través del desgaste
y el exceso formal, la imposible imitatio Dei en las culturas en las que no se
había dado la Revelación definitiva, id est, míticas. Fue como ricorso —
luego y por Vico— que tal procedimiento se viera incorporado a una
teleología de la historia que no por nada se llamó efectivamente Scienza
Nuova.
En el concepto del cine, este mostrar mediante un exceso formal la
imposible imitatio Dei que se había trasladado teoréticamente in toto desde la
plena y efectiva realización del que llamaremos «barroco histórico europeo»,
se resolvió gracias al inmediato elemento formal que el hacer del cine tenía
desde el vamos a su disposición: la sobredimensión mimética. Con esto, el
autor de films, y el hacer del cine todo, confesaba su operar dentro de la
tradición barroca, la que precisamente se caracterizaba —y así lo seguiría
haciendo— como una conciencia de la radical limitación de la creación
humana frente a la divina, y esta conciencia desgarrada, esta escisión raigal
era vista, en contario sensu, como una firma, una signatura verticalmente
aceptada de la limitada dimensión humana.
A ello puede y debe asignársele aquí la más estricta traducción y
continuidad del elemento trágico en el mundo cristiano.60
Mediante este desgaste, este lujo, el concepto del cine declaraba su
doble articulación: a un momento histórico preciso y a su intención absoluta
de continuar —de este lado de las cosas y de la historia— con la tradición del
«gran estilo». A ello le era raigal, inherente y constitutivo ese elemento
potlatch que por cierto tan rápidamente se afincó y manifestó en el hacer del
cine.
Mediante una sobredimensión mimética, el autor confesaba que por la
paradójica perfección del logro técnico de la forma eficiente del cine se
mostraba la aneja limitación del hacer humano frente la Providencia. Con ello
quedaba hecho de manera absoluta el ajuste de cuentas con el renacimiento y
el consiguiente titanismo romántico resultante.
En esa paradojal exhibición de un exceso y una perfección técnica, el
cine confesaba su imperfecta participación en la Creación.
La, con seguridad, más famosa escena de toda la historia del cine —nos
referimos a la secuencia de la ducha en Psicosis— no es más que puro
potlatch.61
XII
El cine como revolución anacrónica
Uno de los elementos fundamentales en cuanto a la diferencia del cine
con las formas del pensar y el poetizar anteriores, ya que —según pensamos
— ninguna puede darse en un después, esa diferencia axial, decimos, es que
en el despliegue del cine los períodos, maniere o ciclos, se dieron, se
desarrollaron y hasta se agotaron en un lapso muy breve de años: años que,
sin embargo, marcan una diferencia también axial entre el tiempo y el tempo
del cine.
El cine entonces, 1) es la forma del pensar y el poetizar donde las figuras
y las determinaciones —o si queremos las estructuras— anteriores se
refractan y compactan en un despliegue en el tiempo ostensiblemente breve
en relación con aquéllas; y 2) en ese tiempo crea —dialécticamente— un
tempo, o una duración, simétricamente amplia, vasta, en cuanto a su campo
de acción imaginario. Podemos decirlo también de esta manera: el cine se
extiende o se dilata en un plano horizontal muy breve de tiempo pero a la vez
se despliega en un plano vertical por demás vasto y abarcador en cuanto a su
situación imaginaria (no ideal sino sobre-humana, en sentido dantesco). De
allí puede deducirse que las lecturas críticas sobre el cine se vieron limitadas
—de manera casi «necesaria»— por la forzosa, o a veces forzada, pretensión
de leer en el tiempo sus saltos formales, cayendo en una suerte de alienación
por la cronología o en una fetichización de lo nuevo, cuando el cine,
precisamente, no se limitó a un exclusivo instalarse en el tiempo como
cronología —con sus hitos respectivos— sino que «encajándose» en él, logró
un vasto despliegue de, y en el plano de la verticalidad imaginaria.
Otro problema. Aparte de lo dicho, el cine creó o planteó desde el vamos otra
cuestión hermenéutica: su vinculación radical con el poder o con las
posibilidades de poder dentro de la modernidad. Esto que llamamos
capacidad decisionista del cine hizo que también las lecturas críticas se
efectuaran desde una situación asimétrica, desde la cual los simples cronistas,
pero incluso los críticos e historiadores intentaban —vanamente— reducir el
despliegue del cine a sus respectivos lugares de «decisión»; y como éstos no
sólo eran por demás reducidos sino, y también, crecientemente menguantes,
tal situación de lectura alcanzó la mayor parte de las veces a articular una
estructura de ambigua positividad inerte: como —para decirlo con una
imagen mítica— si un historiador actual, provisto de todas las herramientas
de indecisionismo de la modernidad, quisiera analizar las conquistas de
Alejandro o de César; incluso las de Bonaparte. Ese hipotético historiador
moderno, llevado por un viaje en el tiempo a la contemporaneidad de
aquéllos, trataría de reducir a su medida
—y con sus famosos «vectores»— aquello que sólo era despliegue de un
poder dado en la marcha inexorable de la historia. Mediante la anterior
hipótesis de ficción, se puede extraer el siguiente corolario: el cine es una
forma genialmente anacrónica del pensar y el poetizar de Occidente. Decimos
«genial» en la medida en que apareció cuando las condiciones de Occidente
no podían «pensar» virtualmente el nacimiento de un fenómeno tan complejo
en su despliegue, que se intentó negarlo de manera sistemática, o reducirlo a
un burdo estado deliberativo sumiéndolo en la misma esfera privada de la
impotencia en la cual se encontraban sumidos —y desde mucho tiempo atrás
— casi todos sus lectores, digamos, periodísticos.
Este complejo carácter anacrónico del cine hizo también que se tratara de
reubicarlo dentro de las perspectivas de —por ejemplo— «vanguardia» y
«experimentación»,62 que se daban como fatales en los despliegues de las
estructuras anteriores —y ya agotadas— del pensar y el poetizar, como es el
caso de las «artes plásticas». Es, visto de manera retrospectiva, grotesco
observar cómo las primeras preceptivas
—o esbozos de tales— del cine intentaron pensar tempranamente una forma
tan «insólita» desde los campos de las disputas deliberativas de las artes
plásticas —hacia 1920-1930, aproximadamente—. Dándose la paradójica
situación que aquellos primeros «lectores de cine» pretendieron una suerte de
ambigua recuperación plástico-formal sobre la base de retomar elementos
(como perspectiva, iluminación, chiaroscuro alla Rembrandt) que la pintura
contemporánea negaba sistemática —y fanáticamente—, y desde hacía varias
décadas atrás. De esa manera el cine intentó ser desde muy temprano
capturado y enredilado dentro del andador nostálgico de algunos críticos que
quisieron tutelar su naciente despliegue como si fuera una suerte de ingenuo
«buen salvaje», anárquicamente «genial» al que había que encarrilar dentro
de las sendas de una supuesta «tradición»; tradición de la cual los mismos
lectores críticos habían perdido hasta la más remota huella.
Es a esto a lo que denominamos kasparhauerización63 del cine: extraído
primero de las oscuridades de un pasado que se creía abolido; mostrado como
fenómeno de feria; intentado «educar» luego en las preceptivas de una inercia
especulativa e indecisionista; para finalmente, y por su carácter de
«irrecuperable», ser asesinado o hecho des-aparecer entre gallos y
medianoche.
Esta kasparhauerización del cine fue y es, cíclicamente, el intento abrumador
de una «crítica» que en su conciencia desdichada no consigue abrevar,
siquiera en forma tentativa, en el salto hacia un
des-esperar, hacia una «angustia» que podría hacerla «saltar» hacia el estadio
ético.
Más aún: como el cine hizo su aparición con Griffith ya dotado de una
situación de reinserción dentro del estadio religioso,64 el segundo intento de
la crítica contemporánea fue (hacia 1945-1950) pretender recapturar al cine
dentro de una eticidad menguada y aguada que intentó encarrilarlo, ahora,
dentro de una moral práctica irrisoria y tardo humanista.
En estos últimos años, finalmente, la tercera articulación de este error
metodológico pasa por la pretensión de reciclaje nostálgico del cine,
reduciéndolo a un mero coleccionismo, por el que se buscaría materializar
(solidificar, en sentido esotérico) la virtualidad de este arte, tornándolo una
confusa apetencia de afichismo o creando un nuevo avatar del papeleo
irresponsable.
XIII
Autoconciencia
Dentro de lo que llevamos dicho, debe subrayarse también la prematura
aparición de la autoconciencia en el cine. Esta autoconciencia, como
veremos, logró dialécticamente una situación de férreo dominio, en cuanto al
despliegue de su hacer, pero también, y problemáticamente (status inherente
a la autoconciencia), logró una precoz aura o atmósfera de decadencia.
Porque, recuérdese, autoconciencia y decadencia van, fatalmente, de la mano.
En el despliegue del hacer humano, y en el despliegue del hacer humano
en cuanto al pensar y el poetizar más que en ningún otro, aparece fatalmente
la autoconciencia. Liminarmente autoconciencia es saber que se sabe y este
saber, entonces, se topa, se da de bruces con la necesidad de tornarse o
hacerse historia, ser mundo.
No otra cosa, mutatis mutandis, aconteció con las formas anteriores del
pensar y el poetizar.
En todas estas estructuras autoconcientes vemos, primero: la necesidad
aneja a esas formas de ser mundo, parte de la historia; y, segundo: un
agotamiento paralelo de tales formas o estructuras que devienen a partir de
entonces estructuras problemáticas, o se vuelven conciencia desgarrada en
aquellos contemporáneos que deben —o intentan— asimilarlas en sus
respectivos qué-haceres de esfera privada.
Es por demás evidente, dando unos pocos ejemplos, cómo con el diálogo
platónico o con las obras musicales de Verdi-Wagner, la filosofía griega (o
posiblemente ateniense) y la ópera europea decaen como formas rozando
prácticamente su propia extinción. Es por otro lado a todas luces obvio que
tanto Platón como Wagner intentaron ostensiblemente ser mundo o historia.
Las problemáticas y laberínticas relaciones del primero con los tiranos de
Siracusa —Dioniso padre e hijo— o con la polis ateniense, y los conflictivos
tejemanejes del segundo con el rey Ludwig de Baviera,65 son notorios a este
respecto. Dante, cambiando lo que haya que cambiar, no hizo otra cosa a lo
largo de su vida que participar del mundo, de la historia del Estado florentino
y de su relación con el Imperio, y su Comedia fue declaradamente una de las
formas, maniere, o vías de acceso a tal posibilidad decisionista.
Cuando la aparición del cine —como ricorso—, las formas anteriores
habían entrado en un ocaso deliberativo tan vasto en sus proporciones, que la
mayor parte de los estudiosos «humanistas» tomaron esta nueva forma del
pensar y el poetizar como a un atrevido advenedizo que se colaba brutalmente
en los mullidos refugios de una interioridad erudita, o como a un bárbaro
americano que ponía sus botas embarradas sobre el ordenado secretaire del
filólogo europeo con su fichero de simétrica perfección. Hoy sabemos que no
fue y, menos aún, que no es así. Ni joven advenedizo ni bárbaro americano,
sino la fatal re-aparición cíclica de una apetencia ordenadora, que en su
titanismo escalaba cíclicamente un Olimpo o Valhalla mohoso por contumaz
y polvoriento por deliberativo.
El cine fue el acontecer de un avatar titánico, pero ni en un Olimpo ni en
un Valhalla europeos; menos aún en un paraíso laico occidental. El cine fue
la irrupción de lo titánico en un limbo de cultura europea que ya no decidía
nada porque había vendido mucho tiempo atrás su progenitura por un plato
de lentejas (todo lo especiosamente adobado que se quiera), o se había
refugiado en el purgatorio secular de producción «periódica» de la cultura. La
aparición de ese gigante o titán americano, todavía embarrado del limo
originario en y con el cual el padre-europeo lo había engendrado (o creía
haberlo engendrado como «hijo natural»), en busca de su derecho a los lares
paternos, creó ese conflicto o nudo de sentido del que Occidente todavía no
se ha despertado en su no asimilación de tal fenómeno. Ya que a América
siempre se la soñó, imaginó o re-creó fantasmalmente desde lo europeo,
como a un hijo bastardo creado entre las urgencias de una Europa pletórica de
vitalidad vicaria.
Como titanes emblemáticos de tal despliegue tenemos a tres autores de films
que exceden también esta categoría: Griffith, Welles y Coppola. Los tres
exceden o desplazan las categorizaciones puras de artistas centrales, laterales
o excéntricos, participando en paralelo de cada una de tales categorías y
definiciones, o yuxtaponiéndolas a piacere en sus respectivos despliegues.
Porque aquello que llamamos analógicamente «titanismo» del cine
desemboca fatalmente en el
God-Father, en el Dios-Padre coppoliano, por haberse iniciado como
Nacimiento de una Nación y abrevado a mitad de su recorrido o periplo en el
imposible Citizen Kane wellesiano: un ciudadano que es o se piensa como
Kan y tiene simétricamente la marca de Caín.
XIV
Autoconciencia: la marca de Caín
¿Qué es Citizen Kane? Es el temprano saber que se sabe, declarado por
la opera prima de un director de cine. Director de cine que, y por primera
vez, viene munido de características inusuales hasta ese entonces. Primero:
Welles es una figura pública de la cultura y hasta de la chismografía
norteamericanas: niño prodigio, recitador precoz de Shakespeare, director de
teatro de sesgo «vanguardista», propalador de emisiones radiofónicas
apocalípticas, enfant terrible, etc., etc. Segundo: Welles es el primero
también en hacerse proyectar (y luego declararlo) films anteriores: desde
Griffith hasta La diligencia. En esta actitud tenemos el fundar operante de la
autoconciencia. Partirá a sabiendas del cine anterior, legitimando
paralelamente el status de clásico de dicho cine. Ya que clásico es aquello
que da, que dona clase, pero ese donar debe ser legitimado por aquel que
demanda.66
En su diégesis, Citizen Kane es el primer film en incorporar de modo
transparente el cine como elemento del hacer cine.67 Tras el prólogo, la
carrera de su protagonista nos es dada como noticieros fraguados por el
mismo Welles. El protagonista absoluto —Foster Kane— es interpretado por
el mismo director que, en forma ostensible, va mutando a lo largo de todo el
film en sus diferentes etapas vitales y de simulacro, aun como octogenario,
representado por un autor-actor de veinticuatro años. Este juego de máscaras
lleva hasta sus últimas posibilidades lúdicas —pero también metafísicas—
cierta capacidad hasta entonces más o menos velada del cine, la de
alimentarse vicariamente de lo inerte o de lo muerto para proyectarlo en vida,
sobre la pantalla.
También como diégesis, Citizen Kane es la mostración extremada
(«mostración extremada» puede ser otra definición de autoconciencia) de las
formas y estructuras estilísticas anteriores en el despliegue del cine. Ni el
relato acronológico, ni la profundidad de campo, ni el uso «expresionista» del
decorado, de la banda sonora y del score fueron inventados por Welles, sino
extremados. Los primeros planos o plano detalle de subrayada exposición —a
la manera de flashes— parecen estallar68 sobre la conciencia retrospectiva del
espectador, al cual
—y sí por primera vez— ya no se le pide, sino que se le exige que recuerde y
ordene planos de obras anteriores que hicieron posible o dieron lugar a tal
estallido de significación. El decorado parece «describirse» a sí mismo,
regodeándose muchas veces en autorreferirse a su propia grandiosidad
artificiosa. Hay también una notoria fruición de anacronismo decorativo en el
film; como un mostrar ingenuo de la propia carpintería y atrezzo como
objetos vanos y hasta inertes de una ficción que parece no poder con-tenerlos.
Es, en ese nivel, por cierto, donde la categoría de barroco puede utilizarse con
precisión. Si barroco es la espiralada tensión de un principio que parece no
tener fin, y que intenta limitar con el infinito, tal es la figura que preside
operativamente el despliegue de este film; y el enigma de Rosebud es su
móvil simbólico.
Si con Citizen Kane arribamos entonces a un temprano saber que se
sabe; en castellano este saber puede también nombrarse como el saber qué se
sabe, y el emblema móvil de Rosebud es la objetivación de esa pregunta.
En la escena final, vemos a los operarios y changadores de una suerte de
catálogo neblinoso y polvoriento que intentaran fichar los atributos de un
mundo abolido; esos operarios parecen transmutarse sin solución de
continuidad en el equipo técnico de un film que da por concluido el rodaje.
Entre los objetos inútiles —por inclasificables y no mensurables69— se arroja
a una caldera un pequeño trineo de madera; cuando los hombres se alejan, la
cámara, acercándose hasta alcanzar el primer, y luego primerísimo plano
detalle, nos muestra la palabra Rosebud grabada sobre su menguante
superficie. El objeto de investigación, el móvil de la busca, es finalmente sólo
conocido por el espectador, y en el momento del conocer su soporte material,
se quema, destruyéndose de manera simultánea. El cine, en ese preciso,
exacto momento, declara que sabe (y sabe qué sabe) pero la meta de su
demandar queda a cargo del espectador.
Con la autoconciencia, entonces, aparece también la cura del espectador.
XV
Autoconciencia: la cura
Esta cura, este hacerse cargo, marca un radical punto de inflexión en el
despliegue del cine. A partir de ese punto, marca o nudo, se despliegan y
multiplican los finales de cura. Out of the Past de Jacques Tourneur, All
About Eve de Mankiewicz, Rear Window y Vértigo de Hitchcock muestran en
sus escenas finales de manera ejemplar lo que llevamos dicho. El cine, a
partir de la autoconciencia, desemboca en la cura del espectador que debe —
si quiere— hacerse cargo, cargar simbólicamente con la apertura que se ha
operado en su saber o en su sentido70 del saber. Este operar de apertura des-
vela una resolución imaginaria, cosa que si el cine se demandó en su hacer
desde el comienzo, arriba o desemboca mediante la autoconciencia a esa
posibilidad soñada, intuida o atisbada por Novalis71 de una ciencia de lo
imaginario, llamada «la fantástica». El cine se convierte a partir de entonces
en el lugar —porque da lugar y un lugar a des-velar— donde, partiendo de
una muy precisa delimitación del des-ocultar, se abreva para así dirigirse
hacia una meta que limita con el final de la proyección fílmica. A partir de la
quema de Rosebud, del feros material, al espectador le es exigido —y de
manera creciente— un hacerse cargo, un curar, que es custodia de aquello
que sabe para él. Ese ÉL es punto de reunión o cobijo de una comunidad que
debe re-pensarse como totalidad decisionista, id est, ecumene.
Ese ÉL del espectador lo llamaremos el Quia72 del cine y es el que en su
cura/custodia del sentido final del film, debe hacerse cargo de la clásica
pregunta «¿Qué pasó después?».73 Cómo no exigir/se ese demandar con el
final —digamos— de All About Eve o Psicosis o, más próxima a nosotros —
aunque tan sólo en el tiempo— y ya en el segundo nivel de articulación de lo
autoconciente, con los finales de La conversación y Carrie. Ese demandar
que opera como apertura de un saber que, antes de Citizen Kane, el cine
pareció o simuló querer sólo para sí, se abre a partir de entonces al saber del
espectador; porque Citizen Kane funda también la cinefilia, pero la funda
como una positividad virtual de cura que no se reconoce o no se acepta como
cura/custodia sino como cura-coleccionista. En resumen: la cinefilia nace de
un responder ingenuo a la pregunta que se funda con Citizen Kane y se
refunda con El padrino.
A partir de la dicotomía apuntada entre cura/custodia y cura-
coleccionista, se despliegan los recursos de las direcciones de sentido de los
autores de films que aparecen a partir de los años sesenta, aproximadamente.
Quienes de manera inequívoca deben resolver su anterior estado de
«cinefilia» en el cine. Lo cual hace —y como veremos en otro lugar— que se
intente partir y operar desde una transparencia anterior —dada como cita— o
de una tabula rasa que busca, como re-curso, una transparencia que parece
partir de cero. Jean-Pierre Melville y Eric Rohmer —dentro del cine francés,
v. g.— pueden ser emblemas precisos de tales respectivas posiciones.
El Welles posterior a Welles o Welles como Orson. Cuenta la leyenda
—leyenda que el propio interesado se encargó de propagar— que el curioso y
«único» nombre de Orson se le ocurrió —en sentido heurístico— a su madre,
Beatrice Ives, como variante en inglés de Orsini, poderosa familia central en
el renacimiento italiano de la cual la dama pretendía descender. Los antiguos
decían que el nombre es destino, profecía —nomen omen—, y en ese
nombrar, que era también un destinar, acuñaban un sintético emblema de la
vida futura, como un horóscopo gramatical que, en su taquigrafía semántica,
delimitaba un periplo que el nombrado de marras debía cumplir en su vida
adulta. Pocos, según creemos, habrán acatado ese deseo maternal como
Orson Welles, que orquestó su vida posterior a Kane como un Orsini o un
Borgia en el exilio. Si para Hitchcock llegar a los grandes estudios de
Hollywood era ingresar por enormes puertas «que como templos se abrían
para recibirnos», para Welles, la expulsión, la nueva expulsión de ese paraíso
terrenal marcó sus andanzas a lo largo del resto de su vida.
Dante en Ravena y Orson en Europa. Un tejido, un tapiz de quejas,
exabruptos, confusas declaraciones y desmentidas, estafas y notorias mentiras
pueblan la vida wellesiana tras Citizen Kane. Su obra posterior,
buscadamente fragmentaria, es una suerte de Parerga y Paralipomena a su
primer film. Apoyándose en Shakespeare o en su inventado Arkadin que
acuña la fábula —ahora clásica— del escorpión y la rana. La más larga fila
de obras inéditas, a medio terminar, frustradas, trabadas, desaparecidas,
semiapócrifas y hasta soñadas o inventadas, ayudan a configurar la caída de
un gran hombre —rol que siempre jugó con fruición74—. Aquel Orsini se
convirtió en este Orson, oso doméstico de una voluntad de poder sin corte.
Porque si Welles siempre coqueteó equívocamente con la desgracia, en su
largo flirteo con el infortunio jamás olvidó algo —que sí pareció ignorar la
corte de enanos adulones de la que se rodeó—: «El poder desgasta sólo a los
que no lo tienen». Y ese poder lo siguieron teniendo —y detentando— a lo
largo de casi toda la vida de Welles, los grandes estudios, cuyas puertas se
habían cerrado, simétricamente, tras sus enormes espaldas...
Porque también con Citizen Kane se anudó por primera vez este dilema:
si la autoconciencia quiere inexorablemente ser historia, mundo, para ello
necesitaba objetivarse en algo material e históricamente constituido; así como
la ostra necesita el grano de arena para transmutarlo en perla; y esa perla
imperfecta que es emblema hondante del barroco habla a las claras de que ese
sutil matiz de imperfección, de incompletud, es la grieta por la que se cuela el
posterior despliegue del cine. Porque si Citizen Kane en su temprana, juvenil,
imprudente, precoz autoconciencia, hubiera logrado ser historia, el seguir del
cine no hubiera tenido sentido. Pero esa es otra historia.
XVI
Autoconciencia: segunda parte
La autoconciencia es el momento de un arte o forma del pensar y el
poetizar en el cual se sabe que se sabe, y se sabe qué se sabe: este saber
implica un matiz necesario de agotamiento o declive, en la medida en que esa
forma intenta ser parte del mundo, hacerse historia.
Al momento de la fundación del cine por Griffith, le sigue un casi
inmediato momento de reconocimiento o, si queremos, canonización dentro y
fuera de la territorialidad norteamericana. A ello corresponden las obras de
von Sternberg y Keaton, y las de Lang y Murnau en el mundo alemán.
Tras ello, el reino de la transparencia, cuya década ejemplar es la del
treinta, donde el troquelado de formas se establece simétricamente a la
elaboración de un pacto simbólico entre hacedores y espectadores a cargo de
los grandes estudios, que serían —desde esta perspectiva— la cara visible o
política del hacer del cine.
Tal reino de la transparencia tiene un pliegue, quiebre o inflexión, hacia
1941, con el surgimiento de una temprana autoconciencia en el cine dada por
Citizen Kane de Orson Welles.
Esta apurada, precoz autoconciencia fue utilizada de inmediato por la
estrategia de negación del cine, que ya se había ideado como recurso
distractivo ab ovo, pero modificándola en su contenido táctico. Es decir que
la primera maniobra de simulación distractiva se basaba, en lo fundamental,
en emparentar el cine —in toto— con las llamadas «artes populares» por un
lado, «kitsch» en un centro supuestamente imparcial, y «arte de masas»
corriéndose hacia la izquierda; pero todas ellas negando u ocultando el
carácter de radical diferencia que tenía el cine, precisamente por el salto
sintético adelantado que había producido en las formas del pensar y el
poetizar desplegadas hasta ese momento y, en especial —y esto ha sido su
enorme virtud y, por otro lado, su «talón de Aquiles»— al lograr eludir —
ajustando las cuentas de paso— el martirologio laico instaurado con y a partir
del romanticismo. Diríamos: ese martirologio laico no fue buscado en forma
efectiva o consciente por los propios románticos, cuanto por el ya por demás
organizado, y en el poder, mundo liberal burgués que, con el pretexto de
curarlo museísticamente, procedió a desmembrarlo en un ala conservacionista
—como venía practicando con creces con el llamado mundo «clásico»—, y
una segunda ala, sentimental, reemplazando la conciencia espiritual —ya
bastante flotante, admitámoslo— por un mero y horizontalizado reino de los
sentimientos.75
Para decirlo de otra manera: la modernidad liberal burguesa tiene y
mantiene una doble relación perversa con el romanticismo o, más bien, con
las prosecusiones o tentativas neorrománticas. Cuando la fase solar está en
camino del religamiento con los datos o fuentes tradicionales, recurre,
precipitándola, a la faz lunar del romanticismo: a todos aquellos elementos
bajos, caídos, a todas las influencias errantes y carnavalescas para detener el
camino de regreso de la fase solar; es decir, cuando el romanticismo
justamente está a punto de convertirse en otra cosa.76
El cine, y desde su nacimiento con Griffith, evitó, eludiéndola, esta
dicotomía levantada como un trompe l’oeil o, a lo sumo, mascarón de proa
por el mismo poder contra el que se pretendía combatir. Pero la aparición
prematura de una autoconciencia temprana —y por ende inmadura— del cine
con Citizen Kane, hizo que a partir de allí la modernidad liberal optara por
acuñar una segunda estrategia: la recuperación romántica de ese film,
reciclando, o más bien embalsamando para ello los idiotismos de «artista
maldito», «incomprendido», «genio solitario», «adelantado a su tiempo», y
toda la oxidada panoplia de la doxa post romántica.
En esto fincaría, precisamente, una política romántica, en ese recuperar
dirigido, en esta estrategia de simulación. Y tal vez no en la busca como tal.
Su autor, por cierto, contribuyó todo lo alegre e impunemente que pueda
imaginarse a esa estrategia de simulación. Reduplicó casi hasta el absurdo su
propia pseudoleyenda vicaria 77 llevando hasta el límite del ridículo los
costados y situaciones más trillados con respecto a tal doxa. Más aún: incluso
acuñó, y de manera absoluta y literalmente contemporánea, su propia
parodia.78
Tanto su «decir» como su dicho, tanto su contenido como su forma, si
preferimos, se prestó muellemente a ese nuevo avatar de la estrategia de
simulación y negación del cine. Por un lado al privilegiar, tornándolas
absolutas y tempranamente autónomas, las esferas del hacer técnico y, por el
otro, multiplicando también —en un furor casi neoprimitivo— las
distorsiones y efectos fotográficos de los cuales el cine, desde los primeros
films de Griffith, intentó, y consiguió en gran parte, huir como de la peste.
A esta carnavalesca autonomización de lo técnico-fotográfico, Citizen
Kane sumó un mundus y un ethos de temprana decadencia y estagnación,
reemplazando, en todo caso, el indecisionismo por el imposibilismo. Es decir,
al estado de limbo discutidor de la modernidad liberal burguesa, este film le
sumó o yuxtapuso —pero desde el mismo sistema, forma u organismo que
había, en gran medida, ido socavando y hasta eliminando el limbo
permanente— esta suerte de mina de espoleta retardada en que terminó
convirtiéndose el film, y en aquello que (mediante la acuñación de la
cinefilia) como coartada, necesitaban los que sólo tomaron —o se resignaron
a tomar— el cine como un bálsamo esteticista más, como un nuevo y técnico
avatar del sentimentalismo utópico o del arte como consuelo intramundano.
XVII
Formas del entender y del desentender
Una vez efectuada la autoconciencia, aunque de manera apresurada y
neorromántica, podemos decir que al espectador le cabe una tarea
demandante a la que denominamos el Quia del espectador, siendo éste
definido así: es el desocultar demandante que aparece —prematuramente—
tras la temprana autoconciencia del cine. Este Quia da lugar, por otro lado, a
la aparición de la situación de cura; es «el Espíritu en tanto libertad,
objetividad y conciencia de sí».79 Pero atención, la aparición de la situación
de cura, que es el cuidado ya autoconciente del operar del cine se refractó, ab
initio, en cura/custodia y cura-coleccionista.
La cura/custodia es el cuidado que lleva a un pensar del cine a cargo del
Quia del espectador.
Mientras que la cura-coleccionista es el decaer del preguntar que lleva a
la cinefilia como diferencia tecnificada.
La cinefilia es la actitud de un responder ingenuo a la pregunta por el
cine que se funda con Citizen Kane y se refunda con El Padrino.
La cinefilia es también el último esteticismo de la era técnica.
XVIII
La persistencia motriz
El cine posee, además de la persistencia retiniana (defecto constitutivo
del ojo humano por el cual es posible el «movimiento» fílmico per se,
técnicamente hablando), una segunda persistencia, pero utilizada sui generis
por el cine como arte. Nos referimos a lo que, por ahora, llamaremos
persistencia motriz y que sería una rémora,80 atavismo o forma mítico-
genética que nuestro cuerpo mantendría en estado latente desde sus remotos
orígenes, en los cuales todo movimiento era a su vez expresión y contenido,
vida vivida y significación, al igual que cierta antropología ha llegado a
postular que al comienzo —in illo tempore— sonido, gesto y movimiento
eran lo mismo.81 Expresión y sentido a un mismo tiempo; luego —a la
manera del potlatch— algún gesto o movimiento corporal se separó como
exceso de su función dual representativa-significativa y de allí la danza;
seguidamente un sonido o un grupo de tales corrieron la misma suerte y de
allí el canto, y así en más.
De allí también que fueran condiciones sine qua non a partir del
romanticismo —¿y, posiblemente, desde el barroco más estricto?— los
anhelos e intentos por regresar a una posición o puesta en escena ritual de las
obras que habían adquirido su status de autonomía desde el llamado
renacimiento. A fines del siglo diecinueve y comienzos del veinte regresó,
reduplicado autoconcientemente, tal intento de vuelta a los orígenes de la
integridad ritual del arte, mediante las formas desprendidas, canónica o casi
canónicamente, del wagnerianismo: como el simbolismo francés, los intentos
de retraducción del teatro Noh japonés por autores como Yeats y Claudel, la
reintroducción del auto sacramental —Murder in the Cathedral— por Eliot,
la ceremonia pagana exorcizada que finca La consagración de la primavera
de Stravinski y un largo etcétera que puede extenderse perfectamente a los
campos de la pintura, la escultura, arquitectura, la danza (Los ballets rusos,
Isadora Duncan, ¿Karl Jooss?, et. al.), como también a factores de la vida
cotidiana vueltos consecuentemente autónomos luego del renacimiento, como
la actividad política y demás.
Pero, como de costumbre, fue el arte del cine aquel que sotto voce se
hizo cargo de esa tarea o, en todo caso, la desplegó más drásticamente que las
otras y cansadas (¡cuando no enfermas!) artes anteriores, que no podían dar
nada más de sí, salvo como suplementa o ventilación asistida. Por el
contrario, el cine, comprendiendo ab ovo que su origen técnico-fáctico se
debía a una debilidad o cortedad de la visión humana, elevó
exponencialmente, pero en modo autoconciente, tal imposibilidad, mediante
el empleo ex profeso de una segunda persistencia, aquella que hemos
denominado motriz o, quizás, «táxica». Con ella pasaron a representarse y a
vivirse, en simultáneo, pensamientos y conceptos que volvían a ser recibidos
como acciones y movimientos puramente físicos. O como conceptos
intelectuales traducidos en acciones. Es posible, también, que la naciente y
triunfante «filosofía» pragmática norteamericana, que de suyo no fue más que
chapucería o confusión en los campos estrictamente filosóficos de la
gnoseología, la estética y, sobre todo, de la ciencia política y sociológica (con
los resultados nefastos, hoy fácilmente reconocibles en la mentalidad
político-económica norteamericana) hayan actuado, y por contraria suerte,
como un paradójico acicate en cuanto a la intuición de la sobre-existencia de
la persistencia motriz como atavismo del intelegir humano.
O, en todo caso, fue el genio de Griffith y de sus inmediatos
continuadores, aquellos que dieron pábulo a extraer, de las desordenadas y
contradictorias especulaciones de los pragmatistas, las consecuencias que son
motivo de estas líneas. Intuyeron que el ser (ya) contemporáneo podía
entender y sobre todo situarse de manera raigal, de forma y manera
tradicional o arcaica, al sentir viendo y moviéndose a un tiempo, mediante la
técnica de traducir en acciones físicas los conceptos y nociones intelectuales
y abstractos o, si queremos, la de traducir en acciones físicas las ideas,
arquetipos o universales.
De tal forma, la persistencia motriz formaría una tríada junto al eje
vertical y al potlatch del proceder mítico del arte del cine. Haciendo hincapié
sucesivamente en la irrupción de una otredad en la continuidad físico espacial
(eje vertical); al desgastar, por exceso, y en forma consciente, parte de su
hacer en un desperdicio ritualizado que confiesa, en paralelo, la imposibilidad
de la imitatio Dei (potlatch); y, finalmente, al hacernos partícipes de manera
física, participativa-activa, allí donde lo emotivo y lo racional se funden —
solidificándose— en una permanencia o latencia ideal (persistencia motriz).
Con todo ello el cine logró reubicar al espectador contemporáneo, ya
desmembrado en sus diferentes autonomías que decían poder satisfacerse
separadamente —estética, ética, política y religiosa— en una unidad (todo lo
temporal, precaria, y hasta leve que se quiera, pero unidad al fin...) donde el
pensar-representando se volvía simultáneamente un re-conocer imperativo, y
donde las meras acciones traducían a escala ordenamientos que las demás
herramientas retórico estilísticas del cine religaban con lo mítico y lo trágico:
el uso del símbolo, et. al.
XIX
Lo simbólico
Lo alegórico humaniza —o así pretende— lo inhumano, pero
trasladándolo a una neverland;82 lo simbólico transhumaniza lo humano,83 en
cuanto histórico temporal, pero accediendo, aceptando, ese estado de caída,
dando cabida o refugio, no escape.
Ésto sirve como base para una discusión, sensata pero absolutamente
polémica, incluso agónica, sobre los pocos —pero atendibles— intentos de
retorcer o de cambiar el eje de las relaciones símbolo/alegoría, haciendo de
esta última lo que es, tradicionalmente, el símbolo;84 o, de manera un tanto
más compleja y confusa, yuxtaponiendo sin más un uso particular de la
alegoría con la alegoría plástica y/ o la alegoría tout court.85 De todas formas,
ambas posiciones toman por accidental lo que es esencial, confundiendo
clásico y, peor aún, neoclásico con tradicional.
Lo simbólico puede entenderse también como el ricorso viquiano, como
el etymon espiritual de Leo Spitzer,86 o como nuestro eje vertical en el cine.
Son formas, distintas fases y manifestaciones de lo eterno, de la unidad
divina en el arte y en las formas del pensamiento, dicho in lato sensu. Lo
alegórico, por el contrario, es lo efímero, lo accidental, aun lo casual, que
intenta pasar por eterno o, de igual y equívoca forma, como lo rebelde, lo
revolucionario, lo contestatario o lo «trasgresor», —en orden decreciente de
insignificancia distractiva.
También lo alegórico neutraliza, interiorizando el contenido mediante el
recurso del «había una vez», que no es sino el contrario del hic et nunc, pero
llevado a lo eterno del proceder simbólico; del hic et nunc al in illo tempore.
El símbolo tiene, simultánea y sucesivamente, tres niveles o haces
direccionales en su despliegue. El haz temporal, del cual parte y a partir del
cual se acuña; luego un haz diegético que se relaciona con los feroi, es decir
los portadores de la acción o de la continuidad en el momento de su
troquelado; finalmente, y por sobre todo, un haz que se despliega,
acrecentándose y actualizándose, en el tiempo. Es, por cierto, la presencia de
este tercer factor, la que conduce a la obra genial o clásica, dicho en sentido
estricto.
El primer haz es aquello que el simbolizar toma del tiempo histórico,
aun en su sentido más craso, id est anecdótico; es aquel que puede
reconocerse y relacionarse con los hechos históricos o anecdóticos de los
cuales parte. En segundo término, el simbolizar se aposenta y se troquela,
modelándose en determinados sujetos portadores del status de ficción, los
que, mediante su decir y desplegar le dan, fijándolo, un sentido puntual que
se relaciona ya no con el aquí del tiempo histórico, sino con el aquí del
tiempo diegético. En este segundo haz, que se despliega el tomar para sí del
arte y, puntualmente en el cine, el poner en escena aquello que se ha tomado
—o levantado— de la historia. Y como tercer haz, o despliegue, el simbolizar
se desplaza, enancándose en el tiempo para tornarse atemporal, imagen
plástica de la eternidad, —parafraseando a Platón.87
En el monólogo de Hamlet (III, 1, vv. 56-90) tenemos, v. g.,
representados los tres estadios de lo simbólico, desglosados de la siguiente
manera. Primero: el dudar del monólogo referido a las dubitaciones del rey
James Stuart, quien hereda el torno de Inglaterra en situación polar con
respecto a su madre, la asesinada reina María, su fe católica y demás.88
Segundo: esas dudas sobre el hacer o no, el actuar o no, son las de un
personaje, que ya es el príncipe Hamlet de tal y cual obra; y tercero: el ser o
no ser monologante, desplegándose plásticamente en el tiempo, adquiere la
estatura temporal que se le da en el momento de su lectura o representación,
actualizándose.
Los estadios y etapas anteriores se relacionan con los tres momentos del
pasaje simbolizador o principio de simetría: índice, icono y símbolo.
Correspondiendo, analógicamente, al índice el trazo anecdótico
convencional; al icono su fijación en determinado punto de vista o
composición de lugar (v. g. éste y no otro); y, por último, al símbolo, la
superación de ambas instancias anteriores en un tercer estadio o avatar que
reúne a los dos previos dándoles una significación preexistente —en todo
sentido— a su terrenalización o manifestación mundana. Siendo el índice su
caída o manifestación temporal y el icono su manifestación espacial.
El símbolo es, entonces, una recuperación de lo eterno en el hacer
mundano, su última ratio y su telos. Como colofón puede agregarse que el
eclipse, oscurecimiento, confusión e, incluso, pérdida de tal grado
teleológico, sigue la marcha del arte en la modernidad.
N. B.: Fíjese que en el ejemplo que damos, que podría multiplicarse, y
por la paradoja del transcurrir estético, pero sólo por eso, la relación triádica
es perfectamente inversa. En Hamlet, el punto de partida simbólico, que para
sus contemporáneos era más reconocible como situación diegética, es el más
complejo para el lector o espectador actual, cada vez más alejado de aquél
histórico-temporáneo; siendo para éste lo atemporal más asequible, al
desprenderse de su envoltura temporal-histórica, y siempre con el segundo
haz en el centro inmóvil de la situación o puesta en escena.
El símbolo enlaza, sintetizándolas, las tres situaciones del transcurrir
temporal haciéndolas estéticas (id est sensibles), asimilables al mismo ámbito
de experiencia, y participa, sin confusión de sus respectivas esferas, de lo
temporal anecdótico, la situación diegética, y la atemporalidad o, mejor,
sucesión actualizadora. En el cine, cuanto más logrado está el símbolo, más
se ha extendido su despliegue en los diferentes materiales e instancias puestos
en acción operativa. Es decir: no es algo sólo reconocible/ traducible, un
análogon, acuñado en base a lo plástico-fotográfico, ni a lo sonoro, y ni
siquiera a la yuxtaposición de ambas esferas. Implica la actuación, el fuera de
campo, hondante y fundamental para el interpretar simbólico,89 ya que en el
cine las cosas no suceden-actúan en el momento puro —de ser ello posible de
cuantificar o estratificar— de nuestro sightseeing, de nuestro efímero ver-
mirando, sino en tanto y en cuanto éste juega su relación con un continuum
de las acciones que se implican en el momento de aquello que vemos-
mirando.90
Contemporáneamente, al símbolo lo acecha un nuevo peligro o se lo
intenta cercar a partir de lo que podemos denominar aquí «materialización del
símbolo». Se trata de que una forma no sea negada en su historicidad, como
hacía el positivismo del siglo diecinueve o comienzos del veinte, sino negada
mediante la carnavalización indiferenciada, al ser arrojada a un cambalache o
bric-à-brac donde se pierde caóticamente entre formas o matrices industriales
que, por la obsolescencia de la producción capitalista, se tornan adorno u
ornamentos epicenos; de igual modo, en la pintura de un siglo a esta parte, se
pierde una espiral, una esfera o una figura estelar entre la nada abstracta o el
mucho «al revés» del sub realismo.
Excurso: abstracción y carnaval
Abstracción y carnaval, dos caras de lo mismo. En la primera se pierde o
se desfigura lo espacial; en el segundo, lo histórico.
Lo abstracto mantiene el laberinto como problema, pero lo proclama un
problema insoluble sumiéndolo en la ininteligibilidad; el carnaval, o más bien
lo circense, complica el laberinto en lo temporal, haciéndolo un juego
interminable, donde el espectador se pierde mediante el rebajamiento de las
«pruebas» (i. e. ritos) a unas rutinas pasivas, un ludus desformalizado por la
saturación de los elementos caídos en concurso. Por ejemplo: las «pruebas» o
peor aún «gracias» simultáneas a que se entregan en un mismo espacio,
circus, simios y delfines. Neutralizando a los primeros, mediante la
recuperación sentimental de lo feo y diabólico, e infantilizando a los
segundos, haciéndolos perder o desfigurar su carácter mántico soteriológico y
su situación de cura en relación con la niñez.
XX
Lo simbólico, la apercepción
Leibniz define la apercepción distinguiéndola de la pura y simple
percepción, siendo esta última «el estado interior de la mónada cuando
representa las cosas externas» y la apercepción como «la conciencia o
conocimiento reflexivo de ese estado interior».91 Ésta, que podría también
llamarse la autoconciencia del percibir, y que obviamente es un intento
barroco de traducir contemporáneamente la anámnesis platónica, como
«recuerdo = conocimiento», se aplica de manera perfecta y puntual al proceso
de reconocimiento, múltiple aunque inmediato, que ejerce el símbolo en el
cine, representado según nuestra definición.
La apercepción simbólica en el cine sintetiza, en nuestra teoría, todo aquello
que puede resumirse como el pensar del cine, ya que, más que una gramática
o un lenguaje —siempre definiciones tentativas cuando no ambiguas y hasta
oscuras—, la revolución del cine consistió en un pensar mediante la creación,
como se ha dicho, de la
«fantástica» soñada y apuntada en el fragmento de Novalis. Pero curando a
esta fantástica de todas las neblinosas rebarbas y excrecencias románticas,
mediante ese intelegir anterior, racional pero no materialista, espiritual pero
no místico. Con lo cual se comprueba también, y oblicuamente, cómo el
barroco fue la cura, la corrección a la esfera autónoma del arte nacida con el
renacimiento, casi dos siglos antes de la aparición del romanticismo histórico;
y cómo —adelantándose también a los deslices de este movimiento, que
confundió lo estético con lo religioso— logró mantener en el acto del conocer
algún grado de eficacia en el deslindar lo inteligible como racional y también
espiritual, pero evitando el escollo simétrico de recaer en cualquier tipo de
misticismo privado.
Pero en esta apercepción el cine incorporó, siguiendo la política barroca,
formas, estilos, elementos degradados de la cultura industrial capitalista,
asimilándolos sin ninguna pretensión de sub realismo o apología del absurdo,
sino como una aceptación del estado de caída, resignándolos, de la misma
manera que la tarea de su feros ejemplar, el héroe, es la re signación. Con esta
recuperación barroca del desecho industrial, del standard, de la matriz
producida en serie, el cine pudo reafirmar su conciencia decisoria, tanto en
los planos de la representación y de la recepción como en los de una política
del espíritu que no se refugiaba en una marfileña torre inhabitable ni tampoco
en un sótano o subterráneo sucesiva y complementariamente inhóspito.
Es obvio que esta forma de apercepción con sustento práctico estaba in
nuce en el cinematógrafo de los Lumière. Pero lo estaba como reproducción
mecánica de un factor psicológico, así como se encontraba también en forma
práctica el elemento documental en los primeros films rodados en Europa.
Pero precisamente por ello, y como sucedió con los otros elementos, fue el
cine, fue Griffith, quien a esta capacidad de utilización mecánica, de
heurística técnica, le dio un soporte o, mejor dicho, un fundamento
tradicional. Ya que en el acto de apercibir el espectador comprendía —
paralelamente a su acto del reconocer mecanicista-psicológico—, un sentido
que el cine, al expresarse mediante el símbolo, no lo hacía en base a un mero
juego de estímulo-respuesta92 sino como el reconocer mediante otra fase
actuante en el proceso, es decir el enlazar tal y cual representación, que se
veía y reconocía en cuanto a su funcionamiento, pero relacionándola, por
analogía, con un elemento arquetípico. En la apercepción del cine no se
reconoce sólo el estímulo físico o el proceso mecánico-biológico de su
representación sino, y en simultáneo, un conocer actuante que actualiza
aquello que vemos representado en otro plano de significación: no
conocemos por conocer sino por aquello que debe ser conocido.
Así como Griffith desvió al cine del uso reproductivo documental de los
Lumière, así como lo desvió del uso lúdico circense de Méliès, desvió
asimismo al cine de su uso puramente instrumental, como herramienta de
laboratorio, haciendo del acto de representación un acto de conocimiento,
pero no en el mero plano empírico o aparencial. Sino para que, a partir de las
apariencias, éstas fueran reconducidas al paraíso perdido de los arquetipos —
para usar la bella frase de Mircea Eliade.
Para completarlo con el parágrafo antes citado de Leibniz: «...esta última
[la apercepción] no es dada a todas las almas, ni siempre a la misma alma».
Podría agregarse aquí, y a manera de escolio: el símbolo es la razón
suficiente del cine. Ya que «...nada sucede sin que le sea posible, a quien
conozca suficientemente las cosas, dar una razón que baste para determinar
por qué es así y no de otro modo».93
Esta apercepción, a la que el cine induce de manera, ¿cómo diremos?,
¿voluntaria? ¿fatal?, o mejor: ¿una voluntad tomada como fatalidad?, es
posible en tanto y en cuanto el cine entrega la percepción de manera fáctica,
como un don. A esta donación el espectador la percibe como elemental,
concreta, ya que sus percepciones, digamos físico-espaciales, son miméticas-
completas y no son dadas bajo ninguna mediación —como sucede en el acto
de lectura, en el cual la mediación se da recurriendo a la imaginación, que el
cine provee fácticamente como dato, o don—. Por carecer de esta mediación,
y dando la percepción como fatal (dando por hecha la donación), el
espectador es llevado a la apercepción forzando, o más bien desafiando, a su
inteligencia a que dé sentido a lo que ve y sigue como hechos factibles y
miméticos. De este modo, dando importancia a aquello que nosotros
llamamos «segunda historia», el espectador puede, una vez entendida ésta,
pasar a comprender,94 si quiere, cómo aquello que se le había dado
fácticamente era una donación del autor, es decir, a través de la segunda
historia, siquiera en estado de intuición, alcanza a comprender cómo la
primera historia estaba organizada —puesta en escena— para que se
apercibiera de esta segunda. En resumen: el entendimiento de la segunda
historia, la simbólica, es aquel que hace comprender al espectador la
organización hondante de la primera; o: por el entendimiento del símbolo
repensamos cómo se ha simbolizado, cómo se lo ha puesto en escena,
mediante la primera historia, para que esta percepción que tomamos como
fáctica-instrumental haya sido organizada de tal forma que, llegando a la
comprensión del segundo estadio —el simbólico aperceptivo—, alcancemos
a inteligir la organización no casual, sino causal de la puesta en escena.
Pareciera que un film cuanto más perfecto es nos hace acceder primero al
entendimiento puro y luego a aquellos elementos que —una vez
descompuestos— forman o apuntalan el acto del entender.
Los actos del entender nos son dados en el cine como conceptos
deducidos o desglosados en forma de símbolos, y éstos, a su vez, reposan,
descansan, en la tríada que constituyen, forman, con el icono y el índice
anteriores. Esta tríada lleva en su actuar hacia un cuarto término puesto fuera
de campo —el saber del cuatro, como lo denomina la Cábala—, que es el
entendimiento eficiente, particular, privado-subjetivo, desglosado o
soportado, a su vez, por la tríada anterior formada por índice-icono-símbolo.
En el cine tomamos como voluntarios aquellos actos del intelegir que son
portados por el símbolo, y éste reposa su hacer en los dos elementos
anteriores, que forman a su vez un binomio —por lo general muy difícil de
separar en su acción— que se pone en escena como composición de lugar,
marco o referencia diegética en su punto de partida.
La persistencia motriz es el excipiente que aglomera, compacta
formalmente la tríada y la remite al entender particular, que la toma como
acto de volición en sentido subjetivo. Esta subjetividad, cabe recordar, fue
inflada, mimada, y llevada hasta las últimas consecuencias por el
romanticismo histórico alemán, como curiosa y paradójica forma del intento
de religar el arte a lo trascendente y lo metafísico; pero perdiéndose en el
camino de regreso, en la hinchazón y en la inflación de una actividad del yo
vuelta casi ultima ratio e instancia justificadora, que terminó —por contraria
suerte— en desmelenar y complicar todavía más el status de autonomía de lo
estético, llevándoselo a seccionar y parcelar en un acto puro del
entendimiento, y en un acto casi también puro del intelegir divino. Con lo
cual la autonomía de la esfera estética era reduplicada en una metafísica
privada.
Corolario
Por eso cuando en nuestra teoría hablamos de autoconciencia,
empleamos el término en el sentido de aquello que el hombre, en su
conciencia escindida por su separación de lo divino, puede alcanzar y
vislumbrar, mediante lo estético o el entendimiento estético, del Espíritu
Absoluto. Pero negamos radicalmente que el hombre pueda ser, o lograr ser,
ese mismo espíritu. Sólo alcanza a rozarlo, a intuirlo, a través de la
autoconciencia tal cual como la hemos definido.
De esta manera, la autoconciencia sería una forma o emanación de la
Gracia, que se da traducida (o escindida) y revelada en términos estéticos.
XXI
El cine como ricorso
Así como el genio puede resumirse en cuatro características, o tres que
se sintetizan, resolviéndose en un cuarto elemento: capacidad sintética,
apetencia universal, tendencia a llevar el factor azar a cero y, finalmente, un
elemento vático, profético o, si queremos, de apertura, puerta abierta hacia lo
eterno e infinito (en tanto que es el mismo, la Eternidad lo cambia...), estas
virtudes debieron, a cierta altura del desarrollo del concepto de cine, aceptar
en su despliegue y en su hacer la incorporación de un material serial;
standards que fueran o se constituyeran en soportes de expresión.
Aquello que puede definirse como barbarie tecnológica o barbarie de la
sociedad industrial incrementó, produciéndolos en serie, los soportes u
objetos de uso —y de abuso— de su movilización total. El autor de films,
llegado a esa etapa de saturación de los continentes, tuvo que optar por
privilegiar los contenidos obviando, saltando por encima, o simplemente
alzándose de hombros en cuanto a los soportes y cayendo o recayendo de tal
suerte en un elitismo de retirada, refugiándose para ello en una esfera privada
que perdiera todo contacto con el hacer humano —sea como mundo material,
mundo histórico o mundo del trabajo— y ubicar a su obra en un limbo más
puro y bello pero igual de inoperante; o —por el contrario— aceptar el estado
de caída de lo bello en formas y objetos industrialmente degradados y,
tomándolos como soportes, resignarlos en cuanto a su significación
y trascendencia. Este segundo camino fue el elegido por algunos autores de
films de esta última etapa, la de la autoconciencia, —como postulado a la vez
agónico cuanto polémico de sus obras.
O ante el bello y tierno desengaño de lo serial y lo uniforme, de lo banal
y standard, oponer un esteticismo que privara a su operar del carácter
bajamente especulativo de sus soportes materiales, o aceptar agónicamente
ese estado de caída y hasta de anomia de las formas para transportarlas al
único nivel operativo posible. El cine optó por esta segunda vía,
arriesgándose a ser confundido por los esteticistas de retaguardia como una
parte más, e indiferenciada, de esa misma uniformidad y extensión horizontal
de la producción industrial.
Al indecisionismo en lo político se corresponde el esteticismo en lo
artístico y el panteísmo en lo religioso. El no determinar o definir al enemigo
en lo político, también lleva a no determinar el valor funcional en lo estético,
y, por último, a desrealizar la esfera de lo trascendente en una virtualidad
inmanente, a la que se carga en forma vaga de una atmósfera de misticismo
laico. La sociedad industrial, mediante la estrategia de la movilización total,
puso en un callejón sin salida a las formas seudoclásicas, enfrentándolas a la
falsa disyuntiva de salvar los restos del naufragio de una libertad nominal,
una belleza estéril y museística, y una divinización de la naturaleza tomada
como objeto abstracto de fruición mística, o perder su status de puridad
estética. No fue capaz de recuperar algo de su valor, bajando a la liza donde
se desarrolla o puede jugarse todavía el elemento agónico, sin perder su
sentido polémico; tarea que sí fue emprendida por el cine. Al agón sin
pólemos puede sumárselo sin más a las formas nihilistas contemporáneas que,
refugiadas en el «Gran Hotel de Abismo», se entregaron a todos los absurdos
y existencialismos como interiorizaciones lúdicas de una diferencia
tecnificada.
Quien no decide su otredad es devorado por ésta... y, si no, es
petrificado prematuramente mediante los signos medúseos. Siendo éstos los
que paralizan determinadas potencialidades mediante el temprano
reconocimiento, convirtiendo en positividad inerte aquello que era, hasta ese
momento, positividad virtual.
El cine, más que un lenguaje o, peor aún, una sintaxis, es una
construcción ideativa, una serie de formas y elementos que erigen una
dimensión fantástica en la que se objetivan unos y se subjetivan otros de los
componentes de este lado de las cosas. Pero en ese proceso de construcción
ideativa (no ideal, atención) se sintetizan, crítica y polémicamente, las formas
de construcción anteriores. El cine es, entonces, una crítica polémica de las
construcciones imaginarias anteriores. Actúa como una aduana simbólica en
relación con el pasado estético.
Si el cine no es ni un lenguaje ni menos aún una sintaxis, no es tampoco
una técnica, en el sentido de apropiación mecánica de lo real, natural o físico.
No es ni una instrumentalización del lenguaje articulado ni menos todavía
una proyección inconsciente o sonda psicológica.
La definición de construcción ideativa apuntada aquí puede servir como
base para una posible definición de su forma o causa material concreta, de su
intencionalidad formal que es, en todo caso, aquella que se aproximaría a ser
aparejada con una retórica lato sensu.
Por lo tanto, el cine no es una extensión fotográfica del teatro o de lo
teatral; ni tampoco una permanente fuente de fotografía en movimiento que
secciona la continuidad espacio temporal para separarse de vaya uno a saber
qué fantasma de eterno teatral; ni tampoco un código de charadas visuales
para discapacitados; ni un puzzle, un criptograma, o una mímica fotográfica.
De allí que, en el concepto de cine, se abarquen de manera perfectamente no
contradictoria las obras de —v. g.— Alfred Hitchcock y Luchino Visconti.95
No es en base a unas categorías pre cine que puede juzgarse a éste, pero
tampoco sumirlo en una autonomía o autarquía expresiva, en un caos de
posibilismo anárquico —cercano a la trampa tendida a las otras artes por «lo
experimental»— cosa contra la cual fue acuñado el concepto del cine.
El cine no es, entonces, una mímica ni una gimnástica técnico-fotográfica, ni
una continuidad del diálogo teatral registrado por una máquina tomavistas en
movimiento. Es una construcción ideativa
—o fantástica— que selecciona y sintetiza al hacerlo los pródromos o
supuestos de los que partieron —o se cree que partieron— las artes y
disciplinas anteriores. Es una póiesis (i. e. un poder de hacer) y una techné,
pero vueltas a unir al final de los tiempos estéticos. Así como se dice que la
modernidad nace o tiene su acta de nacimiento al separar la póiesis de la
techné, el cine vuelve a religar ambos términos al final de la modernidad, o
cuando ésta ha agotado su movilización total, bordeando de esta manera —al
extremar su autorrealización— su propia extinción, siendo el cine el curador
de este proceso de autofagocitamiento finalista; y siendo nuestro lenguaje
deficitario para describir el mismo.
Más sobre el ricorso viquiano. Así como soñamos repetidamente con la
vuelta a algunas de nuestras situaciones del pasado, siendo y no siendo los
mismos que fuimos, como los actores en el sueño, así el ricorso. Como un
posible y providencial reaparecer de ciertos elementos de nuestro acontecer
pretérito pero compuestos, editados o barajados en diferente manera;
extraídos, podríamos decir, del círculo o de la esfera del sólo y mero repetir
del pasado en bruto —a la manera estoica...— que desde el presente hace que
nos traslademos a ese pasado presentificado, y comprobemos cuánta de
nuestra experiencia es —o se ha convertido en— sabiduría.
A todos nos es dada la experiencia. Nadie, y menos en nuestra época,
carece de ella, e incluso la afirma a voz en cuello como un patrimonio
incólume, infungible e inagotable. Nadie quiere ni podría carecer de ella. Aun
algunos que la viven como una insoportable carga o lastre; como un lastre
mecánico que no los deja en paz —ni entablar la paz— con el presente. Pero
pocas de esas experiencias pueden convertirse, traducirse en sabiduría. Para
ello el ricorso. Que apareciendo como un simple ricordo —un memento—
recurre, sin reconocer que lo hace, a lo más bajo, elemental y caído de nuestra
vivencia, como son los recuerdos —el «inutile infinito» como los calificó, en
un verso, Ungaretti—; y en ese aparente repetir que en realidad es ricorso
para quien reconoce o puede reconocer su status providencial (pues lo
providencial, podría decirse, es que ese él determinado lo re conozca), se
trueca el torrente inerte y material de la experiencia en el oro sutil de la
sabiduría, cual verdadera operación alquímica que se precie: no como mera
transmutación material sino espiritual.
Excurso: fracaso de lo teatral como rito
El teatro, en el siglo que pasó, terminó por desfigurarse hasta
desaparecer. Lo que se mantiene con ese nombre —por razones de política
cultural, estatal o privada— es un símil, por demás elemental cuando no
paródico. En la medida en que las obras, más o menos «clásicas» o
«realistas» (o como quieran llamarse) no pudieron sostener por mucho
tiempo la contradicción entre un espacio y un público con los cuales era
imposible lograr ningún tipo de epifanía o trascendencia, en la medida en
que, además, las obras representadas, hablaban de, o mostraban un mundus
medio en el que, por más que se desgañitaran y se movieran todo tipo de
hilos sentimentales, o político-sentimentales, todo chocaba contra la propia
representación que a su vez mostraba —o más bien exhibía— el público
asistente.
Cuando se quiso —primero por el expresionismo, luego por Artaud, y
finalmente por la línea comprendida de Beckett a Grotowski— retornar a
cierta ritualidad o función mistérica del teatro, el mismo espacio terminó por
tragarse y diluir esas pretensiones entre las cuatro paredes de un topos que
continuó siendo una mezcla de salón de fiestas, hangar y museo. Y donde,
por otra parte, el público asistente a tales «otras» representaciones, se sentía
doblemente incómodo, y con razón, ya que desde el escenario (o su
reemplazo por ersatz de túmulos o de altares sacrificiales) se lo quería
encarrilar hacia experiencias místicas vagas, en base a destemplados alaridos,
gente reptando o rumiando insensateces, trucos de luces y toda la parafernalia
técnica que, cuanto más se la usaba para «regresar», exhibía todavía más
lastimosamente su anclaje en lo cotidiano, maquinal, contemporáneo.
El cine evitó desde el vamos semejante pretensión. Conservando o
recuperando para sí, y en todo caso, una suerte de topos interior, ad intra, un
espacio o mundus hecho a pesar y, sobre todo, por encima de lo contingente
edilicio. Cuando no, exhibiendo con impudicia
—en la forma de levantar o decorar las salas de proyección— tales lugares
como meros receptáculos epicenos o anónimos, ramplonamente suntuosos,
falsamente arcaicos o estilizadamente ascéticos, como una suerte de
concesión material, de soporte o tarima para tales funciones. Donde lo ritual,
apagadas las luces y desvanecido el panorama edilicio que apenas era
soportado por algunos pocos y miserables minutos de espera, verdaderamente
era convocado. Como si, al contrario, el contorno moderno o contemporáneo
no fuera una especie de incentivo o acicate paradójico que, al borrarse con el
comienzo de la proyección del film, no hacía más que remarcar el ingreso a
esa otra dimensión, zona o mundo al que el cine hacía referencia.
Dejándonos, por un lado, en nuestra propia esfera —aunque con otras
mónadas sentadas junto y alrededor de nosotros—, a solas, recortados o
encuadrados en una suerte de viñeta interior en la que éramos enclaustrados,
encerrados. Como una privación en una celda en la oscuridad por un par de
horas, en las cuales se nos hacía ingresar a ese otro espacio.
Según Eliade, el llamado «primitivo» o, más bien, el sujeto
perteneciente al orden de las sociedades tradicionales, no reconoce una
diferencia o polarización entre personal-impersonal y sobre todo corpóreo o
incorpóreo, sino sólo entre lo real y lo no existente; pero a la vez, «todo lo
que puede ser pensado, soñado o ideado, existe». Es por demás obvio —se
haya tenido en cuenta hasta ahora o no— que el cine cumplió en ese ricercar,
en ese recuperar o actualizar tal sensación, un rol fundamental como
estimulador de tal estado cuasi paramnético, como también actualizador
—ricorso— de tales manifestaciones. Obviando, saltando por encima de la
museificación del espacio exterior y del edificio teatral, pudo reedificar una
suerte de espacio interior —de fano— en el cual recuperar, poniendo
simultáneamente en escena no sólo potenciaciones de la imaginación sino
también su adecuado marco ritual, todo enmarcado, a su vez, de una
imperecedera capacidad mántica.
XXII
La construcción ideativa como ideograma
Resumiendo, puede decirse que el cine es una construcción ideativa,
dirigida (id est ejecutada) por una sola persona; que participa tanto del
poema, como del relato y del epos. Que comprende en su desarrollo las partes
formales de fuera de campo, principio de simetría y eje vertical. Simbólico y
no alegórico en cuanto a la representación. Donde la actuación es sólo una
parte de la puesta en escena; y donde todo lo técnico-maquinal está
subordinado a lo expresivo.
Es una composición en la cual todas las formas o elementos de las artes
anteriores (plástica, poética, musical), derivan o se le subordinan según
tiempo y medida de uso, pero donde también son juzgadas en cuanto a su
actualización o, dicho en otros términos: donde su actualización es juicio.
Esa construcción ideativa de nuestra definición ab initio puede aproximarse a
lo que Plotino escribe acerca de los egipcios y sus figuras: «Y así respecto a
las cosas que quieren mostrar con sabiduría, no se sirven de tipos de letras
que desenvuelven en discursos y en proposiciones, representando a la vez
sonidos y palabras, sino que dibujan imágenes, cada una de las cuales se
refiere a una cosa distinta. Estas imágenes son grabadas en los templos para
dar a conocer el detalle de cada cosa, de modo que cada uno de los signos
constituye una ciencia y una sabiduría, una cosa aprehendida de una vez y no
algo parecido a un pensamiento o una deliberación. De esta sabiduría
conjunta proviene a continuación una imagen que se desenvuelve en otra cosa
y que aparece formulada en el decurso de un pensamiento que descubre las
causas por las que las cosas son, todo lo cual hace que se admire la belleza de
lo que así está dispuesto. Quien conozca estas cosas tiene que mostrar su
admiración ante una sabiduría que sin poseer las causas por las que los seres
son lo que son, pone realmente estas causas al descubierto, para todos
aquellos que proceden según ella.
Si, pues, se nos descubre una belleza así, mostrándose tal como debe ser
apenas con esfuerzo reflexivo, o sin que en absoluto apelemos a él, será
necesario que esta belleza exista antes que toda reflexión; lo que puede
aplicarse al universo —y entendamos lo que yo quiero decir con respecto a
un ejemplo único y grande, que se adapta a todos los demás».96
Esta disposición («sabiduría conjunta») de la que «proviene a
continuación una imagen» y que luego y simultáneamente «se desenvuelve
en otra cosa» es, creemos, un resumen y un precipitado en el cual y con el
cual condensar cómo opera el todo del cine.
No la imagen. En tanto que simple mimesis o luego icono puesto frente a
nuestros ojos (y que en ese aspecto depende, pecado original, de lo
fotográfico). Ni la música que las acompaña, en caso de haberla. Ni la
actuación, en sentido de representación teatral (¿mimesis psicológica?) del o
los actores, en caso de haberlos en ese instante. Ni los elementos también
miméticos traducidos en términos fotográficos que reproducen los
componentes de una mesa —v. g.— de escritorio. Esos papeles, esa carpeta,
ese tal o cual tintero, y todo lo demás, no son signos que reproducen
«solamente» una virtualidad especular,
en relación directa con nuestra capacidad de percepción y de relación —
reconocimiento— de las cosas puestas frente a nosotros. Ni ello, tampoco, en
relación con una simple analogía temporal, sino todo ese conjunto actuando
simultáneamente para representar y narrar, a un tiempo, un mundo que se
hace frente a nuestros ojos y que, en su contemplación, participa activamente
de su desciframiento.
Para una cultura o, más bien, una etapa de la cultura en la cual se ha
reducido el entendimiento, o lo que pasa por tal, a «tipos de letras que se
desenvuelven en discursos y en proposiciones, representando a la vez sonidos
y palabras» —que es aquello a lo que el hombre occidental, en la etapa
conocida por modernidad, se fue acostumbrado y reduciendo con ello su
reconocimiento «objetivo» de las cosas—, es evidente que, cuando ésto es
reemplazado, reintegrándoselo a «imágenes cada una de las cuales se refieren
a cosa distinta», el salto o giro gnoseológico es tan inconmensurable en
relación con el diapasón de la época —que se quiere como instrumental y
pragmática— que el fenómeno se da como perteneciendo a lo tardo
romántico o se lo quiere sumar a lo abierto y desocultado.
Pero como el concepto del cine en su hacer y operar es, por un lado y
desde su constitución formal (circa 1908 el mayor liquidador de las ilusiones
tardo románticas y, a la vez, el juez más implacable de las ilusiones del
progreso indefinido y rectilíneo, su carácter «anómalo» debe ser o intentar ser
recuperado como posibilismo abstracto, «expresión libre», último eslabón de
la cadena del deshacer moderno.
Parece ser, entonces, que fue por ese operar, ese oficiar con las imágenes
poniendo el factor humano en juego, ateniéndose a lo histórico diegético y no
renunciando a lo trascendente y lo tradicional, pero aceptando, re-signando/se
al estado de caída de lo simbólico y lo mítico, aunque no a su desplegar
metafísico, que el cine, a diferencia de las artes anteriores que se refugiaron
en el limbo de la indecisión abstracta y carnavalesca, o en la ironía de la
esfera privada, pudo enfrentar ciertas características del mundo moderno que
se creían unidireccionales.97
XXIII
El cine como sistema de representación primaria
En el sistema secundario, como bien ha sido definida en forma
estructural nuestra época,98 es de suyo evidente que todas las formas de
representación, tanto aquellas que hereda del pasado como aquellas que ha
acuñado de manera propia y según sus propias necesidades, que todas ellas,
decimos, mantienen un mismo grado de secundariedad.
La propia representación fue adquiriendo, con el pasaje de los tiempos
modernos, un tufillo y aura de psicologismo y mentalismo casi exclusivo,
más y por encima de aquello que sigue denotando su propia etimología:
vuelta a presentar de algo. Pero también contrajo, en su modo visible de
presentaciones públicas y actos civiles, el anejo de rito y ritual, pero en tanto
y en cuanto ceremonia cuyos pasos han sido fijados —en su trazado— de
antemano.
De tal manera, en esa contradicción binaria o de carácter híbrido que
adquiere el concepto de representación, es obvio también cómo las funciones
civiles y deportivas —éstas, muy especialmente— adquieren o han adquirido
asimismo su carácter de re-presentaciones secundarias.
Es evidente, para aquel que haya sido dotado y que pueda sostener
todavía la heredad de cierta y mínima capacidad hermenéutica, que toda
figuración, mostrada y presentada con la creciente difusión inmediata de la
última modernidad (ya no a través de medios de difusión, sino de difusión
simultánea y planetaria «en tiempo real»), que toda ceremonia deportiva, toda
transmisión en directo de hechos sociales, políticos, bélicos, y demás,
guardan aún su correspondencia simbólica, o mediante símbolo, con una
segunda historia de significación reservada y arcana. De allí se deriva en
forma grotesca el llamado saber «leer entre líneas» el periódico matutino
(aquél al que Hegel saludaba como la inmersión necesaria en la realidad de
todos los días para el burgués), que se ha convertido en un lugar común de la
tarea hermenéutica epicena del pequeño burgués impotente, política y
económicamente, y que vive en un estado de permanente abulia cínica.
De la misma forma, toda representación adquiere, per fas et nefas, un
carácter de secundariedad. En todo encuentro de la selección de fútbol de
cada país —por ejemplo— es evidente que en su performance no se juega
solamente el resultado y la copa, trofeo o puntaje que la hagan adquirente de
tal o cual premio, torneo o campeonato, sino que siempre guardan y
conservan el rol de representación de un país, patria o nación. Pero lo hacen y
lo representan secundariamente. Así, el sufriente y único y solitario
(prisionero de su unicidad) espectador, es el encargado de agregar al voleo
sus erráticas analogías —o sombra de tales— de contenidos bélicos,
patrióticos y tradicionales, todas en apurado montón.
El espectador de tales representaciones secundarias oscila, mental y
anímicamente, entre la consecución-seguimiento de las reglas deportivas,
establecidas de antemano, con una segunda historia, o deseo, que se proyecta
más allá de las situaciones y simulacra que en ese momento se encuentran en
actividad lúdica y sólo presentativa. Los deseos y anhelos de cualquier
espectador de una de tales actividades secundarias se hallan asimétricamente
urdidos en relación con la presentación que se viene ejecutando.
Teniendo presente, para lo que llevamos dicho, el plus problemático del
constante rebajamiento de lo lúdico en mera puerilidad, lo que hace que las
relaciones ya desgastadas por su uso desritualizado en la temprana
modernidad devengan, una vez instrumentalizadas por los medios masivos de
repetición, en meras rutinas que simulan doblemente una fijeza canónica.99
Pero la tal secundariedad de esas representaciones no sólo no refiere a los
acontecimientos deportivos o fastos civiles (v. g. un desfile), sino que actúa
retrospectivamente en relación con aquellas que fueron
—o pudieron ser— primarias en un pasado aún cercano. Es así como lo
teatral, lato sensu, cuando no lo trágico y su consecución histórica particular,
lo operístico, han adquirido ya el status y forman parte de las
representaciones secundarias. El hecho teatral ha sido subsumido desde
mediados del siglo diecinueve en una presentación, donde el modus ponens
del «hecho social», dado en lo vestimentario, «las habladurías», el encuentro
con conocidos y la exhibición para desconocidos, forman parte de la
actividad principal, primero en igual y luego en mucho mayor medida que
aquello que se está representando (con sus actos y entreactos, esperas y
entremeses) en el escenario, teatral u operístico.100 Ni hablar de los paseos y
recorridas por museos que contienen pinturas y esculturas ya catalogadas —
numeradas y hasta interpretadas— cuando no es el propio edificio, la calle, y
la ciudad toda los que son recorridos museísticamente y con el mismo y pleno
concepto de secundariedad.
El cine, su concepto —según lo expresamos aquí— es (y sigue siendo de
alguna forma) el único y último sistema de representación primaria que le
resta al mundo de las formas que se quieren todavía públicas y universales.
Es notorio que en la representación fílmica somos partícipes de deseos y
anhelos, objetivos que son también, y en simultáneo, lo que se representa
como ficción, trama, y peripecia; además miméticamente par y completa
frente a nosotros. Demos un ejemplo: es seguro que en Titanic, mientras
asistimos a la proyección del film, nuestros deseos primarios son satisfechos
y simétricamente reduplicados (re-presentados) por las acciones miméticas
que vemos presentadas «prima facie» ante nuestros ojos, que son llevados,
por el contrario —y a fortiori— a buscar por encima de esa contemplación
primaria, la segunda, histórica y simbólica, con respecto a la primera.
Deseamos que Jack y Rose se salven mientras vemos la mimesis completa de
sus intentos agónicos de salvación. Cuando nuestra razón, mediante el
sentimiento, es satisfecha y saciada, emprendemos el camino de regreso a la
casa paterna de la razón geométrica; y allí somos doblemente satisfechos por
la compresión de «cómo» y mediante «qué» elementos formales se nos ha
hecho partícipes de tal experiencia sensible, estética.101
Si ello es así —como pensamos y sostenemos—, el cine, como forma
única y última de un sistema de representación primaria, ejerce un
excepcional ajuste de cuentas, también, en relación con el dueto de tensa e
indecisa polémica contemporánea entre lo ritual y lo crematístico, y entre lo
fundamental y lo secundario.
Así como nuestros deseos —civiles, políticos, aun religiosos—
pasan a un segundo plano en las formas de representación secundarias antes
descriptas y puntualizadas, donde nuestros anhelos y hasta fantasías deben
sobrevolar por encima de un décor y marco dentro del cual se ejecutan
acciones falsamente ritualizadas (allí cabe, strictu sensu, la diferencia entre
ludus/ juego y rta/ rito), en el cine, tales deseos y apetencias pasan a un
primer plano declarando(nos) sus anhelos y atributos al verse identificados
con las acciones «primarias» que vemos ejecutadas frente a nuestros ojos.
Acciones que, recuérdese, podemos compartir —y comparar— en un punto
casi absoluto con todos nuestros semejantes en el plano, repetimos, de las
acciones, situaciones y peripecias primariamente miméticas. Mientras que, en
las representaciones secundarias, nuestros anhelos —conscientes o flotantes
— son aquellos que deben invadir y usurpar un marco de normas arbitrarias
—pero fijas— para su posible actualidad, con el excipiente de nuestra
libertad, que vicariamente intenta ejercer su realización. Teniendo presente
que dichos anhelos son incomparables e intransferibles a —y con— los
deseos ajenos.
El cine, como forma de representación primaria, declara nuestras
intenciones y aclara nuestros deseos, favoreciendo en simultáneo el
desocultar cuáles son también los deseos espacio-temporales de una misma
comunidad. En ellos se funda, como hemos dicho, nuestra definición del
poder.
En las representaciones secundarias, son sus normas y códigos de
performance los únicos que deben tenerse en cuenta para toda efectiva
aunque fantasiosa proyección-realización. Mientras que en el cine (cuando
cumple los elementos que componen el concepto desarrollado aquí) somos
copartícipes de la concreción de nuestros anhelos y demandas en simultáneo
transcurrir con las representaciones miméticas. Podría decirse aquí que, en el
concepto del cine, las reglas de su efectividad son descubiertas a posteriori
de su concreción emocional e intelectual. Cuando éstas son satisfechas como
postulados, tanto del corazón como de la razón, sólo entonces nos dirigimos
hacia su elucidación formal y hacia la comprensión de sus reglas operativas e
instrumentales. Nadie se emociona y comprende de consuno su emoción por
la perfección «técnica» de un plano secuencia, ni por un fundido encadenado.
Tampoco por la resolución efectiva de un principio de simetría o de un eje
vertical. Pero cuando la razón y la emoción —o la geometría y la fineza— se
ven saciadas, ambas, de común acuerdo, van hacia la fuente originaria de su
operatividad. Y allí el cine, el concepto del cine, satisface también al
postulado de la razón práctica que desea conocer la función y la estructura
que ha llevado a ese resultado. Todo lo contrario de los sistemas que
llamamos de representación secundaria (y que tienden a invadirlo todo,
incluso el reino más subjetivo posible de los afectos y los sentimientos
particulares), donde en vano buscaremos justificar la emoción o la razón —
intuitiva o silogística— que nos ha llevado a ver en un partido de fútbol, un
encuentro de box o un acto cívico, «algo» que las propias y ostensibles reglas
de operación de tales figuraciones repetidas no tienen bajo ningún concepto,
cuando no lo niegan de facto. Y allí el juego entre la voluntad y la
representación concluyen por erigir el tinglado más alienante y enajenador
que pueda imaginarse.
El cine ha sido el encargado de desmontar esas cavernas platónicas en
funcionamiento continuado y con recursos estandarizados. No nos ha
redimido —como ya hemos demostrado— de la realidad física, sino de la
realidad fotográfica. Más aún: haciéndonos reconocer, en su propia
naturaleza y función, la realidad física, nos la ha hecho volver a aceptar
como soporte de operaciones de una muy diferente naturaleza. Pero sin cuya
colaboración material —¿substancial?— no pueden emprenderse tales
operaciones, salvo como vuelos autónomos e imposibles a
transmundanidades mágicas, o naufragando en cábalas y sectas privadas. Ni
Ícaro ni Roderick Usher.
El cine es el punto perfectamente intermedio entre el realismo mágico y
la parodia.
Excurso final: tópico y clisé
El cine es el redentor de la realidad fotográfica.102 Para ello recurre a lo
tópico, a la repetición anagógica enfrentándose al clisé, y lo hace de manera
única y perfecta ya que, en su hacer especulativo, en su creación como mero
resorte positivo-iluminista, el cinematógrafo fue simplemente concebido
como una extensión del paradigma fotográfico cuyo soporte es, precisamente,
el clisé.
En el concepto del cine, este soporte fue desviado —por Griffith y en su
constitución formal, ca. 1908— de su mero carácter de reproductor de lo
visible fotográfico en movimiento, para reconducirlo a lo trágico y a lo
absoluto trascendente; en lo que hemos denominado negación de los fines
pero aceptación de los medios, o desvío de los medios de los fines para los
cuales había sido inventado; y como este desvío se practicó operativamente,
sin ninguna actitud romántica anti técnica sino enfrentándose con el útil, esto
permitió que, ab ovo, el hacer del cine apareciera munido concretamente con
esta posibilidad de acceder o recapturar —ricorso— al topos por encima del
clisé.
Admitiendo sin más que este ítem polémico es aquel que creó, crea, y
seguirá creando los mayores malos entendidos (muchos de ellos fomentados
por aquello que niega o enfrenta el concepto del cine...) para su estado de
recepción; puesto que el público posible, y renovadamente posible del cine es
esa clase media semiletrada que setenta años atrás ya Eliot daba como
imposible, o como una muy problemática receptora de su poesía:
«...creo que el poeta prefiere naturalmente dirigirse a un público lo más
amplio y heterogéneo posible, y que son el semieducado y el mal educado
más que el ineducado, quienes obstaculizan su camino: de mí mismo diré que
desearía un público que no supiese leer ni escribir».103
Una de las tesis fundamentales —si no la tesis— que pretenden
demostrar estos estudios, consiste en que el cine recorrió a su manera —
sintética y concentrada—, en poco menos de un siglo, todos los episodios del
estadio estético de Occidente, y que a éste le llevó bastante más de dos
milenios atravesar. A esa síntesis y recorrido —que Hegel daba por concluido
en el primer tercio del siglo diecinueve—, le faltaban dos cosas: América y el
cine. De este modo, tanto aquélla como historia, y éste como arte y
despliegue final del pensar y el poetizar occidental —y posiblemente
universal: pero esto sólo puede adelantarse especulativamente...—, se
desarrollaron en un lapso que no llegó al siglo numérico para recorrer y
superar lo desplegado a lo largo de dos, y hasta posiblemente tres, milenios
de historia y de civilización.
Hoy que contemplamos —siquiera algunos pocos consciente-mente—
cómo ambas cosas terminan —Occidente y su última Tule y eslabón
simbólico—, asistimos al fin, como finalidad pero también como meta, de lo
que hemos llamado el concepto del cine. Al juzgar y al resumir en modo
ejemplar todo lo ideado y soñado desde la épica homérica y la caverna
platónica, hasta lo que muchos consideran su estricto reverso, cuando no lisa
y llana inversión formal y moral, la llamada revolución industrial, el cine se
constituye en el vehículo y en el excipiente universal del último ricorso. Más
allá habrá otra historia —drásticamente diversa a todas aquellas que fueron
concebidas, soñadas, deliradas incluso, hasta ahora—, o revelación.
Esta es —finalmente— la suspensión hitchoquiana a la primera
suspensión de la modernidad; la que habíamos dejado en suspenso más
arriba.
Notas
1. Es decir que ambos fenómenos nacieron en territorios fragmentados y
que llegaron, de manera temporal, tarde a la modernidad. Por cierto ninguno
de los dos son de origen propio, ya que tanto renacimiento como
romanticismo son de origen francés. (v.: KASPARHAUERIZACIÓN, pág.
47).
2. Aquí nos toca discrepar con una postura puesta en circulación por
Carl Schmitt, en su Romanticismo político. Creemos que, aunque
políticamente inermes y fantasiosos, los románticos, especialmente los
alemanes, buscaron articular una primera y temprana respuesta a los
imperativos de la naciente modernidad. Sin extendernos en demasía en este
lugar —aunque no sin dejar de señalar su fundamental importancia—
creemos que lo postulado, por ejemplo, por Novalis en La cristiandad o
Europa, es algo considerable, muy considerablemente mayor —y superior—
que los «ocasionales» barruntos o caprichos filosófico-teológicos de los allí
escrutados, Fr. Schegel y, sobre todo, Adam Müller.
Por cierto que esta crítica ya fuera lanzada en el momento de la
publicación de su libro: el que tratara —como los nombrados— a personajes
secundarios y hasta terciarios del romanticismo. Pero agregaremos por
nuestra parte lo siguiente: a los románticos —o a algunos de ellos— en todo
caso, les tocó imaginar, ¿proféticamente?, cuáles habrían de ser ciertas
condiciones mentales, psíquicas, incluso «corporales» del hombre moderno
ya en plena gestación. Claro que sin tener en paralelo una efectividad en sus
realizaciones instrumentales. Como sí ocurría —y tan sólo— en la Inglaterra
contemporánea.
Siendo así, lo «imaginado» por Novalis y Hoffmann no es ninguna
minucia. ¡Muy lejos de ello!
Cf. Carl Schmitt, Romanticismo Politico, Milano, 1968 (trad. Carlo
Galli. Hay traducción castellana).
3. El Roderick Usher de Poe es uno de los primeros epítomes simbólicos
de tal «atmósfera mental».
4. Y el artista provee el entretenimiento para esa nada en espera (stand
by).
5. En ese «a la vez» está la clave de cierta central tarea del cine.
6. Puede verse entonces la modernidad como la concreción o
materialización de una de las posibilidades latentes en el fenómeno
renacentista.
7. Distribucionismo a su vez dividido en uno teórico con respecto al
pasado vuelto fruición, y otro práctico de acumulación material, en relación
al presente económico.
8. Siendo también uno de los abuelos del «realismo mágico».
9. Ni físico ni, menos aún, metafísico.
10. Más que concebir un ricorso, ver en el cine el propio ricorso.
11. Por cierto Griffith decide, en la falsa disputa entre Lumière-Méliès,
inscribir sin más al cine como medio narrativo y no reproductivo o, más bien,
reproductivo en segunda instancia.
12. El estado sucesivo de los elementos de su creación es necesario en
este lugar para pensarlos, pero no se desprende de allí que Griffith haya
seguido el mismo orden o cronología; porque en el genio hay una
simultaneidad, una intuición irreductible, en último término, a períodos
temporales.
13. Sin remontarnos a la Antigüedad griega ni a la Edad Media cristiana,
cabe pensar en algo similar a lo que todavía era posible en cierto teatro o
pintura de la última época renacentista, ya barroca. Ejemplarmente
Shakespeare, pero también Calderón.
14 : De nuevo: caemos intencionadamente por razones de comodidad
expositiva en la temporalidad sucesiva.
15. Cuyas huellas podemos rastrear, sin demasiado esfuerzo, aun en la
Grecia «clásica».
16. «En los términos de Hans Freyer y utilizando sus conceptos tal
como aparecen en su Teoría de la época presente, podríamos decir que
pertenece a la esencia de lo trágico no permitir su inclusión en un sistema
secundario; al igual que “un sistema secundario es un ámbito de reglas de
juego que excluyen la irrupción de acontecimientos trágicos que, en la
medida que son percibidos, suponen una perturbación”». Carl Schmitt,
Hamlet o Hécuba, Murcia, 1993.
17. Tomamos el nombre de esta tríada de la obra semiótica de Charles S.
Pierce, pero dándole una muy otra interpretación, como es obvio. Sin
embargo, su nomenclatura triádica básica, que es ésta, nos sigue pareciendo,
nominalmente acertada. V: Obra Lógico Semiótica, Madrid, 1987.
18. Decimos —¡y vemos!— lanzado, siendo éste el etymon espiritual de
símbolo, precisamente. Syn ballein: lanzar, arrojar en conjunto, unir y tirar.
Por cierto de ballein aparece proyectil, útil que se arroja. Consúltese, además,
la figura —por demás conocida— del discóbolo.
El que Hitchcock en este epítome ejemplar de nuestro tríada pueda
llevarnos hasta la posibilidad de ricercar el origen tanto en palabra, imagen y
sentido del símbolo, sin separarse autónomamente en ninguna de sus partes
integrantes, nos muestra —por si hiciera falta— el carácter absoluta y
perfectamente genial de este autor.
Sería infinito proseguir con nuestros análisis al respecto. Téngase
presente tan sólo que el héroe (por el carácter técnico-material del útil) debe
cerrar los ojos a su percusión. Y también que el arrojar, el tirar, en sentido
exclusivamente físico, es ejecutado sobre el héroe, lo que terminará in-
validándolo por segunda vez...
19. Serendepity en lugar de lo heurístico.
20. Recordemos la definición dada por Eliot del correlato objetivo
como: «El único modo de expresar una emoción en forma de arte es
encontrando un “correlato objetivo”; en otras palabras, un grupo de objetos,
una situación, una cadena de acontecimientos que sean la fórmula de esa
emoción particular; tales que, cuando los hechos externos, que deben
terminar en una experiencia sensoria, son dados, la emoción es evocada de
inmediato». Definición dada en su ensayo sobre Hamlet (1919). V: Los
poetas metafísicos y otros ensayos de teatro y religión, Buenos Aires, 1944.
21. El rito puede definirse como la puesta en acto de un símbolo. Es la
acción, la ejecución de un acto, un gesto, un movimiento, operados en
función de su apertura significativa. Siendo la apertura lo puramente humano,
y lo significativo lo dado mediante revelación no-humana.
N. B.: Por cierto eso es estrictamente lo que significa, en sánscrito, el
término karma: acción ritual. Y no los impropios cuanto estúpidos
reduccionismos a «destino», «suerte, «chance» que muestran con toda
claridad el estado mental a que ha quedado reducido gran parte de Occidente.
22. Hay un perfecto momento al comienzo de Psicosis, cuando Norman
Bates intenta hacer un juego de palabras tartamudeante, que puede traducirse
literalmente al castellano de este modo: «Comer en una oficina es muy
oficioso». Es obvio que los dones del protagonista han sido pervertidos y
usurpados, id est demonizados, por su oficiosidad. Cuando Marion le
pregunta por sus aves disecadas, contesta «Es un hobby». Esto sería,
entonces, el último estadio del decaer del oficio oficiante en la oficiosidad,
para terminar en el hobby. Recordemos también que todos necesitamos estar
«ocupados».
23. Por cierto habría que hacer un largo excurso, que nos llevaría muy
lejos de las intenciones de este escrito, sobre, p. e. Mark Twain, Hawthorne,
desde luego Henry James, y sobre el siempre olvidado Stephen Crane.
24. Por no hablar de su otra obra, que sigue sometida al purgatorio de lo
interesante.
25. Nótese cómo en gran parte del periplo en la lancha se pasa de la
ironización del topos dominante de Moby Dick a la situación o imago típica
del relato Benito Cereno.
26. Topos llevado hasta sus últimas consecuencias en Titanic de James
Cameron.
27. Téngase en cuenta que —como decíamos más arriba en relación al
útil/ soporte de estas transfiguraciones en Rear Window, o sea la cámara
fotográfica y anexos—, aquí la lancha sigue siendo indicial e icónicamente la
misma.
Recordemos a Mallarmé en su soneto a Poe: «Tel qu’en Lui-même enfin
l’eternité le change». «Tal que en Sí mismo al fin la Eternidad lo cambia».
28. En esto existe un antecedente, en la generación que dio lugar al
romanticismo alemán, Herder et. al. Y a la que, de alguna forma, lo continuó:
Bachofen, Görres, Creuzer...
Sería extensísima la bibliografía al respecto; para no extendernos,
recomendaríamos las obras de Mircea Eliade, con quien está en deuda nuestra
propia teoría.
29. Aquí nos permitimos parafrasear el conocido fragmento 30 de
Heráclito, con una imagen o dictum heideggereano, también —según
creemos— muy conocido.
30. «El mito es la exégesis del símbolo», Bachofen.
31. El «aura» de Walter Benjamin.
32. «Es un hotel provisto de todo el confort moderno, suspendido a
orillas de un abismo, situado entre la calidad de la cocina y las distracciones
artísticas, lo que no hace sino aumentar los placeres que encuentran los
pensionistas de ese confort refinado». V. El asalto a la razón, México, 1958.
Por cierto, en sus dependencias, Lukács había instalado a los varios
absurdos, náuseas y existencialismos contemporáneos, como también a sus
más o menos ex discípulos de la así llamada «escuela de Frankfurt».
33. Una excepción admirable, Johan Huizinga: «En este punto debemos
decir algo acerca del cine. Se le acusa de muchos males: excitación de
instintos malsanos, fomento de la criminalidad, corrupción del gusto, cultivo
atolondrado de la sed de placeres.
«Frente a todo esto puede sostenerse, empero, que la película, mucho
más que la literatura escrita, mantiene en el arte las antiguas y populares
normas de un principio moral. La película es un factor moral conservador.
Exige, si no la recompensa de la virtud, al menos la compasión de sus
dolores. Si justifica al bribón, en seguida disminuye ese sentimiento con
algún elemento cómico o sentimental de sacrifico por amor. Para sus héroes
pide simpatía conmovida y luego los recompensa con un feliz remate, efecto
final imprescindible de todo verdadero romanticismo. En suma la película
glorifica una moral sólida y popular, inquebrantada por dudas filosóficas o
de otros linajes.
Habrá quien diga: lo hace porque se lo exige el interés mercantil. Pero
ese interés viene determinado por la demanda del público, mucho más que
por los peligros de la censura cinematográfica. Cabe, pues, sacar como
conclusión que ese código moral de las películas corresponde a las
exigencias de la conciencia popular. Esto es importante, por cuanto prueba
que el desarraigo de las ideas morales no ha introducido en el fondo grandes
cambios en la función del sentimiento moral público. Pronto veremos hasta
qué punto esto corresponde a la realidad». Conferencia dictada en Bruselas
en marzo de 1935, e incluida en el volumen Entre las sombras del mañana,
Madrid, 1936.
Los subrayados son nuestros. Es interesante que gran parte de lo
subrayado atiende, incluso temporalmente, a comprender el por entonces
recién dictado «código Hays»; cosa que todavía hoy aun los propios
«historiadores» norteamericanos se niegan a entender.
N. B.: Es interesante también remarcar cómo, por aquel tiempo (1935),
el holandés metodista Huizinga utilizaba «romántico» no sólo en sentido
exclusivamente positivo, sino en relación analógica con «popular», «moral» y
con —nada menos— «final feliz». Esto es ya algo inviable. Y no lo
apuntamos con regocijo.
34. «Si como tenemos una lógica, tuviéramos también una fantástica,
estaría inventado el arte de la invención...». Novalis, Fragmentos (según la
numeración original, el 989).
35. Lo alegórico es también lo antiheroico, como se verá.
36. En el parágrafo cincuenta de El mundo como voluntad y
representación, Schopenhauer da una definición de la alegoría que se ha
vuelto clásica, diciendo que: «...no puede ser que se reduzca la obra de arte a
ser la expresión francamente premeditada, de una noción, que es el caso de la
alegoría». El problema es que más adelante el autor no hace las necesarias
aclaraciones entre lo alegórico y simbólico —típico de cierto romanticismo
—, y opone a lo alegórico lo que llama, lisa y llanamente, «estético».
Cabe agregar que para el sistema de este autor, basado en el binomio,
precisamente, de «voluntad y representación», tal diferencia era irrelevante,
ya que todo representar que no diluía, atenuaba o vencía a su voluntad
omnívora y dominante, era negativo. Y lo que él llamaba «estético» era el
vencer definitivo de ese querer, y conducía a la ataraxia, a la que confundió,
además, con el nirvana búdico.
Pero in nuce su «expresión premeditada de una noción» para lo
alegórico sigue siendo perfectamente válida cuanto productiva, si se toman
los suficientes recaudos. Por ejemplo, su contemporáneo y paisano Goethe ya
había sorteado en gran parte ese riesgo cuando, allí sí, diferencia a la alegoría
del símbolo diciendo: «Hay una gran diferencia entre el hecho de que el poeta
busque lo particular con vistas a lo general y el hecho de que vea lo general
en lo particular. De aquel primer modo procede la alegoría, donde lo
particular sólo cuenta como instancia, como ejemplo de lo general; pero la
naturaleza de la poesía consiste propiamente en este otro último modo, que
expresa algo particular sin pensar en lo general o sin referirse a ello. Pues
quien capta vivo algo particular, obtiene con ello al mismo tiempo lo general,
sin darse cuenta o dándose cuenta sólo más tarde» (Máximas y reflexiones).
N. B.: Veamos cómo la cláusula final, que hemos subrayado, podría
resolver perfectamente —de ser necesario— el repetido latiguillo cuanto
idiotismo de: «Pero fulano ¿era consciente de eso cuando escribió, pintó,
filmó, danzó, silbó, canturreó, tal y cual cosa...? »
Decimos: podría resolver y de ser necesario, porque sostenemos por
nuestra parte que en el hacer del cine, sus artistas y autores mayores han
procedido operativa y no especulativamente. Pero eso era algo que los
románticos de todo tipo —aún los opuestos entre sí— no podían concebir. De
allí nuestra primera definición polémica: el cine es un ajuste de cuentas...
37. Para pensar en los patrones axiológicos de Schopenhauer, según
explicamos en la nota anterior.
38. Bástenos con mencionar la institución, todavía por demás «viva» de
las «fiestas carnavalescas».
39. Éste es el único que tiene presente Schopenhauer en su análisis.
40. Lorenzo el Magnífico, por ejemplo, «suspende» el trabajo de su
protegido Marsilio Ficino, quien se halla en plena tarea de traducir las obras
de Platón, para que se dedicase al Corpus Herméticum.
41. Mucho de ese sincretismo incidió en el tema del «descubrimiento»
de América, o, para decirlo en los términos que venimos utilizando, en cuanto
a la recepción de América por Europa. Para no extendernos en este punto,
téngase en cuenta los nombres míticos, algunos acuñados en los ciclos épicos
medievales, y luego vueltos figuras y cifras: v. g. California, Patagonia y,
como sabemos, Argentina.
42. Aunque debe puntualizarse —y como se verá más adelante— que en
el cine de la autoconciencia en su —por ahora— última etapa, ya no es tan
así.
43. Cuando no la invierte, directamente.
N. B.: lo que llamamos la función adánica es, mutatis mutandis, la
poética, y es cifra, también, de «la marca de Caín». La palabra alemana
dichtung, es lamentablemente más efectiva para nombrar lo que decimos que
las castellanas, poeta o poético; en cuanto dichter refiere a su originario
griego de póiesis, hacer-crear-pro/ducir.
Aceptémoslo: la marca de Caín lleva a la dispersión babélica.
44. Más que de temprana, en rigor de verdad, deberíamos hablar de
apresurada e imprudente.
45. Podría trazarse aquí un paralelo entre aislacionismo e
intervensionismo, tomando como símil la historia contemporánea
norteamericana.
46. Esto puede ejemplificarse analógicamente, pensando en
personalidades como el músico Charles Ives, el pintor Edward Hopper, el
arquitecto Frank Lloyd Wright, y el «diseñador total» Buckminster Fuller.
Pero, también, téngase presente al Tucker de Coppola y su interacción
con el histórico —y simbólico— Howard Hughes...
47. Entre nosotros, por ejemplo, existe la costumbre de levantar túmulos
nostálgico-ejemplares a inventores como Juan Vucetich o Ladislao Biro, Luis
Agote, y el anónimo creador del transporte colectivo, como pioneros, y
únicos y singulares. Lástima que falle o falte una simétrica correlación en la
actividad puramente intelectual, que, especialmente en las últimas décadas,
no es más que un trasegar pasivo de jergas traducidas de otras que no son más
que jergas en sus lenguas originales.
Parece que a la soberbia científico-técnica se corresponde una paradójica
cortedad de pensamiento puro, teórico...
48. Esta casi olvidada preposición castellana, fue reflotada, digamos, por
José Gaos en su heroica traducción de Ser y tiempo de Heidegger. Allí la
utiliza en el sentido de «junto a».
49. De allí que, por ejemplo, la obra de Vico, siga, mutatis mutandis, sin
entenderse, o entendiéndose «al revés».
50. Habría que recordar, nuevamente, a Roderick Usher.
51. En un punto extremo de condensación, incluso histórica (1902), de
esta tendencia barroca como forma mentis, tenemos la Carta de Lord
Chandos de Hugo von Hoffmnasthal, donde se lee: «No; las palabras
abstractas, de las que forzosamente se debe valer la lengua para emitir
cualquier juicio, se me desmenuzaban en la boca como hongos podridos...»
52. Exempla gratia: los planos de la capilla de Turín que fueron
dibujados, de rodillas, por Guarino Guarini.
53. Es decir, la perla que no es redonda.
54. Fósil metafórico de lo aburrido y tedioso.
55. Y cuánto se relacionaban con las griegas, además.
56. Que, recuérdese, no diferencian un tiempo o hecho sacro de uno
profano.
57. Fundante debería ser, en castellano, hondante; ya que esa sería su
verdadera forma adverbial traída de profundus, y la sinonimación entre el
fundus, lo hondo, el cavar para levantar algo nuevo y el excavar para rastrear
algo perdido. Digamos, del fundus se cercaba el mundus. Pero en el siglo
dieciséis, según Corominas, se le dio la forma con f «que tenía la ventaja de
poder distinguirlo del adjetivo hondo». Como bien se ve, hay «ventajas» que
mejor evitar. Pero, en resumen, en vez de un neologismo como fundante,
proponemos emplear más bien un veterologismo como hondante. Cosa que
haremos a partir de ahora.
58. Pero, a diferencia de la corriente llamada «funcionalista» en
antropología, no divorciándola de su sentido.
59. Clásicamente Pascal, el acérrimo enemigo —tan luego— de los
jesuitas.
60. Tema que, desde luego, debería tratarse in extenso en otro lugar; aunque
de entenderse lo dicho anteriormente se evitarían los ya centenarios
galimatías sobre las relaciones
—o no— entre lo trágico y lo cristiano.
61. Es lo que se tradujo epicenamente en la temprana expresión acuñada
en Hollywood de que un film era algo «Bigger than life».
62. ¡Y ahora independiente!
63. El film de Werner Herzog, sobre Kaspar Hauser (1975) trata, a su
manera, algo de lo que aquí analizamos.
64. Cosa decisoriamente transparente en esa summa griffithiana que es
Way Down East (1920).
65. Personaje central del film homónimo de Luchino Visconti (1972).
66. Clase, da clase, en el sentido que clasifica; y en ese clasificar se
ordena la experiencia anterior; como en los conocidos versos de Eliot: «We
had the experience but missed the meaning, / and aproach to the meaning
restores the experience».
67. No del cine como elemento diegético del transcurrir de un film, cosa
ya evidente, por ejemplo, en Stella Dallas (1937) de King Vidor.
En un temprano film de Griffith, Those Awfull Hats (Esos espantosos
sombreros, 1909) la acción, de apenas algo más de un minuto o dos, se
desarrolla en una sala de cine, donde unas señoras no dejan ver la proyección
de un film, debido a aquello que menta el título. Cabe agregar que la
proyección fílmica es mostrada simultáneamente, por Griffith, y ya en aquel
entonces.
68. v. g. la bola de cristal con la cabaña nevada en su interior; la cacatúa
que tensa sus alas y grazna, al abandonar la segunda señora Kane el palacio
de Xanadú.
69. O por no poder ser vueltos mercancía de cambio.
70. Sentido: como significado tanto como dirección.
71. cf. Supra.
72. Voz latina utilizada por Dante en Purgatorio, 3, 37 («State contenti,
umana genti, al quia») para expresar la causa más próxima de las cosas, las
solas cognoscibles por el hombre, en contraposición a aquéllas, remotas,
últimas, que el hombre no puede descubrir.
Quare y quia eran partículas usadas en las antiguas escuelas medievales,
la una interrogativa y la otra de respuesta. Dante sostenía que la beatitud
consiste en conjugar el intelecto posible con el agente, y conocer las cosas
divinas.
El padre Liberatore dice en su Lógica, que los antiguos filósofos
llamaban demostración del Quia a aquélla dicha a posteriori, es decir, la que
del efecto demuestra la causa o razón.
Para todo ello, véase la edición de la Comedia de Giuseppe Campi,
Torino, 1891, que incluye un índice de términos (1893).
73. Hitchcock, que no dudaba en recurrir, cuando lo creía necesario, a
un «jesuitismo» extremado, dijo en una oportunidad: «Todos me preguntan
qué se supone que le pasa a James Stewart tras el final de Vértigo. Lo más
probable es que comenzara a hacerle el amor a la monja».
74. Ese largo período de errante simulacra, incluye, desde un avatar del
demonio, según Graham Greene (El tercer hombre) hasta —¡por fin!— a uno
de los Borgia, en El príncipe de los zorros.
75. Entre nosotros el tango es así llevado y traído, creando una doble faz
de entendimiento, según convenga, de acuerdo con las circunstancias
históricas o anímicas que no terminan por resolverse, en suma decidirse.
76. El nudo de sentido preciso sobre esto, lo constituye el ensayo de
Novalis, La Cristiandad o Europa, trabajo de los últimos momentos de su
vida (1799), que fuera expresamente rechazado para su publicación por el
«clásico» Goethe. Allí, con toda claridad, es cuando el ex-romántico se
traviste en el neoclásico que toma la posta museística u opta por su vertiente
«conservadora», porque el romanticismo regresa a lo tradicional y no
prosigue con sus deliberaciones limbales y sus esteticismos de mística
doméstica.
N. B.: En el personaje de Kurtz, Coppola ha resumido polémicamente
casi dos siglos de esta tendencia entre los elementos solares y lunares de todo
romanticismo, acuñando, de paso, su transfigurar autoconciente.
77. Se trata aquí de un elemento raigal de nuestra época —pero que
lamentablemente debe ser tratado por separado—: el de las leyendas creadas
por el otro y creídas por uno mismo.
78. John Huston.
79. Max Scheler.
80. El tema es iconográficamente vastísimo. Bástenos con apuntar aquí
que, en relación con el delfín, animal mántico por excelencia (de él deriva la
ciudad oracular de Delfos), actúa en consonancia y complementariedad
simbólica, el pez llamado rémora. Cuando aquél se hace viejo y le flaquea la
vista, se pega a él un pequeño pez, la rémora, y lo conduce.
Se observará —según un método que se habrá hecho ya habitual aquí—
que en la jerga o en las habladurías contemporáneas, rémora tiene el sentido
«común» de ¡lastre!
81. Un ejemplo: «Históricamente el verso nace con la danza. Es danza
de palabras, danza de sonidos de la voz. Los nombres arcaicos que designan
el verso y la música y la danza son, en su origen, comunes a los tres: Areito
entre los indígenas de Santo Domingo o Coro entre los griegos, son nombres
indivisos del baile con el canto (...).
«Así el verso al nacer, no se modela sobre la onda inagotable de la
charla libre, sino de los giros parcos de la danza.
(...) «El baile es quien dictó a la música su compás. Y en él arraiga la
profusa vegetación de las leyes rítmicas que el Occidente hizo culminar,
como en finales, supremas, abrumadoras flores de invernadero, en las rosas
centifolias de la sonata, el cuarteto y la sinfonía. Después, la influencia de los
ritmos danzantes...».
Pedro Henríquez Ureña, «En busca del verso puro», en Estudios de
versificación española, Buenos Aires, 1961.
82. Podría cruelmente compararse su proceder a un transporte de basura
orgánica o nuclear a un terreno alejado, o tierra de nadie...
83. v. DANTE, Paraíso, I, 70.
84-85. Véase lo dicho más arriba en la nota 36.
86. Término acuñado por la estilística de Leo Spitzer para definir la
correlación de una vivencia (Erlebnis) con su manifestación poética.
En palabras de Pierre Guiraud: «Dicho principio de cohesión interna
constituye lo que Spitzer denomina su “etymon espiritual”, “el común
denominador” de todos los detalles de la obra que los motiva y explica»
V.: La estilística, Buenos Aires, 1956.
87. «El tiempo es la imagen móvil de la Eternidad». Timeo.
88. véase el estudio de Carl Schmitt, ya citado, Hamlet o Hécuba.
89. es decir: el preguntar qué esta pasando fuera de campo mientras está
siendo aquello que es, viéndolo...
90. «El tiempo acabará alguna vez sumergiéndose en la Eternidad».
Romano Guardini, Dominio de Dios y libertad del hombre. Pequeña suma
teológica, Madrid, 1963.
91. Nuevo sistema de la naturaleza y de la gracia. Parágrafo 4.
V. Tratados fundamentales (Primera serie), Buenos Aires, 1939 (trad.
Vicente P. Quintero).
92. Siendo esto lo que buscaba cierta temprana técnica del cine
soviético, con sus recetas o traducciones conductistas-pavlovianas.
93. Ibídem, parágrafo 7.
94. Como en todo rito de pasaje, se pasa con lo que se trae. En palabras
de Santo Tomás de Aquino: «Quidquid recipitur ad modus recipientis
recipitur». «Lo que se recibe es recibido al modo del que lo recibe».
95. O, más contemporáneamente, Claude Sautet y John Carpenter.
96. PLOTINO, Enéada V, 6, 6, Buenos Aires, 1966 (trad. José Antonio
Míguez).
97. Y que hoy han alcanzado el status de «globales»; o así se intenta
hacer creer...
98. Hans Freyer, Teoría de la época actual, México,1958.
99. «La cultura moderna apenas si se juega, y cuando parece que juega,
su juego es falso» J. HUIZINGA, Homo Ludens, Buenos Aires, 1968.
100. La ópera no es más, y desde medio siglo a esta parte, que una
representación secundaria en donde importa sólo el estado acústico de voz de
los cantantes, cuanto del estado de fama pública y social del que gozan en
determinado momento —como «divos», calificativo del cual huelgan hacer
comentarios—, muy por encima de lo ejecutado musicalmente y, más
todavía, de lo representado teatralmente.
101. «Toda representación ha de ser simbólica o conmovedora».
NOVALIS, Fragmentos.
102. ¡Y no de la realidad física! Simple atisbo tardo romántico de
Siegfried Krakauer.
103. T. S. Eliot, Función de la poesía y función de la crítica.
Conclusión. Conferencia dictada el 31 de marzo de 1933.
Por cierto, poco más adelante Eliot imagina cuál sería el medio ideal
para la poesía y el arte en general:
«Pero le gustaría ser algo parecido a un empresario de espectáculos
populares, devanar sus personales pensamientos tras una máscara trágica o
cómica, y llevar los placeres de la poesía no sólo a un público más amplio
sino, colectivamente, a más amplios grupos de gentes. Imagino que excitar el
placer colectivo procura un sensación de cumplimiento, compensación
inmediata de las penas que cuesta convertir la sangre en tinta. Tal cual las
cosas están, y fundamentalmente estarán siempre así, la poesía no es una
carrera sino un juego de tontos. No hay poeta honrado que se sienta
absolutamente seguro del valor permanente de su obra: acaso haya
desperdiciado su tiempo y echado a perder su vida para nada. Tanto mejor
entonces, si tiene al menos la satisfacción de desempeñar en la sociedad un
papel tan digno como el actor de variedades. La creación teatral, además por
las exigencias técnicas y las limitaciones que impone al autor, obligado a fijar
durante determinado espacio de tiempo la atención de un numeroso grupo de
gentes impreparadas y no demasiado perspicaces, por los problemas que
constantemente han de resolverse, basta para mantener la mente consciente
del poeta plenamente ocupada, como la del pintor en la manipulación de sus
útiles. Si además de sujetar la atención de una multitud durante ese espacio de
tiempo el autor ha realizado una obra que es verdadera poesía, miel sobre
hojuelas».
Obviamente aquello que para esa fecha Eliot confiaba en que podía
hacerse en el medio teatral (y que él luego hizo), ya estaba siendo hecho por
el cine.
Axiomas y postulados
1. El cine es un ajuste de cuentas con el renacimiento y el romanticismo.
A: ajusta las cuentas con el primero, en tanto el cine se constituye como
una toma de distancia con respecto al nudo de sentido, anudado en ese
período, de la obra de arte como autonomía humana, forma autárquica,
especiosa o utópica del pensar y el poetizar.
B: y ajusta las cuentas con el romanticismo, en cuanto una vez separado
de la autarquía y especiosidad renacentista, se niega paralelamente a una
tecnificación de la/ su diferencia, con sus ítem anejos de martirología laica y
de «únicos y singulares».
2. El cine es el primer y único arte decisionista de la modernidad.
A: si la modernidad se caracteriza por un estado de deliberación
permanente, por el limbo de un coloquio infinito que nunca decide nada, el
cine se asume como una forma del pensar y el poetizar que decide
continuamente.
B: este decidir continuo puede resumirse bajo el acápite ¿cómo sigue?
C: y como todo decisionismo, se relaciona ineludiblemente con una
concepción clara y taxativa del poder...
3. El cine, por su carácter de arte decisionista, es la primera y única
forma del pensar y el poetizar en la modernidad con una conciencia y
voluntad clara del poder.
A: en tal operar fue de importancia liminar, axial, la organización de los
grandes estudios.
B: los grandes estudios organizaron un troquelado de formas, dando con
ello lugar a los «géneros».
C: los géneros sirvieron para acuñar el estado de trasparencia.
D: la transparencia necesitó, para su cura, del establecimiento de un
pacto simbólico entre los hacedores y la comunidad; tal pacto simbólico es el
conocido vulgarmente por «código de producción».
4. El cine norteamericano no es yanqui, es dixie.
A: dentro de la territorialidad histórica e imaginaria norteamericana, el
cine se nos aparece como el summun y la síntesis de la tradición del sur
norteamericano. Desde Griffith y Buster Keaton, pasando por Lo que el
viento se llevó, hasta The Long Riders o Forrest Gump, al cine
norteamericano siempre se lo imaginó desde lo dixie.
B: esta tradición trae aparejada, necesariamente, una toma de distancia,
una reacción, con respecto a los imperativos de la aproximación de y por la
técnica y del estado de movilización general de la modernidad liberal.
C: por esa reacción el cine norteamericano —especialmente en su etapa
clásica— es una forma orgánica del pensar y el poetizar inasimilable a y por
la mentalidad liberal.
D: a la apropiación de y por la técnica opone una imaginación mítica.
E: a la movilización general opone la reinstauración del status o figura
del héroe.
4 bis. Al elemento o corriente dixie se le cruzó, muy tempranamente, un
elemento austrohúngaro.
A: el elemento dixie, constitutivo de la creación del cine, se encontró,
una vez organizado como estructura formal y como sentido operativo,
cruzado con el elemento austrohúngaro, también en diáspora política y
territorial, que terminó organizándolo en forma definitiva y acabó por
desplazar al propio Griffith.
B: sin esta intervención del elemento austrohúngaro, la invención de
Griffith se hubiera recuperado —y cosificado museística y tempranamente—
como un avatar más del «único y singular».
C: la toma del poder por los grandes estudios significó la herramienta
necesaria e imprescindible para la acuñación de los movimientos, motivos y
figuras que posibilitaron y llevaron a la rápida ecumenicidad del cine.
5. El cine es la forma contemporánea del pensar y el poetizar que religa
de manera más radical con el mito.
A: este religar con el mito es re-curso.
B: mediante este re-curso, el mito se actualiza, siendo, por un lado —y
paradójicamente— llevado de alguna manera frente al tribunal de la historia
y, por el otro, el mito se resguarda y preserva (se cura) como forma operativa.
6. En el cine, la forma operativa del mito se despliega como puesta en
escena.
A: si «El mito es la exégesis del símbolo» (Bachofen), el cine es la
vivencia del símbolo a través de una repetición señalada y dirigida mediante
una puesta en escena.
B: la puesta en escena es la que marca la inscripción del símbolo y lo
simbólico en el reino de los vivos, y no desciende al reino de los muertos,
habitantes del inferos-museo.
C: ese «reino de los vivos» es la actualización diegética del mito, que
custodia su riqueza y su herencia de valores, preservándolo, paralelamente,
de su vaciado de sentido = parodia, o de la inflación de su signo por exceso
de circulante = tecnificación.
7. La puesta en escena es, mutatis mutandis, el ritual del mito.
A: rito (de ritah o rta, según las transcripciones más viables), es el
modelo visible —e invisible— del Cosmos y de su reflejo y, sobre todo,
conformidad en la naturaleza.
B: esta puesta en escena es posible mediante el símbolo que, bajo este
aspecto, cabe definir como el vehículo, o aun el excipiente, por medio del
cual un mito, en cuanto a relato del origen u originario, se precipita
diferenciándose, disolviéndose, sin perder por ello su esencial identidad,.
C: identidad y diferencia se anulan o se excluyen en el plano —o en
algún plano— de la realización.
D: disolución —solve— es aquello a lo que llamamos relato o trama, en
tanto y en cuanto haya elegido ser actualizada, mediante su rebajamiento
intencionado, dadas las posibilidades del entender
E: este rebajar intencionado, es lo que «aún» puede rastrearse —ya que
no pensarse— como «género».
F: en el segundo momento — el absoluto— de la autoconciencia, el
género sólo es una huella, un rastro.
8. Pero también: el cine acepta el estado de caída de lo mítico y, mediante
la babelización de lo mítico, se torna la forma de cura/custodia posible
sobre el mito, evitándose de tal forma la caída en lo paródico.
A: esta babelización de lo mítico implica, no un arrojarse impremeditado
al caos y lo inferior sino —y por el contrario— una conciencia de sí, una
conciencia desgarrada del estado de radical separación de los fines últimos,
cuyos restos quedaron dispersos en la fosa que rodea a Babel.
9. De la trinfuncionalidad del imaginario indoeuropeo (Dumézil), el cine
pone el acento privilegiadamente en la segunda función (el héroe)
colocando la primera y la tercera «fuera de campo».
A: héroe es la forma de la pregunta y del preguntar en el cine.
B: en el camino del preguntar, el héroe es quien re-nombra y re-signa al
mundo que lo rodea, porque en el cine, el héroe es quien posee la capacidad
de re-signación.
C: este preguntar re-signado es la tarea del héroe en el cine.
N. B.: La tríada anterior forma la función adánica.
D: en la autoconciencia, en su segundo y absoluto momento, reaparecen,
explícitamente, las otras dos funciones que habían sido puestas fuera de
campo: cf. la saga de El Padrino, Apocalypse Now, El exorcista, Titanic,
Vampiros, Sobreviven, Misión a Marte, Femme Fatale; esto da lugar, a su
vez, a la ficción dogmática.
10. El cine nace al separarse del cinematógrafo.
A: llamamos cinematógrafo a la técnica mecánico-industrial patentada
por los hermanos Lumière. Esta técnica se postuló como la apoteosis del
saber laico, liberal, positivista, al intentar «eternizar» una forma de vida que
se vive y proclama como única y deseable de ser reproducida, e
instrumentalmente «eternizable».
B: el cine nace —con Griffith— al separarse de tal pretensión de
eternidad limbal, desviando la técnica y lo técnico de sus propósitos y fines,
mediante el re-curso a lo mítico.
C: como este re-curso mítico es, in nuce, «relato», «historia», «ficción»,
en el primer nivel de su operar Griffith funda el cine como relato, como
mythos, pero, una vez operado este sentido, debe crear la forma de sostener y
soportar tal re-curso, con una práctica que unifique imaginariamente tales
mitoi; para ello recurre a un logos compuesto de logoi como: división
diegética en planos, campo y fuera de campo, principio de simetría, ejes de
construcción —vertical y horizontal— et. al., que con-figuran así una lógica
que contiene —y soporta— al mito y lo mítico.
10 bis. Este re-curso, este recurrir al mito y a lo mítico llevó,
necesariamente, a inscribir el hacer del cine dentro de la esfera de lo
trágico.
A: este enfrentarse con, este inscribirse en la esfera de lo trágico, puede
denominarse también como la segunda forma o articulación del decisionismo
del cine.
B: mediante lo trágico, la desrealización latente del mundo liberal se
desoculta y se muestra el abismo de su fondo nihilista, que intenta —o
intentó— ocultar cíclicamente con los disfraces de lo utópico, lo exótico, lo
lúdico e, in extremis, la movilización total.
11. El cinematógrafo es y sigue siendo toda toma de algo anterior que se
quiere preservar para una eternidad museística.
A: el cinematógrafo es aquel que se obstina en filmar y reproducir
elementos teatrales y novelísticos, dados como totalidad ilusionista en un
marco pictórico o decorativo.
B: el cinematógrafo, como falso cine, recae inevitablemente en la
alegoría, porque lo alegórico es siempre una forma falsa del imaginar, del
representar, y también del preguntar demandante.
12. El cine es una revolución anacrónica.
A: recordando que etimológicamente an-acrónico significa «fuera del
tiempo habitual», pero no tan sólo en el sentido del pasado, o de lo pasado
sino también en el sentido de algo muy alejado, tendido hacia el futuro.
B: revolución es, ab ovo, un giro completo que lleva al punto del
partida.
12 bis. Tras el cine no puede haber otra forma del pensar y el poetizar,
siendo éste el último avatar del estadio estético que puede permitirse, al
menos el mundo occidental.
Conceptos fundamentales
Glosario
Cabe aclarar que algunos de los conceptos fundamentales aquí definidos
son formulaciones sintéticas de elementos teóricos desarrollados en este
libro, mientras que otros son conceptos que serán a su vez tratados in
extenso en trabajos posteriores —como Mito, método y recurso y Mirón o del
cine—, pero cuya presentación aquí nos parece igualmente imprescindible.
ALEGORÍA: Acertijo visual —y a veces visual sonoro— que se
muestra como una totalidad al espectador, quedándole a éste solamente, la
posibilidad de entenderlo fuera del contexto del film. También: defecto
esencial de la imaginación que intenta corregir lo mal imaginado o concebido
con una noción explicativa tomada de una forma anterior o preexistente.
ALEGORIZACIÓN DEL MUNDO: Procesus que arranca como una de
las consecuencias del renacimiento, a partir de la invención de la imprenta, y
que emprende —al menos en Occidente— una suerte de ilustración paralela
de la letra y del sentido, otorgando a lo simbólico un también creciente estado
intermedio, que se fue traduciendo de más en más como «ilustración». Tal
«ilustración» dio lugar, paralelamente, a una secesión, fragmentación o
atomización del material llamado —a partir de ese momento— «clásico»; tal
fragmentación actúa, desde entonces, tanto en el nivel de conservación como
en el de recepción del orden clásico.
AUSTROHÚNGARO (LO/ ELEMENTO): Forma de continuidad
territorial del cine que apareció ya organizada, casi desde el comienzo de su
operar. Esta territorialidad es asimilable o entendible debido, tanto a la
cantidad de autores de films de ese origen como a las diégesis acuñadas,
como también a determinado punto de vista histórico o formal. Puede
postularse que este elemento es una temprana idea de decadencia en el cine,
así como una continuación de lo barroco, o de la política de lo barroco, por
otros medios.
AUTOCONCIENCIA: Momento de un arte o forma del pensar y el
poetizar en el cual «se sabe que se sabe» y «se sabe qué se sabe»; este saber
implica un matiz necesario de agotamiento o declive, en la medida en que esa
forma intenta ser parte del mundo, hacerse historia.
AUTOCONCIENTE/ LO: El separarse de su objeto en el hacer, para
que el espectador sepa del hacer en el hacerse. Pensar que pensamos, en el
momento que pensamos.
CAMP: Estrategia contemporánea de tolerar o, mejor dicho, desviar —
en la manera de lo posible—, al kitsch de la vida moderna y de las formas de
producción standard o producidas en serie de la modernidad.
Último avatar de la ironía romántica.
CINEFILIA: Actitud de un responder ingenuo a la pregunta por el cine
que se funda con Citizen Kane y se refunda con El padrino.
N. B.: El último esteticismo de la época técnica.
COMEDIA: Cura por la irracionalidad.
CURA: Cuidado del demandar ya autoconciente del operar del cine. Esa
cura se refractó ab initio en cura/custodia y cura-coleccionista.
CURA-COLECCIONISTA: Decaer del preguntar que lleva a la cinefilia
como diferencia tecnificada.
CURA/CUSTODIA: Cuidado que lleva a un pensar del cine a cargo del
QUIA del espectador.
DECADENCIA/ DECADENTE: Complemento imprescindible de la
autoconciencia. Es aquella forma de la autoconciencia que se encastilla en la
conservación de un determinado estilo de esfera privada, poniendo una
distancia irónica, y también cínica, con el mundo puertas afuera.
N. B.: Categoría exclusivamente occidental.
DECISIONISMO: Suspensión del estado deliberativo típico de la
mentalidad romántico-liberal, mediante la postulación, en el pensar y el
poetizar, de aquello que debe hacerse y en especial conservarse de lo anterior.
El decisionismo es la zona del cine donde el arte y el poder se muestran
plenamente integrados.
DIÉGESIS: El estado o punto de partida de la ficción en el cine, en la
medida en que postula un «aquí y ahora» con todas sus implicancias laterales.
También un «cuadro de situación» o «composición de lugar» de un
determinado marco o acotamiento a partir del cual se despliega la ficción.
Toda diégesis crea su propio verosímil desde el que se postula —o no— un
Mundus (v.).
DIFERENCIA TECNIFICADA: Estado alternativo a la reificación en la
modernidad, en el que, para no tomar a la naturaleza como destino, la opción
y reacción correspondiente se hace pública, pidiéndose paralelamente al
poder que de cabida o «tolere» tal estado de singularidad (v. ÚNICO).
DRAMA: Seguimiento o prosecución de una diégesis y de una fábula
por la cura de la racionalidad.
DUCTUS: La mano que porta (Feros) el estilo del autor.
ECUMENE: Zona de pertenencia anterior que se dio, o se recuerda,
como universalidad, acotando en su perímetro determinada tradición a partir
de una resolución histórica y geográfica. (v. TERRITORIALIDAD).
EJE HORIZONTAL: Es aquel de la fábula, de la historia, de aquello que
se cuenta, del tiempo en suma. En todo film hay eje horizontal.
EJE VERTICAL: Es el eje de la irrupción o de la reaparición de lo
trágico o de lo «otro», si queremos. Es aquel que muestra otra cosa que la
historia y el tiempo y que cruza a éste —precisamente— oponiéndole el
devenir. Sólo en las obras de autores de films se encuentra el eje vertical.
EL QUIA DEL CINE: El desocultar demandante que aparece
—prematuramente— tras la temprana autoconciencia del cine. Es donde el
Espíritu es tal o se manifiesta como tal, «en tanto libertad, objetividad y
conciencia de sí». Este Quía da lugar, por otro lado, a la aparición de la
situación de cura.
EPIFANÍA: Manifestación de lo sagrado o de lo trascendente, y donde a
quien se le manifiesta no se le presenta en un todo acorde con aquello que
esperaba, en tanto y en cuanto continuidad de las relaciones anteriores y
habituales.
ESCAPE AL FUTURO: Recurso del cine para postular resoluciones
imaginarias, adelantándose diegéticamente a una posibilidad virtual dada
como ficción. También: el complemento simétrico del recurso mítico. Y
además: el recurso mediante el cual el cine fue haciendo ciertas correcciones
a su método, ganándole de mano a las posibles objeciones que se le
plantearon o se le plantean desde fuera de su territorialidad.
ESTADO DE FACTO: En el cine, el estado de facto es el estado de
recepción.
ESTADO DELIBERATIVO: Estado típico de la mentalidad romántico-
liberal que instaura un coloquio infinito, un limbo inacabable que nunca
resuelve nada. Este estado también puede pensarse, o concebirse, como una
indiferenciación, confusión, aun superposición y hasta inversión de las
esferas estética y religiosa.
ETHOS: Convención diegética del mundo representado en un film.
Escala de valores existente en esa diégesis.
FÁBULA: Aquello que se cuenta en un film. También: el argumento o
el guión en cuanto se puede narrar a otra persona sin la visión del film (v.
PUESTA EN ESCENA).
FACTA/ FACTO: Lo «hecho» en tanto mostración de lo artificial y
ficticio. La mostración autoconciente de qué parte de «hecho» tiene el arte en
la modernidad y, contrarrestándolo con el cine, el status de facto-del-arte
opuesto al arte-facto que se fue adueñando de las formas —especialmente
plásticas— anteriores.
N. B.: En la autoconciencia, el cine tiene que gastar porque se gasta.
FEROS: Palabra griega para denominar a un portador. La usamos como
la unidad del fuera de campo que hace posible la aparición de un símbolo.
FICCIÓN DOGMÁTICA: Es la obra donde la totalidad de un ethos
comprende un mundus o lleva hacia él. Ficción mediante la cual se sintetiza
una territorialidad, polémicamente en relación con cierta genealogía que la da
como agotada o terminada, y que tiende, en su hacer y representar, a la
totalidad ecuménica.
FINAL FELIZ PROBLEMÁTICO: Disyuntiva polémica que acentúa el
status problemático de la obra de arte. Al completar o resumir sintéticamente
el devenir dramático, separa al espectador del orden ideal-estético para
reenviarlo a su propio mundo de valores y decisiones que permanecen
abiertos, pero con el plus de la experiencia.
FORMA-EXTENSA-GRAVE: Aquella obra que, por su capacidad de
organizar en un todo autoconciente una forma o visión del mundo, puede
considerarse modelo o resumen del pensar y el poetizar de una época. Se
piensa: 1) una forma del pensar y el poetizar que contenga e implique en su
despliegue y desarrollo, 2) de forma extensa, es decir, con la suficiente
duración en el tiempo y el espacio y que por ello mismo abarque la mayor
cantidad de elementos tanto históricos como suprahistóricos, desplegándolos
en su hacer, 3) en tono grave, con el ritmo y la retórica «de peso», que
implique a su vez la carga (grá/vido) que lleva en su seno de futuras
potencialidades.
Extenso también en el sentido lógico, de aquello que está contenido en
una idea bajo el aspecto de cantidad.
FORMA PROBLEMÁTICA: Llamamos problemática a una forma que
parte y deviene de una estructuración formal anterior pero que, al llevarla al
límite de sus posibilidades o al contaminársela con una diégesis excéntrica de
tal estructura anterior, crea un nuevo estadio de representación heurística que
intenta devenir nueva estructura.
FUERA DE CAMPO: Aquellos elementos, ya sean diegéticos o
formales, que se extienden más allá del campo visual de la pantalla y en sus
respectivas continuidades completan la visión total de un film. También:
recurso básico mediante el cual el cine se separa de lo fotográfico o de lo
fotográfico-condicionado, tanto como extensión de lo teatral como, tiempo
después, de lo televisivo. En tercer lugar: el recurso mediante el cual aparece
lo simbólico en el cine, siendo por lo tanto el vehículo o feros del símbolo.
FUNCIÓN ADÁNICA: La función del héroe en el cine. La de buscar y,
en lo posible, volver a dar sentido, RE SIGNAR, las cosas con las que se
tropieza en su busca.
ICONO: Es el signo en cuanto a su reconocimiento de un status propio
dentro de un determinado contexto. Es el momento, a veces muy difícil de
reconocer o aprehender, del pasaje del Índice al Símbolo.
ÍNDICE: Es el signo en cuanto a mera información de sentido
reconocible en la diégesis o fábula.
IN FORME: Es todo aquello que se queda o permanece en un transcurrir
expectante o indecisorio con respecto a un allende signado, sostenido o
portado (feros) por un aquende que se ha formalizado.
INTERIORIDAD O ESFERA PRIVADA: Un topos que fue, o que se
recuerda como mundus.
IRONÍA: Toma de distancia con el material tratado.
KASPARHAUERIZACIÓN: Procedimiento típico de la cultura europea
a partir de la modernidad mediante el cual intentar ser el rétor de lo
americano, el guía o dador de palabra a lo supuestamente atávico,
inconsciente o «primitivo» americano. Este procedimiento es, a su vez, más
subrayadamente característico de cierta tendencia de la cultura francesa.
KITSCH: Falta, ausencia o carencia de substrato mítico en un logos.
Reemplazo, substitución perversa de la tradición por el plagio, pero
modificando en su re facción el grund o mundus que le es acorde, incluso
funcionalmente.
LOGOI: Relatos o formas del discurso que, si bien son de inmediato y
trasparente reconocimiento, el cine adaptó de formas literarias preexistentes,
utilizándolas de manera sui generis. (v. TOPOI).
MUNDUS: El universo o zona fuera de campo de la diégesis.
NÁUFRAGOS DE LA LETRA: El pensar libresco sin conciencia del
cine.
OMISIÓN POLÉMICA: Criba o prueba de pasaje por la cual se hace
pasar al espectador, haciendo en un punto coincidir su doxa con la de algún
exponente o feros de la acción fílmica pero que luego, al interpretarse o
comprenderse su función simbólica, contradice, cuestiona o somete a juicio
esa misma doxa.
PARIDAD MIMÉTICA: Es la mimesis que se corresponde a los sujetos
de la ficción.
PARODIA: El responder perverso al status problemático de la obra de
arte.
Achatamiento del com-prender, anudándoselo a lo in formal.
POSITIVIDAD INERTE: Situación típica de la modernidad; vía de
acceso en sentido perverso hacia las obras del pensar y el poetizar del pasado,
haciendo que la positividad virtual de aquéllas se transmute o que —y más
aún— permute su fruibilidad o goce posible aceptando unas leyes de
circulación e intercambio que tales formas niegan en su hacer y en su hacerse
—en su operar.
POSITIVIDAD VIRTUAL: El aura; pero también: lo asequible al
mundo del contemplador o fruidor sin intermediación desjerarquizada.
POTLATCH: Sacrificio consciente, desperdicio ritualizado o gasto
excesivo en el arte, y en el cine en particular, que da a entender o postula a
través del uso formal de una sobre funcionalidad, el rol de imitatio Dei del
autor de films, confesando, paralelamente y mediante un paradójico desgaste,
la invariable limitación humana. Cerco estilístico y ritual a la parodia (v.).
PREGUNTAR PROBLEMÁTICO: Lo que torna visible o desoculta
cosas que el preguntar de la estructura anterior no tuvo en cuenta en su hacer.
PRINCIPIO DE SIMETRÍA: Es el principio de repetición de un
elemento formal, icónico, gráfico o dialogístico que al re-aparecer
—p. e. por segunda vez— se torna diferente, no perdiendo de todas formas su
conditio anterior. Por esta diferencia accedemos al pasaje del índice al
símbolo.
PUESTA EN ESCENA: Aquello mediante lo cual se cuenta un film.
Aquello que, mediante repetición intencionada (Principio de Simetría), se
vuelve estilo, haciendo posible reconocer el ductus del autor. Lo que no
puede relatarse sin la visión del film. Lo que da lugar al Mundus (v.)
REINO DE LA TRANSPARENCIA: Etapa del cine comprendida entre
los comienzos del sonoro y la aparición de la autoconciencia; etapa en la cual
se troquelan exhaustivamente los géneros como efectos de transparencia
diegéticas y cuando se establece, además, el pacto simbólico entre hacedores
y espectadores.
RESIGNAR: Hacer del héroe.
RICERCAR: Diáspora, errancia, camino de prueba tras la expulsión del
Paraíso. Riesgo, tentación o prueba en la que se juega el perderse
definitivamente «para el Espíritu» y ser «ganado para el Mundo». Forma del
espiralar.
Negación de la invención como puro hallazgo y casualidad.
Término que preferimos —o nos permitimos proponer para referirnos—
para busca y círculo hermenéutico.
ROMANTICISMO: Confusión, yuxtaposición, aun contaminación, de
las esferas estética y religiosa. Pero dada esta condición como actitud
subjetiva e individual. Cuando se manifiesta como grupo, clase, nación,
estado, clan, partido, se le llama «estado deliberativo» (v.)
SIGNO MEDÚSEO: Signo de temprano reconocimiento que paraliza
ciertas virtualidades tornándolas positividad inerte (v.).
Un lastre en el despliegue del hacer.
Petrificación del Mito.
SÍMBOLO: Signo que muestra una parte suponiendo, o recordando al
espectador, la posesión de la otra mitad, cuya unión da lugar a la aparición de
un sentido que une, mediante puente, la diégesis con el fuera de campo. Es el
signo en cuanto a su reconocimiento de un status propio y de dador de un
sentido reconocible y recordable exclusivamente en, y por, la puesta en
escena (v.).
SOBREDIMENSIÓN MIMÉTICA: Traducción y adaptación —en el
hacer del cine del cine— del potlatch.
SUCESIÓN ACTUALIZADORA: Posibilidad latente, in nuce, de la
instancia de la acuñación del símbolo. Es aquella función que puede ser
actualizada por encima de su puesta en escena y sus feroi, y, especialmente,
por encima de su ocasionar anecdótico.
TERRITORIALIDAD: Zona de propiedad anímica o espiritual que la
historia reflejó, ocasionalmente, en un determinado estamento jurídico-
político. (v. ECUMENE).
TOPOI: Lugares o zonas diegéticas de inmediato y transparente
reconocimiento.
TRAGEDIA/ TRÁGICO: Comprensión o postulación, ricercar, del
estado limitado —o en permanente fuga y agotamiento— del factor humano,
sea como historia, saber, o nomos.
Límite comprensible de exclusión del accionar humano.
TRANSPARENCIA: Situación, pacto simbólico, recurso mediante el
cual el cine, especialmente en el período clásico, legisló y gobernó el acceso
primario de los films, haciendo visible, mediante la acuñación de géneros, su
legibilidad.
ÚNICO: Subproducto del romanticismo. Romanticismo de la era
técnica. Es el feros de la diferencia tecnificada (v.).
N. B.: Debemos entender que el «único» y la «diferencia tecnificada»
intentan sui generis abolir o separarse del estado deliberativo o coloquio
infinito. Pero fatalmente reifican su situación, tornándose coartada del estado
de cosas que intentan abolir.
VICARIO/ LO: Es la alienación en la esfera privada.
Table of Contents
El concepto del cine
I
Ajuste de cuentas con el renacimiento y el romanticismo
II
Decisionismo. Fuera de campo. Principio de simetría. Eje vertical
III
Fuera de campo. Principio de simetría. Eje vertical. Continuación
IV
Tríada retórica: índice, icono y símbolo
V
Fuera de campo y símbolo: su relación
VI
El cine como dixie. Griffith y sus antecedentes. Poe. ¿Melville?
VII
Mito. Mención de la parodia. Kitsch. Kasparhauerización
VIII
Cine y cinematógrafo. El problema de la alegoría
IX
Trifuncionalidad y función adánica
X
Reino de la transparencia. Ecumene y territorialidad. Elemento
austrohúngaro
XI
Lo barroco. Continuación y continuidad. El potlatch
XII
El cine como revolución anacrónica
XIII
Autoconciencia
XIV
Autoconciencia: la marca de Caín
XV
Autoconciencia: la cura
XVI
Autoconciencia: segunda parte
XVII
Formas del entender y del desentender
XVIII
La persistencia motriz
XIX
Lo simbólico
XX
Lo simbólico, la apercepción
XXI
El cine como ricorso
XXII
La construcción ideativa como ideograma
XXIII
El cine como sistema de representación primaria
Notas
Axiomas y postulados
Conceptos fundamentales
Glosario
También podría gustarte
- Walter Murch & Ondatjee, Michael - EL ARTE DEL MONTAJE PDFDocumento381 páginasWalter Murch & Ondatjee, Michael - EL ARTE DEL MONTAJE PDFPunto Eje EdicionesAún no hay calificaciones
- Las Principales Teorias Cinematograficas (Dudley Andrew) PDFDocumento357 páginasLas Principales Teorias Cinematograficas (Dudley Andrew) PDFFerrer José100% (2)
- Directores de Fotografia Cine - Ettedgui PeterDocumento207 páginasDirectores de Fotografia Cine - Ettedgui PeterWalter Castillo Acero100% (13)
- Murch, Walter (2001) - en El Momento Del Parpadeo. Un Punto de Vista Sobre El Montaje CinematográficoDocumento152 páginasMurch, Walter (2001) - en El Momento Del Parpadeo. Un Punto de Vista Sobre El Montaje CinematográficoMiguel Baralt100% (3)
- Una juguetería filosófica: Cine, cronofotografía y arte digitalDe EverandUna juguetería filosófica: Cine, cronofotografía y arte digitalAún no hay calificaciones
- 1 Guio - N Cinematogra - Fico UNAMDocumento24 páginas1 Guio - N Cinematogra - Fico UNAMMario Alberto Ramirez83% (6)
- Espíritu de Simetría (Ángel Faretta)Documento511 páginasEspíritu de Simetría (Ángel Faretta)Jose100% (2)
- Angel Quintana - El Cine Italiano 1942-1961Documento36 páginasAngel Quintana - El Cine Italiano 1942-1961Juan P.100% (3)
- Clasico, Manierista, PostclasicoDocumento588 páginasClasico, Manierista, PostclasicoIgnacio Mt100% (7)
- En Tiempos Breves - Luisa Irene IckowiczDocumento81 páginasEn Tiempos Breves - Luisa Irene IckowiczPatria Canibalera88% (8)
- Introducción Al Documental. Bill Nichols PDFDocumento205 páginasIntroducción Al Documental. Bill Nichols PDFgonzalo18480% (5)
- Maffesoli-El Nomadismo Vagabundeos IniciaticosDocumento105 páginasMaffesoli-El Nomadismo Vagabundeos Iniciaticosapi-19916084100% (1)
- Mas Alla Del OlvidoDocumento10 páginasMas Alla Del OlvidoEdiciones CICCUSAún no hay calificaciones
- Aumont - Estética Del CineDocumento36 páginasAumont - Estética Del CineMariano Santos La RosaAún no hay calificaciones
- El Encuadre Cinematográfico - VILLAIN DOMINIQUEDocumento153 páginasEl Encuadre Cinematográfico - VILLAIN DOMINIQUEPurpurina Pop100% (2)
- Sanchez Biosca - El Montaje CinematograficoDocumento143 páginasSanchez Biosca - El Montaje Cinematograficodominustemporis100% (4)
- Loiseleux, Jacques - La Luz en El Cine PDFDocumento49 páginasLoiseleux, Jacques - La Luz en El Cine PDFdienein100% (4)
- Comolli CloseUp KiarostamiDocumento4 páginasComolli CloseUp KiarostamiPaloma SchnitzerAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual Historia Del ArteDocumento35 páginasMapa Conceptual Historia Del ArteGuester José Carreño Gudiño100% (2)
- PAGS. DELANTERAS TOMO 6 - Grupo Leon Jimenes PDFDocumento4 páginasPAGS. DELANTERAS TOMO 6 - Grupo Leon Jimenes PDFVictor PizarroAún no hay calificaciones
- Angel Faretta - El Concepto Del CineDocumento126 páginasAngel Faretta - El Concepto Del CineRicardoAún no hay calificaciones
- Pasion FarettaDocumento133 páginasPasion FarettaSarah Almudevar100% (4)
- El (Cine) de Las Palabras: ESPIRITU DE (SIMETRIA) de Ángel FarettaDocumento4 páginasEl (Cine) de Las Palabras: ESPIRITU DE (SIMETRIA) de Ángel FarettaMiguel Rotolo100% (1)
- La Dimension Simbolica Del CineDocumento3 páginasLa Dimension Simbolica Del Cinevictorh_moncadaAún no hay calificaciones
- Para Abordar El Titanic (Angel Faretta)Documento7 páginasPara Abordar El Titanic (Angel Faretta)Nuria Sol Vega100% (1)
- Ángel Faretta CartasDocumento5 páginasÁngel Faretta CartasMarcos GarriguezAún no hay calificaciones
- Sobre La Posesión Por Ángel FarettaDocumento2 páginasSobre La Posesión Por Ángel FarettadiegoavaAún no hay calificaciones
- Estéticas Del CineDocumento255 páginasEstéticas Del CineSara100% (1)
- Mutaciones Del Cine Contemporáneo WebDocumento168 páginasMutaciones Del Cine Contemporáneo WebuntalsebasAún no hay calificaciones
- Estetica Del Cine - Jacques AumontDocumento297 páginasEstetica Del Cine - Jacques AumontParra Victor83% (6)
- Angel Faretta - Corona de Gloria (Sobre Atrapada de John Carpenter)Documento2 páginasAngel Faretta - Corona de Gloria (Sobre Atrapada de John Carpenter)OM91Aún no hay calificaciones
- Ángel Faretta (1953) (Escr.&Intel.)Documento10 páginasÁngel Faretta (1953) (Escr.&Intel.)walter vazquezAún no hay calificaciones
- El Punto G Del Guión CinematográficoDocumento182 páginasEl Punto G Del Guión CinematográficoArmando Valencia83% (6)
- Dialnet ElHumorEnElCine 3324052 PDFDocumento14 páginasDialnet ElHumorEnElCine 3324052 PDFDiego MazacotteAún no hay calificaciones
- Que Es El Cine - BazinDocumento200 páginasQue Es El Cine - Bazinbiofalberre88% (24)
- Cine PosmodernoDocumento13 páginasCine PosmodernoJuan Jesús TorresAún no hay calificaciones
- Ángel Faretta - ParasiteDocumento5 páginasÁngel Faretta - ParasiteAlejandro FernandezAún no hay calificaciones
- Siety, Emmanuel - El PlanoDocumento45 páginasSiety, Emmanuel - El PlanoDiego Ignacio Rodríguez Navarrete67% (3)
- Guilles Deleuze. La Imagen-TiempoDocumento12 páginasGuilles Deleuze. La Imagen-TiempoNN NNAún no hay calificaciones
- El Cine Argentino Clásico - Alberto TricaricoDocumento139 páginasEl Cine Argentino Clásico - Alberto TricaricoLuciaMarina100% (2)
- Poética Del Cine - Raúl RuizDocumento196 páginasPoética Del Cine - Raúl RuizCoccó Riveros Llantén100% (1)
- Aumont-Jacques-Estetica Del CineDocumento274 páginasAumont-Jacques-Estetica Del CineMarcelo RomeroAún no hay calificaciones
- Néstor Almendros - Días de Una Cámara Final PDFDocumento331 páginasNéstor Almendros - Días de Una Cámara Final PDFjuanda100% (2)
- De La InterpretaciónDocumento18 páginasDe La InterpretaciónPaola Itzel López GuzmánAún no hay calificaciones
- LA SUBLIMACIÓN RitvoDocumento29 páginasLA SUBLIMACIÓN RitvoIvo MassAún no hay calificaciones
- Lacan, J. - Maurice Merleau-Ponty 2 PDFDocumento6 páginasLacan, J. - Maurice Merleau-Ponty 2 PDFfrelami9Aún no hay calificaciones
- Patricio Peñalvar Gómez - Márgenes de PlatonDocumento269 páginasPatricio Peñalvar Gómez - Márgenes de PlatonDiego100% (1)
- Gelassenheit o El Descanso en Un CaminoDocumento84 páginasGelassenheit o El Descanso en Un Caminodsmilasky6414Aún no hay calificaciones
- Lacan Jacques - de Nuestros AntecedentesDocumento8 páginasLacan Jacques - de Nuestros AntecedentesDark_Angel_Hack1100% (1)
- De la naturaleza de las cosas de Marx: Traducción como necrofilologíaDe EverandDe la naturaleza de las cosas de Marx: Traducción como necrofilologíaAún no hay calificaciones
- Manifiesto Por La Filosofia - Alain BadiouDocumento81 páginasManifiesto Por La Filosofia - Alain BadiouCARLOS ARAMBULO LOPEZ57% (7)
- Una Poetica de La Interrupcion Ensayos para Juan B RitvoDocumento140 páginasUna Poetica de La Interrupcion Ensayos para Juan B RitvoOfelia Castillo100% (1)
- Chatelet Francois - Una Historia de La RazonDocumento179 páginasChatelet Francois - Una Historia de La Razonapi-19750628100% (6)
- Maffesoli, Michel - Nomadismo. Vagabundeos IniciaticosDocumento106 páginasMaffesoli, Michel - Nomadismo. Vagabundeos IniciaticosMónica IglesiasAún no hay calificaciones
- CHATELET - Una Historia de La Razon PDFDocumento179 páginasCHATELET - Una Historia de La Razon PDFJose DelgadoAún no hay calificaciones
- Cabrera, J. Cine 100 Años de FilosofíaDocumento19 páginasCabrera, J. Cine 100 Años de FilosofíaAngie BautistaAún no hay calificaciones
- Cinesofía o La Filosofía en ImágenesDocumento8 páginasCinesofía o La Filosofía en ImágenesIsabelRomeroTabaresAún no hay calificaciones
- Von Glaserfeld - Introducción Al Constructivismo RadicalDocumento11 páginasVon Glaserfeld - Introducción Al Constructivismo RadicalHumberto Alfredo Rodriguez SequeirosAún no hay calificaciones
- Kofler, Leo - Historia y Dialectica PDFDocumento101 páginasKofler, Leo - Historia y Dialectica PDFManu Leguizamon100% (1)
- La Angustia CriticaDocumento28 páginasLa Angustia Criticaalberto35454Aún no hay calificaciones
- Nota Sobre La Resignificación Ricardo Rodulfo en Colaboración Con Marisa RodulfoDocumento4 páginasNota Sobre La Resignificación Ricardo Rodulfo en Colaboración Con Marisa RodulfoemirandaarriagaAún no hay calificaciones
- Evolucion Historica de La Perspectiva - Arcas 2005-1Documento8 páginasEvolucion Historica de La Perspectiva - Arcas 2005-1Eivy RamirezAún no hay calificaciones
- HImaboygDocumento186 páginasHImaboygCarlos Tadashi Ladines Ijiri100% (1)
- 2020 - I - rptPA - 9Documento4 páginas2020 - I - rptPA - 9Karla Mina JanampaAún no hay calificaciones
- Arte AbstractoDocumento17 páginasArte AbstractoGiancarlo Caceres CarrascoAún no hay calificaciones
- Primera Introducción A La Estética NáhuatlDocumento9 páginasPrimera Introducción A La Estética NáhuatlJuanMaria17Aún no hay calificaciones
- ClasicismoDocumento4 páginasClasicismoMichelle Villanueva riosAún no hay calificaciones
- La Modernidad y Lo Moderno Capítulo 1 FrascinaDocumento11 páginasLa Modernidad y Lo Moderno Capítulo 1 FrascinaMónica Viviana DussetAún no hay calificaciones
- 1planta MuseoDocumento1 página1planta MuseoKevin Sánchez MirandaAún no hay calificaciones
- Proforma MaterialesDocumento3 páginasProforma MaterialesChristopher TuestaAún no hay calificaciones
- Atlas Entropia, MadridDocumento26 páginasAtlas Entropia, MadridGabriela GalazAún no hay calificaciones
- Industria CulturalDocumento33 páginasIndustria CulturalNicolas TorchettiAún no hay calificaciones
- Qué Es Un Aparato Estético (JLD)Documento136 páginasQué Es Un Aparato Estético (JLD)Daniel Hoff100% (1)
- Programa Estética y Crítica 2021Documento8 páginasPrograma Estética y Crítica 2021Aisha Luna JalilAún no hay calificaciones
- Actividad Formativa IIIDocumento10 páginasActividad Formativa IIICésar Dedios FernándezAún no hay calificaciones
- UNIDAD 5 Historia de La Belleza y de La Fealdad (Introduccion) ECODocumento13 páginasUNIDAD 5 Historia de La Belleza y de La Fealdad (Introduccion) ECOJuan Manuel de la FuenteAún no hay calificaciones
- MIRODocumento3 páginasMIROGABRIEL ROMEROAún no hay calificaciones
- Historia Del Arte de RosarioDocumento4 páginasHistoria Del Arte de RosarioMariana Verónica BelliniAún no hay calificaciones
- Deutscher Werkbund y MuthesiusDocumento3 páginasDeutscher Werkbund y MuthesiusFernando RigolaAún no hay calificaciones
- NeoplasticismoDocumento6 páginasNeoplasticismoEstefania FerzzolaAún no hay calificaciones
- Reseña La Enseñanza Del Arte Como FraudeDocumento5 páginasReseña La Enseñanza Del Arte Como FraudeLaura RoncancioAún no hay calificaciones
- 20 Tipos de ArteDocumento3 páginas20 Tipos de ArteAngel Alvarez Æ100% (1)
- Guía de Lectura 1 - Literatura e IdentidadDocumento2 páginasGuía de Lectura 1 - Literatura e IdentidadFabio BernalAún no hay calificaciones
- Arte y Artistas DominicanosDocumento4 páginasArte y Artistas Dominicanosarianny del rosario100% (2)
- Plantilla TSP UapDocumento16 páginasPlantilla TSP UapAndy Enrique Peceros QuispeAún no hay calificaciones
- Libro Federico GalendeDocumento136 páginasLibro Federico GalendeMiguel Valderrama100% (2)
- KÜFFER, S. La Influencia de La Grafica Suiza en America Latina PDFDocumento14 páginasKÜFFER, S. La Influencia de La Grafica Suiza en America Latina PDFmargarita_jeffersonAún no hay calificaciones
- Bromberg Cap. 4 The Gorilla Did ItDocumento12 páginasBromberg Cap. 4 The Gorilla Did ItGino GiambrunoAún no hay calificaciones
- Concepciones de La FilosofíaDocumento4 páginasConcepciones de La FilosofíaScampakAún no hay calificaciones