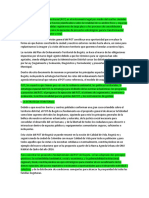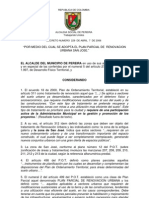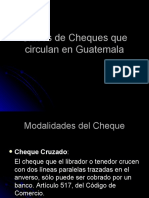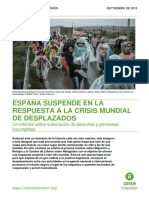Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Artículo Revista ACE N°7 PDF
Artículo Revista ACE N°7 PDF
Cargado por
IgnacioBarajasAvalosTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Artículo Revista ACE N°7 PDF
Artículo Revista ACE N°7 PDF
Cargado por
IgnacioBarajasAvalosCopyright:
Formatos disponibles
AVANCES DEL MODELO DE URBANISMO COLOMBIANO: UNA MIRADA
RETROSPECTIVA AL ANÁLISIS DE SU ESTRUCTURA PLANTEADO POR
JAVIER GARCIA BELLIDO EN 1998.
Augusto Cesar Pinto Carrillo1
Arquitecto.
Remisión Artículo: 28-05-08
Palabras clave: planeamiento urbanístico, planes parciales, plusvalías.
Resumen: Con la oportunidad que brinda la Revista ACE a través de la presente publicación
de realizar un balance sobre el proceso de implementación en Colombia de la Ley 388 de
1997, o Ley de Desarrollo Territorial – LDT, y consecuentemente de la aplicación de
instrumentos de planeamiento urbanístico general y derivado, el presente artículo revive en
parte la crítica y recomendaciones que realizara el Arquitecto Javier García-Bellido en su
artículo “Perspectivas del nuevo urbanismo colombiano: un análisis de su estructura”, publicado
en la Revista Desarrollo Urbano en Cifras del Ministerio de Desarrollo Económico (1998).
Metodológicamente, se realizó una lectura pormenorizada al artículo, seleccionando
principalmente los temas, críticas y recomendaciones que se planteaban con el fin de alimentar
la reflexión nacional sobre la aplicación de la LDT; desarrollándose a continuación comentarios
sobre su incorporación y avance en la implementación de la Ley y de sus instrumentos.
1. Introducción.
La década de los 90 representó para Colombia un salto de gran magnitud en lo relacionado con
la producción de normas y políticas urbanas que de manera directa promueven la mejora de las
ciudades en términos de planificación y ordenamiento territorial; como también, en la
introducción de nuevos instrumentos a través de los cuales se busca garantizar una efectiva
gestión del suelo, la participación de los propietarios del mismo en la gestión del urbanismo, la
vinculación de capitales privados en programas y proyectos asociados con el desarrollo
urbano, y especialmente, cumplir con los derechos y deberes definidos por la Constitución
Política de Colombia de 1991, con el fin de garantizar: el derecho de propiedad y la función
social y ecológica de la misma, el acceso a una vivienda digna, la libre asociación, la
recreación y el deporte, el ambiente sano, entre otros.
Particularmente, el proceso previo de formulación de la LDT demandó la participación de
múltiples actores locales e internacionales bajo la orientación del equipo técnico del Ministerio
de Desarrollo Económico – Viceministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable,
entidad del Estado colombiano competente para la formulación y ejecución de la política
urbana nacional. Dentro del equipo de expertos internacionales que acompañó dicho proceso
se contó con la asesoría de funcionarios de la Comunidad de Madrid (1994-1995), según lo
confirma el mismo García-Bellido en su artículo.
Desde entonces, la semblanza de la LDT con las leyes españolas del suelo es más evidente,
mucho más evidente que en la anterior Ley 9ª de 1989, de la Reforma Urbana, lo cual quedó
expresado de la siguiente manera por García-Bellido: “buena parte de la estructura sobre la
que descansa la nueva Ley 388 de 1997 tiene un enfoque análogo al de la legislación española
1
Master en Gestión Urbanística de la Universidad Politécnica de Cataluña - Barcelona (2004), Master en Gestión
Ambiental para el Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá (1998). Cargo actual:
Subdirector de Vivienda y Desarrollo Urbano del Departamento Nacional de Planeación de Colombia,
acpinto@dnp.gov.co
135
ACE© AÑO III, núm.7, junio 2008 | AVANCES DEL MODELO DE URBANISMO COLOMBIANO: UNA MIRADA
RETROSPECTIVA AL ANÁLISIS DE SU ESTRUCTURA PLANTEADO POR JAVIER GARCIA BELLIDO EN 1998.
Augusto Cesar Pinto Carillo
del periodo 1956-95, pero con muy positivas correcciones y adiciones introducidas por el
Gobierno colombiano (García-Bellido, 1998, p 122)”. Tanto este antecedente, como su interés
intelectual por estos temas, le llevó a estudiar en detalle cada capítulo de la Ley, como también
algunos documentos sobre el urbanismo colombiano. Como resultado, escribió el artículo al
que se hace mención en adelante, el cual se anticipó a muchas de las situaciones que
actualmente viene enfrentando el proceso de implementación de los instrumentos de
planeamiento urbanístico general y de detalle en Colombia.
2. Aciertos y desaciertos del análisis de García-Bellido sobre la estructura del nuevo
urbanismo colombiano.
Efectivamente, la necesidad generada en Colombia en torno a transformar, construir o hacer
ciudad, que comparten algunos países de la Región, es también de índole universal. No
obstante, la respuesta a cada problemática debe ser particular, así resulte necesaria la
transferencia de técnicas de otros países que evidencian avances y éxito en la implementación
de sus estructuras o modelos urbanísticos. Al respecto, y con gran acierto, García-Bellido
planteó que “las estructuras de los procesos de producción y transformación social del espacio
son cuestión muy distinta, virtualmente incopiables, intransferibles, pertenecen al acervo
cultural y social específicamente urdido por cada pueblo o país y a su entera historia
acumulada: a lo sumo ciertas estructuras superficiales podrán ser lentamente inoculadas por
procesos de difusión, convergencia y transformación, en todo caso, durante generaciones.
Porque su estructura profunda subyace en las formas de organización socio-política y jurídica
de cada cultura (García-Bellido, 1998, p 119)”.
De tal forma, el proceso de implementación de la LDT y de sus instrumentos de planeamiento y
gestión del suelo encontraron en las estructuras superficiales existentes hasta entonces en
Colombia un primer gran obstáculo. Algunos aspectos que corroboran lo anterior son los
siguientes:
• Desde el punto de vista de la organización jurídica, se define una ley que pretende
organizar un sistema de planeamiento con instrumentos de escala general y parcial,
vinculantes entre sí, que garanticen la función social y ecológica de la propiedad.
• La nueva ley no solo pretende salvaguardar los derechos de los propietarios del suelo, sino
también, establece que a los mismos le son inherentes deberes, particularmente la cesión
de suelo (en dinero o especie), a través de los cuales se complemente la función pública
del urbanismo.
• Tradicionalmente las ciudades se desarrollaron predio a predio, al antojo de los
urbanizadores formales e informales, y por lo tanto sin cumplir y/o generar estándares
deseables de desarrollo urbano (espacio público, vías, equipamientos, etc.). El nuevo
esquema de planeamiento propone un cambio estructural en la forma de “construir ciudad”,
basado en la gestión asociada del suelo (propietarios, urbanizadores, Estado, entre otros) y
soportado sobre el principio universal del reparto equitativo de cargas y beneficios: “todos
ponen – todos ganan”.
• El interés particular, manifestado en una suma de derechos ilimitados e inquebrantables de
la propiedad del suelo, siempre prevaleció ante el interés general.
• Los instrumentos de planeamiento existentes solo se aplicaban en un número de reducido
de ciudades, especialmente las de mayor tamaño, y se enfocaban hacia aspectos como la
zonificación y regulación de los usos del suelo y el establecimiento de aprovechamientos
urbanísticos (alturas y metros cuadrados edificables).
• Los ejercicios de planificación urbana (formulación de los planes de urbanismo y su
ejecución) eran desarrollados por las oficinas de planeación, o las que hicieran sus veces,
en cada municipalidad. En ningún momento se consultaba a la comunidad y demás
interesados en las decisiones y definiciones que se llevaran a cabo por los mismos.
136
ACE© AÑO III, núm.7, junio 2008 | AVANCES DEL MODELO DE URBANISMO COLOMBIANO: UNA MIRADA
RETROSPECTIVA AL ANÁLISIS DE SU ESTRUCTURA PLANTEADO POR JAVIER GARCIA BELLIDO EN 1998.
Augusto Cesar Pinto Carillo
• Desde el punto de vista socio-político, las decisiones relacionadas con la planificación
urbana dependían únicamente de los Consejos Municipales, quienes cumpliendo funciones
establecidas por la Constitución Política adoptaban la clasificación y usos del suelo, como
también, la delimitación de los perímetros urbanos.
• La práctica de ampliación de los perímetros urbanos, por cuestiones de índole particular y
favorecimiento político, predominó ante parámetros técnicos de planeamiento asociados
con la demanda real de suelo urbanizable para cubrir el déficit de vivienda, especialmente
la de interés social; o por ejemplo, la necesidad de generar suelo para la dotación de
espacios y equipamientos públicos, o la consolidación de sistemas de movilidad y
ecológicos.
• La ganancia ocasional o plusvalía generada por la incorporación de suelos rurales a
urbanos, siempre permaneció en poder de pocos propietarios del suelo que convirtieron en
un gran negocio su localización en proximidad a los perímetros urbanos.
• En términos generales, las comunidades asumieron un papel pasivo en cuanto a las
normas urbanísticas generadas por las instancias políticas que, en gran medida, limitaban
sin mayor justificación sus derechos de propiedad y el patrimonio producido por las rentas
del suelo y del mercado inmobiliario.
Tal vez, y sobre el reto de la implementación de una nueva estructura urbanística en Colombia,
lo que ha costado más trabajo es transformar la cultura y la forma tradicional de pensar la
ciudad y su planeamiento por parte de las instancias políticas, para lo cual se recomendó
“someterlas a una limpieza metódica, reinventarlas, reapropiárselas, hacerlas penetrar en el
contexto de legitimación de la cultura receptora, lo cual implica un cambio en dicha estructura
socio-política para adaptar/adoptar la innovación (García-Bellido, 1998, p 122) ”.
Por lo expuesto anteriormente, la LDT y la nueva estructura urbanística en Colombia se
fundaron sobre un “paradigma urbanístico holista”, consiente fundamentalmente de la
necesidad de forjar objetivos colectivos y la construcción del espacio social de todos. García-
Bellido recomendó también “caminar con paso largo y sostenido por la práctica de la senda
técnico-política, operativa y concreta, formulando proposiciones de trazo fino sobre lo que
pueda perfilarse y perfeccionarse para el desarrollo de los que dichas leyes, como es lógico,
han diseñado como trazo grueso (García-Bellido, 1998, p 122)”. Cuando planteó tal
recomendación en 1998, se habían expedido apenas dos decretos reglamentarios de la Ley.
Diez años después, son más de treinta los que están soportando dicha estructura.
Pese a los pasos largos que se han dado en los primeros diez años de implementación de la
Ley, en lo que corresponde a la organización jurídica de la estructura, se mantiene vigente la
necesidad de “crear la cultura urbanística necesaria y suficiente para que este salto sea
irreversible (García-Bellido, 1998, p 122)”. Lo anterior es importante por ejemplo para evitar que
en tan poco tiempo de expedida la Ley se ponga en tela de juicio la pertinencia de instrumentos
como los planes parciales, los cuales como instrumentos de planeamiento han demostrado su
efectividad en otros países donde, con mucho más tiempo, se han logrado perfeccionar y
ajustar a las dinámicas sociales y culturales. Por el contrario, dichos instrumentos requieren
más bien de un redimensionamiento basado en la disminución de trámites y tiempos requeridos
actualmente para su concertación y aprobación.
Al respecto, lo que las instancias técnico-políticas no deben permitir es la acomodación
nuevamente de las reglas de juego impartidas por la Ley al beneficio particular. De tal forma,
los encargados de desarrollar las normas y las políticas asociadas con la planificación urbana,
deben terminar de construir y mejorar los instrumentos y procedimientos garantizando los
menores costos y tiempos para su ejecución.
137
ACE© AÑO III, núm.7, junio 2008 | AVANCES DEL MODELO DE URBANISMO COLOMBIANO: UNA MIRADA
RETROSPECTIVA AL ANÁLISIS DE SU ESTRUCTURA PLANTEADO POR JAVIER GARCIA BELLIDO EN 1998.
Augusto Cesar Pinto Carillo
2.1. Sobre los principios rectores modelo urbanístico colombiano.
Así mismo, y como también lo señala la historia del urbanismo español según García-Bellido,
culturalmente el nuevo modelo impuesto en Colombia se ve obligado a romper con algunos
paradigmas político-ideológicos asociados, tiempo atrás, a la propiedad fundiaria: tender a no
cargarle tributos, no gravarle con deudas, no expropiarle, otorgarle a todos lo mismo con el
mismo plan o favorecer individualmente a los propietarios del suelo frente al sector industrial de
la construcción.
Para lograr lo anterior, es probable que se hayan planteado en la LDT principios como el
reparto equitativo de cargas y beneficios entre propietarios del suelo, y la función social de la
propiedad. Al respecto, es importante que nos sigamos haciendo la pregunta ¿a quién
beneficia el plan y en qué le beneficia? Pues bien, si en primera instancia los beneficiarios son
“los propietarios del suelo gracias al plusvalor creado por los planes; que sean ellos también los
que entreguen gratuitamente a cambio, como justa contraprestación a la colectividad, los
terrenos necesarios para los usos y obras públicas (García-Bellido, 1998, p 127)”.
Por otro lado, es importante terminar de delimitar los parámetros de equidad entre los
beneficiarios, no solo en términos de las ganancias económicas, en función de los
aprovechamientos urbanísticos generados por el plan, sino también en función de la
distribución de los deberes o cargas impuestos por el mismo. En la estructura del urbanismo
español el reparto equitativo de los valores, deberes y derechos se lleva a acabo mediante la
técnica de la reparcelación. En Colombia, pese a que la Ley establece la figura del reajuste de
terrenos para efectos de cumplir con el mismo propósito, es en términos generales a través del
Plan Parcial y de las Unidades de Actuación Urbanística – UAU, en las cuales se está
concretando esta práctica jurídico-económica.
Mientras tanto, la expectativa que plantea García-Bellido en su ejercicio comparativo entre los
urbanismos colombiano y español, en referencia a que los propietarios del suelo se conviertan
en empresarios-urbanizadores asociados forzosos para cada UAU, en el caso colombiano y de
lo observado en algunos planes parciales adoptados en ciudades del país, se mantiene la
práctica de que el empresario urbanizador compra directamente el suelo y desarrolla el plan
parcial, y por el contrario ninguno de los propietarios iniciales participa como socio en la
operación.
La “gestión asociada” por desarrollar a través de mecanismos como el reajuste de terrenos o la
cooperación entre partícipes, se ha limitado en muy pocos casos a simples ejercicios de
integración inmobiliaria entre los socios capitalistas, compradores y propietarios finales del
suelo. Sobre tales parámetros vale la pena mantener en cuestión la pertinencia de un
mecanismo como el reajuste de terrenos (así lo hemos interpretado desde la experiencia
española con las reparcelaciones y la japonesa con el kukaku seiri o reajuste de terrenos),
habiéndosele antepuesto la función del reparto equitativo de las cargas y beneficios al Plan
Parcial y las UAU, figuras a las que quedó atado jurídicamente.
De tal forma, la expectativa planteada por García-Bellido en cuanto a que con el nuevo modelo
en Colombia se evitaría la cruda dependencia y el protagonismo otorgado a los propietarios del
suelo (casi monopólica), por lo pronto si se observa que la clase terrateniente es dominante
frente al empresariado industrial (constructores), y la participación del pequeño propietario del
suelo es muy limitada: “Debe estarse muy atento a esta evolución en los próximos años, y la
mejor vía es la de dejar muy claros desde el comienzo los conceptos jurídico-económicos
fundamentales de los “derechos otorgados” y las “plusvalías generadas” por el plan, así como
los de “participación” de la colectividad en las mismas, temas centrales también en el modelo
colombiano (García-Bellido, 1998, p 129 - 130)”.
138
ACE© AÑO III, núm.7, junio 2008 | AVANCES DEL MODELO DE URBANISMO COLOMBIANO: UNA MIRADA
RETROSPECTIVA AL ANÁLISIS DE SU ESTRUCTURA PLANTEADO POR JAVIER GARCIA BELLIDO EN 1998.
Augusto Cesar Pinto Carillo
2.2. Acerca del Plan de Ordenamiento Territorial - POT y las clases de suelo.
Efectivamente, la universalización de los POT en todos los municipios del país conllevó a la
unificación de criterios de planeamiento urbano, la estandarización de formas de gestión del
suelo determinadas por la LDT (a la fecha 1.088 de los 1.101 municipios tienen el POT
adoptado) y la clasificación del suelo municipal (urbano, de expansión urbana y rural). No
obstante, las expectativas sobre la articulación de los procesos de escala municipal con los de
carácter supramunicipal (departamental y metropolitano) quedaron rezagadas en la medida que
fue derogado el artículo 7° de la Ley que le establecía competencias a las instancias
encargadas de dicho planeamiento (gobernaciones departamentales y áreas metropolitanas).
Para efectos de complementar el ordenamiento general determinado por el POT (zonificación
de grandes usos y destinos potenciales futuros), los Planes Parciales concretan la planificación
de detalle con usos específicos, edificabilidades y afecciones por áreas de cesión. Podría
afirmarse que en los primeros 10 años de implementación de la LDT el proceso y los esfuerzos
se concentraron en la formulación de los POT y particularmente en el levantamiento de la
información que requería dicho ejercicio: cartografía, estudios ambientales y de riesgos, censos
socio-económicos, inventarios patrimoniales (arquitectónico y urbanístico), entre otros. Pese a
que algunos municipios ya han llevado a cabo revisiones y ajustes de sus POT según lo ordena
la Ley2, no ha sido significativo durante los primeros 10 años de expedida la Ley el avance del
planeamiento derivado, como se observa en la Tabla 1.
2
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Ley 388 de 1997, Artículo 28, Vigencia y Revisión de los
POT.
139
ACE© AÑO III, núm.7, junio 2008 | AVANCES DEL MODELO DE URBANISMO COLOMBIANO: UNA MIRADA
RETROSPECTIVA AL ANÁLISIS DE SU ESTRUCTURA PLANTEADO POR JAVIER GARCIA BELLIDO EN 1998.
Augusto Cesar Pinto Carillo
Tabla 1. Planes Parciales Adoptados en Ciudades Colombianas a 2007.
Ciudad No de Planes Area / Has
Bogotá 27 545
Pereira 13 420,55
Barbosa 1 5
Medellín 23 517,6
Popayan 2 181,54
Sogamoso 2 116
Yopal 2 150,85
Palmira 5 235,13
Barranquilla 3 579
Buenaventura 1 37
Total 79 2.787,67
Fuente: Encuesta a ciudades. Departamento Nacional de Planeación: DDUPA, 2007.
De otra parte, y pese a que García-Bellido en su artículo destaca que el modelo colombiano
supera al español en cuanto a que “la LDT simplifica en un solo tipo de Plan Parcial la gestión
del suelo, tanto en suelos urbanos como de expansión (García-Bellido, 1998, p 130)”3; en la
práctica su aplicación viene siendo más expedita en los de expansión, y no en los urbanos con
tratamientos de desarrollo y renovación urbana. De tal forma, es muy prematuro aún confirmar
la supuesta ventaja introducida en el modelo colombiano acerca del alcance multipropósito de
los mismos.
De otra parte, y en la medida que la articulación de las dos categorías de espacios urbanos que
contienen los Planes Parciales (públicos y privados) debe estar regida por la calidad de vida del
entono y darse de forma recíproca, estable, determinada y cierta para cada cultura o nivel de
desarrollo social, es importante que el modelo colombiano supere la situación puramente
individualista en la que algunos promotores inmobiliarios o propietarios del suelo pretendan
siempre adaptar la norma a sus propios intereses con el fin de obtener el mayor
aprovechamiento y ocupación del suelo posible. Lo anterior, sin importar la aplicación efectiva
de estándares urbanísticos adecuados, relacionados principalmente con los sistemas
ecológicos, de movilidad y espacio público.
Al respecto, el Gobierno colombiano expidió un decreto reglamentario de la LDT en materia de
Planes Parciales4, a través del cual, además de establecer los procedimientos y plazos para su
formulación, concertación y adopción, delimitó un escenario para la estimación del reparto de
las cargas (generales y locales) y los beneficios. Pese a tales desarrollos reglamentarios, aún
es ambiguo por ejemplo la aplicación de estándares como el de espacio público por habitante,
el cual desde otro decreto5 se determinó como mínimo en 15 metros. Exigencias como esta,
derivadas del mismo ejercicio reglamentario de la LDT, no tienen mayor aceptación por parte
de los propietarios del suelo a quienes se les exige a manera de carga (obligatoria y gratuita)
dichas cesiones. En la Tabla 2 se presentan las áreas de suelo cedidas para espacio público
(parques y zonas verdes) a través de Planes Parciales en tres de las principales ciudades del
país, las cuales oscilan entre el 13% y el 18% del área bruta de los mismos.
3
“El modelo español diferencia artificiosamente los nombres de los planes parciales o especiales de múltiples fines,
según donde y para lo que se apliquen”.
4
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Decreto 2181 de 2006.
5
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Decreto 1504 de 1998.
140
ACE© AÑO III, núm.7, junio 2008 | AVANCES DEL MODELO DE URBANISMO COLOMBIANO: UNA MIRADA
RETROSPECTIVA AL ANÁLISIS DE SU ESTRUCTURA PLANTEADO POR JAVIER GARCIA BELLIDO EN 1998.
Augusto Cesar Pinto Carillo
Tabla 2. Cesión de suelo para espacio público en planes parciales.
Ciudad Area Total Planes Area Cesión %
Espacio Público
Parciales (Has) (Has)
Bogotá 545 71 13
Medellín 517 93 18
Barranquilla 579 107 18
Fuente: Oficinas de Planeación de las ciudades. Elaboración propia. 2008.
Un obstáculo importante que enfrenta actualmente la implementación de los instrumentos de
planeamiento derivado tiene que ver con el exceso de trámites, y consecuentemente los
tiempos que requieren ahora los propietarios del suelo o promotores inmobiliarios para
desarrollar sus proyectos urbanísticos. Las fases de revisión y adopción por parte de las
autoridades municipales competentes (normalmente a través de las oficinas de planeación) se
dilatan excesivamente mientras se logran acuerdos y ajustes, especialmente en temas de
servicios públicos, medio ambiente y cumplimiento de estándares urbanísticos asociados con la
malla vial, el espacio público y los equipamientos. Pese a la eliminación de algunos trámites
relacionados con la consulta de los Planes Parciales ante la autoridad ambiental, las demoras
en el proceso de adopción persisten y la queja de los particulares se mantiene.
Así mismo, y volviendo al tema de los estándares urbanísticos, no se ha establecido un límite
máximo de densidad o intensidad habitacional, o un tope de índice de edificabilidad (por
ejemplo, una frontera prudencial como la que propone García-Bellido de 75 – 80 viviendas por
hectárea), que permita cerrar el sistema de reparto y especialmente garantizar principios de
proporcionalidad equitativa a través de los Planes Parciales. Al respecto, aún está vigente la
recomendación de García-Bellido de llevar a un decreto o reglamento un grupo de estándares
de reservas de suelo (valores mínimos o franjas mínimas exigibles que debería adoptar los
POT) para equipamientos públicos e infraestructuras de servicios públicos.
Sobre la clasificación del suelo, particularmente del suelo de expansión urbana, se viene
cumpliendo el anuncio de García-Bellido en cuanto a que en la medida que los propietarios de
este suelo tienen asegurada su valoración por la Ley e impiden la invasión de sus terrenos, el
suelo restante de borde urbano clasificado como rural va a ser el depositario de las
expansiones marginalizadas y clandestinas, en muchos casos con la plena cooperación de sus
propietarios quienes con esto revalorizan de facto dicho suelo. Lo anterior puede ser más
evidente si no se adoptan medidas de control urbano para evitar o dirigir los procesos de
desarrollo espontáneo en las áreas rurales o suburbanas.
Otro aspecto de la clasificación del suelo que vale la pena resaltar tiene que ver con la
imprecisión con la que se llevó a cabo la delimitación de la categoría de suelos de protección,
tanto por situaciones ambientales como de riesgo, en cualquiera de las tres clases de suelo
establecidas por la LDT. Dicha delimitación, en la mayor parte de los casos, se realizó sin el
pleno conocimiento de las limitaciones y afectaciones que se generaban sobre el derecho de
propiedad, y los usos actuales y potenciales de los predios. Como resultado de lo anterior, se
han generado innumerables procesos de consulta y revisión de los POT (no en todos los casos
a favor del propietario) entre los propietarios afectados, las autoridades ambientales y los
municipios.
141
ACE© AÑO III, núm.7, junio 2008 | AVANCES DEL MODELO DE URBANISMO COLOMBIANO: UNA MIRADA
RETROSPECTIVA AL ANÁLISIS DE SU ESTRUCTURA PLANTEADO POR JAVIER GARCIA BELLIDO EN 1998.
Augusto Cesar Pinto Carillo
2.3. Participación de la colectividad en las plusvalías públicas.
Finalmente, un aspecto que vale la pena mencionar, en la medida que su aplicación garantiza
también el cumplimiento de la función social de la propiedad, tiene que ver con la definición e
implementación del mecanismo de participación de plusvalías determinado por el capítulo IX
(Artículos 73 al 90) de la LDT. Mientras que en España “es un instrumento aún muy mal
resuelto y que han padecido onerosamente desde 1975 (García-Bellido, 1998, p 142)”; en
Colombia no goza de un avance importante, tanto por no tener resuelta su reglamentación6 y
consecuentemente por no haberse aplicado, excepto parcialmente en ciudades como Bogotá y
Medellín.
Sobre el procedimiento de cálculo, para efectos de aplicar lo establecido por la LDT en el caso
de la autorización específica de un “mayor aprovechamiento” del suelo en edificación (Artículo
77), se requiere precisar la fecha de referencia para el establecimiento del valor comercial por
metro cuadrado de suelo, como también las formulas para el cálculo del efecto y pago de la
participación cuando este es autorizado.
Así mismo, se considera que los trámites establecidos por la Ley para los procedimientos de
cálculo, liquidación y cobro de la participación son muy complejos, razón por la cual la mayor
parte de las ciudades del país no la han implementado.
3. Conclusiones.
Por la riqueza de sus comentarios y la precisión de sus recomendaciones, el artículo de
García-Bellido se constituye en un referente importante para medir los avances en la
implementación de la LDT colombiana; como también, en un compendio de reflexiones aún
vigentes desde las cuales se sigue aportando a su reglamentación e implementación.
Apenas con 10 años de expedición de la LDT, se considera un tiempo muy corto para llevar a
cabo una evaluación sobre la “eficacia” de los instrumentos de planeamiento urbanístico
general y derivado. No obstante, Colombia evidencia avances importantes tanto en la
organización jurídica de su estructura (expedición de la Ley y sus decretos reglamentarios),
como en la formulación e implementación de los mismos (particularmente los POT) en todos los
municipios del país.
La introducción de la “función pública del urbanismo” dentro del modelo descentralizado de
planeamiento económico y social, se ha constituido en uno de los principales aportes que ha
realizado la LDT y la implementación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. Sin
embargo, los municipios y distritos deben realizar un esfuerzo mayor en el cumplimiento de
dicho principio, particularmente a través de acciones como el control urbano.
Una vez superada la primera fase de implementación de la LDT, con la respectiva formulación
de los POT en casi todos los municipios del país, la segunda fase debe concentrarse en
terminar de definir los escenarios técnico-políticos y jurídico-económicos del planeamiento
derivado a través de los Planes Parciales y las UAU. Al respecto, es importante terminar de
precisar, conceptual y técnicamente, el escenario de la distribución equitativa de cargas y
beneficios entre los partícipes de la gestión urbanística.
6
El Decreto 1599 de 1998 reglamentó la participación en plusvalías, el cual fue derogado posteriormente por el
Decreto 2320 de 2000.
142
ACE© AÑO III, núm.7, junio 2008 | AVANCES DEL MODELO DE URBANISMO COLOMBIANO: UNA MIRADA
RETROSPECTIVA AL ANÁLISIS DE SU ESTRUCTURA PLANTEADO POR JAVIER GARCIA BELLIDO EN 1998.
Augusto Cesar Pinto Carillo
Así mismo, debe trabajarse aún más en el forjamiento de una “cultura urbanística” que
garantice la confianza de los propietarios del suelo y el sector privado en el proceso de gestión
asociada; como también, la aprensión de los principios del ordenamiento territorial establecidos
por la LTD: función social y ecológica de la propiedad, distribución equitativa de cargas y
beneficios, y prevalencia del interés general sobre el particular.
Para cumplir con lo anterior, las entidades del Gobierno Nacional deben mantener y profundizar
los ejercicios de “pedagogía de la Ley” y la “asistencia técnica” a las entidades territoriales. Lo
anterior, con el fin de garantizar la comprensión y alcances de la fase de planeamiento
derivado, y la efectiva aplicación de los instrumentos de financiación (participación en
plusvalías) y de los sistemas de gestión asociada (reajuste, integración, cooperación y
compensación).
Para efectos de desenredar el proceso de formulación y adopción de los instrumentos de
planeamiento urbanístico derivado (Planes Parciales y UAU) se requiere acometer acciones
(jurídicas y metodológicas) de simplificación de los trámites y tributos asociados con los
mismos. De igual forma, es importante que los equipos locales de planeación se fortalezcan
técnicamente y mejoren su capacidad de gestión.
Bibliografía.
García-Bellido, Javier. Ministerio de Desarrollo Económico, Centro de Estudios de la
Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional – CENAC. Revista Desarrollo Urbano en Cifras,
1998, N° 5, p.118-194.
Legislación Consultada.
Diario oficial. Ley de Reforma Urbana, 9ª de 1989.
Presidencia de la República. Constitución Política de Colombia de 1991.
Ministerio de Desarrollo Económico. Ley de Desarrollo Territorial, 388 de 1997.
Ministerio de Desarrollo Económico. Decreto 1599 de 1998. Por el cual se reglamentan las
disposiciones referentes a la participación en plusvalías de que trata la Ley 388 de 1997.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Decreto 2181 de 2006. Por el cual se
reglamentan parcialmente las disposiciones relativas a planes parciales contenidas en la Ley
388 de 1997 y se dictan otras disposiciones en materia urbanística.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Decreto 1504 de 1998. Por el cual se
reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Decreto 2320 de 2000. Por el cual se
deroga el Decreto 1507 de 1998.
143
ACE© AÑO III, núm.7, junio 2008 | AVANCES DEL MODELO DE URBANISMO COLOMBIANO: UNA MIRADA
RETROSPECTIVA AL ANÁLISIS DE SU ESTRUCTURA PLANTEADO POR JAVIER GARCIA BELLIDO EN 1998.
Augusto Cesar Pinto Carillo
144
ACE© AÑO III, núm.7, junio 2008 | AVANCES DEL MODELO DE URBANISMO COLOMBIANO: UNA MIRADA
RETROSPECTIVA AL ANÁLISIS DE SU ESTRUCTURA PLANTEADO POR JAVIER GARCIA BELLIDO EN 1998.
Augusto Cesar Pinto Carillo
También podría gustarte
- Mod 037 19.02.2018Documento4 páginasMod 037 19.02.2018asdfAún no hay calificaciones
- Plan de Desarrollo UrbanoDocumento46 páginasPlan de Desarrollo UrbanoMatius Guerra ReateguiAún no hay calificaciones
- Matematicas FinanDocumento303 páginasMatematicas FinanDelma Flore75% (4)
- Plan de Ordenamiento TerritorialDocumento20 páginasPlan de Ordenamiento Territorialgeo2805Aún no hay calificaciones
- Ordenanza Sobre Plusvalía Urbana AprobadaDocumento13 páginasOrdenanza Sobre Plusvalía Urbana Aprobadacorreopuertae8824Aún no hay calificaciones
- Exposicion Motivos Ley 388 797-2Documento25 páginasExposicion Motivos Ley 388 797-2Praviét PraviétAún no hay calificaciones
- Ingrid Lorena Cuervo Murillo Ficha 4Documento4 páginasIngrid Lorena Cuervo Murillo Ficha 4Ingrid Lorena Cuervo MurilloAún no hay calificaciones
- Exposición de Motivos Ley 9 1989Documento23 páginasExposición de Motivos Ley 9 1989Ramon Alberto EspinelAún no hay calificaciones
- Costos de La Licencia UrbanisticaDocumento51 páginasCostos de La Licencia UrbanisticaIhvan SierraAún no hay calificaciones
- Reseña Planificación y Gestión Urbana en BogotáDocumento4 páginasReseña Planificación y Gestión Urbana en BogotáIngrid Lorena Cuervo MurilloAún no hay calificaciones
- Licencias e Infracciones UrbanísticasDocumento18 páginasLicencias e Infracciones UrbanísticasVictor David Lemus ChoisAún no hay calificaciones
- Desarrollo Urbano Condicionado y El Desarrollo Sustentable de SantiagoDocumento25 páginasDesarrollo Urbano Condicionado y El Desarrollo Sustentable de SantiagoHernán Andrés Orozco100% (1)
- El Urbanismo en Colombia Siglos XX-XXIDocumento40 páginasEl Urbanismo en Colombia Siglos XX-XXIMolina Bryan Buck100% (1)
- La Expropiación Por Via Administrativa en ColombiaDocumento29 páginasLa Expropiación Por Via Administrativa en ColombiaChristopher AndersonAún no hay calificaciones
- DESARROLLO CONDICIONADO Y SUSTENTABILIDAD DEL SANTIAGO METROPOLITANO - Hernán Orozco PDFDocumento12 páginasDESARROLLO CONDICIONADO Y SUSTENTABILIDAD DEL SANTIAGO METROPOLITANO - Hernán Orozco PDFHernán Andrés OrozcoAún no hay calificaciones
- Ley 8 2007 Suelo2Documento36 páginasLey 8 2007 Suelo2Tanechka MirtoAún no hay calificaciones
- Resumen Suelo Urbano y Vivienda Social en BogotáDocumento4 páginasResumen Suelo Urbano y Vivienda Social en BogotáWilliam Fernando Sotelo BernalAún no hay calificaciones
- Pinilla Evolución Sistema Urbanístico ColombianoDocumento28 páginasPinilla Evolución Sistema Urbanístico ColombianoSebastían Londoño MendezAún no hay calificaciones
- Plan de Ordenamiento Territroial Pitalito Huila 2015Documento363 páginasPlan de Ordenamiento Territroial Pitalito Huila 2015MarcosDallasAún no hay calificaciones
- Tema para Expo 22-38Documento23 páginasTema para Expo 22-38Victor Javier Martinez HinestrozaAún no hay calificaciones
- El Territorio y El Uso Del Espacio Público Cuarto MedioDocumento9 páginasEl Territorio y El Uso Del Espacio Público Cuarto MedioMercedes Salinas Dominguez0% (1)
- RESEÑA La Planeación de Bogotá.Documento5 páginasRESEÑA La Planeación de Bogotá.Gustavo Mejia RodasAún no hay calificaciones
- El TERRITORIO Y EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO CUARTO MEDIODocumento9 páginasEl TERRITORIO Y EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO CUARTO MEDIORosa DominguezAún no hay calificaciones
- Derecho UrbanísticoDocumento11 páginasDerecho UrbanísticoMarcela GranadaAún no hay calificaciones
- Exposicion PdurDocumento43 páginasExposicion Pdur78138739Aún no hay calificaciones
- Pablo Trivelli Articulo Sobre El Debate Acerca de La Politica de SueloDocumento57 páginasPablo Trivelli Articulo Sobre El Debate Acerca de La Politica de SueloManuel Mensa100% (1)
- PDF ResumenDocumento8 páginasPDF ResumenYesenia MonroyAún no hay calificaciones
- Eje 1 Actividad Ordenamiento Ambiental Del TerritorioDocumento5 páginasEje 1 Actividad Ordenamiento Ambiental Del TerritorioyenyAún no hay calificaciones
- Humberto MolinaDocumento12 páginasHumberto MolinaAnonymous azXzz8FDFeAún no hay calificaciones
- Semana 01 Asesoría en Desarrollo UrbanoDocumento10 páginasSemana 01 Asesoría en Desarrollo UrbanoTito FernandezAún no hay calificaciones
- CICCOLELLA Metropolis Latinoamericanas Fragilidad Del Estado, Proyecto Hegemonico y Demandas CiudadanasDocumento23 páginasCICCOLELLA Metropolis Latinoamericanas Fragilidad Del Estado, Proyecto Hegemonico y Demandas CiudadanasguillewettAún no hay calificaciones
- Ciu. ColsubsidioDocumento19 páginasCiu. ColsubsidioRicardo Quintero LondoñoAún no hay calificaciones
- Taller 1-E de Urbanismo Iii-G2Documento5 páginasTaller 1-E de Urbanismo Iii-G2olinda maria torres nietoAún no hay calificaciones
- La Clasificación Del Suelo Urbano en El Contexto Urbanístico Actual de Regeneración de La CiudadDocumento46 páginasLa Clasificación Del Suelo Urbano en El Contexto Urbanístico Actual de Regeneración de La CiudadFernandez Rubio KeilaAún no hay calificaciones
- Smolka y Furtado (2014) Instrumentos Notables de Políticas Del SueloDocumento7 páginasSmolka y Furtado (2014) Instrumentos Notables de Políticas Del Suelolcantorb27Aún no hay calificaciones
- Los Modos de Vida en La CiudadDocumento9 páginasLos Modos de Vida en La CiudadJose Luis Ayala YarlequeAún no hay calificaciones
- Analisis Desde El Enfoque Sistemico Del PDFDocumento18 páginasAnalisis Desde El Enfoque Sistemico Del PDFCésar Suam HurtadoAún no hay calificaciones
- Ensayo 3.1 Distrito Metropolitano de QuitoDocumento7 páginasEnsayo 3.1 Distrito Metropolitano de QuitoVero EstefyAún no hay calificaciones
- Derecho urbanístico y ordenamiento del territorio en ColombiaDe EverandDerecho urbanístico y ordenamiento del territorio en ColombiaAún no hay calificaciones
- Gestión UrbanísticaDocumento7 páginasGestión UrbanísticaJosé Ignacio AlvarezAún no hay calificaciones
- Derecho UrbanoDocumento7 páginasDerecho Urbanosara.canasmAún no hay calificaciones
- AlzateWilman 2019 CesionesUrbanisticasMarinillaDocumento25 páginasAlzateWilman 2019 CesionesUrbanisticasMarinillaluissrivera16Aún no hay calificaciones
- Qué Es Un Plan de Ordenamiento Territorial y para Qué SirveDocumento4 páginasQué Es Un Plan de Ordenamiento Territorial y para Qué Sirveximena manriqueAún no hay calificaciones
- RIUNNE FAU AC Arce-López-Alberto HipodromoDocumento20 páginasRIUNNE FAU AC Arce-López-Alberto HipodromoTeresa LencinasAún no hay calificaciones
- Proyecto PGOTDocumento58 páginasProyecto PGOTBQD. Ivan Angeles OrtegaAún no hay calificaciones
- Decreto 237Documento98 páginasDecreto 237Audrey Ovallos100% (1)
- POT Soledad, Atlantico, ColombiaDocumento42 páginasPOT Soledad, Atlantico, Colombiaamuniver0% (1)
- Ensayo - Dinámicas de Las Áreas Metropolitanas en ColombiaDocumento10 páginasEnsayo - Dinámicas de Las Áreas Metropolitanas en ColombiaAlbert CopeteAún no hay calificaciones
- Legislación Urbanística de EspañaDocumento13 páginasLegislación Urbanística de EspañaAntuan28Aún no hay calificaciones
- El Mejor Proyecto de GradoDocumento7 páginasEl Mejor Proyecto de Gradoalejandro peñaAún no hay calificaciones
- La Propiedad PrivadaDocumento5 páginasLa Propiedad PrivadaJhon Anderson AriasAún no hay calificaciones
- Entrevista A Raquel Rolnik - Cafe de Las Ciudades - Marcelo CortiDocumento7 páginasEntrevista A Raquel Rolnik - Cafe de Las Ciudades - Marcelo CortiMariaFlorenciaRusAún no hay calificaciones
- El Plan de Ordenamiento TerritorialDocumento10 páginasEl Plan de Ordenamiento TerritorialJASPERK 2505Aún no hay calificaciones
- Taller de Derecho UrbanísticoDocumento8 páginasTaller de Derecho Urbanísticohumacavi82Aún no hay calificaciones
- Resumen Tesis MAEU PDFDocumento3 páginasResumen Tesis MAEU PDFJose Camilo Jimenez RoncancioAún no hay calificaciones
- Ordenanza Puae 24-05-17Documento17 páginasOrdenanza Puae 24-05-17Jonathan FabricioAún no hay calificaciones
- Evolucion Sistema Urbanistico-Pinilla Juan-2003Documento28 páginasEvolucion Sistema Urbanistico-Pinilla Juan-2003pinde2Aún no hay calificaciones
- Marcos Vaquer UrbanismoDocumento11 páginasMarcos Vaquer UrbanismopalfarogalazAún no hay calificaciones
- Trabajo de Grado Final Articulo JericoDocumento48 páginasTrabajo de Grado Final Articulo JericoJosé Luis Rodríguez AbreuAún no hay calificaciones
- Qué Son Obligaciones UrbanísticasDocumento9 páginasQué Son Obligaciones UrbanísticasMARIA DEL SOCORRO ZULUAGA ZULUAGAAún no hay calificaciones
- Baer Carballo 2017 Movilizacion Suelo Ocioso y Derecho A La CiudadDocumento16 páginasBaer Carballo 2017 Movilizacion Suelo Ocioso y Derecho A La CiudadLuis BaerAún no hay calificaciones
- Lotes sin dueño: Derecho de propiedad y abandono como problema urbanoDe EverandLotes sin dueño: Derecho de propiedad y abandono como problema urbanoAún no hay calificaciones
- AcuerdoDocumento285 páginasAcuerdoiracax002Aún no hay calificaciones
- Tesis Desarrollo SostenibleDocumento279 páginasTesis Desarrollo Sostenibleiracax002100% (1)
- Plan Parcial San Jose 1Documento53 páginasPlan Parcial San Jose 1iracax002Aún no hay calificaciones
- Decreto 602 Plan Parcial PajaritoDocumento41 páginasDecreto 602 Plan Parcial Pajaritoiracax002Aún no hay calificaciones
- La Protección de Menores Migrantes No AcompañadosDocumento16 páginasLa Protección de Menores Migrantes No AcompañadosFrancisco JoseAún no hay calificaciones
- Exp. 29547-2014 Observa Informe Pericial (SV)Documento3 páginasExp. 29547-2014 Observa Informe Pericial (SV)ronald iliquinAún no hay calificaciones
- Reunion Sostenida Con La Sbs Dia Martes 19 de Abril 2022Documento2 páginasReunion Sostenida Con La Sbs Dia Martes 19 de Abril 2022fcopariAún no hay calificaciones
- Ion 1er PARCIAL Clases de Cheques Que Circulan en GuatemalaDocumento10 páginasIon 1er PARCIAL Clases de Cheques Que Circulan en GuatemalaMelvin Tantí100% (1)
- Informe Espana Suspende Crisis RefugiadosDocumento46 páginasInforme Espana Suspende Crisis RefugiadosLa Izquierda DiarioAún no hay calificaciones
- Manual SGIDocumento152 páginasManual SGIAna Araya MirandaAún no hay calificaciones
- Fuerza Popular Presenta Recurso de Nulidad Ante JEE de HuamangaDocumento6 páginasFuerza Popular Presenta Recurso de Nulidad Ante JEE de HuamangaDiario El ComercioAún no hay calificaciones
- Legislacion InmobiliariaDocumento36 páginasLegislacion InmobiliariaHenry MadridAún no hay calificaciones
- Monografia UpeaDocumento15 páginasMonografia UpeaFranklin Cond100% (5)
- Tema 7 FolDocumento4 páginasTema 7 FolIsabel Amado GrimaltAún no hay calificaciones
- Exportación:: Concepto Cant. MO Desc. Partes Desc MO Partes MO Total Unidad Partes Clave Serv. OIDocumento1 páginaExportación:: Concepto Cant. MO Desc. Partes Desc MO Partes MO Total Unidad Partes Clave Serv. OIseabebocaAún no hay calificaciones
- Matriz 3 - RiesgosDocumento10 páginasMatriz 3 - RiesgosYEFER CASTILLO ERAZOAún no hay calificaciones
- Contrato de ArrendamientoDocumento2 páginasContrato de Arrendamientoopusdei25Aún no hay calificaciones
- CARTA NOTARIAL Exigir Pago de Dinero Brigida InofuenteDocumento2 páginasCARTA NOTARIAL Exigir Pago de Dinero Brigida InofuenteFidel B. Chayña QuispeAún no hay calificaciones
- R.13. Piedad Garcia Escudero MarquezDocumento44 páginasR.13. Piedad Garcia Escudero MarquezfvanegasxAún no hay calificaciones
- TDR Terecita GrandezDocumento4 páginasTDR Terecita Grandezroyser quintana guevaraAún no hay calificaciones
- mtop_550Documento3 páginasmtop_550Montevideo PortalAún no hay calificaciones
- Clasificaciã - N Del Acto Adminsitrativo - I ParteDocumento6 páginasClasificaciã - N Del Acto Adminsitrativo - I Parteandres gutierrezAún no hay calificaciones
- Problemáticas SocioculturalesDocumento111 páginasProblemáticas SocioculturalesAixa Ailyn Silva100% (1)
- ENSAYO Campos MagnéticosDocumento4 páginasENSAYO Campos MagnéticosYULYRGAún no hay calificaciones
- Regimen de LicenciasDocumento14 páginasRegimen de LicenciasNelson RomeroAún no hay calificaciones
- Beneficios SocialesDocumento5 páginasBeneficios SocialesjoseAún no hay calificaciones
- Feminismo LiberalDocumento2 páginasFeminismo LiberalRocío RQ0% (1)
- Acuerdo Plantilla ProvisionalDocumento2 páginasAcuerdo Plantilla ProvisionalMiguel RobresAún no hay calificaciones
- Apuntes Derecho Minero 2015Documento92 páginasApuntes Derecho Minero 2015felipeddiazAún no hay calificaciones
- Teresa de CalcutaDocumento4 páginasTeresa de CalcutadavidAún no hay calificaciones
- Trabajo FinalDocumento11 páginasTrabajo FinaladolfoAún no hay calificaciones
- Carta Notarial JonnasDocumento4 páginasCarta Notarial JonnasJon RizAún no hay calificaciones