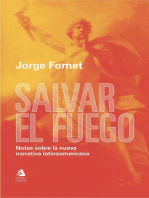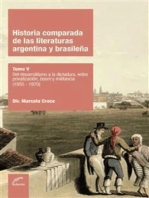Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Noe Jitrik en Las Manos de Borges El Corazón de Arlt Artículo Sobre Piglia Reeditado en Revista Landa PDF
Noe Jitrik en Las Manos de Borges El Corazón de Arlt Artículo Sobre Piglia Reeditado en Revista Landa PDF
Cargado por
Lucía Feuillet0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas6 páginasTítulo original
Noe Jitrik En las manos de Borges el corazón de Arlt Artículo sobre Piglia reeditado en Revista Landa (1).pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas6 páginasNoe Jitrik en Las Manos de Borges El Corazón de Arlt Artículo Sobre Piglia Reeditado en Revista Landa PDF
Noe Jitrik en Las Manos de Borges El Corazón de Arlt Artículo Sobre Piglia Reeditado en Revista Landa PDF
Cargado por
Lucía FeuilletCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
revista landa Vol.
5 N° 2 (2017)
En las manos de Borges
el corazón de Arlt.
Sobre Ricardo Piglia 1
174
Noé Jitrik2
Universidad de Buenos Aires
Existe, sin duda, en la narrativa latinoamericana, una tensión
de dos términos que se manifiestan pocas veces claramente; son más
frecuentes, en cambio, y aparentemente más nítidos, los lenguajes
indirectos o, mejor dicho, los niveles secundarios revestidos, ellos
sí, de decisiones ideológicas vehementemente expresadas; esto no es
nuevo en América Latina ni en la literatura, ni indica necesariamente
“constantes”; sin entrar en estos deludes, podría decir que en la
actualidad las dos líneas sean: a) una tendencia más o menos realista
1 Publicado en Cambio Nº 3, México, 1976, pp. 84-88.
2 Doctor Honoris Causa por la Universidad de la República, por la Universidad Nacional de
Cuyo y por la Universidad Nacional de Tucumán. Escritor.
revista landa Vol. 5 N° 2 (2017)
(desde luego que renovada tanto técnica coma filosóficamente, puesto
que el viejo realismo, de denuncia social, urbana o indígena, ha
caducado completamente); b) una tendencia a recogerse en el campo de
la “escritura”, a la cual sus detractores suelen añadir el adjetivo “pura”,
evidentemente condenatorio. Sólo a riesgo de simplificar en exceso se
podrían dar ejemplos claros de adhesiones bien definidas, a través de
los textos mismos, a una u otra línea; en la práctica, las clasificaciones
dependen de otros encuadres en los que, tal vez, esta bipartición indique
algo: son los niveles secundarios; allí la discusión se encarna pero sus
resultados no hacen un viaje de retorno para decirnos tajantemente que
tal obra es de un campo y tal de otro.
He tratado de razonar sobre esto mismo – preocupación que
se me hace sistemática – en relación con un texto de Juan José Saer,
175
El limonero real (Madrid: Planeta, 1975); hoy retomo la cuestión a
propósito de los relatos de Ricardo Piglia, reunidos bajo el título de
Nombre falso (Buenos Aires: Siglo XXI, 1975), fórmula que, de entrada
no más, nos envía a tres zonas en las que se refracta y vibra: la primera,
paradigmática, es la de lo real policíaco y/o político y/o artístico; la
segunda es la de la literatura misma, uno de cuyos rasgos característicos
sería la ficción, o sea, la falsedad; la tercera, es la de la relación entre
la falsedad de la literatura y lo real en que tal falsedad tiene efectos.
Habría, incluso, una cuarta, preparada por la palabra “nombre”, que
remite a la acentuación de un elemento de la narración, el personaje,
lo que implica, a la vez, una cierta posición de enfrentamiento con
otros textos que dejan al personaje de lado (como Yo el Supremo, por
ejemplo) y descargan sus energías en otros elementos, la articulación,
o un concepto, o una potenciación lingüística.
Estas iniciales derivaciones integran, sin duda, el campo polémico
indicado en los párrafos iniciales de esta nota, pero además guardan
alguna relación con los niveles secundarios en los que tal polémica se
traduce. Me refiero concretamente a un enfrentamiento que, para algunos,
permitiría entender la literatura argentina contemporánea y, ¿por qué
no?, la latinoamericana. Quien especialmente lo ha hecho es David
Viñas (Literatura argentina y realidad política. Buenos Aires: Siglo
XXI), para quien el viejo conflicto entre Boedo (arte realista y social) y
Florida (arte vanguardista y lúdico) de 1922 sigue vigente y se encarna
en dos figuras, según su concepto, irreconciliables: Arlt por Boedo,
revista landa Vol. 5 N° 2 (2017)
Borges por Florida. Este último representaría la voluntad de admitir
una incisión europea permanente en una narrativa “propia” y nacional,
lo que implica posponer lo propio y nacional en favor de una obediencia
a la “moda”, y la reducción de la capacidad de la literatura a mero
refugio de la satisfacción formal y alienada de las clases medias;
Arlt, por lo contrario, representaría una expresión fuerte y propia, un
camino, aunque permeable, para una literatura “eficaz” en el sentido de
expresar más cabalmente la lucha de clases. Yo creo que tal separación
no deja ver lo que uno y otro están haciendo “significado en la escritura
argentina y, en consecuencia, no deja ver lo que de carmín puede
haber entre ambos; no se trata de una “esencia” que está más allá de
la conciencia, sino de un flujo que hay que rescatar, de una relación
diferenciada con una producción; tal como lo he intentado probar en
176 un análisis de El juguete rabioso, ese flujo se daría en el inconsciente
de los textos, que es donde habría que rastrear: de ahí se desprendía
que la literatura toda es un espacio de fuerzas que se combaten y cuyo
resultado sería menos un objeto de clasificación que un sistema de
relaciones que hay que establecer.
Dentro de estas coordenadas, meramente apuntadas, no faltará
quien diga que Piglia se ha sustraído a las “modas” del estructuralismo
y del “significante” para devolver con una energía insólita en esta época
decadente un conjunto de buenas narraciones en las que se cuentan
“cosas” claras y fáciles de comprender y, por lo tanto, en las que “se
dice algo”. Retorno del “decir” y del “algo”, retorno triunfal de la
“sustancia” frente a los desvaríos de un lenguaje que no atina más que
a decirse a sí mismo. En apariencia as así: no cuesta ninguna dificultad
reconocer y destacar virtudes de rigor, de precisión y de interés en todas
y cada una de las narraciones incluidas (en Nombre falso). Tampoco
cuesta comparar este libro con las pálidas o retorcidas o insustanciales
o escapistas o mistificadoras narraciones que obtienen premios y que
cubren el esfuerzo – no el pensamiento – de los críticos del continente:
el libro de Piglia emerge como el resultado de un trabajo verdadero,
que no precisa de exigencias temáticas para hacerse presente en un
registro profundo y quebrado, en una zona en la que efectivamente
“pasan cosas”, aunque las cosas que pasan en las narraciones mismas
no tengan la pretendida envergadura del enjuiciamiento a los dictadores
o de la propaganda de las guerrillas. Y aun en este sentido, me alegra
señalarlo, como lo pude hacer respecto de otros libros aparecidos en
revista landa Vol. 5 N° 2 (2017)
estos últimos tiempos en la Argentina: seriedad de Yo el Supremo,
seriedad de Matar a Titilo, de Arturo Cerretani; seriedad de El limonero
real, de Juan José Saer (publicado en España). Seriedad, en este caso,
es algo así como una actitud que se hace presente al ejecutar la tarea de
contar, se desenvuelve y toma forma: es lo contrario de la trivialidad,
pero también del oportunismo, que sabe a qué público debe estimular
mediante sus complacencias, para consagrarse y consagrar lo que ya
todos conocemos, lo que ha hecho generalizar un tedio que amenaza
con tragarse a la crítica, a la lectura y a la literatura misma en uno de
los momentos más graves por los que ha pasado nunca.
Pero el libro de Piglia merece otra manera de dirigirse a él,
no solo mediante notas deshilachadas como las precedentes; voy
a entablar este diálogo a partir de la reflexión sobre el destino de la
177 polaridad Arlt-Borges en la que Piglia se inscribe por varias razones:
ante todo, porque, como crítico, ha trabajado sobre uno y otro, esa
polaridad se le ha encarnado, por decir así; sus artículos son de lo
más productivo y agudo que se haya hecho (digo hecho y no dicho)
sobre ambos controvertidos monumentos; en segundo lugar, porque
en la medida en que cuenta situaciones precisas (por ejemplo, la del
hombre que emprende un viaje en ómnibus para asistir a la muerte
de su padre en un hospital) o describe ambientes reconocibles
(algunos bares de Buenos Aires, un hospital en Mar del Plata, un club)
proponiendo atmósferas tristes y espesas que traen reminiscencias
de la literatura urbana de Buenos Aires, se tendería a incluirlo en
una corriente, precisamente en esa que va de Gálvez y Payró hasta
Arlt, pasando por el sainete porteño e incluyendo tangos y novelas de
Verbitsky, Gómez Bas y Valentín Fernando y acaso, marginalmente,
Manuel Puig y otras múltiples manifestaciones que algunas veces se
quedaron atrás cualitativamente, otras pegaron saltos y caracterizaron
un ambiente, haciéndolo reconocible en el resto del mundo; la tercera
razón se vincula con una de las narraciones, la que se titula “Homenaje
a Roberto Arlt”, que ofrecerá un espacio privilegiado para justificar
que pensemos en esa doble vertiente.
Quedémonos en este “Homenaje”: se produce aquí una
síntesis de lo esencial de los dos modelos; es Arlt en los ambientes,
en los personajes (estafadores, prostitutas sanas y anarquistas), en el
lenguaje al mismo tiempo preciso y ambiguo; pero también es Borges
en la construcción narrativa, en la concepción misma del relato, que
depende de un núcleo clásicamente borgeano, la obtención de un texto
revista landa Vol. 5 N° 2 (2017)
supuestamente perdido y, por lo tanto, de lo que de ahí se desprende:
búsqueda e investigación para llegar a él, exactamente como en
“Examen de la obra de Herbert Quain” y los fragmentos iniciales de
“Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”: mediante Borges, Piglia puede hacer algo
con Arlt, pero no porque persiga una asociación ingeniosa sino porque
la asociación está autorizada por todo lo que puede haber de común
entre Arlt y Borges, mucho más de lo que suele preocupar a la crítica,
satisfecha con la existencia de todas las oposiciones aparentes. Aquí, el
espacio que los une es el texto que Piglia pudo construir, pero la unión
ha sido posibilitada por un “antes”, por lo que va de texto a texto.
En la obra de Borges es frecuente la relación entre un
esclarecimiento bibliográfico y la investigación (inquisición) que de ahí
178 se desprende; de eso a lo policial no hay más que un paso: todo crítico es
un inquisidor, un torturador de los textos; en Arlt se da en cierto modo lo
contrario complementario: la huida, toda su obsesión o las figuras
imaginarias que propone, metaforizan el texto, que se escapa siempre,
en su materialidad, en su significación. No es por lo tanto extraño que
Piglia haya hecho de la figura de Arlt y su cuento póstumo extraviado
el objeto de una bizquea que únicamente el esquema Borges le podía
proporcionar. Finalmente, Piglia escribe un nuevo cuento, que Arlt no
habría escrito y que está excluido en Borges: hay nuevos cruces, como
en todo espacio de síntesis superadora, pero que deben repercutir en la
lectura: el lector (yo) abandona su inercia, se le presenta la imperiosa
necesidad de comprender, desde las líneas del texto, otras líneas que
antes se le aparecían, o bien coma mistificadas o bien como objeto
de “posiciones ideológicas” finitas y condenatorias: tienes que elegir
por Arlt o por Borges y si eliges por Arlt te condenas, te pones fuera
de la escritura, y si eliges por Borges te pones fuera de la realidad,
te endeudas con el colonialismo hasta la muerte, te liquidas en la
dependencia.
Sería, por lo tanto, desviar la atención, reivindicar a Piglia como
alguien que toma partido por el “realismo” en contra de la “escritura”.
Lo que importa en él – y celebro la síntesis que logró, sorprendente en
su concreción pero teóricamente pensable – es que a través de ella da
cuenta de los movimientos que sacuden los modos de pensar nuestra
revista landa Vol. 5 N° 2 (2017)
narrativa: desde ahí se puede, a su vez, pensar en lo que los engendra, a
que están ligados. O, si esto es demasiado pedir en una nota que no es
una reseña y renuncia a ser un comentario, da en gran medida cuenta
de las fuerzas y conflictos que tienen lugar en la narrativa argentina,
campo contradictorio, de imponente tensión.
Por último, diría que hay una propuesta: si la investigación
(Borges) permite hacer un homenaje a una tendencia (Arlt) y construir
una narración, lo que se está preconizando ya no es el realismo ni la
pureza de la escritura sino la capacidad de la estructuración, la fuerza
de la forma o, lo que es lo mismo, el poder del trabajo, que valida
todo texto: cada texto en el que se ejerce se presenta de una manera
absolutamente propia y rica, invocando elementos que en los otros
textos no podrían ni siquiera pensarse.
179
También podría gustarte
- Billetes de MexicoDocumento190 páginasBilletes de MexicoDE LA Vega Y Saavedra Seguridad PrivadaAún no hay calificaciones
- Programa Argentina II Fermin Rodríguez (Propuesta)Documento15 páginasPrograma Argentina II Fermin Rodríguez (Propuesta)javierramirez3333Aún no hay calificaciones
- 3.clase TYAL 11 06 19 BogadoDocumento25 páginas3.clase TYAL 11 06 19 BogadoestebanAún no hay calificaciones
- Gutiérrez Girardot, Rafael. Génesis y Recepción de La Poesía de César VallejoDocumento4 páginasGutiérrez Girardot, Rafael. Génesis y Recepción de La Poesía de César VallejoMartín Hernán Iovine FerraraAún no hay calificaciones
- Informe Sobre El DengueDocumento5 páginasInforme Sobre El DengueAtenas Mariel Ureta SalaverryAún no hay calificaciones
- Salvar el Fuego: Notas sobre la nueva narrativa latinoamericanaDe EverandSalvar el Fuego: Notas sobre la nueva narrativa latinoamericanaAún no hay calificaciones
- Historia comparada de las literaturas argentina y brasileña Tomo V: Del desarrollismo a la dictadura, entre privatización, boom y militanciaDe EverandHistoria comparada de las literaturas argentina y brasileña Tomo V: Del desarrollismo a la dictadura, entre privatización, boom y militanciaAún no hay calificaciones
- Nicolas Rosa Sombras de BorgesDocumento3 páginasNicolas Rosa Sombras de BorgesmestasisAún no hay calificaciones
- El Naturalismo en La Prensa PorteñaDocumento281 páginasEl Naturalismo en La Prensa PorteñaChucky Berry Jr.Aún no hay calificaciones
- Calabrese - Lugar ComúnDocumento184 páginasCalabrese - Lugar Comúncrisdaniele2012Aún no hay calificaciones
- Viñas David - Indios, Ejército y Frontera - P IMPRIMIRDocumento4 páginasViñas David - Indios, Ejército y Frontera - P IMPRIMIRdebora gutierrezAún no hay calificaciones
- LITERATURA Y SOCIEDAD, 1965 Ricardo PigliaDocumento2 páginasLITERATURA Y SOCIEDAD, 1965 Ricardo PigliamarcialAún no hay calificaciones
- Marcha 30 Septiembre 1955 - Nro 783 - La Fiesta Del MonstruoDocumento13 páginasMarcha 30 Septiembre 1955 - Nro 783 - La Fiesta Del MonstruoAlejandra Gibelli100% (1)
- Lucia de Leone Imaginaciones Rurales Arg PDFDocumento23 páginasLucia de Leone Imaginaciones Rurales Arg PDFBrianne LawsonAún no hay calificaciones
- Panesi - La Traducción en La ArgentinaDocumento6 páginasPanesi - La Traducción en La ArgentinaRodrigo MontenegroAún no hay calificaciones
- Cristina Iglesia - Ensayo Sobre Literatura y RosismoDocumento99 páginasCristina Iglesia - Ensayo Sobre Literatura y RosismoLaurita Courtet100% (1)
- García, Victoria - Literatura Testimonial en La Argentina. Un Itinerario Histórico PDFDocumento33 páginasGarcía, Victoria - Literatura Testimonial en La Argentina. Un Itinerario Histórico PDFMariano RodriguezAún no hay calificaciones
- Piglia, Ricardo - Echeverría y El Lugar de La FicciónDocumento3 páginasPiglia, Ricardo - Echeverría y El Lugar de La Ficciónadri86anAún no hay calificaciones
- Gramuglio MT Posiciones de Sur en Hcla 9 PDFDocumento31 páginasGramuglio MT Posiciones de Sur en Hcla 9 PDFLaura PradellaAún no hay calificaciones
- Capitulo I Grimson Alejandro Interculturalidad y ComunicacionDocumento18 páginasCapitulo I Grimson Alejandro Interculturalidad y ComunicacionMaite YieAún no hay calificaciones
- Programa 2018Documento11 páginasPrograma 2018EzequielAún no hay calificaciones
- 3W-Asedios A La Heterogeneidad Cultural - Mazotti y ZeballosDocumento95 páginas3W-Asedios A La Heterogeneidad Cultural - Mazotti y ZeballosLucero SwettAún no hay calificaciones
- Amante Adriana - Nora Dominguez, de Donde Vienen Los Niños. Maternidad y Escritura en La Cultura ArgentinaDocumento3 páginasAmante Adriana - Nora Dominguez, de Donde Vienen Los Niños. Maternidad y Escritura en La Cultura Argentinaginger_2011Aún no hay calificaciones
- César TiempoDocumento10 páginasCésar TiempoAnaclara PuglieseAún no hay calificaciones
- Federico Bibbó - Dinero, Especulación y Pobreza: Las Novelas de La Crisis en Los Límites de La ModernizaciónDocumento26 páginasFederico Bibbó - Dinero, Especulación y Pobreza: Las Novelas de La Crisis en Los Límites de La ModernizaciónJuan CanalaAún no hay calificaciones
- Exposición de La Actual Poesía ArgentinaDocumento222 páginasExposición de La Actual Poesía ArgentinautaganAún no hay calificaciones
- Osdany Morales, La Biblioteca AmbulanteDocumento2 páginasOsdany Morales, La Biblioteca AmbulanteSusanaAún no hay calificaciones
- Gerbaudo (Coloquio Cedintel)Documento17 páginasGerbaudo (Coloquio Cedintel)Moebius KifkiAún no hay calificaciones
- La Invariante y La Serie de Tinianov y Slovski PDFDocumento11 páginasLa Invariante y La Serie de Tinianov y Slovski PDFMaria Jose RoccatoAún no hay calificaciones
- Amante Adriana - Orientalismo en La Argentina Del Siglo XIXDocumento4 páginasAmante Adriana - Orientalismo en La Argentina Del Siglo XIXDanilaAún no hay calificaciones
- Oscar Cruz y Legna Rodriguez Poetas QueDocumento13 páginasOscar Cruz y Legna Rodriguez Poetas QueastirexionAún no hay calificaciones
- Hudson Guillermo - Marta RiquelmeDocumento0 páginasHudson Guillermo - Marta RiquelmePatricia K. OliveraAún no hay calificaciones
- Gurian, Max, - La Literatura, Un Concepto (Fantasma) - , Material de CátedraDocumento6 páginasGurian, Max, - La Literatura, Un Concepto (Fantasma) - , Material de CátedraJesusalejo VegaAún no hay calificaciones
- LAERA - Pasiones Gauchas y Soluciones Políticas en Las Novelas de Eduardo GutiérrezDocumento14 páginasLAERA - Pasiones Gauchas y Soluciones Políticas en Las Novelas de Eduardo GutiérreznicosuarezAún no hay calificaciones
- Seifert - Las Notas Periodísticas de Rodolfo Walsh Entre 1966 y 1967Documento12 páginasSeifert - Las Notas Periodísticas de Rodolfo Walsh Entre 1966 y 1967Facundo CalabróAún no hay calificaciones
- Temas y Rasgos de La Literatura Contemporanea Todos JuntosDocumento65 páginasTemas y Rasgos de La Literatura Contemporanea Todos JuntosEnrique Gatica VargasAún no hay calificaciones
- Argentina Transterrada para Instituto de Iberoamérica Documento TrabajoDocumento29 páginasArgentina Transterrada para Instituto de Iberoamérica Documento Trabajofnoguerol7664Aún no hay calificaciones
- Elementos Naturalistas en CambaceresDocumento13 páginasElementos Naturalistas en CambaceresSilvina NegriAún no hay calificaciones
- Aguafuertes Porteñas Selección EspaciosDocumento9 páginasAguafuertes Porteñas Selección EspaciosMariana CerrilloAún no hay calificaciones
- El Escritor y La Critica en El Contexto Del SubdesarrolloDocumento3 páginasEl Escritor y La Critica en El Contexto Del SubdesarrolloPgonzalez8790Aún no hay calificaciones
- El Almohadón de PlumasDocumento8 páginasEl Almohadón de PlumasLuciana MinadeoAún no hay calificaciones
- LUDMER - Algunas Nuevas Escrituras Borran Fronteras (Entrevista)Documento3 páginasLUDMER - Algunas Nuevas Escrituras Borran Fronteras (Entrevista)Laura Eleonora CamelionAún no hay calificaciones
- Dalmaroni: "Un Iracundo A Medio Borrar: Saer, 1964"Documento6 páginasDalmaroni: "Un Iracundo A Medio Borrar: Saer, 1964"Capitán AhabAún no hay calificaciones
- Crolla. Vecchioli en Reiteración Dela Poesia PDFDocumento84 páginasCrolla. Vecchioli en Reiteración Dela Poesia PDFMicaelaAún no hay calificaciones
- Sempol, D. (2016) - HIJOS Uruguay. A 20 Años deDocumento8 páginasSempol, D. (2016) - HIJOS Uruguay. A 20 Años deGloria ZapataAún no hay calificaciones
- CONICET Digital Nro. A PDFDocumento18 páginasCONICET Digital Nro. A PDFNingún MolinaAún no hay calificaciones
- 086 en Dialogo - La Narrativa Cubana de Inicios Del Siglo XXIDocumento19 páginas086 en Dialogo - La Narrativa Cubana de Inicios Del Siglo XXIOsneidyAún no hay calificaciones
- Benesdra AvaroDocumento7 páginasBenesdra AvaronadiaisasaAún no hay calificaciones
- Eduardo, R. - Escritores, Intelectuales e Industria Cultural (1898-1933)Documento36 páginasEduardo, R. - Escritores, Intelectuales e Industria Cultural (1898-1933)rigobertigoAún no hay calificaciones
- Crónica LatinoamericanaDocumento23 páginasCrónica LatinoamericanaKarly León100% (1)
- Scott, Joan y Constantino, Julia - Preguntas No Respondidas PDFDocumento12 páginasScott, Joan y Constantino, Julia - Preguntas No Respondidas PDFAlexandra RamírezAún no hay calificaciones
- Entre El Cuerpo y Sus Máscaras Sobre A Cielo Abierto de Noll PDFDocumento13 páginasEntre El Cuerpo y Sus Máscaras Sobre A Cielo Abierto de Noll PDFRaimundo LulioAún no hay calificaciones
- La Transcolonizacion Literaria WaoDocumento6 páginasLa Transcolonizacion Literaria Waomarc1895100% (1)
- Viñas y La Violencia Oligárquica - Ricardo PigliaDocumento3 páginasViñas y La Violencia Oligárquica - Ricardo PigliaRivera ValdezAún no hay calificaciones
- Prieto. El Grupo BoedoDocumento13 páginasPrieto. El Grupo BoedoNora A.Aún no hay calificaciones
- Trashumantes de Neblina, No Las Hemos de Encontrar (Oscar Blanco - Adriana Imperatore - Martín Kohan)Documento6 páginasTrashumantes de Neblina, No Las Hemos de Encontrar (Oscar Blanco - Adriana Imperatore - Martín Kohan)Paula TurcoAún no hay calificaciones
- 03 Stanley FishDocumento21 páginas03 Stanley FishSofía Pisoni100% (2)
- El Sueño de La Razón Engendra Monstruos - Bioy, Borges y El Cuerpo Peronista Román Facundo EspinoDocumento15 páginasEl Sueño de La Razón Engendra Monstruos - Bioy, Borges y El Cuerpo Peronista Román Facundo EspinoMorihei UeshibaAún no hay calificaciones
- DIZ, Tania - Hombres Fosiles, Suegras Temibles y Niños Inutiles...Documento13 páginasDIZ, Tania - Hombres Fosiles, Suegras Temibles y Niños Inutiles...mestasisAún no hay calificaciones
- Di Benedetto Narrativa Breve FinalDocumento25 páginasDi Benedetto Narrativa Breve FinalInés Hoffmann Breustedt100% (1)
- Ludmer, Josefina. "Encuesta A La Crítica Literaria" Entrevista en Revista Espacios de Crítica y Producción #8. SEUBEDocumento3 páginasLudmer, Josefina. "Encuesta A La Crítica Literaria" Entrevista en Revista Espacios de Crítica y Producción #8. SEUBEAugusto FloresAún no hay calificaciones
- Ciones Sin Sujeto. Slavoj Žižek y La Crítica Del Historicismo Posmoderno. Ciudad deDocumento8 páginasCiones Sin Sujeto. Slavoj Žižek y La Crítica Del Historicismo Posmoderno. Ciudad deNacho211Aún no hay calificaciones
- BornDocumento8 páginasBornNacho211Aún no hay calificaciones
- Fernando Cots - Introducción Al Guión - (Intro y Cap 1 A 4) ApaisadoDocumento17 páginasFernando Cots - Introducción Al Guión - (Intro y Cap 1 A 4) ApaisadoNacho211100% (2)
- Y Si - TeatroDocumento4 páginasY Si - TeatroNacho211Aún no hay calificaciones
- Cuál Es La Función de La FicciónDocumento5 páginasCuál Es La Función de La FicciónNacho211Aún no hay calificaciones
- ACSP Modulo2Documento88 páginasACSP Modulo2Andrea GonzálezAún no hay calificaciones
- Xdoc - MX El Libro de Las Runas Rune Magic IntroductionDocumento10 páginasXdoc - MX El Libro de Las Runas Rune Magic IntroductionSmith Green MouseAún no hay calificaciones
- TPM - BrochureDocumento23 páginasTPM - BrochureWinston CastañedaAún no hay calificaciones
- Historia de Los Derechos HumanosDocumento4 páginasHistoria de Los Derechos HumanosESTRELLA MARTINEZ100% (1)
- ESPEDocumento4 páginasESPEKATHERINE ESTEFANIA CHASI MORAAún no hay calificaciones
- OI-I-16 R09-LinealidadDocumento32 páginasOI-I-16 R09-LinealidadKevin JosueAún no hay calificaciones
- Planificación de Unidad Didáctica de Trabajo SimultáneoDocumento7 páginasPlanificación de Unidad Didáctica de Trabajo SimultáneoIng.Carlos PinedaAún no hay calificaciones
- Logica Y Programacion: Por: Roberto Carlos Mal Villalobo Programa de Ingenieria Industrial Santa Marta 2022Documento8 páginasLogica Y Programacion: Por: Roberto Carlos Mal Villalobo Programa de Ingenieria Industrial Santa Marta 2022eduardoAún no hay calificaciones
- Test de Trabajo en EquipoDocumento3 páginasTest de Trabajo en EquipoPIERO ALDO SIMBRON SANCHEZAún no hay calificaciones
- Sesion #18Documento7 páginasSesion #18HENRRY CONDORI MAMANIAún no hay calificaciones
- Etapa 4 - Infografia y Analisis Critico de Los Acontecimientos Desencadenantes - GR 403007 - 125Documento13 páginasEtapa 4 - Infografia y Analisis Critico de Los Acontecimientos Desencadenantes - GR 403007 - 125Gustavo Zambrano MuñozAún no hay calificaciones
- Cuestionario - Dirección de Operaciones TácticasDocumento8 páginasCuestionario - Dirección de Operaciones TácticasCynthiaDayanaAún no hay calificaciones
- Rúbrica para (Auto) Evaluar El AnteproyectoDocumento1 páginaRúbrica para (Auto) Evaluar El AnteproyectoCarolina ClericiAún no hay calificaciones
- Acta NotarialDocumento6 páginasActa NotarialDennis Josue GuevaraAún no hay calificaciones
- Acu PiramideDocumento2 páginasAcu PiramideRafael AlcazAún no hay calificaciones
- NeologicismoDocumento20 páginasNeologicismoarkelmakAún no hay calificaciones
- Sistema CirculatorioDocumento6 páginasSistema CirculatorioMarta Maria Llanos Godoy100% (1)
- Responda Individualmente Las Siguientes PreguntasDocumento1 páginaResponda Individualmente Las Siguientes PreguntasAndrea MontenegroAún no hay calificaciones
- Cuestionario 8 Sistemas de Planificacion de Recursos de La Empresa.Documento1 páginaCuestionario 8 Sistemas de Planificacion de Recursos de La Empresa.Winston JuniorAún no hay calificaciones
- Contrato de ArrendamientoDocumento3 páginasContrato de ArrendamientoLuis F. Quenta HuallpaAún no hay calificaciones
- Unidad 3 MetodoDocumento14 páginasUnidad 3 MetodoWilber Ramirez LinaresAún no hay calificaciones
- Inferencia Estadística - MAT322 PDFDocumento72 páginasInferencia Estadística - MAT322 PDFSabrina Zambrano0% (1)
- 781 Libro Casos Clinicos 2010Documento210 páginas781 Libro Casos Clinicos 2010Francisco Chalen100% (1)
- Relación Con Los Demás Relación Consigo Mismo Relación Con El MundoDocumento2 páginasRelación Con Los Demás Relación Consigo Mismo Relación Con El Mundoangie quinteroAún no hay calificaciones
- Trabajo de Legislacion Ambiental VenezolanaDocumento6 páginasTrabajo de Legislacion Ambiental VenezolanaRichard Medina0% (1)
- Filosofia SeparacionesDocumento4 páginasFilosofia SeparacionesJoshua Aarón GutiérrezAún no hay calificaciones
- La Buena PresentacionDocumento4 páginasLa Buena PresentacionWaner MatosAún no hay calificaciones
- Claves Sia de HumveeDocumento113 páginasClaves Sia de HumveeDanielAún no hay calificaciones