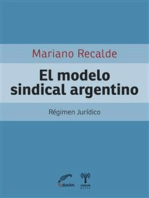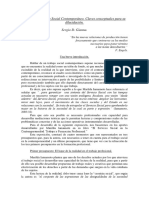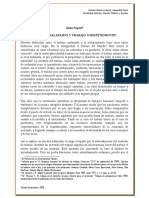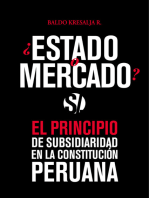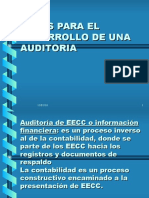Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Trabajo Autonomo y Trabajo Independiente - Fronteras y PDF
Trabajo Autonomo y Trabajo Independiente - Fronteras y PDF
Cargado por
Nolo Albela0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas20 páginasTítulo original
Trabajo Autonomo y trabajo independiente_fronteras y.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas20 páginasTrabajo Autonomo y Trabajo Independiente - Fronteras y PDF
Trabajo Autonomo y Trabajo Independiente - Fronteras y PDF
Cargado por
Nolo AlbelaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 20
1
TRABAJO AUTONOMO Y TRABAJO DEPENDIENTE.
FRONTERAS Y PERSPECTIVAS
Por Enrique Arias Gibert
Fuente: Errepar
11/01
El autor se refiere al tema de la frontera entre el trabajo
autónomo y el trabajo dependiente, afirmando que no puede
obviarse el aspecto económico en el análisis de las relaciones
laborales.
1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA
DOCTRINA REFERIDA AL PUNTO
El tema de la frontera entre el trabajo autónomo y el trabajo
dependiente ha sido abordado tradicionalmente mediante el
siguiente esquema:
a) Diferenciación entre el trabajo libre y el trabajo coactivo,
señalándose que el trabajo libre es la figura genérica del
trabajo autónomo y el trabajo dependiente. En la categoría
opuesta se encontrarían todas las figuras del trabajo coactivo:
la esclavitud, la servidumbre feudal, el trabajo de los reclusos
y, en su caso, el servicio militar obligatorio.
b) Diferenciación entre el trabajo autónomo y el trabajo
dependiente: para ello se acude al concepto de dependencia en
sus tres manifestaciones: técnica, económica y jurídica. A su
vez, la doctrina posterior ha tendido a centrar la dependencia
en los aspectos económicos en la mayor parte de los países
2
latinos como consecuencia de su abordaje preeminentemente
contractualista, mientras que la doctrina germánica ha
centrado la discusión en los poderes empresarios como
consecuencia de la influencia mayor que en esos países tiene
la teoría de la institución.
Todas estas consideraciones se encuentran hoy en estado de
revisión como consecuencia del abandono del paradigma
productivo fordista/taylorista. En tal sentido, se ha llegado a
afirmar la crisis del concepto mismo de dependencia, su
incapacidad para aprehender las nuevas relaciones sociales.
Estas mismas discusiones son el punto de partida del debate
actual sobre las perspectivas del trabajo subordinado: el
sistema posfordista, cuya esencia está constituida por el
abandono del criterio de internalización de los costes, de la
producción masiva y en serie y de la especialización como
paradigma de eficiencia empresaria para reemplazarlo por la
externalización de los costos de producción, la producción
especializada en pequeñas series y la descentralización de la
producción con fenómenos absolutamente nuevos como el
teletrabajo.
El nuevo paradigma productivo ha dado lugar a dos puntos de
vista distintos, que se contraponen a su vez a la concepción
tradicional: a) la idea de que las transformaciones ponen en
crisis la sociedad salarial y la necesidad de encontrar formas
que aseguren la pervivencia de la democracia, expresada entre
otros por Samir Amin, Jacques Bidet e Inmanuel Wallerstein;
b) la idea de la necesidad de evitar la intromisión del Estado y
de evitar las cargas sociales sobre la actividad de los
empresarios a los fines de asegurar condiciones de
competitividad para la producción en el ámbito del Estado
3
Nacional, en el marco de una economía globalizada.
Estas dos concepciones contrapuestas marcan el porvenir de
la relación de subordinación y de la sociedad en su conjunto.
Las perspectivas del trabajo subordinado son analizadas en
todos los casos desde alguna de las dos posturas. Quien piensa
sobre las perspectivas no puede, a su vez, ignorar que su
posición es también perspectiva, sesgada. La única alternativa
es ponerla de manifiesto como una posición más entre las
posibles (reconocerla política) o pretender su inexorabilidad,
razón por la cual el pensamiento neoliberal es también
llamado pensamiento único.
Sin lugar a dudas, el tema de las fronteras y perspectivas del
trabajo subordinado es la base misma sobre la que se
construye el pensamiento jurídico laboral. De la interpretación
de la relación social surge una mirada que afecta a la totalidad
de las instituciones jurídico-laborales.
2. FRONTERAS
2.1. INTRODUCCION DEL TEMA Y MARCO
TEORICO
El tema de las fronteras entre el trabajo autónomo y el trabajo
dependiente ha sido, en general, analizado y discutido sobre
las apariencias fenoménicas. Toda la discusión sobre el fin del
trabajo dependiente no da cuenta de la extinción de éste sino
de la insuficiencia de las categorías utilizadas.
La comprensión adecuada del tema presupone atravesar el
fenómeno para ingresar en la esencia misma de la relación
social analizada. En otras palabras, cuáles son las formas
esenciales que configuran el trabajo dependiente en el marco
4
de una sociedad capitalista.
Tanto las categorías económicas como las categorías jurídicas
constituyen una abstracción de relaciones sociales. La
autonomización de las perspectivas (jurídica, económica,
sociológica, etc.) sobre las que se aborda un mismo objeto (la
relación social) favorece el desarrollo de categorías analíticas
(proceso de abstracción). Pero si este proceso analítico no se
continúa con un proceso de síntesis (elevación a lo concreto),
la realidad social se escapa de la posibilidad de la elaboración
científica.
En tal sentido, la economía política de los neoclásicos se
encuentra en las antípodas de la "ekonos". El objeto de la
economía política se reduce del análisis de la producción y
reproducción de los objetos del trabajo humano (el producto)
a las relaciones de intercambio en el marco concreto de un
sistema de producción histórico. Lo mismo sucede en el
ámbito del derecho. El pensamiento jurídico o económico
actual está muy lejos del objeto a ser comprendido por Adam
Smith, David Ricardo o Beccaría.
Esta insularización de los saberes sociales tiene como
consecuencia tanto la fetichización de la mercancía, como su
paralelo, la fetichización de las relaciones jurídicas.
Olvidar que toda relación jurídica es una abstracción de una
relación social concreta permite disfrazar los contenidos
discriminatorios en la legislación, oscureciendo las
incongruencias entre ésta y la norma fundamental que predica
de sí misma ser la fuente del imperio de la ley ("rule of law").
La ofensiva neoliberal en materia legislativa (instrumento
necesario para la ofensiva económica) es posibilitada
5
precisamente por la debilidad de los instrumentos
conceptuales del derecho y de la economía.
Viene a cuento recordar lo afirmado por Bordieu, respecto de
los usos cínicos y los usos clínicos de los saberes sociales.
Más allá de la función teórica del conocimiento, la
determinación de las fronteras entre el trabajo autónomo y el
trabajo dependiente tiene una gran repercusión práctica pues
éste actúa como línea de demarcación entre una relación
laboral y una que no lo es.
La pretensión de considerar la existencia de una relación de
dependencia con base en la forma de aparecerse, sin atender a
la forma estructural de este tipo de relación social permite
oscurecer los límites constitucionales que afectan al poder
legislativo y, al mismo tiempo, dificulta la adquisición de
conciencia del sujeto respecto de su pertenencia al
proletariado.
En otras palabras, sin las insuficiencias teóricas de la doctrina
tradicional en la materia, la ofensiva neoliberal de
deslaboralización de las relaciones sociales, con sus
fenómenos de precarización y tercerización no hubiera
obtenido el éxito inicial que tuvo. En otras palabras, la
carencia de instrumentos teóricos adecuados hizo imposible la
resistencia jurídica. La ofensiva neoliberal ha confrontado
fundamentalmente con la resistencia social o con argumentos
de política social.
Es preciso avanzar en la relación social que determina al
sujeto empleador como aquel que ejerce señorío sobre los
medios de producción, sobre todo en momentos como los
actuales en los que los poderosos huyen del contrato y de toda
6
forma de responsabilidad.
Imaginen al dueño de una empresa concesionaria de autos que
tiene la obligación de tener un taller de reparaciones anexo.
Imaginen que ese taller da pérdida. Entonces el empleador le
dice al jefe de taller que si quiere continuar trabajando va a
tener que convertirse en empresario. A partir de entonces él
queda a cargo del taller en forma precaria contra el pago de un
canon, debiendo cumplir como carga de la tenencia todas las
prestaciones que exige la terminal al concesionario. Si no se
analiza la relación social de apropiación de excedentes y la
vinculación con los medios de producción, la apropiación de
la fuerza de trabajo resulta invisible.
Tomemos por ejemplo la teoría de Alonso Olea sobre la
apropiación originaria o derivada de los frutos del trabajo
como criterio de demarcación. En este caso el jefe de taller
sería quien percibe los frutos originariamente y le paga al
dueño de la concesionaria. Si tomamos el criterio formal de
determinar quién asume los riesgos, lo hace el jefe de taller. Y
sin embargo, es el dueño de la concesionaria quien, utilizando
la misma fuerza de trabajo, ha eliminado las pérdidas y
asegurado una renta.
La idea del señorío sobre los medios de producción es la que
aparece como determinante, sobre todo si tenemos en cuenta
que, de acuerdo a la definición legal, la empresa es la
organización de los medios materiales, inmateriales y
personales para el logro de sus fines, sean estos económicos o
benéficos.
En el carácter histórico de lo que debe denominarse medio de
producción y en la frase "para el logro de sus fines",
encontramos que sólo puede ser considerado empresario
7
quien, en la relación entre medios y fines tiene una relación
adecuada en la que el medio es medio suficiente para el fin.
Sin esta relación entre medios y fines vamos a encontrar un
prestanombres, un hombre de paja, pero no un empresario.
2.2. DEFINICION DEL GENERO QUE AUNA EL
TRABAJO AUTONOMO Y EL TRABAJO
DEPENDIENTE
Tanto el trabajo autónomo como el trabajo dependiente se
caracterizan por ser trabajo humano. Todo trabajo humano es
un trabajo para la producción, sea ésta producción de una silla
o una teoría. Por tal motivo, esta producción que existe desde
que el hombre es hombre, desde que se constituye como
sujeto a partir del lenguaje, forma una unidad con el trabajo
humano. El trabajo en tanto fuerza de trabajo es uno de los
elementos de la producción. Los otros elementos son la
naturaleza u objeto a ser transformado y el instrumento o
elemento que, movilizado por la fuerza de trabajo hace
posible la producción. El trabajo fuera del ámbito de la
producción es una categoría analítica sin existencia real.
2.3. UBICACION HISTORICA
El trabajo dependiente existe desde el momento en que
aparece la división social del trabajo. La consecuencia es la
apropiación del excedente por un sujeto distinto del productor
directo. Esta apropiación se naturaliza mediante la inversión
de los conceptos, como cuando se dice que se reunieron los
representantes de los sectores productivos y los sindicatos.
El trabajo dependiente que caracteriza al contrato de trabajo
8
se diferencia del trabajo dependiente propio de modos de
producción precapitalistas en que la dependencia es
consecuencia de la denominada coacción extraeconómica. En
los sistemas esclavistas, la fuerza de trabajo es propiedad del
dueño de los demás elementos de la producción, mientras que
en el sistema feudal, con conceptos de propiedad totalmente
distintos de los actuales, la apropiación del excedente se
realiza por vía tributaria, o por prestaciones personales
(corveas).
En uno u otro caso, se mantiene la unidad
Lo que requiere el sistema capitalista para constituirse en
modo de producción es la separación entre la fuerza de trabajo
y naturaleza e instrumento. Para ello, debió en primer término
revolucionar las estructuras de la propiedad medieval. En
Inglaterra, donde tiene nacimiento el modo de producción, se
expresa en las intensas luchas judiciales conocidas como
conflicto de los cercamientos.
A su vez, el desarrollo tecnológico implica la modificación
del instrumento que se torna en más y más costoso, y
consecuentemente, ajeno a las posibilidades de adquisición
por quien careciera de capital pues la máquina herramienta no
puede ser producida individualmente, sino mediante el
esfuerzo colectivo. No es lo mismo producir un telar de tejido
a mano que una máquina herramienta de producción textil.
En el sistema capitalista, la dependencia no se produce por
una regulación extraeconómica sino por la separación de la
fuerza de trabajo de los otros elementos de la producción, la
naturaleza y el instrumento, sin los cuales la fuerza de trabajo
9
es una mera abstracción.
Lo que debe tenerse presente es que los conceptos de
naturaleza e instrumento, se expresan históricamente. Un
instrumento (un camión) es apto para la producción en un
momento determinado y no serlo luego en una sociedad
posterior (el tema de los fleteros).
2.4. EL TRABAJO DEPENDIENTE EN EL SISTEMA
CAPITALISTA
Lo que caracteriza entonces al trabajo dependiente en el
sistema capitalista es la oposición entre la fuerza de trabajo y
sus condiciones objetivas y subjetivas de existencia.
En este esquema, las condiciones objetivas de existencia son
los instrumentos, y la naturaleza y las condiciones subjetivas
la necesidad que pesa sobre quien carece de medios de
producción de vender la fuerza de trabajo en el mercado para
alcanzar las condiciones de reproducción de su propia
existencia. En esencia, el problema de las condiciones
subjetivas es el de la hiposuficiencia reseñada por Cesarino
Junior y, en nuestro país por Capón Filas.
Esto constituye, en esencia, el problema de la dependencia
económica, tenida fundamentalmente en cuenta por la escuela
latina. La coerción entonces es consecuencia de presiones
económicas y la apropiación del excedente, en lugar de
realizarse sobre el producto se realiza en el ámbito mismo de
10
la producción.
Establecida la coerción económica, la dependencia se
manifiesta en la empresa que, vista desde el punto de vista
normativo, se construye como un orden jurídico parcial de
órdenes, mandatos y jerarquías. Estos poderes empresarios,
exorbitantes al régimen común de los contratos habilitan la
posibilidad de crear normas por el concurso de la sola
voluntad del empresario en cabeza del empleador.
Por supuesto que esto significa la ruptura con el dogma del
derecho liberal que establece que ninguna obligación puede
ser constituida sino por la propia voluntad emanada del
contrato o por la voluntad general emanada de la ley. Al
empleador le es reconocida la facultad de crear normas
jurídicas que el trabajador debe obedecer.
Y no se trata de que esta facultad nazca de la propiedad. La
ruptura con el orden jurídico feudal se encuentra en la norma
del artículo 497 del Código Civil, similar a las normas de los
códigos contemporáneos al nuestro que establece que a toda
obligación personal corresponde un derecho personal, no hay
obligación que corresponda a derechos reales. Si una
obligación personal no puede nacer de los derechos reales
entonces el poder empresario no surge de la propiedad. El
artículo 910 del Código también establece que no puede
estipularse una obligación de contenidos indeterminados. La
única explicación que tienen los poderes empresarios es una
derivación del poder del Estado que, en consecuencia, sólo
puede ser ejercida con los mismos límites que afectan la
posibilidad del dictado de leyes pues todo poder emana de la
Constitución y está limitado por ella.
11
2.5. NUESTRA POSTURA
Mientras la doctrina de los países latinos hace énfasis en la
dependencia económica (por su concepción contractualista),
la de los países germánicos hace eje en la dependencia
jurídica (por su concepción estatutaria).
Pero en uno u otro caso se omite lo esencial, que es el modo
de producirse la apropiación del excedente en el interior
mismo del sistema de producción. La separación entre fuerza
de trabajo y medios de producción producen la
hiposuficiencia que, a su vez, crea (regulada o no) la
dependencia respecto del poder de otro.
Una no puede ser explicada sin la otra.
Pero si realmente queremos buscar una línea de demarcación
entre el trabajo autónomo y el trabajo dependiente, debemos ir
a la relación verdadera de la fuerza de trabajo con los medios
de producción. Si la fuerza de trabajo está separada de los
medios de producción aptos para la reproducción de la
existencia, tenemos trabajo dependiente, y todas las
manifestaciones de la hiposuficiencia y de la sujeción al
poder, aun ocultas o irregulares van a existir en la relación. La
irregularidad no niega el poder, sencillamente lo hace más
salvaje.
Todos los análisis sobre la dependencia son insuficientes en
cuanto se afirman en el fenómeno y no en la esencia. No
12
importa si se llevaba uniforme o no o si la fuerza de trabajo se
apropia, asegurando a quien tiene los medios de producción
un canon, mientras que el alea de la explotación corresponde
al productor directo. Lo que importa es la relación entre la
fuerza de trabajo y los medios de producción.
2.6. CONCLUSIONES
Voy a tomar un texto tradicional, de uso general en la
Facultad, por el merecido prestigio de su autor y su gran valor
pedagógico.(1)
En estos Capítulos el doctor Fernández Madrid se refiere a las
relaciones sociales de trabajo. Respecto de esta posición,
cambia el modo de abordarlo, lo que determina las diferencias
en la estructuración de los contenidos del discurso.
Así lo que realiza Fernández Madrid es la esquematización
del trabajo objeto del contrato del trabajo en diferenciación de
género a especie, que puede ser determinada del siguiente
modo:
13
Es decir, coloco al trabajo dependiente moderno como una
modalidad del trabajo coactivo, que se distingue de la
esclavitud o la servidumbre en que la coacción es económica
y no extraeconómica.
En este aspecto, se trata, sin lugar a dudas, de un distinto
tratamiento del mismo objeto: la clasificación del trabajo
humano y la ubicación específica del trabajo objeto del
contrato de trabajo.
Así, mientras la aproximación de Fernández Madrid atiende al
contenido de voluntad expresado en la forma contractual, mi
aproximación es histórico-económica. Pero, de no producirse
esta aproximación histórico-económica no se puede
solucionar la aparente contradicción del trabajo libre-
dependiente que surge de la clasificación tradicional.
Tampoco se puede dar explicación a resabios de formas
anteriores de producción en el moderno contrato de trabajo
como el deber de fidelidad, cuyo parentesco con el "hombre
de otro hombre" feudal es innegable.
14
Para sostener el carácter coactivo del contrato de trabajo, es
necesario acudir a este tipo de aproximación, de otra manera,
este carácter se torna invisible. Sin una aproximación
histórico-económica, es imposible ver que el contrato no es
punto de partida sino punto de llegada; se llega al contrato
tras un reparto en el que hubo ganadores y perdedores.
A la separación del trabajador de los medios técnicos la
califico como condiciones objetivas de existencia del trabajo.
Esta separación condiciona la dependencia económica, a la
que denomino como condiciones subjetivas de existencia del
trabajo generando en conjunto una situación de poder, lo que
la doctrina tradicional llama dependencia jurídica.
Las conclusiones a las que arribo son una reafirmación desde
otra perspectiva de los análisis tradicionales, de la
importancia que tienen las tres manifestaciones de la
dependencia frente a las teorías que dan preeminencia a la
dependencia económica o a la dependencia jurídica.
En lo que sí varío es en conceder la mayor importancia a la
dependencia técnica, por mí redefinida como la separación de
la fuerza de trabajo del instrumento y naturaleza. Así aparece
la génesis de la dependencia como separación. Esto es porque
considero a la fuerza de trabajo como parte integrante del
proceso de producción fuera del cual es una abstracción.
En esta inteligencia, la dependencia económica y la
dependencia jurídica no son más que la aparición fenoménica
del proceso real de la dependencia como separación entre la
fuerza de trabajo, por un lado, y la naturaleza y el
instrumento, por el otro.
Es entonces, la relación entre la fuerza de trabajo y los medios
15
de producción la línea de demarcación entre el trabajo
autónomo y el trabajo dependiente.
3. PERSPECTIVAS
3.1. PERSPECTIVAS DEL TRABAJO DEPENDIENTE
Si sostengo que el trabajo dependiente, consecuencia de la
separación entre la fuerza de trabajo y los medios de
producción, es consustancial al sistema capitalista, la
conclusión es que éste existirá mientras el modo de
producción capitalista subsista.
La tercerización, el teletrabajo, la producción basada en el
"just in time" y, fundamentalmente, el peso relativo cada vez
mayor del sector terciario de la economía, sin embargo, dan
cuenta de un cambio en el proceso de producción capitalista
(que no significa un cambio en el modo de producción). El
proceso de producción es la manera en que se gestiona la
producción y que corresponde a las distintas etapas del modo
de producción.
La crisis de la dependencia sólo puede explicarse en primer
término, desde la aproximación al concepto desde las
apariencias, y en segundo lugar, desde las bases económicas
que determinan el fin del fordismo y del estado de bienestar.
Debemos analizar, entonces, las bases económicas que
determinan la desaparición del estado de bienestar y del
paradigma fordista taylorista, y el comienzo de la etapa de
decadencia del modo de producción capitalista.
Para ello, utilizaremos dos instrumentos teóricos: la tendencia
decreciente de la tasa de ganancia y la crisis de
16
sobreproducción que afectan la economía mundo.
Dijimos que la apropiación del excedente se produce en el
interior del proceso productivo. De hecho, se produce sobre la
diferencia entre el valor del trabajo y el valor del salario, que
es el mecanismo específico del capitalismo para la
apropiación del excedente (la dañosidad de la huelga es un
ejemplo de lo expresado ya que, de ser equivalente el salario
al valor agregado por el trabajo, la huelga sería indiferente al
empleador, salvo en lo que respecta a la amortización del
capital). También dijimos que la aptitud de un medio de
producción, para ser tal, era una consideración históricamente
determinada por el efecto de la competencia y del desarrollo
tecnológico, que permite la producción de bienes o servicios
con una menor cantidad de trabajo social medio. Pero ello, a
su vez, afecta la composición orgánica del capital.
A medida que se avanza en el desarrollo tecnológico, el
instrumento y los objetos a transformar (la parte fija del
capital) tienen una mayor importancia, se debe invertir más en
ellos que en fuerza de trabajo. Pero como a su vez la ganancia
se obtiene de la diferencia entre el valor del salario y el valor
agregado por éste, la tasa de ganancia, con relación al capital
invertido, tiende a decrecer.
Por otra parte, en la medida en que para producir mayor
17
cantidad y calidad de bienes es necesaria una menor cantidad
de utilización de trabajo vivo, esto enfrenta a las empresas a la
siempre creciente amenaza de una crisis de sobreproducción.
El excedente se apropia en la producción, pero se realiza en el
intercambio. En la medida en que el fin de la producción es el
intercambio del producto, por dinero un bien producido con
todo su valor de uso que no se intercambia por dinero es igual
a nada.
Esto explica también el mayor peso específico de la actividad
económica terciaria. Para que la economía se traslade al sector
servicios, es necesario que los sectores primario (agricultura y
ganadería) y secundario (actividad industrial) produzcan la
suficiente cantidad de bienes como para justificar la existencia
del sector terciario. No se trata de que el sector terciario sea
no productivo, sino que en el sector servicios el producto es
consumido en el momento que se produce. En la medida en
que el dinero es el representante universal de las demás
mercancías existentes el sector terciario no se produce sino en
la medida que abarata la producción de bienes.
Pues bien, entre la crisis de sobreproducción y la tendencia a
la tasa decreciente de ganancia lo que se encuentra en juego
es la utilidad misma. Esta situación hace crisis a comienzos de
los años '70. La producción masiva y el pleno empleo
provocaron, en toda la economía mundo, presiones salariales
y de participación democrática que afectaban la base misma
del sistema. París '68, la Primavera de Praga y el Cordobazo
son algunas de las emergencias de la crisis del sistema.
Era entonces necesario para asegurar al sistema frente al
exceso de demandas realizar un cambio estratégico. La
oportunidad la dio la crisis del petróleo del '73,
sobredramatizada por los sectores dominantes. El resultado de
18
la crisis del petróleo fue la acumulación de divisas en las
pocas manos de los petroleros árabes. En una economía de
mercado normal la sobreoferta de dinero determinaría una
baja de la tasa de interés que, por otra parte, es función de la
tasa de ganancia promedio del capital productivo. En ese
momento la Reserva Federal, dirigida por Paul Volker, decide
aumentar la tasa de interés al tiempo que los Estados Unidos
inician un proceso de endeudamiento para cubrir necesidades
improductivas relativas al incremento de gastos militares. Al
mismo tiempo los países del cono sur son asaltados por
dictaduras genocidas que inician el proceso de creación de la
deuda externa.
Esto permite mantener artificialmente alta la tasa de ganancia
del capital financiero, evitando su ingreso al circuito
productivo. En el marco de la producción, se pasa de la
producción de bienes estandarizados de consumo general a la
producción de bienes especializados de alto valor. Esto, como
es lógico, redunda en altas tasas de desempleo y en una
maximización del beneficio del capital.
¿Es esto pura maldad de los capitalistas? No, en el fondo la
derecha tiene razón (y no sólo en el Fondo Monetario
Internacional). Si el capital excedente se aplicara a la
producción los bienes que se producirían saturarían los
mercados a menos que se ampliara la posibilidad de consumo
a la humanidad, y la cercanía al pleno empleo terminaría de
aniquilar la tasa de ganancia. En tal sentido, es más utópica la
nostalgia por el estado de bienestar que pensar en un sistema
de producción en que la utilidad no fuera el norte de la
producción.
Lo que está en juego no es el fin de la dependencia: lo que
está en juego es la necesidad de asegurar la tasa de ganancia
19
escapando de todos los costos asociados con el pago del
salario o de la seguridad social, en el fondo, la posibilidad de
supervivencia de la democracia.
No olvidemos que este sistema, para sobrevivir, tiene que
constituirse sobre la muerte de cincuenta y cinco chicos
argentinos por día, sobre el genocidio racional de millones de
pobres en Asia, Africa y América Latina y fundarse en el
gasto improductivo de armamentos de Estados Unidos, y en la
sangría permanente de la deuda externa impuesta por las
dictaduras genocidas en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil,
prolongada para su beneficio por las oligarquías nativas.
3.2. ECONOMIA Y DERECHO
Las perspectivas futuras de la subordinación es un tema que
no puede ser enfrentado sin tener clara una perspectiva
filosófico-política. O se asume que el desempleo, la
tercerización, la precarización son consecuencias naturales de
un orden económico, al que sólo hay que subordinarse o se
impugna la pretensiosa naturalización y eternización de las
condiciones que hacen que estos hechos sean posibles. En
otras palabras, retomando la distinción de Bordieu, la doxa es
también una opinión política. La única diferencia es que se
trata de un discurso inaudible.
Y no se puede hablar de las perspectivas de la dependencia si
no se analiza: a) la insuficiencia de la aprehensión formal del
concepto de dependencia que puse de resalto en la primera
parte de la exposición y; b) el análisis de los fenómenos
económicos que causan esa crisis.
El modelo fordista y el estado de bienestar no desaparecen por
una cuestión de moda. Desaparecen por concretas condiciones
20
de las relaciones de producción que es necesario explicar.
Lo que debe hacerse, entonces, es explicar las condiciones
que producen el cambio en las relaciones de producción, cuya
expresión fenoménica son los hechos que configuran la crisis
de la sociedad salarial. El toyotismo no salió de la nada, ni los
empresarios norteamericanos y europeos eran menos hábiles
al perseguir un modo de producción fordista. Lo que han
cambiado son las condiciones en que se obtiene la ganancia.
Para explicarlo, acudí a una reseña sintética de la ley de la
tasa decreciente de ganancia y de las crisis de
sobreproducción.
Ninguna mirada seria sobre el futuro de la relación laboral
puede realizarse sin analizar las condiciones económicas que
signan el futuro previsible. Obviar la base económica no es
jurídico-laboral ni filosófico-político, es simplemente
metafísico.
[1:] Se trata de Fernández Madrid, Juan Carlos: “Tratado
práctico de derecho del trabajo” (profesor consulto de esta
casa de altos estudios). Este tema es tratado, en la primera
edición, en las págs. 134 a 141 del Tomo I, correspondientes a
los puntos 2.2. Caracteres del trabajo. Objeto del derecho del
trabajo, y 2.3. Trabajo autónomo
EL PRESENTE TRABAJO SE ENCUENTRA PUBLICADO
EN REVISTA DOCTRINA LABORAL DE ERREPAR, Nº
195, NOVIEMBRE/01
También podría gustarte
- Rostros del trabajo: desigualdad, poder e identidad en el Perú contemporáneoDe EverandRostros del trabajo: desigualdad, poder e identidad en el Perú contemporáneoAún no hay calificaciones
- Curso de Derecho Del Trabajo y de La Seguridad Social - Tomo I - Rene R. MiroloDocumento217 páginasCurso de Derecho Del Trabajo y de La Seguridad Social - Tomo I - Rene R. MiroloRafael Salas100% (5)
- El Capital Social en La CreaciónDocumento44 páginasEl Capital Social en La CreaciónGRACESSGRACESS80% (5)
- Modelos Carta DocumentosDocumento17 páginasModelos Carta DocumentosmartinebkAún no hay calificaciones
- Pack Adorno III. Escritos Sociológicos: Incluye: Escritos sociológicos I; Escritos Sociológicos II. Vol. 1; Escritos Sociológicos II. Vol. 2De EverandPack Adorno III. Escritos Sociológicos: Incluye: Escritos sociológicos I; Escritos Sociológicos II. Vol. 1; Escritos Sociológicos II. Vol. 2Aún no hay calificaciones
- La Libertad Sindical en ChileDocumento16 páginasLa Libertad Sindical en ChileLucilia BascurAún no hay calificaciones
- Trabajo Altuna para MañanaDocumento21 páginasTrabajo Altuna para MañanaArnol Velásquez DávalosAún no hay calificaciones
- Baylos, Antonio - Modelos de Derecho Del Trabajo y Cultura Jurídica Del TrabajoDocumento20 páginasBaylos, Antonio - Modelos de Derecho Del Trabajo y Cultura Jurídica Del TrabajohumbertoAún no hay calificaciones
- LABORAL - Licari PDFDocumento149 páginasLABORAL - Licari PDFBarbi StreckAún no hay calificaciones
- Globalización y RR - LL. Oscar Ermida UriarteDocumento17 páginasGlobalización y RR - LL. Oscar Ermida UriarteAlexandra FerreiraAún no hay calificaciones
- Explotacion SocialDocumento3 páginasExplotacion SocialFrancisco CamaripanoAún no hay calificaciones
- Premisas Teoricas de La AutogestionDocumento13 páginasPremisas Teoricas de La AutogestionSebastián Carrasco ZúñigaAún no hay calificaciones
- Acerca Del Trabajo Social ContemporáneoDocumento7 páginasAcerca Del Trabajo Social ContemporáneoNacho OrtizAún no hay calificaciones
- Resumen de - Origen de La Biopolitica - Principales Corrientes Del Pensamiento Contemporaneo Rodriguez - 2015 - Cs de La Comunicacion - UBADocumento7 páginasResumen de - Origen de La Biopolitica - Principales Corrientes Del Pensamiento Contemporaneo Rodriguez - 2015 - Cs de La Comunicacion - UBAIgnacio CaracocheAún no hay calificaciones
- Ensayo Trabajo ColectivoDocumento4 páginasEnsayo Trabajo ColectivoMerce DoOreAún no hay calificaciones
- LA METAMORFOSIS DE LA CUESTIÓN SOCIAL ScribdDocumento14 páginasLA METAMORFOSIS DE LA CUESTIÓN SOCIAL ScribdRodrigo Conde MiguelezAún no hay calificaciones
- Introducción A La Sociología Del TrabajoDocumento5 páginasIntroducción A La Sociología Del TrabajoAliceKahlodeFreudAún no hay calificaciones
- Relaciones Laborales EncubiertasDocumento15 páginasRelaciones Laborales EncubiertasNinoska TorresAún no hay calificaciones
- Robert CastelDocumento8 páginasRobert Castelgege050442Aún no hay calificaciones
- Glob y Relaciones Laborales Hermida DDocumento12 páginasGlob y Relaciones Laborales Hermida DLucia Campos AcostaAún no hay calificaciones
- Cuestionario Sobre Laborem ExercensDocumento4 páginasCuestionario Sobre Laborem ExercensBryan RodasAún no hay calificaciones
- El Tercer Sector Como Representación Topográfica de Sociedad CivilDocumento16 páginasEl Tercer Sector Como Representación Topográfica de Sociedad CivilFrancisco SamanAún no hay calificaciones
- 4) Saul Karsz La ExclusiónDocumento5 páginas4) Saul Karsz La ExclusiónFunkr StylesAún no hay calificaciones
- 1.1 Categorías de AnálisisDocumento12 páginas1.1 Categorías de AnálisisPsicTereMoralesRamirezAún no hay calificaciones
- M10 - U1 - S1 - ARCA Actividad IntegradoraDocumento19 páginasM10 - U1 - S1 - ARCA Actividad IntegradoraArmandoCornejoAún no hay calificaciones
- Alain Supiot - Trabajo Asalariado y Trabajo Independiente PDFDocumento36 páginasAlain Supiot - Trabajo Asalariado y Trabajo Independiente PDFjheysoneduadoAún no hay calificaciones
- Repaso Laboral Modulo 1Documento12 páginasRepaso Laboral Modulo 1Agustina EvansAún no hay calificaciones
- Bialakowsky y Hermo - Notas Sobre Los Silencios SocialesDocumento12 páginasBialakowsky y Hermo - Notas Sobre Los Silencios SocialesJavier HermoAún no hay calificaciones
- Relaciones Laborales y GlobalizaciónDocumento18 páginasRelaciones Laborales y GlobalizaciónJorge SalgadoAún no hay calificaciones
- 0213Documento28 páginas0213Paola RamírezAún no hay calificaciones
- Lecturas Críticas en Torno Al Futuro Del Trabajo y El EmpleoDocumento16 páginasLecturas Críticas en Torno Al Futuro Del Trabajo y El EmpleoFernando Cabrera MaciasAún no hay calificaciones
- Soledad Murillo - Pacto Social o Negociación Entre Géneros en El Uso Del Tiempo LaboralDocumento14 páginasSoledad Murillo - Pacto Social o Negociación Entre Géneros en El Uso Del Tiempo LaboralahaztenezduzunkantuAún no hay calificaciones
- Funciones Del Departamento de Relaciones Imdustriales en Una OrganizaciónDocumento7 páginasFunciones Del Departamento de Relaciones Imdustriales en Una Organizaciónelramon1089Aún no hay calificaciones
- TamiDocumento8 páginasTamiCarolina Ferreyros ElianeAún no hay calificaciones
- El Sujeto en El Trabajo Social Nilda Gladys OmillDocumento5 páginasEl Sujeto en El Trabajo Social Nilda Gladys OmillMonica GarciaAún no hay calificaciones
- Trabajo y Reconocimiento Honneth ESDocumento24 páginasTrabajo y Reconocimiento Honneth ESPaula González LeónAún no hay calificaciones
- Resumen - Teoria Del ConflictoDocumento51 páginasResumen - Teoria Del Conflictosebastianamosa23Aún no hay calificaciones
- Subordinacion LaboralDocumento30 páginasSubordinacion LaboralFernando Molina100% (1)
- (Art.) para - Una - Critica - Al - Neoliberalismo - PDFDocumento27 páginas(Art.) para - Una - Critica - Al - Neoliberalismo - PDFAristidesAún no hay calificaciones
- Resumen O DonellDocumento16 páginasResumen O DonellPedro SkywalkerAún no hay calificaciones
- Resumen DDTDocumento55 páginasResumen DDTLucia PontoniAún no hay calificaciones
- Resumen Taller Construcción de La CiudadaníaDocumento23 páginasResumen Taller Construcción de La CiudadaníaEstefania MontenegroAún no hay calificaciones
- 2 Clásicos de La Sociología. Karl Marx, Max Weber, Emili DurkheimDocumento8 páginas2 Clásicos de La Sociología. Karl Marx, Max Weber, Emili DurkheimnicolasAún no hay calificaciones
- Clausula de No Competencia Postcontractual Laboral Aspectos Dogmaticos Legales y JurisprudencialesDocumento400 páginasClausula de No Competencia Postcontractual Laboral Aspectos Dogmaticos Legales y JurisprudencialesEstudio Juridico ThemisAún no hay calificaciones
- Desprotección Legal de Los Derechos Constitucionales Del Trabajo - Enviado Mauricio para Guia1Documento39 páginasDesprotección Legal de Los Derechos Constitucionales Del Trabajo - Enviado Mauricio para Guia1sandra0% (2)
- Laboral Primer ParcialDocumento34 páginasLaboral Primer ParcialJulieta HernandezAún no hay calificaciones
- U4 Palomino 2000 Trabajo y Teoría Social. Conceptos Clásicos...Documento47 páginasU4 Palomino 2000 Trabajo y Teoría Social. Conceptos Clásicos...Ailu RybAún no hay calificaciones
- 001 El Tercer Sector Como Representacio Topografica de Sociedad CivilDocumento16 páginas001 El Tercer Sector Como Representacio Topografica de Sociedad CivilJamer MiltonAún no hay calificaciones
- APUNTESDocumento9 páginasAPUNTESSandraAún no hay calificaciones
- (Proceso Metodologico y Modelos de Intervención Profesional) Capitulo 3 Linea Del TiempoDocumento21 páginas(Proceso Metodologico y Modelos de Intervención Profesional) Capitulo 3 Linea Del TiempoLeidy Viviana CAMPOS SANCHEZAún no hay calificaciones
- El Trabajo Social Y La Cuestión Ética, TrabajoDocumento4 páginasEl Trabajo Social Y La Cuestión Ética, Trabajomilork1Aún no hay calificaciones
- Derecho Del Trabajo IDocumento10 páginasDerecho Del Trabajo IThe ChornicleAún no hay calificaciones
- 6 Clase Teorica Sobre Aportes de FoucaultDocumento7 páginas6 Clase Teorica Sobre Aportes de FoucaultaatrabajosocialAún no hay calificaciones
- J. SIMON Introducción Al Derecho Colectivo Del TrabajoDocumento10 páginasJ. SIMON Introducción Al Derecho Colectivo Del Trabajofrancisco magaldiAún no hay calificaciones
- Estudio 1966 1 04Documento4 páginasEstudio 1966 1 04gerhardtroderichAún no hay calificaciones
- Resumen Relaciones Del Trabajo UbaDocumento5 páginasResumen Relaciones Del Trabajo UbaLuciana BergalloAún no hay calificaciones
- RESUMEN DEL 1ER PARCIAL DE CIVIL COMISION 6803 GHERSI Lovece 1Documento40 páginasRESUMEN DEL 1ER PARCIAL DE CIVIL COMISION 6803 GHERSI Lovece 1Marcela V CampanellaAún no hay calificaciones
- Propiedad Social y AutogestiónDocumento16 páginasPropiedad Social y AutogestiónCamilo Huneeus GuzmánAún no hay calificaciones
- Aristas de La Sociología JurídicaDocumento4 páginasAristas de La Sociología JurídicacastrojhsAún no hay calificaciones
- Estado o mercado: El principio de subsidiaridad en la Constitución peruanaDe EverandEstado o mercado: El principio de subsidiaridad en la Constitución peruanaAún no hay calificaciones
- 9 Pasos de Una AuditoriaDocumento34 páginas9 Pasos de Una AuditoriamartinebkAún no hay calificaciones
- Cont SRLDocumento2 páginasCont SRLmartinebkAún no hay calificaciones
- FLETEROSDocumento10 páginasFLETEROSmartinebkAún no hay calificaciones
- Modelos ContratosDocumento9 páginasModelos ContratosmartinebkAún no hay calificaciones