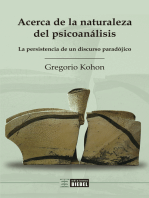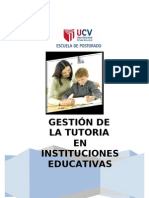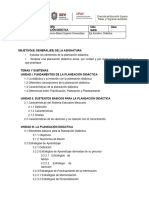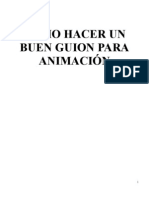Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Sufrimiento en Las Instituciones PDF
El Sufrimiento en Las Instituciones PDF
Cargado por
Fernando PraderioTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Sufrimiento en Las Instituciones PDF
El Sufrimiento en Las Instituciones PDF
Cargado por
Fernando PraderioCopyright:
Formatos disponibles
“El Sufrimiento en las Instituciones”
El Dr. René Kaës es un Psicoanalista francés, que fue
discípulo de Didier Anzieu. Actualmente, es profesor de la
Universidad de Lyon. Es también autor de numerosos libros y
trabajos sobre los grupos psicoanalíticos de formación, entre los
que podemos destacar, por ser los más conocidos, “El Aparato
Psíquico Grupal”; “La Institución y las Instituciones”; y “Sufrimiento y Psicopatología
de los Vínculos Institucionales”. Asimismo, ha visitado varias veces la Argentina,
contando como su última visita, la que realizó a Buenos Aires en Abril de 2007.
Con respecto a gran parte de su bibliografía, y trabajando principalmente el
capítulo 1: “Realidad psíquica y Sufrimiento en las Instituciones” que se encuentra en
su texto: “La Institución y las Instituciones”, resaltan como ejes principales de su
pensamiento la problemática respecto a los temas: “Pensar la Institución, en el campo
del Psicoanálisis”, “Formaciones Intermediarias y espacios comunes de la Realidad
Psíquica” y “Sufrimiento y psicopatología en las instituciones”. Al analizar nuestra
experiencia como docentes, podemos observar bastante dificultad por parte de los
alumnos para interpretar y captar los conceptos fundamentales vertidos por el autor en
este texto. Creo que acercándonos a la manera concreta de intervenir de este autor en las
instituciones, que puede verse de un modo bastante esquemático en el artículo “Sonó
una bofetada pero nadie intervino”, publicado en Página 12, el 31 de agosto del
año 2000, aportamos un nuevo punto de vista, más que interesante, para que los que
lean a Kaës puedan abordarlo desde una óptica más placentera y, por ende, puedan
interiorizar sus enseñanzas de un modo más imperecedero. De más está aclarar que a
partir de leer el capitulo uno del que hago mención, los alumnos y quienes lean este
artículo seguramente van a poder realizar otras articulaciones posibles en relación al
caso y otras conocimientos importantes que hacen a la teoría.
En el primer capítulo: “Pensar la Institución, en el campo del Psicoanálisis”, el
autor nos plantea 3 grandes conjuntos de dificultades, especialmente narcisistas, para
Lic. Gina Tittaferrante 1
ginatittaferrante@hotmail.com
2008
poder pensar las instituciones. Dichas dificultades están en relación con los aspectos
psíquicos que están en juego en nuestra relación con la institución.
* El primer conjunto de dificultades que Kaës delimita “concierne a los
fundamentos narcisistas y objetales de nuestra posición de sujetos comprometidos en
las instituciones”. O sea, que lo primero que nos surge es que no podemos dejar de
tener en cuenta que siempre ocupamos un lugar concreto dentro de la institución en la
que nos encontremos, y que, como toda posición, conlleva a la experimentación de un
entramado de relaciones con el resto de las posiciones existentes dentro de la institución
que sea. El autor va a mencionar el conjunto más importante de las relaciones que se
producen, y va a decir que en esa posición que ocupamos “somos movilizados en las
relaciones de objetos parciales idealizados y persecutorios; experimentamos nuestra
dependencia en las identificaciones imaginarias y simbólicas que mantienen armada la
cadena institucional y la trama de nuestra pertenencia; nos vemos enfrentados con la
violencia del origen y la imago del Antepasado fundador: nos vemos apresados en el
lenguaje de la tribu y sufrimos por no hacer reconocer en él la singularidad de nuestra
palabra”.
Esta posición que ocupamos, y este entramado de relaciones que se origina a
partir de las mismas, va a generar también una serie de dificultades que afectan
negativamente la relación con la institución, ya que "traban el pensamiento de aquello
que ella instituye, nada menos que lo siguiente: no pasamos a ser seres hablantes y
deseantes sino porque ella sostiene la designación de lo imposible: la interdicción de la
posesión de la madre-institución, la interdicción del retorno al origen y de la fusión
inmediata. Aquello que en relación con la institución queda en suspenso debe a la
represión, a la denegación, a la renegación, el hecho de permanecer impensado.”
En la intervención que realiza el psicoanalista francés, y que podemos leer en el
artículo de Página 12, pueden verse estas dificultades de manera bastante nítida, a través
de casi todo el relato. Por citar sólo un extracto, esto es bien visible, por ejemplo,
cuando Kaës narra que: En el momento que los profesionales tuvieron que redefinir su
proyecto terapéutico, por lo tanto su identidad, se les representó como una imagen
terrorífica, arbitraria y de poco apoyo. En las sesiones aparecía el vacío de pensamiento,
el silencio, el dormir o desaparecer cuando los enfermos sufren, ideas de desapariciones
respecto de los pacientes, deseos de muerte, actings. Kaës nos explica: “Algunos se
sintieron aliviados de que yo dijera algo sobre esas desapariciones, pero advirtieron que
no habían estado pensando en ese tema. Dijeron que no podían asociar con nada cuando
Lic. Gina Tittaferrante 2
ginatittaferrante@hotmail.com
2008
les evoqué los ‘deseos de muerte’. Yo estaba a mi vez turbado, no sabía cómo pensar lo
que ocurría; llegué sin embargo a enlazarlo con los reproches que me dirigían por ‘no
seguir al mismo ritmo que antes’: en suma, yo también los iba a abandonar”.
* El segundo conjunto de dificultades es, obviamente, diferente al anterior, ya
que “no se trata de una resistencia contra los contenidos del pensamiento, sino de una
condición de irrepresentable, que es más acá de la represión”.
Este segundo nivel nos revela un descentramiento radical de la subjetividad.
Kaës nos plantea que nos enfrentamos no solo a la dificultad de pensar que la
institución, en parte, nos piensa, nos habla, nos precede, nos sitúa y nos inscribe en sus
vínculos y en sus discursos; sino que también descubrimos que la institución nos
estructura y que trabamos con ella relaciones que sostienen nuestra identidad. “Nos
vemos enfrentados al pensamiento de que una parte de nuestro sí-mismo está ‘fuera de
sí’, y que precisamente eso que está ‘fuera de sí’ es lo más primitivo, lo más
‘indiferenciado’, es la relación más anónima, violenta y poderosa que tenemos con las
instituciones”.
“La invención del progenitor originario, de la figura del Antepasado, es un
anclaje subjetivizante y defensivo, contra esta pérdida de sí en un espacio que, si llega
a desaparecer, nos pone frente al caos”.
“En las instituciones, por ende, el trabajo psíquico incesante consiste en
reintegrar esta parte irrepresentable, a la red de sentido del mito y en defenderse
contra el ‘uno’ institucional necesario e inconcebible”.
En relación a la intervención se puede ver que al poder analizar las diversas
transferencias, Kaës pudo entender lo que sostenía la violencia contra el jefe (la
sustitución que implicaba una usurpación de la pareja de origen), y es así que
consideraba necesario retornar a ese momento donde el acto de fundación se había
desimbolizado, repitiéndose la escena mortífera de los orígenes; y que era por eso
mismo que el equipo de terapeutas buscaba un tótem capaz de restablecer el orden
simbólico y el pacto de los hermanos, como manera de evitar el caos.
* El tercer conjunto de dificultades “concierne a la institución como sistema de
vinculación en el cual el sujeto es parte interviniente y parte constituyente”. Kaës
plantea que las instituciones nos ponen frente a una cuarta herida narcisista, por lo que
para pensar a la institución es necesario que abandonemos la ilusión monocentrista, de
Lic. Gina Tittaferrante 3
ginatittaferrante@hotmail.com
2008
que una parte de uno mismo, que afecta nuestra identidad y que compone nuestro
inconsciente, no nos pertenece en propiedad, sino a las instituciones en que nos
apuntalamos, y que nos sostenemos por ese apuntalamiento. Pero, al mismo tiempo, el
mismo autor nos advierte que el descubrir la institución no es solo tener en cuenta la
herida narcisista, sino también el de saber revelar los beneficios narcisistas que
podremos extraer de ella, a un costo variable.
En relación al caso clínico, se puede pensar que, ante los diferentes sucesos
ocurridos, los profesionales no podían responder, quedaban paralizados, y no podían
hacer otra cosa que “dejar hacer”, en los sitios donde los mandatos de “despertarse”
llevaban a reforzar su apatía, el desánimo y el abandono a los pacientes, como manera
de protegerse contra el sufrimiento –que, dicho sea de paso, estaba relacionado con la
violencia inicial de la institución-. Así, podemos observar que el grupo de terapeutas,
ante la “violencia” de la institución, respondía protegiéndose a ellos mimos del
sufrimiento, a través del desánimo y el “abandono” de los pacientes.
Por otra parte, en el mismo capítulo, Kaës nos plantea el concepto de Aparato
Psíquico Grupal o del Agrupamiento1. Este concepto nos permite tener en cuenta, para
el análisis, la realidad psíquica del sujeto singular y la realidad psíquica que emerge
como efecto del agrupamiento. Para el autor, “el aparato psíquico del agrupamiento,
las alianzas inconscientes y la cadena asociativa grupal son construcciones destinadas
a dar cuenta de las formaciones y procesos psíquicos inconscientes que son movilizados
en la producción del vínculo y del sentido”. Estas construcciones, en las instituciones,
funcionan como organizador psíquico inconsciente, como el síntoma compartido o
como el significante común.
En el equipo de terapeutas podemos ver fácilmente algunos de los síntomas
compartidos por los profesionales: apatía, desánimo, abatimiento, estupor,
despreocupación, entre otros. Y también me atrevería a decir que un significante común
podría ser: “la desaparición”, en relación al primer jefe, la primera jefa, la novia, el
deseo de desaparición de los enfermos, de los profesionales, del jefe actual, y del propio
Kaës.
1
Dicho concepto surge a partir de la segunda Ruptura Epistemológica a fines de los 60, planteada por el mismo
autor, en donde se produce el pasaje de la teoría psicoanalítica de los grupos (1º Ruptura Epistemológica, 1966-
1968, donde se produce el pasaje de la psicología social del grupo a una perspectiva psicoanalítica) hacia la teoría
psicoanalítica de la grupalidad del psiquismo.
Lic. Gina Tittaferrante 4
ginatittaferrante@hotmail.com
2008
En el segundo punto del mismo capítulo, Kaës nos plantea otros conceptos
importantes, relacionados con lo anterior, entre los que se destacan los Espacios
Psíquicos Comunes, y el que más nos interesa para nuestro análisis, las Formaciones
Intermediarias, a través de los que la institución promueve, produce y administra, a
partir de lo que exige a los sujetos y, recíprocamente, donde podemos visualizar los
intereses y los beneficios que los sujetos encuentran allí.
Las Formaciones Intermediarias “son aquellas formaciones psíquicas originarias
que no pertenecen como propiedad ni al sujeto ni al grupo, sino a la relación entre
ellos”. Éstas se darían entre el espacio psíquico del sujeto singular y el espacio psíquico
constituido por su agrupamiento en la institución. Estas formaciones, por ende, son de
carácter bifronte, y se consolidan mediante pactos, contratos, y consensos inconscientes,
asegurando las condiciones psíquicas de la existencia y la vida de la institución.
Además, son trans-psíquicas en la medida en que sostienen la relación necesaria entre el
sujeto singular y el conjunto: la identificación, la comunidad de síntomas, de defensas y
de ideales, y el co-apuntalamiento constituyen una parte de estas formaciones. Pero
también, como parte fundamental de estas relaciones necesarias entre los sujetos
singulares y el conjunto de la institución, tenemos que hacer foco en los conceptos de:
Contrato Narcisista y Pacto de Negación.
Para darnos cuenta de la gran importancia que estos conceptos conllevan, solo
hace falta detenerse en la siguiente afirmación que plantea Kaës, en la que asevera que
“toda crisis, toda falla de estas formaciones intermediarias, pone en cuestión la
institución y la relación de cada uno con la institución; anula los contratos, pactos,
acuerdos y consensos inconscientes; libera energías mantenidas en sus redes o paraliza
cualquier invención vital de nuevas relaciones”.
Asimismo, y en conjunto con la observación que debe hacerse de las
Formaciones Intermediarias; las instituciones y los sujetos van a relacionarse entre sí,
dirá Kaës, a través del concepto de Contrato Narcisista2, que explica relaciones
correlativas del individuo y el conjunto social. “Cada sujeto singular ocupa un lugar
ofrecido por el grupo y significado por el conjunto de las voces que, antes de cada
sujeto, desarrollaron un discurso conforme al mito fundador del grupo. Cada sujeto
2
El Contrato Narcisista es aquel por el cual cada miembro está seguro de tener un lugar en un conjunto colectivo y
por el cual está resguardado narcisísticamente de existir en tanto retoma los enunciados fundadores del grupo. Piera
Aulagnier;” El sentido perdido”; Ed. Trich; Bs. As; 1980
Lic. Gina Tittaferrante 5
ginatittaferrante@hotmail.com
2008
tiene que retomar este discurso de alguna manera; es mediante él que se conecta con el
Antepasado fundador”. Este contrato está involucrado, como deja entrever el autor, in
situ con el origen de la institución, y contiene oculta la muerte y la filiación, la
continuidad y la ruptura.
En la intervención que nos narra Kaës podemos inferir que una manera de
manifestarse el Contrato Narcisista sería en relación a la alianza inconsciente que se
produce entre los terapeutas y los pacientes, cuando estos últimos obraban por su propia
cuenta, y los profesionales no podían hacer otra cosa que dejar hacer. Esto puede verse
claramente reflejado en relación al episodio de la ceremonia de esponsales, donde la
novia desapareció, y a su regreso no se habló más de lo ocurrido. Dicho episodio pone
en escena el enigma del origen - un origen de muerte y desaparición -, del que se infiere
que no se desea poner en palabras.
En relación a las Formaciones Intermediarias, y aún más estrechamente
vinculado al Contrato Narcisista, Kaës nos llama la atención sobre lo que él denomina
Pacto de Negación, que engloba “a la formación intermediaria genérica que, en todo
vínculo, trátese de una pareja, un grupo, una familia o una institución, condena al
destino de la represión, la negación, la renegación que mantiene en lo irrepresentado y
en lo imperceptible, hecho que vendría a poner en cuestión la formación y el
mantenimiento de ese vínculo y de esas cargas de las que es objeto. Puede
considerarse, el pacto de negación como uno de los correlatos del contrato de
renuncia, tanto de la comunidad de cumplimiento del deseo como del contrato
narcisista. Es su reverso y su complemento”.
Se trata de un pacto inconsciente, de un acuerdo entre los sujetos. En palabras
más sencillas, se trata de un pacto que hace callar a los diferentes, y cuyo enunciado
nunca es formulado, ya que el mismo pacto es reprimido. Así, “el cumplimiento del
pacto de negación, como el de contrato narcisista, se funda sobre una identificación de
los elementos ligados entre sí por un rasgo complementario común”.
En el caso que nos ejemplifica Kaës, podemos pensar que entre los profesionales
de la institución el pacto se produce en el silencio sobre las muertes que ocurrieron en el
origen de la organización, en la muerte violenta que ocurrió en el accidente del Doctor y
también en la desaparición asimismo violenta de su mujer. Así, este silencio sería una
respuesta ante un gran sufrimiento que podría llevar al caos del conjunto.
Lic. Gina Tittaferrante 6
ginatittaferrante@hotmail.com
2008
Para poder darle un marco a los conceptos anteriormente expuestos, y ponerlos
en su cabal dimensión dentro de la intervención, me parece de fundamental importancia
extraer, de otros textos del mismo autor, el concepto de Historización, que implica que
para que los sujetos puedan apropiarse de su propia herencia, es preciso que se dé una
diferenciación entre lo que es transmitido y lo que es recibido y transformado, es decir,
que haya una historización del sujeto, un proceso de apropiación por un Yo que asume
un pensamiento y un lugar. En relación al caso ejemplificado, se puede inferir que en el
momento de poder pensar un nuevo proyecto para la institución, era necesario que
primero el grupo de terapeutas pudiera admitir y entender lo que había puesto en peligro
la confianza en la institución de origen y develar lo oculto en la demanda inicial.
La vitalidad que conlleva este concepto para cualquier tipo de análisis llega a tal
punto para Kaës, que lo conduce a sostener que no hay institución, ni sociedad sin
memoria, sin trabajo de historización.
A través de todo este recorrido, Kaës nos propone pensar que para llegar a
conocer los procesos y formaciones intermediarias en las instituciones hay que tener en
cuenta el sufrimiento y la psicopatología que se desarrollan en las mismas. Es por ello
que, mediante el análisis, va a diferenciar tres fuentes de Sufrimiento:
1) Inherente al hecho institucional mismo: es decir que “sufrimos por el hecho
institucional mismo, en razón de los contratos, pactos, comunidad y acuerdos,
inconscientes o no, que nos ligan conscientemente, en una relación asimétrica,
desigual, en la que se ejercita necesariamente la violencia, donde se
experimenta necesariamente la distancia entre la exigencia y los beneficios
descontados”. Esta primera fuente de sufrimiento también estaría en relación a
los 3 conjuntos de dificultades narcisistas para pensar la institución, planteadas
al comienzo de este artículo.
2) A tal institución en particular, a su estructura social y a su estructura
inconsciente propia: esta fuente se refiere a que “sufrimos por el exceso de la
institución, sufrimos por su falta, y por su falla en cuanto a garantizar los
términos de los contratos y de los pactos, en hacer posible la realización de la
tarea primaria que motiva el lugar de sus sujetos en su seno”. En la
intervención que realiza Kaës, puede observarse claramente esta fuente en
relación a la violencia destructiva manifiesta en relación al no reconocimiento de
la violencia inicial en la institución. Así, podríamos pensar en que existe una
Lic. Gina Tittaferrante 7
ginatittaferrante@hotmail.com
2008
falla en cuanto a la institución en su función de hacer realizable las tareas
primarias de sus sujetos participantes.
3) A la configuración psíquica del sujeto singular: Kaës refiere que también
“sufrimos en la institución por no comprender la causa, el objeto, el sentido y el
sujeto mismo del sufrimiento que experimentamos en ella”. En el relato del caso
institucional aquí tratado, podemos observar esta fuente, por ejemplo, cuando
Kaës nos muestra que había muchos profesionales que tenían ganas de irse, ya
que su trabajo les disgustaba y no estaban conformes.
El mismo autor, ampliando la cuestión del sufrimiento, afirmará que la
institución es un objeto psíquico común, y que es por ello que no sufre; sino que somos
nosotros los que sufrimos de nuestra relación con la institución.
Por último, Kaës además plantea que hay tres aspectos particulares del
sufrimiento institucional en relación con ciertas disfunciones de la institución misma. Se
trata del sufrimiento asociado con una perturbación de la fundación y de la función
instituyente, con las trabas a la realización de la tarea primaria y con ciertas
dificultades en el mantenimiento del espacio psíquico.
La mayoría de estas perturbaciones pueden ser referidas a las fallas de las
funciones contractuales implicadas en la función instituyente. Las fallas se manifiestan
por exceso o por defecto, o por inadecuación. Las perturbaciones por exceso, por
defecto o por inadecuación entre la estructura de la institución y la estructura de la tarea
primaria culminan en un sufrimiento ligado a la institución en su singularidad.
“La institución es el conjunto de las formas y las estructuras sociales instituidas por la ley y la costumbre:
Regula nuestras relaciones, nos preexiste y se impone a nosotros: se inscribe en la permanencia.
Cada institución tiene una finalidad que la identifica y la distingue”.
Rene Kaës
Lic. Gina Tittaferrante 8
ginatittaferrante@hotmail.com
2008
Espero que el recorrido por este artículo, y su articulación práctica con un caso
de intervención del Dr. René Kaës, sirva tanto a los alumnos como también a quienes lo
lean no solo para comprender de un modo más profundo los conceptos vitales de este
autor, sino también para poder ponerlos en relación con los autores y conceptos que
vemos a través de la cursada. Creo que, fundamentalmente, pueden tenerse en cuenta
estos conceptos, por ejemplo, para ver su funcionamiento en relación a:
Transformaciones de la Estructura Libidinal (concepto analizado principalmente
por Sigmund Freud y desarrollado por Ricardo Malfé).
Historia, Antropología, Cultura, Mitos, Ritos (M. Auge; María Fernanda
Laveglia Botana; Teresa Ortiz de Gontá).
Analizador, Transferencia, Contratransferencia, Implicación (René Lourau).
Psicodinámica del Trabajo, Sufrimiento (Christophe Dejours).
Lic. Gina Tittaferrante 9
ginatittaferrante@hotmail.com
2008
TRAYECTORIAS DE “LA VIOLENCIA QUE ESTÁ EN EL ORIGEN DE TODAS
LAS INSTITUCIONES”
Sonó una bofetada pero nadie intervino*
El equipo de terapeutas de una institución había caído en la apatía, el
desánimo, el abandono a los pacientes. Solicitaron la ayuda del célebre psicoanalista
René Kaës, quien aquí narra la reunión donde se reveló la “violencia destructiva”
subyacente para detectar su relación con una violencia inicial y olvidada
Partiré de una situación clínica para presentar el argumento de que la violencia
destructiva resulta de una falta de reconocimiento de la violencia de base en la
fundación de toda institución. Se trataba de un equipo de terapeutas en un Hospital de
Día que funcionaba como unidad de terapia psiquiátrica para adultos. Mi trabajo era
asistirlos en la elaboración de su práctica de equipo terapéutico; tuve durante muchos
años una escucha, primero semanal, después mensual. La secuencia que refiero se sitúa
después de algunos años, en el momento en que el equipo está angustiado ante una
redefinición de su proyecto terapéutico. Los resultados parecen ser positivos, pero desde
hace varios meses las crisis han sucedido a las crisis, sin que el origen pueda ser
pensado: todo pasa como si nadie estuviera preocupado por nada.
Durante varias semanas, una violenta reivindicación contra el médico jefe se
había nutrido de todos los motivos posibles; su autoridad había sido discutida, pero
reforzada, debido a la idealización constante de la que era objeto. Al mismo tiempo, la
vida cotidiana se había convertido en una suerte de anarquía: los profesionales se
disputaban la “propiedad” de los asistidos; cada uno reivindicaba la supremacía de su
capacidad terapéutica, desacreditando a los demás. Yo mismo estaba desalentado, con la
idea de que lo emprendido no había servido para gran cosa. Soñaba con estar en otra
parte y me sentía culpable.
Durante el período que precede a la sesión que nos ocupa, los profesionales
manifestaron un profundo abatimiento, una apatía o estupor a la que sucedían momentos
de actividad intensa. Los reproches que, en su depresión, dirigían al jefe médico,
cambiaban de tonalidad: a semejanza del padre de la Horda Primitiva, descripto por
Freud, él acaparaba todos los enfermos y todos los resultados positivos le eran
atribuidos. Muchos profesionales tenían ganas de irse, su trabajo les disgustaba. Cuando
la administración les pidió redefinir su proyecto terapéutico, y por lo tanto su identidad,
se les representó como una imagen terrorífica, arbitraria y de poco apoyo.
Lic. Gina Tittaferrante 10
ginatittaferrante@hotmail.com
2008
La sesión comenzó, como a menudo desde hacía meses, por un largo y pesado
silencio; cada uno miraba a los otros furtivamente y hundía la cabeza hacia adentro,
hacia “el vacío de mi pensamiento”, como dijo uno de ellos. Un enfermero preguntó,
muy agresivo, si iban a continuar así, “durmiendo mientras los enfermos sufren”. “¿Por
qué continuar? – comentó el psicomotricista, en un movimiento depresivo que mostraba
desde hace algunas sesiones –. Ya no estamos en un hospital de día, sino de noche;
dormir es el régimen diario desde hace más de 15 días; todo el mundo duerme, estamos
aquí como los crónicos.” Entonces, un enfermero se quejó que hay “muchos enfermos,
verdaderamente muchos, y algunos harían bien en desaparecer”. La violencia de este
pacto de muerte reforzó el silencio.
Sí –dijo después el enfermero que había manifestado preocupación por el
sufrimiento de los enfermos-, ha habido abandono por parte de los colegas: no se puede
contar con ellos, desaparecen con diferentes pretextos y otros esquivan la
responsabilidad al punto de que los enfermos se ponen nerviosos. E ilustró esto
informando que en la víspera, uno de ellos había abofeteado a una asistente.
Pregunté entonces cuál había sido la respuesta del equipo: contra la regla
habitual, el acting no había sido sancionado, no hubo exclusión temporaria del agresor.
¿Por qué? “Nadie intervino, uno se sentía verdaderamente mal, paralizado, en todo caso
vagamente culpable por lo que acababa de ocurrir.” Más tarde, dirían que ellos no
habían podido hacer otra cosa que dejar hacer.
El silencio se restableció, el marasmo se prolongaba. Algunos dejaban la sala sin
decir nada: yo señalé esas salidas, sin interpretarlas; recordé las desapariciones que ellos
habían mencionado, el acting, el silencio, los deseos de muerte. Algunos se sintieron
aliviados de que yo dijera algo sobre esas desapariciones, pero advirtieron que no
habían estado pensando en ese tema. Dijeron que no podían asociar con nada cuando les
evoqué los “deseos de muerte”. Yo estaba a mi vez turbado, no sabía cómo pensar lo
que ocurría; llegué sin embargo a enlazarlo con los reproches que me dirigían por “no
seguir al mismo ritmo que antes”: en suma, yo también los iba a abandonar. ¿En qué
lugar era puesto en sus transferencias?
Les pregunté si alguna otra escena había podido retener su atención, o que
retornaba a su mente en ese momento, para esclarecer lo que había pasado con las
salidas de la sala o, antes, con la bofetada. Y de pronto volvió, con un efecto de
sorpresa, un episodio que muchos de ellos habían olvidado: tres semanas antes había
habido una suerte de “ceremonia de esponsales” entre una enferma y otro paciente. La
Lic. Gina Tittaferrante 11
ginatittaferrante@hotmail.com
2008
ceremonia había sido organizada por los pacientes, con acuerdo de algunos
profesionales, que la aceptaron en principio con la condición de que se tratara de un
juego. No era tan así, ya que los interesados confirmaron su intención de “juntarse”.
Hubo turbación y excitación, la ceremonia se transformó en una mezcla inquietante de
caricias y de golpes entre los “novios”. De pronto la novia desapareció. La buscaron
todo el día, ella había salido del hospital. Después volvió y no se habló más de lo
sucedido.
Les subrayé que lo que contaban hablaba de una desaparición, la de la novia.
¿Esto les decía algo? Volvieron a las desapariciones deseadas de ciertos enfermos, las
desapariciones operadas en el curso de la sesión, y un rumor previo: que el jefe de
servicio faltaría quizás a esta sesión.
Un enfermero, entonces, de pronto, dijo que la desaparición de “la novia” le
hacía pensar en la desaparición violenta de la pareja de médicos que estuvo en el origen
de la institución. El doctor había muerto en un accidente poco tiempo antes de la
creación del hospital de día, y la mujer que había sido elegida por el fundador había
partido desde la apertura de la unidad terapéutica, sin dar razones, y nadie tuvo noticias
de ella durante largo tiempo. Desde entonces nadie más habló de estas dos muertes; los
más jóvenes no sabían nada.
Me dije que el relato de esta muerte y de esta desaparición en los orígenes
produciría, enseguida, vínculos con los fantasmas de muerte en el jefe médico y en los
enfermos. En cambio, este retorno de los fantasmas los abrumó o los dejó indefensos
durante algún tiempo, antes que el trabajo de elaboración pudiera retomarse. Les
observé que, si los pacientes sufrían por la falta de compromiso de los terapeutas, por
sus diversas maneras de desaparecer, los que se ocupaban de ellos también sufrían. Y
que ellos –sin duda, captaban mi propio desánimo– me habían puesto en el lugar de
aquel que les abandonaría también. He aquí lo que desde el principio debía ser
reconocido a partir del campo transferencial-contratransferencial: los mandatos de
“despertarse” no habían tenido otro efecto que reforzar su apatía, es decir, su protección
contra el sufrimiento. Y su necesidad de replegarse en el sueño evocaba, para algunos,
el último sueño del fundador y el silencio de la fundadora.
Habiendo dicho esto y habiendo sido escuchado, pensé que sería posible hablar
de las dos escenas que ellos habían permitido: la de la bofetada y la de “los novios”. La
mayoría mencionó su fascinación ante esas escenas, la parálisis de su pensamiento.
Propuse que el interés de cada uno, al menos de la mayoría, estaba en dejar desplegarse
Lic. Gina Tittaferrante 12
ginatittaferrante@hotmail.com
2008
una cierta masa de signos y significaciones con relación a una escena que para ellos era
angustiante y fascinante, aterradora y repulsiva, y simultáneamente poner en su lugar,
por medio de sus defensas (la inercia, la fragmentación), dispositivos de ocultamiento
del sentido. Todos decían haberse sentido inexplicablemente inhibidos para sancionar la
bofetada, y de igual manera, impedidos de prevenir el valor traumático que la ceremonia
había tomado; como si ellos hubieran esperado y temido esa escena, de la que eran,
junto con los enfermos, los destinatarios, los testigos de una falsa-verdadera promesa de
matrimonio.
Ellos habían dejado que se pusiera en escena el enigma del origen. Esta versión
de la escena de la fundación, congelada en el silencio, largo tiempo retenido, sobre un
origen de muerte y de desaparición, daba sentido a su conducta de confusión e
incertidumbre, en el momento de redefinir el proyecto fundacional.
El análisis pudo ser conducido hacia la alianza inconsciente que se había
producido entre los terapeutas y los pacientes. Cada paciente tomó parte en los actings
que los terapeutas dejaron desarrollar. Una vez que devino suficientemente
preconsciente, el marco de esta alianza se pudo precisar: el hecho que los enfermos
obrasen “por su propia cuenta” en aquella ceremonia protegía el papel de los
profesionales. Pero, en el momento de pensar en un nuevo proyecto para la institución,
había sido necesario admitir y comprender lo que había puesto en peligro la confianza
en la institución de origen.
El trabajo con el equipo se prolongó sobre este nudo de problemas durante
algunos meses. El análisis de sus transferencias sobre mí permitió ver lo que sostenía la
violencia contra el jefe médico, sustituto usurpador de la pareja de origen. Era necesario
retornar a ese momento donde el acto de fundación de alguna manera se había
desimbolizado y se lo encontraba en la repetición de la escena mortífera de los orígenes:
lo que vuelve comprensible esa fase de violencia anarquizante donde se condenaba el
deseo de muerte del usurpador, pero también a toda figura paterna, y desesperadamente
se buscaba un tótem capaz de restablecer el orden simbólico y el pacto de los hermanos.
Sólo en términos de este análisis se pudo develar lo que permanecía oculto en su
demanda inicial: yo debía refundar la institución y permanecer con ellos por la
eternidad. Después de esto, pudimos poner término a las sesiones y separarnos.
*Texto extractado de la conferencia "La violencia en las instituciones de salud", que Rene Kaës
pronunció en la Universidad Maimónides durante su última visita a Buenos Aires.
Lic. Gina Tittaferrante 13
ginatittaferrante@hotmail.com
2008
Lic. Gina Tittaferrante 14
ginatittaferrante@hotmail.com
2008
También podría gustarte
- Acevedo La Implicación. Luces y Sombras Del Concepto Lourauniano.Documento8 páginasAcevedo La Implicación. Luces y Sombras Del Concepto Lourauniano.Ignacio HorminoguezAún no hay calificaciones
- Monografia - Infecto - MariaDocumento24 páginasMonografia - Infecto - MariaAle Belle Caio100% (1)
- La Institucion Desde La Mirada PsicoanaliticaDocumento17 páginasLa Institucion Desde La Mirada PsicoanaliticaCarmen Maria Belen Godino100% (1)
- Act15 H.V.A.ODocumento9 páginasAct15 H.V.A.OLuis HernándezAún no hay calificaciones
- Kaës, R. - Realidad Psíquica y Sufrimiento en Las InstitucionesDocumento21 páginasKaës, R. - Realidad Psíquica y Sufrimiento en Las InstitucionesCamila RamaAún no hay calificaciones
- MARKWALD, Diana (1999) - Sujeto, Grupo, Institución Una Relación PosibleDocumento6 páginasMARKWALD, Diana (1999) - Sujeto, Grupo, Institución Una Relación PosibleDebora GomezAún no hay calificaciones
- Capitulo 1 Realidad Psíquica y Sufrimiento en Las Instituciones Rene KaesDocumento28 páginasCapitulo 1 Realidad Psíquica y Sufrimiento en Las Instituciones Rene KaesGiselle VerzinoAún no hay calificaciones
- Acompañamiento Dual - Acompañamiento Terapeutico - Daniel KatzDocumento14 páginasAcompañamiento Dual - Acompañamiento Terapeutico - Daniel KatzsolfunesAún no hay calificaciones
- Realidad Psiquica y Sufrimiento en Las Instituciones - Rene KaesDocumento40 páginasRealidad Psiquica y Sufrimiento en Las Instituciones - Rene KaesNatalia PinoAún no hay calificaciones
- Sujeto GRUPOINSTITUCIONDocumento4 páginasSujeto GRUPOINSTITUCIONjuliaAún no hay calificaciones
- Kaes - Realidad Psiquica y Sufrimiento en Las Instituciones 1Documento17 páginasKaes - Realidad Psiquica y Sufrimiento en Las Instituciones 1Florencia Daniela BrambillaAún no hay calificaciones
- Kaes - La Institución y Las Instituciones Realidad Psiquica y Sufrimiento en Las Instituciones PDFDocumento46 páginasKaes - La Institución y Las Instituciones Realidad Psiquica y Sufrimiento en Las Instituciones PDFValeria RieraAún no hay calificaciones
- Kaes La Institucion y Las Instituciones Realidad Psiquica y Sufrimiento en Las InstitucionesDocumento47 páginasKaes La Institucion y Las Instituciones Realidad Psiquica y Sufrimiento en Las Institucionesazu cognoAún no hay calificaciones
- Kaës - Prefacio - La Institucion y Las Instituciones PDFDocumento5 páginasKaës - Prefacio - La Institucion y Las Instituciones PDFsolshitouAún no hay calificaciones
- Kaes, Rene y Otros - La Institución y Las Instituciones (Prefacio)Documento7 páginasKaes, Rene y Otros - La Institución y Las Instituciones (Prefacio)Noe Quispe Sosa100% (2)
- Complejidad de Los EspaciosDocumento19 páginasComplejidad de Los EspaciosSwissJust MariaAún no hay calificaciones
- Psicoterapia II Resumen FinalDocumento81 páginasPsicoterapia II Resumen FinalJulian ReichenbachAún no hay calificaciones
- Introducción Al Concepto de InstituciónDocumento12 páginasIntroducción Al Concepto de Instituciónjose joselitoAún no hay calificaciones
- Función de La Tutoria Con Alumnos de Institución Psicoanalítica Jinich, Adela y Dupont, Marco A.Documento9 páginasFunción de La Tutoria Con Alumnos de Institución Psicoanalítica Jinich, Adela y Dupont, Marco A.Anonymous ZcL9fRkBHAún no hay calificaciones
- 1 Royer Garcia Reinoso. Grupo de AdmisionDocumento16 páginas1 Royer Garcia Reinoso. Grupo de AdmisionTaatiiCarrizoAún no hay calificaciones
- Alguna Ideas Importantes CAPITULO 1 Rene KasDocumento3 páginasAlguna Ideas Importantes CAPITULO 1 Rene KasConstruyendo nuestra Casa TVAún no hay calificaciones
- Kaes - Complejidad de Los Espaciosinstitucionales y Trayectos Delos Objetos PsíquicosDocumento16 páginasKaes - Complejidad de Los Espaciosinstitucionales y Trayectos Delos Objetos PsíquicosMauricio MonsoAún no hay calificaciones
- Introducción Al Concepto de Institución - Dos Lecciones de Federico SuárezDocumento14 páginasIntroducción Al Concepto de Institución - Dos Lecciones de Federico SuárezRocio Marcela Fernández De LeonAún no hay calificaciones
- Kaës, R. - Realidad Psíquica y Sufrimiento en Las InstitucionesDocumento11 páginasKaës, R. - Realidad Psíquica y Sufrimiento en Las InstitucionesMatias GayosoAún no hay calificaciones
- Gilou Royer Garcia Reinoso. Grupos de Admisión.Documento7 páginasGilou Royer Garcia Reinoso. Grupos de Admisión.TaatiiCarrizoAún no hay calificaciones
- Herrera.L 9Documento13 páginasHerrera.L 9Felipe José Aguilar de la MataAún no hay calificaciones
- KaesDocumento10 páginasKaesluuncaamilaAún no hay calificaciones
- Intervención Con La Psicosis en InstituciónDocumento7 páginasIntervención Con La Psicosis en InstituciónCatalina DíazAún no hay calificaciones
- KAESDocumento8 páginasKAESRuperto2206100% (1)
- MARKWALD, Diana. (2004) La Violencia Institucional y Sus Efectos en La SubjetividadDocumento5 páginasMARKWALD, Diana. (2004) La Violencia Institucional y Sus Efectos en La SubjetividadDebora GomezAún no hay calificaciones
- Apuntes de Aportes Sobre La Corrientes Institucionales-DuránDocumento5 páginasApuntes de Aportes Sobre La Corrientes Institucionales-Durángauchofiero99100% (1)
- Conferencia E. GalendeDocumento34 páginasConferencia E. Galendecopyharry.posadasAún no hay calificaciones
- Desmanicomializacion Institucional y SubjetivaDocumento35 páginasDesmanicomializacion Institucional y SubjetivaTano TanitoAún no hay calificaciones
- Final TyT de Grupos 1Documento33 páginasFinal TyT de Grupos 1Jimena ColinaAún no hay calificaciones
- Resumen - Conceptos - KaesDocumento15 páginasResumen - Conceptos - Kaesmbura100% (1)
- Resumen Unidad 2Documento14 páginasResumen Unidad 2Julieta LogrippoAún no hay calificaciones
- Psicoanalisis de Las InstitucionesDocumento15 páginasPsicoanalisis de Las InstitucionesviriAún no hay calificaciones
- Malfé, R. Malestar y Sufrimiento en Las Instituciones y OrganizacionesDocumento8 páginasMalfé, R. Malestar y Sufrimiento en Las Instituciones y OrganizacionesEzequiel WainbergAún no hay calificaciones
- Articulos de Psicosis OrdinariaDocumento10 páginasArticulos de Psicosis Ordinariadairaaguileraa88Aún no hay calificaciones
- Apuntalamiento y Estructuración Del Psiquismo (René Kaës)Documento18 páginasApuntalamiento y Estructuración Del Psiquismo (René Kaës)Louise Louisa100% (4)
- Notas Sistemico Familiares Sobre Las VulDocumento24 páginasNotas Sistemico Familiares Sobre Las Vulalvaro de jesus rua ortizAún no hay calificaciones
- Kaes Sufrimiento InstitucionalDocumento5 páginasKaes Sufrimiento InstitucionalEle Newton0% (1)
- Antinomia Individuo 26-2Documento14 páginasAntinomia Individuo 26-2Leo VillalvaAún no hay calificaciones
- Kaes AmpliadoDocumento16 páginasKaes AmpliadoDaii DiazAún no hay calificaciones
- Agmento Cap 1 SufrimientoDocumento6 páginasAgmento Cap 1 SufrimientoJuana BrignoneAún no hay calificaciones
- Cap. 7 Pensando Con Silvia BleichmarDocumento13 páginasCap. 7 Pensando Con Silvia BleichmarJulietaRuchelliAún no hay calificaciones
- Resumen InstitucionalDocumento29 páginasResumen InstitucionalSol VendittiAún no hay calificaciones
- Los Tres Momentos EpistemicosDocumento4 páginasLos Tres Momentos EpistemicosYatel Vergara100% (1)
- Sufrimiento en Las InstitucionesDocumento5 páginasSufrimiento en Las InstitucionesAlex RamosAún no hay calificaciones
- Kaës, R. (2009) - La Realidad Psíquica Del VínculoDocumento12 páginasKaës, R. (2009) - La Realidad Psíquica Del VínculoEstrella100% (2)
- Nemirovsky Transformaciones en Nuestra PracticaDocumento18 páginasNemirovsky Transformaciones en Nuestra PracticamoraAún no hay calificaciones
- TEORICOS 1,2 y 3 by MafaldaDocumento16 páginasTEORICOS 1,2 y 3 by MafaldaLaura BifolcoAún no hay calificaciones
- Malfe Malestar y Sufrimiento en Las Instituciones PDFDocumento8 páginasMalfe Malestar y Sufrimiento en Las Instituciones PDFMarianela MarticorenaAún no hay calificaciones
- Artículo La Investigación Psicoanalítica en La Clínica de La Discapacidad, Zelis, O. y Salinas L.Documento6 páginasArtículo La Investigación Psicoanalítica en La Clínica de La Discapacidad, Zelis, O. y Salinas L.Cami CuadrioAún no hay calificaciones
- Lecturas Psicopatología PDFDocumento99 páginasLecturas Psicopatología PDFMarcelaAún no hay calificaciones
- La Tiranía Del Pensamiento PositivoDocumento3 páginasLa Tiranía Del Pensamiento PositivoRodrigo Lozano TarazonaAún no hay calificaciones
- Bertolino-Introducción A La Problemática InstitucionalDocumento3 páginasBertolino-Introducción A La Problemática InstitucionalMaria AureliaAún no hay calificaciones
- 19.implicaciones Sociales de La Terapia GestaltDocumento15 páginas19.implicaciones Sociales de La Terapia GestaltAlexander BriceñoAún no hay calificaciones
- 3 - Pichón Rivière. Teoría de Grupos Operativos - Cono Invertido - Ecro.Documento21 páginas3 - Pichón Rivière. Teoría de Grupos Operativos - Cono Invertido - Ecro.Milagros Di TellaAún no hay calificaciones
- Acerca de la naturaleza del psicoanálisis: La persistencia de un discurso paradójicoDe EverandAcerca de la naturaleza del psicoanálisis: La persistencia de un discurso paradójicoAún no hay calificaciones
- La mirada Intierna: Conectando cuerpo, mente y emociones (Un libro que no te solucionará nada)De EverandLa mirada Intierna: Conectando cuerpo, mente y emociones (Un libro que no te solucionará nada)Aún no hay calificaciones
- Webquest-Los Movimientos de La TierraDocumento14 páginasWebquest-Los Movimientos de La TierraguiehuiiniAún no hay calificaciones
- Proyecto Transversal de LEODocumento23 páginasProyecto Transversal de LEOLuis Adonais Santiago CarrascalAún no hay calificaciones
- Evalucion Induccion PDFDocumento3 páginasEvalucion Induccion PDFSANDRA MORNEOAún no hay calificaciones
- Modulo de TutoriaDocumento301 páginasModulo de Tutorianevereli100% (2)
- Sesión Matemática 2da Semana AbrilDocumento14 páginasSesión Matemática 2da Semana AbrilRobertoRamosSumosoAún no hay calificaciones
- Tarea DPLMDocumento2 páginasTarea DPLMJohn Steven Fasabi PerezAún no hay calificaciones
- Perfiles de AceroDocumento38 páginasPerfiles de Aceromsagel100% (1)
- 07 Geologia de MinasDocumento2 páginas07 Geologia de MinasJuan Jose Jalanocca ValdiviaAún no hay calificaciones
- Modelo Comunidad de IndagaciónDocumento13 páginasModelo Comunidad de IndagaciónCandelaria LuqueAún no hay calificaciones
- Dinamica e Instrumentacion Primera Parte PDFDocumento78 páginasDinamica e Instrumentacion Primera Parte PDFRicardo Sánchez MontoyaAún no hay calificaciones
- Planeación DidácticaDocumento5 páginasPlaneación DidácticaLupitta AlonsoAún no hay calificaciones
- Arquitectura AcademicistaDocumento69 páginasArquitectura AcademicistaCarlos Sánchez HAún no hay calificaciones
- 2 - Sílabo de Ingeniería de Las Reacciones Químicas - 2018-IDocumento8 páginas2 - Sílabo de Ingeniería de Las Reacciones Químicas - 2018-IJulio Soto LovonAún no hay calificaciones
- Cómo Hacer Un Buen Guión para AnimaciónDocumento56 páginasCómo Hacer Un Buen Guión para AnimaciónVersago100% (17)
- Tipos de SupervisiónDocumento8 páginasTipos de SupervisiónMai Mia MaiAún no hay calificaciones
- Administracion de Almacenes TeoriaDocumento27 páginasAdministracion de Almacenes TeoriaAngel Fer VieraAún no hay calificaciones
- FT CP EurofenceDocumento4 páginasFT CP EurofenceMabel Andrea Montalba LealAún no hay calificaciones
- Intervencion (Carta Descriptiva)Documento7 páginasIntervencion (Carta Descriptiva)Mary Carmen HuertaAún no hay calificaciones
- ANTROPOLOGÍAS REDUCTIVAS (Ficha 9)Documento14 páginasANTROPOLOGÍAS REDUCTIVAS (Ficha 9)Edgar Martínez GarcíaAún no hay calificaciones
- Acoso LaboralDocumento7 páginasAcoso LaboralNurbis CardonaAún no hay calificaciones
- Infografia 2Documento3 páginasInfografia 2Walter Kiliche Rodriguez50% (2)
- Proyecto NeiiaDocumento28 páginasProyecto NeiiaMaria Elena Marshall100% (2)
- Normatividad Lic. Con Goce de SueldoDocumento3 páginasNormatividad Lic. Con Goce de SueldoJose Luis Lopez GonzalezAún no hay calificaciones
- Gravedad Especifica y Porcentaje de Absorcion - GruesosDocumento9 páginasGravedad Especifica y Porcentaje de Absorcion - GruesosCarmen Luisa Reymundo OnofreAún no hay calificaciones
- Epistemología de La BibliotecologíaDocumento7 páginasEpistemología de La BibliotecologíaAndres David Quintana100% (1)
- Placa Huella San AntonioDocumento16 páginasPlaca Huella San AntonioLuis HernandezAún no hay calificaciones
- Plan de Implementacion de SigDocumento5 páginasPlan de Implementacion de SigJuan RodriguezAún no hay calificaciones
- Dia 5 Modelando Con Arcilla o BarroDocumento6 páginasDia 5 Modelando Con Arcilla o BarroMaribel pacheco avilaAún no hay calificaciones
- Lectura Introducción A La SemioticaDocumento7 páginasLectura Introducción A La SemioticaYeison FzAún no hay calificaciones