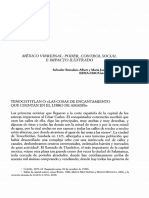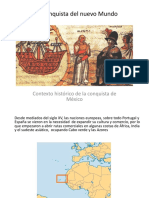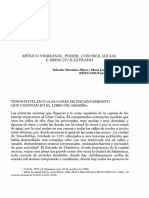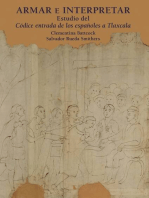Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Error PDF
Error PDF
Cargado por
Vaneza Suariqui0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas11 páginasTítulo original
Error.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas11 páginasError PDF
Error PDF
Cargado por
Vaneza SuariquiCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 11
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS
UNIDAD 1 - TALLER 3
ENTREGADO POR:
FABIO NELSON ABRIL ARANGO
CODIGO: 1.110.546.535
TUTOR
GILBERTO BUITRAGO
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
VILLANUEVA CASANARE
2017
INTRODUCCIÓN
Esta actividad corresponde al taller 3: Comprensión y producción del discurso
narrativo. En este taller el estudiante reconocerá tres formas del discurso narrativo
(fáctica, cotidiana y ficticia), se aplicará una estrategia de comprensión lectora a un
cuento como forma narrativa de ficción y elaboración un resumen.
OBJETIVOS
Identificar, leer y aplicar la estrategia de comprensión lectora ubicada en el
entorno de aprendizaje práctico bajo el nombre de “Guía para el uso de
recursos educativos-estrategia de comprensión lectora”
2. Leer los textos que se encuentra en el entorno de conocimiento bajo el
subtítulo Estrategia de comprensión y producción de textos.
3. Leer dos textos de la primera parte del libro Las venas abiertas de América
Latina de Eduardo Galeano que se encuentran en el entorno de conocimiento
bajo el título Cuentos para leer
4. Elaborar un resumen a cada una de las lecturas realizadas.
TEXTOS A RESUMIR:
«COMO UNOS PUERCOS HAMBRIENTOS ANSÍAN EL ORO»
A tiros de arcabuz, golpes de espada y soplos de peste, avanzaban los implacables
y escasos conquistadores de América. Lo contaron las voces de los vencidos.
Después de la matanza de Cholula, Moctezuma envió nuevos emisarios al encuentro
de Hernán Cortés, quien avanzó rumbo al valle de México. Los enviados regalaron a
los españoles collares de oro y banderas de plumas de quetzal. Los españoles
«estaban deleitándose. Como si fueran monos levantaban el oro, como que se
sentaban en ademán de gusto, como que se les renovaba y se les iluminaba el
corazón. Como que cierto es que eso anhelan con gran sed. Se les ensancha el
cuerpo por eso, tienen hambre furiosa de eso. Como unos puercos hambrientos
ansían el oro», dice el texto náhuatl preservado en el Códice Florentino. Más
adelante, cuando Cortés llegó a Tenochtitlán, la espléndida capital azteca, los
españoles entraron en la casa del tesoro, «y luego hicieron una gran bola de oro, y
dieron fuego, encendieron, prendieron llama a todo lo que restaba, por valioso que
fuera: con lo cual todo ardió. Y en cuanto al oro, los españoles lo redujeron a
barras...». Hubo guerra, y finalmente Cortés, que había perdido Tenochtitlán, la
reconquistó en 1521. «Y ya no teníamos escudos, ya no teníamos macanas, y nada
teníamos que comer, ya nada comimos.» La ciudad, devastada, incendiada y
cubierta de cadáveres, cayó. «Y toda la noche llovió sobre nosotros.» La horca y el
tormento no fueron suficientes: los tesoros arrebatados no colmaban nunca las
exigencias de la imaginación, y durante largos años excavaron los españoles el fondo
del lago de México en busca del oro y los objetos preciosos presuntamente
escondidos por los indios. Pedro de Alvarado y sus hombres se abatieron sobre
Guatemala y «eran tantos los indios que mataron, que se hizo un río de sangre, que
viene a ser el Olimtepeque», y también «el día se volvió colorado por la mucha
sangre que hubo aquel día». Antes de la batalla decisiva, «y vístose los indios
atormentados, les dijeron a los espa- ñoles que no les atormentaran más, que allí
les tenían mucho oro, plata, diamantes y esmeraldas que les tenían los capitanes
Nehaib Ixquín, Nehaib hecho águila y león. Y luego se dieron a los españoles y se
quedaron con ellos...»17. Antes de que Francisco Pizarro degollara al inca Atahualpa,
le arrancó un rescate en «andas de oro y plata que pesaban más de veinte mil
marcos de plata fina, un millón y trescientos veintiséis mil escudos de oro
finísimo...». Después se lanzó sobre el Cuzco. Sus soldados creían que estaban
entrando en la Ciudad de los Césares, 17 Miguel León-Portilla, op. cit. FIEBRE DEL
ORO, FIEBRE DE LA PLATA 37 tan deslumbrante era la capital del imperio incaico,
pero no demoraron en salir del estupor y se pusieron a saquear el Templo del Sol:
«Forcejeando, luchando entre ellos, cada cual procurando llevarse del tesoro la parte
del león, los soldados, con cota de malla, pisoteaban joyas e imágenes, golpeaban
los utensilios de oro o les daban martillazos para reducirlos a un formato más fácil y
manuable... Arrojaban al crisol, para convertir el metal en barras, todo el tesoro del
templo: las placas que habían cubierto los muros, los asombrosos árboles forjados,
pájaros y otros objetos del jardín»18. Hoy día, en el Zócalo, la inmensa plaza
desnuda del centro de la capital de México, la catedral católica se alza sobre las
ruinas del templo más importante de Tenochtitlán, y el palacio de gobierno está
emplazado sobre la residencia de Cuauhtémoc, el jefe azteca ahorcado por Cortés.
Tenochtitlán fue arrasada. El Cuzco corrió, en el Perú, suerte semejante, pero los
conquistadores no pudieron abatir del todo sus muros gigantescos y hoy puede
verse, al pie de los edificios coloniales, el testimonio de piedra de la colosal
arquitectura incaica.
RESUMÉN
COMO PUERCOS HAMBRIENTOS ANSÍAN EL ORO
Basándonos en lo relatado por los aborígenes nativos de México quienes sufrieron
la opresión Española, conforme estos nativos daban ofrendas de oro y piedras
preciosas a sus torturadores, Se fundó en ellos una mengua obsesionada por estos
tesoros los cuales querían poseer a como dé lugar. Esto dio a lugar a muchas
masacres, matanzas que formaron ríos de sangre indígenas aborígenes víctimas de
la avaricia y poder comandado por Pedro Alvarado.
No satisfechos con los tesoros que ya habían conseguido al despojar a los indígenas
aborígenes de pequeños templos, y demás lugares sagrados, de las riquezas que
poseían. Los indígenas se vieron obligados a ceder a los trueques que estos les
hacían de los cuales sacaban el mayor provecho para evitar el dolor y más
derramamiento de sangre.
Al momento en que Francisco de Pizarro fue a degollar a un líder Inca, arranco de
su garganta un rescate de andas de oro y plata el cual poseía un considerable valor
no obstante para éste no fue suficiente el gran valor que obtuvo con este artilugio
así que para saciar sus ansias de sangre y poder se lanzó a la capital del reino incaico
y saqueo todas las riquezas presentes en el gran templo del Sol.
Estos objetos similares a los que pudieron haber sido robados y manchados con la
sangre indígena.
Antes de que Francisco Pizarro degollara al inca Atahualpa, le arrancó un rescate en
«andas de oro y plata que pesaban más de veinte mil marcos de plata fina, un millón
y trescientos veintiséis mil escudos de oro finísimo...». Después se lanzó sobre el
Cuzco. Pero no demoraron en salir del estupor y se pusieron a saquear el Templo
del Sol: tesoros los cuales martillaron hasta reducirlos en barras de oro para su fácil
manejo.
Hoy día, en el Zócalo, la inmensa plaza desnuda del centro de la capital de México,
la catedral católica se alza sobre las ruinas del templo más importante de
Tenochtitlán, y el palacio de gobierno está emplazado sobre la residencia de
Cuauhtémoc, el jefe azteca ahorcado por Cortés. Tenochtitlán fue arrasada. El Cuzco
corrió, en el Perú, suerte semejante, pero los conquistadores no pudieron abatir del
todo sus muros gigantescos y hoy puede verse, al pie de los edificios coloniales, el
testimonio de piedra de la colosal arquitectura incaica.
ESPLENDORES DEL POTOSÍ: EL CICLO DE LA PLATA
Dicen que hasta las herraduras de los caballos eran de plata en la época del auge
de la ciudad de Potosí. De plata eran los altares de las iglesias y las alas de los
querubines en las procesiones: en 1658, para la celebración del Corpus Christi, las
calles de la ciudad fueron desempedradas, desde la matriz hasta la iglesia de
Recoletos, y totalmente cubiertas con barras de plata. En Potosí la plata levantó
templos y palacios, monasterios y garitos, ofreció motivo a la tragedia y a la fiesta,
derramó la sangre y el vino, encendió la codicia y desató el despilfarro y la aventura.
La espada y la cruz marchaban juntas en la conquista y en el despojo colonial. Para
arrancar la plata de América, se dieron cita en Potosí los capitanes y los ascetas, los
caballeros de lidia y los apóstoles, los soldados y los frailes. Convertidas en piñas y
lingotes, las vísceras del cerro rico alimentaron sustancialmente el desarrollo de
Europa. «Vale un Perú» fue el elogio máximo a las personas o a las cosas desde que
Pizarro se hizo dueño del Cuzco, pero a partir del descubrimiento del cerro, Don
Quijote de la Mancha habla con otras palabras: «Vale un Potosí», advierte a Sancho.
Vena yugular del Virreinato, manantial de la plata de América, Potosí contaba con
120.000 habitantes según el censo de 1573. Sólo veintiocho años habían
transcurrido desde que la ciudad brotara entre los páramos andinos y ya tenía, como
por arte de magia, la misma población que Londres y más habitantes que Sevilla,
Madrid, Roma o París. Hacia 1650, un nuevo censo adjudicaba a Potosí 160.000
habitantes. Era una de las ciudades más grandes y más ricas del mundo, diez veces
más habitada que Boston, en tiempos en que Nueva York ni siquiera había empezado
a llamarse así. La historia de Potosí no había nacido con los españoles. Tiempo antes
de la conquista, el inca Huayna Cápac había oído hablar a sus vasallos del Sumaj
Orcko, el cerro hermoso, y por fin pudo verlo cuando se hizo llevar, enfermo, a las
termas de Tarapaya. Desde las chozas pajizas del pueblo de Cantumarca, los ojos
del inca contemplaron por primera vez aquel cono perfecto que se alzaba, orgulloso,
por entre las altas cumbres de las serranías. Quedó estupefacto. Las infinitas
tonalidades rojizas, la forma esbelta y el tamaño gigantesco del cerro siguieron
siendo motivo de admiración y asombro en los tiempos siguientes. Pero el inca había
sospechado que en sus entrañas debía albergar piedras preciosas y ricos metales, y
había querido sumar nuevos adornos al Templo del Sol en el Cuzco. El oro y la plata
que los incas arrancaban de las minas de Colque Porco y Andacaba no salían de los
límites del reino: no servían para comerciar sino para adorar a los dioses. No bien
los mineros indígenas clavaron sus pedernales en los filones de plata del cerro
hermoso una voz cavernosa los derribó. Era una voz fuerte como el trueno, que salía
de las profundidades de aquellas breñas y decía, en quechua: «No es para ustedes;
Dios reserva estas riquezas para los que vienen de más allá». Los indios huyeron
despavoridos y el inca abandonó el cerro. Antes, le cambió el nombre. El cerro pasó
a llamarse Potojsi, que significa: «Truena, revienta, hace explosión». FIEBRE DEL
ORO, FIEBRE DE LA PLATA 39 «Los que vienen de más allá» no demoraron mucho
en aparecer. Los capitanes de la conquista se abrían paso. Huayna Cápac ya había
muerto cuando llegaron. En 1545, el indio Huallpa corría tras las huellas de una
llama fugitiva y se vio obligado a pasar la noche en el cerro. Para no morirse de frío,
hizo fuego. La fogata alumbró una hebra blanca y brillante. Era plata pura. Se
desencadenó la avalancha española. Fluyó la riqueza. El emperador Carlos V dio
prontas señales de gratitud otorgando a Potosí el título de Villa Imperial y un escudo
con esta inscripción: «Soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro, soy el rey de los
montes y envidia soy de los reyes». Apenas once años después del hallazgo de
Huallpa, ya la recién nacida Villa Imperial celebraba la coronación de Felipe II con
festejos que duraron veinticuatro días y costaron ocho millones de pesos fuertes.
Llovían los buscadores de tesoros sobre el inhóspito paraje. El cerro, a casi cinco mil
metros de altura, era el más poderoso de los imanes, pero a sus pies la vida resultaba
dura, inclemente: se pagaba el frío como si fuera un impuesto y en un abrir y cerrar
de ojos una sociedad rica y desordenada brotó, en Potosí, junto con la plata. Auge
y turbulencia del metal: Potosí pasó a ser «el nervio principal del reino», según lo
definiera el virrey Hurtado de Mendoza. A comienzos del siglo XVII, ya la ciudad
contaba con treinta y seis iglesias espléndidamente ornamentadas, otras tantas
casas de juego y catorce escuelas de baile. Los salones, los teatros y los tablados
para las fiestas lucían riquísimos tapices, cortinajes, blasones y obras de orfebrería;
de los balcones de las casas colgaban damascos coloridos y lamas de oro y plata.
Las sedas y los tejidos venían de Granada, Flandes y Calabria; los sombreros de
París y Londres; los diamantes de Ceylán; las piedras preciosas de la India; las perlas
de Panamá; las medias de Nápoles; los cristales de Venecia; las alfombras de Persia;
los perfumes de Arabia, y la porcelana de China. Las damas brillaban de pedrería,
diamantes y rubíes y perlas, y los caballeros ostentaban finísimos paños bordados
de Holanda. A la lidia de toros seguían los juegos de sortija y nunca faltaban los
duelos al estilo medieval, lances del amor y del orgullo, con cascos de hierro
empedrados de esmeraldas y de vistosos plumajes, sillas y estribos de filigrana de
oro, espadas de Toledo y potros chilenos enjaezados a todo lujo. En 1579, se
quejaba el oidor Matienzo: «Nunca faltan –decía– EDUARDO GALEANO 40
novedades, desvergüenzas y atrevimientos». Por entonces ya había en Potosí
ochocientos tahúres profesionales y ciento veinte prostitutas célebres, a cuyos
resplandecientes salones concurrían los mineros ricos. En 1608, Potosí festejaba las
fiestas del Santísimo Sacramento con seis días de comedias y seis noches de
máscaras, ocho días de toros y tres de saraos, dos de torneos y otras fiestas.
RESUMEN
Dicen que hasta las herraduras de los caballos eran de plata en la época del auge
de la ciudad de Potosí. De plata eran los altares de las iglesias y las alas de los
querubines en las procesiones: en 1658, para la celebración del Corpus Christi, las
calles de la ciudad fueron desempedradas, desde la matriz hasta la iglesia de
Recoletos, y totalmente cubiertas con barras de plata.
En Potosí la plata levanto templos y palacios, monasterios y garitos, ofreció motivo
a la tragedia y a la fiesta, derramo la sangre y el vino, encendió la codicia y desato
el despilfarro y la aventura. La espada y la cruz marchaban untas en la conquista y
en el despojo colonial. Para arrancar la plata de América, se dieron cita en Potosí los
capitanes y los ascetas, los caballeros de lidia y los apóstoles, los soldados y los
frailes. Potosí contaba con 120.000 habitantes según el censo de 1573. Solo
veintiocho años habían transcurrido desde que la cuidad brotara entre las cenizas y
ya tenía la misma cantidad de habitantes que Londres y superaba a Sevilla, Madrid,
Roma o París. Hacia 1650 se hizo un nuevo censo adjudicaba a Potosí 160.000
habitantes.
La historia de Potosí no había nacido con los españoles. Tiempo antes de la
conquista, el inca Huayna Cápac había oído hablar a sus vasallos del Sumaj Orcko,
el cerro hermoso y por fin lo pudo verlo cuando se hizo llevar, enfermo, a las
termas de Tarapaya.
En 1545, el indio Huallpa corría tras las huellas de una llama fugitiva y se vio
obligado a pasar la noche en el cerro. Para no morirse de frío, hizo, fuego. La fogata
alumbro una hebra blanca y brillante. Era plata pura. Se desencadeno la avalancha
española.
Fluyo la riqueza. El emperador Carlos V dio prontas señales de gratitud otorgando a
Potosí el titulo de villa imperial.
CONCLUSIONES
Se Identificó, leyó y aplicó la estrategia de comprensión lectora ubicada en el
entorno de aprendizaje práctico bajo el nombre de “Guía para el uso de
recursos educativos-estrategia de comprensión lectora”
Se Leyó los textos que se encuentra en el entorno de conocimiento bajo el
subtítulo Estrategia de comprensión y producción de textos.
Se Leyó dos textos de la primera parte del libro Las venas abiertas de América
Latina de Eduardo Galeano que se encuentran en el entorno de conocimiento
bajo el título Cuentos para leer
Se elaboró un resumen a cada una de las lecturas realizadas.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.
Galeano, E. H. (2004). Las venas abiertas de América Latina.
México: Siglo XXI. Recuperado
dehttp://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2051/login.aspx?direct=tr
ue&db=nlebk&AN=131785&lang=es&site=eds-
live&ebv=EB&ppid=pp_C
Estrategia de comprensión y producción de textos:
Colegio24hs. El cuento. Buenos Aires, AR: Colegio24hs, 2004.
ProQuest ebrary. Web. Recuperado de
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.acti
on?ppg=8&docID=10051942&tm=1486138069718
También podría gustarte
- Resumen Completo Por Capítulos Las Venas Abietrtas de America LatinaDocumento26 páginasResumen Completo Por Capítulos Las Venas Abietrtas de America LatinaAlejandro bazagoitia70% (61)
- ME 30-6 (Metodo de Instruccion Militar 96)Documento169 páginasME 30-6 (Metodo de Instruccion Militar 96)Danny Flores Rios63% (8)
- Desnutricion FisiopatologiaDocumento10 páginasDesnutricion FisiopatologiaYanied Ayala100% (2)
- Resumen Del Libro Las Venas Abiertas de América LatinaDocumento22 páginasResumen Del Libro Las Venas Abiertas de América Latinauhih0% (1)
- Las Razones de La Victoria EspañolaDocumento2 páginasLas Razones de La Victoria Españolamoramili55% (11)
- RETO 1 Catedra Unadista UnadDocumento6 páginasRETO 1 Catedra Unadista UnadJennifer Mejia RomeroAún no hay calificaciones
- Informe Caso Cyworld Grupo8Documento5 páginasInforme Caso Cyworld Grupo8Diego Fernando Arrieta RodriguezAún no hay calificaciones
- Taller 3 - Aprendizaje Colegial e InnovaciónDocumento18 páginasTaller 3 - Aprendizaje Colegial e InnovaciónNatalia RivillasAún no hay calificaciones
- Taller 3 - Aprendizaje Colegial e InnovacionDocumento10 páginasTaller 3 - Aprendizaje Colegial e InnovaciondianaAún no hay calificaciones
- Tarea3 DianaCastillo 90003 597Documento12 páginasTarea3 DianaCastillo 90003 597Diana Marcela Castillo GongoraAún no hay calificaciones
- Tarea 3 Competencia ComunitativaDocumento15 páginasTarea 3 Competencia ComunitativaalejandroAún no hay calificaciones
- Galeano Eduardo - Como Puercos HambrientosDocumento2 páginasGaleano Eduardo - Como Puercos Hambrientosnicomeu100% (1)
- CompetenciasDocumento12 páginasCompetenciasluisa bravoAún no hay calificaciones
- Actividad Nº3 Comprensión LectoraDocumento20 páginasActividad Nº3 Comprensión Lectorajawilvac troyelAún no hay calificaciones
- Como Puercos Ansiaban El OroDocumento3 páginasComo Puercos Ansiaban El Oroadrian cruzAún no hay calificaciones
- Galeano Eduardo - Como Puercos HambrientosDocumento2 páginasGaleano Eduardo - Como Puercos Hambrientosluis alberto figueredoAún no hay calificaciones
- Yañez Solana, Manuel - Los AztecasDocumento168 páginasYañez Solana, Manuel - Los AztecasRosário BeatoAún no hay calificaciones
- Eduardo Galeano - Como Unos Puercos Hambrientos Ansían El OroDocumento2 páginasEduardo Galeano - Como Unos Puercos Hambrientos Ansían El OroGerardo Gomez Michel100% (1)
- Galeano, Eduardo - Como Puercos HambrientosDocumento2 páginasGaleano, Eduardo - Como Puercos HambrientosJuan David Escobar RamosAún no hay calificaciones
- Yanez Solana Manuel Los AztecasDocumento193 páginasYanez Solana Manuel Los Aztecasdiego cancino100% (2)
- Eduardo Galeano - Como Puercos Hambrientos Ansían El OroDocumento1 páginaEduardo Galeano - Como Puercos Hambrientos Ansían El OroWilfran GaleanoAún no hay calificaciones
- Taller 3 - Aprendizaje Colegial e InovacionDocumento13 páginasTaller 3 - Aprendizaje Colegial e Inovacionsilvana cabreraAún no hay calificaciones
- Resumen GaleanoDocumento10 páginasResumen GaleanojenniferAún no hay calificaciones
- Los Aztecas - Manuel Yanez SolanaDocumento688 páginasLos Aztecas - Manuel Yanez SolanaTony Mari GamezAún no hay calificaciones
- Manuel Yañez Solana - Los AztecasDocumento197 páginasManuel Yañez Solana - Los AztecasRoberto Silva Perron100% (1)
- Pensamientoyreligionmexicoantiguo PDFDocumento256 páginasPensamientoyreligionmexicoantiguo PDFAlejandro Perez Gonzales100% (1)
- El Tesoro Perdido de MoctezumaDocumento16 páginasEl Tesoro Perdido de MoctezumaGabriel MartínAún no hay calificaciones
- La ConquistaDocumento106 páginasLa ConquistaMisael FloresAún no hay calificaciones
- Libro No. 1158. Los Aztecas. Yáñez Solana, Manuel. Colección E.O. Octubre 11 de 2014.Documento203 páginasLibro No. 1158. Los Aztecas. Yáñez Solana, Manuel. Colección E.O. Octubre 11 de 2014.efrain mendoza100% (1)
- Las Venas Abiertas de America LatinaDocumento35 páginasLas Venas Abiertas de America Latinajessica mullisacaAún no hay calificaciones
- La Fiebre Del Oro - VDocumento2 páginasLa Fiebre Del Oro - VCharix50% (2)
- Las Venas Abiertas de America LatinaDocumento28 páginasLas Venas Abiertas de America LatinaJPCAún no hay calificaciones
- GALEANO. Las Venas Abiertas de LA (Resumen)Documento23 páginasGALEANO. Las Venas Abiertas de LA (Resumen)Nerina Lorenzon100% (1)
- Coloniais. Rio de Janeiro: Estudos Americanos, 2018, Pp. 53-72Documento18 páginasColoniais. Rio de Janeiro: Estudos Americanos, 2018, Pp. 53-72mariana xistoAún no hay calificaciones
- Tonalamatl de Los Pochtecas ReseñaDocumento6 páginasTonalamatl de Los Pochtecas Reseñaalonso1571Aún no hay calificaciones
- Resumen Del Libro Las Venas Abiertas de América Latina CompletoDocumento17 páginasResumen Del Libro Las Venas Abiertas de América Latina Completoelizabeth guerrero50% (2)
- TLACUILODocumento4 páginasTLACUILOElita FlamencoAún no hay calificaciones
- México Virreinal. Bernabéu, SalvadorDocumento32 páginasMéxico Virreinal. Bernabéu, Salvadorjorge luisAún no hay calificaciones
- LAS VENAS ABIERTAS DE AMERICA LATINA CorregidoDocumento37 páginasLAS VENAS ABIERTAS DE AMERICA LATINA Corregidojessica mullisacaAún no hay calificaciones
- Actividad VIDocumento9 páginasActividad VILuisa MirandaAún no hay calificaciones
- Pensamiento-Y-Religion-En-El-Mexico-Antiguo-Por-Laurette-Sejournepdf-5-Pdf-Free - PDF Versión 1 PDFDocumento256 páginasPensamiento-Y-Religion-En-El-Mexico-Antiguo-Por-Laurette-Sejournepdf-5-Pdf-Free - PDF Versión 1 PDFMarisa HoodAún no hay calificaciones
- Conquista de Mèxico 2Documento39 páginasConquista de Mèxico 2Erika HerreraAún no hay calificaciones
- 30 de Junio de 1520 Batalla de La Noche TristeDocumento3 páginas30 de Junio de 1520 Batalla de La Noche TristeCastor Martinez100% (2)
- De Entre Las Ruinas de TenochtitlanDocumento5 páginasDe Entre Las Ruinas de TenochtitlanZamudio Díaz DanielAún no hay calificaciones
- Derecho IndigenaDocumento10 páginasDerecho IndigenaSaints AcostaAún no hay calificaciones
- Juan DiegoDocumento90 páginasJuan DiegoGregorio Mendoza Ramos100% (1)
- La Conquista 08aa1cfe PDFDocumento68 páginasLa Conquista 08aa1cfe PDFolga elizabeth cuevas garcía100% (1)
- La Conquista Del PerúDocumento11 páginasLa Conquista Del PerúDiana Emilin Torrico SantosAún no hay calificaciones
- Retornaban Los Dioses Con Las Armas Secretas A Su Paso Por TenerifeDocumento3 páginasRetornaban Los Dioses Con Las Armas Secretas A Su Paso Por TenerifeJim Rodriguez Serna100% (1)
- La Noche TristeDocumento6 páginasLa Noche TristeLuis Suarez100% (1)
- Guía Voces de La ConquistaDocumento4 páginasGuía Voces de La ConquistaCarla Alejandra Soñez VillivarAún no hay calificaciones
- Venas Abiertas de América Latina Capitulo 1Documento5 páginasVenas Abiertas de América Latina Capitulo 1CamiloFeoOrtega50% (2)
- Control de LecturaDocumento9 páginasControl de LecturaJuan Eduardo Vasquez CarrisoAún no hay calificaciones
- Eduardo Galeano PDFDocumento4 páginasEduardo Galeano PDFIsabel IquiraAún no hay calificaciones
- Invasión ColonialDocumento4 páginasInvasión ColonialYuyu WheatleyAún no hay calificaciones
- Resumen y Crítica Del Libro Las Venas Abiertas de América LatinaDocumento8 páginasResumen y Crítica Del Libro Las Venas Abiertas de América LatinaJhaner Luis Carrera Terrones0% (1)
- Capítulo IIDocumento50 páginasCapítulo IIJavier Salas AnyarinAún no hay calificaciones
- Historia de MèxicoDocumento3 páginasHistoria de MèxicoClara Elena López Escareño50% (2)
- Toa/O V: Re Ores ConqDocumento498 páginasToa/O V: Re Ores ConqO. ReyesAún no hay calificaciones
- México Virreinal. Bernabéu, Salvador PDFDocumento32 páginasMéxico Virreinal. Bernabéu, Salvador PDFJuan Carlos Gutierrez Ordaz100% (1)
- México Virreinal. Bernabéu, Salvador PDFDocumento32 páginasMéxico Virreinal. Bernabéu, Salvador PDFAbisai ViramontesAún no hay calificaciones
- El Día Que Hernán Cortés Conoció A MoctezumaDocumento3 páginasEl Día Que Hernán Cortés Conoció A MoctezumaKatia EsquivelAún no hay calificaciones
- Civilización de los antiguos pueblos mexicanosDe EverandCivilización de los antiguos pueblos mexicanosAún no hay calificaciones
- Armar e interpretar: Estudio del Códice entrada de los españoles a TlaxcalaDe EverandArmar e interpretar: Estudio del Códice entrada de los españoles a TlaxcalaAún no hay calificaciones
- Ap07-Ev04 - Ingles-Taller Sobre Preposiciones y Vocabulario Exhibicion ComercialDocumento7 páginasAp07-Ev04 - Ingles-Taller Sobre Preposiciones y Vocabulario Exhibicion ComercialJennifer Mejia RomeroAún no hay calificaciones
- Salud Ocupacional Paralelo Entre Motricidad Fina Y GruesaDocumento9 páginasSalud Ocupacional Paralelo Entre Motricidad Fina Y GruesaJennifer Mejia RomeroAún no hay calificaciones
- Ap06-Ev05 - Definiendo y Desarrollando Habilidades para Una Comunicación Asertiva y EficazDocumento4 páginasAp06-Ev05 - Definiendo y Desarrollando Habilidades para Una Comunicación Asertiva y EficazJennifer Mejia RomeroAún no hay calificaciones
- Formato Ficha Técnica de ProductoDocumento15 páginasFormato Ficha Técnica de ProductoJennifer Mejia RomeroAún no hay calificaciones
- Informe ColantaDocumento15 páginasInforme ColantaJennifer Mejia RomeroAún no hay calificaciones
- Ap08-Ev01 - Foro Estrategia de Precios y La Importancia DelDocumento5 páginasAp08-Ev01 - Foro Estrategia de Precios y La Importancia DelJennifer Mejia RomeroAún no hay calificaciones
- Segmentos de MercadoDocumento12 páginasSegmentos de MercadoJennifer Mejia RomeroAún no hay calificaciones
- Fase 3 FinalDocumento16 páginasFase 3 FinalJennifer Mejia RomeroAún no hay calificaciones
- Arqueo - de - Caja - Menor - Aunar Jennifer MejiaDocumento45 páginasArqueo - de - Caja - Menor - Aunar Jennifer MejiaJennifer Mejia RomeroAún no hay calificaciones
- Taller 1 MatemáticasDocumento9 páginasTaller 1 MatemáticasJennifer Mejia RomeroAún no hay calificaciones
- Raiz, Historia y Perspectivas Del Movimiento Obrero PanameñoDocumento10 páginasRaiz, Historia y Perspectivas Del Movimiento Obrero PanameñoJennifer Mejia Romero100% (1)
- Pensamiento de SistemasDocumento15 páginasPensamiento de SistemasJennifer Mejia RomeroAún no hay calificaciones
- Diseño y Analisis de ManofacturaDocumento6 páginasDiseño y Analisis de ManofacturaJennifer Mejia RomeroAún no hay calificaciones
- Introduccion A La Ingenieria Fundamentos de La IngenieriaDocumento12 páginasIntroduccion A La Ingenieria Fundamentos de La IngenieriaJennifer Mejia RomeroAún no hay calificaciones
- Introduccion A La Ingenieria Fundamentos de La IngenieriaDocumento12 páginasIntroduccion A La Ingenieria Fundamentos de La IngenieriaJennifer Mejia RomeroAún no hay calificaciones
- Competencias Comunicativas Taller 1Documento11 páginasCompetencias Comunicativas Taller 1Jennifer Mejia RomeroAún no hay calificaciones
- La Competencia Laboral en La Ley #29497 - Omar ToledoDocumento53 páginasLa Competencia Laboral en La Ley #29497 - Omar ToledoDante Alexis Torres PereaAún no hay calificaciones
- Tarea 8 de Español 2Documento5 páginasTarea 8 de Español 2INVERSIONES RODRIGUEZ100% (2)
- Evaluación Semestral NEE Lenguaje 1°Documento4 páginasEvaluación Semestral NEE Lenguaje 1°4030000Aún no hay calificaciones
- Interpone Recurso de ApelaciónDocumento7 páginasInterpone Recurso de ApelaciónGiselle San GermanAún no hay calificaciones
- Mario Carlón-El Retrato Como TransgéneroDocumento17 páginasMario Carlón-El Retrato Como Transgéneroagustinapr1390Aún no hay calificaciones
- Leccion-El Camino 2Documento2 páginasLeccion-El Camino 2Ps Javier Saldaña0% (1)
- Caracterizacion de Los Procesos de Retroalimentacion en La Práctica DocenteDocumento14 páginasCaracterizacion de Los Procesos de Retroalimentacion en La Práctica DocenteAlexis Peñailillo ArceAún no hay calificaciones
- 5.estructura de La Propuesta PedagógicaDocumento5 páginas5.estructura de La Propuesta PedagógicaManuel QuezadaAún no hay calificaciones
- Ocnin - Ortiz - Comprobación de Las Fechas de SenenmutDocumento5 páginasOcnin - Ortiz - Comprobación de Las Fechas de SenenmutDemanledd OrtizAún no hay calificaciones
- Potencial de IonizacionDocumento11 páginasPotencial de IonizacionJulio SosaAún no hay calificaciones
- Silabus UapDocumento0 páginasSilabus UapEdwar Gamboa EdAún no hay calificaciones
- DiaposcitologiaDocumento56 páginasDiaposcitologiaTamara RoseroAún no hay calificaciones
- Tesis EstructurasDocumento161 páginasTesis EstructurasCristhian Jeovanni OAún no hay calificaciones
- Matematicas 8 T. NidiaDocumento8 páginasMatematicas 8 T. NidiaNay PaoAún no hay calificaciones
- Administracion de Bases de Datos - Unidad 3ang PDFDocumento14 páginasAdministracion de Bases de Datos - Unidad 3ang PDFJesusLeonelZerefAún no hay calificaciones
- Cangilones CompletaDocumento193 páginasCangilones CompletagatoAún no hay calificaciones
- Derecho Administrativo 1 UDLA 2018Documento120 páginasDerecho Administrativo 1 UDLA 2018Oscar100% (1)
- 3 Test de Liderazgo SituacionalDocumento20 páginas3 Test de Liderazgo SituacionalStephanie Carriel Guerrero100% (2)
- 1955-1966 de La Resistencia Al Golpe de OnganíaDocumento5 páginas1955-1966 de La Resistencia Al Golpe de OnganíaJulitaArce100% (2)
- Terminaciones Nerviosas de LapielDocumento21 páginasTerminaciones Nerviosas de LapielHectorx sequeiraAún no hay calificaciones
- Organización Interna de La Empresa.Documento12 páginasOrganización Interna de La Empresa.Urrutia SaavedraAún no hay calificaciones
- Informe Geotecnia Cabeza Constante y VariableDocumento29 páginasInforme Geotecnia Cabeza Constante y VariableNeider Jose Campo HernandezAún no hay calificaciones
- Metas e Indicadores de TB 2023 SuroccDocumento24 páginasMetas e Indicadores de TB 2023 SuroccChristian ArevaloAún no hay calificaciones
- El Centro de Masa EnsayoDocumento3 páginasEl Centro de Masa EnsayoAndres Vasquez50% (2)
- Neuropatías Periféricas Autoinmunes. Encefalitis Autoinmunes. José Luis García de Veas SilvaDocumento26 páginasNeuropatías Periféricas Autoinmunes. Encefalitis Autoinmunes. José Luis García de Veas SilvaMARIA CRUZAún no hay calificaciones
- Mapa ConceptualDocumento15 páginasMapa ConceptualXimena Ocampo100% (2)
- Trenes TEILLIERDocumento51 páginasTrenes TEILLIERjorge jorge jorgeAún no hay calificaciones