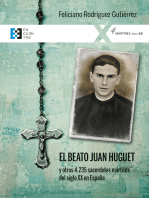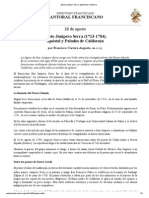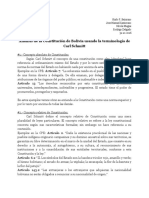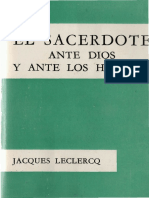Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Papa Pio Ix y La Revolucion de 1848
Cargado por
Nicolette Vittoria Magne VigabrielDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Papa Pio Ix y La Revolucion de 1848
Cargado por
Nicolette Vittoria Magne VigabrielCopyright:
Formatos disponibles
El papa Pío IX y la revolución de 1848
Ante los hechos de tan alta y deplorable gravedad ocurridos recientemente en París, acontecimientos que en su rápido desarrollo han superado todas
las previsiones de 16 hombres políticos; bajo la impresión abrumadora de ese rayo terrible que en pocas horas ha derrocado un trono que todo el
mundo creía sólidamente establecido, perfectamente defendido por un ejército numeroso y hasta entonces fiel, el hecho de que un Soberano Pontífice,
un sucesor de San Pedro, otorgue a sus pueblos unas instituciones representativas -hecho que en cualquier otra época, y con justa razón, hubiese
tenido una enorme resonancia-va quizás a pasar desapercibido; o al menor irá sin gran ruido a engrosar el número de hechos que se suceden con tanta
rapidez en torno a nosotros y cambian, por decirlo así, de hora en hora una situación que nos lleva hacia un futuro que la Providencia tiene, sin duda,
previsto en el orden y la medida de sus designios, pero cuyo secreto Ella sola posee.
El miércoles pasado, 15 de marzo, después de haber sido firmado la víspera por su Santidad, se dio a conocer al público la constitución romana bajo
el título de Estatuto fundamental para el Gobierno temporal de los Estados de la Santa Iglesia. Algunos ejemplares del texto fueron pegados, hacia
mediodía, en los puntos más frecuentados del Corso, calle principal de Roma, y donde tienen su sede todos los clubs. Pero no fue hasta la tarde del
mismo día, cuando la Secretaría de Estado nos mandó dos ejemplares sin ninguna carta acompañatoria, que empezó la circulación de este documento.
Dos horas después de la primera publicación de este acto tan importante, esperado por los habitantes de la capital y sobre todo de las provincias con
una -impaciencia que cada día se mostraba más exigente, la ciudad se revestía de sus mejores galas, las calles se llenaban de gente y la alegría
irrumpía en todos los rostros.
Entre tanto, la guardia nacional tomaba las armas y desde sus respectivos cuarteles se dirigía en buen orden y en un número que se acercaba a los siete
mil hombres hacia la plaza de Montecavallo, frente al Quirinal. Una parte de la población le había precedido y muy pronto este vasto recinto quedó
lleno de tal manera que ni siquiera el ojo más avispado podía descubrir el menor vacío. Incluso los tejados de las casas estaban repletos de
espectadores. En todas partes, en fin, no se veían más que cabezas; y este espectáculo ya imponente por sí mismo, lo fue toda-vía más cuando el
excelente Pontífice, precedido de la Cruz que ha salvado al mundo, y asomándose al balcón y pudiendo apenas dominar su emoción, extendió la mano
sobre esta masa respetuosamente arrodillada e impetró para ella, con todo el fervor de su fe, las bendiciones del cielo. Fue aquel, señor Conde, uno de
aquellos momentos que emocionan profundamente...
Los ¡vivas! que anunciaron la llegada del Santo Padre se reanudaron con más fuerza cuando aquél se retiraba y saludó con una postrera mirada de
amor y de padre a los ochenta mil súbditos apretujados a sus pies, los cuales le demostraban mediante calurosas aclamaciones una gratitud bien
merecida por todo cuanto ha hecho por ellos en menos de dos años de pontificado...
Por la tarde la ciudad quedó magníficamente iluminada. Varias orquestas, situadas en diversos sitios, llenaban el aire de alegre música. Animadas
bandas recorrían las principales calles cantando el himno al Papa. Todo, en fin, respiraba un aire de satisfacción y de dicha.
Las mismas escenas, excepto la de la bendición, se repitieron al día siguiente, y nada hubiera ensombrecido la brillantez de estas bellas y memorables
jornadas si los gritos bastante frecuentes de ¡Mueran los alemanes! ¡Mueran los austríacos! y ¡Mueran los jesuitas! no se hubiesen mezclado con los
de ¡Viva Pío Nono!
Se ha lamentado también que entre las banderas que desfilaron por las calles llevadas por hombres del pueblo, aparecieran dos con crespones negros,
en una de las cuales estaba escrito Alta Italia y en la otra Parma.
Por otra parte, casi todo el mundo -guardas nacionales, soldados, burgueses e incluso un buen número de eclesiásticos-llevaban la escarapela italiana
tricolor, y la llevan aún hoy. Hecho sorprendente, pues este signo hace menos de dos años era considerado sedicioso, e implicaba la pena del exilio o
de la prisión para quienes se permitían usarlo.
Hasta ahora la carta romana me parece que ha encontrado una aprobación bastante general y que no ha suscitado objeciones muy serias. Se está de
acuerdo incluso en considerar que sus autores, a pesar de la precipitación con que han te-nido que elaborarla, han resuelto con talento y acierto las
dificultades que ofrecía la redacción de tal texto, emanado de un poder mixto ligado por obligaciones imprescriptibles, y debiendo preservar de todo
riesgo al cuerpo de cardenales, en el cual tiene su origen.
Para apreciar como es debido este estatuto -aunque consagra la mayor parte de nuestros principios constitucionales con la excepción de la libertad de
las opiniones religiosas, y de una protección igual a todos los cultos-hace falta no sólo no juzgarlo según nuestro punto de vista, sino ponerse en el
caso del jefe supremo de la Iglesia, obligado antes que nada a salvaguardar unos intereses de los cuales él no es más que el depositario y cuyo origen
divino los sitúa por encima de todo poder humano.
Por lo demás, está fuera de duda que un examen profundo de este texto y su puesta en práctica harán descubrir en él ciertas faltas y lagunas; pero
estoy con-vencido al mismo tiempo de que, a pesar de la disposición que prohíbe toda pro-puesta tendente a modificarlo, el Papa no se opondrá a ello
si reconoce su necesidad...FUENTE: AUGUSTO DE LIEDEKERKE DE BEAUFORT: Rapporti delle cose di Roma (1848-1849). A cura di A. M.
Ghisalberti (Roma 1949), págs. 21-23.
Fuente: http://www.historiacontemporanea.com/pages/bloque1/el-avance-del-liberalismo-en-europa-de-1820-y-1848/documentos_historicos/el-papa-pio-ix-y-la-revolucion-de-1848
Última versión: 2018-07-20 14:08 - 1 dee 1 -
También podría gustarte
- El beato Juan Huguet y otros 4235 sacerdotes, mártires del siglo XX en EspañaDe EverandEl beato Juan Huguet y otros 4235 sacerdotes, mártires del siglo XX en EspañaAún no hay calificaciones
- Señor Pastor, vocero de la Luz del Mundo, sus ataques a la Iglesia católica son calumniasDe EverandSeñor Pastor, vocero de la Luz del Mundo, sus ataques a la Iglesia católica son calumniasAún no hay calificaciones
- Pio IX - Qui PluribusDocumento17 páginasPio IX - Qui PluribusGlaucio AlvesAún no hay calificaciones
- Pio IxDocumento17 páginasPio IxcarlosAún no hay calificaciones
- Munificentissimus Deus (1 de Noviembre de 1950) - PIUS XIIDocumento15 páginasMunificentissimus Deus (1 de Noviembre de 1950) - PIUS XIINeri Ariel Lemus OsorioAún no hay calificaciones
- 1) Infabilidad Del Papa PDFDocumento23 páginas1) Infabilidad Del Papa PDFJose GalarzaAún no hay calificaciones
- Las Comunidades Cristianas Olvidadas Al Este de AntioquiaDocumento164 páginasLas Comunidades Cristianas Olvidadas Al Este de Antioquiakigreapri3113Aún no hay calificaciones
- Últimos Tiempos - de Emmerich A Fátima - Caviglia CámporaDocumento12 páginasÚltimos Tiempos - de Emmerich A Fátima - Caviglia CámporamegaterionAún no hay calificaciones
- Las Puertas Del Infierno Contra La IglesiaDocumento11 páginasLas Puertas Del Infierno Contra La IglesiajuancarloseberhardtAún no hay calificaciones
- Benedicto XVI. El Hombre Que EstorbabaDocumento29 páginasBenedicto XVI. El Hombre Que EstorbabadambrocisaAún no hay calificaciones
- La Infiltración Masónica en La Iglesia CatólicaDocumento5 páginasLa Infiltración Masónica en La Iglesia CatólicaInés CristinaAún no hay calificaciones
- Parusia, Por El R.P. Juan Rovira Orlandis SJDocumento22 páginasParusia, Por El R.P. Juan Rovira Orlandis SJGuido CasilloAún no hay calificaciones
- RP José Rovira SI-Parusía-Sub Voce Enciclopedia Espasa Barcelona 1934Documento24 páginasRP José Rovira SI-Parusía-Sub Voce Enciclopedia Espasa Barcelona 1934jaime_ba100% (1)
- Ratzinger, Joseph - El Ejercicio Del Primado Y Sus ModalidadesDocumento2 páginasRatzinger, Joseph - El Ejercicio Del Primado Y Sus ModalidadesusernameonAún no hay calificaciones
- Chiesa Viva 457Documento128 páginasChiesa Viva 457userAún no hay calificaciones
- Quo Primum TemporeDocumento12 páginasQuo Primum TemporeMd CalabriaAún no hay calificaciones
- Documentacion Sobre La Revolucion de La IglesiaDocumento21 páginasDocumentacion Sobre La Revolucion de La Iglesianereida guerra carcamoAún no hay calificaciones
- Toda La Verdad Sobre El Vaticano II PDFDocumento874 páginasToda La Verdad Sobre El Vaticano II PDFJhony Mauricio Ruiz HernandezAún no hay calificaciones
- El Papado en La HistoriaDocumento1 páginaEl Papado en La HistoriainesvictoriaAún no hay calificaciones
- El PapadoDocumento4 páginasEl PapadolilyAún no hay calificaciones
- Miles Christi - Encíclica "Pascéndi Domínici Gregis", Condenando El ModernismoDocumento36 páginasMiles Christi - Encíclica "Pascéndi Domínici Gregis", Condenando El ModernismoToño WadersAún no hay calificaciones
- La Infalibilidad PapalDocumento7 páginasLa Infalibilidad PapalArturoHungriaMejiaAún no hay calificaciones
- El Que Ha de Volver - Magdalene Chasles PDFDocumento115 páginasEl Que Ha de Volver - Magdalene Chasles PDFSerenetAún no hay calificaciones
- Breve Examen Critico Del Novus Ordo Missae OTTAVIANIDocumento18 páginasBreve Examen Critico Del Novus Ordo Missae OTTAVIANImenudesAún no hay calificaciones
- La Santa InquisiciónDocumento17 páginasLa Santa InquisiciónFrancisco Segura PerezAún no hay calificaciones
- Historia de La Iglesia en AméricaDocumento53 páginasHistoria de La Iglesia en AméricaJorge García SamaniegoAún no hay calificaciones
- Carta Enciclica Quanta Cura - Pio IXDocumento8 páginasCarta Enciclica Quanta Cura - Pio IXGuillermo De Jesús Del CastilloAún no hay calificaciones
- Precursores y Peritos Del Concilio - Si Si No NoDocumento25 páginasPrecursores y Peritos Del Concilio - Si Si No Nomegaterion100% (1)
- Gladius 1 PDFDocumento177 páginasGladius 1 PDFEnzo GonzalezAún no hay calificaciones
- Fe en El PurgatorioDocumento8 páginasFe en El PurgatorioMarco TorresAún no hay calificaciones
- La Religion Católica Vindicada de Las IDocumento993 páginasLa Religion Católica Vindicada de Las ILuciano Martinez Masut100% (1)
- Las Respuestas A Las Objeciones Más Comunes Contra El SedevacantismoDocumento49 páginasLas Respuestas A Las Objeciones Más Comunes Contra El Sedevacantismovaticanocatolico.com100% (1)
- Toda La VERDAD Sobre La Santísima Virgen María Por Enrique Varela FloresDocumento73 páginasToda La VERDAD Sobre La Santísima Virgen María Por Enrique Varela FloresLuiiz Daviid AcOzta100% (1)
- Madre Rafols Escritos-Postumos-De-La-Sierva-De-Dios-Madre-Maria-Rafols-1815-Y-18361Documento48 páginasMadre Rafols Escritos-Postumos-De-La-Sierva-De-Dios-Madre-Maria-Rafols-1815-Y-18361manuel2k0% (1)
- El Fin de Una Era Pío IX y El SyllabusDocumento28 páginasEl Fin de Una Era Pío IX y El SyllabusLuis ValladaresAún no hay calificaciones
- Muerte de Juarez - Eric Jon PhelpsDocumento3 páginasMuerte de Juarez - Eric Jon PhelpsAlberto PérezAún no hay calificaciones
- Historia de San Vicente Ferrer, Pbro Jose Sanchis y SiveraDocumento86 páginasHistoria de San Vicente Ferrer, Pbro Jose Sanchis y SiveraAntonio Magela Carvalho GarciaAún no hay calificaciones
- Fátima III La Fe en PeligroDocumento52 páginasFátima III La Fe en PeligroJeanPaulPazVillarroelAún no hay calificaciones
- Una Profecía ImpactanteDocumento2 páginasUna Profecía Impactantemoimunan100% (1)
- Libro Papa JUAN XXIII, El Papa Del ConcilioDocumento93 páginasLibro Papa JUAN XXIII, El Papa Del ConcilioSPINMUIREAún no hay calificaciones
- Beato Junípero Serra, Apóstol de CaliforniaDocumento3 páginasBeato Junípero Serra, Apóstol de CaliforniaFlorinsAún no hay calificaciones
- Ni Cismáticos, Ni ExcomulgadosDocumento27 páginasNi Cismáticos, Ni ExcomulgadosMiguel Coronel SanabriaAún no hay calificaciones
- Ivereigh Austen - Conferencia Sobre El Papa PDFDocumento16 páginasIvereigh Austen - Conferencia Sobre El Papa PDFMauricio MartinezAún no hay calificaciones
- Gladius 85 PDFDocumento176 páginasGladius 85 PDFAgus OtondoAún no hay calificaciones
- 6 Pío XIIDocumento32 páginas6 Pío XIIJesus CujiaAún no hay calificaciones
- San Juan de Dios Un Hombre en La HistoriaDocumento22 páginasSan Juan de Dios Un Hombre en La HistoriaSergioAún no hay calificaciones
- Carta Enciclica Casti Connubii (Sobre El Matrimonio Cristiano)Documento23 páginasCarta Enciclica Casti Connubii (Sobre El Matrimonio Cristiano)Julian TorresAún no hay calificaciones
- El Asesinato de Abraham LincolnDocumento13 páginasEl Asesinato de Abraham LincolneneteimentAún no hay calificaciones
- Castellani El Profeta Incómodo Octavio SequeirosDocumento32 páginasCastellani El Profeta Incómodo Octavio SequeirosSusana SaenzAún no hay calificaciones
- Breve Catecismo de La Doctrina Católica Sobre El Santo Sacrificio de La Misa y El Problema de La Nueva MisaDocumento18 páginasBreve Catecismo de La Doctrina Católica Sobre El Santo Sacrificio de La Misa y El Problema de La Nueva MisaDavid Zamora LópezAún no hay calificaciones
- El Explosivo Testimonio Del Arzobispo CapovillaDocumento4 páginasEl Explosivo Testimonio Del Arzobispo Capovillablackhole93Aún no hay calificaciones
- Síntesis de La Línea Histórica de La Revolución AnticristianaDocumento7 páginasSíntesis de La Línea Histórica de La Revolución AnticristianaEstaurofila FilautiaAún no hay calificaciones
- Godfried Daneels PDFDocumento18 páginasGodfried Daneels PDFCarlos HumbertoAún no hay calificaciones
- El Gran Kahal, El Gobierno Judío SecretoDocumento16 páginasEl Gran Kahal, El Gobierno Judío SecretoGustavo Rasso0% (1)
- Dos Papas en RomaDocumento11 páginasDos Papas en RomaP. VíctorAún no hay calificaciones
- Memorias para la vida del santo rey Don Fernando IIIDe EverandMemorias para la vida del santo rey Don Fernando IIIAún no hay calificaciones
- Pascendi Dominici Gregis: Sobre las doctrinas de los ModernistasDe EverandPascendi Dominici Gregis: Sobre las doctrinas de los ModernistasAún no hay calificaciones
- Economia y FinanzasDocumento60 páginasEconomia y FinanzasMr BruceAún no hay calificaciones
- Trabajo Final MKT Politico y Gubernamental - Nicole Victoria Magne VigabrielDocumento17 páginasTrabajo Final MKT Politico y Gubernamental - Nicole Victoria Magne VigabrielNicolette Vittoria Magne VigabrielAún no hay calificaciones
- Cuestionario Sobre Las Relaciones Bilaterales de Bolivia Con Sus Países VecinosDocumento3 páginasCuestionario Sobre Las Relaciones Bilaterales de Bolivia Con Sus Países VecinosNicolette Vittoria Magne VigabrielAún no hay calificaciones
- Bolivia y Chile Una Vecindad Difícil de LlevarDocumento5 páginasBolivia y Chile Una Vecindad Difícil de LlevarNicolette Vittoria Magne VigabrielAún no hay calificaciones
- UuswuDocumento21 páginasUuswuSalo BustamanteAún no hay calificaciones
- Comunicacion Gubernamental en Tiempos de CrisisDocumento2 páginasComunicacion Gubernamental en Tiempos de CrisisNicolette Vittoria Magne VigabrielAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Salvador 2.0Documento14 páginasTrabajo Final Salvador 2.0Nicolette Vittoria Magne VigabrielAún no hay calificaciones
- Bo Ds n1560 PDFDocumento35 páginasBo Ds n1560 PDFisrael999Aún no hay calificaciones
- Documento Sin Título PDFDocumento11 páginasDocumento Sin Título PDFNicolette Vittoria Magne VigabrielAún no hay calificaciones
- VICTOR GARCIA TOMA - Teoría Del Estado y Derecho ConstitucionalDocumento864 páginasVICTOR GARCIA TOMA - Teoría Del Estado y Derecho ConstitucionalDassioPalomino87% (30)
- Derecho Autonómico - Estados Unitarios.1Documento13 páginasDerecho Autonómico - Estados Unitarios.1Nicolette Vittoria Magne VigabrielAún no hay calificaciones
- Modernidad e IdentidadDocumento5 páginasModernidad e IdentidadNicolette Vittoria Magne VigabrielAún no hay calificaciones
- Cartilla Conciliación de Conflictos Competenciales, Económico Financieros y Controversias Sobre Acuerdos o Convenios IntergubernativosDocumento32 páginasCartilla Conciliación de Conflictos Competenciales, Económico Financieros y Controversias Sobre Acuerdos o Convenios IntergubernativosSEAutonomiasAún no hay calificaciones
- PDF AccesibleDocumento2 páginasPDF AccesibleNicolette Vittoria Magne VigabrielAún no hay calificaciones
- Fundaempresa y El NegocianteDocumento15 páginasFundaempresa y El NegocianteNicolette Vittoria Magne VigabrielAún no hay calificaciones
- Veo en Ti La Luz Rapunzel EnredadosDocumento27 páginasVeo en Ti La Luz Rapunzel EnredadosNicolette Vittoria Magne VigabrielAún no hay calificaciones
- Trabajo de Doctrina Social de La IglesiaDocumento2 páginasTrabajo de Doctrina Social de La IglesiaNicolette Vittoria Magne VigabrielAún no hay calificaciones
- "Brexit" OficialDocumento16 páginas"Brexit" OficialNicolette Vittoria Magne VigabrielAún no hay calificaciones
- ConstitucionalismoDocumento4 páginasConstitucionalismoNicolette Vittoria Magne VigabrielAún no hay calificaciones
- Prueba Nº2 Magne Vigabriel - 2019Documento4 páginasPrueba Nº2 Magne Vigabriel - 2019Nicolette Vittoria Magne VigabrielAún no hay calificaciones
- La Patria - A 1 - N 3 - F 19 04 1880Documento2 páginasLa Patria - A 1 - N 3 - F 19 04 1880Nicolette Vittoria Magne VigabrielAún no hay calificaciones
- La Patria - A 1 - N 117 - F 06 09 1880Documento2 páginasLa Patria - A 1 - N 117 - F 06 09 1880Nicolette Vittoria Magne VigabrielAún no hay calificaciones
- Trabajo de Doctrina Social de La IglesiaDocumento2 páginasTrabajo de Doctrina Social de La IglesiaNicolette Vittoria Magne VigabrielAún no hay calificaciones
- El Mal MetafisicoDocumento3 páginasEl Mal MetafisicoNicolette Vittoria Magne VigabrielAún no hay calificaciones
- Trabajo de HemerotecaDocumento2 páginasTrabajo de HemerotecaNicolette Vittoria Magne VigabrielAún no hay calificaciones
- Periodización de LatinoaméricaDocumento2 páginasPeriodización de LatinoaméricaNicolette Vittoria Magne Vigabriel100% (1)
- Salazar Bondy ¿Existe Una Filosofia en Nuestra AmericaDocumento96 páginasSalazar Bondy ¿Existe Una Filosofia en Nuestra AmericaPablo DolenecAún no hay calificaciones
- Libro de Relaciones Internacionales PDFDocumento216 páginasLibro de Relaciones Internacionales PDFMiguel Barriosnuevo MoraAún no hay calificaciones
- Salazar Bondy ¿Existe Una Filosofia en Nuestra AmericaDocumento96 páginasSalazar Bondy ¿Existe Una Filosofia en Nuestra AmericaPablo DolenecAún no hay calificaciones
- Salazar Bondy ¿Existe Una Filosofia en Nuestra AmericaDocumento96 páginasSalazar Bondy ¿Existe Una Filosofia en Nuestra AmericaPablo DolenecAún no hay calificaciones
- Perpetuo Socorro Cronologia PDFDocumento48 páginasPerpetuo Socorro Cronologia PDFPalomitaFCAún no hay calificaciones
- San PedroDocumento2 páginasSan PedroMelchorita Lisette Ochoa RivasAún no hay calificaciones
- En El Nombre de La Rosa 2017 Trabajo FinalDocumento17 páginasEn El Nombre de La Rosa 2017 Trabajo FinalCARMEN DEL ROSARIOAún no hay calificaciones
- Orden de Las ParashatDocumento5 páginasOrden de Las ParashatJennifer MartinAún no hay calificaciones
- Concilio de TrentoDocumento7 páginasConcilio de TrentoEduardo Crespo100% (1)
- Gherardini - Infalibilidad No Es PapolatriaDocumento1 páginaGherardini - Infalibilidad No Es PapolatriaMartin EllinghamAún no hay calificaciones
- Historia 03 Los BarbarosDocumento9 páginasHistoria 03 Los BarbarosRoy DOAún no hay calificaciones
- Santa Misa DialogadaDocumento5 páginasSanta Misa DialogadapariciotomasAún no hay calificaciones
- Las CruzadasDocumento16 páginasLas CruzadasLuis LeyvaAún no hay calificaciones
- El Caballero de ZifarDocumento251 páginasEl Caballero de ZifarDaniela Epullanca100% (1)
- Familia Zea de BenaocazDocumento7 páginasFamilia Zea de BenaocazJosé Antonio González AmadorAún no hay calificaciones
- LeclercqDocumento136 páginasLeclercqMiguel Ángel Barrientos BlancoAún no hay calificaciones
- Dimensión Social de La CatequesisDocumento50 páginasDimensión Social de La CatequesisFrancisco Javier Godinez Maldonado100% (4)
- Noticias SJ #757Documento17 páginasNoticias SJ #757Jesuitas de VenezuelaAún no hay calificaciones
- Milagros de JesusDocumento7 páginasMilagros de JesusTamara Palma DiazAún no hay calificaciones
- Semanario Católico Camino No. 1657Documento24 páginasSemanario Católico Camino No. 1657Juan Antonio PerezAún no hay calificaciones
- Fotografias de La Realidad Eclesial 2012Documento192 páginasFotografias de La Realidad Eclesial 2012Miles DeiAún no hay calificaciones
- Sobre La Esclavitud - León XIIIDocumento13 páginasSobre La Esclavitud - León XIIISam Sagaz100% (1)
- Diaconia - Diacono-DiaconisaDocumento3 páginasDiaconia - Diacono-DiaconisaCesar YordanAún no hay calificaciones
- Hace 5 Años Lucrecia Rego de PlanasDocumento5 páginasHace 5 Años Lucrecia Rego de PlanasLiseth ZáMaAún no hay calificaciones
- San Martin Porres PDFDocumento8 páginasSan Martin Porres PDFEwer BautistaAún no hay calificaciones
- Fátima Brevissima Con TextoDocumento181 páginasFátima Brevissima Con Textonunakispy99100% (1)
- San Juan Bautista QuizDocumento2 páginasSan Juan Bautista QuizAntonio Escribano Anguiano50% (2)
- Documentos de MalinasDocumento169 páginasDocumentos de MalinasTesalonica2Aún no hay calificaciones
- Espiritualidad Carlos María MartíniDocumento9 páginasEspiritualidad Carlos María MartíniJaime GonzalezAún no hay calificaciones
- Cisneros Fue El Gran Reformista de La Iglesia EspañolaDocumento4 páginasCisneros Fue El Gran Reformista de La Iglesia EspañolaAngel AJ L. CastellanosAún no hay calificaciones
- Instrucción General Misal RomanoDocumento68 páginasInstrucción General Misal RomanoArturo Bazan50% (2)
- Cuadro de Llamamientos de BarrioDocumento2 páginasCuadro de Llamamientos de BarrioWilson Cruz85% (13)
- Listado de SantosDocumento31 páginasListado de SantosLaura PérezAún no hay calificaciones
- Sacerdotes RomanosDocumento2 páginasSacerdotes RomanosWmadAún no hay calificaciones