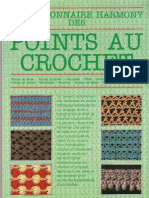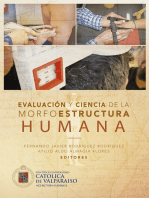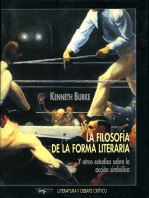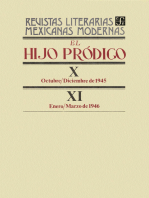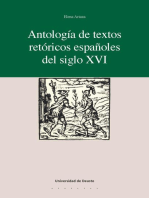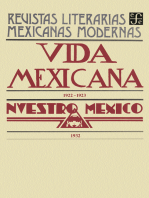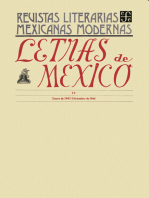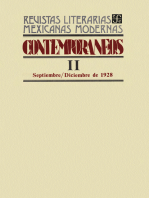Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
JacquesLeGoff. Pensar La Historia PDF
JacquesLeGoff. Pensar La Historia PDF
Cargado por
Alexander0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas143 páginasTítulo original
JacquesLeGoff. Pensar la historia.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas143 páginasJacquesLeGoff. Pensar La Historia PDF
JacquesLeGoff. Pensar La Historia PDF
Cargado por
AlexanderCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 143
Jacques Le Gorr, el especialista internacionalmente may eonoelila
de esa votra Edad Medias que ha explorado en libros como La (tvyh
cidn del Occidente medieval o En busca de ta Edad Media, pasando por
Una historia def cuerpo en la Edad Media (con Nicolas Truong), 0
también el miximo representante de Ia Hamada cnueva historias, Goma
demuestra en El orden de la memoria o el presente libro, "Teas lis
‘obras mencionadas han sido publicadas por Paidés.
= ISBN 84-493-1812-2
8.2.01 4
4 7894491318 1224 | | ——=
La historia vivida por la sociedad humana y el esfuerzo clentifico para
describirla, para pensarla e interpretaria, son los dos polos entre lok
que se compendian cl concepto mismo de historia, ambiguo y muta
y la relacién entre pasado y presente.
le,
Este libro es una apasionada investigacién que une erudicién y relate,
como es ya habitual en Jacques Le Goff, y que en sus diilogos con
otras disciplinas de la filosofia a la sociologia, de la antropologia a la
biologia— propone tanto una historia politica, econdmica y social, conv
una historia de las representaciones, de las ideologias y de kas men,
talidades, de lo imaginario y de lo simbélico: en pocas palabras, wna
historia de la historia.
«La paradoja de la ciencia histérica hey es que precisamente cuando
bajo sus diversas formas (incluids la novela histérica) conoce una
popularidad sin igual en las sociedades accidentales [...J, ahora [...|
pasa por una crisis [...]: en su diflogo con las otras ciencias sociales, en
cl considerable ensanchamiento de sus problemas, métodas, abjetos,
se pregunta si no esta perdiéndose.» Del «Prefacion de Jacques Le Golf
www paidos.com
s
¢
g
2
5
ay
iB:
a
g
FI sony sopred
F Jacques
» Le Goff
Pensar la historia
Madernidad, presente, progreso
Paidds Surcos 24
Pensar la historia
SURCOS
Titulos publicados:
1, S.P. Huntington, El choque de eivilizaciones
2, K. Armstrong, Historia de ferusalén
4+ M, Hardt-A, Nogei, Jmaperio
4- G. Ryle, El concepta de lo mental
5. W. Reich, Andlisis del cardcter
6A.
z
3
- A. Comte-Spanville, Diccionario fitosdfico
HH. Shanks (comp), Los manuscrits del Mar Muerto
KR. Popper, EP mito del marco comin
9. T-Eagleton, ideologis
10. G, Deleuze, Légica del sentido
11, Tz, Todorey, Critica de le tien
12, H. Gardoer, Arte, mente y cerebro
C.G. Hempel, La explicaciom cienifica
Le Goff, Pensar la historia
l. Arend, La condicién humana
16, H. Gardner, Inteligencias midriples
Jacques Le Goff
Pensar
la historia
Modernidad, presente, progreso
Po Difusidn gratuita.
W
a 1
La fotocopia no mata
= litre, =O
D>, ol mercado si. &
MM yyy
p
PAIDOS
‘Titulo original: Seorie ¢ meeroria
Publicado en italiano por Giulio Einaudi Editore, Sip.A., Turin
‘Traduecién de Marta Vasalla
Cubierea de Maria Eskenasi
2 edicn, 1991
‘A reimpresion, 1997
1 edict en fa coleceiios Sarco, 2005
dan sigucoaamente prokibidas, sin I auvoricacin ese de lor eaves
i cprten bein ntnes elec en ese epoca
co pacts de esta obs por eualguice medio o procedimiento, comprendider
la reprogeatiay ol tratamiento informatico, y la distibucién de ejemplares
dd cla mediante alquiler © réstamosblics,
© 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 y 1982 by Giulio Binaudi Editore, Sip.A.. Turin,
© dela traduccion, Marea Vasallo
© 2005 de todas las ediciones en castellano,
nes Pailés Thériea, 5.A.,
iano Cubi, 92 - 08021 Barcelona
lanp://wewpaides.com
ISBIN: 84-493-1812-2
Depésito legal: B-39.817/2005
Imprese en Litografia Rosés, S, A
Energia, 11-27 - 08850 Gavs (Barcelona)
Impresa en Esparia - Printed in Spain
De sews
IL
SUMARIO
Primera parte
La HISTORIA
1. Paradojas y ambigiedades de la historia. . |
2. Lamentalidad histérica: los hombres y el pasado .
3. Los ilésofos de la historia
4. La historia como cienciat el oficio de
5. Historighoy. oe. eevee ee 125
Segunda parte
PENSAR LA HISTORIA
|. Antiguo/moderno. .. . . . . 147
a Una dupla occidental y dinblzaa . . 147
2. Laambigiedad de «antiguo» . . 2 150
3, Lo «modero» y lo «nuevo»; lo «moderna»
yelsprogresom......... «152
4. Antiguo/maderno y Ia historia (sigios vexvinl). |. | 153
5. Antiguo/moderno y Ia historia (siglos any es) . 158
6. Los lugares del modernismo .. . + 168
7. Las condiciones histéricas de la conciencia
del modernismo.... 0... eee eae 173
8. Ambigiiedad de lo moderno . . . am 8 «125
Pasado/presente.... 0. 04 sw vaswveieee WE
1, La oposicién pasado/presente en psicologia, |... . 179
z
2. Pasado/presente a la luz de la lingiiistiea.
3. Pasado/presente en el pensamiento salvaje, . .
4.
. Reflexiones de cardcter general sabre pasado/presente
en laconciencia historica . .. . «
5. Evolucién de la relacién enti
re pasado y presente en
el pensamiento europeo desde la antigiiedad griega
hasta elsiglomx......
6. El siglo xx entre el apremio
del presente y el atractive del futuro.
IIL Progreso/reaccié: .
1. Los comienzos de la idea de
yen la Edad Media... .
2. Elnacimiento de Ia idea de p:
del pasado, la histo
sted Sa ra
3, Eltriunfo del progreso y ef nacimiento de la reaccién
(1789-1930). .
4. La crisis del progreso (
hasta 1980)
5. Conslusin
Bibliografi
adamente
- = 190
= 183
= 185
- 188
+= 192
- 199
eet eter e tree «201
rrogreso (siglos xvi al xvin).
210
217
+222
+ 235
+ 239
PREFACIO
Elconcepto de historia parece plantear hoy seis tipos de problemas:
1) ¢Qué relaciones hay entre la historia vivida, la historia «natu-
ral», si no eobjetivay, de las sociedades humanas, y el esfuer-
20 cientifico por describir, pensar y explicar esta evolucion; la
ciencia histrica? Esta divisidn permitié en particular la
tencia de una disciplina ambigua: la filosofia de la historia,
Desde comienzos del siglo, y especialmente en los tiltimos
‘veinte afios, se esti desarrollando una rama de Ja ciencia histé-
rica que estudia su evolucién dentro del desarrollo histérico
global: Ia historiograffa, o historia de Ia historia.
2) 2Qué relaciones tiene la historia con el tiempo, con la dura-
ibn, se trate del tiempo anatural» y ciclico del clima y las es-
taciones, o del tiempo vivido y naturalmente registrado por
los individuos y soctedades? Por una parte, para domesticar al
tiempo natural, las diferentes sociedades y culturas inventa-
ron un instrimento fundamental, que también es un dato
esencial de la historia: el calendario; por otra, hoy los historia-
doves se interesan cada vez mas por las relaciones entre histo-
tia y memoria.
3) La dialéctica de la historia parece sintetizarse en una oposi-
cién —o didlogo— pasado/presente (y/o presente/pasado).
Esca oposicién, por lo general, no es neutra, sino que sobreen-
tiende o expresa un sistema de atribuciones de valores, como
por ejemplo en los pares antiguo/moderno, progreso/reac-
cidn. Desde la antigitedad al siglo xvnr se desarroll6 alrededor
del concepto de decadencia una visién pesimista de la historia
que vuelve a aparecer en algunas ideologias de la historia del
siglo xx. En cambio, con las luces se afianzé tna visién opti-
mista de Ia historia a partir de Ia idea de progreso, que todavia
9
hoy, a finales del siglo xx, pasa por una crisis. Entonces, jtie-
ne sentido Ia historia2, thay un sentido de la historia?
4) La historia es incapaz de prever o predecir el furaro. ;Qué re-
acién guarda entonces con la nueva «ciencia> de la futurolo-
gf? En realidad, ln historia deja de ser cientifica cuando se trata
del comienzo y el fin des historia del mundo y la humanidad.
En cuanto al crigen, se inclina al miro: la edad de oro, las eda-
des miticas, o bajo Ia apariencia cientifica la reciente teoria del
big bang. En cuanto al fin, cede el puesto a la religién, y espe~
cialmente a las religiones de la salvacién que han construido
un «saber de los fines dltimos» la Sani oa las uto-
pias del progreso, la principal de las cuales es el marxismo, que
yuxtapone una ideologia del sentido y del fin de Ia historia (el
comunisma, la sociedad sin clases, al internacionalismo). Sin
embargo, al nivel de la praxis de los historiadores se esta desa-
rrollando una critica del concepto de orfgenes y la noci6n de
génesis tiende a sustituir ala de origen.
5) Al contacto con otras ciencias sociales, ef historiador tiende
hoy a distinguir duraciones histéricas diferentes. Hay un re-
nacimiento del interés por el acontecimiento; sin embargo, se-
duce sobre todo Ia perspectiva de la larga duraci6n. Esta Hevé
a algunos historiadores, a través del uso de la nocién de estruc-
tura, 0 a través del didlogo con la antropologia, a adelancar Ia
hipetesis de la existencia de una historia, «casi inmévil».
jPero puede existir una historia inmévil? zY cudles son las re~
Faciones de la historia con el estructuralismo (o los estructura-
lismos)? No hay un més amplio movimiento de «rechazo de
la historian?
6) Laiidea de la historia como historia del hombre ha sido susti-
ruida por Ia idea de historia como historia de los hombres en
sociedad. ;Pero existe, puede existir slo una historia del
hombre? Ya se ha desarrollado una historia del clima, eno ha-
bria que hacer también una historia de la naturaleza?
1, Desde su nacimiento en lus sociedades occidentales —naci-
miento situado tradicionalmente en la antigiedad griega (Herodato,
enel siglo ra.C,, seria, sino el primer historiador, al menos «el pa~
dre de la historia»), pero que se remonta a un pasado més lejano, en
los imperios del Cercano, Medio y Extremo Oriente— la ciencia
10
histGrica se define em relacién con una realidad que no esté conserui-
danni observada como en las mateméticas, las ciencias de la naturale-
zani de la vida, sino sobre la cual «se investiga», se «atestigua». Este
¢s.¢l significado del término griego “iatopin y de su raiz indocuro-
pea wid-, weid-, «ver». La historia empezé siendo un relato, el xcla-
to de quien puede decir: «vi, sentiv. Este aspecto de la historia-re-
lato, de la historia-testimenio, nunca dejé de exiscir en el desarrollo
de la ciencia histérica. Paraddjicamente, asistimos hoy a la critica de
este tipo de historia mediante la voluntad de sustituir la explicacién
ala narraci6n, pero también al mismo tiempo al renacimiento de la
historia-testimonio a través del «retorne del acontecimiento (No-
ta) vinculado con los nuevos medios, con la aparicién de periodistas
entre las historiadores y con el desarrollo de la shistoria inmediata».
‘Sin embargo, desde la antigtiedad, la ciencia histérica, al cecoger
docwementos escritos y convertirlos en testimonios, supers el limite
del medio sigla o el siglo alcanzado por los historiadores testigos
oculares y auditivos y por la transmisiGn oral del pasado. La cons»
titucién de bibliotecas y archivos suministré los materiales de la
historia. Fueron elaborados métodos de eritica centifice que otor-
gan a la historia uno de sus aspectos de ciencia en sentido técnica,
a partir de los primeros e inciertos pasos del medioevo (Guenée),
pero sobre todo de fines del siglo xvi! con Du Cange, Mabillon y
los benedictinos de Saint-Maur, Muratori, ete. Sin embargo, no hay
historia sin erudicién. Pero asi como en el siglo xx se hizo la critica
de la nocién del hecho histérico, que no es un objeto dado puesto
que resulta de Ia construccién de lo hist6rico, asf también se hace
hoy la erftica de la nocién de documento, que no es un material
bruto, objetivo ¢ inocente, sino que expresa el poder de la sociedad
del pasado sobre la memoria y el futuro: el documento es monu-
mento (Foucault y Le Goff). Al mismo tiempo se amplié al drea de
los documentos, que la historia tradicional reducia a los textos y
productos de la arqueologia, una arqueologia demasiado a menudo
separada de la historia. Hoy los documentos legan a comprender Ia
palabra, el gesto, Se constituyen archivos orales; se recogen eino-
textos, El hecho mismo de archivar documentos ha sufrido una re-
volucién con los ordenadores. La historia cuantitativa, desde la
demograffa a la economia y 1a cultural, esté vinculada con los pro-
geesos de los métodos estadisticos y la inform:
ciencias sociales
"1
El abismo existente entre la «realidad histérica» y la ciencia his
t6rica permite a filésafos « historiadores proponer —desde la anti
giiedad hasta hoy— sistemas de explicacién global de la historia (en
el siglo xx, y con sentido sumamente diferente, podemos recordar a
Spengler, Weber, Croce, Gramsci, Toynbee, Aron, ete.). La mayor
parte de los historiadores manifiesta una desconfianza mas o menos
marcada respecto de la filosoffa de la historia; pero a pesar de eso no
se vuelven al positivismo, triunfante en la historiografia alemana
(Ranke) o francesz (Langlois y Seignobos) a finales del siglo xx y
comienzos del xx. Entre [a ideologia y el pragmatismo son sustenta~
dores de una historia-problema (Febvre).
Para captar el desarrollo de Ja historia y conyertirle en objeto de
tuna ciencia propiamente dicha, historiadores y fildsofas desde la an-
tigiiedad se esforzaron por encontrar y definir las leyes de la historia.
Los intentos més destacados y los que han sufrido un mayor fracaso
son las antiguas teorias cristianas del providenciafismo (Bossuet) y el
merxismo vulgar que, a pesar de que Marx no habla de leyes de Ia
historia (como en cambio sf lo hace Lenin), se obstina en hacer del.
muaterialismo historico una pseudociencia del determinismo histérico,
cada dia mds desmentido por los hechos y por la reflexién historica.
En compensaci6n, la posibilidad de la lectura racional a posterio
ride la historia, el reconacimiento de ciertas regularidades en e cur-
so dels historia (fundamento de un comparativismo de la historia de
las diferentes sociedades y estructuras), [a elaboracion de modelos
que exclayen Ia existencia de un modelo nico (el ensanchamiento
de a historia al mundo en su conjunto, la influencia de la etnologia,
Ja sensibilidad a las diferencias y el respeto por el otro van en exe
sentido) permiten excluir que la historia vuelva a ser un mero relato.
Las condiciones en que trabaja el historiader explican ademés
por qué se plantea y se ha planteado siempre el problema de la obje-
tvidad de lo histérico. La toma de conciencia de la construccién del.
hecho histérico, de la no inocencia del documento, Ianzé una luz
cruda sobre los procesos de manipulacién que se manifiestan « todos
los niveles de la constitucién del saber hist6rico. Pero esta constata-
cién no debe desembocar en un escepticismo de fondo a propésito
de la objetividad histérica y en un abandono de la nocién de verdad
en Ja historia; al contrario, los contimos progresos en el desenmas-
caramiento y la denuncia de las mistificaciones y las falsificaciones
dela hiscoria permiten ser relativamente optimistas al respecto.
2
Esto-no quica que el horizonte de objetividad, que debe ser el del
historiador, no debe ocultar el hecho de que la historia también es
una prictica social (Certeau), y que si se deben condenar las posicio-
nes que en la linea de un marxismo vulgar o de un reaccionarismo
mis vulgar todavia confunden ciencia histérica y compromise poli-
tico, es legftimo observar que Ia lectura de Ia historia-del mundo se
articula con una voluntad de transformarlo (por ejemplo en Ja tradi-
cién revolucionaria marxista, pero también en otras perspectivas,
como la de los herederos de Tocqueville y Weber, que asocian estre-
chamente anilisis histérico y liberalismo politico).
La critica de la nociGn del hecho histérico comporta ademis el
reconocimiento de realidades historicas largamente descuidadas por
los historiadores. Junto a la historia politica, a la historia econémica
y social, ala historia cultural, nacié una historia de las representacio-
nes. Esta asumié diferentes formas; historia de las concepciones glo-
bales de la sociedad, o historia de las ideofogéas; historia de las es-
tructuras mentales comunes a una categoria social, a una sociedad, a
una época, o historia de las mentalidades; historia de las produiccio-
nes del espfritu vinculadas no con el texto, las palabras, el gesto, sina
con la imagen, o historia de lo imaginavio, que permite tratar el do~
cumento literatio y el artistico como documentos histéricos a titulo
pleno, con la condicién de respetar su especificidad; historia de las
conductas, las pricticas, los rituales, que remiten a una realidad es-
condids, subyacente, o historia de lo simbético, que tal vez conduz-
aun dia a una historia psicoanatitica, cuyas pruebas de status cien-
tifico no parecen reunidas todavia. La ciencia histérica misma, en
fin, con el desarrollo de la historiografia o historia de la historia, se
plantes en una perspectiva histérica.
"Todos estos nuevos sectores de Ia historia representan un noto~
rio enriquecimiento, siempre que se eviten dos errores: ante todo la
subordinacién de la realidad de la historia de las representaciones a
otras realidades, las tinicas a las que corresponderia un status de causas
primeras (realidades materiales, econémicas) —renunciar, entonces,
ala falsa problemética de Ia infraestructura y la superestruetura,
Pero, ademds, no privilegiar las nuevas realidades, no otorgarles a su
vez un rol exclusivo de motor de la historia, Una explicacion histé-
rica eficaz tiene que recongcer Ia existencia de lo simbdlico en el
seno de toda realidad histérica (incluida la econémica), pero tam-
bién confrontar las representaciones histéricas con las realidades
B
que epresentany que dl hisioriador aendes uavés de virus docu-
mentos y métodos: por ejemplo, confrontar la ideologia politica con
la praxis y los acontecimientos politicos. ¥ toda historia debe ser
una historia social.
Por iltimo, el cardcter «tnico» delos acontecimientos histéricos,
lanecesidad por parte del historiador de mezclar relato y explicacién
hicieron de la historia un género literario, un arte al mismo tiempo
jue una ciencia. Si esto ha sido cierto desde la antigiiedad hasta el si-
glo xx, de Tueidides a Michelet, lo es menos en el siglo xx. El cre-
iente tecnicismo de la ciencia histérica hizo més dificil al historia~
dor aparecer también como escritor. Pero siempre hay una escritura
de ba historia,
2, El material fundamental de la historia ¢s el tiempo; la crono-
logfa cumple una funcion esencial como hile conductory ciencia au-
xiliar de la historia. El instrumento principal de la cronologfa es el
calendario, que va mucho mis alla del ambito hist6rico, siendo ante
todo ¢l marco temporal fundamental del funcionamiento de las so-
ciedades, El calendario revela el esfuerzo realizado por las sociedades
humanas para domesticar el tiempo natural, utilizar el movimiento
natural de la Luna o el Sol, del ciclo de las estaciones, Ja alternancia
del dia y la noche. Pero sus articulaciones mds efieaces —Ia hora y la
semana—estin vinculadas con la cultura, no con la naturaleza. El ca-
lendario es producto y expresion de la historia: esté vineulade con los
odigenes mafticos y veligiosos de la humanidad (fiestas), con los pro-
gresos tecnolégicas y cientificos (medida del tiempo}, con la evalu-
cién econdmica, social y cultural (tiempo del trabajo y tiempo de la
diversién). Lo cual pone de manifiesto el esfuerzo de las sociedades
lamelsias pits erinidosthas el Geaapo ollico de la natardlesey Loe ile
tos, el eterno retorno, en un tiempo lineal pautado por grupos de
afios: lustro, olimpiada, siglo, era, etc, Con Ia historia estén intima-
mnerite connate diy pro presue casoelilas x definikion doles pan:
tos de partida cronolégicos (fundacién de Roma, era cristiana, hégi-
ra, etc.) y Ia busqueda de una periodizacion, la creacién de unidades
iguales, mensurables, de tiempo: dias de veinticuatro horas, siglo, etc.
‘Hoy la aplicaci6n a la historia de los datos dela filosofia, la cien-
cia, la experiencia individual o colectiva tiende a introducir, junto
estos cuadros mensurables del tiempo histérico, la nocién de dura-
cién, de tiempos vividos, de tiempos milltiples y relativos, de tiem-
14
pos subjetivos y simbdlicos. El tiempo hisidricu encuentra, « un ni-
vel muy sofisticado, el antiguo tiempo de la memoria, que atraviesa
lahistoria y Ia alimenta.
3-4. La oposicién pasado/presente es esencial en a adquisicién
dela conciencia del tiempo. Para el nifio , el mercada si. &
CAPITULO 1
Casi todos estan persuadidos de que la historia no es una ciencia
como las dems, para no hablar de quicnes consideran que no es una
ciencia en absoluro, No es fécil hablar de historia, pero estas dificul
tades del lenguaje Hevan al centro mismo de las ambigtiedades de In
historia.
En este capitulo vamos a esforzamos, al misma tiempo que cen-
tramos la reflexi6n en Ia historia, en su duracién, por situar ala cien
cia hist6rica misma en las periodizaciones de la historia, y no redu-
cirlas a la visisn europea, occidental, aun cuando por ignorancia de
quien escribe y del estado significative de la documentacién, habré
que hablar sobre todo de la ciencia histérica europea.
La palabra chistoria» (en todas las lenguas romances y en inglés)
deriva del griego antiguo “ietopin, en dialecto jénico [Keuck, 1934].
Esta forma deriva de la vale indoeuropea wid-, weid- «vers. De
donde el sénscrito vettes etestigo», y el griego ‘Lorup «testiga» en el
sentido de «el que ve». Esta concepcién de la vista como fuente esen-
cial de conocimiento llevaa laidea de que 'totup «el que ver es tam-
bin el que sebe: ‘tetopewv, en griego antiguo, significa «tratar de sa-
bers, «informarses. Asi que Iotopin significa «. Tal es el
sentido con que Herodoa emplea el término al comienzo de sus
Histarias, que son «indagaciones», «averiguaciones» [véase Benve-
niste, 1969; Hartog, 1980]. Ver, de dénde saber, es un problema pri-
mordial.
Pero en las lenguas romance (y en las otras) «historia»
dos, cuando no tres, conceptos diferentes. Significa: 1) la indaga
sobre «las acciones realizadas por los hombres» (Heradoro) que se
‘ha esforzado por constituirse en ciencia, la ciencia histérica;. 2) el ob-
jeto de la indagacién, lo que han realizado los hombres, Como dice
Paul Veyne, «la historia es ora la sucesidn de acontecimientos, ora el
relate de esa sucesiGn de acontecimientos+ [1968, pag, 423]. Pero
a
historia puede tener un tercer significado, precisamente el de «rela
tor, Una historia es un relato que puede ser verdadero o falso, con
una base de «realidad histérica», o meramente imaginario, y éste
puede ser un relato shistéricor o bien una fabula, Elinglés elude esta
likima confusién en tanto distingue history de story, «historia» de
«relator. Las dems lenguas europeas se csfuerzan més o menos por
evitar esta ambigiiedad. E1 italiano manifiesta la tendencia a designar
sino la ciencia histérica, al menos los productos de esta ciencia con
el término , Esta intersubjetividad esté constivuida
por el juicio de los otros, y ante todo por el de los otros historiado-
tes. Mommsen detecta tres modos de verificaci6n: a) ¢se utilizaron
fuentes pertinentes y se tomé en cuenta el tiltimo estadio de la in
vestigacién? b) zhasta qué punto estas juicios historicos se acercan
una integracién éptima de todos los datos histéricos posibles?; c)
los modelos explicitos o subyacentes de explicacién, zson rigurosos,
coherentes no contradictorios? [1978, pig, 33]. También se podria
encontrar ottos eriterios, pero la posibilidad de un amplio acuerdo
de los especialistas sobre el valor de gran parte de toda obra histéri-
cas la primera prueba de su «cientificidad» y la primera piedra de
parangén de la objerividad histérica.
Sia pesar de todo se pretende aplicar-a la historia fa maxima det
gran periodista liberal Scott, «los hechos son sagrados, los juiicios
son libres» [mencionada por Carr, 1961], hay que hacer dos adver~
teneias. La primera es que el campo de Ia opinidn en In historia es
menos amplio de lo que cree el profano, si nos quedamos en el cam-
33
po de la historia cientifica (mas adelante vamos a hablar de la histo-
tia de los diletantes, de los [sin Tierra) (the bad King John theory of bis-
tory) en la obra de Isaiah Berlin Historical Inewitability (1954) [Carr,
1961], Esta concepcién, que desaparecié practicamente de la historia
cientiica, sigue desafortunadamente vigente gracias a los divulgado-
res y alos medios de comunicacién de masas, empezando por los
editores. No confundo la explicacién vulgar de la historia como he-
cha por individuos con el género biografico, que a pesar de sus erro-
res y su mediocridad es uno de los principales géneros de la historia.
¥ produjo obras maestras de la historiograffa, como el Kaiser Frie-
drich der Zweite de Ernst Rantorowicz [1927-1931], Cart tiene ra-
zénen recordar lo que decfa Hegel de los grandes hombres: «Los i
dividuos césmicos-histéricos son (..) los que quisieron y realizaron
noun objeto de su fantasia o de su opinion, sino una realidad justa y
necesaria: los que saben, por haber tenido la revelaci6n en su inti
dad, lo que ya es fruto del ticmpo y de la necesidad» [Hegel, 1805+
1851],
A decir verdad, como bien dijo Michel de Certeau [1975], la es-
pecialidad de la historia es lo particrilar, si, pero lo particular, como
Jo demostré Elton [1967], es diferente a lo individual, y especifica
tanto la atencién como la investigacién histérica no en tanto objeto
pensado sino, por el contrario, en tanto limite de lo pensable.
La tercera consectencia abusiva derivada de la funcién de lo par-
ticular en Ja historia consistié en reducirla a una narracién, aun re-
lato. Como recuerda Roland Barthes, Augustin Thierry fue uno de
los partidarios, en apariencia de los mas ingenuos, de la creencia en
las virtudes del relato histérico: «Se ha dicho que el objetivo del his-
toriador era cantar, no probar; no sé, pero estoy seguro de que en la
historia el mejor género de prueba, el mis capaz de afectar y con-
vencer a los espiritus, el género que permite un minimo de desco:
fianza y de duda es la narracién completa» (1840, ed. 1851, II, pa
227}, ¢Pero qué quiere deci completa? Se omite el hecho de que un
relato, histérico 0 no, es una construccién que bajo una apariencia
honesta y objetiva procede de una serie de elecciones no explicitas.
Toda concepcién de la historia que la identifique con el relato me
37
parece inaceprable. Ee cierto que la sucesién que constituye Ia tela
del material de la historia obliga a otorgar al relato un lugar que pa-
rece sobre todo de orden pedagégico. Es simplemente la necesidad
en historia de exponer el cSmo antes de investigar cl porqué lo que
coloca al relato en la base de la légica del trabajo histrico. Asi que el
relato no es una fase preliminar, aun cuando le exija al historiador un
prolongado trabajo de preparacién. Pero este reconocimiento de
luna retérica indispensable de Ia historia no debe llevar a la negacidn
del carécter cientifico de la historia misma.
En un libro fascinante, Hayden White [1973] consider la obra
de los principales hiscoriadores del siglo xrx como tna pura forma
retdrica, un discurso narrative en prosa. Para llegar a explicar, o més
bien para lograr un «efecto de explicaciéa», los historiadores tienen
que optar entre tres estrategias: explicacién mediante argumento for-
mal, por enredo (emplotment) y por implicacién ideolégica. Dentro
de ella hay cuatro modos de articulacién posibles para alcanzar el
efecto de explicacién: para los argumentos esta el formalismo, el or-
ganicismo, el mecanismo y el contextualismg; para los enredos, la
novela, la comedia, la tragedia y la sdtira; para la implicacién ideolé~
gica, el anarquismo, el conservadurismo, el radicalismo y el liberalismo.
La combinacin especifica de los modos de articulacién da como re-
sultado el «estilo» historiografico de cada autor, Este estilo se logra
con un acto esencialmente poético, para el cual Hayden White utili-
za las categorfas aristotélicas de la metifora, la metonimia, la sin
doque y ls fronia, Aplica este entramado a cuatro historiadores: Mix
chelet, Ranke, Tocqueville y Burckhardt, y a cuatro filésofos de la
historia: Hegel, Marx, Nieczsche y Croce.
El resultado de esta investigacién es ante todo la constatacién. de
que las obras de los principales filésofos de Ia historia del sigho 20x
difieren de las de quienes les corresponden en el campo de la de Schweizer, la dela «es-
catologia desmitificada» de Bultmann, la de la «escatologfa realizada»
de Dodd, la de la «escatologia anticipada» de Cullman [véase Le
Goff, J.: El order de la memoria, cap. II]. Volviendo al andlisis de
Agustin, el historiador catdlico Henri-Irénée Marrou [1968] desarrollé
ln idea de la ambigtiedad del tiempo dea historia: «Basta con avanzar
tun poco en el andlisis para que aparezea Ia ambigtiedad radical del
tiempo de la historia (...) Este tiempo vivido se revela de naturaleza
mucho més compleja, ambivalente, ambigva de lo que convenia al
optimismo de los modernos que (,.) no querfan ver en ello otra cosa
que un sfactor de progreso» convirtiendo al devenir en un verdadero
idolo (...) Todo lo que sucede al ser a través del devenir est necesa~
riamente destinado a la degradacién, @@opé, y a la muerte»,
Sobre la concepcién cfclica y la idea de decadencia véase ademas
el capitulo III, parigrafo 3, de El orden de la memoria; mas adelante
vamos a exponer un ejemplo de esta concepcién, la filosofia de la
historia de Spengler.
Sobre la idea de un fin de Ja historia que consiste en la perfec-
cidn de este mundo, la ley mas coherente que se haya formulado es
la del progeeso. Para el nacimiento, el triunfo y la eritiea de la no-
cién del progreso remitimos al pardgrafo especificamnente dedicado
al tema de las paginas 199 a 237 de este libro; aqui nos limitamos a
algunas anotaciones sobre el progreso tecnoldgico [véase Gallie,
1963, pigs. 191-193].
Gordon Childe, después de afirmar que el trabajo del historiador
consiste en encontrar un orden en el proceso de Ja historia humana
[1983, pag. 5], y de sostener que en la historia no hay leyes sino «una
suerte de order, tomé como ejemplo de este orden ala tecnologia.
En su opinién, existe un progreso tecnolégico «desde Ia prehistoria
a la edad del carbén» que consiste en una secuencia ordenada de
acontecimientos histéricos. Pero Childe recuerda que en cada una
de las fases el progreso técnico es «un producto social», y si tratamos
de analizarlo desde ese punto de vista nos damos cuenta de que lo
44
que parecia incall cs irregular (erratic) y que, para explicar «estas
irregularidades y fluctuaciones», hay que volverse a las instituciones
sociales, econdmicas, politicas, juridicas, teoldgicas, mégicas, las
costumbres y creencias que actuaron como estimnulos y frenos en
sums, a toda la historia on su complejidad, «Pero, jes legitimo aislar
el campo de la tecnologia y considerar que el resto de la historia ac-
ttia sobre él sélo desde afuera? ¢La tecnologia no es un componente
deun conjunto més amplio cuya parte no existe sino en virtud de la
descomposicién mas o menos arbitraria del historiador?».
Este problema fue planteado recientemente de modo relevante
por Bertrand Gille [1978, pags. vur y sigs.]. Propone la nocién de
sistema técnico, conjunto coherente de estructuras compatibles unas
con otras. Estos sistemas técnico-historices revelan un «orden técni-
co». Este «modo de aproximacién del fendmeno técnico> obliga a
un diélogo con Jos especialistas de los demas sistemas: el cconomis-
ta, el lingitista, el socidlogo, el politico, el jurista, el filésofo.
De esta concepcidn se desprende la necesidad de una periodiza-
cidn, desde el momento en que los sisternas técnicos se suceden unos
a.otros y lo mas importante es comprender, si no explicar del todo,
el paso de un sistema técnico al otro. Asi se plantea el problema del
progreso técnico donde, por otra parte, Gille distingue entre eal pro-
greso dela técnica» y el «progreso técnico», que se distingue a su vez
por el ingreso de las invenciones en la vida industrial corriente. Gi-
lle subraya ademas que «la dinsmica de los sistemas» asf eoncebida.
otorga tun nuevo valor a las que se denominan, con una expresién al
mismo tiempo vaga y ambigua, «tevaluciones industriales». Se plan-
teaasi el problema que se considerara de modo més general como en
el problema de la revolucién en la historia. Se le ha planteado ala his-
toriografia tanto en el campo cultural (revolucién de la imprenta
[véase McLuhan, 1962; Eisenstein, 1946], revoluciones cientificas
[véase Kuhn, 1957]) coma en el historiografico [Fussner, 1962; véa-
se Nadel, 1963], y en el politico (revoluciones inglesa de 1640, fran-
cesa de 1789, rusa de 1917).
Estos episodios y la nocién misma de la revolucién se constitu-
yeron todavia recientemente en objeto de animadas controversias.
Parece que Ja tendencia actual fuera, per una parte, plantear el pro-
blema de correlacién con la problemética de Ia larga duracion [véase
Vovelle, 1978] y, por otra, ver en las controversias alrededor dela»
revolucién 0 «las» revoluciones un campo privilegiado de las reyo-
45
luciones idealdgieas preconcebidas y las opciones politicas del p
sente. «Es uno de los terrenos mas “sensibles” de toda la historio-
graffar (Chartier, 1978, pag. 497]. 2
En lo que me concierne, considero que no hay en la historia leyes
comparables con las que se descubricron en el campo de las ciencias
dela naturaleza—opinién ampliamente difundida hoy con el recha-
z0 del historicismo y el marxismo vulgar y la desconfianza ante las
filosoffas de la historla—. De todes modos, mucho depende del sig-
nificado que se atribuyaa las palabras. Por ejemplo, hoy se recono-
ce que Marx no formulé leyes generales de la historia, sino que con-
ceptualizé el proceso histérico unificando teorfa (critica) y prictica
(cevolucionaria) [Lichtheim, 1973]. Runciman dijo justamente que
Ih historia, como lh sociologia y la antropologia, es «una consumi-
dora, no una generadora de leyes» [1970, pig. 10].
Pero frente a las afirmaciones a menudo mds provocativas que
convencidas de la irracionalidad de Ja historia, quien escribe esté
conyencido de que el trabajo del historiador tiene como objetivo ha-
cer inteligible el proceso histdrico, y que esta inteligibilidad condu-
ceal reconocimiento de regitlaridad en la evolucién histérica.
Es lo que reconocen los marxistas abiertos, aun cuando ticndan a
hacer deslizar el término «regularidad» hacia el de «ley» [véase To-
polski, 1973].
Hay que reconocer esas regularidades ante todo dentro de cada
una de las series estucliadas por el historiador, que las vuelve inteligi-
bles descubriendo en ellas una légica, un sistema, término preferible
al de enredo, en la medida en que hace mas hincapié en el cardcter
objetive que subjetivo de la operacién histérica. Después hay que
reconocerlas entte series; de aqui la importancia del método compa-
tativo en historia, Un proverbio dice: «Comparacién no es raz6n»,
pero el caracter cientifico de la historia reside tanto en la valoracién
de las diferencias como en el de las semejanzas, mientras las ciencias
de la naturaleza tratan de eliminar las diferencias.
Claro que cl azar tiene un lugar en el proceso histérico-y no per-
turba su regularidad, dado que precisamente el azar es un proceso
constitutivo del proceso hiscérico y de su inteligibilidad.
‘Montesquieu declaré que «si una causa particular, como el resul-
tado accidental de la batalla, llevs al Estado a la ruina(...) existia una
causa de cardcter general que provocé la caida de ese Estado por cul-
padeuna tinica batalla» [mencionado en Carr, 1961], y Marx escri-
46
bié en une carta: «La historia universal tendrfa un carécier verdude
ramente mitico si excluyerael azar. Claro que su vez el azar se con
vierte en parte del proceso general de desarrollo y esti compensado
por otras formas de la causalidad. Pero la aceleraci6n y la demora
dependen de estos “accidentes™, que inchuyen el caréeter “causal” de
los individuos que estan a la cabeza de un movimiento en su fase ini-
cial» [ibidena, pags. 108-109.
Hace poco se intenté evaluar cientificamente la parte del azar en
algunos episodios hist6ricos. Asi, Jorge Basadre [1973] estudio la se-
tie de probabilidades en In emancipacién del Pera. Utilizé los traba-
jos de Vendryés [1952] y de Bousquet [1967]. Este ultimo sostiene
que el esfuerzo por matematizar al azar excluye tanto el providen-
cialismo como la creencia en un determinismo universal, En su opi-
nién, el azar no interviene ni en el progreso cientifico ni en la evolu-
cién econémica, y se manifiesta como Ia tendencia a un equilibrio
que no elimina el azar mismo, sino sus consecuencias. Las formas
mis scficaces» del azar en Ia historia serfan el azar meteorolégico, el
asesinaro, el nacimiento de los genios.
Habiendo esbozado asi el problema de la regularidad y Ia racio-
nalidad en la historia, quedan por considerar los problemas de la
unidad y diversidad, la continuidad y Ia discontinuidad. Como estos
problemas estin cn el centro mismo de Ia actual crisis de la historia,
volveremos a ellos al fin de este capitulo.
Nos limitaremos a decir que si el objetivo de la verdadera historia
siempre fue el de ser una historia global y total —integral, perfecta,
decian los grandes historiadores de finales del siglo xvi—n la medi-
da en que se constituye en un cuerpo de disciplina cientifiea y esco-
listies, debe eneauzarse en categorias que pragmiticamente la frac-
cionan. Estas categorfas dependen de la evolucién histérica misma:
la primera parte del siglo xx vio nacet la historia econémica y social,
la segunda la historia de las mentalidades. Algunos, como Perelman
[1969, pag. £3], privilegian las categorias periodolégicas, otros las
categorias esquematicas, Cada una de ellas tiene su utilidad, su nece-
sidad. Son instrumentos de trabajo y de exposicidn. No tienen nin-
guna realidad objetiva, sustancial. Asi, la aspiracién de los historia~
dores a la totalidad histérica puede y debe cobrar formas diferentes,
que evolucionan también con el tiempo. Bl cuadro puede estar cons-
tituido por una realidad geogréfica o un concepto: as{, Fernand Brau-
del, primero con el Mediterraneo en los tiempos de Felipe Il, des-
7
pués con Ia civilizacién material y cl enpitalismo, Jacques Le Goff y
Pierre Toubert [1978] buscaron mostrar en el marco de la historia
medieval c6mo el intento de una historia total hoy parece accesible,
de modo pertinente, a través de los objetos globalizantes construi-
dos por el historindor; por ejemplo el encastillemienco, Ia pobreza, la
marginalidad, In idea de trabajo, ete. Quien escribe no eree que el
método de las aproximaciones miiltiples —si no se alimenta en una
ideologia ecléctica ya superada— sea perjudicial al trabajo del his-
toriador. Tal vez le sea mis 0 menos impuesto por el estado de la
documentacién, dado que cada tipo de fuerte exige un tratamiento
diferente dentro de una problemética de conjunto. Estudiando el
nacimiento del purgatorio, desde el siglo 1m al siglo x1v en Occiden-
te, el autor se ha dirigido tanto a textos teolégicos como a relatos de
visiones, a exempla, a-usos linirgicas, a practicas devotas; y recurri~
rfn‘a la iconografia si precisamente el purgatorio no hubiera estado
largamente ausente de ella. Se analizaron alternativamente pensa-
micntos individuales, mentalidades colectivas, al nivel de los pode-
nivel de las masas. Pero teniendo siempre presente que sin.
ismo ni fatalidad, con lentitud, pérdidas, vuelcos, la creen-
cia en el purgatorio se habfa encarnado en el seno de un sistema, y
que éste s6lo tenia sentido en relacién con su funcionarniento en una
sociedad global [véase Le Goff, 1981].
Un estudio monogrifico limitndo en el espacio y en el tiempo
puede ser un excelente trabajo histérieo si plantea un problema y se
presta ala comparacién, si es llevado como un case study. Sélo pare-
ce condenada la monograffa cerrada en sf misma, sin horizontes, que
fue la hija predilecta de la historia positivista y que de ningiin modo
ha muerto,
En lo que hace a la continuidad y la discontinuidad, ya hemos ha-
blado del concepto de revolucién. Es preciso insistir en el hecho de
que el historiador tiene que respetar el tiempo que bajo diversas for-
mass la tela de la historia, y que ala duracién de lo vivido tiene que
hacer corresponder sus cuadros de explicacién cronolégica. Fechar
sigue y seguird siendo una de las tareas y deberes fundamentales del
historiador, pero ha de acompafiarse de otra manipulacién necesaria
de ta duracién, para hacerla histéricamente coneebible: la perio
zacién,
Gordon Leff lo recordé con fucrs:
pensable para toda forma de compre
«La periodizacién es indis-
n histérica» [1969, pag. 130],
48
agregando con bastante pertinendia: oLa periodicacién, como la his
toria misma, ¢s un proceso emp{tico que delinea el historiador» [th
dem, pag, 130), Cabe afiadir que no hay historia inmévil y que la
toria no es tampoco el cambio puro, sino al estudio de los cambios
significativos, La periodizacién es el instrumento principal de la in-
teligibilidad de los cambios significativos.
2. La MENTALIDAD HISTORICA: LOS HOMMRES Y EL PASADO
Ya proporcionamos algunos ejemplos del modo como los hom-
bres construyen y reconstruyen su pasado. Mis generalmente, aho-
ra interesa el lugar del pasado en las sociedades. Acogemos aqui la
expresién «cultura histérica» empleada por Bernard Guenée [1980].
Con ese término Guenée designa varias cosas: por una parte el baga-
je profesional de los historiadores, su biblioteca de obras histéricas;
por otra, el piiblico y el audicorio de los historiadores, Hlay que aiia-
dir Ia relacion que mantiene una sociedad en su psicologia colectiva
con su pasado. La concepcién de quien eseribe no esta muy lejos de
Jo que los anglosajones llaman historical mindedness, Los riesgos de
esta reflexién son conocidos: considerar como unidad una realidad
compleja y estructurada, si no en clases al menos en categorias s0-
ciales diferentes por sus intereses y su cultura, suponer un «espiritu
del tiempo» (Zeitgeist), esto es, un incansciente calectivo; se erata de
peligrosas abstracciones. Sin embargo, las indagaciones y euestiona-
tios empleados en las sociedades «desarrolladas» de hoy muestran
que es posible acerearse al modo de sentir de la opinién piiblica de
un pais respecto de su pasado y de otros fendmenos y problemas
[véase Lecuir, 1981]. Dado que estas encuestas son imposibles de
aplicar al pasado, nos esforzaremos por caracterizar —sin disimular
ladosis de arbitrariedad y simplificacién que hay en la pregunta—la
actitud dominante de cierto niimero de sociedades histdricas frente
asu pasado y a la historia. Los intérprates de esta opinidn colectiva
serin sobre todo los historiadores, que se esforzaran por distinguir
entre lo que en ellos deriva de ideas personales y lo que proviene de
Ja mentalidad comin. Quien escribe sabe bien que todavia confunde
pasado ¢ historia en la memoria colectiva y, por consiguiente, tiene
que afiadir alguna explicacién suplementaria que precise sus ideas
sobre la historia.
49
La historia de Is historia debiera preocuparse no clo dela produc-
cidn histérica profesional, sino de todo un conjunto de fenémenos
que constituyen 1a eultura, o mejor dicho la mentalidad histdrica de
una épeca, Un estudio de los manuales escolares de historia es uno
de sus aspectos privilegiaclos, pero estos mantidles slo existen a partir
del siglo xx. El estudio de la literarura y del arte puede ser esclarece-
dor a propésito de esto. El lugar de Carlomagno en las chansons de
geste, el nacimiento de la novela en el siglo xn, y el hecho de que este
nacimiento se haya producido bajo la forma de Ja novela histérica (ar-
gumento antiguo: véase el ntimero 238 de la Nowvelle Revne Francaise,
«Le roman historique», 1972), la importancia de las obras histérieas en
elteatro de Shakespeare [Driver, 1960], atestiguan el gusto de algunas
sociedades histéricas por su pasado, En el marco de una reciente ex-
posicidn de un gran pintor del siglo xv, Jean Fouquet, Nicole Reynaud
mostré [1981] cémo, al lado def interés por la historia antigua, signa
del Renacimiento (miniaturas de las Antiquités judalques, de la Histoi-
re ancienne, del Tite-Live), Fouquet manifiesta un acentuado gusto
por la historia moderna (Heures de Erienne Chevalier, Tapisserie de
Tomisuy, Grandes Chroniques de France, etc.). Habria que afadir el
estudio de los nombres, de las guias de peregrinos y turistas, los gra-
bados, la literatura de divulgacion, los monumentos, ete. Mare Ferro
[1977] mostré cémo ol cine afiadié: una nueva fuente capital para Ia his-
toria, el filme, precisando por atra parte que el cine es «agente y fuen-
tedela historia», Esto es verdad para el conjunto de los mediz, lo que
basta para explicar cémo la relacién de los hombres con la historia dio-
con la prensa de masas, el cine, la radio, la TV, un salto considerable.
Este ensanchamiento de la nocién de historia (en el sentido de histo-
riografia} es lo que Santo Mazzorino introdujo en su estudio II pensie-
ro storico classico [1966]. Mazzarino busta preferentemente ls mentali-
dad histérica en los elementos étnicos, religiosos, irracionales, en los
mitos, en as fantasfas poéticas, en Its historias cosmogénicas, ete. De
ello results una ntieva concepcion del historiador que Arnaldo Mo-
migliano definié muy bien: «El historiador no es para Mazzarino
esencialmente un profesional que busca la verdad sobre el pasado, sino
més bien un adivino, un «profético» intérprete del pasado condicion:
do por sus opiniones politicas, por su fe religiosa, por sus caracterist
cas étnicas y por iltimo, aunque no exclusivamente, por la situaciéa
social. Tada reevacacién poética o mitica o ttépica o fantistica del pa-
sado reingresa en la historiografiae [1967, ed. 1969, pag. 61].
50
TitiiMitnien eite cuss hay que dingule. Hl abjete dele hiitona
de la historia es por cierto este sentido difuso del pasado que reco-
noce en las producciones de lo imaginario una de las principales ex-
presiones de la realidad histdrica, y especialmente su modo de reac-
cionar frente a su pasado. Pere esta historia indirecta no es la historia
de los historiadores, la tinica con vocacién cientifica. Digase lo mi
mo dela memoria. Asi como el pasado no es Ia historia, sino su ob-
jeto, la memoria no es a historia, sino al mismo tiempo uno de sus
objetos y un nivel elemental de elaboracién histérica. La revista
Dialectiques publicé (1980) un numero especial dedicado a las rela~
ciones entre Ja historia y la memoria: Sous d'histoire, la mémoire. El
historiador inglés Ralph Samuel, uno de los principales iniciadores
de los «History Workshop», de los que hablarcmas después, expo-
ne consideraciones ambiguas bajo un titulo igualmente ambiguo:
Déprofessionnaliser l'histoire [1980], Si con esto quiere decir que el
recurso a la historia oral, a las autobiograffas, a la historia subjetiva,
ensancha la base del trabajo cientifico, modifica la imagen del pasa-
do, da la palabra alos olvidados de la historia, entonces tiene toda la
faz6n, y subraya uno delos grandes progresos de la producci6n his-
t6rica contemporanea, Si en cambio quiere poner en el mismo plano
sproduccién autobiogrifica» y sproduccién profesionaln, cuando
afiade que «la préctica profesional no constiruye ni un monopolio ni
una garantia> [ibidem, pag. 16], entonces el peligro me parece digno
de destacarse, lo que es cierto—y sobre esto volveremos—es que las
fuentes tradicionales del historiador no son més «objetivas» —en
todo caso n0 son mas «histéricas»—de lo que cree el historiador. La
eritica de las fuentes tradicionales es insuficiente, pero el trabajo del
historiador ha de ejercerse sobre unas y otras. Una ciencia histérica
autogestionada no sélo seria un desastie sino que carecerfa de seati-
do. Esto porque ka historia, aunque accedamos a ella slo aproxima-
tivamente, es una ciencia y depende de un saber que se adquiere pro-
fesionalmente. Cierto que la historia no ha aleanzado el grado de
tecnicismo de las ciencias de la naturaleza o lavvida. ¥ no aspiro-a que
lo alcance, para que pueda seguir siendo mas ficilmente comprensi-
ble y también controlable para Ix mayor cantidad posible de gente.
La historia —la nica entre las ciencias?— ya tiene la fortuna (0 Ia
desdicha) de que los aficionados puedan hacerla dignamente. En
efecto, necesita divulgadores, y los historiadores profesionales no
siempre se dignan acceder a esta funcion esencial y digna, de la que
SL
se sientan incapaces; pero la eva de los nuevos medios de comunica—
cién de masas multiplica la necesidad y las ocasiones de mediadores
semiprofesionales. No es el caso de afiadir que a quien escribe le gus-
ta leer novelas hist6ricas cuando estin bien eseritas y bien hechas, y
que reconocea los autores la libertad de fantasia que les pertenece. Si
en cambio, si se le pide opinidn al historiador, sefialar Ins libertades
que se toman con a historia. Por qué no un sector literario de his-
toria-ficcién donde, resp etando los datos de base de la historia—cos~
tumbres, instituciones, mentalidades—, se la pudiera recrear jugando
sobre el azar y lo événementiel? Tendria el doble placer de la sor-
ptesa y el respeto por lo que hay de mis importante en la historia.
Por eso me gusté la novela de Jean d’Ormesson Le gloire de Pempi-
ve, que reescribe con talento y saber Ja historia bizantina. No una in-
triga que se destice por los intersticios de la historia —como Ivan-
hoe, Los iiltimos dias de Pompeya, Quo vadis? Los tres mosqueteros,
etc.— sino la invencién de un nuevo curso de los acontecimientos
politicos a partir de las estructuras fundamentales de la sociedad,
@Pero todos tienen que convertirse en historiadores? No se trata
de darles el poder a los historiadores fuera de su territorio, es decir,
el trabajo histérico y sus repercusiones en Ia sociedad global, espe-
cialmente la ensefanza. Lo que hay que superar es el imperialismo
de Ja historia en los campos de la ciencia y la politica. A principios
del siglo xx la historia no contaba casi, El historicismo en sus diver-
sas formas quiso hacer de ella el todo. La historia no tiene que regir
alas dems ciencias, y menos ala sociedad. Pero lo mismo que el fi-
sico, el matemitico, el bidlogo —y de otro modo los especialistas en
ciencias humanas y sociales— el historiador debe eer escuchado en
su especialidad que es una de las remas furidamentales del saber.
Como las relaciones entre la memoria y Ia historia, asi también
las relaciones entre pasado y presente no tienen que llevar a la con-
fusién 6 al escepticismo. Ahora se sabe que el pasado depende par-
cialmente del presente. Toda historia es contemporanea en Ia medi-
da en que el pasado es captado desde el presente y responde a sus
intereses. Esto no es sdlo inevitable, sino también legitimo. Como la
historia es duracién, el pasado es al mismo tiempo pasado y presen
re, Corresponde al historiador hacer un estudio «objetivo» del pasa~
do en su doble forma. Cierto, comprometido como esti en Ia histo-
ria, no podré alcanzar una verdadera objetividad, pero no es posible
ningin otro tipo de historia. E] historiador realizaré progresos en la
52
comprensin de la historia, eeforzindoze por ponerse en dizousién a
8{ mismo, precisamente como un observador cientffico tiene en
Pita las modificeciones que cventualmente aportx al objeto en ob-
Servacién. Se sabe, por ejemplo, que los progresos de la democracia
inducen a buscar cada vez més el lugar de los que algunos consideran
refractaria al tiempo y no susceptible de ser analizada y comprendi-
da en términos histéricos: la India. Por. otra, el de Ins saciedades
«prehistéricas» 0 «primitivase
54
La tesis ahistérica sobre la India fuc sostenida brillaneemente por
Louis Dumont {1962}. Recuerda que Hegel y Marx consideraron fa
historia de la India como un caso en si mismo, précticamente la pu-
ieron fuera dela historia. Hegel juzgabaa la castas hindiies como el
fundamento de una «diferenciacién indestructible»; Marx canside-
taba que a diferencia del desarrollo occidental, la India se caract
zaba por un [ibidem]. Pero
estos escritos no tienen una funcién de memoria, sino una funcién
ritual, sagrada, magica, Son medios de comunicaci6n con las poten-
tias divinas. Se exponen «para que los dioses los observen» y asi se
‘yuelven eficaces, en un eterno presente. El documento no est hecho
ara servir de prueba, sino para convertirse en objeto magico, en ta~
ismin. No es un producto destinado a los hombres, sino a los dio-
ses. La fecha no tiene otra finalidad que la de indicar cl cardcter fas-
100 nefasto del tiempo de la produccién del documento: «No signa
un momento, sino un aspect del tiempor [ibidem, pag. 40. Los
anales no son documentos histéricos, sino escritos rituales, «lejos de
implicar la nocién de un devenir humano, sefialan correspondencias
vilidas para siempre» [bidem]. El Gran Escriba que los conserva no
¢6 un archivista, sino un sacerdote del tiempo simbdlico, que tam-
bién se ocupa del calendario. En la época de los Han, el historiador
de la corte es un mago, un astrénomo, que establece el calendario
‘con precisiGn.
Sin embargo, la utilizacién por parte de los historiadores actuales
de estos falsos archivos no es s6lo una astucia de la historia, que
miutestra hasta qué punto el pasado es una creacién sya constante,
Los documentos chinos revelan un sentido y una funcién diferente de
la historia segin la civilizacion, y la evolucion de la historiografia chi-
na, por ejemplo bajo los Sung, y su renovacién con el reino de Chien
Lung —del que es testimonio la obra bastante original de Chang
Hotieh-ch’eng— muestra que la cultura histérica china no fue inmé-
vil [véase Gardner, 1958; Filscher, 1942].
El Islam favorecié en un principio un tipo de historia fuertemen-
te-vinculado con Ia religi6n, y mas especialmente con la época de su
fundador Mahoma y con el Corin. La historia arabe tiene como
61
cuna 2 Medina, y como motivacidn la reunién de recuerdos de los
origenes destinados a convertirse en «depésito sagrado e intangi-
ble». Con la conquista, Ia historia asume un doble cardcter: el de una
historia del califato, de naturaleza analitica, y el de una historia uni-
versal, cuyo gran ejemplo es la historia de at~Tabari y de al-Mas'di,
escrita en drabe y de inspiracién chifta Miquel, 1968]. Sin embargo,
en la gran coleccién de obras de las viejas culeuras (india, irani, grie~
ga) en Bagdad, en tiempo de los Abésidas, los historiadores griegos
fueron olvidados. En los territorios de los zougitas y los ayyubitas
Gitia, Palestina, Egipto), en el siglo xu, Ia historia domina la pro-
duceién literaria, especialmente con Ia biografia. La historia florece
también en la corte mongol, entre los mamelucos, bajo el dominio
turco. Hablaremos aparte de la personalidad de Ibn Khaldiin (véase
pag. 79). Si Ibn Khaldin domina con su genio a los historiadores y
gedgrafos musulmanes de la baja Edad Media, su filosofia de la his-
toria es fundamentalmente la de sus contemporancos, signada por la
nostalgia de la unidad del Islam, por la obsesién de la decadencia. Sin
embargo, la historia no ocupé nunea en el mundo musulman el
puesto privilegiado que conquisté en Europa y Occidente, Perm:
necié efuertemente centrada en el fenémeno de ka revelacién cord
ca de su aventura en el curso de los siglos y los innumerables pro-
blemas que plantea, hasta el punto de que hoy parece no abrirse sino
condificultad, o aun con reticencia, a un tipo de estudios y de méto-
dos histéricos inspirados'en Occidenter [Miquel, 1967, pag. 461]. Si
para los hebreos fa historia cumplié un papel de factor esencial para
ha identidad colectiva —funcidn que en el Islam cumple la religion—,
para los drabes y musulmanes Ia historia fue sobre todo «nostalgia
del pasado», el arte y In ciencia del lamento [véase Rosenthal, 1952 y
los textos que presenta). Queda en pie el hecho de que el Islam tuvo
otro sentido de la historia respecto de Occidente, no conocié los
mismos desarrollos metodolégicos en historia, y el caso de bn
Khaldin es especial [véase Spuler, 1955).
El saber occidental considera que la historia surgid con los grie-
gos, Esta vinculada con dos motivaciones principales. Una es de or-
den émnico, se trata de distinguir a los griegos de los barbaros. A la
concepcidn de Ia historia se une la idea de civilizacién. Herodoto
tiene en cuenta a los libios, los egipcios y sobre todo a los chiftas y a
los persas, y lanza sobre ellos una mirada de etndgrafo. Por ejemplo,
los chifeas son némadas y el nomadismo es diffe de pensar. En el
62
centro de esta geohistoria esté In nocién de frontera: la civilizaciém
esta de este lado, la barbarie del otro. chiftas que atravesaron la
frontera y quisieron helenizarse —ci arse— fueron asesinados
por los suyos, porque los dos mundos no pueden mezelarse. Los
chiftas son sélo un espejo donde los griegos se ven invertides [Har-
tog, 1980).
'El otro estimulo de ha historia griega es la politica vinculada con
Jas estructuras sociales, Finley detecta que no hay historia en Grecia
antes del siglo va.C, No hay anales comparables con los de los reyes
de Asiria, no hay interés por parte de poetas y filésofos, no hay ar-
chivos. Es la época de los mitos, fuera del tientpo, transmitidos oral-
mente. Enel siglo v la memoria nace del interés de las familias nobles
(y reales) y de los sacerdotes de los templos como los de Delfos,
Eleusis y Delos.
Por su parte, Santo Mazzarino considera que el pensamiento his-
t6rico nacié en Atenas en los ambicates del orfismo, en el marco de
tuna reacci6n democrética contra la antigua aristocracia, especial-
mente la familia de los Alemeénidas, y que «la historiografia nacio
dentro de una secta religiosa, en Atenas, y no entre los librepensa-
dores de Jonia» [Momigliano, 1967, ed. 1969, pag. 63). «El orfismo
habia ¢...) exaltado, a través de la figura de Filos, el ghenos por exce~
lencia adverso a los Alemednidas: el ghenos del que después nacié
Temistocles, ¢] hombre de Ia flota ateniense (...) La revolucién ate-
niense contra la parte conservadora de Ja antigua aristocracia de tie-
rras partié por cierto hacia el 630 a.C. de las nuevas exigencias del
mundo comercial y marino que dominaba la ciudad (...) La “profe-
efa sobre el pasado” era el arma principal de la lucha politica» [Maz-
zarino, 1966, 1, pags. 32-33].
La historia, arma politica. Esta motivacién, en fin, absorbe la cul-
tura histdrica priega, dado que la oposicin a los birharos na es sino
otro modo de exaltar la ciudad; elogio de la ciudad que sugiere por
otra parte a los griegos la idea de cierto progreso téenico: «Bl orfis-
mo, que dio el primer impulso al pensamiento histérico, habia “des-
Rrabiorto® tambiti la idea elemade progreso técnico, al modo como
laconcibieron los griegos. De los enanos de Ida, descubridores
metalurgiao “arte (téchne) de Efesto”, ya habia hablado la poesia épi-
cade espiritus mas o menos 6rficos (Ia Foronide)» [ibidem, pap, 240],
‘Asi, cuando desaparece la idea de la ciudad desaparece también ia
conciencia de Ja historicidad. Los sofistas, conservando la idea del
6
progreto téeniea, rechazaron toda nocidn de progreso moral, redu-
jecon el devenir hist6rico a la violencia individual, lo desmenuizaron
en itn aglomerada de «anécdotas escabrosas». Es Ia afirmacién de
una antihistoria que ya no considera el devenir como una historia,
como una sucesién inteligible de acontecimientas, sino como un
conjunto de actos contingentes, obra de individuos o de grupos ais-
lados [Chatelet, 1962],
La mentalidad histérica romana no se presenta muy diferente de
Ja griega, que por otra parte la formé. Polibio, el griego que inicié a
los romanos en el pensamiento histérieo, ve en el espfritu romano la
dilatacién del espiritu de la ciudad, y frente a los bérbaros los histo-
siadores romanos exaltarin [a civilizacién encamada por Roma, la
misma que Salustio exalta frente a Yugurta, el africano que toms de
Roma sélo los medios para combatirla; la misma que Livio ilustra
frente a los pueblos salvajes de Italia y a los cartagineses, esos ex-
tranjeros que trataron de reducir a los romanos a la esclavitud, como
hicieron los persas con los griegos; que César encarna contra los ga~
los; que Técito parece abandonar en. su resentimiento antiimperial
para admirar alos buenos salvajes bretones y germanos, a quienes ve
en definitiva con los rasgos de los antiguos y virtuosos romanos de
antes dela decadencia. La mentalidad histérica romana esta, en efec-
to—como lo estard mas tarde la iskimica—, dominada por el lamen-
to por los origenes, el mito de la virrud de los antiguos, la nostalgia
de las coscumbres ancestrales, de mos maiorum. La identificacién de
Ja historia con la civilizacién grecorromana solo esta amortiguada
por la creencia en Ia declinacion, de la que Polibio hace una teoria
fundada en la similitud entre las sociedades humanas y los indivi-
duos. Las instiruciones se desarrollan, declinan y mueren como los
individuos, porque ellas también estan sometidas a las «leyes de Ia
naruraleza>s asi, también la grandeza romana moriré. De esta teoria
se acordard Montesquieu, La leccida de la historia para los antiguos
se.sintetiza en definitiva en una negacién de Ia historia. Lo que deja
de positivo son los ejemplos de los antepasados, héroes y grandes
hombres. Hay que combatir la decadencia reproduciendo indivi-
dualmente las grandes gestas de los antepasados, repitiendo los mo-
delos eternos del pasado. La historia, fuente de ejemplos, no est le-
jos de Ia retérica, de las téenicas de persuasin. Recurre pues de
buena gana a las arengas, a los discursos. Ammiano Mareellino, a f-
nales del siglo ry, resume en su estilo barroco y con su gusto por lo
4
trigico y lo extravagants, los rasgos ezenciales de la mentalidad his-
t6rica antigua, Este sirio idealiza el pasado, evoca la historia romana
através de ejemplos literarios y tiene como Unico horizonte—aun-
que haya viajado por gran parte del imperio, con excepeién de Bre-
tafia, Espaiia y el norte de Ree al este de Egipto—a Roma acter-
na [véase Momigliano, 1974.
Se ha visto el cristianismo como una ruptura, una revolucién en
Ja mentalidad histérica. Al dara ha historia eres puntos fijos Ia crea
cidn, inicio absoluto de la historia; la encarnacién, inicio de la histo-
fia cristiana y de la historia de la salvacidn; el juicio universal, el fin
de la historia—, el cristianismo habria sustituido las concepciones
antiguas de un tiempo circular por la nocién de un tiempo lineal, ha-
brfa orientado a la historia y le habria otorgado ur sentido. Sensible
alas fechas, trata de fechar Ia creacién, los principales puntos de re-
ferencia del Antiguo Testamento, fecha con lk mayor precisién po-
sible el nacimiento y la muerte de Jestis, Religion histdrica, anclada
en la historia, el cristianismo habria impreso a Ia historia en Occi-
dente un impulso decisive. Guy Lardreau y Georges Duby insistic-
ron recientemente en el vinculo entre el cristianismo y el desarrollo
de la historia en Occidente. Guy Lardreau recuerda fas palabras de
Mare Bloch: «El cristianismo es una religién de historiadores», y
afiadié: «Estoy convencido, sencillamente, de que hacemos histo:
porque somos cristianos». A Jo cual Georges Duby responde: «Tie-
nen raz6n, hay una manera cristiana de pensar, que es Ia historia, La
ciencia historica no es acaso. occidental? ¢Qué es Ia historia en Ja
China, en la India, en Africa negra? El Islam tuvo geégrafos admira-
bles, :pero dénde estan sus historiadores?» [Duby y Lardrenu, 1980,
pags. 138-139]. Fl eristianismo favoreci6 seguramente cierta propen-
siGn a razonar en términos histéricos, caracteristicos de los hibitas
de pensamiento occidental, pero la estrecha relacién entre el cristia-
nismo y Ia historia parece haberse desvanecido. Atin més, estudios
recientes muestran que no hay que reducir la mentalidad histética
antigua —sobre todo griega—a la idea de un tiempo circular [Mo-
migliano, 1966; Vidal-Naquet, 1960]. Por su parte, el cristianismo
no puede reducirse a lz concepcién de un tiempo lineal: un tipo de
tiempo circular, el tiempo livirgico, cumple en él un papel primor-
dial. La supremacia de ese tiempo livirgico redujo al cristianismo 4
fechar solamente dias y meses, sin mencionar el afio, para integrar el
acontecimiento en el calendario litirgico. Por otra parte, el tiempo
6
teleolégico, exextoldgico, no lleva necesariamante a una valorizacién
de Ja historia. Se puede considerar que la salyacién tiene lugar tanto
afuera de la historia, con su negacién, como a través y por la histo-
ria. Las dos tendencias existieron y existen todavia en el cristianismo
[véase también Le Goff, op. eit., cap. Il], $i Occidente otorgé a la
historia una atencién especial, si desarrollé especialmente la menta-
lidad histérica y atribuyé un lugar importante a la ciencia histérica
fue en tanOnde la evalacléa soci! y-polltica: Bactanta| proves alga
nos grupos sociales y politicos y los idedlogos de los sistemas politicos
tuvieron interés en pensarse histéricamente y en imponerse marcos
de pensamiento histérico, Como hemos visto, este interés apareci6
primero en el Oriente Medio y en Egipro, entre los hebreos y des-
pués entre los griegos. Sélo en lx medida en. que fue la ideologia am-
pliamente dominante en Occidente, el cristianismo asumié algunas
formas de pensamiento histérico. En cuanto a otras civilizaciones, si
parecen dar un lugar menor al espiriva histérico es por una parte
porque se reserva el nombre de historia a concepciones occidentales,
No se reconocen como tal otros modos de pensar la historia; y por
‘tra, porque las condiciones sociales y politicas que favoreciezon el
desarrollo dela historia en Occidente no siempze se dieron fuera de él.
‘Queda en pie el hecho de que el cristianismo dio importantes ele-
montos a la mentalidad histérica, aun fuera de la concepcién agusti-
niana de la historia (véanse las pags. 78-79), que influyé mucho en la
Edad Media y més tarde. También historiadores cristianos orientales
tuvieron una importance influencia sobre la mentalidad histérica,
no sdlo en Oriente sino también indirectamente en Occidente. Es el
caso de Eusebio de Cesirea, de Sécrates el Escolastico, de Evagrio,
de Sozomeno, de Teodoreto de Ciro. Creian en el libre albedrio
(Eusebio y Sécrates eran también origenistas) y pensaban que el cie-
go destino, el fetwm, no cumplia una funcién en la historia, a dife-
rencia de lo que exeian los historiadores greeorromanos, Para ellos el
mundo era gobernado por el Xbyol, o tazén divina (denominada
también Providencia), que delineaba la estructura de toda la nattira~
lezay detoda la historia: «Asi que se podfa analizar Ia historia y con-
siderar la Iégica interna en la concatenacién de sus acontecimientos»
[Chesnut, 1978, pag. 244], Nutrido de cultura antigua, este huma-
nismo histérico eristiano acogié la nocién dela forruna para explicar
Jos «accidentes» de la historia. El cardcter fortuito de la vida huma-
na se encontraba en la historia y daba origen a la idea de la rueda de
66
a fortuna, tan popular en el medioevo, y que introducia otro cle-
mento circular en la concepcién de la historia. Los cristianos con-
servaron ast dos ideas esenciales del pensamiento histérico pagano,
pero transformindolas profundamente: la idea del emperador, pero
segtin el modelo de Teodosio el Joven, fue la imagen de un empera-
dor mitad guerrero y mitad monje; la idea de Roma, pero rechazan-
do tanto Ia idea de la decadencia de Roma como la de Roma eterna,
El tema de Roma se convirtié en Ja Edad Media tanto en el concep-
to de un imperio romano sagrada al mismo tiempo cristiano y uni-
versal [véase Falco, 1942], como en la utopfa de una Europa de los
Uhimes Dias, los suefios milenaristas de un emperador del final de
los tiempos.
‘Ademds, Occidente debe al pensamicnto histSrico cristiano dos
ideas que tuvieron fortuna en la Edad Media: el marco, intercambia~
doa los judfos, de una crénica universal [véase Brincken, 1957; Kri-
ger, 1976]; la idea de tipos privilegiados de historia: biblica [yéanse
Historia scholastica de Pieiro Mangiadore, ¢ 1170] y eclesisstica,
‘Vamos a hablar ahora de algunos tipos de mentalidad y de pric-
tica hist6rica vinculados con algunos intereses sociales y politicos en
diversos perfodos de la historia accidental.
A las dos grandes estructuras sociales y politicas de la Edad Me-
dia, cl feudalismo y la ciudad, estin vinculados dos fendmenos de
mentalidad histérica: las genealogias y la historingrafia urbana. A
esto hay que afiadir—en la perspectiva de una historia nacional mo-
indrquica— las crénicas reales, entre las cuales las més importantes des-
pués del final del siglo x1r fueron las Grandes Chrontques de France,
«en las que los franceses creyeron como en la Biblia» (Guenée, 1980,
pay. 339],
El interés que tienen las grandes familias de una sociedad por es-
tablecer sus genealogias cuando las estructuras sociales y polfticas
han alcanzado cierto estadio es cosa sabida. Ya las primeras Ifneas de
la Biblia desarrollan Ja letania de las gencalogias de los patriarcas. En
las sociedades Ilamadas «primitivase las genealogias suclen ser la pri-
mera forma de historia, ef producto del momento en que la memo-
ria muestea la tencencia a organizarse en series cronolégicas. Geor-
ges Duby ha mostrado cémo en el sigloxt—y sobre todo en el xt
los sefiores, grandes y pequefios, patrocinaron en Occidente, sobre
todo en Francia, una abundante bibliografia genealégica «para exal-
tarla reputacién de su linaje, mis precisamente para apoyar su estra-
67
tegin matrimonial y poder asi contraer alianzas mis ventajosas» [ébi-
dem, pig, 64; véase también Duby, 1967]. Con mayor razén, las di-
nastias reinantes hicieron establecer genealogias imaginarias o mani-
puladas para afirmar su prestigio y su autoridad. Asi, los Capetos
lograron en el siglo xm allarse con los Carolingios [Guenée, 1978].
Asi, el interés de los principes y nobles produjo una memoria orga-
nizada alrededor de la descendencia de las grandes familias [véase
Génicor, 1975]. La parentela diacrénica se convierte en un principio
de organizacidn de la historia, Un caso particular es el del papado,
que cuando se afirma la monarquia pontificia siente In necesidad de
tener una historia suya, que evidentemente no puede ser dindstica,
pero quiere distinguirse de la historia de la Iglesia [Paravicini-Ba-
gliani, 1976],
Por su parte, las ciudades, una vez constituidas en organismos
politicos conscientes de su fuerza y su prestigio, también quisieron
elevar ese prestigio exaltando su antigiiedad, la gloria de sus origenes
y de sus fundadores, las gestas de sus antiguos hijos, los momentos
‘excepcionales en que fueron fayarecidas por la proteccién de Dios y
Ia Virgen, de sus santos patrones. Algunas de estas historias cobra-
ron un caricter oficial, auténtico, Asi, el 3 de abril de 1262, la crénica
del notario Rolandino, lefda en publico en el claustro de San Urba-
no de Padua ante los maestros y estudiantes de la universidad, asu-
mi6 el caricter de verdadera historia de la ciudad y de la comunidad
urbana [Amaldi, 1963, pigs, 85-107]. Florencia da lustre a su fundaci6n,
atribuyéndola a Julio César (Rubinstein, 1942; Del Monte, 1950).
Génova poseia una historia auréntiea desde el siglo vit [Balbi, 1974).
Es natural que Lombardia, zona de importantes ciudades, conociera
una historiogeaffa urbana floreciente (Martini, 1970], Es natural que
Hingund ciudad de li Hdad Medi tenga mayor interés que Venacla
por tu historia. Pero Is antohistoriogratia vetieclarna medieval pusé
por muchas vicisitudes reveladoras. En primer lugar, se registra un
nitido contraste con Ia historiograffa antigua, que refleja mas las di-
visiones y luchas internas de la ciudad que la unidad y serenidad fi-
nalmente conquistadas: «La historiografia (...) reflejar4 una realidad
‘en movimiento, las luchas y conquistas parciales que la signan, una o
varias fuerzas que acttian en ella; y no con la serenidad satisfecha de
quien contempla un proceso acabado» [Cracco, 1970, pags. 45-61].
Por otra parte, los anales del dux Andrea Dandolo a mediados del si-
glo x1v conquistaron una fama tal que hicieron olvidar la historio-
8
graffa vencciana anterior [Fasoli, 1970, pags. 11-12]. Es el comienzo
de la shistoriografia publica» o «historiografia comandada», que
culmins a comienzos del siglo xvt con los diarios de Marin Sanudo
el Joven.
El Renacimiento es una gran época para la mentalidad histérica,
Lo signan Ia idea de uns historia nueva, global, In historia perfecta, y
los importantes progresos metodoldgicos de la critica histérica. A
partir de sus ambiguas relaciones com la antigiedad (al mismo tiem-
po modelo paralizante y pretexto inspirador}, la historia del huma-
nismo y el Renacimiento asume una doble y contradictoria actitud
ante la historia.
Por una parte, el sentido de las diferencias y del pasado, de la re-
latividad de las civilizacionss, pero también la buisqueda del hombre,
de un humanismo y una ética donde parad6jicamente Is historia se
vuslve magistra vitae, negéndose a si misma, proporcionando cjem~
plos y lecciones de validez. temporal [véase Landfester, 1972]. Na
die mejor que Montaigne [1380-1592] supo expresar este punto am-
biguo para la historia: «Los historiadores son los que mas me gustan:
son agradables y ficiles(...) el hombre en general, a quien trato de
conacer, aparece més vivo y completo que en cualquier otro lugar, la
variedad y verdad de sus tendencias interiores a grandes rasgos y en
detalle, Ia diversidad de los modos de su complexion y los ceciden-
tes que lo amenazans. No es de extrafiar entonces que Montaigne
declare que en el terreno de la historia «su hombre» es Plutarco, hoy
considerado un moralista més bien que un historiador.
Por otra parte, la historia se alia en este perfodo con el derecho, y
¢sta tendencia culmina con la obra del protestante Francois Bau-
doin, diseipulo del gran jurists Dumoulin, De institntione historiae
universae et eins cum jurisprudentia conjunctione (1561). El objetivo
de esta alianza es la unidn de lo real con lo ideal, de las costumbres
con Ia moralidad. Baudoin acompafard a los teéricos que suefian
tuna historia «integral», pero la visi6n de la historia sigue siendo «uti-
litaria» [Kelley, 1570].
Es dtl recordar aqu’ las repercusiones, en el siglo xvt y comit
zo del xvm, de uno de los fenémenos mas importantes de este perio-
do: el descubrimiento y colonizacién del Nuevo Mundo. Vamos a
mencionar sélo dos ejemplos, uno referido a los colonizados y otro
alos colonizadores. En un libro pionero, La vision des vaincus, Na-
than Wachtel estuelié [1971] la reaccidn de la memoria indigena ala
6
conquista cspaiiola del Perd, Wachtel recuerda ante todo que la con-
guista no afecta 2 una sociedad sin historia: «No se puede pensar en
os malos genios en la historia; cada acontecimiento se produce en
tun campo ya constituido, hecho de instituciones, costumbres, signi~
ficados y hucllas multiples, que resisten y al mismo tiempo propor-
cionan asidero a Ia accién humana», El resultado de la conquista pa-
rece ser por parte de los indigenas la pérdida de identidad. La muerte
de los dioses y del indio, la destruccién de los idolos, constituyen
para los indigenas un «trauma colectivo», nacién muy importante
en la historia que, en opinién de quien escribe, debe ocupar un lugar
entre las principales formas de discontinuidad histérica: los grandes
acontecimientos—revoluciones, conquistas, derrotas— se viven como
«traumas colectivos», A esta desestructuracién, los vencidos reaccio-
nan inventando «una praxis de reestructuraciGn», cuya principal ex-
presiGn es en este caso sla Danza de la Conquistar: se trata de una
-«rcestructuracién bailada, a través de imagenes, porque las otras for~
mas de praxis fallan» [ibidera], Wachtel hace aqui una importante
reflexién sobre la racionalidad hist6rica: «Cuando hablamos de una
6gica o de-una racionalidad de la historia eso no significa que pre-
tendamos definir leyes matematicas, necesarias, vilidas para. socie-
dad, como sila historia obedeciera a un determinismo natural; pero
la combinaci6n de los factores que constituyen lo no cronistico del
acontecimiento dibuja un paisaje original, diverso, sostenido por un
conjunto de mecanismos y regularidades; en suma, una coherencia
—de ln que los contemporineos no suclen ser conscientes— cuya
restitucién resulta indispensable pars la comprensién del acanteci-
miento» [ibidens], Esta concepcién permite entonces a Wachtel de-
finir la conciencia historica de vencedores y vencidos: «La historia
parece entonces racional s6lo alos vencedores, mientras que los wen-
cidos la viven: como irracionalidad y alienacién» [ibidem]. Pero se
pone de manifiesto una tiltima astucia de Ia historia: en el lugar de
tuna verdadera historia, los vencidos se constiruyen una tradicién
como «medio de rechazo». Ast, una historia lenta de los vencidos es
tuna forma de oposicién, de resistencia, a lz historia ripida de los ven-
cedores y, paraddjicamemte, «en la medida en que los restos de In an
tigua civilizacién inca atravesaron los siglos para llegar a nuestros
dias, cabe decir que también este tipo de revueltas, esta praxis impo-
sible, en cierto sentido ha triunfados [ibidem]. Doble leccién para el
historiador: por tina parte la tradici6n es historia; a menudo, aun cuan-
70
do eliga residuos de un pasado lejano, cs una construccién histérica
relativamente reciente, reaccién a un traumatismo politico y cultural
y mis a menudo a ambos a la vez; por otra, esta historia lenta, que se
encuentra en la cultura «popular» es, en efecto, una especie de anti-
historia en la medida en que se opone a la historia que ostentan y
animan los dominadores.
Bernadette Bucher, « través del estudio de la iconografia de la co-
leccisin Les Grands Voyages, publicada e ilustrada por la familia De
Bry entre 1590 y 1634, definié las relaciones que los occidentales es-
tablecieron entre ia historia y el simbolismo ritual sobre cuya base
han representado e interpretado la sociedad indigena que descubrie-
ron. Transformaron sus ideas y sus valores de europeos y protestan-
tes en las estructuras simbélicas de las imégenes de los indigenas. Ast
es como las diferencias culturales entre indigenas y europcos —es-
pecialmente en lo que atafe a costumbres culinarias— aparecen en
un momento dado a De Bry scomo la sefal de que el indigena es re-
chazado por Dios» (Bucher, 1977, pags. 227-228], La conclusién es
que «las estructuras simbdlicas son obra de una combinatoria cn la
cual la adaptacién al ambiente, 2 los acontecimientas, y por consi-
Guiente Ja iniciativa humana, entran en juego constantemente por
medio de una dialéctica entre estructura y acontecimiento» [ibidem,
pags. 229-230], Asi, los curopcos del Renacimiento-rescatan el modo
de proceder de Heradoto y hacen que los indigenas les tiendan wn
espejo donde se reflejan ellos mismos. Asi, los encuentros de cult
tas hacen nacer respuestas historiogrsficas diferentes ante el mismo
acontecimiento.
Queda en pie el hecho de que —a pesar de sus esfuerzos hacia
una historia nueva, independiente, erudita— In historia del Renaci-
miento depende estrechamente de los intereses sociales y politicos
dominantes, en este caso del Estado, Desde el siglo xt al xv el pro-
tagonista de la produccién historiogréfica habia sido en el ambiente
seorial y monarquico el protegido de los grandes (Godofredo de
Monmauth o Guillermo de Malmesbury dedican sus obras a Rober-
to de Gloucester, los monjes de Saint-Denis trabajan para la gloria
del rey de Francia, protector de su abadia, Froissart escribe para Fi-
lippa de Hainaut, reina de Inglaterra, etc.), o bien, en los ambiros ur-
banos, el cronista notario [Arnaldi, 1966].
Enun ambiente urbano, el historiador es miembro de la alta bur-
guesia en el poder, como Leonardo Bruni, candiller de Florencia de
7
También podría gustarte
- Enciclopedia del cuerpo: Guía de las funciones psicomotrices del sistema muscularDe EverandEnciclopedia del cuerpo: Guía de las funciones psicomotrices del sistema muscularCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5)
- Tirarse Pedos Mejor: ¡Cuando el Culo Está Acostumbrado al Pedo, no se lo Puede Sostener! La Mejor Guía Para el Pedo Perfecto. Darse Aires, Como Nadie lo ha Hecho AntesDe EverandTirarse Pedos Mejor: ¡Cuando el Culo Está Acostumbrado al Pedo, no se lo Puede Sostener! La Mejor Guía Para el Pedo Perfecto. Darse Aires, Como Nadie lo ha Hecho AntesAún no hay calificaciones
- Tartas Y Pasteles de Queso - Recetas de Cocina - Kuszo Lives!!Documento34 páginasTartas Y Pasteles de Queso - Recetas de Cocina - Kuszo Lives!!Pulpix100% (3)
- Curso Practico Dibujo y PinturaDocumento84 páginasCurso Practico Dibujo y PinturaViv100% (27)
- Puntos CrochetDocumento95 páginasPuntos CrochetMilcentdeu100% (4)
- Alan Watts-La Sabiduría de La InseguridadDocumento76 páginasAlan Watts-La Sabiduría de La InseguridadJesús Odremán, El Perro Andaluz 101100% (4)
- Fisiología comparada del medio internoDe EverandFisiología comparada del medio internoCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- Apetitosas Galletas - Anne WilsonDocumento33 páginasApetitosas Galletas - Anne WilsonDijeja100% (3)
- Williams, Raymond - Sociologia de La CulturaDocumento115 páginasWilliams, Raymond - Sociologia de La CulturaChanchoquín Liquitay Licuime100% (20)
- Evaluación y ciencias de la morfoestructura humanaDe EverandEvaluación y ciencias de la morfoestructura humanaAún no hay calificaciones
- La filosofía de la forma literaria: Y otros estudios sobre la acción simbólicaDe EverandLa filosofía de la forma literaria: Y otros estudios sobre la acción simbólicaAún no hay calificaciones
- ¿Qué Es La Historia Cultural? - Peter BurkeDocumento161 páginas¿Qué Es La Historia Cultural? - Peter Burkerotarito100% (3)
- Josep Fontana - La Historia Despues Del Fin de La HistoriaDocumento76 páginasJosep Fontana - La Historia Despues Del Fin de La HistoriaVíktor Duque100% (6)
- El hijo pródigo X, octubre-diciembre de 1945 - XI, enero-marzo de 1946De EverandEl hijo pródigo X, octubre-diciembre de 1945 - XI, enero-marzo de 1946Aún no hay calificaciones
- Ama y Haz Lo Que QuierasDocumento140 páginasAma y Haz Lo Que QuierasPGMM100% (1)
- Diccionario manual ilustrado de arquitecturaDe EverandDiccionario manual ilustrado de arquitecturaCalificación: 2.5 de 5 estrellas2.5/5 (4)
- Antología de textos retóricos españoles del siglo XVIDe EverandAntología de textos retóricos españoles del siglo XVIAún no hay calificaciones
- Tension Dinamica EspañolDocumento59 páginasTension Dinamica EspañolGlez BEnjamin100% (2)
- La Ingeniería de Suelos en Las Vías Terrestres - Carreteras - Ferrocarriles - Alfonso Rico Rodríguez-Hermilo Del CastilloDocumento95 páginasLa Ingeniería de Suelos en Las Vías Terrestres - Carreteras - Ferrocarriles - Alfonso Rico Rodríguez-Hermilo Del CastilloErick Yañez Portal75% (4)
- Bernardo Subercaseaux - Historia de Las Ideas y La Cultura en ChileDocumento7 páginasBernardo Subercaseaux - Historia de Las Ideas y La Cultura en ChileRoberto AugantAún no hay calificaciones
- 3 Historia Social Del Mundo - Susana BianchiDocumento141 páginas3 Historia Social Del Mundo - Susana BianchiDiana Delgado Jerez88% (8)
- Burke Peter - El Renacimiento EuropeoDocumento151 páginasBurke Peter - El Renacimiento EuropeoJack Gonzales100% (8)
- Higiene, salud y ambiente en perspectiva histórica:: Cali a comienzos del siglo XXDe EverandHigiene, salud y ambiente en perspectiva histórica:: Cali a comienzos del siglo XXAún no hay calificaciones
- Tango milonga - Novelas en español para principiantes (A1): Spanish Novels Series, #5De EverandTango milonga - Novelas en español para principiantes (A1): Spanish Novels Series, #5Calificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- El hijo pródigo II, octubre-diciembre de 1943-III, enero-marzo de 1944De EverandEl hijo pródigo II, octubre-diciembre de 1943-III, enero-marzo de 1944Aún no hay calificaciones
- Las desesperantes horas de ocio: Tiempo y diversión en Bogotá (1849-1900)De EverandLas desesperantes horas de ocio: Tiempo y diversión en Bogotá (1849-1900)Aún no hay calificaciones
- Maravall Jose Antonio - La Cultura Del BarrocoDocumento522 páginasMaravall Jose Antonio - La Cultura Del BarrocoGustavo PenalosaAún no hay calificaciones
- Hayden White El Contenido de La Forma Narrativa Discurso y Representacion HistoricaDocumento229 páginasHayden White El Contenido de La Forma Narrativa Discurso y Representacion HistoricaCarlos Varela100% (13)
- Letras de México IV, enero de 1943-diciembre de 1944De EverandLetras de México IV, enero de 1943-diciembre de 1944Aún no hay calificaciones
- Letras de México II, enero de 1939-diciembre de 1940De EverandLetras de México II, enero de 1939-diciembre de 1940Aún no hay calificaciones
- Marshal Sahlins - Economìa TribalDocumento14 páginasMarshal Sahlins - Economìa TribalAlberto Isakson50% (2)
- Historia de Las Teorías LiterariasDocumento2 páginasHistoria de Las Teorías LiterariasdiegoAún no hay calificaciones
- La Primavera de Praga PDFDocumento18 páginasLa Primavera de Praga PDFAnna María Cristina ErasoAún no hay calificaciones
- AUGÉ, MARC - Diario de Guerra (El Mundo Después Del 11 de Septiembre) (Por Ganz1912) PDFDocumento89 páginasAUGÉ, MARC - Diario de Guerra (El Mundo Después Del 11 de Septiembre) (Por Ganz1912) PDFchuecolindo100% (1)
- El Empleo de Los Preparados BiodinámicosDocumento38 páginasEl Empleo de Los Preparados BiodinámicosVenecia De la TierraverdeazuladaAún no hay calificaciones
- Enciclopedia Del Tejido Nº2Documento62 páginasEnciclopedia Del Tejido Nº2Mariana Conti100% (2)
- Capitulo II - Pag 101-112Documento12 páginasCapitulo II - Pag 101-112derechocomercialudec0% (1)
- Revista Internacional - Nuestra Epoca #9 (77) - AÑO VII - Septiembre 1967Documento55 páginasRevista Internacional - Nuestra Epoca #9 (77) - AÑO VII - Septiembre 1967Oscar Dante Conejeros E.100% (1)
- El Arte en Estado Gaseoso - Yves MichaudDocumento95 páginasEl Arte en Estado Gaseoso - Yves MichaudVicky ValenzAún no hay calificaciones
- Gral. Manuel Savio - Artículos y DiscursosDocumento47 páginasGral. Manuel Savio - Artículos y DiscursosBibliotecaLibertariaAún no hay calificaciones
- Un Mundo Sin Dinero: El Comunismo - Volumen IIDocumento44 páginasUn Mundo Sin Dinero: El Comunismo - Volumen IIcomunizacionAún no hay calificaciones
- Internet El Medio Inteligente Capt. 5Documento10 páginasInternet El Medio Inteligente Capt. 5Jorge Alberto Rojas HerreraAún no hay calificaciones
- La Europa Moderna 1450 - 1720 - Clark, GeorgeDocumento32 páginasLa Europa Moderna 1450 - 1720 - Clark, Georgekotarosouta100% (2)
- El Principio de ResponsabilidadDocumento199 páginasEl Principio de ResponsabilidadValentina Paz AlvarezAún no hay calificaciones
- Paul Ricoeur - Existencia y HermenéuticaDocumento11 páginasPaul Ricoeur - Existencia y HermenéuticaHugo Ortega GómezAún no hay calificaciones
- Cartas Al Duque de LermaDocumento22 páginasCartas Al Duque de LermaLOUVERTUREAún no hay calificaciones