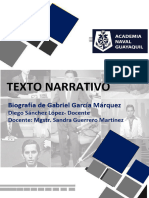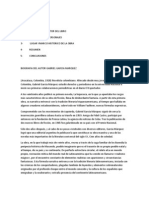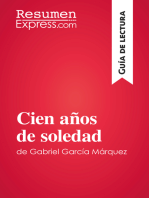Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Imaginación Hiperbólica de Gabriel García Márquez
La Imaginación Hiperbólica de Gabriel García Márquez
Cargado por
valmiller0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas3 páginasTítulo original
La imaginación hiperbólica de Gabriel García Márquez.doc
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas3 páginasLa Imaginación Hiperbólica de Gabriel García Márquez
La Imaginación Hiperbólica de Gabriel García Márquez
Cargado por
valmillerCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
LA IMAGINACIÓN HIPERBÓLICA DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
Miembro destacado del llamado Boom latinoamericano ─etiqueta puesta al
grupo de escritores latinoamericanos (Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario
Vargas Llosa…) cuyas obras centrales se publicaron en los años sesenta (La
muerte de Artemio Cruz, Rayuela, Cien años de soledad...) y generaron un
enorme interés en Hispanoamérica y el resto del mundo por su estilo y calidad
literaria─, Gabriel García Márquez es quizás quien mayor reconocimiento ha
recibido en el mundo entero; de inmediato se identifica su obra con el
bautizado realismo mágico, forma literaria que consiste en convertir poco a poco
lo maravilloso en real con sólo yuxtaponer ambos como parte del mundo
narrado; y sus narraciones subyacen en el imaginario popular
hispanoamericano.
Luego de cursar estudios de derecho, el colombiano Gabriel García
Márquez (Aracataca,1927) se dedicó de forma apasionada al periodismo (en El
Universal de Cartagena y otros diarios) y, con veleidosa fortuna, a escribir
guiones de cine (escribió libretos para Roberto Gavaldón, Arturo Ripstein,
Alberto Isaac, Jaime Humberto Hermosillo y Felipe Cazals, entre otros), pero su
labor más acuciosa, su vocación, ha sido la literatura; es autor no sólo de
novelas y cuentos, sino de todo un mundo ya mítico: Macondo y sus
portentosos habitantes; desde La hojarasca (1955) y La mala hora (1962) hasta
Isabel viendo llover sobre Macondo (1968), La increíble y triste historia de la
cándida Eréndira y de su abuela desalmada (1972) y, por supuesto, su obra
cumbre Cien años de soledad (1967), este autor ha expandido el universo de su
imaginación ─y el real con su obra─ de modo único e irrepetible.
La historia de este escritor colombiano no pudo ser más novelesca,
confirmando el dicho de que la realidad supera la ficción: su padre, Gabriel
Eligio García, telegrafista de oficio, no era bien visto por el coronel Nicolás
Ricardo Márquez para ser su yerno debido a su filiación política conservadora,
a ser hijo de madre soltera y a su fama de mujeriego. Con el propósito de que
Luisa Márquez se olvidara del joven telegrafista, ésta fue enviada a las afueras
de Aracataca, pero Gabriel Eligio se las arregló para cortejarla con su música,
sus cartas y sus poemas amorosos hasta que logró que los padres de ella
aceptaran su relación. Esta historia inspiró la hiperbólica escritura de la que el
propio García Márquez consideró su obra más perdurable: El amor en los
tiempos del cólera (1985). Es la hipérbole, producto de una encendida
imaginación, un rasgo característico de su estilo. La hipérbole es una
comparación en que se exagera o se resalta la expresión de un atributo; por
ejemplo, usamos la frase “iba más lento que una tortuga” para decir que alguno
andaba muy despacio, o empleamos “se roía los codos de hambre” para señalar
el voraz apetito que tenía alguien; la hipérbole es una exageración que busca
un efecto, deja de ser la mera representación de algo (como ocurre en la
caricatura política, en la que se resaltan los rasgos físicos y faciales de un
personaje público) para convertirse en el signo de otra cosa: un defecto, una
actitud...
Como inspirador arquetípico de los mil y un alquimistas que pueblan, bajo
distintas formas y en distintos personajes, el mundo narrativo del escritor
colombiano, poco después del nacimiento de Gabriel, su padre Eligio se
convirtió en farmacéutico y se mudó con Luisa a Barranquilla, y dejó al todavía
pequeñísimo Gabriel al cuidado de sus abuelos maternos, de quienes con tal
fortuna heredó la fuerza febril de su imaginación: de su abuelo Ricardo,
“Papalelo”, coronel veterano de guerra, simpatizante de los liberales, contador
de historias a su vez, de temple firme y valeroso, de él hereda quizás ese ánimo
que le permitió ver cara a cara a la muerte para reconocer el peso de los
difuntos y conectarse con la realidad de los más desvalidos; de su abuela,
Tranquilina Iguarán (apellido que revivirá en su mejor novela: Cien años de
soledad), “Mina”, mujer supersticiosa, quien pobló la imaginación del nieto con
historias de fantasmas, premoniciones, augurios y señales, al grado que es
señalada por el escritor como su primera influencia literaria, por la forma tan
natural como ella contaba sus sorprendentes historias sin importar cuán
fantásticas fueran ─las narraba como si fueran una verdad irrefutable─, de ella
heredó las vías que le facilitaron la transición de lo real a lo maravilloso.
Tras abandonar los estudios de derecho, dedicarse a la crónica o el
reportaje en diarios colombianos y a la escritura de guiones cinematográficos,
Gabriel García Márquez emprende su carrera como escritor con su primer
cuento: “La tercera resignación”, donde aún no despuntaba su propia voz, sino
la de sus predecesores. Además de sus abuelos, García Márquez tuvo varios
maestros, y es heredero de ellos: de El Quijote de Cervantes hereda la locura y
el atrevimiento, lo inconmensurable e hiperbólico de Rabelais, en La
metamorfosis de Kafka encuentra una puerta a lo insólito dentro de lo
cotidiano, en Faulkner halla la técnica narrativa, pero también hay algo de mito
arquetípico, de génesis bíblico, de trágico griego y de nigromante medieval en la
prosa exuberante, angélica y sofoclea de este escritor colombiano.
La maravillosa hipérbole sorprende por su belleza en el universo narrativo
de Gabriel García Márquez: desde el pueblo entero emparentado por “El
ahogado más hermoso del mundo” hasta los delirios febriles de Aureliano
Buendía y el inconmensurable mundo de Macondo en Cien años de soledad o
desde las más de seiscientas amantes de Florentino Ariza y su pasión épica en
El amor en los tiempos del cólera hasta la muerte por un pinchazo en “El rastro
de tu sangre en la nieve”, ese nuevo cuento de hadas moderno sobre cómo el
matrimonio mata el amor; la hipérbole también está presente en el otoño de un
patriarca sin edad, en un coronel que espera indefinidamente lo que nunca
llegará, en los cabellos de una mujer difunta que por años siguen creciendo…
La hipérbole le permite introducir de manera natural lo que en la cotidianidad
sería inconcebible, porque lo inconcebible es el pan nuestro de cada día: se han
borrado las fronteras entre un mundo y otro gracias a la poesía.
Habrase visto jamás tal imaginación, exuberante, portentosa, hiperbólica,
deicida la llamó Vargas Llosa ─compañero de aventura literaria hasta que en
1976 tuvieron alguna desavenencia que los distanció y que ensanchó sus ya
existentes diferencias políticas─, y tiene razón: el mundo creado por García
Márquez está poblado por una fauna y una flora que no es mero adorno en su
prosa, la abundancia que designa, el nombre de éste o aquél pájaro, de ésta o
aquélla planta, nos descubre la riqueza natural del subcontinente americano en
contacto con la conciencia humana para percibir, conocer y nombrar al mundo
con su inteligencia transformadora, alquimista. Tras leer el borrador final de
Cien años de soledad ─ese tipo de novela total que busca decirlo todo─, en una
llamada telefónica Carlos Fuentes dijo a Julio Cortázar ─hermano mayor del
Boom─ que acababa de leer “El Quijote americano”: de esa magnitud es la obra
macondiana.
Pero García Márquez no sólo habló de Macondo. Entre el núcleo de sus
narraciones encontramos El coronel no tiene quien le escriba (1961), que narra
la historia de un militar retirado en espera de una pensión que nunca llega. En
Crónica de una muerte anunciada (1981) asistimos a la venganza sobre
Santiago Nasar para vengar el honor mancillado. En El general en su laberinto
(1989) al retrato novelado del retiro y fin de El Libertador Simón Bolívar. Del
amor y otros demonios (1994) recrea los amoríos furtivos de una pareja de
religiosos. En Relato de un náufrago (1955-1970) y en Noticia de un secuestro
(1996) recurre al periodismo para contarnos la historia de los sobrevivientes. A
su gran retorno a las formas magnas y su retrato del poder dictatorial en El
otoño del patriarca (1975). De ninguna manera podemos subordinar sus
colecciones de cuentos a su arte novelístico, pues ha escrito cuentos
magistrales en libros como Los funerales de la Mamá Grande (1962) La increíble
y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada (1972) o sus
Doce cuentos peregrinos (1992). Tampoco su autobiografía Vivir para contarla
(2002) o sus discursos reunidos en Yo no vengo a decir un discurso (2010),
donde puede leerse “La soledad de América Latina”, su disertación al recibir el
premio Nobel de 1982, en donde escribe su deseo por construir “Una nueva y
arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la
forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y
donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para
siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”.
Hace apenas unos días se nos fue Gabriel García Márquez, se nos murió
un escritor genial y ha dejado más sola a América Latina; sin embargo, con su
rica obra literaria ha contribuido al descubrimiento de un continente, como no
pudo hacerlo Colón: convirtió la vida en poesía y la poesía en vida, de manera
que con su obra, que al fin y al cabo es un acto, ahondó en la comprensión de
los pueblos que habitamos esta gran aldea también llamada Macondo, como un
Melquiades verdadero que hizo gala de toda su magia al hacernos parientes a
todos los pueblos latinoamericanos.
David Puente Morales
También podría gustarte
- Mi Hermano Es Un SuperhéroeDocumento1 páginaMi Hermano Es Un Superhéroegerson50% (2)
- Modelo Cartas Motivacion CineDocumento2 páginasModelo Cartas Motivacion CineBuck Kff Quintero78% (9)
- Cuestionario-Jose Maria ArguedasDocumento2 páginasCuestionario-Jose Maria Arguedasjose luis sencara chuquija100% (6)
- Muerte Constante Mas Alla Del Amor (Corrupcion y Abuso de Poder) EditandoDocumento8 páginasMuerte Constante Mas Alla Del Amor (Corrupcion y Abuso de Poder) EditandoLuis MahechaAún no hay calificaciones
- Simulación Del Acto JuridicoDocumento6 páginasSimulación Del Acto JuridicoGianpierre Barreda GarciaAún no hay calificaciones
- 122 El Espejo DistraidoDocumento4 páginas122 El Espejo DistraidoCamila Aros ArosAún no hay calificaciones
- Lo Real Maravilloso GABRIEL GARCIA MARQUEZDocumento1 páginaLo Real Maravilloso GABRIEL GARCIA MARQUEZDiolindaZumaetaAún no hay calificaciones
- Gabriel Garcxa MarquezDocumento12 páginasGabriel Garcxa MarquezMiriam Ferreyra0% (1)
- Apuntes Cronica Carmen Autoguardado 1Documento11 páginasApuntes Cronica Carmen Autoguardado 1Candela FernandezAún no hay calificaciones
- Cronica de Una Muerte Anunciada Analisis Gabriel Garcia MarquezDocumento19 páginasCronica de Una Muerte Anunciada Analisis Gabriel Garcia MarquezLilyAún no hay calificaciones
- Apuntes Cronica Muerte AnunciadaDocumento17 páginasApuntes Cronica Muerte AnunciadaVictoria Barragan Peña100% (1)
- La HojarascaDocumento9 páginasLa HojarascaJassón Gutiérrez100% (1)
- Hojarasca - ResumenDocumento8 páginasHojarasca - ResumenLuis F. Arrieta VianaAún no hay calificaciones
- La Hojarasca y El Realismo MagicoDocumento11 páginasLa Hojarasca y El Realismo Magicoverokus0% (1)
- Texto Narrativo ActDocumento5 páginasTexto Narrativo ActDIEGO SANCHEZ LOPEZAún no hay calificaciones
- La Vida y Obras de Gabriel García MárquezDocumento6 páginasLa Vida y Obras de Gabriel García MárquezYaneida Gonzales De La HozAún no hay calificaciones
- Gabriel García MárquezDocumento20 páginasGabriel García MárquezArmando BarriosAún no hay calificaciones
- Relato de Un Naufrago TP FinalDocumento11 páginasRelato de Un Naufrago TP FinalRuben DarioAún no hay calificaciones
- Biografía de Gabriel Garcias MarquezDocumento2 páginasBiografía de Gabriel Garcias MarquezRosario AlvaradoAún no hay calificaciones
- Apuntes de García MárquezDocumento9 páginasApuntes de García Márquezdmm2481Aún no hay calificaciones
- Cien Años de Soledad, El Amadís en AméricaDocumento15 páginasCien Años de Soledad, El Amadís en AméricabiblionesAún no hay calificaciones
- Trabajo Biografia Gabriel Garcia MarquezDocumento4 páginasTrabajo Biografia Gabriel Garcia Marquezkevin velezAún no hay calificaciones
- El Boom LatinoamericanoDocumento10 páginasEl Boom LatinoamericanoAnyelly Carmen Peñaranda QuitoAún no hay calificaciones
- Informe Gabriel Garcia MarquezDocumento8 páginasInforme Gabriel Garcia MarquezMiriam Gutierrez Velasquez67% (3)
- Biografia Gabriel Garcia MarquezDocumento5 páginasBiografia Gabriel Garcia MarquezCristianAún no hay calificaciones
- Biografia de Gabriel García MárquezDocumento1 páginaBiografia de Gabriel García Márquez76p96pktr9Aún no hay calificaciones
- Biografia Gabriel Garcia MarquezDocumento5 páginasBiografia Gabriel Garcia MarquezCristian100% (1)
- Analisis La HojarascaDocumento9 páginasAnalisis La HojarascaWonder Diaz0% (1)
- Gabriel García MárquezDocumento5 páginasGabriel García MárquezLiseth BustacaraAún no hay calificaciones
- Nombres CompletosDocumento5 páginasNombres CompletosDe todo un poco by MaríaAún no hay calificaciones
- El Mundo MagicoDocumento8 páginasEl Mundo MagicoTatiana DelgadoAún no hay calificaciones
- Gabriel García Márquez y Cien Años de SoledadDocumento14 páginasGabriel García Márquez y Cien Años de Soledadalexis amesti claveroAún no hay calificaciones
- Gabriel García Márquez PDFDocumento13 páginasGabriel García Márquez PDFmamaaaaAún no hay calificaciones
- National Authors Day MinithemeDocumento16 páginasNational Authors Day Minithemealejaposada76Aún no hay calificaciones
- Análisis y Valoración de La Obra Crónica de Una Muerte AnunciadaDocumento15 páginasAnálisis y Valoración de La Obra Crónica de Una Muerte AnunciadaPaola Antunez75% (4)
- Resumen Cronicas de Una Muerte AnunciadaDocumento10 páginasResumen Cronicas de Una Muerte AnunciadaIngrid Galvez Salinas100% (1)
- Apuntes Cronica Muerte AnunciadaDocumento31 páginasApuntes Cronica Muerte Anunciadarosasanchom75Aún no hay calificaciones
- Cien Años de Soledad El Amadís en América.Documento8 páginasCien Años de Soledad El Amadís en América.JuanpklllllllcamargoAún no hay calificaciones
- Biografía de Gabriel García MárquezDocumento18 páginasBiografía de Gabriel García MárquezDąvid Ç ŁłAún no hay calificaciones
- Realism oDocumento44 páginasRealism oChristian ZavalaAún no hay calificaciones
- García Márquez - Muere Gabriel García Márquez - Reseña Biográfica - EL PAÍSDocumento5 páginasGarcía Márquez - Muere Gabriel García Márquez - Reseña Biográfica - EL PAÍSjmdeumyaacAún no hay calificaciones
- Realismo Mágico en ColombiaDocumento2 páginasRealismo Mágico en ColombiaMARIA LUCIA LOPEZ OLARTEAún no hay calificaciones
- Primera Entrega Gabriel García MárquezDocumento6 páginasPrimera Entrega Gabriel García Márquezlucams777Aún no hay calificaciones
- Cien Años de SoledadDocumento11 páginasCien Años de SoledadBonny Sarmiento de la OssaAún no hay calificaciones
- Cien Años de Soledad Trata de La Historia de Un PuebloDocumento25 páginasCien Años de Soledad Trata de La Historia de Un PuebloJose Alberto MotaAún no hay calificaciones
- Género NarrativoDocumento2 páginasGénero NarrativoLuis Eduardo Parejo CastañedaAún no hay calificaciones
- 3 - Biografia de Gabriel Garcia MarquezDocumento7 páginas3 - Biografia de Gabriel Garcia MarquezWilfredo100% (2)
- Solucion Del Taller de Homenaje A Gabriel Garcia Marquez PDFDocumento7 páginasSolucion Del Taller de Homenaje A Gabriel Garcia Marquez PDFJuan David Gómez CabreraAún no hay calificaciones
- UN HOMENAJE POSTUMO A GABRIEL GARCIA MARQUEZ 3qBQKBJDocumento5 páginasUN HOMENAJE POSTUMO A GABRIEL GARCIA MARQUEZ 3qBQKBJSantiago Sanchel FernandezAún no hay calificaciones
- Gabriel García MárquezDocumento5 páginasGabriel García MárquezHernán Róger Tanta HuamánAún no hay calificaciones
- GABODocumento2 páginasGABOhida usuga cartagenaAún no hay calificaciones
- Folleto Guia de LecturaDocumento4 páginasFolleto Guia de LecturaJorge AlAún no hay calificaciones
- Biografia de Gabriel Garcia MarquezDocumento4 páginasBiografia de Gabriel Garcia MarquezGiliana VelasquezAún no hay calificaciones
- Biografia Gabriel Garcia MarquezDocumento4 páginasBiografia Gabriel Garcia Marquezdigitalblade690% (1)
- Gabriel García MárquezDocumento2 páginasGabriel García Márquezangeljrtc100% (1)
- Analisis Literario Cronicas de Una Muerte AnunciadaDocumento5 páginasAnalisis Literario Cronicas de Una Muerte AnunciadaFoltthAún no hay calificaciones
- Garcia MarquezDocumento11 páginasGarcia MarquezDaniel Alejo Prieto CoronadoAún no hay calificaciones
- BIOGRAFIASDocumento10 páginasBIOGRAFIASSneyder Leyton CárdenasAún no hay calificaciones
- Cien Años de Soledad - ESTUDIO ANALÍTICODocumento23 páginasCien Años de Soledad - ESTUDIO ANALÍTICOLua BaezAún no hay calificaciones
- La PolíticaDocumento5 páginasLa PolíticaJha AguilarAún no hay calificaciones
- Cien años de soledad de Gabriel García Márquez (Guía de lectura): Resumen y análisis completoDe EverandCien años de soledad de Gabriel García Márquez (Guía de lectura): Resumen y análisis completoCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (21)
- Mike Jay - Sustancias Psicodélicas en La Cultura-FragementoDocumento8 páginasMike Jay - Sustancias Psicodélicas en La Cultura-FragementovalmillerAún no hay calificaciones
- Plan de TrabajoDocumento2 páginasPlan de TrabajovalmillerAún no hay calificaciones
- Asuntos para Reflexionar La Película Eclipse TotalDocumento1 páginaAsuntos para Reflexionar La Película Eclipse TotalvalmillerAún no hay calificaciones
- Asuntos para Reflexionar La Película El AtentadoDocumento1 páginaAsuntos para Reflexionar La Película El AtentadovalmillerAún no hay calificaciones
- Asuntos para Reflexionar La Película Furia de TitanesDocumento1 páginaAsuntos para Reflexionar La Película Furia de TitanesvalmillerAún no hay calificaciones
- Guía para Comentar Película Helena de TroyaDocumento1 páginaGuía para Comentar Película Helena de TroyavalmillerAún no hay calificaciones
- El Modelo Académico Del IEMS 2Documento8 páginasEl Modelo Académico Del IEMS 2valmillerAún no hay calificaciones
- Comentario A "Historia Del Guerrero y La Cautiva"Documento3 páginasComentario A "Historia Del Guerrero y La Cautiva"Modes0% (1)
- Prueba El Principito 7mo (Recuperado Automáticamente)Documento4 páginasPrueba El Principito 7mo (Recuperado Automáticamente)Priscila Andrea Sagredo MasíasAún no hay calificaciones
- Nerea Vergara - Trabajo - Influjos y RelacionesDocumento27 páginasNerea Vergara - Trabajo - Influjos y RelacionesNerea VergaraAún no hay calificaciones
- 64 La Novela Española en La Primera Mitad Del Siglo XXDocumento7 páginas64 La Novela Española en La Primera Mitad Del Siglo XXanon_88532237950% (2)
- Violines en El CieloDocumento2 páginasViolines en El CieloMarcela Ramos100% (1)
- Prueba Libro Vamos A Buscar Un Tesoro en Cuarentena.Documento6 páginasPrueba Libro Vamos A Buscar Un Tesoro en Cuarentena.Victoria Barrientos BarrientosAún no hay calificaciones
- El Lirón Que Era Muy TacañoDocumento2 páginasEl Lirón Que Era Muy Tacañorodia12345Aún no hay calificaciones
- Raziel PDFDocumento3 páginasRaziel PDFJuan EvangelistaAún no hay calificaciones
- Actividad N°Documento5 páginasActividad N°02-CF-HU-JHENNYFER TATYANA RAMIREZ BARRIENTOSAún no hay calificaciones
- Secuencia lENGUAJE 4Documento176 páginasSecuencia lENGUAJE 4yaqui33Aún no hay calificaciones
- Piglia en Los 60s Paper PDFDocumento25 páginasPiglia en Los 60s Paper PDFMariela BuraniAún no hay calificaciones
- LorcaDocumento5 páginasLorcaAngel José Alonso MenéndezAún no hay calificaciones
- Las Prácticas Sociales Del Lenguaje Como Enfoque de La Enseñanza Del Español.Documento8 páginasLas Prácticas Sociales Del Lenguaje Como Enfoque de La Enseñanza Del Español.Barbara LagunasAún no hay calificaciones
- Posesion InfernalDocumento10 páginasPosesion InfernalAlber Barreto Cabrera100% (1)
- Actividades de Lengua y Literatura 2º Pol - Caballero de La Armadura OxidadaDocumento2 páginasActividades de Lengua y Literatura 2º Pol - Caballero de La Armadura OxidadarowiinisAún no hay calificaciones
- Entrevista A Francisco RicoDocumento10 páginasEntrevista A Francisco RicoterrifterrifAún no hay calificaciones
- Las Formas Condicionales Del InglésDocumento10 páginasLas Formas Condicionales Del InglésRussell Uziel Itza ChanAún no hay calificaciones
- Leng Sem1 Ficha1 Oa13 Octavo Prof OctDocumento13 páginasLeng Sem1 Ficha1 Oa13 Octavo Prof OctCristian VegaAún no hay calificaciones
- El Hijo Horacio QuirogaDocumento5 páginasEl Hijo Horacio Quirogalisistrata75Aún no hay calificaciones
- Spots A La MadreDocumento5 páginasSpots A La MadreDsns NbsdfnAún no hay calificaciones
- Antologia LiterariaDocumento40 páginasAntologia LiterariaMary Cueto SantosAún no hay calificaciones
- La Metamorfosis La Historia de La Transformación de Gregorio SamsaDocumento4 páginasLa Metamorfosis La Historia de La Transformación de Gregorio SamsaDavid ZamoraAún no hay calificaciones
- Resumen HeroeDocumento2 páginasResumen HeroeSebastián CalderónAún no hay calificaciones
- Reseña El RitoDocumento2 páginasReseña El RitoCristhian Acosta DiazAún no hay calificaciones
- Los Desmaravilladores - Elsa BornemannDocumento99 páginasLos Desmaravilladores - Elsa Bornemannsandraromero64100% (8)