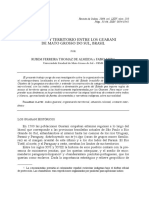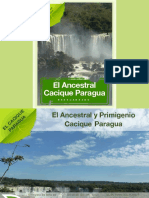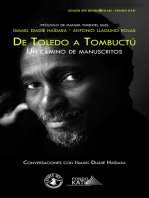Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Los Pueblos Guaranies en Py PDF
Los Pueblos Guaranies en Py PDF
Cargado por
CatalinoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Los Pueblos Guaranies en Py PDF
Los Pueblos Guaranies en Py PDF
Cargado por
CatalinoCopyright:
Formatos disponibles
GERMINAL
DOCUMENTOS
DE TRABAJO
PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS
SOBRE LA REALIDAD SOCIAL Y POLÍTICA DEL PARAGUAY
Los pueblos guaraníes en Praguay:
Una aproximación socio-histórica a los
efectos del desarrollo dependiente
Guillermo Rojas Brítez
N. 13 - Junio 2012
Centro de Estudios y Educación Popular Germinal
Asunción - Paraguay
1. Introducción
El presente trabajo busca ser una somera aproximación a la vida y cultura de los pueblos
Guaraníes. Se lo esbozará a partir de herramientas de la antropología cultural y la sociología,
de modo tal a obtener una panorámica descriptiva de los efectos del modelo de desarrollo
vigente por sobre el modo tradicional de vida de tales pueblos.
Tal aproximación, que busca dar una mirada general a los principales aspectos que definen el
ser Guaraní, se desarrollará abordando dicha realidad desde aristas interdisciplinarias que, si
bien breve y fragmentariamente, intentará describir la realidad de dichos pueblos hoy en
conexión con su pasado histórico.
En tal sentido se propone, para abordar la cuestión con la amplitud debida, no solo una mirada
al impacto del modelo agroexportador sobre el modo de vida tradicional de los pueblos
guaraníes, sino asimismo una panorámica a grandes rasgos de lo que es ese modo de ser
tradicional, a partir de las pautas identificadas por antropólogos de nuestro medio.
Si estas páginas logran, aunque sea, generar algo de debate acerca de la problemática del
modelo de desarrollo vigente, en lo que hace a su relación con la diversidad cultural,
consideraremos que ha logrado sus objetivos principales.
2. Generalidades
2.1 Una cultura, cuatro Pueblos
Los pueblos Guaraníes son, antes que nada, los pobladores de la Región Oriental del
Paraguay, del Centro- Oeste del Brasil, del Noreste de Argentina y de núcleos dispersos en
zonas del Chaco paraguayo y boliviano.
Dentro de las especificidades de cada comunidad indígena en particular, a los pueblos
Guaraníes los unen varios y poderosos factores: una lengua común (si bien sujeta a leves
variaciones), una cultura material compartida (también sujeta a especificidades), una forma de
vivir la vida (el Tekoporã) y – por sobre todo – una religión (el ñande- reko- marangatu).
Estos elementos los configuran como pueblo y les dotan de una identidad general tanto frente
a otras comunidades como frente a paraguayos y extranjeros.
Al respecto de esta identidad, construida desde los elementos comunes, dicen con claridad
ciertos antropólogos:
“Es evidente que para determinar quién es quién se requería una delimitación conceptual,
reglada por la norma jurídica, que reconocida o no, le da a uno, el sentido de “ser alguien”;
es decir, su definición como persona y el sentido de pertenencia a alguna nación, pueblo, etc.
Se le pueden sumar características que hacen a la identidad cultural como la lengua o el
GERMINAL - DOCUMENTOS DE TRABAJO #13 2
idioma de la persona; la vestimenta, la alimentación e incluso la ubicación o pertenencia
geográfica, entre otros”1.
Se tienen, entonces, los elementos y factores que permitirán avanzar hacia una definición
operativa, y cultural fundamentalmente, de la condición Guaraní: la comunidad en la lengua,
vestimenta, alimentación y ubicación, que permiten a varios sujetos el reconocerse como parte
de un mismo pueblo y como copartícipes de una misma historia.
Sin embargo, no se puede comprender (como se hizo desde la conquista) a los pueblos
Guaraníes desde una perspectiva homogeneizante2; en ellos se encuentra una profunda
diversidad, al punto que verdaderos pueblos – con todos los elementos socio-culturales que
los definen y separan del resto – se encuentran en su seno. Estos pueblos son los Aché, los
Avá Guaraní, los Mbya y los Paĩ Tavyterã.
Entre paréntesis, y avanzando hacia precisiones demográficas, algunos investigadores,
centrando su estudio sobre los pueblos Guaraníes presentes en la Región Oriental del
Paraguay señalan que la sumatoria de las poblaciones de los pueblos Ava-Guaraní, Mbya, Paĩ
y Ache es de unas 44.000 personas. De lejos, el grupo humano más numeroso entre los
pueblos indígenas del Paraguay3.
Retomando, la aproximación antes citada clarifica el panorama: Una cultura de común base es
desarrollada en ricas especificidades por cuatro pueblos. Así, se parte de la premisa de que no
existen “los guaraníes” como un solo pueblo unificado, sino los Ava-Guaraní, los Mbya-
Guaraní, los Ache-Guayakí y los Paĩ Tavyterã, como pueblos con una historia y vida
autónomas, que son herederos de una cultura en común.
Esta perspectiva, que conjuga unidad y diversidad, es la que exige el rigor metodológico para
una aproximación a la cultura y modo de vida de los guaraníes, para luego ensayar un análisis
del impacto que sobre ella ha tenido el modelo agroexportador.
En adelante, por consiguiente, al hacer referencia a los pueblos Guaraníes, se alude en
conjunto a los cuatro pueblos que – en la región oriental del Paraguay4 – lo componen: El
pueblo Aché, el Avá- Guaraní, el Mbya y el Paĩ Tavyterã.
2.2. Aproximación Histórica
Para comprender al modo de vida de los pueblos Guaraníes es imposible el hacer abstracción
de la historia. Es que, indudablemente, los acontecimientos que marcaron la historia del
Paraguay como sociedad nacional, y específicamente aquellos que hacen al mundo indígena
1
SERVÍN, Jorge, Mapas y datos demográficos de los Pueblos Indígenas del Paraguay en los últimos 200 años:
Revista Diálogo Indígena Misionero 68 (2011) 8.
2
Perspectiva homogenizante es la adoptada por la sociedad paraguaya, y en el pasado la sociedad colonial y la
propia administración española, que ignoró hasta las investigaciones de Kurt Unkel Nimuendajú, a comienzos
del siglo XX, la existencia de varias parcialidades dentro de los Pueblos Guaraníes.
3
Cfr. DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS ENCUESTAS Y CENSO, Atlas de las comunidades
indígenas del Paraguay, 2002.
4
En la región Occidental del Paraguay están los Chiriguanos o Guarayos, de origen Guaraní. Sus especificidades
culturales los hacen ajenos a la presente investigación. Para una aproximación a este pueblo, Cfr PERASSO,
José Antonio, Los Guarayu: Guaranies del Oriente Boliviano, R.P. Ediciones, Asunción, 1988.
GERMINAL - DOCUMENTOS DE TRABAJO #13 3
en particular, inciden de manera directa en el modo en el que los pueblos indígenas viven su
propia realidad, la interpretan y realizan su cultura como colectivo.
Es el tal sentido y por tales motivos que se ve como de importancia insoslayable el trazar una
panorámica de aquellos sucesos de la historia paraguaya que más marcaron a los pueblos
indígenas. La religión de los pueblos indígenas del Paraguay solo puede comprenderse a
cabalidad en el marco de la historia misma de dichos pueblos que, claramente, confluye en
innumerables puntos con la historia de la nación paraguaya.
Por consiguiente, las presentes páginas se avocarán a una breve aproximación de la historia de
los pueblos Guaraníes, aproximación tal que no puede sino ser resumida y fragmentaria.
2.2.1. Antes de la colonia
Dado que los Guaraníes son pueblos ágrafos, solo la arqueología puede determinar – de
manera más que aproximada – las características de su vida y los principales sucesos de ella
antes de las primeras relaciones y partes de los conquistadores y colonizadores.
Apoyándose en vestigios estudiados por esta disciplina, algunos autores apuntan – sobre los
Guaraníes Prehistóricos – que:
“…[Eran un pueblo que] se distinguía por algunas peculiaridades: un movimiento migratorio
constante en búsqueda de la «tierra sin mal», tierra fértil con abundantes alimentos
silvestres”5.
Esto los hacía un pueblo semi- nómada, pues mezclaban, ya de antaño, la recolección y la
caza con la agricultura en el marco del Tekoha6. Al agotarse los recursos que permitían el
Tekoporã7 en un sitio, la Comunidad entera migraba en búsqueda de mejores horizontes. Esta
práctica, pese a los grandes movimientos históricos, se mantuvo mientras duraron las tupidas
selvas de la Región Oriental.
La organización social macro de los Tekoha en tiempos precolombinos – y hasta el infame
decreto del 7 de octubre de 1848 – fueron los guaras, verdaderas agrupaciones territoriales
bien delimitadas en las cuales sus miembros cazaban, pescaban y vivían en abierta
comunidad.
Ciertos autores afirman que en 1500 habían seis guaras en lo que hoy es la Región Oriental
de Paraguay: La de los Carios, primeros en contactar con los conquistadores españoles en
estas tierras, que se ubicaba entre los ríos Manduvirá, Tebicuary y Paraguay; la de los Tobatí,
que se ubicaba entre los ríos Manduvirá y Jejui hasta Caaguazú; la de los Guarambaré, que se
ubicaba entre los ríos Jejuí e Ypané; la de los Itati- Guaraní, que se extendía desde la orilla del
5
ZANARDINI, José, Los pueblos indígenas del Paraguay, El Lector, Asunción, s/f, p. 22.
6
De acuerdo a CADOGAN, en su Diccionario Mbya-Guaraní Castellano, CEPGAG, Asunción, 2011, p. 164,
tekoha es el poblado de los pueblos Guaraníes.
7
Según CADOGAN, en su Diccionario Mbya-Guaraní Castellano..., o. c., p. 164 tekoporã es el buen vivir, el
vivir acorde al ser Guaraní.
GERMINAL - DOCUMENTOS DE TRABAJO #13 4
Alto Paraguay hasta Amambay; la de los Mba’everá, que abarcaba entre los ríos Acaray y
Monday; y la de los Paraná- Guaraní, que cubría la zona entre los ríos Tebicuary y Paraná8.
Melià tiene una teoría acerca de los posibles vínculos entre los actuales pueblos Guaraníes
(Aché, Avá- Guaraní, Mbya y Paĩ Tavyterã) con los antiguos guaras. Al respecto, considera
que los Itatin se hallan ligados a los Paĩ Tavyterã– llamados en Brasil Kaiowá – que los
Guairá serían los Ava Katú del presente, de manera que los Mbya serían descendientes de
aquellos Tarumá, contactados tardíamente en el siglo XVIII9.
Clarificada la presente vinculación, y descrita la organización social de los Guaraníes en
tiempos anteriores a la colonia, se pasa a mirarlos en el período de conquista y colonización
del Paraguay.
2.2.2. Durante la colonia
La llegada de los españoles al Paraguay, tras las primeras aproximaciones de García y Gaboto
en la década del 20 del siglo XVI, se hizo plena con el asentamiento del Fuerte de Nuestra
Señora de la Asunción, en agosto de 1537. Con ese acto concreto, se puede legítimamente
situar el inicio del período de conquista y colonización del Paraguay por España. Ciertos
autores, con una mirada generalizante del proceso, dicen:
“El fenómeno de la llegada de los españoles (…) está marcado por profundos desencuentros
culturales. Por una parte estaba bien firme el etnocentrismo europeo con su cultura, lengua y
religión; y por otra, las poblaciones indígenas (…) con sus respectivas lenguas, tradiciones y
creencias. El choque de culturas fue traumático, especialmente para los Pueblos
Indígenas”10.
El dominico Colomé, fiel a la tradición lascasiana de su Orden, no puede sino denunciar los
métodos aplicados por los españoles. Al respecto señala:
“Los conquistadores españoles aplicarán en el descubrimiento y conquista de los territorios
americanos los métodos de conquista y colonización desarrollados durante la Reconquista11:
se ocupa militarmente una región, se organiza el gobierno y se convierte la población a la
religión del vencedor. En una lucha cruel y desigual, España triunfa rápidamente. Se
transplantan las concepciones políticas, sociales y religiosas de la metrópoli. Políticamente
se introduce en el continente una autoridad ajena. En el campo social no se tienen escrúpulos
en utilizar compulsivamente el trabajo indígena”12.
Melià argumenta, intentando una visión de la conquista desde la óptica de los pueblos
Guaraníes, que:
8
ZANARDINI, José…, o. c., p. 23.
9
MELIÀ Bartomeu – CÁCERES, Sergio, Historia cultural del Paraguay, El Lector, Asunción. 2010. p. 14- 15.
10
ZANARDINI, José… o. c,, p. 25.
11
Colomé i Angelats habla de la reconquista de los reyes católicos del territorio de la península hispánica a los
reinos musulmanes.
12
COLOMÉ i ANGELATS, Rafael, La Ética de la Conquista de América: Revista Selecciones de Teología
Moral 2 (1993) 13.
GERMINAL - DOCUMENTOS DE TRABAJO #13 5
“[Ellos] vieron a los recién llegados, en la época de la fundación de Asunción, en torno a
1537, como amigos y aliados, como Karaí, viniendo de tierras lejanas, a la manera de
chamanes andariegos, y como posibles cuñados. Muy pronto, sin embargo, los mismos
Guaraníes se rebelaron contra esos karaí, ahora señores y patronos, que (…) los hacían
trabajar sin descanso y los sacaban de sus aldeas y hábitat tradicional”13.
Pero la conquista no significó, solamente, opresión y exacción económica a los pueblos
Guaraníes, supuso también el primer anuncio evangélico en estas tierras. Un primer anuncio
que no solo se hizo con palabras, palabras de ortodoxia y sana doctrina, sino también con
prácticas y testimonio de vida.
Al respecto, Colomé i Angelats apunta, diferenciando conquista de evangelización
claramente, que los misioneros defendían a los indígenas, buscando siempre que sean
respetados sus vidas y sus bienes, además de procurar instruirlos en la fe católica14.
En tal sentido, no solo las leyes de Burgos y las Leyes Nuevas, y las famosas ordenanzas de
Alfaro, serán producto de la acción de la Iglesia en favor de los indígenas, sino que la propia
bula Sublimis Deus, del Papa Pablo III, que introduce la evangelización pacífica y rechaza la
conquista militar15, reordenará toda la organización colonial de modo a suprimir de raíz el
“justificativo” de la esclavitud esgrimido en ese entonces16.
Un verdadero salto cualitativo, ya asentado el poder colonial español en el Paraguay, se dio
para los pueblos Guaraníes – ya oprimidos por la servidumbre encomendera – con la entrada
en escena de la Compañía de Jesús y de sus reducciones.
Los Jesuitas avanzaron hacia un eficaz instrumento de protección y dignificación plena de los
Guaraníes frente a los abusos de los encomenderos, preocupándose no solo de su
evangelización – de la que fueron maestros – sino de salvaguardar su rica cultura. En esta
clave se debe comprender los esfuerzos de Antonio Ruiz de Montoya y otras decenas de
Jesuitas por rescatar y codificar tanto la lengua Guaraní como los aspectos fundamentales de
su modo de ser como pueblo.
Adoptando la mirada de los Guaraníes, hay autores que afirman que los padres Jesuitas fueron
considerados por los indígenas como “chamanes de otro orden”, de modo que dicha
consideración fue lo subyacente detrás de muchos de los movimientos de rebeldía y liberación
entre los pueblos Guaraníes17.
Pese a los conflictos, sin embargo, muchas de las Comunidades de Guaraníes, escapando de la
opresión encomendera, buscan refugio en las Reducciones Jesuitas. Respecto a su papel, hay
quienes afirman que los Jesuitas fueron comprometidos abogados de los Guaraníes, señalando
la oposición de la Compañía a la opresión encomendera18. Lo radical del compromiso de los
13
MELIÀ, Bartomeu – CÁCERES, Sergio…, o. c., p. 15.
14
COLOMÉ i ANGELATS Rafael…, o. c..
15
Idem, p. 17.
16
Idem, p. 31.
17
OTAZU MELGAREJO, Angélica, Práctica y semántica de la Evangelización de los Guaraníes del Paraguay,
CEPAG, Asunción, 2006, p. 22.
18
ZANARDINI, José…, o. c., p. 28.
GERMINAL - DOCUMENTOS DE TRABAJO #13 6
padres Jesuitas habría llevado, inclusive, al enfrentamiento a escala mayor con el poder
colonial, durante la revolución de los comuneros.
Sin embargo, no es unánime el canto a favor de la labor de los Jesuitas entre los Guaraníes. Se
los ha acusado, asimismo y no sin razón, de pretender subsumir la cultura Guaraní en la
cristiana-española con sus reducciones.
Es que, si bien es ilógico el pretender que las reducciones reproduzcan sin más el modo de
vida de los Guaraníes, queda sin duda el factor aculturador que supusieron éstas para con el
modo de ser Guaraní19. Desde tal punto de vista, las reducciones son un importante punto
oscuro en todo el aporte Jesuita a la dignificación de los pueblos Guaraníes.
Retomando el hilo, y haciendo una panorámica descriptiva y topográfica, apuntan ciertos
autores:
“En el Paraguay, las reducciones fueron ocho: San Ignacio Guasú fundada en 1609 a pocos
kilómetros de Encarnación, Santa María en 1647, Santa Rosa en 1698, Santiago en 1659, San
Cosme y Damián 1634, Itapúa en 1615, Trinidad en 1706 y Jesús en 1685”20.
Respecto a su organización interna, señalan que las mismas se estructuraban a partir de un
esquema arquitectónico militar, con una plaza de armas, Iglesia, casa de los padres e indios
por separado, escuela, taller, cementerio y campos de trabajo agrícola21.
No está de más apuntar, que, invariablemente y como era de esperar, “la dirección general, y
los aspectos socio- económicos estaban a cargo de los Jesuitas”22.
Esto, que supone una velada relación de dominación- dependencia, de modo que es criticado
por propios Jesuitas como Melià (que las denomina “proyecto colonial”23), generó asimismo
huidas y escapes de los Guaraníes de las reducciones a su antigua vida en el monte. Al
respecto, siguiendo una antigua crónica, relata Perasso:
“Después de haber estado los indios Tobatines en el Pueblo de Nuestra Señora de Fe 9 años,
no bien hallados por la escasez de montes que padece dicho pueblo y por consiguiente falta
de leña, después de haber intentado seis veces su fuga, a la séptima vez se huyeron”24.
En suma, y pese a las contradicciones, esta experiencia de preservar la cultura Guaraní acabó
abruptamente debido a mezquindades políticas, que derivaron en la expulsión de los Jesuitas
en 1767, y en la propia disolución de la Compañía25 por el Papa Clemente XIV en el año
1773.
19
Cf. ESCOBAR, Ticio, Mito del arte, mito del pueblo, Museo del Barro, Asunción, 2011, p. 97.
20
ZANARDINI, José, o.c., p. 29.
21
ESCOBAR, Ticio…, o. c.. p. 97
22
Idem. p. 97
23
MELIÀ, Bartomeu, El Guaraní conquistado y reducido, Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad
Católica, Asunción, 1997.p 175.
24
PERASSO, José Antonio, El Paraguay del siglo XVIII en tres memorias, Rafael Peroni, Asunción, 1986, p.
49.
25
Esta disolución fue, obviamente, temporal, pues la Compañía de Jesús reaparece en 1814.
GERMINAL - DOCUMENTOS DE TRABAJO #13 7
A la pregunta de qué paso con los indígenas de las reducciones luego de la expulsión de los
Jesuitas, responden algunos autores afirmando que estos “se dispersaron, algunos a la selva,
otros a los pueblos”26.
Este era el panorama de los pueblos Guaraníes durante el colonialismo tardío de España en
nuestro país.
2.2.3. Después de la colonia
La nota de la historia de los Guaraníes tras la Independencia del Paraguay – que no supuso
mejora alguna para ellos - la dan, sin duda, cinco acontecimientos centrales: El Decreto del 7
de octubre de 1848, la Guerra del 70 y la Constitución de la Posguerra, la venta de tierras
públicas, el proceso de avance de la frontera agrícola y la aprobación de la ley 904/ 81. A
continuación, se hará una aproximación breve a cada acontecimiento:
2.2.3.1. El Decreto del 7 de octubre de 1848
Pensando, quizá, en salvaguardar las fronteras – habitadas en su mayoría por pueblos
Guaraníes – y en concederles el no solicitado privilegio de la ciudadanía paraguaya, el
Presidente Don Carlos Antonio López, decretó el 7 de octubre de 1848, la desaparición legal
de 21 pueblos de Indígenas, modo de organización autónoma adoptado por los pueblos
Guaraníes en la sociedad nacional. Al respecto, afirman ciertos autores:
“Durante el Gobierno de Carlos Antonio López se produjeron muy importantes y dramáticos
cambios en lo que se refiere a los Pueblos Indígenas. Con su política de emancipación y
jubilación de los nativos, y con el Decreto Supremo del 7 de octubre de 1848 los Pueblos
Indígenas, no solamente perdieron restos de sus territorios sino lo más grave era que dejaron
de existir legalmente como Pueblos Indígenas, se convirtieron en libres ciudadanos sin tierra
e identidad. Con el Decreto Supremo más de 6 mil indígenas de los “pueblos Indios” fueron
forzados a vivir como mestizos”27.
Don Carlos, con intención o sin ella, borra la existencia jurídica de los pueblos indígenas,
confundiéndolos con la sociedad paraguaya. El texto, que declara rimbombantemente a los
indígenas como ciudadanos libres de la República, no hace sino un intento atroz de subsumir
en la cultura nacional a la rica – y legítimamente plural – cultura Guaraní.
Este sería el primer paso de una larga serie de despojos, acontecidos durante el Paraguay
independiente. De hecho, se puede afirmar sin temor al error que la independencia paraguaya,
y las medidas políticas de los gobiernos revolucionarios y progresistas del período 1811-1870,
en nada beneficiaron a los pueblos indígenas, a los que marginaron y desposeyeron con un
radicalismo muy similar al de los peores momentos de la colonia.
Esto puede entenderse claramente si se tiene en cuenta que la principal de las fuerzas motrices
de las revoluciones que derrocaron al poder colonial español en América Latina – por la
extracción social de sus caudillos y por el apoyo en bloque proveniente de dichos sectores –
26
ZANARDINI, José…, o. c., p. 29
27
GASKA, Enrique, Libres ciudadanos sin tierra ni identidad: legislación paraguaya y los Pueblos Indígenas:
Revista Diálogo Indígena Misionero 68 (2011) 18.
GERMINAL - DOCUMENTOS DE TRABAJO #13 8
fue sino la burguesía liberal criolla. Esta heredó del antiguo amo colonial el desprecio por los
pueblos indígenas y la mirada altiva ante sus formas de expresión cultural y religiosa.
Don Carlos Antonio López fue, a su vez, heredero de estos revolucionarios ilustrados. Y lo
fue en lo bueno y en lo malo. Lo peor de esta herencia se refleja en ciertas medidas de
gobierno que, como el citado decreto, niegan en la práctica el derecho a la existencia a los
pueblos indígenas.
En suma, la medida de Carlos Antonio López es la prueba patente de que ni siquiera un
Gobierno decidido a la defensa de la soberanía paraguaya ante sus hostiles vecinos y a hacer
de la República una nación respetada en el concierto internacional, dedicó un pensamiento a
los nativos de esta tierra. Así, mucho menos cabe de esperarse, entonces, de los gobiernos
entreguistas de la posguerra de 1870.
2.2.3.2. La Guerra de la Triple Alianza y la Constitución de la posguerra
La Guerra de la Triple Alianza fue experimentada como un verdadero cataclismo por los
pueblos Guaraníes. No entendiendo de fronteras, y sin necesidad de hacerlo, los Guaraníes se
vieron a la deriva y atrapados entre el fuego cruzado de los ejércitos de Paraguay y la Alianza,
que veían en ellos a una mezcla extraña de baqueanos y a potenciales agentes del enemigo.
La Constitución Paraguaya de la posguerra, liberal e impuesta por los vencedores, dejó más a
la deriva aún a los pueblos Guaraníes. Algunos autores la describen del siguiente modo:
“La legislación paraguaya relacionada a los Pueblos Indígenas después de la Guerra de la
Triple Alianza (1865- 1870) se caracterizaba por intentos de promover la conversión al
cristianismo y a la civilización sin reconocer sus territorios ni sus costumbres. La
Constitución Nacional de 1870 en su artículo 72 hablaba de “proveer a la seguridad de las
fronteras; conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión al cristianismo
y a la civilización”28.
En suma, la nueva Constitución insistía en y profundizaba la orientación general del Decreto
del 7 de octubre de 1848. Para ella, los indígenas no eran sino salvajes peligrosos que debían
no solo ser “civilizados”, sino totalmente asimilados a la sociedad nacional.
Lo peor de la Constitución del 70, sin embargo, ni siquiera era dicha insistencia y
profundización. Su punto más pernicioso era el que, en una extraña contradicción con su
espíritu “liberal”, se busque instrumentalizar a la Iglesia en dicha labor “civilizadora”. En un
tiempo en el que el liberalismo ya había destruido los lazos perniciosos que ataban a la Iglesia
al poder civil, en Paraguay era el liberalismo el que se esforzaba por reconstruirlos, nada más
y nada menos que con la intención de exterminar a los indígenas como pueblo.
De tal manera, y habida cuenta de las contradicciones, el marco jurídico provisto por la
Constitución de 1870 permitió, como era de esperarse, a los gobiernos de la posguerra a
avanzar en medidas concretas de despojo contra los legítimos dueños de la tierra paraguaya.
Esto generó no solo la asimilación de la que hablaba la Carta Magna, sino un verdadero
etnocidio, perpetrado esta vez entre los yerbales y las topadoras.
28
GASKA, Enrique…, o. c., p. 19.
GERMINAL - DOCUMENTOS DE TRABAJO #13 9
2.2.3.3. La venta de tierras públicas
El golpe de gracia al Tekoporã de los Guaraníes fue obra de Bernardino Caballero y su triste
gobierno. Su venta a mansalva, y a precios irrisorios, de las millones de hectáreas de tierras
públicas, no solo sentó las bases del latifundio en Paraguay, sino que marcó el total despojo
de los Guaraníes de sus tierras ancestrales, ahora en manos de capitalistas extranjeros y
hacendados paraguayos. Al respecto, señalan ciertos autores:
“Y las Leyes de venta de las tierras fiscales de 1883 y 1885 permitieron al Estado Paraguayo
vender junto con los indígenas millones de hectáreas de territorios de los nativos”29.
Una operación de tales características demuestra no solo el desinterés respecto al problema
indígena por parte de los gobiernos oligárquicos de la posguerra, sino también los efectos de
los avances del capitalismo – que transformó al indígena en subproletario en las haciendas o
carne de látigo en la Industrial Paraguaya – por sobre el Tekoporã de los Guaraníes y su
cultura en general.
De tal modo, la población indígena, que pese a los avatares de la colonia se había mantenido
relativamente estable en número (claro está, una vez pasada la brutal conquista española), se
vio menguada rápidamente en la esclavitud de los yerbales30 y privada de a poco de su esencia
cultural con la asimilación progresiva al campesino paraguayo.
Cabe sin embargo hacer la acotación que la progresiva desaparición de las grandes empresas
yerbateras a principios de la década del 1930, y el nuevo avance de las selvas del Alto Paraná
sobre ellas, permitió a los pueblos indígenas reacomodarse y volver a su modo de vida
tradicional por al menos una generación, esto hasta que el dictador Stroessner y su reconocida
filiación probrasilera impulsaran la colonización del este.
2.2.3.4. El proceso de avance de las fronteras agrícolas
La marcha hacia el Este de la dictadura stronista, iniciada con la construcción de Puerto
Presidente Stroessner y de la ruta hacia Coronel Oviedo, supuso un intento de poblar tal zona
de la Región Oriental y convertirla en un foco de desarrollo industrial, agrícola y comercial.
Tal proceso conllevó, asimismo, el desmonte de las selvas de la zona, y con ello el avance en
el ya encaminado proceso de destrucción del modo de vida de los Guaraníes.
La deforestación llevó consigo el 80% de los bosques de la Región Oriental del Paraguay,
para convertirlas, en primera instancia, en minifundios de producción variada y, en segunda
instancia, en latifundios orientados hacia el monocultivo. Al respecto, ya en la década de 1990
se estimaba en 150.000 y 200.000 hectáreas la deforestación anual31.
29
GASKA, Enrique…, o. c., p. 19.
30
Para una visión gráfica de los padecimientos de los indígenas en los yerbales y latifundios, ver BARRETT,
Rafael, Obras completas, 5 tomos, GERMINAL – Arandurã, Asunción, 2011.
31
CANESE, Ricardo, El proceso de deforestación del Paraguay, En
http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalles.php?id_obras=15117
GERMINAL - DOCUMENTOS DE TRABAJO #13 10
Esta deforestación no solamente desnaturaliza el ambiente natural de vida de los pueblos
Guaraníes, sino que los incorpora, de manera dependiente, en el propio esquema de
destrucción del mismo, por un mecanismo señalado por Fogel:
“La conexión entre los mecanismos comunitarios y manejo ambiental se torna
particularmente visible en ocasión de la venta de madera, que se ha convertido en uno de los
problemas socio-ambientales más críticos. A medida que se agotan las especies forestales
comercializables es mayor la presión de los madereros, que operan a través de verdaderas
redes dedicadas al comercio ilícito, utilizando medios dañinos social y ambientalmente; en lo
social debilitan los lazos comunitarios ya que fomentan la corrupción interna a las
comunidades al pagar – precios irrisorios – a algunos indígenas individualmente por las
maderas extraídas”32.
Los mecanismos de extracción de las maderas, asimismo, hacen más difícil la recuperación de
la selva, pues ellos, según Fogel contribuyen al desgaste del suelo:
“El daño ambiental resulta marcado por la forma en que se extraen los rollos, utilizando
topadoras para acelerar la operación”33.
Esta progresiva degradación ambiental que va siempre de la mano de la expansión de las
fronteras agrícolas, ya fue analizada al detalle en sus efectos sobre la pobreza por el
mencionado Fogel, que señala:
“La pobreza y la degradación ambiental van de la mano, sobre todo en áreas rurales, y la
degradación de los recursos naturales ciertamente fue intensificada con la expansión de la
soja, que desde 1996 se extendió cerca de un millón de has; la destrucción del remanente de
superficies boscosas, la contaminación química del medio y el daño a la salud de las
poblaciones expuestas a los biocidas resultan de las modalidades de la actividad productiva
en cuestión”34.
Estas condiciones imposibilitan, ya de manera grave, el modo de vida tradicional de los
Guaraníes que, tras la desaparición de los yerbales y obrajes del Alto Paraná e Itapúa en los
años 30 y 40, habían vuelto a las selvas indómitas de dicha región.
Estas condiciones ya no son resultado de meros traspasos de propiedad ni de status jurídico,
sino producto de la destrucción misma del modelo de producción que hace posible el modo de
vida de los Guaraníes por el avance del Modo de Producción Capitalista35. Como tal exige
soluciones que trascienden las meras expresiones jurídicas de buenos deseos.
32
FOGEL, Ramón, Mbyá recové, CERI, Asunción, 1998, p. 51.
33
Idem.
34
FOGEL, Ramón y RIQUELME, Marcial, Enclave sojero, Ceri, Asunción, p. 70.
35
Se entiende, como Karl Marx, al Modo de Producción Capitalista como a aquel sistema económico en el que
la producción está orientada no a la producción de valores de uso para la satisfacción de las necesidades del
productor o de su contraparte comercial, sino a la valorización del valor y a la extracción de plusvalía, a quedar
en manos del propietario de los medios de producción.
GERMINAL - DOCUMENTOS DE TRABAJO #13 11
2.2.3.5. La ley 904/ 81
El comienzo de la década de los 80 fue una época de importantes avances para los derechos
de los indígenas, si bien circunscritas – precisamente – en el aludido campo de las expresiones
jurídicas de buenos deseos.
Es que la aprobación de la ley 904/ 81 devolvió, en el plano jurídico, la dignidad y la
existencia a los pueblos Indígenas, ofreciendo un marco para el avance de sus luchas por sus
tierras ancestrales y por la salvaguarda de su modo de vida. Al respecto, señalan ciertos
autores:
“Antes de año 1981 la legislación paraguaya fue caracterizada por tres conceptos: 1)
conversión y civilización; 2) protección de las comunidades o núcleos sobrevivientes; 3)
integración o asimilación a la sociedad nacional y a la economía de mercado. Sin embargo,
el 18 de diciembre de 1981 los Pueblos Indígenas en Paraguay recibieron reconocimiento
legal como comunidades indígenas en Paraguay con la promulgación del Estatuto de
Comunidades Indígenas conocido como la Ley 904/ 81”36.
Lo más importante de este proceso de resignificación jurídica radica en la incorporación de
los derechos de los pueblos Indígenas y su reconocimiento como naciones existentes antes
que el Estado paraguayo, en la Constitución Nacional de 1992.
Con ella se revierten casi 150 años de tendencias asimilacionistas de la normativa jurídica
paraguaya, que no solo desconocía la existencia de los pueblos indígenas como tales (como
con el decreto de Carlos Antonio López) sino que llegó a impulsar una forma sutil de
etnocidio (como con la Constitución de 1870). Queda entonces pendiente la lucha por la plena
vigencia y cumplimiento de la ley.
3. A modo de conclusión valorativa: El impacto del modelo latifundista
El Modelo Latifundista Agro- Exportador, fruto del remate masivo de tierras por parte del
gobierno de Bernardino Caballero y de las “reformas agrarias” del stronismo (que crearon las
condiciones para la apropiación de millones de hectáreas de selva por parte de colonos
brasileros y paraguayos, aunque también de parte de inmigrantes europeos y orientales), tiene
un impacto enorme por sobre las actividades económicas de los pueblos Guaraníes.
Este Modelo se define por la configuración de unidades productivas grandes, en manos de
pocos propietarios, que producen desbrozando tierras anteriormente boscosas, orientando
dicha producción al monocultivo de exportación, empleando poca fuerza de trabajo y muchos
agrotóxicos y expulsando de sus tierras a las comunidades indígenas y campesinas.
De tal modo, la concentración de tierra en manos de latifundistas y la destrucción de los
bosques impiden el tekoporã de los Guaraníes y los llevan camino a la servidumbre (como en
tiempos de las yerbateras del Alto Paraná) o a la subproletarización – al hacerlos peones de
las estancias de paraguayos y brasileros.
36
GASKA, Enrique…, o. c., (nota 111), p. 22- 23.
GERMINAL - DOCUMENTOS DE TRABAJO #13 12
Y la coexistencia entre ambos modelos no es factible a largo plazo, pues la dinámica de la
acumulación de capital no deja espacios para bolsones de producción tradicional. Eso se ve
con claridad en el concreto ejemplo de la utilización de pesticidas y plaguicidas, que no solo
denotan el uso empresarial de la tierra, sino la total inversión de los valores que hacen al
modo tradicional de vida de los guaraníes. Al respecto apunta Fogel:
“El uso generalizado de insecticidas es otra vía de la destrucción, tanto en forma directa
como indirecta, en la percepción de los Guaraní; en el primer caso aluden al desarrollo de
resistencias en los insectos y a la eliminación de sus predadores como resultado de la ruptura
del equilibrio entre las especies”37.
La cuestión de los insecticidas y plaguicidas es, en realidad, como ya se señalara, un indicador
de una concepción totalmente distinta de relacionamiento con la naturaleza: el modo de
producción capitalista entiende dicha relación en una clave utilitaria, de la cual es
significativa muestra el que la economía clásica haga de ella nada más que un factor de
producción. En el universo cultural de los Guaraníes la relación es distinta, y tiene profundas
relaciones con su propia cosmovisión religiosa, eminentemente telúrica. Ello fue señalado una
vez más por Fogel, que haciendo referencia al particular señaló:
“La concepción Guaraní de la reproducción biológica y cultural respondiendo a las normas
de la vida virtuosa, que sería equivalente a desarrollo sostenible desde nuestras categorías,
se perfila no solo por contraste con las prácticas depredatorias de la agricultura moderna.
Los Guaraní al aludir a su modo de ser (Ñande rekó), relacionan la calidad de la vida a la
salud que resulta de la armonía con la naturaleza – y en esa medida con lo sobrenatural -, a
la experiencia de la vida comunitaria intensa, y a la alegría del trabajo colectivo, en el marco
de una organización social que controla la arbitrariedad”38.
Pero no es esa la única, ni quizá tampoco la principal cuestión que deben hacer frente los
pueblos Guaraníes ante el desafío del actual modelo de desarrollo: el acaparamiento de los
terratenientes sigue siendo el tema central que impide la permanencia del modo tradicional de
vida de los Pueblos Originarios, y de ese modo de la propia diversidad cultural que es el
origen mismo de la nación paraguaya.
Fogel, en un primer momento, ya relaciona a esa explotación intensiva de los recursos
naturales, sobre la que ya se había hablado, con la tendencia a la dominación territorial. Al
respecto, señala cuanto sigue:
“A medida que se intensifica la explotación de recursos naturales la dimensión territorial de
la dominación pasa a ser crucial, en el estado actual del desarrollo tecnológico en
biotecnología, teniendo en cuenta que la internacionalización asimétrica de los factores
productivos no solo se expresa entre países sino al interior de éstos, como resultado del
desarrollo desigual y combinado”39.
37
FOGEL, Ramón, El desarrollo sostenible y el conocimiento tradicional, CERI, Asunción, 1993, p. 29.
38
Idem, p. 33.
39
FOGEL, Ramón y RIQUELME, Marcial, Op. Cit., p. 53.
GERMINAL - DOCUMENTOS DE TRABAJO #13 13
La destrucción del ambiente tradicional en el que se desarrolla el modo de vida de los
guaraníes obedece a proyectos de dominación que tienen sus dimensiones territoriales. El
control de los territorios es el corolario de la necesidad de controlar plenamente los recursos
de una región en particular.
Respecto a los desafíos de la cuestión territorial, en el marco del modo tradicional de vida de
los Guaraníes, afirma Fogel:
“Con la expansión del control territorial por parte de colonizadores brasileños, y a medida
que se intensifica la explotación de recursos naturales, se torna más evidente la dimensión
territorial del sistema de dominación, estrechando la relación entre espacio y poder. Los
proyectos territoriales de los actores dominantes, que establecen una gran alianza,
contemplan la usurpación de territorios de pueblos indígenas y de campesinos, con el fin de
dejar libre el campo para las empresas sojeras y estancias, lo que implica la destrucción de
su territorialidad”40
Al respecto, y aunque hace 80 años y específicamente para la realidad del Perú, el pensador
marxista José Carlos Mariátegui apuntó acertadamente:
“El problema indígena se identifica con el problema de la tierra. La ignorancia, el atraso y
la miseria de los indígenas no son (…) sino la consecuencia de su servidumbre. El latifundio
feudal mantiene la explotación y la dominación absolutas de las masas indígenas por la clase
propietaria”41.
En la línea de Mariátegui, se puede afirmar sin temor a caer en una equiparación infundada,
que es la desposesión de los pueblos Guaraníes de sus tierras ancestrales la que marca a fuego
la desestructuración acelerada de su tekopora. Ella es la que define, hoy, su perfil
sociocultural.
Este perfil avanza, está casi de más decirlo, hacia la desaparición de los pueblos Guaraníes
como sujetos autónomos, independientes y con una identidad propia. La destrucción del
tekoporã Guaraní, de no revertirse, los dejaría en un futuro no muy lejano tristemente
ubicados en las páginas de los libros de historia cultural o antropología y en los catálogos de
los conservadores de museos. Solo el desmonte del modelo latifundista agroexportador podría
impedirlo.
Bibliografía
CADOGAN, León, Diccionario Mbya-Guaraní Castellano, CEPGAG, Asunción, 2011
CANESE, Ricardo, El proceso de deforestación del Paraguay, En
http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalles.php?id_obras=15117
40
FOGEL, Ramón, La cuestión socioambiental en el Paraguay, Ceri, Asunción, 2006, p. 167.
41
MARIÁTEGUI, José Carlos, Escritos fundamentales, Acercándonos, Buenos Aires. 2008, p. 72.
GERMINAL - DOCUMENTOS DE TRABAJO #13 14
COLOMÉ i ANGELATS, Rafael, La Ética de la Conquista de América: Revista Selecciones
de Teología Moral 2 (1993)
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS ENCUESTAS Y CENSO, Atlas de las
comunidades indígenas del Paraguay, 2002.
ESCOBAR, Ticio, Mito del arte, mito del pueblo, Museo del Barro, Asunción, 2011
FOGEL, Ramón, El desarrollo sostenible y el conocimiento tradicional, CERI, Asunción,
1993
FOGEL, Ramón y RIQUELME, Marcial, Enclave sojero, Ceri, Asunción, 2005
FOGEL, Ramón, La cuestión socioambiental en el Paraguay, Ceri, Asunción, 2006
FOGEL, Ramón, Mbyá recové, CERI, Asunción, 1998
GASKA, Enrique, Libres ciudadanos sin tierra ni identidad: legislación paraguaya y los
Pueblos Indígenas: Revista Diálogo Indígena Misionero 68 (2011)
MELIÀ, Bartomeu, El Guaraní conquistado y reducido, Centro de Estudios Antropológicos
de la Universidad Católica, Asunción, 1997
OTAZU MELGAREJO, Angélica, Práctica y semántica de la Evangelización de los
Guaraníes del Paraguay, CEPAG, Asunción, 2006
PERASSO, José Antonio, El Paraguay del siglo XVIII en tres memorias, Rafael Peroni,
Asunción, 1986
PERASSO, José Antonio, Los Guarayu: Guaranies del Oriente Boliviano, R.P. Ediciones,
Asunción, 1988.
SERVÍN, Jorge, Mapas y datos demográficos de los Pueblos Indígenas del Paraguay en los
últimos 200 años: Revista Diálogo Indígena Misionero 68 (2011) 8.
ZANARDINI, José, Los pueblos ind
GERMINAL - DOCUMENTOS DE TRABAJO #13 15
También podría gustarte
- Arasape 13Documento34 páginasArasape 13Patricia YaveAún no hay calificaciones
- Período Precolonial Costa de MarfilDocumento28 páginasPeríodo Precolonial Costa de MarfilRodrigo MunozAún no hay calificaciones
- Revista Mandua N 427 - Noviembre 2018 - Paraguay - PortalguaraniDocumento164 páginasRevista Mandua N 427 - Noviembre 2018 - Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- Ava Guarani 3Documento16 páginasAva Guarani 3Fernanda EmiliaAún no hay calificaciones
- Etnia Diaguita WebDocumento61 páginasEtnia Diaguita WebtonekachanAún no hay calificaciones
- Guarani Diagnostico Paraguay PDFDocumento64 páginasGuarani Diagnostico Paraguay PDFMatías V.50% (2)
- Guarani Jeiporu AyvúpeDocumento60 páginasGuarani Jeiporu AyvúpeRita ArévalosAún no hay calificaciones
- Ñomongetarâ Guaraníme.Documento4 páginasÑomongetarâ Guaraníme.Cecii NuñezAún no hay calificaciones
- Los Guaranies. ProyectoDocumento14 páginasLos Guaranies. Proyectotamy96495Aún no hay calificaciones
- Historia y Territorio Entre Los Guarani PDFDocumento12 páginasHistoria y Territorio Entre Los Guarani PDFPollito CompanyAún no hay calificaciones
- El Idioma Guaraní: Historia de Una ResistenciaDocumento6 páginasEl Idioma Guaraní: Historia de Una ResistenciaCarlos CastellsAún no hay calificaciones
- Algunas Explicaciones Es... Biduria Ava GuaraniDocumento6 páginasAlgunas Explicaciones Es... Biduria Ava GuaraniIgnasiCamposSerraAún no hay calificaciones
- La Cultura FeniciaDocumento4 páginasLa Cultura FeniciaChecko ChávezAún no hay calificaciones
- Pueblo Indígena TapietéDocumento3 páginasPueblo Indígena TapietéAna Jhoselin Pusarico MamaniAún no hay calificaciones
- Lenguas Del ParaguayDocumento11 páginasLenguas Del ParaguayemiliomeillaAún no hay calificaciones
- Curso de Idioma Guarani David GaleanoDocumento22 páginasCurso de Idioma Guarani David GaleanoCarlos Andrés ValverdeAún no hay calificaciones
- Diccionario Guaraní - Español 2012Documento27 páginasDiccionario Guaraní - Español 2012Marco Amado SamaniegoAún no hay calificaciones
- Trabajo GuaraniDocumento16 páginasTrabajo GuaraniErnesto RiosAún no hay calificaciones
- Ruben RolandoDocumento7 páginasRuben RolandoPablo SartorioAún no hay calificaciones
- Trabajo de Guarani 6to 2022Documento15 páginasTrabajo de Guarani 6to 2022Maria Edith DGAún no hay calificaciones
- ItapuaDocumento5 páginasItapuaJose Maria Sanchez CubillaAún no hay calificaciones
- Dentro Del Arte Indígena Del Paraguay Se Destacan La Cestería y Los Objetos de Ornamentación PlumariaDocumento7 páginasDentro Del Arte Indígena Del Paraguay Se Destacan La Cestería y Los Objetos de Ornamentación PlumariaPablito BaezAún no hay calificaciones
- Indigenas Del ParaguayDocumento54 páginasIndigenas Del ParaguayLuis Torres50% (2)
- ANTROPOLOGIADocumento3 páginasANTROPOLOGIASonia TorresAún no hay calificaciones
- 16 Fernández Garay - 2013 - Lingüística AmerindiaDocumento316 páginas16 Fernández Garay - 2013 - Lingüística AmerindiaWERAún no hay calificaciones
- Diccionario TupiDocumento187 páginasDiccionario TupiFer MolinaAún no hay calificaciones
- La Miel en La Cultura Mbya-Guaraní (Marilin)Documento14 páginasLa Miel en La Cultura Mbya-Guaraní (Marilin)Jozch EstebanAún no hay calificaciones
- Primera - Unidad Idioma KicheDocumento5 páginasPrimera - Unidad Idioma KicheVíctor RosalesAún no hay calificaciones
- Ubicación Geográfica AyoreosDocumento1 páginaUbicación Geográfica AyoreosJorge MenduiñaAún no hay calificaciones
- 5-Demografía. Instalación de Comercios, Industrias, Comunicaciones. Los Enclaves Tanineros y Yerbateros. Organización Artesanal y Obrera.Documento5 páginas5-Demografía. Instalación de Comercios, Industrias, Comunicaciones. Los Enclaves Tanineros y Yerbateros. Organización Artesanal y Obrera.IroAún no hay calificaciones
- Astronomia GuaraniDocumento11 páginasAstronomia GuaraniJorge CanoAún no hay calificaciones
- Diccionario Guarani EspañolDocumento12 páginasDiccionario Guarani EspañolAri CanterosAún no hay calificaciones
- Guarani Avanee-Roky QRDocumento25 páginasGuarani Avanee-Roky QRAnaAún no hay calificaciones
- FRANCISCANOSDocumento8 páginasFRANCISCANOSAnaAún no hay calificaciones
- Los Indígenas Del ParaguayDocumento3 páginasLos Indígenas Del Paraguayhugode0% (1)
- Ortografia Guarani - Moises BertoniDocumento32 páginasOrtografia Guarani - Moises BertoniDaniGonzálezAún no hay calificaciones
- Cabrera, O. A. - Miel de Caña. (2010)Documento38 páginasCabrera, O. A. - Miel de Caña. (2010)Marton100% (1)
- Mitos Del PyDocumento7 páginasMitos Del PyJorge Noguera MariñoAún no hay calificaciones
- 8 Ana Fernandez Garay-Tehuelche CorregidoDocumento4 páginas8 Ana Fernandez Garay-Tehuelche Corregidocarla71100% (1)
- RESUMEN MUNDIAL I (Recuperado Automáticamente) (Recuperado Automáticamente)Documento189 páginasRESUMEN MUNDIAL I (Recuperado Automáticamente) (Recuperado Automáticamente)carlos alberto cenaAún no hay calificaciones
- ReadmeDocumento10 páginasReadmeDanna NicollAún no hay calificaciones
- Biografia en Guarani de Pedro Darío Gómez SerratoDocumento6 páginasBiografia en Guarani de Pedro Darío Gómez Serratosergio67% (3)
- Cantos Sagrados Mbya Guarani PDFDocumento13 páginasCantos Sagrados Mbya Guarani PDFTam MuroAún no hay calificaciones
- Coseriu, LA HISPANIA ROMANA Y EL LATÍN HISPÁNICO PDFDocumento20 páginasCoseriu, LA HISPANIA ROMANA Y EL LATÍN HISPÁNICO PDFBenjamin TorresAún no hay calificaciones
- Dic Tupi PDFDocumento185 páginasDic Tupi PDFJoão Paulo RibeiroAún no hay calificaciones
- El Contacto Del Espanol Con El Guarani eDocumento15 páginasEl Contacto Del Espanol Con El Guarani eparabajarAún no hay calificaciones
- Origen de La Lengua Que Hablamos Los ColombianosDocumento6 páginasOrigen de La Lengua Que Hablamos Los ColombianosCamila Andrea CastilloAún no hay calificaciones
- La Lengua Quichua y El Guaraní Correntino.Documento56 páginasLa Lengua Quichua y El Guaraní Correntino.Anonymous 7ZFqlqAún no hay calificaciones
- Ane Eejoapy 4 GradoDocumento85 páginasAne Eejoapy 4 GradoRosaura CenturinAún no hay calificaciones
- Campo Religioso Alto Rio Negro-VaupesDocumento24 páginasCampo Religioso Alto Rio Negro-VaupesAntônio NetoAún no hay calificaciones
- Cartilla Pedagogica Aplicacion Curriculo RegionalizadoDocumento38 páginasCartilla Pedagogica Aplicacion Curriculo RegionalizadoPatricia YaveAún no hay calificaciones
- Guarani AlemaniapeDocumento20 páginasGuarani AlemaniapeLuiz PereiraAún no hay calificaciones
- Tras Los Pasos Del Idioma QuingnamDocumento10 páginasTras Los Pasos Del Idioma QuingnamIvan FloresAún no hay calificaciones
- El Ancestral y Primigenio Cacique ParaguaDocumento84 páginasEl Ancestral y Primigenio Cacique ParaguaRamonaGonzálezAún no hay calificaciones
- Algunos Datos Etnohistóricos Del Chaco ParaguayoDocumento6 páginasAlgunos Datos Etnohistóricos Del Chaco Paraguayoapiglia51Aún no hay calificaciones
- Departamento de GuairáDocumento11 páginasDepartamento de GuairáHerminio LeivaAún no hay calificaciones
- GuaycuruDocumento167 páginasGuaycuruAriel Ramirez100% (1)
- MGC-cuaderno Guarani. Version Guarani ParaguayoDocumento52 páginasMGC-cuaderno Guarani. Version Guarani ParaguayoAnita CasimiroAún no hay calificaciones
- Neohablantes de lenguas minorizadas en el Estado españolDe EverandNeohablantes de lenguas minorizadas en el Estado españolAún no hay calificaciones
- De Toledo a Tombuctú. Un camino de manuscritos: Conversaciones con Ismael Diadié HaïdaraDe EverandDe Toledo a Tombuctú. Un camino de manuscritos: Conversaciones con Ismael Diadié HaïdaraAún no hay calificaciones
- Los Pueblos Guaraníes en ParaguayDocumento10 páginasLos Pueblos Guaraníes en ParaguayRamiro E. FerradasAún no hay calificaciones
- La Transicion Espanola Desde Paraguay - Eduardo Tamayo Belda - Ano 2019 - PortalguaraniDocumento21 páginasLa Transicion Espanola Desde Paraguay - Eduardo Tamayo Belda - Ano 2019 - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- Cuenta Cuentos America - Margarita Miro Ibars - Ano 2007 - PortalguaraniDocumento131 páginasCuenta Cuentos America - Margarita Miro Ibars - Ano 2007 - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- Mujeres y Agronegocios - Marielle Palau - Paraguay - Ano 2018 - PortalguaraniDocumento152 páginasMujeres y Agronegocios - Marielle Palau - Paraguay - Ano 2018 - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- El Tercer Espcacio - Eduardo Tamayo Belda - Ano 2019 - PortalguaraniDocumento26 páginasEl Tercer Espcacio - Eduardo Tamayo Belda - Ano 2019 - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- El Bachenauta - Edicion Cuarentena - Volumen 1 - PortalguaraniDocumento50 páginasEl Bachenauta - Edicion Cuarentena - Volumen 1 - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- Estado Prensa y Discurso - Eduardo Tamayo Belda - Ano 2019 - PortalguaraniDocumento23 páginasEstado Prensa y Discurso - Eduardo Tamayo Belda - Ano 2019 - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- Terrorista Intelectual - Eduardo Tamayo Belda - Ano 2019 - PortalguaraniDocumento12 páginasTerrorista Intelectual - Eduardo Tamayo Belda - Ano 2019 - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- Paraguay El Nacionalismo y Sus Mitos - Gaya Makaran - Ano 2014 - PortalguaraniDocumento293 páginasParaguay El Nacionalismo y Sus Mitos - Gaya Makaran - Ano 2014 - PortalguaraniPortalGuarani30% (1)
- El Proceso de Conciencia - Mauro Luis Iasi - Ano 2008 - PortalguaraniDocumento202 páginasEl Proceso de Conciencia - Mauro Luis Iasi - Ano 2008 - PortalguaraniPortalGuarani3100% (2)
- Con La Soja Al Cuello - Marielle Palau - Ano 2019 - PortalguaraniDocumento51 páginasCon La Soja Al Cuello - Marielle Palau - Ano 2019 - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- Luchas de Estudiantes - Marcello Lachi - Raquel Rojas Scheffer - Ano 2019 - PortalguaraniDocumento332 páginasLuchas de Estudiantes - Marcello Lachi - Raquel Rojas Scheffer - Ano 2019 - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- Urutau Electronico - No 1 - Enero 2019 - Guyra Paraguay - PortalguaraniDocumento13 páginasUrutau Electronico - No 1 - Enero 2019 - Guyra Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- Urutau Electronico - No 2 - Febrero 2019 - Guyra Paraguay - PortalguaraniDocumento32 páginasUrutau Electronico - No 2 - Febrero 2019 - Guyra Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- Urutau Electronico - No 5 - Mayo 2019 - Guyra Paraguay - PortalguaraniDocumento18 páginasUrutau Electronico - No 5 - Mayo 2019 - Guyra Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- Directorio de Movimientos Sociales - Marielle Palau - Ano 2017 - PortalguaraniDocumento92 páginasDirectorio de Movimientos Sociales - Marielle Palau - Ano 2017 - PortalguaraniPortalGuarani30% (1)
- Urutau Electronico - No 3 - Marzo 2019 - Guyra Paraguay - PortalguaraniDocumento21 páginasUrutau Electronico - No 3 - Marzo 2019 - Guyra Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- Urutau Electronico - No 4 - Abril 2019 - Guyra Paraguay - PortalguaraniDocumento19 páginasUrutau Electronico - No 4 - Abril 2019 - Guyra Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- Urutau Electronico - No 7 - Julio 2018 - Guyra Paraguay - PortalguaraniDocumento19 páginasUrutau Electronico - No 7 - Julio 2018 - Guyra Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- Urutau Electronico - No 8 - Agosto 2018 - Guyra Paraguay - PortalguaraniDocumento18 páginasUrutau Electronico - No 8 - Agosto 2018 - Guyra Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- Urutau Electronico - No 11 - Noviembre 2018 - Guyra Paraguay - PortalguaraniDocumento16 páginasUrutau Electronico - No 11 - Noviembre 2018 - Guyra Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- Urutau Electronico - No 10 - Octubre 2018 - Guyra Paraguay - PortalguaraniDocumento17 páginasUrutau Electronico - No 10 - Octubre 2018 - Guyra Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- Arte y Cultura - Año 14 - Número 34 - Paraguay - PortalguaraniDocumento32 páginasArte y Cultura - Año 14 - Número 34 - Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- Seguridad Publica Ciudadana en Paraguay - Carlos Anibal Peris - Ano 2017 - PortalguaraniDocumento225 páginasSeguridad Publica Ciudadana en Paraguay - Carlos Anibal Peris - Ano 2017 - PortalguaraniPortalGuarani3100% (1)
- Urutau Electronico - No 12 - Diciembre 2018 - Guyra Paraguay - PortalguaraniDocumento17 páginasUrutau Electronico - No 12 - Diciembre 2018 - Guyra Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- Arte y Cultura - Año 14 - Número 35 - Paraguay - PortalguaraniDocumento28 páginasArte y Cultura - Año 14 - Número 35 - Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- Mala Guerra - Nicolas Richard - Ano 2008 - PortalguaraniDocumento423 páginasMala Guerra - Nicolas Richard - Ano 2008 - PortalguaraniPortalGuarani3Aún no hay calificaciones
- CONEXION 2030 Versión Operativa ESPDocumento71 páginasCONEXION 2030 Versión Operativa ESPDaniel Esteban Reyes100% (1)
- La Otra Mirada Freya SchiwyDocumento10 páginasLa Otra Mirada Freya SchiwyAfra CitlalliAún no hay calificaciones
- Brasil Leslie BethellDocumento12 páginasBrasil Leslie BethellJoaquínAún no hay calificaciones
- Minerva-Foods IS2021 ESDocumento115 páginasMinerva-Foods IS2021 ESBrisa GutierrezAún no hay calificaciones
- El Secuestro de Los Uruguayos (PDFDrive) PDFDocumento432 páginasEl Secuestro de Los Uruguayos (PDFDrive) PDFANDERSON DE LA ROSA TURBIAún no hay calificaciones
- Nº 63. Migración, Brasiguayos y MERCOSUR. Fuerza de Trabajo Rural en El Centro-Oeste Brasilero - Celso Amorim Salim - PortalGuaraniDocumento29 páginasNº 63. Migración, Brasiguayos y MERCOSUR. Fuerza de Trabajo Rural en El Centro-Oeste Brasilero - Celso Amorim Salim - PortalGuaraniportalguaraniAún no hay calificaciones
- Pobreza, Desigualdad y Trabajo en El Capitalismo GlobalDocumento17 páginasPobreza, Desigualdad y Trabajo en El Capitalismo GlobalmaribethibarraAún no hay calificaciones
- Historia de Un Exilio Jorge Barudy PDFDocumento24 páginasHistoria de Un Exilio Jorge Barudy PDFAnonymous mUxmfsJ8aAún no hay calificaciones
- Mujer y Barro - DsaDocumento130 páginasMujer y Barro - DsaMaria Victoria Florez Vargas100% (1)
- MO Campori 2019 EspDocumento29 páginasMO Campori 2019 EspBelen VillalobosAún no hay calificaciones
- Contrato Gas Bolivia - Brasil DivididoDocumento60 páginasContrato Gas Bolivia - Brasil DivididoAdriana PadillaAún no hay calificaciones
- Breve Diagnostico Del Norte Amazonico de BoliviaDocumento8 páginasBreve Diagnostico Del Norte Amazonico de BoliviaGuillermo Rioja-BallivianAún no hay calificaciones
- Descripción Geografica, Histórica y Estadística de Bolivia, Tomo 1. by Orbigny, Alcides deDocumento209 páginasDescripción Geografica, Histórica y Estadística de Bolivia, Tomo 1. by Orbigny, Alcides deGutenberg.org100% (1)
- Weffort EL POPULISMO EN LA POLÍTICA BRASILEÑADocumento6 páginasWeffort EL POPULISMO EN LA POLÍTICA BRASILEÑAWalter PonizioAún no hay calificaciones
- Establecimiento 20 05 2020Documento114 páginasEstablecimiento 20 05 2020Huaman Ortega DanielAún no hay calificaciones
- Trabajo Dirigido Leo Pantoja-Final-1 - 04 - 21Documento96 páginasTrabajo Dirigido Leo Pantoja-Final-1 - 04 - 21Oscar Ciro Pantoja AriasAún no hay calificaciones
- Problemas FronterizosDocumento51 páginasProblemas Fronterizoscristinamorales60100% (2)
- Semejanzas o Rasgos Comunes de La Moral y El DerechoDocumento5 páginasSemejanzas o Rasgos Comunes de La Moral y El DerechoHernan Guerrero100% (1)
- Las Sociedades Del MiedoDocumento336 páginasLas Sociedades Del MiedoEloy Maya PérezAún no hay calificaciones
- LOS INDIOS BRASILEÑOS YA SUBREB ENFERMEDADES DE BLANCOS Ejercicio de Respuesta en Forma de Ensayo IDocumento3 páginasLOS INDIOS BRASILEÑOS YA SUBREB ENFERMEDADES DE BLANCOS Ejercicio de Respuesta en Forma de Ensayo ICRISTAL MARI?EZAún no hay calificaciones
- Entrevista A Eliseo Verón: "LA TELEVISIÓN, ESE FENÓMENO 'MASIVO' QUE CONOCIMOS, ESTÁ CONDENADA A DESAPARECER"Documento15 páginasEntrevista A Eliseo Verón: "LA TELEVISIÓN, ESE FENÓMENO 'MASIVO' QUE CONOCIMOS, ESTÁ CONDENADA A DESAPARECER"Carlos A. ScolariAún no hay calificaciones
- Diplo Comex AustralDocumento13 páginasDiplo Comex AustralPancho González100% (1)
- Geopolítica de Los Recursos Energéticos - Abdiel HernándezDocumento24 páginasGeopolítica de Los Recursos Energéticos - Abdiel HernándezcenitronAún no hay calificaciones
- Carina PerelliDocumento16 páginasCarina PerelliLuis DufrechouAún no hay calificaciones
- Por Mi Raza Hablará El EspÍritu SantoDocumento21 páginasPor Mi Raza Hablará El EspÍritu SantoEsteban Malaquias Chavez100% (1)
- Observa RD No 4 PDFDocumento128 páginasObserva RD No 4 PDFAnderson Vicente RosaAún no hay calificaciones
- Primera DamaDocumento4 páginasPrimera DamaIsabel AmaralAún no hay calificaciones
- BRADLEY, Keith, Esclavitud y Sociedad en RomaDocumento233 páginasBRADLEY, Keith, Esclavitud y Sociedad en RomaJuan Carlos Ramos Perez100% (1)
- Informe Económico Mensual Del IAE Business SchoolDocumento32 páginasInforme Económico Mensual Del IAE Business SchoolCristianMilciadesAún no hay calificaciones
- Grupo 7 - PC3 - Bef01-2022-1 - FieeDocumento10 páginasGrupo 7 - PC3 - Bef01-2022-1 - FieeAdrian ContrerasAún no hay calificaciones