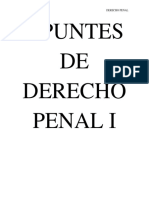Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Derecho Penal y Neurociencia
Derecho Penal y Neurociencia
Cargado por
Alex FallaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Derecho Penal y Neurociencia
Derecho Penal y Neurociencia
Cargado por
Alex FallaCopyright:
Formatos disponibles
Derecho Penal y Neurociencia.
Los estudiosos del Derecho Penal siempre han tenido una predominante
orientación de sus intereses de investigación hacia aproximaciones dogmáticas.
Son escasas las investigaciones orientadas, por ejemplo, a la Política Criminal,
creando muchas veces una desconexión entre lo que está plasmado en el
Código Penal con su doctrina y la realidad.
Así, los ámbitos de discusión de la política criminal han pasado sustancialmente
a manos de quienes toman las decisiones en los órganos impartidores de justicia
del Estado, se hace necesario discutir sobre la problemática político- criminal
desde perspectivas interdisciplinarias, como parte de solución a las prácticas
obsoletas que normalmente suelen centrar la discusión político criminal sin partir
de la evidencia que proporciona la realidad.
Es en este marco que surgen las actuales tendencias del Derecho Penal, que a
través de perspectivas proporcionadas por la biología, la sociología, la
psicología, la economía y muchas otras disciplinas buscan proponer soluciones
nuevas a la problemática penal de siempre.
En esta oportunidad abordaré el tema sobre cómo la Neurociencia se relaciona
con el derecho Penal.
1. ¿Qué son las Neurociencias?
Las neurociencias se pueden definir como un conjunto de disciplinas
científicas que estudian la estructura, la función, el desarrollo de la
bioquímica, la farmacología, y la patología del sistema nervioso y de cómo
sus diferentes elementos interactúan, dando lugar a las bases biológicas
de la conducta. (Manes, 2014)
En concreto, Neurociencia es el estudio del sistema nervioso. Es recién a
partir de 1970 que se estudia como disciplina independiente, cuando se
evidenció a través de diversos trabajos científicos la complejidad del
cerebro.
El doctor Lewis Thomas, parte de este proceso de la década de los 70,
señalaba sobre el tema:
Empiezas como una célula única derivada de la unión de un
espermatozoide y un óvulo; ésta se divide en dos, luego en cuatro, en
ocho, y sigue así, y en un momento determinado emerge una célula única
que tendrá como progenie el cerebro humano. La mera existencia de esa
célula debería ser una de las cosas más asombrosas de la Tierra.
El cerebro es sin duda, el órgano más fascinante de todos nuestros
sistemas biológicos.
Las Neurociencias han alcanzado en estos pocos años tal reconocimiento
mundial, dentro y fuera del ámbito científico, que dos de los proyectos más
potentes del momento, comparables al reto de poner un hombre en la
Luna o descifrar el genoma humano, pertenecen al ámbito de las
Neurociencias. El principal proyecto científico planteado por el presidente
Obama en sus dos legislaturas ha sido la Iniciativa BRAIN (Brain
Research through Advancing Innovative Neurotechnologies). Anunciado
el 2 de abril de 2013 tiene una duración estimada de diez años y el objetivo
es lograr cartografiar la actividad de cada neurona del cerebro humano.
Por su parte, la Unión Europea estableció, también en 2013, el Proyecto
Human Brain (Cerebro Humano), en el que participan 135 instituciones
procedentes de 26 países. Human Brain está liderado por la École
Polytechnique Fédérale de Lausanne y Human-Brain-project-Alp-
ICTdurante los próximos diez años pretende generar en
superordenadores un simulador del cerebro humano, un modelo
informático fiel reflejo de su estructura biológica completa que nos permita
comprender cómo funciona nuestro sistema nervioso central. (Alonso,
2014)
Con esta introducción acerca de la neurociencia, de la complejidad del
cerebro y de la importancia de su estudio, es momento de analizar cómo
se relaciona con el Derecho Penal.
2. Neurociencia y Derecho Penal.
El doctor Andrés Pueyo refiere como introducción:
Entre las numerosas noticias de física, astronomía, genética, química, etc.
aparece un debate acera de las implicaciones que tienen los avances
en la neurociencia cognitiva y la ley, especialmente la ley penal. ¿No
es una anomalía tratar temas propiamente y exclusivamente sociales,
culturales, humanos y éticos en un contexto científico? No, no solamente
no es una anomalía, sino una magnífica noticia. Por fin los temas
“específicamente humanos” (algunos preferirían “sociales”) como la
conciencia moral, las decisiones éticas y la conducta criminal se
tratan desde una visión objetiva, sin prejuicios, y con una voluntad
claramente reformadora. (Andrés, 2014)
A través de los estudios realizados en ambas materias, podemos
encontrar conclusiones similares, algunas evidentes, otras
sorprendentes:
1. La biología humana está directamente relacionada con la conducta
criminal. Aunque muchos estudiosos de la dogmática en siglo pasado
(y algunos de este siglo) pretendan desconocer esta relación, la
ciencia ha demostrado con evidencia suficiente todo lo contrario.
2. La causalidad del comportamiento crimina está en la actividad mental
del sujeto. La forma como son las personas psicológicamente en
interacción con las demandas situacionales proximales acaba
influyendo en las decisiones que anteceden a las conductas delictivas.
Esos procesos se han descrito en términos de operaciones cerebrales
y, con menos precisión, también en términos de operaciones
mentales. Los individuos toman las decisiones -y eso se puede
monitorizar en la actividad cerebral – que se convierten en sus actos y
conductas.
¿Entonces, cómo se puede analizar la actividad cerebral sin abrir el
cerebro? Gracias a la ciencia desde hace algunos años ya tenemos la
respuesta: A través de la neuro-imagen.
La Neuroimagen es el conjunto de técnicas que permiten obtener
imágenes del cerebro. La idea de fotografiar, de alguna forma, partes
del organismo para el diagnóstico de enfermedades, como sabemos,
no es algo nuevo. Al menos desde el descubrimiento accidental de los
rayos-X en 1895 por Wilhelm Conrad Roentgen, hasta las actuales
aplicaciones, el recabado de datos visuales para el ejercicio médico
ha sido una constante.
En el concreto ámbito de las imágenes cerebrales la incursión inicial
corrió a cargo de William H. Oldendorf quien en 1961 concibió la idea
de trasladar la lógica de los rayos-x al estudio del córtex. Pero los
métodos no invasivos llegaron con los premios Nobel de Medicina de
1979: Allan MacLeod Cormack y Sir Godfrey Newbold Hounsfield. Este
último, siguiendo los cálculos elaborados por Cormack, construyó el
primer escáner. Todo escáner es un aparato radiológico con un
sistema de radiación que gira en torno del cuerpo que se quiere
escrutar y que puede ofrecer una imagen a través de un sistema de
computación. El principio es reconocer, digitalizar y traducir un tipo de
información a otro tipo que pueda manejarse. Así, se conoce como CT
el escáner tomográfico por computación, que permite la creación de
imágenes en secciones que muestran el estado estructural del
cerebroSon muchas y diversas las técnicas que se utilizan. La lógica
de estas técnicas permitió siempre un tipo de correlaciones entre foto
del cerebro y algo más, precisamente porque en su utilización médica
lo que se ve es cómo se encuentra el cerebro de alguien afectado por
alguna dolencia. Tal vez el dato que más relevancia conceptual tenga
sea la distinción entre imagen funcional e imagen no funcional. En
definitiva se trata de ver imágenes a la vez que se observa la
“actividad” que se está realizando.
Sólo gracias a contar con la tecnología de la Neuroimagen añadida a
los campos de investigación someramente presentados en el apartado
anterior se ha podido llegar a lo que ahora se conoce como
“Neurolaw”. Vale decir que desde 1991 ya se hablaba de Neurolaw en
un específico ámbito de intersección23 de la Neurociencia y el
Derecho cuya actividad se mantiene hoy en día. Se trata de las
relaciones entre medicina, neuropsicología, rehabilitación y derecho
con el objetivo práctico de dar apoyo a las personas que han sufrido
daños neurológicos cuando éstas deben lidiar con tribunales, o
procedimientos jurídicos, precisamente en la condición de
padecimiento en que se encuentran. Especial atención recibe en este
campo la forma en que el neuropsicólogo da testimonio de los daños
cerebrales sufridos durante las vistas en tanto que experto, así como
aquella en la que informa a los letrados de cuestiones médicas
complejas a partir de las preguntas que éstos realizan sobre
transformaciones en la conducta y habilidades de quienes han sufrido
tales daños neurológicos. Estamos pues ante la conocida como
Medicina Legal en los casos de daños cerebrales. (Narváez, 2015)
3. Bajo tales supuestos, no es descabellado afirmar que las personas
que cometen delitos graves no realizan acciones violentas o delictivas
porque son “malas personas” sino que toman decisiones de actuar
violentamente o de forma deshonesta, amoral, dañina o ilegal. Para
afirmar tal supuesto, considero necesario un análisis a fondo de los
avances en el conocimiento de las bases bio-psico-sociales de la ética
aplicada al ámbito de la conducta criminal. También aquí los avances
científicos son sólidos y nos permiten ver la explicación de la conducta
criminal y las aplicaciones técnicas desde una visión claramente
científica.
4. Las críticas de los neurocientíficos no son a la teoría del injusto
(capacidad de acción), sino a los conceptos de culpabilidad (Feijoó,
2013).
La Neurociencia ha conseguido demostrar que las decisiones que
toma el ser humano se generan en el cerebro en una fase
inconsciente, previa a la toma de consciencia de esa decisión, de
forma que lo que las personas experimentamos como libertad en
realidad no es tal, sino que nuestra voluntad se halla regida por
mecanismos cerebrales que toman las decisiones debido a una
multitud de factores que en realidad se escapan del control de la
consciencia.
De ahí que se esté replanteando el Derecho penal de la culpabilidad,
puesto que la responsabilidad penal se basa en que el hombre actúa
libre y voluntariamente, de forma que se le reprocha no haber
adaptado su comportamiento a la norma cuando pudo actuar de otro
modo.
Desde esta posición extrema el hombre está determinado y el Derecho
sancionatorio sólo puede ser uno de medidas.
Como explica con fundamentos científicos el doctor Balbuena Pérez,
“Si se llegara a confirmar que el ser humano carece de libertad y que
sus decisiones se toman en estados inconscientes y recién después
la consciencia tiene conocimiento de esa decisión ya tomada, el
Derecho penal por el que ahora nos regimos debería replantearse de
forma profunda” (Balbuena, 2015).
5. Se ha comenzado a tratar las psicopatías como posibles causales de
imputabilidad o semi imputabilidad. Existe una corriente importante de
neurocientífico que promocionan la inserción como trastorno mental
de la psicopatía y, por tanto, como causal de inimiputabilidad o
semiimputabilidad. (Cancio, 2013)
Se ha demostrado también que la aparición de distintos tumores
cerebrales puede producir cambios drásticos en el comportamiento
humano con seria incidencia en la capacidad de culpabilidad.
Ante un descubrimiento de este nivel, podemos afirmar que algunos
casos que resolvemos en la actualidad con imposición de penas
probablemente en el futuro se resolverán, gracias a dichos avances
neurocientíficos, mediante la opción por medidas de seguridad,
corrección o tratamiento.
6. La introducción de determinados dispositivos o elementos
estimuladores en el cerebro pueden mejorar la capacidad de conocer
o de querer del sujeto (brainenhancement). En tal sentido, en el futuro,
habrá que analizar si los sujetos “mejorados” habrán de responder del
mismo modo que aquellos que no lo han sido.
Bajo esta situación, ¿es posible concluir que la neurociencia remece los
cimientos del Derecho Penal? El profesor Demetrio Crespo señala “es
importante no perder de vista que la carga de la justificación del castigo
recae del lado de quien afirma su legitimidad y que por lo tanto no es
posibles «pasar de puntillas» cuando se trata de averiguaciones acerca
de los condicionantes en que tiene el comportamiento humano que
consideramos culpable. El punto de partida correcto no puede preservar
la «buena conciencia», sino una consideración abierta a otras ciencias,
dejando espacio a aquellas posibilidades de cambio que sean oportunas
en orden a un Derecho Penal mejor y sobre todo más humanitario”
(Demetrio, 2012)
También podría gustarte
- Modelo de Alegato de AperturaDocumento16 páginasModelo de Alegato de AperturaAlex Falla100% (10)
- Meditación Con Los Arcanos MayoresDocumento37 páginasMeditación Con Los Arcanos MayoresOlga Elena Camacho100% (1)
- EXPEDIENTE FINAL Derecho CivilDocumento116 páginasEXPEDIENTE FINAL Derecho CivilAlex Falla80% (10)
- Derecho Penal y NeurocienciaDocumento10 páginasDerecho Penal y NeurocienciaAlex FallaAún no hay calificaciones
- Derecho Penal y NeurocienciaDocumento10 páginasDerecho Penal y NeurocienciaAlex FallaAún no hay calificaciones
- Modelo de Sentencia CivilDocumento12 páginasModelo de Sentencia CivilAlex Falla100% (1)
- Teoria Del DelitoDocumento21 páginasTeoria Del DelitoXina Milagros Reyes GabrielAún no hay calificaciones
- Formato Apelación de SentenciaDocumento10 páginasFormato Apelación de SentenciaAlex Falla33% (3)
- Popper en Busca de Un Mundo Mejor PDFDocumento13 páginasPopper en Busca de Un Mundo Mejor PDFDiana Isabel Molina RodriguezAún no hay calificaciones
- Apuntes Notarial y RegistralDocumento30 páginasApuntes Notarial y RegistralAlex FallaAún no hay calificaciones
- La Prueba en El Proceso Penal Acusatorio Con Tenedencia AdversarialDocumento137 páginasLa Prueba en El Proceso Penal Acusatorio Con Tenedencia AdversarialsaezgilAún no hay calificaciones
- Apelación de Sentencia CivilDocumento5 páginasApelación de Sentencia CivilAlex Falla100% (1)
- ANTIJURICIDADDocumento20 páginasANTIJURICIDADJoleth BanegasAún no hay calificaciones
- Articulo Imputabilidad DisminuidaDocumento18 páginasArticulo Imputabilidad DisminuidaValeria Devilat100% (1)
- La Eutanasia en La Doctrina Social de La IglesiaDocumento8 páginasLa Eutanasia en La Doctrina Social de La IglesiaAlex FallaAún no hay calificaciones
- Libro Valores y Etica Desbloqueado PDFDocumento269 páginasLibro Valores y Etica Desbloqueado PDFOLAF GARCÍA100% (1)
- Extraterritorialidad de La Ley Penal PDFDocumento17 páginasExtraterritorialidad de La Ley Penal PDFjota_romero5568Aún no hay calificaciones
- María Montessori. La Formacion Del Hombre PDFDocumento76 páginasMaría Montessori. La Formacion Del Hombre PDFGloria Jara100% (1)
- El RespetoDocumento9 páginasEl RespetoMaryerisAún no hay calificaciones
- BELM-19485 (Penología Parte General y - Sandoval)Documento10 páginasBELM-19485 (Penología Parte General y - Sandoval)Anonymous dZHZcq0% (1)
- Neurociencia Derecho PDFDocumento30 páginasNeurociencia Derecho PDFDaniel GodoyAún no hay calificaciones
- INFORME LEGAL SeminarioDocumento3 páginasINFORME LEGAL SeminarioAlex FallaAún no hay calificaciones
- Claude Levi Strauss Jean Jacques Rousseau Fundador de Las Ciencias Del HombreDocumento5 páginasClaude Levi Strauss Jean Jacques Rousseau Fundador de Las Ciencias Del HombrecrispasionAún no hay calificaciones
- Salud Mental de Los Reos en Los PenalesDocumento17 páginasSalud Mental de Los Reos en Los PenalesBryan Uriel Castro ZapataAún no hay calificaciones
- La PonderacionDocumento10 páginasLa PonderacionVeronica CastroAún no hay calificaciones
- Derecho Penal I - Resumen Manual LascanoDocumento44 páginasDerecho Penal I - Resumen Manual LascanoCesar Antonino100% (1)
- El Neuroderecho y Sus ImplicacionesDocumento10 páginasEl Neuroderecho y Sus ImplicacionesPsicologia CEDHBCAún no hay calificaciones
- Merry, Sally Engle. Derechos Humanos Género y Nuevos MovimientosDocumento29 páginasMerry, Sally Engle. Derechos Humanos Género y Nuevos MovimientosIsadora VasconcelosAún no hay calificaciones
- Las Consecuencias Juridicas Del Delito - Landrove Diaz (2005)Documento15 páginasLas Consecuencias Juridicas Del Delito - Landrove Diaz (2005)Alfredo RamirezAún no hay calificaciones
- Valoración Del Patrimonio Social y Natural Como Signo de IdentidadDocumento1 páginaValoración Del Patrimonio Social y Natural Como Signo de IdentidadIsaac Coc25% (4)
- Bruner La Perfectibilidad Del IntelectoDocumento25 páginasBruner La Perfectibilidad Del IntelectoAlonso Peña100% (1)
- Esquema Del DelitoDocumento24 páginasEsquema Del DelitoPabloAndresVergaraAún no hay calificaciones
- Resumen de Penal IDocumento120 páginasResumen de Penal IPilar Minatta Baima100% (1)
- Inimputabilidad en La EpilepsiaDocumento55 páginasInimputabilidad en La Epilepsiaapi-3710124100% (1)
- Principios y Funciones de La PenaDocumento6 páginasPrincipios y Funciones de La PenakarenAún no hay calificaciones
- Teoría Especial de La Conducta Punible (Resumen Garrido Montt)Documento75 páginasTeoría Especial de La Conducta Punible (Resumen Garrido Montt)Jaime JuniorAún no hay calificaciones
- Apuntes de Derecho Civil PersonaDocumento34 páginasApuntes de Derecho Civil PersonaMILAGROS USECHEAún no hay calificaciones
- Psicosis Tóxicamente CondicionadasDocumento3 páginasPsicosis Tóxicamente CondicionadasjorgeAún no hay calificaciones
- Iter CriminisDocumento5 páginasIter CriminisanaAún no hay calificaciones
- Concepto de Derecho Internacional PrivadoDocumento5 páginasConcepto de Derecho Internacional PrivadoLIC.RAMOS gonzalezAún no hay calificaciones
- Las Drogas y El DeporteDocumento26 páginasLas Drogas y El DeporteOmAr FoGo HernAndez100% (1)
- Sobre La Ideologia de Las Teorias de La Pena - Enrique BacigalupoDocumento11 páginasSobre La Ideologia de Las Teorias de La Pena - Enrique BacigalupoAndresFernandez0% (1)
- PRETERINTENCIÓNDocumento12 páginasPRETERINTENCIÓNjaime ramirez vazquezAún no hay calificaciones
- No A La Despenalización Del Aborto. Por PERCY GARCÍA CAVERODocumento2 páginasNo A La Despenalización Del Aborto. Por PERCY GARCÍA CAVEROparacaAún no hay calificaciones
- Portafolio - Filosofia Del DerechoDocumento9 páginasPortafolio - Filosofia Del DerechoLuis Fernando Arellano GarciaAún no hay calificaciones
- Penal EspecialDocumento4 páginasPenal EspecialJuliana Sanchez GalvisAún no hay calificaciones
- Recurso de Casación de Odón Mendoza - Páginas 20-31Documento12 páginasRecurso de Casación de Odón Mendoza - Páginas 20-31Odón MendozaAún no hay calificaciones
- El Dualismo Antropológico de PlatónDocumento14 páginasEl Dualismo Antropológico de PlatónJoaquin ColliardAún no hay calificaciones
- La Posición de GaranteDocumento3 páginasLa Posición de GaranteEduardo GarcerantAún no hay calificaciones
- SANCHEZ MORA ANDRES MICHAEL - Mapa Mental de La Infracción Penal y La Clasificación Del DelitoDocumento6 páginasSANCHEZ MORA ANDRES MICHAEL - Mapa Mental de La Infracción Penal y La Clasificación Del DelitoAndres SanchezAún no hay calificaciones
- Responsabilidad Penal, Imputabilidad y Trastorno MentalDocumento42 páginasResponsabilidad Penal, Imputabilidad y Trastorno MentalYunior Andrés Castillo SilverioAún no hay calificaciones
- Apuntes Derecho Penal IDocumento27 páginasApuntes Derecho Penal IJazmin LafitteAún no hay calificaciones
- Delito Contra La Inviolabilidad de La VidaDocumento3 páginasDelito Contra La Inviolabilidad de La VidaMiguel LucasAún no hay calificaciones
- Piramide de KelsenDocumento6 páginasPiramide de KelsenChristianCruzAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico 1 PENAL LLL 90%Documento11 páginasTrabajo Práctico 1 PENAL LLL 90%DianaAún no hay calificaciones
- 4.matteucci - 2015 - Contractualismo - Del Diccionario de Política, BobbioDocumento16 páginas4.matteucci - 2015 - Contractualismo - Del Diccionario de Política, Bobbiovanina aizcorbeAún no hay calificaciones
- El GenocidioDocumento23 páginasEl GenocidioLiliana Ruiz ReynosoAún no hay calificaciones
- Cadena PerpetuaDocumento9 páginasCadena PerpetuaJuan LucasAún no hay calificaciones
- D Penal Del Enemigo EcuadorDocumento5 páginasD Penal Del Enemigo EcuadorDanilo Alberto Andueza QuezadaAún no hay calificaciones
- Fiscalía General Del EstadoDocumento3 páginasFiscalía General Del EstadoLuis CedenoAún no hay calificaciones
- Historia de La CriminologiaDocumento2 páginasHistoria de La Criminologiamilkipojodpsafds100% (1)
- La Responsabilidad Penal de Las Personas Jurídicas en IberoaméricaDocumento24 páginasLa Responsabilidad Penal de Las Personas Jurídicas en IberoaméricajanetAún no hay calificaciones
- DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL ResumenDocumento47 páginasDERECHO PENAL PARTE ESPECIAL ResumenBelénAnseloni.100% (1)
- Despenalizacion de Aborto Sentimental Y EugenesicoDocumento3 páginasDespenalizacion de Aborto Sentimental Y EugenesicoMabel Castillo LopezAún no hay calificaciones
- Teoría Del DelitoDocumento42 páginasTeoría Del DelitoApuntesDerecho100% (2)
- Obligatoriedad en El Derecho Internacional PublicoDocumento14 páginasObligatoriedad en El Derecho Internacional PublicoMOTITA08Aún no hay calificaciones
- Privacion de La Libertad y SecuestroDocumento2 páginasPrivacion de La Libertad y SecuestroJulia Belmudez BracamontesAún no hay calificaciones
- Apuntes Carlos Cabezas Cabezas-Iter-CriminisDocumento18 páginasApuntes Carlos Cabezas Cabezas-Iter-CriminisCristian Arancibia SalinasAún no hay calificaciones
- La Instrucción FiscalDocumento5 páginasLa Instrucción FiscalGabriel CastañedaAún no hay calificaciones
- FALLO TANUS (Nota)Documento4 páginasFALLO TANUS (Nota)Nicolas Onofrio San MartinAún no hay calificaciones
- Arquitectura PenitenciariaDocumento7 páginasArquitectura PenitenciariaDiego Alonso Lopez100% (1)
- Es Inmoral Defender Como Abogado Causas InmoralesDocumento16 páginasEs Inmoral Defender Como Abogado Causas Inmoralesumbertoeco32Aún no hay calificaciones
- Justicia Restaurativa en El Sistema de Justicia para Los AdolescentesDocumento13 páginasJusticia Restaurativa en El Sistema de Justicia para Los AdolescentesDaniela D-gAún no hay calificaciones
- Gaceta Corte Constitucional No. 4Documento48 páginasGaceta Corte Constitucional No. 4J Luis Bonilla100% (2)
- Retos de La Ciencia 23 FebDocumento3 páginasRetos de La Ciencia 23 FebJorge MurguiAún no hay calificaciones
- Deteccion de Mentiras Reflexiones Desde La NeuroeticaDocumento16 páginasDeteccion de Mentiras Reflexiones Desde La NeuroeticapetrusgrAún no hay calificaciones
- Cédulas de ForenseDocumento4 páginasCédulas de ForenseAlex FallaAún no hay calificaciones
- Modelo de Sentencia de VistaDocumento7 páginasModelo de Sentencia de VistaAlex FallaAún no hay calificaciones
- Cuadro de Análisis de HechosDocumento8 páginasCuadro de Análisis de HechosAlex FallaAún no hay calificaciones
- Teorias Del CasoDocumento7 páginasTeorias Del CasoAlex FallaAún no hay calificaciones
- Audiencia PenalDocumento16 páginasAudiencia PenalAlex FallaAún no hay calificaciones
- Análisis Del Caso Artavia Murillo y Otros Vs Costa RicaDocumento3 páginasAnálisis Del Caso Artavia Murillo y Otros Vs Costa RicaAlex FallaAún no hay calificaciones
- Principios Registrales Del Sistema Registral Peruano de Acuerdo Al Título Preliminar Del Texto Único Ordenado Del Reglamento General de Los Registros PúblicosDocumento5 páginasPrincipios Registrales Del Sistema Registral Peruano de Acuerdo Al Título Preliminar Del Texto Único Ordenado Del Reglamento General de Los Registros PúblicosAlex FallaAún no hay calificaciones
- Informe Legal Sobre El Protocolo Covid 19Documento3 páginasInforme Legal Sobre El Protocolo Covid 19Alex FallaAún no hay calificaciones
- Analisis Triangulo PersonalistaDocumento3 páginasAnalisis Triangulo PersonalistaAlex FallaAún no hay calificaciones
- Flujograma Sobre El Protocolo de Actuación Respecto Al COVID-19Documento1 páginaFlujograma Sobre El Protocolo de Actuación Respecto Al COVID-19Alex FallaAún no hay calificaciones
- Importancia Del Caucus y El RaporDocumento2 páginasImportancia Del Caucus y El RaporAlex FallaAún no hay calificaciones
- Demanda FinalDocumento48 páginasDemanda FinalAlex FallaAún no hay calificaciones
- Solicitud de ArbitrajeDocumento4 páginasSolicitud de ArbitrajeAlex Falla100% (1)
- La Tecnología en La Investigación JurídicaDocumento8 páginasLa Tecnología en La Investigación JurídicaAlex FallaAún no hay calificaciones
- Ética para El Abogado Del Siglo XXIDocumento1 páginaÉtica para El Abogado Del Siglo XXIAlex Falla100% (1)
- Qué Es Un Informe de Lectura CríticoDocumento4 páginasQué Es Un Informe de Lectura CríticoAlex Falla100% (1)
- Trabajo UtesaDocumento11 páginasTrabajo UtesaMarleny SantosAún no hay calificaciones
- Genero y ArquitecturaDocumento3 páginasGenero y ArquitecturaMónica Rodríguez AlvaradoAún no hay calificaciones
- Evaluacion Unidad 1 Etica ProfesionalDocumento8 páginasEvaluacion Unidad 1 Etica ProfesionalJose Miguel Nieto RodriguezAún no hay calificaciones
- Criminologia HumanistaDocumento9 páginasCriminologia HumanistaJorge Luis Herrera MoralesAún no hay calificaciones
- El Hombre MediocreDocumento3 páginasEl Hombre MediocreNicolas GimenezAún no hay calificaciones
- VLP d6 - Mundos OcultosDocumento40 páginasVLP d6 - Mundos OcultosSantiago IljinAún no hay calificaciones
- La Dimensión Trascendente Y Religiosa de La Persona HumanaDocumento2 páginasLa Dimensión Trascendente Y Religiosa de La Persona HumanaAdriana Janet Villota GonzalesAún no hay calificaciones
- 1 - Que Es GNOSISDocumento4 páginas1 - Que Es GNOSISaribal6222Aún no hay calificaciones
- COM - U4 - 5to Grado - Sesion 005Documento9 páginasCOM - U4 - 5to Grado - Sesion 005Gualberto CentenoAún no hay calificaciones
- Ciclo de Vida Del Ser HumanoDocumento4 páginasCiclo de Vida Del Ser HumanoArelisVegaAún no hay calificaciones
- Nolan Espiritualidad BíblicaDocumento23 páginasNolan Espiritualidad BíblicamiguelostermanAún no hay calificaciones
- Morillo Angel Alberto - Confesiones de Un Hombre Virgen (Yecom)Documento0 páginasMorillo Angel Alberto - Confesiones de Un Hombre Virgen (Yecom)Correa NatalyAún no hay calificaciones
- Economia de La Sociedad Capitalista. Foladori y Melazzi. 2013 PDFDocumento152 páginasEconomia de La Sociedad Capitalista. Foladori y Melazzi. 2013 PDFrasmelly100% (2)
- Ensayo Fronteras ÉticasDocumento3 páginasEnsayo Fronteras ÉticasAdolfo HernándezAún no hay calificaciones
- 2 Cartilla de Asociatividad y Trabajo en Equipo - FinalDocumento22 páginas2 Cartilla de Asociatividad y Trabajo en Equipo - FinalAlvaro Cano C100% (6)
- El Liber Creaturarum de SibiudaDocumento19 páginasEl Liber Creaturarum de SibiudaSherlockAún no hay calificaciones
- Revista EtnopsicologiaDocumento32 páginasRevista EtnopsicologiaKeyla Guzman100% (1)
- Bienestar Psicologico en Adultos Mayores QUITO PDFDocumento57 páginasBienestar Psicologico en Adultos Mayores QUITO PDFDiana JsvAún no hay calificaciones
- P.E.I. Completo 2014Documento132 páginasP.E.I. Completo 2014MARTHA JOHANNA MORENO BLANCOAún no hay calificaciones
- Ramirez. G., 2004, AcompPersonalyGrupalCuraPersonalis-IntroducciónDocumento13 páginasRamirez. G., 2004, AcompPersonalyGrupalCuraPersonalis-IntroducciónRICARDO TRUJILLOAún no hay calificaciones
- Psicoterapia Humanista Transpersonal y El Tratamiento Floral Del DRDocumento6 páginasPsicoterapia Humanista Transpersonal y El Tratamiento Floral Del DRJuan Eduardo ApablazaAún no hay calificaciones
- Artículo La Hermeneutica y La GerenciaDocumento15 páginasArtículo La Hermeneutica y La Gerenciajose alvarezAún no hay calificaciones
- Frases Célebres de Psicólogos FamososDocumento11 páginasFrases Célebres de Psicólogos FamososGospa1952Aún no hay calificaciones