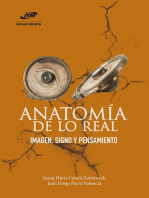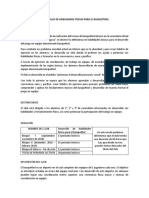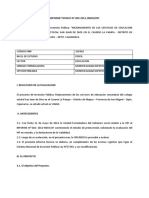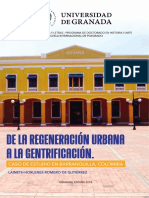Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2016 Sebeok El Icono en La Doctrina de Los Signos PDF
2016 Sebeok El Icono en La Doctrina de Los Signos PDF
Cargado por
RubRosTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
2016 Sebeok El Icono en La Doctrina de Los Signos PDF
2016 Sebeok El Icono en La Doctrina de Los Signos PDF
Cargado por
RubRosCopyright:
Formatos disponibles
133-136:013-24 Méndez Rubio.
qxd 03/11/2015 9:22 Página 133
El icono en la doctrina de signos*
Thomas A. SEBEOK
Traducción de Oscar Gómez
1. Se dice que un signo es icónico cuando hay una similitud topológica entre un
significante y sus denotata.
1.1. Fue en 1867, en su artículo “Sobre una nueva lista de categorías”, cuando
Peirce publicó por primera vez su ahora famosa tríada fundamental, afirmando, ini-
cialmente, que había tres tipos de signos (o, como él los llamó entonces, ‘represen-
taciones’): (a) semejanzas (un término que pronto abandonó en favor de icono), o
“aquellos cuya relación con sus objetos es una mera comunidad en alguna cualidad”;
(b) índices, o “aquellos cuya relación con sus objetos consiste en una corresponden-
cia en el hecho”; y (c) símbolos (que son lo mismo que los signos generales), o
“aquellos cuya relación de base con sus objeto es una cualidad imputada”, que más
tarde llamaría “leyes”, refiriéndose a convenciones, hábitos o disposiciones natu-
rales de su interpretante, o del campo de su interpretante.
1.2. Peirce (2.277) distinguió más tarde tres subclases de iconos: las imágenes,
los diagramas, y las metáforas. La noción de icono —que está fundamentalmente
vinculada al proceso platónico de la mímesis, y que Aristóteles (en Poética, IV)
amplió desde la representación fundamentalmente visual hasta abarcar toda expe-
riencia cognitiva y epistemológica— ha sido objeto de numerosos análisis en sus
diversas variedades y manifestaciones, aunque, sin embargo, todavía quedan cues-
tiones teóricas por responder. Las imágenes (que a veces, y de manera simplificado-
ra, se consideran todavía equivalentes a todos los iconos, o lo que es peor, se asu-
men de manera ingenua como limitadas únicamente a la esfera visual) fueron estu-
diadas en dos investigaciones excepcionalmente profundas de Eco (1972) y M.
Wallis (1975: capítulo 1) respectivamente. En cuanto a la teoría de los diagramas,
* Nota del traductor: Esta traducción corresponde a un texto de Sebeok, inédito en castellano, que apa-
reció en 1976 como parte de la obra intitulada Contributions to the Doctrine of Signs (Bloomington-Lisse,
Indiana University Press/Peter de Ridder Press, pp.128-131). Una versión ulterior y reducida del mismo la
encontramos en Sebeok, Th. A. (1994), Signs: An introduction to semiotics (University of Toronto Press),
cuya traducción al castellano, Signos: una introducción a la semiótica, se publicó en Paidós en 1996.
CIC Cuadernos de Información y Comunicación ISSN: 1135-7991
2015, vol. 20 133-136 http://dx.doi.org/10.5209/rev_CIYC.2015.v20.49537
133-136:013-24 Méndez Rubio.qxd 03/11/2015 9:22 Página 134
Thomas Sebeok El icono en la doctrina de signos
esta ocupaba buena parte de las investigaciones semióticas de Peirce, y ha sido ahora
revisada cuidadosamente por Zeman (1964), Roberts (1973), y Thibaud (1975) en
algunas de sus principales ramificaciones, que incluyen la teoría de grafos moderna.
Peirce no continuó el antiguo recurso retórico de la metáfora, aparte (pese a la críti-
ca de Todorov1) de designarla correctamente, en su lista de categorías, como icono.
Las funciones icónicas del lenguaje también han sido objeto de un buen número de
revisiones últimamente, como por ejemplo, por Jakobson (1965), Valesio (1969) y
Wescott (1971).
1.3. A pesar de la vasta literatura, siempre en aumento y por lo general útil, para avan-
zar en nuestra comprensión del icono, aún persisten varios problemas teóricos serios. Dos
de ellos, que podemos llamar el problema de la simetría y el de la regresión, merecen
nuestra atención al menos brevemente; otros han sido discutidos por Eco (1972 y 1976:
190-217) de manera muy interesante y consistente, aunque sin resultados definitivos.
1.3.1. Wallis, por su parte, siguiendo la costumbre, afirma ex cathedra que “la
relación de representación es asimétrica: un signo icónico o un signo convencional
aislado representa a su representatum pero no al revés” (1975: 2). Permítanme
hablar ahora de una foto de una reproducción de una pintura famosa, por ejemplo,
La Gioconda, como un signo icónico, o imagen, ya que la copia, que de esta mane-
ra se convierte en el denotatum (o representatum), es al mismo tiempo un signo icó-
nico en sí misma en relación al retrato original que cuelga en el Louvre, su denota-
tum; pero esta pintura, además, es un signo icónico para el modelo de Leonardo, la
mujer conocida como Mona Lisa, su denotatum. En esta secuencia diacrónica, Mona
Lisa está primero, su retrato después, a continuación, su reproducción, y, finalmen-
te, una fotografía de esta. Obsérvese, sin embargo, que no hay nada en la definicio-
nes (de iconicidad) propuestas anteriormente (3.3 o 3.2) que requieran la imposición
de ningún tipo de prioridad cronológica: la definición de Peirce habla de “una mera
relación con alguna cualidad”, y la que se propuso al inicio de esta sección, única-
mente de “una similitud topológica”, pudiendo aplicarse ambas cualidades tanto
hacia atrás como hacia delante. ¿Es simplemente una convención no motivada asig-
nar una secuencia temporal progresiva a la relación entre significante y significado?
Esta dificultad tal vez pueda conducirse por medio del siguiente ejemplo: suponga-
mos que un renombrado personaje contemporáneo, como el Papa, que me es cono-
cido —como lo es para la mayoría de los católicos— únicamente a través de su foto-
grafía, o algún otro tipo de representación pictórica, pero que un día, tengo la opor-
tunidad de verlo en carne y hueso; en esa ocasión, el Papa vivo se convertiría para
mí en “signo icónico” debido a su imagen tan familiar, su denotatum fotográfico o
litográfico (Peirce, por supuesto, no veía nada extraño en que un ser humano fuese
en sí mismo un signo; cf. 5314, y 6344). Este problema no es desconocido para los
1 Todorov defiende que “el icono es más una sinécdoque que una metáfora. No puede decirse, por ejem-
plo, que un punto negro se asemeja al color negro”. Sin embargo, la sinécdoque, como cualquier otra meto-
nimia, pertenece claramente a la categoría de los signos indiciales, comprendido en su definición. Por lo
tanto, se puede decir que un punto negro constituye una muestra del color negro.
134 CIC Cuadernos de Información y Comunicación
2015, vol. 20 133-136
133-136:013-24 Méndez Rubio.qxd 03/11/2015 9:22 Página 135
Thomas Sebeok El icono en la doctrina de signos
etólogos tampoco. Así, Konrad Lorenz aludió a esto en su observación de que “la
forma de la pezuña de un caballo es tanto una imagen de la estepa que pisa, como la
impresión que deja es una imagen de la pezuña” (Introducción a Wickler 1968: xi).
Si este atributo de reflexividad puede probarse como una propiedad característica e
indispensable de los iconos, entonces seguramente la flecha del tiempo deba ser
incorporada en la revisión de las definiciones existentes.
1.3.2. En cuanto al vertiginoso problema de la regresión, que sea ilustrado con el
siguiente ejemplo: un bebé puede considerarse como un signo con respecto a su
madre si hay una similitud topológica entre el bebé, como significante, y su madre,
su denotatum. Sin embargo, la niña puede del mismo modo, aunque sin duda en
menor grado, presentarse como un signo icónico de su padre, de cada uno de sus her-
manos, de todos sus parientes, y, aún más, de todos los miembros de la raza huma-
na, así como de todos los primates, e incluso, de todos los mamíferos, todos los ver-
tebrados, y demás, y así sucesivamente, en un interminable retroceso hacia denota-
ta cada vez más generalizados. Esta peculiaridad del signo icónico merece conside-
raciones mucho más cuidadosas de las que podemos ofrecer aquí, en parte por razo-
nes de lógica, en parte para iluminar las bases psicológicas de sus considerables, al
ser vicarios, poderes mágicos y evocativos, algunas de cuyas implicaciones para la
conducta y la historia de la cultura han sido tratadas por Wallis (1975: 15-17).
1.4. Hay muchos casos de iconicidad en el discurso animal (para una discusión
sobre los iconos genotípicos véase Gregory Bateson, en Sebeok, 1968: 614 y ss.),
que implican prácticamente a todos los canales disponibles como el químico, el
auditivo o el visual. La función icónica de una señal química está bien ilustrada por
la sustancia de alarma que segrega la hormiga Pogonomyrmex badius: si el peligro
para la colonia es momentáneo, la señal (la cantidad de feromona liberada) se des-
vanece rápidamente dejando a la mayor parte de la colonia inalterada. A la inversa,
si la amenaza persiste, la sustancia se propaga, e implica la participación de un
número cada vez mayor de trabajadoras. El signo es icónico en la medida en que
varía en proporción análoga al aumento o disminución de los estímulos de peligro
(Sebeok, 1972: 95).
El comportamiento de ciertas audio-mímicas de los véspidos ilustra la función
icónica de una señal auditiva. Así, la mosca Spilomyia hamifera Lw. muestra un
ritmo de aleteo de 147 golpes por segundo mientras revolotea cerca de la avispa
Dolichovespula arenaria F. (a la que también se asemeja en el patrón de color).
Dado que esta avispa vuela con 150 golpes por segundo, se supone que los dos soni-
dos de vuelo son indistinguibles para los depredadores, y las aves cazadoras de mos-
cas son así engañadas (Sebeok 1972: 86).
Por último, un elegante (aunque a veces controvertido) ejemplo de una comple-
ja muestra de comportamiento que se desarrolló, por así decirlo, hasta funcionar
como un signo icónico visual es el descrito gráficamente por Kloft (1959): el extre-
mo trasero del abdomen de un áfido, y la forma de mover sus patas traseras, consti-
tuye para una hormiga obrera un vehículo sígnico compuesto, que interpreta como
la cabeza de otra hormiga y el movimiento de sus antenas. En otras palabras, se pre-
CIC Cuadernos de Información y Comunicación 135
2015, vol. 20 133-136
133-136:013-24 Méndez Rubio.qxd 04/11/2015 12:07 Página 136
Thomas Sebeok El icono en la doctrina de signos
tende que la hormiga identifique la semejanza (el extremo trasero del áfido) con su
denotatum (la parte delantera de una hormiga) y que actúe a partir de esta informa-
ción, a saber, tratar al áfido como una efigie (una subespecie del icono).
BIBLIOGRAFÍA
ECO, Umberto (1972), “Introduction to a Semiotics of Iconic Signs” en VS: Quaderni di
Studi Semiotici 2, pp. 1-15.
— (1976), A Theory of Semiotics, Bloomington, Indiana University Press.
JAKOBSON, Roman O. (1965), “Quest for the Essence of Language”, en Diogenes 51, pp. 21-37.
KLOFT, Werner (1959), “Versuch einer Analyse der Trophobiotischen Bezie hungen von
Ameisen zu Aphiden”, en Biologische Zentralblatt 78, pp. 863-870.
PEIRCE, Charles S. (1935-66), Collected Papers, C.Hartshorne, P.Weiss, and A.W.Burks,
eds., Cambridge, Mass., Harvard University Press.
ROBERTS, Don D. (1973), The Existential Graphs of Charles S. Peirce, The Hague, Mouton.
SEBEOK, Thomas A., ed., (1968), Animal Communication: Techniques of Study and Results
of Research, Bloomington, Indiana University Press.
— (1972). Perspectives in Zoosemiotics, The Hague, Mouton.
THIBAUD, Pierre (1975), La logique de Charles Sanders Peirce: Del’algebreaux graphes.
Aix-en-Provence, Universite de Provence.
VALESIO, Paolo (1969), “Icons and Patterns in the Structure of Language”, en AC Acts ofthe
International Congress of Linguistics II (Bucharest) 10, pp. 383-387.
WALLIS, Mieczyslaw (1975), Arts and signs. Lisse-Bloomington, Peter de Rider
Press/Indiana University Press.
WESCOTT, Roger W. (1971), “Linguistic Iconism”, en Language 47, pp. 416-428.
WICKLER, Wolfgang (1968), Mimicry in Plants and Animals, NewYork, McGraw Hill.
ZEMAN, Jay J. (1964), The Graphical Logic of C.S. Peirce. Dissertation, University of
Chicago.
RESUMEN
Texto legendario sobre categorías fundamentales de la semiótica.
Palabras clave: iconos, teoría de la información, semiótica.
The Icon in the Doctrine of Signs
ABSTRACT
Legendary contribution about fundamental cathegories of Semiotics.
Keywords: icons, information theory, semiotics.
RÉSUMÉ
texte légendaire sur les cathégories fondamentales de la sémiologie.
136 CIC Cuadernos de Información y Comunicación
2015, vol. 20 133-136
También podría gustarte
- Acción y reacción: Vida y aventuras de una parejaDe EverandAcción y reacción: Vida y aventuras de una parejaAún no hay calificaciones
- Apuntes Iconografía Bien SolDocumento74 páginasApuntes Iconografía Bien SolÁlvaro García SaavedraAún no hay calificaciones
- Iconografia NazcaDocumento11 páginasIconografia Nazcadennis tomas leonAún no hay calificaciones
- Iconografía e iconología (Volumen 2): Cuestiones de métodoDe EverandIconografía e iconología (Volumen 2): Cuestiones de métodoCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)
- Jacques Aumont La IMAGENDocumento39 páginasJacques Aumont La IMAGENCristhian Herboso0% (1)
- UntitledDocumento121 páginasUntitledcecilia marcoAún no hay calificaciones
- La Expresion MusicalDocumento57 páginasLa Expresion MusicalmanoliAún no hay calificaciones
- IconografíaDocumento36 páginasIconografíamemowebber100% (1)
- Landowski, EricDocumento44 páginasLandowski, EricOo100% (1)
- Cuadernillo Aproximaciones Al Estudio de La Imagen VisualDocumento93 páginasCuadernillo Aproximaciones Al Estudio de La Imagen VisualSergio Beldorati100% (2)
- Historia de La SemióticaDocumento8 páginasHistoria de La SemióticaTalia RomanAún no hay calificaciones
- Semiótica de La Cultura. de Yuri Lotman Al FuturoDocumento152 páginasSemiótica de La Cultura. de Yuri Lotman Al FuturoOoAún no hay calificaciones
- Libro Tarkovski - Indd PDFDocumento121 páginasLibro Tarkovski - Indd PDFjorgeAún no hay calificaciones
- Que Es La Semioticavisual - Polidoro 2008 SubrayadoDocumento18 páginasQue Es La Semioticavisual - Polidoro 2008 SubrayadoHector Fabian Garcia0% (1)
- Zires - La Dimension Cultural Del Rumor PDFDocumento22 páginasZires - La Dimension Cultural Del Rumor PDFOoAún no hay calificaciones
- Palabra e Imagen (Mitchell)Documento13 páginasPalabra e Imagen (Mitchell)Senadorjaimeguzman100% (1)
- Proyecto de Escuela Deportiva de TaekwondoDocumento3 páginasProyecto de Escuela Deportiva de Taekwondovanessa100% (1)
- [Colección Análisis y Perspectivas] Eliseo Verón_ Claude Lévi-Strauss_ Louis Althusser_ Adam Schaff_ Nicole Belmont_ Clifford Geertz_ Thomas Herbert_ François Rastier - El proceso ideológico (1973, Editorial Tiempo Contemporáneo) (1).pdfDocumento295 páginas[Colección Análisis y Perspectivas] Eliseo Verón_ Claude Lévi-Strauss_ Louis Althusser_ Adam Schaff_ Nicole Belmont_ Clifford Geertz_ Thomas Herbert_ François Rastier - El proceso ideológico (1973, Editorial Tiempo Contemporáneo) (1).pdfOo100% (1)
- Cuadernillo Aproximaciones Al Estudio de La Imagen VisualDocumento94 páginasCuadernillo Aproximaciones Al Estudio de La Imagen Visualprofe999100% (1)
- El Icono El Indice y El SímboloDocumento10 páginasEl Icono El Indice y El SímboloPau RochaAún no hay calificaciones
- Anatomía de lo real: Imagen, signo y pensamientoDe EverandAnatomía de lo real: Imagen, signo y pensamientoAún no hay calificaciones
- Introduccion A La SemioticaDocumento5 páginasIntroduccion A La SemioticaarturoparedesAún no hay calificaciones
- La Ventana Indiscreta y Otros Relatos - Cornell WoolrichDocumento209 páginasLa Ventana Indiscreta y Otros Relatos - Cornell WoolrichOo100% (1)
- Investigacion Accion ParticipativaDocumento31 páginasInvestigacion Accion ParticipativaPaulaAún no hay calificaciones
- Mitchell - El Giro Pictoral - Teoria de La Imagen.Documento13 páginasMitchell - El Giro Pictoral - Teoria de La Imagen.Luis VarelaAún no hay calificaciones
- Rúbrica Artes Visuales 2º Básico 2017Documento2 páginasRúbrica Artes Visuales 2º Básico 2017Catherine Rojo Rojo100% (1)
- La Imagen Como Fuente: Una Construcción de La Investigación SocialDocumento12 páginasLa Imagen Como Fuente: Una Construcción de La Investigación SocialAlezube100% (1)
- MITCHELL Iconología Selec 7 1986Documento29 páginasMITCHELL Iconología Selec 7 1986Iri Lov80% (5)
- La Imagen de La EvoluciónDocumento25 páginasLa Imagen de La Evolucióngoran_sonesson592Aún no hay calificaciones
- Sign System 31 1 OcrDocumento305 páginasSign System 31 1 OcrOoAún no hay calificaciones
- Signos Pensamiento SincreticoDocumento7 páginasSignos Pensamiento SincreticoCamila MendozaAún no hay calificaciones
- Sonesson Göran de La Estructura A La Retórica en La Semiótica VisualDocumento22 páginasSonesson Göran de La Estructura A La Retórica en La Semiótica VisualPaola Gaby OrtegaAún no hay calificaciones
- ROCA, Lourdes, La Imagen Como Fuente. Una Construcción de La Investigación SocialDocumento13 páginasROCA, Lourdes, La Imagen Como Fuente. Una Construcción de La Investigación SocialgonzaleitonAún no hay calificaciones
- Norte Sur SimbolosDocumento15 páginasNorte Sur SimbolosmariosabugoAún no hay calificaciones
- Poloniato Lalecturadelosmensajes Cap ImagenfigurativaDocumento10 páginasPoloniato Lalecturadelosmensajes Cap ImagenfigurativaLuis Maldonado AguilarAún no hay calificaciones
- Postulados de La Semiótica - DouglasDocumento8 páginasPostulados de La Semiótica - DouglasCIEA ZULIA0% (1)
- Maldonado 1974 Appunti Sull'iconicità (Traducción Al Español)Documento18 páginasMaldonado 1974 Appunti Sull'iconicità (Traducción Al Español)Fernando FraenzaAún no hay calificaciones
- Imagenes Clase2Documento16 páginasImagenes Clase2Fernanda SANCHEZAún no hay calificaciones
- IconografiaDocumento17 páginasIconografiaLiseth TintaAún no hay calificaciones
- Fraenza Et Alt. "Sobre La Verdad Semiótica y Presemiótica de La Imagen"Documento16 páginasFraenza Et Alt. "Sobre La Verdad Semiótica y Presemiótica de La Imagen"Fernando FraenzaAún no hay calificaciones
- iEL SIMBOLISMO EN EL APOCALIPSISDocumento22 páginasiEL SIMBOLISMO EN EL APOCALIPSISfabian leytonAún no hay calificaciones
- El Ícono y La Divinidad en "El Cristo de Temaca" de Alfredo R. PlasenciaDocumento18 páginasEl Ícono y La Divinidad en "El Cristo de Temaca" de Alfredo R. PlasenciaRaquel M. ArellanoAún no hay calificaciones
- STAM La Semiologia Del CineDocumento22 páginasSTAM La Semiologia Del CineLORENA MALDONADOAún no hay calificaciones
- Simbolos en Freud PDFDocumento17 páginasSimbolos en Freud PDFIván ToroAún no hay calificaciones
- 5 Niveles Eco - Semiología VitaleDocumento3 páginas5 Niveles Eco - Semiología VitaleSofiaAún no hay calificaciones
- En Quc3a9 Sentido Es El Lenguaje Un Sistema Modalizante PrimarioDocumento11 páginasEn Quc3a9 Sentido Es El Lenguaje Un Sistema Modalizante PrimarioJuan EloAún no hay calificaciones
- Definiciones de Pictograma, Símbolo, Icono, Signo e Índice. Escala de IconicidadDocumento13 páginasDefiniciones de Pictograma, Símbolo, Icono, Signo e Índice. Escala de IconicidadDiego Bravo100% (1)
- IconografíaDocumento4 páginasIconografíaYolanda PérezAún no hay calificaciones
- 2005 Michel Melot La Imagen Ya No Es Lo Que EraDocumento6 páginas2005 Michel Melot La Imagen Ya No Es Lo Que EraCAMILOAún no hay calificaciones
- Christian Metz - Lo Percibido y Lo NombradoDocumento20 páginasChristian Metz - Lo Percibido y Lo NombradoteverywhereAún no hay calificaciones
- Que Es Una ImagenDocumento24 páginasQue Es Una ImagenInmobiliaria De Arte100% (1)
- Simbolos para ArtesDocumento3 páginasSimbolos para ArtesJavier López GarcíaAún no hay calificaciones
- SignoDocumento4 páginasSignoOsvaldo MuñozAún no hay calificaciones
- La Metáfora Como Traslatio - Mercedes LópezDocumento12 páginasLa Metáfora Como Traslatio - Mercedes LópezÁngel Molina CFCAún no hay calificaciones
- Los Símbolos Del MalDocumento34 páginasLos Símbolos Del MalKrishna EspinozaAún no hay calificaciones
- Resumen SimboloDocumento9 páginasResumen SimboloJulio Cesar BacaAún no hay calificaciones
- El SímboloDocumento6 páginasEl SímboloEberth Steven Mendoza LaraAún no hay calificaciones
- Fraenza, 2013. Artículo "Tomás Maldonado. El Peso Del Diseño en La Discusión Sobre Las Imágenes"Documento12 páginasFraenza, 2013. Artículo "Tomás Maldonado. El Peso Del Diseño en La Discusión Sobre Las Imágenes"Fernando FraenzaAún no hay calificaciones
- Taipe, Néstor - El Símbolo (Semiótica)Documento9 páginasTaipe, Néstor - El Símbolo (Semiótica)nestaipecAún no hay calificaciones
- Eco SemanticaDocumento9 páginasEco SemanticaAdriana LázaroAún no hay calificaciones
- Signo - Umberto Eco - Clasificaciones de Los Signos 2.8Documento7 páginasSigno - Umberto Eco - Clasificaciones de Los Signos 2.8wayraliaAún no hay calificaciones
- Roland Barthes Clase 1Documento3 páginasRoland Barthes Clase 1mastiguetaAún no hay calificaciones
- 69.03 - Simoneta Morselli - en PDFDocumento13 páginas69.03 - Simoneta Morselli - en PDFDalia AgresteFan LioncourtAún no hay calificaciones
- Eco, Umberto. Los Umbrales de La SemióticaDocumento9 páginasEco, Umberto. Los Umbrales de La SemióticaCarlos H. Osorio A.Aún no hay calificaciones
- Introducción A La LingüísticaDocumento12 páginasIntroducción A La LingüísticaSebastián MarínAún no hay calificaciones
- La Semiotica y El Signo LinguisticoDocumento28 páginasLa Semiotica y El Signo LinguisticoAbrahamAún no hay calificaciones
- Analisis de La Estructura Ausente de UmbDocumento12 páginasAnalisis de La Estructura Ausente de UmbKaren Rodriguez PedrazaAún no hay calificaciones
- Aumont La Imagen Cap.2Documento39 páginasAumont La Imagen Cap.2Aldo PoloAún no hay calificaciones
- La Imagen - Jacques AumontDocumento39 páginasLa Imagen - Jacques AumontOmarCalvilloAún no hay calificaciones
- Tema 2Documento2 páginasTema 2Yolanda AlvaradoAún no hay calificaciones
- Encomio de La DudaDocumento1 páginaEncomio de La DudaOoAún no hay calificaciones
- Gunning Fantasmagoría AF050012Documento16 páginasGunning Fantasmagoría AF050012OoAún no hay calificaciones
- CATÁLOGO FILMADRID 2019 COMPLETO WEB - TifDocumento140 páginasCATÁLOGO FILMADRID 2019 COMPLETO WEB - TifOoAún no hay calificaciones
- "Robinson y La Isla Infinita", Rosa Falcón y Jorge LozanoDocumento1 página"Robinson y La Isla Infinita", Rosa Falcón y Jorge LozanoOoAún no hay calificaciones
- Traducir Lo Intraducible - Jorge Lozano - Versión ImprimibleDocumento3 páginasTraducir Lo Intraducible - Jorge Lozano - Versión ImprimibleOoAún no hay calificaciones
- Semiotica Del (Nuevo) LujoDocumento8 páginasSemiotica Del (Nuevo) LujoOoAún no hay calificaciones
- Lotman - El Símbolo en El Sistema de La Cultura PDFDocumento14 páginasLotman - El Símbolo en El Sistema de La Cultura PDFOoAún no hay calificaciones
- Apuntes Beverly (Entrevista)Documento1 páginaApuntes Beverly (Entrevista)bulevarcosmicoAún no hay calificaciones
- Derecho Chino LISTO PDFDocumento74 páginasDerecho Chino LISTO PDFTelvy Elizabeth Chamaya GuevaraAún no hay calificaciones
- Sesion de Arte TeatroDocumento6 páginasSesion de Arte TeatrowilderAún no hay calificaciones
- Tema SS - SS.CC-EEDocumento9 páginasTema SS - SS.CC-EEJose Morales FaberoAún no hay calificaciones
- Desarrollo de Habilidades Físicas para El BasquetbolDocumento5 páginasDesarrollo de Habilidades Físicas para El BasquetbolAldama G DannielAún no hay calificaciones
- Proceso de SocializaciónDocumento13 páginasProceso de Socializacióncarlos quispe castilloAún no hay calificaciones
- Reseña Carta de Venecia y NaraDocumento2 páginasReseña Carta de Venecia y NaraLaura Daniela Bacca RoaAún no hay calificaciones
- Concepción de Subjetividad en Enrique Pichon Rivière Por G.adamsonDocumento9 páginasConcepción de Subjetividad en Enrique Pichon Rivière Por G.adamsonSebastian VillarAún no hay calificaciones
- Esquema Religión PrimariaDocumento2 páginasEsquema Religión PrimariaSara Esturillo ReyesAún no hay calificaciones
- De La Corporeidad Ficcionaria: Versitaires o Jean-Pierre Delarge, y Ahora Reeditado en La ColecciónDocumento15 páginasDe La Corporeidad Ficcionaria: Versitaires o Jean-Pierre Delarge, y Ahora Reeditado en La ColeccióntornadointempestivoAún no hay calificaciones
- Teoría GeográficaDocumento3 páginasTeoría GeográficaAnthony Ortega Jiménez67% (3)
- Trabajo Sobre Los Medios de ComunicaciónDocumento5 páginasTrabajo Sobre Los Medios de Comunicaciónfrederick prado0% (1)
- Plan de Asesoria Taller de Didactica 1Documento6 páginasPlan de Asesoria Taller de Didactica 1Teresita Gonzalez ManzanoAún no hay calificaciones
- La Conversión Religiosa de MusoliniDocumento6 páginasLa Conversión Religiosa de MusoliniMaggie LahetjuzánAún no hay calificaciones
- El Dilema Del MulticulturalismoDocumento17 páginasEl Dilema Del MulticulturalismoMagda Cristina Junqueira GodinhoAún no hay calificaciones
- DownloadDocumento9 páginasDownloadivanAún no hay calificaciones
- Analisis Cuento El MaestroDocumento2 páginasAnalisis Cuento El MaestroDilan RodríguezAún no hay calificaciones
- Agricultura Ceramica Orfebreria VicusDocumento7 páginasAgricultura Ceramica Orfebreria VicusCarlos ÁvilaAún no hay calificaciones
- 7 Temas Recurrentes de Economia InternacionalDocumento3 páginas7 Temas Recurrentes de Economia InternacionalErick AndaraAún no hay calificaciones
- DE La Regeneracion Urbana A La GentrificacionDocumento367 páginasDE La Regeneracion Urbana A La GentrificacionALEJANDRA VIVIANA VASQUEZ MALDONADOAún no hay calificaciones
- Psicologia de La SeguridadDocumento17 páginasPsicologia de La SeguridadSeba JimenezAún no hay calificaciones
- Diversidad Cultural e IntegraciónDocumento18 páginasDiversidad Cultural e IntegraciónSanti GoyoAún no hay calificaciones
- Marketing Transmedia PDFDocumento109 páginasMarketing Transmedia PDFAnalí SchultheisAún no hay calificaciones
- Tema 2 - Factores Culturales Que Determinan La CalidadDocumento11 páginasTema 2 - Factores Culturales Que Determinan La CalidadAnnonymus PoncianoAún no hay calificaciones
- IDENTIDAD Adaptación y Aceptación PFRH 3Documento2 páginasIDENTIDAD Adaptación y Aceptación PFRH 3David Navarro Ramsan100% (1)
- Proyecto de Teatro Leido en La Escuela 4°Documento2 páginasProyecto de Teatro Leido en La Escuela 4°Jesica SoledadAún no hay calificaciones

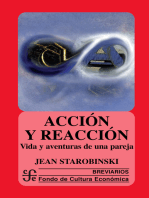


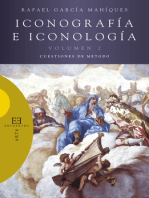













![[Colección Análisis y Perspectivas] Eliseo Verón_ Claude Lévi-Strauss_ Louis Althusser_ Adam Schaff_ Nicole Belmont_ Clifford Geertz_ Thomas Herbert_ François Rastier - El proceso ideológico (1973, Editorial Tiempo Contemporáneo) (1).pdf](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/390671385/149x198/26fd9567ee/1571453032?v=1)