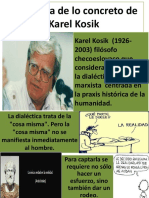Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Bertolt Sobre Galileo PDF
Bertolt Sobre Galileo PDF
Cargado por
ciberfilosofo5793Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Bertolt Sobre Galileo PDF
Bertolt Sobre Galileo PDF
Cargado por
ciberfilosofo5793Copyright:
Formatos disponibles
Vol.6 No.
2, 2006 –Versión Digital
Facultad de Educación- Universidad de Antioquia. Medellín, Col.
El Galileo Galilei de Eugen Bertolt Friedrich Brecht:
su episteme y su atemporalidad
María Cristina Tarrés, María del Carmen Gayol,
Silvana Marisa Montenegro, Alberto Enrique D’Ottavio
Facultad de Ciencias Médicas. Consejo de Investigaciones.
Universidad Nacional de Rosario. Rosario, Argentina.
Marco referencial
El surgimiento de la Ciencia Moderna estuvo condicionado por el de un nuevo modo de
producción: el capitalismo. El progresivo deterioro del sistema feudal hizo posible la
constitución de renovadas relaciones en la producción y en los conocimientos. Para este estatus
innovado resultaron necesarios nuevos saberes y hasta una reforma religiosa, capaces de dar
cuenta de las complejas alternativas de un mundo “nuevo”. Tal “novedad” fue la que permitió la
conceptualización de situaciones y de problemas no planteados hasta el momento y que
influyeron decisivamente en el nacimiento de la citada Ciencia Moderna.
Es entonces cuando se pretende brindar nuevas explicaciones a problemas inéditos, no
abordados aún, y una manera de ver el mundo es reemplazada por otra. Así, el cambio en la
manera de percibir y de pensar al mundo pone en crisis muchas de las concepciones ya
consolidadas y promueve el advenimiento de otros modos posibles, en virtud de que la
inmutabilidad no sólo es ajena a la ciencia sino que no forma parte de sus verdades.
En ese contexto, las cualidades aristotélicas ya no ofrecen una explicación “creíble”, la
percepción sensible es descalificada y con ello sobreviene un cambio de criterios y se impone
un nuevo orden; vale decir, ocurre una transformación relativamente súbita, en la que se altera
el conjunto de objetos y situaciones.
Las condiciones que hicieron posible la experiencia de Aristóteles; esto es, una realidad
armónica, jerárquicamente ordenada y capaz de producir verdades absolutas e inmutables son
cuestionadas; el descubrimiento de otro mundo amplía el horizonte y viejas cuestiones se
desdibujan, a la par de que se perfilan problemas que buscan solución.
Si consideramos que la tarea científica es una sucesión de intentos para resolver un
enigma, podremos considerarlos como aproximaciones a una verdad lejana, tal vez inalcanzable
pero existente. A medida que nuestro conocimiento aumenta, se incrementan nuestras
posibilidades de acercamiento a ella. En tal sentido, la representación hipotético-deductiva del
mundo, según Aristóteles, es refutada por las producciones inductivo-experimentales de Galileo
y de Copérnico, quienes ponen al descubierto el carácter provisorio de las verdades científicas,
los errores y aciertos que hacen posible mejorarlas así como la posibilidad de optimizar su
acción planteando mejores soluciones a las viejas problemáticas, puesto que resultan del estudio
del error.
Más aún, la dinámica del cambio en las ciencias estaría dada por los estancamientos y
progresos del conocimiento, el surgimiento de un nuevo hecho y la observación atenta que
permite descubrir anomalías y, en consecuencia, aumentar el poder explicativo de un modelo.
En ese marco, Galileo superó a Aristóteles, los instrumentos dieron mayor precisión a las
observaciones y se replantearon errores al introducir hechos que no habían sido percibidos.
Vol.6 No.2, 2006 –Versión Digital
Facultad de Educación- Universidad de Antioquia. Medellín, Col.
Su lógica no contradictoria, su coherencia y la matematización del universo habrían
garantizado a Galileo el éxito de su propuesta. Aristóteles fue abandonado y con él, tanto el
inmovilismo regresivo cuanto lo dogmático.
En vista de este planteo, nos proponemos esbozar algunas reflexiones para el análisis de
la obra “Galileo Galilei” (1937-1939) de Eugen Bertolt Friedrich Brecht, como sustento para la
aplicación de planteos epistemológicos que no sólo puedan ayudar a su comprensión sino que se
hallen ubicados en su debido contexto histórico.
Discontinuismo y continuismo en el Galileo Galilei
La historia de la ciencia es discontinua puesto que implica cambios, puntos de inflexión
o, como dice Kuhn: movilidad, construcción, deconstrucción y nueva construcción de
categorías, principios generales y teoría.
El texto didáctico de Brecht, con alusiones directas y metáforas, habla de los nuevos
tiempos:
- sustenta una concepción discontinuista de la historia de la ciencia. Así: dice: “El
tiempo viejo ha pasado y estamos en una nueva época. Es como si la humanidad esperara algo
desde hace un siglo...porque lo que dicen los viejos libros ya no les basta, pues donde la fe
reinó durante mil años ahora reina la duda... a la verdad más festejada se le golpea hoy en el
hombro, lo que nunca fue duda hoy se pone en tela de juicio...comienza un tiempo nuevo, una
gran era, en la que vivir será un verdadero goce”
- denuncia el dogma estático y geocéntrico ptolomeico superado por lo dinámico y el
heliocentrismo copernicano y, asimismo, propone una reinvención del sentido del mundo: “Los
astros se mueven alrededor de la Tierra”; “El mundo entero ha perdido de la noche a la
mañana su centro.”; “Todo se mueve, mi amigo”.
- da cuenta de un nuevo lenguaje específico centrado en la geometrización del universo:
“Se dice: describirá un círculo, Andrea”.
- exterioriza la crisis que surge y atraviesa los ámbitos más conservadores: “en busca de
un nuevo ordenamiento”.
- patentiza la democratización del saber que traspasa los muros de los monasterios: “y
hasta los hijos de las pescaderas correrán a las escuelas”
- plantea la ruptura entre saber científico y saber vulgar:”lo que ocurre en las ciencias
siempre es distinto a lo que dice el sentido común”.
- plasma la necesidad de producir nuevas respuestas a nuevos interrogantes o, dicho de
otro modo, de generar nuevos conocimientos en encuadres racionales: ”En esos lugares no debe
saberse por qué la piedra cae sino que sólo puede repetirse lo que Aristóteles escribe.”; “Las
viejas enseñanzas en las que se creyó durante mil años están en completa decadencia”; “Poca
madera queda a los parantes que sostienen esos gigantescos edificios”; “¡Pero eso contradice
a la Astronomía de dos siglos enteros!”; “10 de Enero de 1610, hoy ha sido abolido el cielo”;
“Creo en los hombres, es decir, en su razón”. “Si, yo creo en la apacible impetuosidad de la
razón”; “Aquí parece que algo se ha quebrado”.
- habla del continuismo científico previo: ”Es la opinión de los viejos,... durante dos mil
años la humanidad creyó que el Sol y todos los astros del cielo daban vueltas alrededor de la
Tierra” aunque, también, es posible hallar en esta obra brechtiana ciertos elementos
continuistas: “Nuestra ignorancia es infinita, disminuyamos de ella siquiera un milímetro
cúbico; “Su fin (el de la ciencia) es poner un límite al infinito error”.
Vol.6 No.2, 2006 –Versión Digital
Facultad de Educación- Universidad de Antioquia. Medellín, Col.
Galileo y las historias externas e internas
El texto de Brecht encuadra los sucesos en un proceso en el que no se puede prescindir
de cuestiones sociales, políticas, económicas y religiosas que no fueron ajenas a las
producciones científicas de la modernidad ni lo son a las de la actualidad.
- “Nos arrancaron el telescopio de las manos y con él enfocaron a sus opresores. Y de
pronto, aquellos hombres egoístas y brutales, que se aprovechaban ávidamente de los frutos
del trabajo científico, sintieron que la fría mirada de la ciencia detectaba y denunciaba una
miseria milenaria pero artificial, que podía fácilmente ser eliminada si se los eliminaba a ellos
mismos. Nos cubrieron entonces de amenazas y sobornos, que resultaron irresistibles para las
almas débiles. ¿Pero acaso podemos negarnos al pueblo y al mismo tiempo seguir siendo
hombres de ciencia? Los movimientos de los cuerpos celestes son ahora más fáciles de calcular
pero los pueblos todavía no pueden calcular los movimientos de sus señores. La lucha por
medir el cielo ha sido ganada pero las madres del mundo siguen siendo derrotadas día a día en
la lucha por conseguir el pan de sus hijos. Y la ciencia debe ocuparse de esas dos luchas por
igual. Una Humanidad que se debate en las tinieblas de la superstición y la mentira y es
demasiado ignorante para desarrollar sus propias fuerzas, no será capaz tampoco de dominar
las fuerzas de la naturaleza que los científicos descubren y revelan. ¿Con qué objetivo trabajan
ustedes? Mi opinión es que el único fin de la ciencia consiste en aliviar la miseria de la
existencia humana. Si los científicos se dejan atemorizar por los tiranos y se limitan a acumular
el conocimiento por el conocimiento mismo, la ciencia se convertirá en un inválido y las nuevas
máquinas sólo servirán para producir nuevas calamidades. Tal vez, con el tiempo, ustedes
lleguen a descubrir todo lo que hay para descubrir, pero ese progreso sólo los alejará más y
más de la Humanidad. Y el abismo entre ella y ustedes, los científicos, puede llegar a ser tan
profundo que cuando griten de felicidad ante algún nuevo descubrimiento, el eco les devolverá
un alarido de espanto universal".
Como se advierte, Brecht sostiene en su obra teatral una concepción de historia externa
refiriendo cuánto se tiñe la ciencia con el sentir de la sociedad y cuánto lo hace la sociedad con
el sentir de la ciencia. Tal se aprecia en estas palabras de Ludovico a Galilei: “Mi madre opina
que un poco de ciencia es necesario. Todo el mundo hoy en día bebe su vino con ciencia” `y
alcanza un real patetismo en la advertencia de Sagredo a Galilei: “No hace todavía diez años un
hombre fue quemado en Roma. Se llamó Giordano Bruno y sostenía lo mismo” a lo que Galilei
responde: “Sólo en la constelación de Orión hay quinientas estrellas fijas.... los más lejanos
astros de los que habló aquél que mandaron a la hoguera. No los vi pero los esperaba”.
Sagredo agrega: “Tiemblo de pensar que podría ser la verdad.....¿Has perdido el juicio? ¿Sabes
realmente en lo que te metes si eso que tú ves es la verdad? ¿Y más si lo gritas en los
mercados? ¡Que existe un nuevo sol y unas nuevas tierras que giran alrededor de él!.
La historia externa mueve el eje de los saberes y a través de ellos el de las creencias y el
de los afectos. Dice Sagredo: “¿Y entonces dónde está Dios?” Galilei: “No soy teólogo. Soy
matemático” Sagredo: “Ante todo eres un hombre y yo te pregunto:¿dónde está Dios en tu
sistema universal? Galilei: ¡En nosotros mismos o en ningún lado! Sagredo: “Galilei, te veo
tomar por el mal camino ¿Cómo podrían dejar libre los poderosos a alguien que posee la
verdad, aunque esa verdad sea dicha acerca de las más lejanas estrellas? ¿Crees acaso que el
Papa sin más ni más, escribirá en su diario: 10 de enero de 1610, hoy ha sido abolido el
Vol.6 No.2, 2006 –Versión Digital
Facultad de Educación- Universidad de Antioquia. Medellín, Col.
cielo?...cuando dijiste que creías en la prueba me pareció oler carne quemada. Tengo un gran
aprecio por la ciencia pero más por ti, mi querido amigo.”
La historia externa mueve los pensamientos, aún los del hombre común y los del
filósofo. Asevera el filósofo Cardenal: “¡Señor Galilei, la verdad nos puede llevar a cualquier
parte!” Galilei: ”El hombre de la calle saca la conclusión de que podría ver muchas cosas si
abriera sus ojos.” Cardenal: “Usted quiere degradar a la Tierra, a pesar de que vive sobre ella
y que de ella todo lo recibe”. Galilei: “No puedo calcular la trayectoria de los cuerpos
estelares y al mismo tiempo justificar las cabalgatas de las brujas sobre sus escobas...El sabio
engreimiento es una de las principales causas de la pobreza en las ciencias. Su fin no es abrir
una puerta a la infinita sabiduría, sino poner un límite al infinito error.”
Los acuerdos ontológicos y los valores hacen a la historia externa de la ciencia. Galileo
en su prisión expresa: “Mi opinión es que el único fin de la ciencia debe ser aliviar las fatigas
de la existencia humana. Si los hombres de ciencia, atemorizados por los déspotas, se
conforman solamente con acumular el saber por el saber mismo, se corre el peligro de que la
ciencia sea mutilada y de que sus máquinas sólo signifiquen nuevas calamidades. Así vayan
descubriendo con el tiempo todo lo que hay que descubrir, su progreso sólo será un alejamiento
progresivo para la humanidad.”
A su vez, múltiples pasajes del texto brechtiano transitan vigorosamente por la historia
interna de la ciencia.
- en la historia interna se habla de la observación y de las hipótesis: Galileo pregunta a
Andrea: “¿Así que tú ves? ¿Qué es lo que ves? No ves nada. Tú miras sin observar. Mirar no
es observar.” Y es Andrea el que pregunta a Galileo: “¿Qué es una hipótesis?” Galileo
apostilla: “Es cuando se considera una cosa por cierta pero todavía no se ha demostrado como
hecho real. Frente a los astros somos como gusanos de ojos turbios que poco ven. Las viejas
enseñanzas en las que se creyó durante mil años están en completa decadencia”.
- con las historias (externa e interna) de la ciencia da debida cuenta de los aspectos
contextuales que hacen a la misma.
Entre ellos, quizás los externos adquieren mayor relevancia y presencia en el texto por
tratarse probablemente de un Galileo “literario”. Desfilan, como se ha visto puntual y/o
tangencialmente, las disyuntivas religiosas: Reforma/Contrarreforma (Inquisición incluida), el
capitalismo como nuevo modo de producción; la educación libre y liberadora; la relación con la
tecnología de la época y la ascendente burguesía, en un conjunto que explicita de manera casi
excluyente el surgimiento de la Ciencia Moderna.
Sin embargo, algunos elementos referidos a teorías, propuestas y fracasos, errores y
reformulaciones, aluden a saberes anteriores que habrían hecho posible la nueva Astronomía
mejorada.
El mundo Ptolomeico y su mística descriptiva ceden ante el heliocentrismo copernicano,
la posibilidad de imaginar lo que no se ve y de degradar las jerarquías ofrecen un nuevo modelo
de investigación por donde la historia de la ciencia continuará su incansable búsqueda racional.
Valores pedagógicos y actualidad de sus propuestas
La trascendencia del texto brechtiano reside en que ofrece perspectivas pedagógicas
valiosas para quienes, sin caer en estériles fundamentalismos, valoran los caminos de la ciencia
como sendas rigurosas, lo más objetiva posibles (sin negar subjetividad ni intersubjetividad) y
Vol.6 No.2, 2006 –Versión Digital
Facultad de Educación- Universidad de Antioquia. Medellín, Col.
sistémáticas, en tanto organizadas y metódicas, para aproximarse sucesivamente al
conocimiento de la realidad.
Tal trascendencia resulta multiplicada de percibirse sus notorias potencialidades para
debatir las limitaciones al avance científico; limitaciones solidificadoras de corte dogmático-
religioso en tiempos de Galileo y más de cuño burocrático (pero no por ello menos ideológico-
dependientes) en la actualidad.
En suma, el Galileo Galilei de Bertold Brecht deviene atemporal ya que las
epistemopatías de ayer no han sido superadas. Apenas han cambiado de máscara, más allá de
que nos consideremos avanzados.
Quizás, este clásico teatral permita una reflexión madura que nos ayude, en nuestro
tiempo, a valorar verdaderos cambios de paradigma y a desarticular obstáculos que enervan la
ciencia para que ésta, en gatopardista vuelta de campana, cambie para que nada cambie.-
Bibliografía
- Brecht Eugen Bertolt Friedrich: Galileo Galilei. Editorial Nueva Visión. Buenos Aires
(1985).
- Drake Stillman: Galileo at work: his scientific biography. The University of Chicago Press.
Chicago (1978)
- Estany Anna: La química del flogisto como programa de investigación. La química del
oxígeno como programa de investigación. En Modelos de cambio científico. Editorial
Crítica. Barcelona (1990).
- Favaro Antonio: Le Opere di Galileo Galilei. G. Barbèra Editore. Firenze (1968)
- Kuhn Th: ¿Qué son las revoluciones científicas? En ¿Qué son las revoluciones
científicas? y otros ensayos. Editorial Paidós, Barcelona (1990).
- Kuhn Thomas S: La estructura de las revoluciones científicas. Editorial Fondo de Cultura
Económica. México (1971).
- Lakatos Imre: La metodología de los programas de investigación científica. Editorial
Alianza. Madrid (1970)
- Messori Vittorio: Leyendas negras de la Iglesia, Planeta. Barcelona, (1996)
- Pontificia Academia Scientiarum: I documenti del processo di Galileo Galilei. Ciudad del
Vaticano (1984).
- Popper Karl: La lógica de la investigación científica. Editorial Tecnos, Madrid (1973)
- Sharatt Michael: Galileo: Decisive Innovator. Cambridge University Press. (1994)
- Vàzquez, Héctor: Delimitación del campo científico: su especificidad. Ciencias Físico-
Naturales y Sociales. En La Investigación Sociocultural – Editorial Biblos. Buenos Aires
(1994).
_____________________________________________________________________________
Tarrés, María Cristina. Gayol, María del Carmen. Montenegro, Silvana Marisa. D´Ottavio Alberto Enrique.
El Galileo Galilei de Eugen Bertolt Friendich Brecht: su episteme y su atemporalidad.
Uni-pluri/versidad Vol.6 No.2, 2006. Universidad de Antioquia. Medellín. Col.
Versión Digital. http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/issue/current
También podría gustarte
- "Nuestro Tiempo: Un Nuevo Diálogo Con La Naturaleza", Alejandro CerlettiDocumento14 páginas"Nuestro Tiempo: Un Nuevo Diálogo Con La Naturaleza", Alejandro CerlettiMabel RodríguezAún no hay calificaciones
- El Libro de Los MediumsDocumento560 páginasEl Libro de Los MediumsJose Brunello100% (7)
- TrípticoDocumento2 páginasTrípticoFLAKAAún no hay calificaciones
- Once Teólogos Ante El Diálogo Ciencia-FeDocumento12 páginasOnce Teólogos Ante El Diálogo Ciencia-FeFausto Vilatuña100% (1)
- 6 Reale-Revolucion CientificaDocumento34 páginas6 Reale-Revolucion Cientificadaniel30vargas100% (1)
- 4.1 - Desafío de La ComplejidadDocumento10 páginas4.1 - Desafío de La ComplejidadNailil BonecaAún no hay calificaciones
- Quantum Sapiens IDocumento226 páginasQuantum Sapiens IJosé CalasanzAún no hay calificaciones
- Quantum Sapiens IDocumento226 páginasQuantum Sapiens IDani Medina B'Aún no hay calificaciones
- Inventos Edad ModernaDocumento26 páginasInventos Edad ModernaJose Manuel TapullimaAún no hay calificaciones
- De música cósmica, amor y complejidad: La ciencia como una manera de ver el mundoDe EverandDe música cósmica, amor y complejidad: La ciencia como una manera de ver el mundoAún no hay calificaciones
- ObjetividadDocumento15 páginasObjetividadPatricio Hernan MaldonadoAún no hay calificaciones
- Quantum Sapiens I 2017-02-27Documento229 páginasQuantum Sapiens I 2017-02-27alexwssonnAún no hay calificaciones
- Resumen de Conocimiento, Investigación, Progreso e Historia de la Ciencia de Esther Díaz: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Conocimiento, Investigación, Progreso e Historia de la Ciencia de Esther Díaz: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Cprigogine - El Fin de Las Certidumbres Cap 9Documento5 páginasCprigogine - El Fin de Las Certidumbres Cap 9DEREK SANDOVALAún no hay calificaciones
- Quantum Sapiens I 2017-02-15Documento230 páginasQuantum Sapiens I 2017-02-15Carlos Javier TejadaAún no hay calificaciones
- Reale II-5-Revolucion - Cientifica PDFDocumento34 páginasReale II-5-Revolucion - Cientifica PDFJuan Ignacio CastilloAún no hay calificaciones
- Metamorfosis de La CienciaDocumento8 páginasMetamorfosis de La CienciagabrielaAún no hay calificaciones
- Del Sujeto Trascendental Kantiano Al Sujeto ConcretoDocumento4 páginasDel Sujeto Trascendental Kantiano Al Sujeto ConcretoIvan HiguitaAún no hay calificaciones
- Reale. La Revolución CientíficaDocumento12 páginasReale. La Revolución CientíficaRenzo LopezAún no hay calificaciones
- Reale Giovanni Antiseri Dario Historia Del Pensamiento Filosofico y Cientifico Tomo Segundo Del Humanismo A Kant 168 219Documento52 páginasReale Giovanni Antiseri Dario Historia Del Pensamiento Filosofico y Cientifico Tomo Segundo Del Humanismo A Kant 168 219CamilaMorsaDíazAún no hay calificaciones
- Tiempos Complejos. ¿Fin Del Método Científico?De EverandTiempos Complejos. ¿Fin Del Método Científico?Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2)
- Metamorfosis de La Ciencia..sobre Ilya Prigogine ArticuloDocumento8 páginasMetamorfosis de La Ciencia..sobre Ilya Prigogine ArticuloAndrésOlmedoAún no hay calificaciones
- 1-La-ciencia-del-suelo-frente-a-los-paradigmas-Lectura Introductoria PDFDocumento15 páginas1-La-ciencia-del-suelo-frente-a-los-paradigmas-Lectura Introductoria PDFKatty Belen AsquiAún no hay calificaciones
- El Siglo XX Ha Concluido - WolovelskyDocumento15 páginasEl Siglo XX Ha Concluido - WolovelskyFranco MazzuchiniAún no hay calificaciones
- Bertrand-Rusell La Perspectiva Cientifica - (Resumen)Documento19 páginasBertrand-Rusell La Perspectiva Cientifica - (Resumen)Adriana ʚïɞ MartínezAún no hay calificaciones
- Pluralidad de Los MundosDocumento171 páginasPluralidad de Los MundosRoberto Idme Ramos100% (1)
- Metamorfosis de La CienciaDocumento8 páginasMetamorfosis de La CienciatecmateAún no hay calificaciones
- Reporte de Galileo GalileiDocumento19 páginasReporte de Galileo GalileiTavo Rouges Lecter0% (3)
- ConoCimiento ProhibidoDocumento15 páginasConoCimiento Prohibidogarjonaj2288100% (4)
- Menos Lombroso y Mas BarattaDocumento47 páginasMenos Lombroso y Mas Barattaanon_112015450Aún no hay calificaciones
- Alejandro PiscitelliDocumento69 páginasAlejandro PiscitelliMaria Elisa ArgerichAún no hay calificaciones
- Andre Barbault - El Pronostico Experimental en AstrologiaDocumento151 páginasAndre Barbault - El Pronostico Experimental en AstrologiaPaola Vera100% (4)
- Casa Del Tiempo eIV Num24 38 42Documento5 páginasCasa Del Tiempo eIV Num24 38 42Alejandra BañuelosAún no hay calificaciones
- Las Tres Explicaciones Sobre El Origen y La Evolución Del UniversoDocumento14 páginasLas Tres Explicaciones Sobre El Origen y La Evolución Del UniversoGermán BinAún no hay calificaciones
- Bermejo-La Construcción de La RealidadDocumento23 páginasBermejo-La Construcción de La RealidadJuan Carlos JaramilloAún no hay calificaciones
- JACOB Francois - El Juego de Lo Posible. Ensayo Sobre La Diversidad de Los Seres VivosDocumento133 páginasJACOB Francois - El Juego de Lo Posible. Ensayo Sobre La Diversidad de Los Seres VivosAlejandro Bustamante100% (4)
- Lorda Tres-Explicaciones-Origen-EvolucionDocumento12 páginasLorda Tres-Explicaciones-Origen-EvolucionUriel BarraganAún no hay calificaciones
- Frasinetti - Conocimiento CientíficoDocumento9 páginasFrasinetti - Conocimiento CientíficobttoprofesorAún no hay calificaciones
- La Verdadera Historia Del Tiempo Marcos GuerreroDocumento267 páginasLa Verdadera Historia Del Tiempo Marcos GuerreroNancy ChiribogaAún no hay calificaciones
- El Largo Camino Que Conduce A La Ciencia - Ander Egg (Capítulo I)Documento15 páginasEl Largo Camino Que Conduce A La Ciencia - Ander Egg (Capítulo I)Ailén Fernández MateosAún no hay calificaciones
- Libro Elec. Física-I TeoríaDocumento51 páginasLibro Elec. Física-I TeoríaMelanie Del ToroAún no hay calificaciones
- La Antropología en El Siglo Xvii - DescartesDocumento3 páginasLa Antropología en El Siglo Xvii - DescartesCARLOS MARIO MONTES VERGARAAún no hay calificaciones
- Darwin Elsapoy Lacharca PDFDocumento6 páginasDarwin Elsapoy Lacharca PDFhareramaaAún no hay calificaciones
- Historia de Las CienciasDocumento8 páginasHistoria de Las Cienciasveronicacorbacho_443Aún no hay calificaciones
- Diaz-Heller-El Conocimiento Científico-1-8Documento10 páginasDiaz-Heller-El Conocimiento Científico-1-8Emi AguirreAún no hay calificaciones
- Segundo Parcial de HFCDocumento3 páginasSegundo Parcial de HFCCristian LópezAún no hay calificaciones
- Sabato - Uno y El UniversoDocumento5 páginasSabato - Uno y El UniversoValentino PerettiAún no hay calificaciones
- La Ciencia Moderna GalileoDocumento15 páginasLa Ciencia Moderna GalileoValeria BravoAún no hay calificaciones
- Historia de La FísicaDocumento479 páginasHistoria de La FísicamausabAún no hay calificaciones
- Wolfgang Smith Ancient Wisdom and Modern Misconceptions - A Critique of Contemporary Scientism - 2013 - .En - EsDocumento103 páginasWolfgang Smith Ancient Wisdom and Modern Misconceptions - A Critique of Contemporary Scientism - 2013 - .En - EsMarcos CañeteAún no hay calificaciones
- Un Discurso Sobre Las Ciencias Ensayo (Autoguardado)Documento12 páginasUn Discurso Sobre Las Ciencias Ensayo (Autoguardado)alejandro hernandezAún no hay calificaciones
- Historia de La FísicaDocumento481 páginasHistoria de La FísicamausabAún no hay calificaciones
- 1 5172510379649007964Documento209 páginas1 5172510379649007964lunallena2010live.com.arAún no hay calificaciones
- EPISTEMOLOGIADocumento9 páginasEPISTEMOLOGIAMiguel Angel Gil ValdésAún no hay calificaciones
- Una Comprensión Histórica de La CienciaDocumento8 páginasUna Comprensión Histórica de La CienciaJuan Antonio Mesías CáceresAún no hay calificaciones
- Henry Atlan PDFDocumento8 páginasHenry Atlan PDFGraciela MCAún no hay calificaciones
- Castaneda, Carlos - Atrapado en Lo TremendoDocumento64 páginasCastaneda, Carlos - Atrapado en Lo TremendoJorge Guerrero de la Torre100% (3)
- Filosofia Antigua - Tarea 1Documento30 páginasFilosofia Antigua - Tarea 1Miguel MoraAún no hay calificaciones
- ApuntesDocumento4 páginasApuntesailin celeste peró verónAún no hay calificaciones
- Las Razones Del AteísmoDocumento5 páginasLas Razones Del AteísmoJoel Ricardo Giraldo BonillaAún no hay calificaciones
- 3 - Najmanovich, D. El Encadenamiento Universal PDFDocumento29 páginas3 - Najmanovich, D. El Encadenamiento Universal PDFEdison FerroAún no hay calificaciones
- Guía de Estudio (Klimovsky)Documento6 páginasGuía de Estudio (Klimovsky)Nancy Gamarro100% (1)
- Análisis de Un Poema de Machado PDFDocumento24 páginasAnálisis de Un Poema de Machado PDFFilos PHenomenoAún no hay calificaciones
- Unidad 1 Tarea 1Documento20 páginasUnidad 1 Tarea 1jonathan2284100% (1)
- Deleuze Gilles - Curso Sobre KantDocumento62 páginasDeleuze Gilles - Curso Sobre KantMartín BoveroAún no hay calificaciones
- Modelo de Pedagogia DialoganteDocumento14 páginasModelo de Pedagogia DialoganteMrg DiegoAún no hay calificaciones
- Logico MatematicasDocumento4 páginasLogico MatematicasBebiiTha Tefis HornaAún no hay calificaciones
- Construcción Del Objeto de Investigación. La Revisión Documental y La Construcción Del Referente TeóricoDocumento3 páginasConstrucción Del Objeto de Investigación. La Revisión Documental y La Construcción Del Referente TeóricomichelAún no hay calificaciones
- E Eskenazi - La Fuerza Del Pensamiento: Heidegger y GiegerichDocumento2 páginasE Eskenazi - La Fuerza Del Pensamiento: Heidegger y GiegerichEnrique Eskenazi100% (1)
- Reseña Porque El Mundo No Existe de Markus GabrielDocumento8 páginasReseña Porque El Mundo No Existe de Markus GabrielmateoAún no hay calificaciones
- Ordenes Del AmorDocumento2 páginasOrdenes Del AmorInfante Byron PatricioAún no hay calificaciones
- 2.1 Cuali-Cuanti y Mix - Mendoz - LuisDocumento16 páginas2.1 Cuali-Cuanti y Mix - Mendoz - LuisLuis Mendoza100% (2)
- Conocimiento, Ciencia y Epistemologia g4Documento13 páginasConocimiento, Ciencia y Epistemologia g4Adriana Elizabeth Hurtado JumboAún no hay calificaciones
- Epistemologia Resumenes 3 y 4Documento5 páginasEpistemologia Resumenes 3 y 4brenda juarezAún no hay calificaciones
- Sartre El Idiota de La Familia Cap 1 Un ProblemaDocumento27 páginasSartre El Idiota de La Familia Cap 1 Un ProblemaCarlos Villa Velázquez Aldana100% (2)
- Programa de Estudio Psicologia CognitivaDocumento8 páginasPrograma de Estudio Psicologia CognitivaCaroc RDaniAún no hay calificaciones
- SILABO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION I 3ra Seccion - 256 - 0Documento128 páginasSILABO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION I 3ra Seccion - 256 - 0Karitas Nolberto Jarata TaparaAún no hay calificaciones
- Esquema de Informe Final UCVDocumento29 páginasEsquema de Informe Final UCVAbel Chávarry100% (1)
- Rúbrica de Evaluación Examen Final Matemática Discreta 2021 20Documento1 páginaRúbrica de Evaluación Examen Final Matemática Discreta 2021 20Gabriel Huamani PachecoAún no hay calificaciones
- Bertrand RussellDocumento10 páginasBertrand RussellValentinJarquinHernandezAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Enfoques Epis...Documento1 páginaCuadro Comparativo Enfoques Epis...HERNANDO GUETIO CAYAPU100% (1)
- I20CP-1501 Epistemología y Lógica Del Pensamiento para CP, G-05, Prof. Rebeca Gu NDocumento6 páginasI20CP-1501 Epistemología y Lógica Del Pensamiento para CP, G-05, Prof. Rebeca Gu NRoy MurilloAún no hay calificaciones
- 02 Prefacio de La Sabiduría de La Cabalá PDFDocumento94 páginas02 Prefacio de La Sabiduría de La Cabalá PDFxavimp63100% (1)
- Pre EnsayoDocumento8 páginasPre EnsayomarragulAún no hay calificaciones
- Alvira F 1983 PerspectivaCualtitativaCuantitativaDocumento24 páginasAlvira F 1983 PerspectivaCualtitativaCuantitativaOscar Enrique Hernández Razo0% (1)
- Teorias Desarrollo CognitivoDocumento77 páginasTeorias Desarrollo CognitivofraviercaAún no hay calificaciones
- 5 Presentación Dialéctica de Lo Concreto de Karel KosikDocumento49 páginas5 Presentación Dialéctica de Lo Concreto de Karel KosikXavier FloresAún no hay calificaciones
- Modulo I Cap IIIDocumento6 páginasModulo I Cap IIICristian SanchezAún no hay calificaciones
- Prueba Rosas YatacoDocumento16 páginasPrueba Rosas YatacoJhon Eddy Ccasani100% (1)