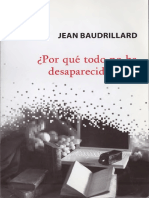Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ensayo PDF
Ensayo PDF
Cargado por
Jesús GallardoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ensayo PDF
Ensayo PDF
Cargado por
Jesús GallardoCopyright:
Formatos disponibles
La desgracia de ser minoría en un país tercermundista
Jesús Gallardo. ¿Existe discriminación en Venezuela? ¿Es la comunidad de
lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales, es decir, la
sexodiversidad o minorías sexuales, objeto de discriminación, atropellos, abusos? La
constitución de la República, en su artículo 21, establece que todos los ciudadanos son
iguales ante la ley y que por ende están prohibidos los actos discriminatorios de cualquier
índole que atenten contra el ciudadano y su ejercicio, goce y disfrute de sus derechos y
deberes.
Sin embargo, ¿se corresponden la realidad y el papel? En el contexto regional,
Venezuela se encuentra en la retaguardia de legislación LGBTI. Argentina, Uruguay, Chile,
Brasil, Ecuador, México, Bolivia y Colombia son algunos de los países de la región que
poseen alguna legislación al respecto, desde matrimonio, uniones civiles, identidad de
género, hasta leyes antidiscriminación enfocadas especialmente a las minorías sexuales,
cómo el caso de Argentina. En cambio Paraguay, Perú, las Guayanas y Venezuela son el
reducido grupo que se mantienen al margen del progresismo. En Venezuela no existe
ninguna ley enfocada a la comunidad LGBTI.
De hecho, la constitución prohíbe explícitamente la discriminación por razones
como raza y sexo, más no por aquellas relacionadas a la orientación sexual o la identidad de
género, y aquellas que se aproximan mínimamente al tema presentan cierta vaguedad o
confusión. Por ejemplo, el artículo 146 del Código Civil establece que toda persona podrá
cambiar su nombre, solamente una vez, entre otras razones, cuando no corresponda con su
género. ¿A qué se refiere, exactamente, la ley cuando usa la palabra género? ¿Al sexo
biológico de la persona, al género con el que el individuo se identifica en independencia al
sexo biológico o a cómo el individuo expresa su género al mundo? Sexo biológico, género,
identidad de género y expresión de género son cuatro conceptos que aunque abismalmente
diferentes, se confunden con facilidad por el desconocimiento.
Puesto que el artículo no va más allá en explicaciones o procedimientos, ni, como se
ha mencionado, tampoco existe legislación alguna que profundice en estos temas, bien se
podría interpretar que se refiere solamente a casos en que el nombre dado a una persona no
corresponda con su género, ya sea por errores de tipeo u ambigüedad. Es decir, el código
civil no ampara a aquellos que cruzan el umbral hacia la transexualidad; ¿No es esto una
puerta abierta a la discriminación?
Por lo tanto la única conclusión posible es que el Estado venezolano ha decidido, en
la práctica, ignorar y no reflejar la situación de los ciudadanos a los que sirve, representa y
debe proteger. El 11 de Enero de 2015 el diario El Tiempo publicó un reportaje titulado “el
laberinto legal de un bebé con dos madres”; en este trabajo de investigación es entrevistada
Migdely Miranda Rondón sobre la situación de su hijo. ¿Qué los hace dignos de una
investigación periodística? El reportaje reseña lo siguiente: Migdely es lesbiana, madre y
viuda. Conoció a su ex esposa, Giniveth Soto, en el 2012 con quien al siguiente año viajó a
Argentina para formalizar su matrimonio. Juntas y a través de la fertilización in vitro,
alcanzaron el objetivo de tener un hijo.
Si el proceso de unión y formación de la familia fue engorroso, aún más fueron los
intentos para que fuese reconocido en Venezuela. En el reportaje se detalla que “Giniveth
Soto y Migdely Miranda intentaron varias veces que su familia existiera (legalmente) en
Venezuela. Pidieron que el Registro Civil (RC) introdujera su acta de matrimonio en los
archivos, para que la unión fuera válida en el país. Se lo negaron, porque –les dijeron- aquí
solo pueden casarse un hombre y una mujer. La respuesta escrita –que solicitaron y les
llegó meses más tarde- está firmada por el director del RC, Alejandro Herrera, y dice: ‘El
acto nupcial analizado no se corresponde con el ordenamiento jurídico venezolano’”.
El 31 de Enero de 2014, dos años después del matrimonio en el extranjero de
Migdely y Giniveth, la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, junto a otras organizaciones
y mediante el mecanismo de iniciativa popular, consignó ante la Asamblea Nacional de
aquel entonces un proyecto de ley de matrimonio igualitario que modificaba el código civil
para equiparar las uniones homosexuales a las heterosexuales. El proyecto debió ser
discutido durante el periodo legislativo vigente. Pasados dos años, la AN se ha renovado y
el proyecto de ley sigue sin ser discutido.
La diputada Delsa Solórzano, perteneciente a la nueva legislación que tomó
posesión en Enero de 2016, anunció que desde la Comisión de Política Interior del
legislativo se trabaja en un proyecto de ley para el reconocimiento de las uniones civiles,
cosa que reconocería algunos derechos, como el de la propiedad compartida, mientras
excluiría otros, como el de la adopción. Entonces, surge la pregunta de si es necesaria la
creación de un nuevo proyecto ley, de alcance parcial, cuando se ha tenido otro, integral y
de origen popular, engavetado por más de dos años.
En este contexto, las leyes se revelan en todo el esplendor de su ineficacia cuando
no bastan para cubrir todo el caleidoscopio de situaciones, sobre todo porque el Estado se
muestra incapaz de adaptarse a las diferentes realidades que se suscitan y aquejan a los
ciudadanos a los que sirve y representa. Esto se manifestó el 5 de Marzo de este año cuando
los activistas transexuales Fernando Machado y Diane Fernández asistieron al registro
gubernamental del municipio Naguanagua del estado Carabobo para formalizar su unión, el
cual les fue categóricamente negado por los funcionarios debido a la identidad de género de
los novios.
Legalmente, como ya se ha mencionado, Venezuela reconoce sólo la unión
heterosexual. Así mismo, no hay mecanismos para que las personas trans cambien el
nombre y género de sus documentos. El caso de Fernando y Diane destaca no por la
cuestión legal, puesto que su matrimonio es teóricamente posible debido a la naturaleza
heterosexual de su unión, tanto por el sexo biológico reconocido legalmente como por la
identidad de género de la pareja, sino porque muestra fehacientemente los prejuicios del
Estado venezolano.
También podría gustarte
- Pin Pan Pun. Alejandro RebolledoDocumento403 páginasPin Pan Pun. Alejandro RebolledoJesús Gallardo100% (1)
- Link SimuladoresDocumento8 páginasLink SimuladoresFede Jc100% (1)
- Vías de Restricción de Derechos A La Población LGTBI+ en ColombiaDocumento9 páginasVías de Restricción de Derechos A La Población LGTBI+ en Colombiawpmariaantonia100% (1)
- Baudrillard, Jean - Por Qué Todo No Ha Desaparecido AúnDocumento32 páginasBaudrillard, Jean - Por Qué Todo No Ha Desaparecido AúnJesús Gallardo100% (1)
- Audiencia de SimulacionDocumento3 páginasAudiencia de SimulacionPeaky Blinders100% (1)
- Matrimonio Entre Personas Del Mismo sexo-D.C.1Documento14 páginasMatrimonio Entre Personas Del Mismo sexo-D.C.1Marca Escobar Nataly GabrielaAún no hay calificaciones
- Ensayo - Matrimonio IgualitarioDocumento12 páginasEnsayo - Matrimonio IgualitarioXimena Rodríguez VelázquezAún no hay calificaciones
- Eq. 1 ArgumentosDocumento10 páginasEq. 1 ArgumentosBrayan QuezadaAún no hay calificaciones
- DerechosDocumento2 páginasDerechosCamila RoyeroAún no hay calificaciones
- Ser LGBT: Información y Datos para El Nexo Acción Humanitaria, Desarrollo y PazDocumento23 páginasSer LGBT: Información y Datos para El Nexo Acción Humanitaria, Desarrollo y PazSTEPHANY FREITESAún no hay calificaciones
- Matrimonio Igualitario en MéxicoDocumento13 páginasMatrimonio Igualitario en MéxicoElizabeth AguilarAún no hay calificaciones
- Com 2016 127Documento2 páginasCom 2016 127royorodecelAún no hay calificaciones
- Unión de Hecho EcuadorDocumento33 páginasUnión de Hecho EcuadorMa Josesita OAún no hay calificaciones
- El Derecho Al Matrimonio Igualitario RGHDocumento2 páginasEl Derecho Al Matrimonio Igualitario RGHsofiabloemAún no hay calificaciones
- La Interpretacion Juridica para La ArgumentacionDocumento4 páginasLa Interpretacion Juridica para La ArgumentacionEvelyn ViejoAún no hay calificaciones
- Ensayo LGBTDocumento11 páginasEnsayo LGBTPaola Méndez de Dos SantosAún no hay calificaciones
- Trabajo Final EticaDocumento8 páginasTrabajo Final EticaHelen CLAún no hay calificaciones
- Protocolo de Investigación - La Homogeneización Del Matrimonio Homoparental en Los Códigos Civiles de MéxicoDocumento16 páginasProtocolo de Investigación - La Homogeneización Del Matrimonio Homoparental en Los Códigos Civiles de MéxicoMichell ZavalaAún no hay calificaciones
- Matrimonio Igualitario en PerúDocumento5 páginasMatrimonio Igualitario en PerúValderrama SeijasAún no hay calificaciones
- Anteproyecto de Ley de Union de Convivencia Abril 2012Documento6 páginasAnteproyecto de Ley de Union de Convivencia Abril 2012Pily PazAún no hay calificaciones
- Expo SDDocumento3 páginasExpo SDJuanaAcostarAún no hay calificaciones
- Expresión Unión CivilDocumento5 páginasExpresión Unión CivilEl Blog de YiglinAún no hay calificaciones
- CESOP IL 72 14 MatrimonioIgualitario 250517 PDFDocumento100 páginasCESOP IL 72 14 MatrimonioIgualitario 250517 PDFMarian MartinezAún no hay calificaciones
- Caso Karla y LorenaDocumento5 páginasCaso Karla y LorenaBenjamín T.Aún no hay calificaciones
- Semana12 - Caso UgartecheDocumento4 páginasSemana12 - Caso Ugartechejanina quezada leivaAún no hay calificaciones
- HomosexualidadDocumento4 páginasHomosexualidadElcacasAún no hay calificaciones
- El Matrimonio Homosexual en GuatemalaDocumento13 páginasEl Matrimonio Homosexual en GuatemalaCarlos TorresAún no hay calificaciones
- Ensayo Informativo 2Documento12 páginasEnsayo Informativo 2Linx Arango SchmittAún no hay calificaciones
- Matrimonio y Adopción Homoparental en MXDocumento5 páginasMatrimonio y Adopción Homoparental en MXLarry Is realAún no hay calificaciones
- Ensayo - Unión CivilperúDocumento3 páginasEnsayo - Unión CivilperúMariwiAún no hay calificaciones
- LGBTQDocumento3 páginasLGBTQOscar AhumadaAún no hay calificaciones
- Intrdocuccion 20231129 100357 0000Documento9 páginasIntrdocuccion 20231129 100357 0000acostaivannnnnAún no hay calificaciones
- Soc U2 Ea MatzDocumento8 páginasSoc U2 Ea Matzmaria torres zapataAún no hay calificaciones
- Int CCPR CSS Ecu 24067 SDocumento10 páginasInt CCPR CSS Ecu 24067 SShayne V. Suarez E.Aún no hay calificaciones
- La Ley de La Unión Civil en El PerúDocumento6 páginasLa Ley de La Unión Civil en El PerúLesli GalloAún no hay calificaciones
- República Bolivariana de VenezuelaDocumento3 páginasRepública Bolivariana de VenezuelaHecyulit CastroAún no hay calificaciones
- El Matrimonio Homosexual en GuatemalaDocumento16 páginasEl Matrimonio Homosexual en GuatemalaMaría DíazAún no hay calificaciones
- Discriminan A Niño Indígena en Colegio La SalleDocumento10 páginasDiscriminan A Niño Indígena en Colegio La SalleLauraAún no hay calificaciones
- Ensayo El Matrimonio IgualitarioDocumento9 páginasEnsayo El Matrimonio IgualitarioAna NolascoAún no hay calificaciones
- Diversidad Sexual en Venezuela - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento15 páginasDiversidad Sexual en Venezuela - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDavid Flores AcostaAún no hay calificaciones
- Matrimonio HomoparentalDocumento27 páginasMatrimonio HomoparentalLEONEL CERVANTESAún no hay calificaciones
- Katya TrabajoDocumento24 páginasKatya TrabajoeneadaAún no hay calificaciones
- Es La Propuesta de Ley de Unión Civil Homosexual Una Disposición Que Restringe Los Derechos Humanos de Las PersonasDocumento2 páginasEs La Propuesta de Ley de Unión Civil Homosexual Una Disposición Que Restringe Los Derechos Humanos de Las PersonasJACAún no hay calificaciones
- Sociedades de Convivencia HomosexualDocumento5 páginasSociedades de Convivencia HomosexualAle ArroyoAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo de La DiversidadDocumento3 páginasCuadro Comparativo de La DiversidadFRANKLINAún no hay calificaciones
- Caso SatyaDocumento2 páginasCaso SatyaMilenaAún no hay calificaciones
- Matrimonio IgualitarioDocumento9 páginasMatrimonio Igualitariohenoch lopezAún no hay calificaciones
- Adopción Homoparental en ChileDocumento4 páginasAdopción Homoparental en ChiledanielaAún no hay calificaciones
- Maffia Diana Familias DiversasDocumento5 páginasMaffia Diana Familias DiversasAndrea CanteroAún no hay calificaciones
- Matrimonio IgualitarioDocumento15 páginasMatrimonio Igualitarioella vaher vaher100% (2)
- Ensayo A Favor Del Matrimonio HomosexualDocumento4 páginasEnsayo A Favor Del Matrimonio HomosexualJuan Manjarres Vega0% (2)
- Bibfihuma,+gestor A+de+la+revista,+a27 Atala+Karen PDFDocumento11 páginasBibfihuma,+gestor A+de+la+revista,+a27 Atala+Karen PDFSantiago Jose Erausquin ChangAún no hay calificaciones
- Práctica 281022 Virtual 3Documento2 páginasPráctica 281022 Virtual 3FREDDY JAVIER QUISPE YUPANQUIAún no hay calificaciones
- Familias Homoparentales en El PerúDocumento8 páginasFamilias Homoparentales en El PerúLISSETH DEL MILAGRO ARELLANO BARRETOAún no hay calificaciones
- Cronologia de La Lucha Por El Reconocimiento Del Derecho Al Matrimonio de La Comunidad LtbiqDocumento4 páginasCronologia de La Lucha Por El Reconocimiento Del Derecho Al Matrimonio de La Comunidad Ltbiqmarco freiry sanches villegasAún no hay calificaciones
- Informe Alternativo PIDCP Red LGBTIDocumento37 páginasInforme Alternativo PIDCP Red LGBTIMyra Lee MachadoAún no hay calificaciones
- Modelo de Estado de La CuestiónDocumento6 páginasModelo de Estado de La CuestiónEliot Pinedo MoriAún no hay calificaciones
- Union CivilDocumento4 páginasUnion CivilBerly ValleAún no hay calificaciones
- Matrimonio IgualitarioDocumento6 páginasMatrimonio IgualitarioPATRICIO ALBERTO ALFARO DURANAún no hay calificaciones
- Mercy Ramos 320600003 - Caso Practico para DebateDocumento12 páginasMercy Ramos 320600003 - Caso Practico para DebateWendy OrtegaAún no hay calificaciones
- Matrimonio IgualitarioDocumento8 páginasMatrimonio IgualitarioKant_20Aún no hay calificaciones
- La Unión Civil en El PerúDocumento5 páginasLa Unión Civil en El PerúPercyEmilioFernandezZuñigaAún no hay calificaciones
- Discriminación Laboral Por Orientación Sexual o Identidad de GéneroDocumento60 páginasDiscriminación Laboral Por Orientación Sexual o Identidad de GéneroTamara AdrianAún no hay calificaciones
- Sí, acepto: El matrimonio igualitario en América LatinaDe EverandSí, acepto: El matrimonio igualitario en América LatinaPalestra EditoresAún no hay calificaciones
- Pensum de Comunicacion SocialDocumento6 páginasPensum de Comunicacion SocialJesús GallardoAún no hay calificaciones
- Las Drogas Silvestres, Teofilo Tortolero PDFDocumento51 páginasLas Drogas Silvestres, Teofilo Tortolero PDFJesús GallardoAún no hay calificaciones
- Alonso e Isabel, Marisol MarreroDocumento160 páginasAlonso e Isabel, Marisol MarreroJesús GallardoAún no hay calificaciones
- Cantar Del Príncipe ÍgorDocumento28 páginasCantar Del Príncipe ÍgorJesús GallardoAún no hay calificaciones
- Conversaciones Sobre La Pluralidad de Los MundosDocumento235 páginasConversaciones Sobre La Pluralidad de Los MundosJesús GallardoAún no hay calificaciones
- Exp 01873 2011 PA TC - Legis - PeDocumento7 páginasExp 01873 2011 PA TC - Legis - Pejmoralesc23Aún no hay calificaciones
- Presentación Marianne WeberDocumento18 páginasPresentación Marianne WeberSara Amelia Espinosa IslasAún no hay calificaciones
- Conciliacion Reparacion DirectaDocumento6 páginasConciliacion Reparacion DirectaCarlos Mario Batista GarciaAún no hay calificaciones
- Ensayo Logica JuridicaDocumento2 páginasEnsayo Logica JuridicaAngélica VelandiaAún no hay calificaciones
- Foro Tematico 4Documento4 páginasForo Tematico 4silvia juliana pinilla silvaAún no hay calificaciones
- La Formalidad y La Solemnidad en Los Actos JurídicosDocumento7 páginasLa Formalidad y La Solemnidad en Los Actos JurídicosjasielAún no hay calificaciones
- Abc, Del Derecho Procesdal Civil PDFDocumento188 páginasAbc, Del Derecho Procesdal Civil PDFDiana Fernández Sotelo100% (2)
- Codigo Deetica Policia Nacional DominicanaDocumento82 páginasCodigo Deetica Policia Nacional DominicanawarlingAún no hay calificaciones
- Bien Puede Ser Declarado Como Social Incluso Después Del Divorcio - Casación 1017-2015 - LimaDocumento3 páginasBien Puede Ser Declarado Como Social Incluso Después Del Divorcio - Casación 1017-2015 - LimaMichael Franz Alessandro Horna VásquezAún no hay calificaciones
- Bando de Policia y Buen GobiernoDocumento53 páginasBando de Policia y Buen Gobiernoviclop lopezAún no hay calificaciones
- Resumen StratenwerthDocumento11 páginasResumen StratenwerthKeroxezAún no hay calificaciones
- Tutela Jurisdiccional Efectiva en La Jurisprudencia Del Tribunal ConsitucionalDocumento34 páginasTutela Jurisdiccional Efectiva en La Jurisprudencia Del Tribunal ConsitucionalRaulMartinezdelaCruzAún no hay calificaciones
- Ley de Regimen DisciplinarioDocumento8 páginasLey de Regimen DisciplinarioMagali SalazarAún no hay calificaciones
- PERSONA JURIDICA MonografiaDocumento13 páginasPERSONA JURIDICA Monografiaanon_59266878040% (5)
- Conclusiones de La Corte Penal InternacionalDocumento2 páginasConclusiones de La Corte Penal InternacionaldavidAún no hay calificaciones
- CONCLUSIÓNDocumento1 páginaCONCLUSIÓNMaricruz Castillo TitoAún no hay calificaciones
- M10 - U1 - S2 - ARCA IntegradoraDocumento12 páginasM10 - U1 - S2 - ARCA IntegradoraArmandoCornejoAún no hay calificaciones
- Presupuestos Procesales de Viabilidad Del Amparo II SesionDocumento74 páginasPresupuestos Procesales de Viabilidad Del Amparo II SesionalfaAún no hay calificaciones
- Acusación Ministerio Publico.Documento5 páginasAcusación Ministerio Publico.ROBERTO ELARD CACERES MANRIQUEAún no hay calificaciones
- Hitos de La Seguridad SocialDocumento9 páginasHitos de La Seguridad SocialNelida Catunta ZamalloaAún no hay calificaciones
- Bases Integradas Pec Paquete Ancash 02 Pec 32Documento88 páginasBases Integradas Pec Paquete Ancash 02 Pec 32Agustín Mendoza AlvarezAún no hay calificaciones
- Ép P1 A2 Subjetivismo Ético PDFDocumento7 páginasÉp P1 A2 Subjetivismo Ético PDFLizbeth GuzmánAún no hay calificaciones
- T 1 Los Sustitutivos de La PrisiónDocumento18 páginasT 1 Los Sustitutivos de La PrisiónVeronica ZentenoAún no hay calificaciones
- Contrato #138 Parques y JardinesDocumento5 páginasContrato #138 Parques y JardinesAlex Ronald EC0% (1)
- S e N T e N C I A LavadoDocumento15 páginasS e N T e N C I A LavadoJuan Jose Gonzales CortezAún no hay calificaciones
- Ejemplos de Normas Internacional PrivadoDocumento6 páginasEjemplos de Normas Internacional Privadoaylen nuñezAún no hay calificaciones
- 13-Nuevos Paradigmas Constitucionales en Materia de Personas Privadas de La LibertadDocumento15 páginas13-Nuevos Paradigmas Constitucionales en Materia de Personas Privadas de La LibertadMagin MaginAún no hay calificaciones
- Wordsearch - LiderazgoDocumento3 páginasWordsearch - LiderazgoEche KenissAún no hay calificaciones