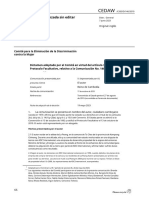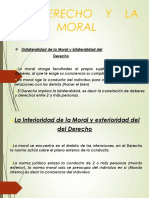Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Segunda Lectura Obligatoria PDF
Segunda Lectura Obligatoria PDF
Cargado por
Alfredo Ticona HumpiriTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Segunda Lectura Obligatoria PDF
Segunda Lectura Obligatoria PDF
Cargado por
Alfredo Ticona HumpiriCopyright:
Formatos disponibles
LOS DERECHOS DEL NIO: DE LA PROCLAMACIN
A LA PROTECCIN EFECTIVA
MIGUEL CILLERO BRUOL 1
El problema de fondo relativo a los derechos humanos no es hoy tanto el de justificar los como el de protegerlos. Es un problema no filosfico, sino poltico.
Norberto Bobbio 2
1. Introduccin
La Convencin sobre los Derechos del Nio, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1989, se ha constituido en un poderoso instrumento para reformar
las polticas pblicas y jurdicas destinadas a mejorar la situacin de la infancia y la adolescencia en Amrica Latina. 3
Estas reformas han pretendido cerrar la brecha entre los objetivos proclamados por la
legislacin y las prcticas reales. Sin embargo, ste no es exclusivamente un fenmeno de ingeniera legal, sino un ejercicio de profundizacin, a travs de tcnicas jurdicas, de los procesos de democratizacin.
En efecto, despus de la segunda guerra mundial, para superar los conceptos meramente formales de democracia, la mayora de sus tericos ha aceptado la existencia de un
vnculo indisoluble entre la forma de gobierno democrtico y la ciudadana. La ciudadana se define en un sentido amplio y se la puede caracterizar como civil, poltica y social.4
A partir de entonces, se observa un proceso creciente de reconocimiento de la ciudadana a sujetos que, hasta ahora, se encontraban excluidos de los mecanismos de participacin propios de la ciudadana civil, poltica y social. Esta evolucin poltica es acompaada de un desarrollo sostenido de instrumentos jurdicos destinados a garantizar
Miguel Cillero Bruol es abogado, profesor universitario y consultor de rea de Derechos del Nio, Oficina de rea para Ar gentina, Chile y Uruguay.
Bobbio, N., Sobre el fundamento de los derechos del hombre, en El tiempo de los derechos, Madrid, Sistema, 1991, p. 61.
Siguiendo la Convencin, en este trabajo se considera como nias y nios a todas las personas menores de 18 aos. En
Amrica Latina se utiliza tambin el trmino adolescencia para referirse a las nias y nios mayores de 12 y menores de
18 aos.
4
Sigo aqu la ya clsica clasificacin de la ciudadana de T. H.Marshall desarrollada en 1949.Vase Class, citizenship and
social development, Nueva York, Doubleday, 1965, cap. 4.Un interesante desarrollo reciente sobre el concepto de ciudada na se encuentra en Zolo, Danilo, La cittadinanza, appartenenza, identitadiritti, Roma, Laterza, 1994.
49
JUSTICIA Y DERECHOS DEL NIO N 3
para todos las personas un conjunto universal de derechos, es decir, un reconocimiento
jurdico de su ciudadana.
Uno de los pensamientos que ms claridad aporta a la comprensin de este proceso
es el de Hannah Arendt, quien desarroll un conjunto de ideas que permiten entender
el sistema de los derechos humanos como un mecanismo de construccin de igualdad
y concibe la ciudadana como el derecho a tener derechos. Este derecho se ejerce ante todos los Estados y requiere de la creacin de un sistema universal de normas aplicables a todos los seres humanos y exigibles a travs de sistemas de justicia nacionales e internacionales.5
La Convencin sobre los Derechos del Nio es, precisamente, el instrumento internacional que permiti expandir la ciudadana a la infancia, ya que reconoce que todos
los nios, nias y adolescentes tienen derechos ante el Estado y la comunidad, y que
los Estados Partes deben adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de
otra ndole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Conven cin ( a rt .4 ) .
El impacto de esta Convencin en Amrica Latina ha sido enorme, en el mbito tanto
de las reformas legislativas, como de las polticas pblicas y, lo que es casi tan importante, en la conciencia de las personas expresada tanto en su nivel de adhesin a los
principios, directrices y derechos que ella contiene, como en las mltiples organizaciones de ciudadanos que han nacido bajo su impulso para dar plena efectividad a los derechos de los nios.
2. La legislacin de menores y la Convencin
sobre los Derechos del Nio
Como ya se anunci, la Convencin produjo un fuerte impacto en la legislacin y polticas sobe la infancia.Considerando que solo dos pases no han ratificado la Convencin
hasta esta fecha,6 este efecto ha alcanzado, en mayor o menor medida, a las polticas
pblicas, la legislacin y la jurisprudencia de todo el mundo. En este artculo se abordarn principalmente los efectos que la Convencin ha provocado en Amrica Latina.7
La Convencin provoca un doble impacto en las legislaciones de menores que estaban vigentes en los distintos pases de Amrica Latina. Por un lado, sirve de parme5
Existe numerosa bibliografa sobre el pensamiento de Arendt.Un dilogo interesante de su pensamiento en relacin con los
derechos humanos y el derecho internacional pblico se encuentra en Lafer, C., La reconstruccin de los derechos humanos. Un dilogo con el pensamiento de Hannah Arendt, Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 1994, cap. V.
6
Informacin interesante sobre distintas iniciativas para la aplicacin de la Convencin y resoluciones del Comit de Dere chos del Nio se pueden encontrar en UNICEF, Implementation Handbook for the Convention on The Rights of the Child, Nue va York, 1998.
7
Sobre este proceso, vase Garca Mndez, E.y Beloff, M., Infancia, ley y democracia, Santa Fe de Bogot, Temis-Depal ma, 1998.
50
ARTCULOS PARA EL DEB ATE
tro para evaluar o criticar la legislacin interna y, por otro, exige la activacin de nuevos mecanismos para asegurar los derechos que ella contempla. Es decir, la Convencin es un instrumento para la crtica de las leyes de menores y para la construccin
de un nuevo sistema de proteccin de derechos de los nios, nias y adolescentes.
En Amrica Latina, a partir de la promulgacin de la Ley de Patronato en 1919 en la
Argentina, se establecieron leyes de proteccin de menores que buscaban reconocer
la especial situacin jurdica de los nios y las obligaciones del Estado, la familia y la
sociedad en general, respecto de ellos. Esta legislacin especial se mantuvo vigente,
en lo esencial, en todos los pases de la regin, hasta la entrada en vigencia de la
Convencin y fueron sustituidas, en la mayora de los pases, por leyes que pretendieron con mayor o menor xito, adecuarse a las nuevas exigencias establecidas en la
Convencin.
Una situacin peculiar se ha producido en la Argentina, el Uruguay y Chile, pases que
han experimentado un cierto retraso en los procesos de reforma y que an mantienen
vigentes sus antiguas leyes de menores.
2.1. La constitucin de un poder judicial/administrativo
de control/proteccin de los menores
La doctrina que inspira a las leyes de menores se caracteriza por considerar a una porcin de los nios, nias y adolescentes posteriormente denominados menores en situacin irregular como un objeto de la proteccin, el control y la represin por parte de
los adultos y los rganos del Estado.
Las leyes de menores, a diferencia de lo que aparentan, no se estructuran a partir de
la legtima diferenciacin jurdica entre adultos y no-adultos, sino en una radical separacin de dos tipos de infancia: la que tiene sus derechos satisfechos debido a la proteccin familiar, y aquella que no los tiene. A los primeros no se les aplicarn las nuevas leyes, a los segundos, en cambio, se los proteger y controlar su conducta a
travs de los mecanismos judiciales y administrativos creados por la Ley, que vienen a
compensar las debilidades del sistema social y familiar.
El segundo principio del sistema tutelar de menores es la idea de que el Estado deba
asumir una especie de patria potestad estatal respecto de los abandonados, irregulares o delincuentes, terminologa que las leyes usan indistintamente para referirse a los
denominados menores, es decir, la infancia pobre y marginal.Las leyes de menores tienen por objetivo constituir un poder de los adultos sobre los nios que reemplace el poder que las leyes civiles entregan a los padres y que stos no ejercen por encontrarse
inhabilitados moral o socialmente.
Es evidente que esta sustitucin se ejercer sobre los nios provenientes de las capas
ms pobres de la sociedad, y se transformar en un eficiente mecanismo de control que
51
JUSTICIA Y DERECHOS DEL NIO N 3
desbordar los lmites de las polticas de proteccin cruzando la frontera hacia sistemas punitivos de encierro y resocializacin obligatoria. 8
Se trat, en sntesis, de sustituir la autoridad patriarcal del padre, por la autoridad civil,
representada preferentemente por el Juez de Menores, protagonista principal del nuevo sistema de tratamiento hacia la infancia que promovieron los Estados latinoamericanos desde comienzos del siglo XX. 9
Un tercer principio que destacar de las legislaciones de menores es el de la confusin,
e igual tratamiento, entre la infancia que se ve amenazada o daada en su desarrollo y
los nios, nias y adolescentes que infringen las leyes penales y, ms an, entre estos
ltimos y aquellos que estaban en riesgo de hacerlo. Con este principio surgen necesidades nuevas como las de detectar y controlar al menor predelincuente. Para realizar estas funciones ya no solo hay que hacerse cargo de los nios y nias abandonados, sino
tambin detectar a los que estn en peligro o sean peligrosos.10
Las sociedades filantrpicas, que en un comienzo se haban hecho cargo de los nios
y nias abandonados, no podan dar cumplimiento a tan amplios objetivos, especialmente porque muchas veces se enfrentaban a la oposicin de los padres que se negaban a entregar a sus nios a los reformatorios. Ante esto se hizo necesario constituir
un complejo institucional conformado por la Justicia y las leyes de menores y un conjunto de establecimientos correccionales y organizaciones filantrpicas.
De este modo el llamado complejo tutelar se organiz como un sistema interconectado
de intervenciones pblicas y privadas, de control/represin (menores peligrosos) y asistencia (menores en peligro), con un marcado predominio de las competencias judiciales.
Sin embargo, estas competencias judiciales se organizaron de tal modo que tanto los
conflictos tratados como los procedimientos utilizados poco tienen que ver con los que
en derecho pblico se conoce como funcin jurisdiccional.Los tribunales de menores
eran radicalmente diferentes de otros tribunales, incluso los especiales, y esta diferencia era justificada y defendida por los minoristas sobre la base de la existencia de un
derecho adjetivo de menores de carcter autnomo.11
8
Vase como ejemplo concreto de este fenmeno en un pas de Amrica Latina, Cillero, M., Evolucin histrica de la con sideracin jurdica de la infancia en Chile, en Pilotti, F. (comp.), Infancia en riesgo y polticas sociales en Chile , Montevideo,
IIN, 1994.
9
Sobre las caractersticas y deficiencias del sistema tutelar de menores se han escrito numerosos estudios en Amrica La tina.Vanse Garca Mndez, E., Infancia de los derechos y la justicia, Buenos Aires, Editores del Puerto, 1998;Cillero, M.,
Leyes de menores, sistema penal e instrumentos internacionales de derechos humanos, en Medina, C. y Mera, J. (comps.),
Sistema jurdico y derechos humanos, Santiago, UDP, 1996. Para los Estados Unidos, vase Platt, A., Los salvadores de los
nios o la invencin de la delincuencia, Mxico, Siglo XXI, 1977. Para Europa, vase Donzelot, J., La polica de las familias,
Valencia, Pre-Textos, 1990.
10
Una excelente y documentada revisin de este paso en Francia en Donzelot, J., La polica de las familias, ob. cit., pp. 84 y
ss.
11
Una buena forma de acercarse a este punto es revisar los textos de los minoristas que defienden la especialidad del de recho procesal de menores. Vase Sajn, R., Derecho de menores, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1995.
52
ARTCULOS PARA EL DEB ATE
El ltimo eslabn del sistema es que este complejo tutelar no solo rene la competencia de control/represin y de proteccin sino que tambin desarrolla para estos casos
un tratamiento unitario, es decir, aplica los mismos procedimientos y medidas.12
2.2. De la proteccin de menores a la proteccin
de los Derechos del Nio
El sistema tutelar, brevemente reseado ms arriba gobern sin contrapesos a la infancia pobre y sus familias durante gran parte del siglo XX en Amrica y Europa. Sin
embargo, su poder fue disminuyendo en Europa con el surgimiento del derecho penal
juvenil que, si bien mantuvo en sus comienzos un nfasis peligrosista y resocializador,
al menos contribuy a separar las competencias asistenciales de las penales.13
En los Estados Unidos de Amrica el sistema entr en crisis, durante la dcada del sesenta, a partir de diversos pronunciamientos de la Corte Suprema que decretaron la inconstitucionalidad del sistema de juzgamiento aplicable a los menores y exigieron el
cumplimiento de las garantas del debido proceso en los juicios seguidos contra adolescentes infractores de ley penal. 14
Amrica Latina, en cambio, no sigui esta evolucin y, por el contrario, se tendi a profundizar hasta entrados los aos ochenta la aplicacin legal, administrativa y jurisdiccional
de la doctrina tutelar. Solo con la entrada en vigencia de la Convencin, a comienzos de
los noventa, se dio inicio a un proceso de cambios que hoy est en pleno desarrollo.
Este proceso de reforma legislativa se justifica por la radical oposicin entre las doctrinas jurdicas, sociales y polticas que subyacen al sistema tutelar de menores y la doctrina de los derechos humanos que inspira a la Convencin sobre los Derechos del Nio.
Marcar a continuacin alguna de las diferencias ms relevantes.
La Convencin establece derechos (de proteccin y libertades) cuyos titulares son
todos los nios, nias y adolescentes, y los obligados son los adultos (en especial
los padres) y las autoridades. Las leyes de menores se dirigen a una parte de la infancia (los menores en situacin irregular), establecen poderes-deberes de los padres y las autoridades pblicas, as como sujeciones de los nios, y eventualmente
de los padres, a la autoridad.
La Convencin es un instrumento de derechos humanos integral que busca superar
todo tipo de discriminacin de la infancia respecto de los adultos y de los nios en-
12
Al respecto vase Couso, J., Problemas tericos y prcticos del principio de separacin de medidas y programas entre la
va penal-juvenil y la va de proteccin especial de derechos, en De la tutela a la justicia, Santiago, UNICEF-OPCIN, 1998.
13
Vase Albrecht, P., Derecho penal de menores, Barcelona, PPU, 1990.
14
Sobre este punto vanse Platt, A., Los salvadores de los nios..., ob. cit., y Cillero, M.y Madariaga, H., Infancia, derecho y
justicia.Situacin de los Derechos del Nio en Amrica Latina y la reforma legislativa en la dcada de los noventa, Santia go, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y UNICEF, 1999, pp. 50-56.
53
JUSTICIA Y DERECHOS DEL NIO N 3
tre s.Las leyes de menores no son un instrumento de derechos humanos y no tienen por finalidad la realizacin del principio de igualdad.
La Convencin se refiere al conjunto de la vida del nio y abarca todas las dimensiones de su vida personal, social y familiar. Las leyes de menores solo pretenden
controlar ciertos conflictos de los menores en situacin irregular.
La Convencin separa adecuadamente la atribucin de consecuencias por infracciones a la ley penal de la proteccin de la amenaza o vulneracin de derechos. Las
leyes de menores confunden estas situaciones.
3. La aplicacin de la Convencin
en Amrica Latina
La ratificacin de la Convencin produjo distintos tipos de problemas a las sociedades
latinoamericanas:
conflictos entre leyes. La Convencin entra en contradiccin no solo con las leyes
de menores, sino con un conjunto de otras normativas como las de familia y las que
desarrollan derechos fundamentales (como acceso a la educacin y la salud);
necesidad de superar el paradigma de la incapacidad y reconocer jurdicamente a
los nios como sujetos de derecho, dotados de cierta autonoma para ejercerlos15 y
reclamar su cumplimiento;
necesidad de superar la brecha entre derechos proclamados y realizacin de estos
derechos, ya que la Convencin estableci nuevos y ms precisos estndares que
resultan de cumplimiento obligatorio.
Se ha intentado resolver el primer problema por medio de la derogacin de las leyes de
menores y la promulgacin de nuevas leyes sobre las materias que stas regulaban;el
segundo, avanzando en el reconocimiento de la infancia como una etapa de la ciudadana, dotada de derechos civiles, polticos y sociales. Para superar la brecha entre derechos proclamados y su vigencia social, se han desarrollado complejos sistemas jurdicos garantistas y reemplazado el complejo tutelar por una red de polticas pblicas y
servicios sociales que pretenden asegurar el desarrollo integral de la infancia.
Como se ve, todas estas funciones han requerido para su puesta en prctica un intenso trabajo legislativo y su evaluacin debera basarse en su idoneidad para dar efectividad a los derechos de los nios consagrados en la Convencin. Para hacerlo debe
considerarse a la Convencin en toda sus dimensiones. A continuacin ofrecer una
15
He postulado en otra parte que el nio est dotado de una autonoma progresiva en el ejercicio de sus derechos.Vase
Cillero, M., Infancia, autonoma y derechos. Una cuestin de principios, en Infancia, Montevideo, IIN, 1998.
54
ARTCULOS PARA EL DEB ATE
propuesta de categoras que deberan ser consideradas para evaluar a las leyes de Infancia que pretenden basarse en la Convencin y har, en cada caso, un anlisis general de la forma en que estn siendo satisfechas.
La necesidad de la reforma legislativa ha sido puesta en duda por aquellos que defienden la autoejecutabilidad de los tratados y su aplicacin directa por los tribunales sin
necesidad de una regulacin por ley interna. Este argumento es especialmente fuerte
en aquellos pases, como Chile y la Argentina, en que la Convencin sobre los Derechos del Nio ha sido incorporada al texto constitucional.
Creo que ms all de consideraciones tericas sobre la interpretacin de los tratados,
argumentos de tipo pragmtico recomiendan, sin negar el deber de los jueces de aplicar directa e interpretativamente las normas internacionales vigentes en el pas, dictar
normas legales internas que desarrollen los mecanismos de exigibilidad de los derechos contenidos en las Convenciones.16 Creo que ste es el mecanismo ms efectivo
para promover que el ejercicio de la jurisdiccin tenga como objetivo la proteccin de
los derechos fundamentales.
3.1. Nios, nias y adolescentes son sujetos de derecho
Los nios son sujetos de derecho en el sentido de que como seres individuales tienen
la titularidad de ellos. Los derechos del nio no son derechos de colectividades o grupos, sino derechos subjetivos imputados a ellos como personas humanas.
Este aspecto es importante en la consideracin de la historia de los derechos humanos
de los nios, ya que si bien los derechos de los nios han cobrado vida en la comunidad internacional junto a ciertos derechos de colectividades o grupos, los derechos del
nio son derechos de primera y segunda generacin. Queda, entonces, de manifiesto
que el retraso histrico se ha debido a una discriminacin arbitraria que ha impedido
que los derechos del nio nacieran junto a los de todas las personas; 17 sin embargo, si
hemos de ser rigurosos, ms bien se trata de una exclusin que no tiene su fuente en
las declaraciones constitucionales o con vencionales de derechos, ya que estos instrumentos no negaron el carcter de persona humana a los nios, sino en un defecto de
su aplicacin en el que no es inocente el derecho tutelar de menores.
Si los nios son los titulares de sus derechos, la Ley debe reconocerles mecanismos
efectivos para ejercerlos: otorgarles libertad y protegerlos de todo obstculo que perturbe el ejercicio legtimo de sus derechos. Sin embargo, la Convencin va mas all de
esto, y considerando justamente que los nios son sujetos en desarrollo se hace cargo
16
Sobre este punto vase Medina, C., El derecho internacional de los derechos humanos, en Medina, C. y Mera, J. (comps.),
Sistema jurdico..., ob. cit.
17
Vase Lafer, C., La reconstruccin de los derechos humanos, ob. cit., pp. 152-153, sobre derechos individuales y colecti vos o de grupo.
55
JUSTICIA Y DERECHOS DEL NIO N 3
de dos problemas: la inmadurez psicolgica y la necesidad de que los nios, nias y
adolescentes sean apoyados en el ejercicio de sus derechos.
Esto es, la Convencin se hace cargo de la particularidad de la infancia y la adolescencia, les asigna el carcter de un sujeto jurdico especial y reconoce una autonoma progresiva en el ejercicio de los derechos de acuerdo con la evolucin de las facultades del
nio (art. 5), y establece un principio de garanta y prioridad de los derechos del nio
con el principio de inters superior (art 3.1) y un deber especial de proteccin (art.3.2).18
La aplicacin de esta categora al mbito de las reformas legislativas exige revisar el
grado de autonoma que se le reconoce al nio al menos en las siguientes materias:
superacin del paradigma de la incapacidad;
posibilidad de reclamar por s mismo ante la Jurisdiccin y la Administracin por la
amenaza o vulneracin de sus derechos;
posibilidad de oponerse a intervenciones judiciales o administrativas que tendran
como fundamento su bienestar;
garanta del derecho a ser odo en juicio y a designar abogado;
garanta del derecho a recurrir ante autoridades superiores;
libertad de expresin;
libertad de conciencia;
libertad de asociacin y reunin.
Probablemente ste sea uno de los mayores dficits de los movimientos de reforma legislativa en Amrica Latina en cuanto a contener mecanismos eficaces de proteccin
de estos derechos-libertades.
Es curioso que esto se produzca en un continente donde la Convencin ha sido reconocida como un cambio de paradigma y cuyos mayores logros han sido promover la
consideracin de los nios, nias y adolescentes como sujetos de derecho y como ciudadanos. Sin embargo, esto es explicable porque sta es una zona del mundo donde
el dficit de ciudadana afecta a gran parte de la poblacin.
Creo sin embargo que, salvo en algunos pases, poco se ha hecho por superar el paradigma de la incapacidad, siendo tal vez el acto de mayor audacia el reconocimiento
explcito que de la ciudadana de la infancia ha hecho una reforma reciente de la Constitucin del Ecuador.
Pero los problemas no guardan relacin solo con la ciudadana poltica, entendida como
capacidad de participar de la articulacin de las decisiones pblicas que le afectan, que
18
56
Vase Cillero, M., Infancia, autonoma y derechos..., ob. cit.
ARTCULOS PARA EL DEB ATE
excede los derechos polticos de elegir y ser elegidos. El paradigma de la incapacidad
tiene su ms fuerte expresin en las normas civiles que, al negarles la capacidad de
obrar, privan a su vez a los nios de la posibilidad de ejercer con cierta autonoma sus
derechos, estableciendo las potestades de los padres como derechos absolutos.
La historia muestra, por ejemplo, que antes de la entrada en vigencia de los sistemas
tutelares de menores, el Estado se restringa a ejecutar las rdenes de prisin de los
nios decretadas por sus padres en los casos de malos comportamientos.
En la actualidad, en cambio, se observa una tendencia hacia considerar cada vez ms a
la minora de edad no como un supuesto de incapacidad de actuar, sino como una limitacin a la capacidad que se fundamenta en razones de proteccin de sus derechos de
acuerdo con la Convencin, y no solamente de su persona y bienes como se estableca
anteriormente. Por ejemplo, en Espaa, el desarrollo del derecho civil, incluso desde antes de la Convencin, hace que cada vez sean menos los actos en que el padre sustitu ya la voluntad del hijo o incluso la complemente, y existen cada vez ms actos en que los
nios, especialmente los mayores de 12 o 14 aos, actan directamente.19
Esta situacin es an ms clara respecto de muchos de los derechos contemplados en
la Convencin, como los de expresin y asociacin, por ejemplo, o incluso los de educacin y salud, que exigen un reconocimiento expreso de la capacidad de los nios y
adolescentes para ejercerlos directamente y de las facultades de los padres para orientarlos, dirigirlos, complementarlos o, en casos excepcionales y atendiendo la evolucin
de sus facultades, sustituirlos en su ejercicio.
En relacin con el reconocimiento de la autonoma del nio, nia y adolescente, las
nuevas leyes dictadas en Amrica Latina establecen el derecho del nio a ser odo, incluso en el caso que sean los propios padres los que solicitan la proteccin y se trate
de programas ambulatorios o de internado.
Como un ejemplo positivo de la recepcin de estas categora tenemos el Proyecto de
Cdigo del Uruguay (actualmente en discusin parlamentaria), que ha establecido requisitos muy rigurosos para la aplicacin en contra de la voluntad del nio o adolescente de sistemas de proteccin que impliquen la internacin del nio, as como el derecho de los nios y adolescentes a acceder directamente a programas de proteccin
integral de sus derechos.
En el mbito del respeto a los deberes de proteccin habra que considerar:
proteccin de la vida y salud;
proteccin de su identidad;
19
Sobre esto vase Gete-Alonso, M.del C., La nueva normativa en capacidad de obrar de las personas, Madrid, Civitas,
1985, pp. 17 y ss.
57
JUSTICIA Y DERECHOS DEL NIO N 3
proteccin del derecho a la convivencia familiar y a no ser separado de ella sino por
resolucin judicial y en razn de su inters superior (casos de grave amenaza o dao a sus derechos);
proteccin contra injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su
domicilio, su correspondencia o ataques a su honra o reputacin;
proteccin contra malos tratos, fsicos, psicolgicos o atentados sexuales;
proteccin contra sistemas de disciplina escolar incompatibles con la dignidad humana;
proteccin contra la explotacin econmica y de todo trabajo nocivo para el desarrollo o que entorpezca la educacin;
proteccin contra el uso de estupefacientes y psicotrpicos;
proteccin contra la explotacin sexual;
proteccin contra tratos o pena crueles, inhumanas o degradantes.
La mayora de estas materias estn tratadas, de un modo u otro, en las distintas reformas legislativas realizadas en Amrica Latina;20 sin embargo, los mecanismos de proteccin no siempre han sido eficaces. En general, es posible encontrar normas especficas sobre maltrato en casi todos los cuerpos legales dictados. Se observa tambin un
avance importante en el reconocimiento del derecho a ser protegido de la explotacin
econmica, y en las nuevas garantas para proteger a los nios de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en el mbito penal.
Escaso desarrollo, en cambio, se observa en las reas de proteccin de la vida privada y
familiar, as como en el fortalecimiento de los derechos del nio ante el sistema escolar.
3.2. Aplicacin del principio de no discriminacin
Como ya se dijo, la Convencin es un tratado contra una especie de discriminacin, la
de no considerar a los nios dentro de la categora de las personas humanas. Por ello,
el primer criterio ha de ser que se les deben reconocer a los nios, nias y adolescentes todos los derechos que les corresponden a los adultos a no ser que exista un derecho fundamental especfico de los nios que resultara ms favorable. En este sentido habra que poner particular atencin sobre los siguientes tipos de discriminacin.
Discriminacin por la condicin jurdica o socioeconmica de los padres as como
por sus actividades, creencias y valores.
20
Vase la excelente compilacin de Garca Mndez, E.y Beloff, M.En cuadros sintticos elaborados por los compiladores
constan muchas de esta materias. Las referencias a los textos legislativos estn hechos desde esta compilacin.
58
ARTCULOS PARA EL DEB ATE
Discriminacin por sexo. Especialmente en el sistema educativo y en la distribucin
de las funciones domsticas dentro de la familia.
Discriminacin en el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
Discriminacin por razones de pertenencia a una etnia determinada.
Discriminacin por razn de discapacidad.
Una de las mayores discriminaciones que hay que superar en Amrica Latina es un legado de la cultura minorista que tendi a dividir a las familias en hbiles e inhbiles, utilizando para dividirlas criterios sociales. Por ello, un dispositivo comn a todas las nuevas legislaciones de infancia ha sido el recogido en el artculo 23 del Estatuto del Nio
y del Adolescente del Brasil segn el cual: La falta o carencia de recursos materiales
no constituye motivo suficiente para la prdida o suspensin de la patria potestad.
Esta disposicin ha sido tomada por diversas legislaciones de Amrica Latina y ha sido considerada como una de las ideas matrices para la elaboracin de las nuevas leyes de la infancia.
Otro avance importante ha sido la reafirmacin del principio de unidad de filiacin y la
Convencin fue un argumento importante utilizado en Chile para abolir el estatuto filiativo que discriminaba entre hijos legtimos e ilegtimos.
Sin embargo, hay mbitos completos, como la discriminacin escolar o tnica, donde
la Convencin no ha logrado influir en la legislacin y donde no existen mecanismos jurdicos adecuados para luchar contra estas discriminaciones, o peor an, donde existen normas que amparan la discriminacin especialmente en el mbito del derecho a
la educacin.
3.3. Reconocimiento del derecho a la convivencia familiar y de relaciones
familiares que consideran al nio como sujeto de derecho
Las relaciones de familia son una de las materias principales que aborda la Convencin
y uno de los puntos de interseccin ms claros con la Convencin sobre la Eliminacin
de todas las formas de Discriminacin contra la Mujer. En este plano, deberan ser principios matrices de la legislacin los siguientes:
el nio tiene derecho a la convivencia familiar;
las relaciones de familia se estructuran sobre derechos y responsabilidades recprocos;
la funcin de educacin de los hijos tiene por finalidad su desarrollo y el ejercicio
efectivo de sus derechos;
el Estado debe apoyar a la familia incluso materialmente y tiene como lmite de
sus intervenciones los derechos de los padres y de los nios. Sin embargo, debe in-
59
JUSTICIA Y DERECHOS DEL NIO N 3
tervenir en resguardo de los derechos de los nios, nias y adolescentes como ltimo recurso;
se debe reconocer el principio de que ambos padres tienen iguales responsabilidades y derechos en la crianza y educacin de los hijos.
Si bien algunos de los cuerpos legales relativos a los derechos de los nios han abordado estas materias, todava se observa que hay una gran tarea pendiente en relacin
con el derecho civil y de familia.En este sentido, es posible observar que en pases europeos, por ejemplo Espaa, este tema ha sido abordado directamente desde el derecho civil al establecer nuevas definiciones de las funciones parentales y desarrollar
nuevas instituciones civiles para los casos de desamparo.
En este sentido tambin ha sido importante la incorporacin en Amrica Latina de nuevas garantas para los procesos de adopcin que impiden el trfico de nios al exterior
(por ejemplo, Paraguay) y otorgan una mayor proteccin a los derechos del adoptado
(por ejemplo, Brasil y Chile).
3.4. Regulacin de las facultades punitivas del Estado en relacin
con los nios, nias y adolescentes
En Amrica Latina, uno de los aportes ms sustanciales de la Convencin sobre los
Derechos del Nio ha sido promover la creacin de un nuevo sistema de juzgamiento
y atribucin de consecuencias a los adolescentes infractores de la ley penal. Este sistema se ha pretendido convertir en un lmite efectivo a la extensin del poder punitivo
hacia mbitos no penales y ha permitido que los adolescentes tuviesen mecanismos jurdicos para oponerse a la pretensin punitivo/socioeducativa del Estado.
Las caractersticas principales que estos sistemas deberan considerar segn la Convencin y dems instrumentos que establecen los derechos de las personas ante el sistema penal, son:
garantizar que ninguna persona menor de 18 aos sea juzgada y sancionada como
adulto;
establecer una franja de responsabilidad especial cuyo lmite superior sean los 18
aos y que fije un lmite inferior desde el cual se considerar que los nios no tienen capacidad de infringir las leyes penales;
asegurar a todos los adolescentes un debido proceso a travs de un sistema de justicia especializada, asegurando el derecho a la defensa.Asegurar la aplicacin amplia del principio de oportunidad de la persecucin, as como salidas alternativas durante el procedimiento;
considerar la privacin de libertad como un recurso excepcional y de corta duracin,
y establecer un conjunto de medidas alternativas.
60
ARTCULOS PARA EL DEB ATE
En muchos pases de Amrica Latina se han instalado sistemas de responsabilidad de
los adolescentes ante el sistema penal. La mayora de ellos se han estructurado sobre la
base de criterios garantsticos y preventivo-especiales, considerando las garantas sustanciales y procesales y a las sanciones como medidas socioeducativas. Como es obvio,
el desarrollo de estos sistemas no ha producido iguales resultados en distintos lugares y
su mejor o peor desempeo depende en gran parte del contexto jurdico-institucional.
As, por ejemplo, en el caso de Chile, la inexistencia de un desarrollo institucional suficiente para implementar un sistema de enjuiciamiento acusatorio ha llevado al retraso
de la tramitacin de una ley de responsabilidad penal de los adolescentes,21 mientras
que pases como Ecuador reformaron su legislacin a mediados de los noventa y hoy
se encuentran preparando una segunda reforma que incluya el sistema acusatorio.
En general, en estas leyes se respeta el principio de una justicia especializada para las
personas menores de 18 aos. Esta garanta, en cambio, no es satisfecha estrictamente en Chile y la Argentina, pases que an mantienen el sistema tutelar y permiten, en
determinadas circunstancias, la sancin de los adolescentes mayores de 16 aos como adultos.
El Brasil y Costa Rica pueden ser considerados como dos sistemas interesantes de estudiar en esta rea.En el Brasil, luego de 10 aos de aplicacin del Estatuto, es posible evaluar sus resultados y comprobar, entre otras cosas, que un mismo sistema jurdico tiene funcionamientos diferentes segn el estado de que se trate. En los estados
del Brasil en que la cultura garantista es ms fuerte, como Santa Catarina, los resultados son diferentes de aquellos que todava permanecen imbuidos de un espritu paternalista o represivo.
ste es un indicador claro de la necesidad de reforzar los mecanismos legales que consagran las garantas, en especial, los lmites a la privacin de libertad.
En el caso de Costa Rica estamos en presencia de un sistema de garantas muy bien
construido y aplicado con los medios idneos. Los resultados, a cinco aos de su aplicacin, muestran que el fenmeno de la delincuencia de los adolescentes ha podido
ser controlado por el nuevo sistema sin necesidad de incurrir en sanciones drsticas y,
en general, disminuyendo los niveles de aplicacin de la privacin de libertad.22
3.5. Acceso a derechos sociales en condiciones de igualdad
La Convencin es un instrumento dirigido a asegurar la vida, la supervivencia y el desarrollo de todos los nios. En este sentido, establece un conjunto de derechos que deben
21
El Ministerio de Justicia de Chile, que tiene preparado un Anteproyecto desde 1998, ha anunciado que el Proyecto ser en viado antes de la finalizacin del ao 2000.
22
Sobre la situacin del Brasil y Costa Rica, vanse Garca Mndez, E., Adolescentes y responsabilidad penal:los aportes
de Costa Rica y Brasil, en De la arbitrariedad a la justicia:adolescentes y responsabilidad penal en Costa Rica, San Jos,
UNICEF, 2000.
61
JUSTICIA Y DERECHOS DEL NIO N 3
ser satisfechos en condiciones de igualdad para todos los nios, nias y adolescentes.
A continuacin se listan los ms importantes.
Derecho al desarrollo y a un nivel de vida adecuado.
Derecho de las familias a recibir apoyo del Estado en sus responsabilidades de
crianza y educacin.
Derecho al ms alto nivel posible de salud, al tratamiento de enfermedades y a la
recuperacin fsica y psicolgica de los que han sido daados en su salud.
Derecho a la seguridad social.
Acceso igualitario al sistema educativo. Enseanza primaria obligatoria y gratuita.
Estos derechos de la Convencin son complementarios a otros instrumentos de derechos humanos y, en general, se remiten a lo que ha dado en denominarse como derechos sociales.
Para analizar la vigencia de estos derechos, lo medular es revisar si en la legislacin
se establecen mecanismos genuinos que permitan a los nios, a sus padres, a agrupaciones de la sociedad civil o a organismos pblicos de defensa de los derechos humanos hacer exigibles estos derechos. Aqu ms que nunca se hacen vigentes las palabras de Bobbio que cit al comienzo de este artculo: el desafo presente no es
fundamentar los derechos sino protegerlos integralmente.
Uno de los elementos que resulta fundamental a considerar es el vnculo existente
entre derechos humanos y desarrollo humano, tema central de anlisis en el Informe
de Desarrollo Humano 2000 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.23
Las nuevas leyes sobre los derechos de la infancia han logrado construir algunos mecanismos novedosos para garantizar la exigibilidad de los derechos sociales de los
nios. En este sentido destaca el entramado institucional participativo creado en el
Brasil con diversos Consejos, el reconocimiento de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos de los nios y las acciones civiles de intereses
difusos y colectivos.
Es evidente que en sociedades con un desarrollo relativo precario como las de Amrica
Latina y marcadas por profundas desigualdades, la creacin de mecanismos de garanta
del goce en condiciones de igualdad de los derechos sociales pasa por la construccin
de mecanismos que fortalezcan la participacin ciudadana y reconozcan la autonoma
progresiva y la libertad de los nios, nias y adolescentes en el ejercicio de sus derechos.
De este modo, se puede medir la ciudadana social no por los niveles de bienestar que
cada uno ostenta segn un parmetro definido mediante algn clculo de bienestar co23
Sobre esto, vase especialmente la introduccin y el captulo I escrito por Amartya Sen, Informe sobre el desarrollo humano 2000, Nueva York, UNDP-UN, 2000.
62
ARTCULOS PARA EL DEB ATE
lectivo, sino por los recursos que cada nio, nia y adolescente dispone y controla24 para satisfacer sus derechos humanos fundamentales reconocidos por la Constitucin y
los Tratados Internacionales. Estos derechos han sido incorporados al ordenamiento jurdico como un acto de libre autodeterminacin de los pueblos y de expresin de la voluntad de darle fuerza jurdica a los proclamados deseos de bienestar de la infancia.
4. Conclusin
Ciertamente, la realizacin de los derechos del nio es una tarea que llevar un largo
plazo, y que requerir del establecimiento de nuevos mecanismos de exigibilidad y proteccin jurisdiccional y administrativa.Asimismo ser necesario avanzar hacia polticas
pblicas que aseguren el acceso universal e igualitario de los nios a la satisfaccin de
sus derechos sociales; tambin ser necesario modificar profundamente la cultura de
las relaciones familiares y, en general, la visin que la sociedad tiene acerca del rol y
funcin de los nios, nias y adolescentes en la convivencia social.
Estas metas que parecen tan ambiciosas y casi utpicas son, sin embargo, el desafo
al que a veces algo desaprensivamente nos hemos comprometido al promulgar, promover y adherir muchas veces con entusiasmo los derechos de los nios. Tal vez sea
necesario recordar ahora que si bien numricamente los nios, nias y adolescentes
de Amrica Latina no constituyen una inmensa mayora, s lo son en trminos de su poder poltico, econmico y social y que por ello necesitan ms que otros sujetos el reconocimiento y la proteccin de sus derechos. En efecto, como seal Ronald Dworkin al
final de su famoso artculo en que nos convoca a tomarnos los derechos en serio: La
institucin de los derechos es [...] crucial porque representa la promesa que la mayora
hace a las minoras de que la dignidad y la igualdad de stas sern respetadas.25
24
Esta for mulacin sigue a Dworkin, R., Entran en conflicto la libertad y la igualdad?, en Barker, P. (comp.), Vivir como
iguales, Barcelona, Paids, 2000, p. 64.
25
Dworkin, R., Los derechos en serio, Barcelona, Artiel, 1989, p. 303.
63
También podría gustarte
- Civil II Los BienesDocumento95 páginasCivil II Los BienesCristobal DiazAún no hay calificaciones
- PL Reforma de Ley No. 19.968 Adecuandola A Ley No. 21.4320Documento63 páginasPL Reforma de Ley No. 19.968 Adecuandola A Ley No. 21.4320Francisco Estrada100% (1)
- 4.medidas Prejudiciales y Precautorias (Diap.)Documento88 páginas4.medidas Prejudiciales y Precautorias (Diap.)Pam Alejandra Mendez Rojas100% (2)
- ESTRADA Y JARA 2023 Mejor Niñez, ¿Mejor Servicio? Análisis Del Nuevo Servicio de Protección EspecializadaDocumento62 páginasESTRADA Y JARA 2023 Mejor Niñez, ¿Mejor Servicio? Análisis Del Nuevo Servicio de Protección EspecializadaFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- Ley 20084, Ya Con Cambios de Ley 21.527 Edicion F. EstradaDocumento58 páginasLey 20084, Ya Con Cambios de Ley 21.527 Edicion F. EstradaFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- Ley 14.908 (A Junio 2023) y Su ReglamentoDocumento43 páginasLey 14.908 (A Junio 2023) y Su ReglamentoFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- Gonzalo Figueroa Y - Curso de Derecho CivilDocumento58 páginasGonzalo Figueroa Y - Curso de Derecho CivilTatiana Acevedo0% (1)
- Resumen MerrymanDocumento24 páginasResumen MerrymanGabriela Marina Torres CeballosAún no hay calificaciones
- CASO COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA BARABARA vs. PERUDocumento6 páginasCASO COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA BARABARA vs. PERUWendy De La Cruz50% (2)
- Guerra El Soberano y Su ReinoDocumento28 páginasGuerra El Soberano y Su ReinoAdriana MezaAún no hay calificaciones
- Ciudadanas2020 2 PDFDocumento262 páginasCiudadanas2020 2 PDFClaudio PimentelAún no hay calificaciones
- CS Caso Amelia Herrera Revista AlcaldesaDocumento31 páginasCS Caso Amelia Herrera Revista AlcaldesaRodrigo Álvarez QuevedoAún no hay calificaciones
- Eficacia Diagonal U Oblicua y Los Estándares de Conducta en El Derecho Del TrabajoDocumento69 páginasEficacia Diagonal U Oblicua y Los Estándares de Conducta en El Derecho Del TrabajoMatías Benfeld GarcésAún no hay calificaciones
- Eley, G. Un Mundo Que Ganar. Cap. 1Documento16 páginasEley, G. Un Mundo Que Ganar. Cap. 1Mariela LeoAún no hay calificaciones
- Compilado de MIE & SEYTDDocumento228 páginasCompilado de MIE & SEYTDFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- Proceso y Procedimiento I Versión 18-08-2015Documento90 páginasProceso y Procedimiento I Versión 18-08-2015aa100% (1)
- Actividad 01 Sociologia JuridicaDocumento3 páginasActividad 01 Sociologia JuridicaLuis Manzanilla CAún no hay calificaciones
- Preguntas ConstitucionalDocumento7 páginasPreguntas ConstitucionalRodrigo Maldonado50% (2)
- Las obligaciones contenido y requi*tos de la prestacionDe EverandLas obligaciones contenido y requi*tos de la prestacionAún no hay calificaciones
- Foro Académico. Propuesta de Reforma Ley No. 19.968 15 JunioDocumento263 páginasForo Académico. Propuesta de Reforma Ley No. 19.968 15 JunioFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- Perdón, Inocencia y Castigo. Nietzsche y El Derecho PenalDocumento25 páginasPerdón, Inocencia y Castigo. Nietzsche y El Derecho Penalcatoblepas99Aún no hay calificaciones
- Bases de La Institucionalidad en ChileDocumento47 páginasBases de La Institucionalidad en ChileCristian Iván Geisse MedranoAún no hay calificaciones
- Sistemas de Responsabilidad de La Ley Del Consumidor ChileDocumento52 páginasSistemas de Responsabilidad de La Ley Del Consumidor ChileMagy OcAún no hay calificaciones
- Ley 18600Documento6 páginasLey 18600pattytappAún no hay calificaciones
- Analisis de La Obra de NozickDocumento6 páginasAnalisis de La Obra de Nozickarmado421Aún no hay calificaciones
- ORGAZ - Personas Individuales (1946) ÍndiceDocumento11 páginasORGAZ - Personas Individuales (1946) ÍndicedolabjianAún no hay calificaciones
- Causa Ilícita - Alessandri 1Documento6 páginasCausa Ilícita - Alessandri 1FranciscoAún no hay calificaciones
- Ficha Comprension Lectora 2 FeudalismoDocumento2 páginasFicha Comprension Lectora 2 FeudalismoGiannina Barbara Artuso Fernandez100% (1)
- Pauta Segundo Ejercicio Examen de GradoDocumento41 páginasPauta Segundo Ejercicio Examen de GradoValentina almendraAún no hay calificaciones
- EL BIEN COMÚN - Maximo PachecoDocumento1 páginaEL BIEN COMÚN - Maximo PachecoNicolé AlexandraAún no hay calificaciones
- Libro Segundo de Los Bienes (1) DERECHO CIVIL VERACRUZDocumento5 páginasLibro Segundo de Los Bienes (1) DERECHO CIVIL VERACRUZjaime david castañeda cancelaAún no hay calificaciones
- Etica y Construccion Ciudadana 2018Documento47 páginasEtica y Construccion Ciudadana 2018Sofia ZapataAún no hay calificaciones
- Paralelo No Contenciosos y Contencioso - ChileDocumento2 páginasParalelo No Contenciosos y Contencioso - ChileMaría LeléAún no hay calificaciones
- El Código Civil ItalianoDocumento12 páginasEl Código Civil ItalianoJOSMELD MORALES QUEZADAAún no hay calificaciones
- Apuntes Derecho Constitucional II - Profesor Gastón Gómez - Universidad de ChileDocumento26 páginasApuntes Derecho Constitucional II - Profesor Gastón Gómez - Universidad de ChileCarlos Bravo SandovalAún no hay calificaciones
- Ordenanza 10463Documento2 páginasOrdenanza 10463Anita SuarezAún no hay calificaciones
- Escuela ClásicaDocumento2 páginasEscuela Clásicakatia alvaAún no hay calificaciones
- Capitulo II.. OBLIGACIONESDocumento100 páginasCapitulo II.. OBLIGACIONESgeratxdAún no hay calificaciones
- ESTRADA 2022 Apuntes. Las Cosas, Concepto y ClasificacionesDocumento20 páginasESTRADA 2022 Apuntes. Las Cosas, Concepto y ClasificacionesFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- Apuntes Historia Del Derecho KaufHoldDocumento88 páginasApuntes Historia Del Derecho KaufHoldRo Hormazábal100% (1)
- Juris - Delito de Acusacion Calumniosa PDFDocumento6 páginasJuris - Delito de Acusacion Calumniosa PDFZuko28Aún no hay calificaciones
- Fuentes y Antecedentes Del Código Civil ParaguayoDocumento4 páginasFuentes y Antecedentes Del Código Civil ParaguayoFabiola RamirezAún no hay calificaciones
- Guía de Ciencias Sociales Séptimo Año BásicoDocumento2 páginasGuía de Ciencias Sociales Séptimo Año BásicoFrancisco Fidel Miranda BarriaAún no hay calificaciones
- C 258 15Documento69 páginasC 258 15sear jasub rAún no hay calificaciones
- Cuadro Competencias Típicas y Atípicas CompletoDocumento8 páginasCuadro Competencias Típicas y Atípicas CompletoJuan Camilo MonsalveAún no hay calificaciones
- Syllabus Derecho Civil Bienes 1Documento11 páginasSyllabus Derecho Civil Bienes 1FaperdiAún no hay calificaciones
- Vittar - Modelo de Confianza InterculturalDocumento2 páginasVittar - Modelo de Confianza Interculturalcalifa2012Aún no hay calificaciones
- Bases Concurso Poder Judicial Oficial 4Documento19 páginasBases Concurso Poder Judicial Oficial 4RokhianoAún no hay calificaciones
- Caso Kronos SentenciaDocumento13 páginasCaso Kronos SentenciaValeria Silva100% (2)
- Ficha PenalDocumento2 páginasFicha Penalapi-3697339100% (1)
- Etica Profesional - Rivera Lopez PDFDocumento167 páginasEtica Profesional - Rivera Lopez PDFGi ToledoAún no hay calificaciones
- Jurisprudencia de La UsucapionDocumento3 páginasJurisprudencia de La UsucapionSergio Enrique Espinoza RojasAún no hay calificaciones
- Mero TrámiteDocumento1 páginaMero TrámiteRoberto Esteban Soto LatrilleAún no hay calificaciones
- Tp-Obligaciones Civiles y ComercailesDocumento7 páginasTp-Obligaciones Civiles y ComercailesValeria PintoAún no hay calificaciones
- Procesal IIDocumento254 páginasProcesal IIjebus666Aún no hay calificaciones
- Taller Penal EspecialDocumento4 páginasTaller Penal EspecialSdvsf CesarAún no hay calificaciones
- Evaluación I - Bases de La Institucionalidad - DiferenciadaDocumento2 páginasEvaluación I - Bases de La Institucionalidad - DiferenciadaBachira NazarAún no hay calificaciones
- Ramirez Retos Del Constitucionalismo PDFDocumento18 páginasRamirez Retos Del Constitucionalismo PDFLuuuuuuu1Aún no hay calificaciones
- Apuntes de Derecho Procesal PenalDocumento240 páginasApuntes de Derecho Procesal PenalAnro MarAún no hay calificaciones
- 2021 Nicaragua ESDocumento70 páginas2021 Nicaragua ESServindiAún no hay calificaciones
- Simulacion LECAROSDocumento31 páginasSimulacion LECAROSCarlos Cáceres IriberriAún no hay calificaciones
- BTAC-511 (Lecciones de Derecho Civil - Angarita)Documento10 páginasBTAC-511 (Lecciones de Derecho Civil - Angarita)Mariana MorenoAún no hay calificaciones
- Principios Contenidos en La Ley de Bases Generales de La Administración Del EstadoDocumento5 páginasPrincipios Contenidos en La Ley de Bases Generales de La Administración Del EstadoMatt AlvarezAún no hay calificaciones
- Derecho Penal III - Christian Scheechler-10Documento111 páginasDerecho Penal III - Christian Scheechler-10Amiiba Alharaca Dela NavidadAún no hay calificaciones
- Filosofia Del DerechoDocumento55 páginasFilosofia Del DerechoR. Antonia Hidalgo YAún no hay calificaciones
- Derecho Penal - Parte General Tomo I Alfredo ETCHEVERRY en WORDDocumento164 páginasDerecho Penal - Parte General Tomo I Alfredo ETCHEVERRY en WORDLaura BelenAún no hay calificaciones
- Casos Nº 2 Derecho RomanoDocumento4 páginasCasos Nº 2 Derecho RomanosupercabromAún no hay calificaciones
- Examen FinalDocumento188 páginasExamen FinalGhostAún no hay calificaciones
- Críticas y perspectivas de la ley 1010 de 2006De EverandCríticas y perspectivas de la ley 1010 de 2006Aún no hay calificaciones
- Corte Suprema 1 Agosto 2023Documento10 páginasCorte Suprema 1 Agosto 2023Francisco EstradaAún no hay calificaciones
- Borrador Del Dto 15-22 Desarrollo Social y FamiliaDocumento18 páginasBorrador Del Dto 15-22 Desarrollo Social y FamiliaFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- BELOFF, Mary, FREEDMAN, D., KIERSZENBAUM, M., y TERRAGNI, Martiniano (2017). La sanción en el derecho penal juvenil y el ideal de la educación.Documento18 páginasBELOFF, Mary, FREEDMAN, D., KIERSZENBAUM, M., y TERRAGNI, Martiniano (2017). La sanción en el derecho penal juvenil y el ideal de la educación.Francisco EstradaAún no hay calificaciones
- 2007 Dossier de Instructivos Del FN Sobre RPADocumento208 páginas2007 Dossier de Instructivos Del FN Sobre RPAFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- Corte Suprema Informe de Proyecto de Ley Que Modifica La Ley #19.968, Que Crea Los Tribunales de FamiliaDocumento37 páginasCorte Suprema Informe de Proyecto de Ley Que Modifica La Ley #19.968, Que Crea Los Tribunales de FamiliaFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- Sistema de Evaluación y Toma de Decisiones (SEYTD) Del Modelo de Intervención EspecializadoDocumento100 páginasSistema de Evaluación y Toma de Decisiones (SEYTD) Del Modelo de Intervención EspecializadoFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- Comité de Derechos Del Niño (2023) - OG #26, Relativa A Los Derechos Del Niño y El Medio Ambiente, Con Particular Atención Al Cambio ClimáticoDocumento23 páginasComité de Derechos Del Niño (2023) - OG #26, Relativa A Los Derechos Del Niño y El Medio Ambiente, Con Particular Atención Al Cambio ClimáticoFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- Comité de Derechos Del Niño (2012) - Observación General #12. El Derecho A Ser Oído.Documento35 páginasComité de Derechos Del Niño (2012) - Observación General #12. El Derecho A Ser Oído.Francisco EstradaAún no hay calificaciones
- Res Ex 18 Aprueba MIE A Que Hace Referencia El Art 29 Ley 21.527Documento127 páginasRes Ex 18 Aprueba MIE A Que Hace Referencia El Art 29 Ley 21.527Francisco EstradaAún no hay calificaciones
- ESTRADA 2022 El Derecho A La Asistencia Jurídica de Niños y NiñasDocumento23 páginasESTRADA 2022 El Derecho A La Asistencia Jurídica de Niños y NiñasFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- ESTRADA 2023 Justicia Juvenil Esquemas FlujosDocumento8 páginasESTRADA 2023 Justicia Juvenil Esquemas FlujosFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- Res Ex 17 Aprueba Formato de Formulario de Informe Técnico y Su Manual de ElaboraciónDocumento50 páginasRes Ex 17 Aprueba Formato de Formulario de Informe Técnico y Su Manual de ElaboraciónFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- Manual de Buenas Practicas Curaduria La SerenaDocumento13 páginasManual de Buenas Practicas Curaduria La SerenaFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- Requerimiento Al TC X Reforma A RPADocumento170 páginasRequerimiento Al TC X Reforma A RPAFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- PEÑA Comentario en Libro de Opcion, de La Tutela A La JusticiaDocumento5 páginasPEÑA Comentario en Libro de Opcion, de La Tutela A La JusticiaFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- Estudio Via Glosa Presupuestaria Cooperacion Tecnica BID en Marco de La Preparacion A La Reforma ReinsercionSocialJuvenilDocumento13 páginasEstudio Via Glosa Presupuestaria Cooperacion Tecnica BID en Marco de La Preparacion A La Reforma ReinsercionSocialJuvenilFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- BASCUÑAN 2001 Aplicación de Leyes Penales Que Carecen de VigenciaDocumento5 páginasBASCUÑAN 2001 Aplicación de Leyes Penales Que Carecen de VigenciaFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- Reglamento Subvenciones de SENAME. Versión Original 2005Documento33 páginasReglamento Subvenciones de SENAME. Versión Original 2005Francisco EstradaAún no hay calificaciones
- Bates Responsabilidad Penal de Los AdolescentesDocumento8 páginasBates Responsabilidad Penal de Los AdolescentesFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- Boletín N°2 Sistema Residencial en ChileDocumento64 páginasBoletín N°2 Sistema Residencial en ChileSICNoticiasAún no hay calificaciones
- Ley 20084 en Diario of 2005 12 07Documento44 páginasLey 20084 en Diario of 2005 12 07Francisco EstradaAún no hay calificaciones
- Dirnac Oficio Gestion 2022Documento56 páginasDirnac Oficio Gestion 2022Francisco EstradaAún no hay calificaciones
- Diario Oficial 2008 05 03Documento48 páginasDiario Oficial 2008 05 03Francisco EstradaAún no hay calificaciones
- Comité de La CEDAW. X vs. Cambodia. 19 de Mayo de 2023Documento9 páginasComité de La CEDAW. X vs. Cambodia. 19 de Mayo de 2023Francisco EstradaAún no hay calificaciones
- Control SocialDocumento2 páginasControl SocialIlheynne Ramirez FuentesAún no hay calificaciones
- Análisis de La Declaración Universal de Los Derechos HumanosDocumento12 páginasAnálisis de La Declaración Universal de Los Derechos Humanosnelsonchseq100% (1)
- Taller Sobre El ToteliratismoDocumento2 páginasTaller Sobre El ToteliratismoDivaldo Baquero EstradaAún no hay calificaciones
- Qué Es DemocraciaDocumento3 páginasQué Es Democracia12163542186532187356Aún no hay calificaciones
- TripticoDocumento3 páginasTripticoÁlizeSalazarAún no hay calificaciones
- EmpowermentDocumento9 páginasEmpowermentKaren F. CejasAún no hay calificaciones
- Fraser, Nancy. Mapa de La Imaginación FeministaDocumento5 páginasFraser, Nancy. Mapa de La Imaginación FeministaCarlaAún no hay calificaciones
- NF Richard MunchDocumento4 páginasNF Richard MunchWendy Daniela Mena PalaciosAún no hay calificaciones
- Resumen Lectura Diferencia para La IgualdadDocumento4 páginasResumen Lectura Diferencia para La Igualdademmycc70% (1)
- Los Protagonistas SocialesDocumento5 páginasLos Protagonistas SocialesAngel RomeroAún no hay calificaciones
- Apuntes Sobre La Teoria Del Trabajo Asalariado en Marx PDFDocumento19 páginasApuntes Sobre La Teoria Del Trabajo Asalariado en Marx PDFCatalina XZAún no hay calificaciones
- Identidad y Patrimonio. Manual (Desde La Sociología) para Entender y Gestionar El Patrimonio Cultural (EBOOK) - Request PDFDocumento11 páginasIdentidad y Patrimonio. Manual (Desde La Sociología) para Entender y Gestionar El Patrimonio Cultural (EBOOK) - Request PDFAdmi SociounaAún no hay calificaciones
- Francois Xavier Guerra, "El Soberano y Su Reino, Reflexiones Sobre La Génesis Del Ciudadano en América Latina". en Ciudadanía, Política y FormaciónDocumento28 páginasFrancois Xavier Guerra, "El Soberano y Su Reino, Reflexiones Sobre La Génesis Del Ciudadano en América Latina". en Ciudadanía, Política y Formaciónخوان كارلوس Vargas MeloAún no hay calificaciones
- William - Cantos - Resumen Capítulo 6 Partidos PolíticosDocumento4 páginasWilliam - Cantos - Resumen Capítulo 6 Partidos PolíticosAnonymous VRpm25sNoAún no hay calificaciones
- Qué Hicieron Con El Qué Hacer, Hal DraperDocumento19 páginasQué Hicieron Con El Qué Hacer, Hal DraperKevin Siza IglesiasAún no hay calificaciones
- Aportes de Émile Durkheim y Max Weber A La Sociología Del DerechoDocumento1 páginaAportes de Émile Durkheim y Max Weber A La Sociología Del DerechoLaura BermudezAún no hay calificaciones
- Amor EvolutivoDocumento6 páginasAmor EvolutivoJaime MagdalenoAún no hay calificaciones
- Bakunin Vs MarxDocumento7 páginasBakunin Vs MarxhuckelberryfinAún no hay calificaciones
- El Derecho y La MoralDocumento9 páginasEl Derecho y La MoralDoris Chávez MurilloAún no hay calificaciones
- Liberalismo IntroducciónDocumento11 páginasLiberalismo IntroducciónJuan AndresAún no hay calificaciones
- Tesis-49 Libertad de Empresa PDFDocumento50 páginasTesis-49 Libertad de Empresa PDFELENAAún no hay calificaciones
- Esclavitud Del Siglo XXIDocumento5 páginasEsclavitud Del Siglo XXIMarlon PedrazaAún no hay calificaciones
- Grupos SocialesDocumento7 páginasGrupos SocialesDiana PinedaAún no hay calificaciones
- Rutas Del AprendizajeDocumento100 páginasRutas Del Aprendizajemagaly1968Aún no hay calificaciones
- Trabajo Dignidad Perspectiva PDFDocumento81 páginasTrabajo Dignidad Perspectiva PDFLUIS DANIEL TRUJILLO BAQUEROAún no hay calificaciones
- Bibliografia Intervencion Con FamiliasDocumento2 páginasBibliografia Intervencion Con FamiliasAnonymous IIEeTjkdvAún no hay calificaciones
- Enfoque de GéneroDocumento16 páginasEnfoque de GéneroMarisol Navea ZárateAún no hay calificaciones