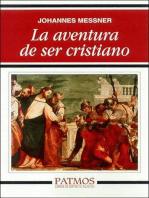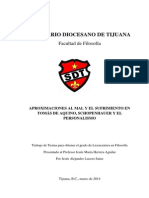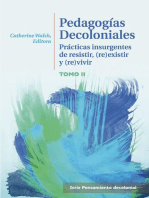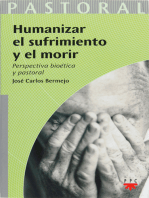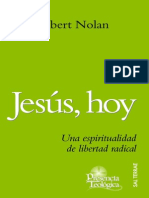Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Sufrimiento y Humanizacion
Sufrimiento y Humanizacion
Cargado por
clarafranDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Sufrimiento y Humanizacion
Sufrimiento y Humanizacion
Cargado por
clarafranCopyright:
Formatos disponibles
1
SUFRIMIENTO Y HUMANIZACIN
RELECTURAS DEL LIBRO DE JOB DESDE LA PERSPECTIVA
BBLICO-PASTORAL
Jaime Alarcn V.
ndice.
Introduccin. ................................................................................. 5
Unidad N 1: Por qu sufre el ser humano? Un intento por comprender el sufrimiento
..................................................................................................... 29
1.1.- Por qu sufre el ser humano? ....................................... 29
1.2.- La Iglesia y su vinculacin con el Sufrimiento. ............ 32
1.3.- El Sufrimiento nos devuelve la conciencia de finitud. .. 34
1.4.- El Sufrimiento como posibilidad que conduce a la Humanizacin.
Unidad N 2: El Sufrimiento una mirada Bblica ....................... 37
2.1.- Jess y la Sanidad de un ciego de nacimiento. .............. 37
2.2.- El sufrimiento en el AT y su relacin con la sociedad. . 39
2.3.- El Sufrimiento en el Nuevo Testamento........................ 41
Unidad N 3: EL ACOMPAAMIENTO A LOS QUE SUFREN45
3.1.- Introduccin. .................................................................. 45
3.1.- La Queja ante un Dios vivo, un derecho de todo creyente.45
3.2.- Qu entendemos por Duelo. .......................................... 46
3.3.- Las Fases del Duelo Sano. ............................................. 47
Caractersticas de la Primera Fase: La Afliccin Aguda. ...... 48
b) Caractersticas de la Segunda Fase: Conciencia de la Prdida.
48
c) Caractersticas de la Tercera Fase: Conservacin-Aislamiento.
49
d) Caractersticas de la Cuarta Fase: Cicatrizacin. .............. 49
e) Caractersticas de la Quinta Fase: Renovacin. ................. 49
3.3.- Las Fases del Duelo Complicado. ................................. 50
a)
Estrs por la separacin afectiva. .................................. 50
35
Estrs por el trauma psquico. ................................................ 50
Cronologa o duracin del trastorno....................................... 51
Deterioro de la Vida social o laboral. .................................... 51
3.4.- Consejos para acompaar al que sufre un duelo. .......... 51
Unidad N 4: JOB. Estructura y Composicin del Libro.............. 54
4.1.- Incoherencias dentro del marco narrativo. .................... 54
4.2.- El posible relato originario. ........................................... 55
4.3.- Los conflictos entre prosa y poesa................................ 55
4.4.- Divisin del bloque potico. .......................................... 57
4.5. La tercera Rueda de Discursos. ....................................... 59
4.6.- Los Discursos de Elih. ................................................. 61
4.7.- Los Discursos de Dios. .................................................. 62
Unidad N 5: Quin hizo sufrir al justo Job? La Respuesta Humana al Sufrimiento
5.1.- En la Iglesia de los Justos solamente sufren los Pecadores.
69
69
5.2.- La Teologa de la Retribucin como marco de fondo del sufrimiento de Job.
................................................................................................ 70
5.3.- Lo que el contexto histrico del libro de Job nos quiere ensear. 74
5.4.- La experiencia del sufrimiento de Job, una prueba que nadie comprende. 76
Unidad N 6: Si no tienes para pagar entonces sufre. El Sufrimiento del Justo Inocente
..................................................................................................... 80
6.1.- Job condenado a sufrir por un Sistema Doctrinal Inmutable.
80
6.2.- El xito econmico a costa del sufrimiento de los pobres.
83
6.3.- El Sufrimiento del Inocente provocado por el Sistema Capitalista Neo-liberal.
................................................................................................ 85
Unidad N 7: El Acompaamiento contemplativo: Humanizando el Sufrimiento
7.1.- Hablar de Dios desde los callejones del barrio. ............ 90
90
7.2.- La Bsqueda de Humanizacin del Sufrimiento. .......... 94
Unidad N 8: LA RESPUESTA DE DIOS AL JUSTO QUE SUFRE
97
8.1.- La Compasin como respuesta de Dios. ........................ 97
8.2.- La infinita capacidad creadora de Dios frente a lo finito y parcial de la
comprensin humana. ............................................................ 98
8.3.- Que reine el bien, la justicia y la paz en la creacin.... 100
8.4.- Dios sufre junto con los que sufren. ............................ 101
Bibliografa. .............................................................................. 103
Introduccin.
Como humanidad vivimos en medio de una poca postmoderna que solamente desea
vivir en medio de un Hedonismo (bsqueda del placer), sistema de vida al que le aterra el
dolor y el sufrimiento; ya que nos hace recordar que somos seres finitos y mortales. Y en
esta sociedad se hace todo lo posible, a travs del empleo de la ciencia y tecnologa, por
disminuir, e incluso suprimir el dolor, a travs del empleo de drogas y anestsicos. Todo
aquello que nos recuerde y nos confronte con el sufrimiento se le disfraza, sublima y
transforma en algo agradable a los ojos. Este es el caso de los clsicos cementerios con sus
cruces y mausoleos, que hoy da, estn desapareciendo para darle paso a los Parques
Cementerios. Los tradicionales Hospitales con sus salas comunitarias llenas de enfermos,
hoy da se han transformado en lujosas clnicas, ms parecidas a Hoteles de cinco
estrellas que a lugares en donde se recuperan los enfermos. En el mbito farmacutico cada
da se descubren nuevas drogas para ayudar a soportar el dolor a los enfermos en sus
diversas enfermedades y padecimientos. Tampoco la religin escapa a esta sublimacin del
sufrimiento, los que vivimos en Santiago hemos visto en pleno centro de la Capital a una
comunidad pseudo-evanglica que tiene un enorme letrero en donde anuncia y promete:
Pare de Sufrir, negociando con la fe de miles de personas angustiadas que buscan
desesperadamente alivio para sus sufrimientos.
Sin embargo, el sufrimiento es parte de la existencia humana, se hace presente en cada
momento de nuestra existencia. Podemos decir, que nos movemos en una tensin
angustiante entre lo que realmente somos y lo que desearamos ser, entre lo finito e
infinito, entre lo bueno y lo malo, entre el placer y el sufrimiento, entre la vida y la
muerte. Nos consumimos y hasta gastamos energas, debido a esta tensin que nos
produce una sensacin angustiante. Sin embargo, la realidad del sufrimiento es parte
constitutiva de la antropologa del ser humano. Es cierto que Dios es nuestro mdico por
excelencia, pero, no por ello, caeremos en el error de pensar que, por que somos
cristianos(as) dejaremos de sufrir, como lo afirman los grupos seudo-cristianos. El
sufrimiento es parte de la vida del ser humano y tenemos que aprender a vivir con l y
buscarle un sentido liberador para el que sufre.
Bsicamente el ser humano padece, principalmente, dos formas de sufrimientos: un
sufrimiento individual proveniente de las enfermedades del cuerpo y de las catstrofes
naturales, y frente a este tipo de sufrimiento nadie puede escapar, ricos y pobres se
enferman y sufren. El segundo tipo de sufrimiento es el que posee un carcter colectivo, y
este es producido, en Amrica Latina, por la pobreza. Fruto de la privacin de las
condiciones esenciales para la realizacin de la persona se produce un sufrimiento
existencial del que millones de personas no pueden librarse.
Debemos reconocer y valorar que la reflexin teolgica sobre los pobres ha sido el
punto central en la teologa evanglica latinoamericana, desde sus inicios. Por ejemplo, la
Dra. Elsa Tamez1, seala que los pobres tienen rostros concretos y que la pobreza
trasciende a lo econmico. Uno de los rostros personificadores del pobre lo constituye la
fisonoma singular de la persona sufriente, este sufrimiento es causado por la miseria,
salario de hambre, discriminacin, desempleo, etc. Aunque la enfermedad, el dolor, la
desocupacin y la muerte no distinguen posicin econmica y social, sus estragos pueden
ser agudos, en especial en los pases subdesarrollados ms pobres. En este hecho,
encontramos una similitud con la situacin de los pobres de Palestina en la poca en que
Jess llev su ministerio2. Todo ser humano sufre, pero los pobres cargan un sufrimiento
ms profundo y adicional.
En la Biblia, las creencias que la cultura juda tenia con relacin a la enfermedad, el
dolor y el sufrimiento generaban un clima de hostilidad contra la persona sufriente. Con
base en ellas, principalmente con la llamada Teologa Retribucionista, la sociedad
estigmatizaba a la persona y obstaculizaba de esta forma la confrontacin y
acompaamiento al que sufre. De esta forma la persona en desgracia cargaba un
sufrimiento doble, aquel ocasionado por su propia enfermedad y el sufrimiento
ocasionado por la discriminacin y exclusin social. En el Nuevo Testamento, con el
anuncio del reinado de Dios, validado por su praxis solidaria, Jess nos revela la cercana
amorosa y sanadora de Dios. Esta cercana invita a la reflexin y al cambio de actitudes
tanto personales como sociales y eclesiales. La revisin de algunas creencias que se
daban en tiempos de Jess con relacin al sufrimiento y las acciones pastorales que l
realiz para responder a esa realidad social, pueden brindarnos pautas para comprender la
1
Elsa TAMEZ. Bajo un cielo sin estrellas, lecturas y meditaciones bblicas. San Jos: DEI, 2000: 101p.
Edwin MORA. Violencia contra las personas sufrientes. El caso de quienes padecan enfermedades en
tiempos de Jess. En Revista: Vida y pensamiento. San Jos: UBL, Vol. 22, #, 2002: 89ss.
2
problemtica del sufrimiento como conciencia existencial del gnero humano en el
mundo y, pistas pastorales para la renovacin del pastorado de sanidad.
A continuacin presentamos ocho unidades, en el estilo de estudios bblicos,
abordando el tema del sufrimiento con base en el libro de Job. Nuestro primer estudio
lleva por ttulo: Por qu sufre el ser humano? Un intento por comprender el sufrimiento
desde una racionalidad afectivo-existencial. El segundo estudio bblico lleva por ttulo: El
Sufrimiento una mirada Bblica, el objetivo de este estudio es conocer cmo se vive y
concibe el sufrimiento en la Biblia, marcando la diferencia entre una concepcin del
sufrimiento en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. El tercer estudio
ofrece una estructura psicolgica de las diferentes fases implicadas en el proceso del
duelo. La cuarta unidad estudia la estructura del libro de Job y sus caractersticas
redaccionales que la ciencia bblica le atribuye. El quinto estudio lleva por ttulo: Quin
hizo sufrir al justo Job?, cuya base bblica la conforman los captulos 1:122 y 2:1-13 del
libro de Job. Este estudio tiene como propsito conocer la llamada Teologa de la
Retribucin conjunto de doctrinas que condenan a Job como pecador y lo dejan slo sin la
comprensin de sus amigos. El sexto estudio lleva por ttulo: Si no tienes para pagar
entonces sufre, cuya base bblica la conforman los captulos 8:1-7; 11:46 del libro de Job. El
sptimo estudio aborda el aspecto contemplativo dado al sufrimiento, dimensin de la cual
surge la humanizacin del sufrimiento. El octavo estudio analiza el discurso de Dios dado a
Job, el que sita y revela a un Dios involucrado en el sufrimiento y junto al que sufre. El
propsito de este estudio es comprender el sufrimiento existencial de los pobres originado
por el sistema econmico Capitalista Neo-liberal en todas las personas que no tienen acceso
a las bondades del consumismo que nos ofrece el mercado, quedando as completamente
marginadas del sistema. El quinto estudio y final, lleva por ttulo: El Acompaamiento
contemplativo junto al que Sufre, cuya base bblica la conforman los captulos 2:11-13; 8:1-7;
11:4 6 del libro de Job. El objetivo de este estudio es conocer cmo y por qu debemos
acompaar al que sufre, desarrollando una metodologa a partir de la mstica y contemplacin.
Esperamos en Dios que el conocimiento bblico de esta dimensin tan importante en la vida,
como es el sufrimiento, nos permita como cristianos y cristianas del siglo XXI, abrirnos hacia el
compromiso social con los ms necesitados, y as humanizarnos, sensibilizarnos y crecer junto a
nuestro propio sufrimiento personal y, a travs del acompaamiento de los que sufren.
Prof. Mg. Jaime Alarcn Vjar.
Captulo I.
La Sabidura del Antiguo Cercano Oriente y la bsqueda de sentido
de la Vida.
I.1.- Introduccin.
Comenzar un libro que pretende reflexionar sobre el sufrimiento y su camino humanizador
y, partir hablando de sabidura parece ser un recorrido demasiado largo para alcanzar nuestro
objetivo. Sin embargo, La llamada sabidura contenida en los libros del Antiguo Testamento
tiene relacin directa con las sabias enseanzas para vivir la vida en plenitud. En Israel, as
como en una gran parte del Antiguo Cercano Oriente, era acostumbrado que los jvenes
recibieran las enseanzas para vivir la vida de sus padres y maestros. Y este propsito se haca
para que los jvenes no cometieran los mismos errores de sus padres, y as, evitar los peligros
de la convivencia en estas pequeas comunidades humanas. Es por esta razn que las
enseanzas de los maestros giran en torno a una sana convivencia social, la que abarca tanto la
vida pblica como privada, la vida social como familiar.
El canon de la Iglesia cristiana ha aplicado el nombre de "literatura sapiencial" a estos
libros que nos dan unos registros de esas enseanzas, tales como: Job, Salmos, Proverbios,
Eclesiasts, Cantar de los Cantares y Eclesiasts.
Es conveniente especificar que el concepto de literatura sapiencial posee cierta
imprecisin, debido a que los especialistas no son unnimes en el empleo del trmino. Quiz
lo ms acertado sea definirlo de acuerdo con los ejemplos ms antiguos encontrados en el
Antiguo Cercano Oriente, de esta forma el concepto hebreo sebayit, describira las
enseanzas de los monarcas y ministros egipcios. La finalidad de estas enseanzas sera la de
formar un digno gobernante o cortesano, y el Sitz im Leben3 (situacin vital) vendra a ser
claramente la corte real. El mismo Antiguo Testamento reconoce que la sabidura es propiedad
El trmino Sitz im Leben, traducido en espaol como situacin vital tiene relacin con el ambiente
cultural desde donde nacen las diferentes costumbres y tradiciones. Estas pueden estar ubicadas en el
contexto de la vida cotidiana, la casa, la corte, el templo, el campo, etc.
de los vecinos de Israel; de hecho, mide la sabidura de Salomn por la sabidura de Egipto y
Arabia.
El Antiguo Testamento presenta dos grandes paradigmas teolgicos: El primero, el
ms conocido y difundido sera el pensar y dar testimonio de la accin de Dios encarnado
en la historia, cuyo relato fundacional estara representado por el xodo. El segundo,
menos conocido dentro del mundo protestante, sera el reconocer la accin de Dios a
travs de la contemplacin de la naturaleza, esta sera una perspectiva teolgica ms
universal, ya que es comn a toda la sabidura del mundo que rodeaba a Israel; los
salmos y toda la literatura sapiencial dan testimonio de esta perspectiva 4. Jess mismo
reconoci ambas formas teolgicas en su ministerio, y en sus enseanzas us la
naturaleza como una forma de lograr un conocimiento de Dios.5 La Biblia nos invita a
hacer teologa, pero como un saber de sabidura, mas que desde una perspectiva
meramente racional-filosfica, evitando con esto caer en absolutismos recalcitrantes.
Sin embargo, reconocer el origen e influencia de las enseanzas de la corte real tiene
relativamente poca importancia para entender el mensaje religioso de los libros sapienciales.
Adems, todos estos libros en su forma redaccional actual datan de la poca post-exlica,
cuando ya no haba ni rey ni corte y el concepto de sabidura era completamente religioso (cf.
Prov. 1-9). Por tanto, es preciso poner frente al origen cortesano del movimiento sapiencial el
hecho indiscutible de que la literatura post-exlica tiene un sello fuertemente religioso y
monotesta yahvista. Adems, veremos que el concepto de sabidura en tales escritos posee
mltiples facetas.
El papel que la tradicin otorg a Salomn en el desarrollo de la literatura sapiencial
alcanz tal nfasis en las tradiciones juda y cristiana, que la mayora de estos libros fueron
atribuidos al propio Salomn. A pesar de que Proverbios se titula en hebreo proverbios de
Salomn misl shelomoh (aunque existen algunos captulos atribuidos a Lemuel, Agur, etc.),
slo el material contenido en los captulos 10-22 y 25-29 puede datarse como perteneciente a
la poca pre-exlica, y no podemos saber cunto pertenece al perodo salomnico. De la
misma forma, se atribuyen los libros de Cantar de los Cantares, Eclesistico y Sabidura.
John DRANER, El Antiguo Testamento. La Fe, pp.54-65.
Cf. Mc.4:1-20; 4:26-32; 6:45-52; 12:1-12; Mt.7:24-29; 8:23-27; 13:1-23; 13:24-30; 13:31-32; 13:33;
13:36-43; 14:22-32; 16:1-4; 18:10-14; 20:1-16; 21:18-22; 21:33-46; 24:29-44; Lc.5:1-11; 6:43-45; 6:46-49;
8:4-15; 8:22-25; 12:22-31; 13:6-9; 13:18; 15:1-7; 20:9-18.
5
10
Evidentemente en el mundo de los sabios se practicaba la pseudonimia6: de esta manera se
aseguraba la atencin al propio mensaje y se subrayaba el valor de la propia obra. Como en el
post-exilio Salomn era considerado el prototipo de los sabios, entonces resultaba natural
atribuirle escritos. El concepto de autor en la antigedad difiere de la nocin moderna. Como
ha hecho notar R.A.F. MacKenzie:
En la tradicin israelita, a fin de expresar la
creencia de que los libros eran santos
y haban sido compuestos bajo el impulso del espritu de Dios, se los relacionaba con
nombres importantes del pasado, profetas y sabios, que eran famosos por haber sido
instrumentos a travs de los cuales el espritu actuaba. Para los judos, sta era su forma
instintiva de expresar una profunda verdad. No queran dejar un escrito sagrado
completamente annimo, porque entonces no constaba de su origen a travs de un
hombre inspirado por Dios" (CBQ 20, 1958, p.4).7
Por esta razn los judos no tenan problemas en atribuir a Moiss el Pentateuco, a David
los Salmos y a Salomn la literatura sapiencial.
En 1Reyes 4:29-34 aparece la base en virtud de la cual se ha asociado tradicionalmente a
Salomn con la sabidura: Dios le "concedi" una sabidura que sobrepasaba a la de "todos los
hijos de Oriente y a toda la sabidura de Egipto". Esta afirmacin da por supuesto que la
sabidura es un asunto internacional. Israel saba que haba llegado tardamente al movimiento
sapiencial y que el origen de ste deba buscarse entre los rabes orientales y los egipcios.
Segn W.F.Albright8 (ARI 127) opina que Etn y los dems sabios mencionados en el
contexto eran cananeos y miembros de ciertas organizaciones orquestales que ejercieron gran
influencia en la poesa hebrea. W. Albright ha sealado en las cartas de El-Amarna la
presencia de un proverbio sobre la hormiga que sera un paralelo aproximado de Prov 6:6;
30:25.
Las enseanzas egipcias tenan la finalidad realmente prctica de regular la conducta del
hombre de corte. Los altos oficiales del Estado deban sobresalir en todas las cosas:
conocimientos, honestidad, diligencia y moralidad. Israel parece haber imitado a Egipto en el
cultivo de este tipo de literatura, lo mismo que haba imitado a Egipto adoptando el gobierno
6
Etimolgicamente el trmino pseudonimia significa: escrito a nombre de Se comprende por
pseudonimia la tradicin de atribuirle a un texto el nombre de un personaje reconocido por la historia de
ese pueblo. As se garantizaba su aceptacin en forma ms rpida.
7
Comentario Bblico san Jernimo.
8
11
monrquico (1Sam 8:15-20). Con la monarqua vino la burocracia y el crculo de funcionarios
que lleva consigo el poder real. Por lo tanto, se requera cierta preparacin para todos estos
funcionarios y para el pequeo mundo de los ministros inferiores que funcionaba en el superorganizado reino de Salomn (1 Re 4:1-21). Y esta preparacin fue realizada siguiendo los
moldes egipcios, es precisamente en Proverbios donde encontramos las instrucciones israelitas
para los funcionarios de la corte (cf. 16:10.12; 25:6-7).
Hasta la poca de Isaas no hallamos referencias explcitas a los sabios o hakamm, y en
los escritos de este profeta las referencias son un tanto speras y crticas hacia la sabidura:
"...el Seor destruir la sabidura" (Is.29:14); Yav tambin castiga a los sabios egipcios
(Is.19:11-12). Es probable que Isaas estuviera pensando en los instruidos cortesanos que eran
consejeros del rey, as como en 2 Sam 15:12. Jeremas tambin condena a los sabios,
describindolos como opuestos a la palabra de Dios predicada por los profetas (Jer.8:8-9; cf.
18:18; 9:22).
No hay que concluir que las manifestaciones sapienciales hayan sido producidas
directamente por una clase educada. Fueron los sabios, antes y despus del destierro, quienes
formularon y dieron expresin a las ideas. Pero debemos mencionar tambin una sabidura
popular que floreci entre los campesinos, que constituan la espina dorsal de la nacin9. Estos
proverbios podemos apreciarlos en su aguda crtica al poder establecido: "De los malos sale la
malicia" (1Sam 24:14); "No se alabe quien est ceido de sus armas como el que no est
ceido" (1Re 20:11); La doctrina de la responsabilidad colectiva se formul as: "Los padres
comieron uvas verdes, y los hijos padecen dentera (Jer 31:29; Ez 18:2). El enigma fue
siempre un pasatiempo favorito del pueblo, y podemos suponer que el proverbio numrico
popular procede del enigma. A los sabios corresponde una forma ms estilizada y una
aplicacin ms especfica, pero la sabidura del pueblo tambin contribuy al movimiento
sapiencial.
Algunos investigadores proponen el origen de la literatura sapiencial - Sitz im Leben mas
en la familia que en la corte10. Era la labor de las escuelas de la corte enteramente creadora o
se trataba ms bien de una herencia estructurada y precisa, procedente de la tradicin oral que
all se adaptaba y transmita en forma escrita? Es obvio que la tradicin oral fue sistematizada
en las escuelas. El mbito ms natural y primario de la sabidura israelita - mucho antes de
Salomn - sera la familia. La sabidura, pues, es el legado sobre la vida que un padre
9
10
12
transmite a sus hijos; el anciano Tobas es un buen ejemplo (Tob 4:1ss). Se admite que los
consejos de los sabios son los consejos de un padre a su hijo, y la expresin "hijo mo", tan
frecuente en Proverbios, remite al Sitz im Leben originario del movimiento sapiencial, es decir,
al hogar. El hogar sera el punto decisivo de la educacin de la juventud11. Por otra parte, no
hay que olvidar la influencia formativa que ejercieron las clases educadas, y en especial la
corte de Jerusaln, sobre la herencia sapiencial israelita.
I.2. Literatura "Sapiencial" Extra-bblica.
La cultura israelita surgi a travs del sincretismo religioso-cultural con los pueblos que le
rodearon (Egipto, Cananeos, Mesopotamia, etc.) pero esto no significa que Israel haya
realizado una copia de la religin cananea, ni del profetismo, ni de la sabidura. Aunque
recibi la influencia de estos pueblos, Israel fue capaz de crear su propia cultura la cual reflej
su propia idiosincrasia como pueblo, lo mismo ocurri con la sabidura. Cualquiera admitira
que el concepto global de literatura sapiencial en Israel no es identificable con la literatura
sapiencial de ninguno de sus vecinos; Israel desarroll su propio estilo, aun cuando deba
mucho a otros.
I.2.1. La Sabidura en Egipto.
La sebayit o "enseanza" egipcia presenta notables semejanzas con Proverbios. Las
enseanzas reales que han llegado hasta nosotros cubren un perodo de unos tres mil aos,
desde las instrucciones de Hor-dedef, Kagemni, Ptah-hotep, Meri-ka-re, Amen-em-het, Kheti,
Ani, Amen-em-ope, hasta el papiro Insinger, que data del perodo tolemaico. El esquema de la
enseanza es bastante regular: un maestro transmite a un alumno ciertas instrucciones sobre la
conducta: "Comienzo de la instruccin que X hizo para su hijo [o alumno] Y". El concepto
central de la literatura sapiencial egipcia es maat, la "verdad" o el orden divino establecido y
conservado por Dios. La conducta del hombre debe ajustarse a este maat, que debe
identificarse tambin con la voluntad de Dios. En el maat egipcio est implicado cierto
pragmatismo, pero no exagerado; la justicia es el nico orden verdadero, y toda infraccin del
mismo acarrea su propia venganza; es "abominacin de Dios".
Los consejos transmitidos al alumno o "hijo" iban encaminados a conservarle en la
justicia; y deban alcanzar infaliblemente tal objetivo si l aprenda de memoria y observaba
estas normas. No se esperaba solamente que el alumno tuviera un conocimiento terico de las
11
13
mismas, sino tambin que supiera aplicar la norma adecuada en una situacin determinada.
Uno de los famosos ideales de esta literatura es el del hombre "justo y callado" - el hombre
que es dueo de la situacin, con pleno dominio de su lengua y emociones - en contraste con
la persona impetuosa e imprudente. Pero este ideal no exclua la conversacin inteligente.
La Instruccin de Ptah-hotep, un visir egipcio que vivi cerca del 2450 a.C., se pone en
guardia contra el orgullo y exige tomar consejo tanto del ignorante como del sabio: "El
discurso divino es ms recndito que la esmeralda, pero puede hallarse entre las criadas
dedicadas a la molienda" (cf. Un paralelo en Prov 2:4); Al joven que sirve de mensajero se le
exige que sea de absoluta confianza (Cf. Un paralelo en Prov 25:13).
El padre de Meri-Ka-re (probablemente Wah-ka-re, que vivi hacia fines del siglo XXII
a.C.) aconseja a su hijo sobre el gobierno prudente y habla de algunos de sus problemas.
Pronuncia el proverbio: "Es ms aceptable el carcter de un recto de corazn que el buey de
un malhechor" (Cf. Paralelo en 1Sam 15:22; Ecl 4:17).
La obra ms conocida para los biblistas es la Instruccin de Amen-em-ope, en donde se
aprecia un fuerte parecido con Proverbios 22:17-24:22. Los paralelos procedentes de la
literatura egipcia han sido realmente semejantes a la literatura sapiencial del AT. La razn es
el Sitz im Leben comn.
Albert Alt ha llamado la atencin sobre la "sabidura en torno a la naturaleza" que aparece
en la literatura egipcia, la cual puede proporcionar la clave de los proverbios referentes a
rboles, ganado, aves y peces atribuidos a Salomn (cf. 1Re 4:23)12. El ms notable ejemplo es
el Onomsticon de Amen-em-ope (cerca del 1100 a.C.), que revela el inters de Egipto por
la naturaleza y los fenmenos naturales. Alt seala la posibilidad de que la "sabidura en torno
a la naturaleza" sea una derivacin de ciertas listas sumerias y acadias ms antiguas que han
ido apareciendo. La serie ms famosa es la llamada Harra-Hubullu, acadia, que consta de 24
tabletas con cientos de nombres de cosas.
Gerhard Von Rad13 se ha referido a la gran correspondencia que tienen estas listas con
algunos textos bblicos como Job 38-39, Eclesistico 43, Salmo 148 y Daniel 3:52ss, donde se
pasa revista a los fenmenos de la naturaleza. En particular, el papiro Anastasi ofrece varias
semejanzas con el discurso de Yahv en Job.
12
13
14
El primer ejemplo de literatura escptica egipcia o tedio del mundo (Weltschmerz) es la
Disputa sobre el suicidio o, tambin llamada el Hombre cansado de la vida. Presenta
ciertas semejanzas con el tema del sufrimiento del justo, que aparece en Mesopotamia y
tambin en el A.T. (Job, Ecl):
A quin hablar hoy?
Los amigos son malvados.
Los amigos de hoy carecen de amor...
A quin hablar hoy?
Los corazones son envidiosos;
Cada cual roba los bienes del otro...
la muerte est hoy ante m
[Como] la salud ante el enfermo,
Como salir al aire tras un encierro.
La muerte est hoy ante m
Como el olor de la mirra,
Como sentarse bajo un toldo en da de viento.
(ANET 406b, 407a).
La obra egipcia no plantea el problema tan agudamente como las versiones de
Mesopotamia y hebrea. No hay ningn conflicto real, sino simplemente resignacin ante la
muerte, la cual implica el suicidio, con el que concluye la obra.
La obra notable es la Protesta del campesino elocuente, que expone el tema de la razn
del pobre para insistir en sus derechos, recuerdan algunos versos del A.T.:
Ahora la justicia permanece en la eternidad; baja a la tumba junto con el que la
practic. Cuando es sepultado y enterrado, su nombre no se borra de la tierra, sino
que se le recuerda por su bondad. (ANET 410a).
Este principio del buen nombre como memorial eterno es frecuente en el A.T., as tenemos
en Sabidura 8:13, donde el autor habla de dejar "un recuerdo eterno a los que me sucedan";
Sabidura 1:15 habla de: "Porque la justicia es inmortal", siguiendo su paralelo egipcio de: "La
justicia permanece en la eternidad".
I.2.2. La Sabidura en Mesopotamia.
15
La sabidura sumeria es un campo menos conocido, hasta la fecha, producto de la
dificultad que ofrece su escritura poco conocida. El centro de esta literatura, cuyos restos ms
antiguos datan del 2400 a.C., era la e-dubba (casa de las tablillas), o academia, donde los
escribas copiaban las distintas obras y enseaban a escribir. Segn Van Dijk y Gordon14 han
sealado la existencia de un tipo de sabidura genrica, en comparacin con la del A.T. Ellos
han identificado algunos tipos de gneros literarios: Proverbios, fbulas, dilogos satricos,
preceptos, etc.
Las Instrucciones de Suruppak (datables alrededor del 2000 a.C.) Contienen los
consejos de un rey a su hijo Ziusudra, el hroe del diluvio en la versin sumeria. En Sumer
aparece tambin la habitual asociacin de la sabidura con la realeza:
[Hijo] mo, yo te ofrezco instruccin, recibe mi instruccin; Ziusudra, te digo una
palabra, presta
odos a mi palabra. No desprecies mi instruccin, no traspases la
palabra que pronuncio. (BWL 93).
Lambert confronta la sabidura asirio-babilnica con la del A.T., y afirma que el trmino
"sabidura" no es adecuado para estas obras, pues la clasificacin procede del A.T., donde
"sabidura" significa "religin". En Mesopotamia, la sabidura se refiere a la habilidad para el
culto y el saber mgico.
Los Consejos de Sabidura son una coleccin de exhortaciones morales dedicadas por
un visir a su hijo y recuerdan el estilo de los sabios egipcios y hebreos. Los consejos son
tpicos de los Proverbios hebreos y de la sebayit egipcia: huida de las malas compaas,
lenguaje descuidado e impropio, benevolencia para con el necesitado, armona con el vecino,
orientaciones matrimoniales, honradez para con el rey; todo ellos en unos 150 versos.
Sea tu boca circunspecta y tu lenguaje cauteloso: Ah est la
riqueza
del
hombre; sean tus labios precisos. Ten por abominables la insolencia y la blasfemia;
no digas nada profano ni noticias falsas. El chismoso es detestable. (BWL 101,
ANET 426, fecha aprox. siglo XIV-XIII a.C. Paralelo Prov.13:3).
La historia de Ajikar muy importante en el mundo antiguo, ha sido de gran influencia tanto
en el A.T., as como en la filosofa griega, hasta la patrstica. Ajikar es mencionado
explcitamente en la versin griega de Tobas 38:5, "no escatimes la vara con tu hijo, de lo
contrario no podrs preservarle del mal" (cf. Paralelo en Prov. 23:13-14); sobre la sabidura:
14
16
"La sabidura [viene de] los dioses; para los dioses tambin es preciosa. Porque la
realeza es santidad [siempre] suya; se ha establecido en los cielos, porque el seor de
la santidad [o los santos] la ha exaltado" (cf. Paralelo en Prov. 8:15ss; Eclo 24:4ss).
El tema del Justo Sufriente - el tema de Job - est bien representado en la antigua
Mesopotamia (siglo XVII) tenemos: el poema de Ludlul bel nemeqi o Job babilnico. Un
noble llamado Subsimesre - sakkn describe la larga lista de calamidades que le sucedieron:
Miro en torno de m: Todo son males!
Mi afliccin aumenta, no encuentro justicia.
He invocado a mi diosa, pero no ha levantado su cabeza. (vv. 2-5; ANET 434b)
Como quien no ofreci una libacin a su dios
Y no invoc en la comida a su diosa...
Incluso peor que quien fue orgulloso y olvid a su divino seor,
Que jur con frivolidad en el nombre de su dios honorable:
A l he llegado a parecerme. (vv.11-12, 21-22; ANET 434-35; // Job 29; 1).
El poema babilnico no analiza el problema del sufrimiento en toda su profundidad. La
pregunta es "respondida" mediante una oportuna intervencin divina que aporta el remedio. La
obra hebrea, en cambio, ofrece una respuesta existencial que consiste en la confrontacin de
Job con Dios, en su aceptacin de Dios y en su resignacin ante una voluntad suprema
inescrutable.
Otro poema, que data aproximadamente del ao 1000 a.C., se denomina Dilogo sobre la
miseria humana o teodicea babilnica y ha sido comparado repetidas veces con Eclesiasts.
La obra es un poema acrstico15 de 27 estrofas y 11 versos cada estrofa.
Otro poema es el Dilogo del pesimismo el cual tambin es comparado con Eclesiasts.
Se trata de una conversacin entre un amo y su esclavo sobre varios temas. El resultado de
esto es un total relativismo, nada es absoluto. El punto culminante del dilogo es la afirmacin
de que ninguna accin merece la pena; la nica solucin es la muerte:
Siervo, obedceme.
- S, seor, s - Voy a amar a una mujer.
15
Acrstico implica una ubicacin de las poesas en orden alfabtico, es decir colocadas en orden de la A a
la Z.
17
- S, seor, mala, mala. El hombre que ama a una mujer olvida el dolor y la
inquietud.
- No, siervo, no amar a una mujer.
- No la ames, seor, no la ames. La mujer es un pozo, una daga de hierro, una daga
afilada, que corta el cuello del hombre.
Siervo, obedceme.
- S, seor, s - Qu hay, entonces, bueno? Romper mi cuello y el tuyo y tirarlos al
ro: eso es bueno.
- Quin es tan ancho que pueda abrazar la tierra?
- No, siervo, te matar y te mandar por delante de m.
- Luego mi seor quiere vivir tres das ms que yo? (ANET 438a-b).
La gran diferencia entre la obra hebrea y la mesopotmica reside en la fe fundamental de
Qohelet, quien se senta comprometido con ciertos datos tradicionales sobre Yahv, aun
cuando no entendiera su relacin con los duros hechos que observaba; y la idea del suicidio le
era absolutamente extraa, como lo era en general a los hombres del AT.
I.3. El Concepto de Sabidura en el A.T.
El concepto de sabidura es sumamente complejo. Sabidura puede ser la destreza de un
artesano (Ex 28:3), de los carpinteros (Ex 31:3-5; 36:1), la habilidad de la plaidera
profesional (Jer 9:17) o de un marinero (Sal 107:27), un sabio consejero de reyes (Jer 50:35;
Prov 31:1), una anciana astuta (2Sam 20:16). Adems la sabidura tiene un aspecto religioso:
temor del Seor (Prov 1:7; Eclo 1:9-10). Tambin es divina (Prov 8; Eclo 24). Pero ninguno
de estos aspectos se puede encerrar en un esquema lgico. Algunos empleos del trmino son:
I.3.1. Sabidura y Experiencia.
En el mbito de la experiencia y la observacin, la perspicacia fue considerada como
sabidura. G. Von Rad la ha llamado "sabidura experimental". Es el resultado del
enfrentamiento del hombre con la realidad en sus distintos niveles. La respuesta del hombre al
medio que le rodea es un intento de entenderlo y dominarlo. Esta visin hace la realidad
menos confusa y puede adquirir la validez de una "ley general", ejemplo: El orgullo precede a
la ruina (Prov 16:18; 18:12); Cualquiera sabe que los hombres son susceptibles de soborno
(Prov 18:16). Con frecuencia se puede establecer cierto paralelismo entre las acciones de la
naturaleza y la conducta humana: Qu decir del hombre que alardea, pero nunca da? Es
semejante a "las nubes y el viento cuando no sigue la lluvia" (Prov 25:14).
18
I.3.2. Sabidura, conducta moral y retribucin.
La conexin entre sabidura y virtud es muy evidente en los textos del A.T. Muy pronto se
asoci esta sabidura con el mbito religioso. Una formacin cortesana no poda dejar de lado
los valores morales, y la literatura post-exlica muestra que la sabidura va tomando un
carcter cada vez ms moral o tico.
Quiz el mejor ejemplo de esta evolucin es la introduccin de Proverbios, escrita
despus del exilio babilnico. La sabidura se ha convertido en "temor del Seor". El sabio
exhorta a la juventud a "entender la rectitud y la justicia, la equidad y todos los senderos del
bien" (2:9), a "confiar en el Seor con todo tu corazn (3:5). El xito del sabio no es
simplemente la victoria sobre un riesgo, decir sabidura es decir vida (8:35). Este mismo punto
de vista aparece entre los predicadores deuteronomistas. La obediencia significa vida; la
desobediencia, muerte (Dt 30:15-20). En Dt 5:33 se promete larga vida a quienes son fieles a
los mandamientos y decretos. Estos mandamientos son, naturalmente, la Torah: los ideales
litrgicos y ticos del yahvismo. Pero los maestros de sabidura eran conscientes de que haba
un mbito de lo que podra llamarse el despertar y la formacin moral. Qu hacer para llegar
a una estricta observancia? No hay que aprender de la experiencia humana ciertas lecciones
preliminares? Precisamente en esta interconexin reconocieron los sabios el valor de los
proverbios y las observaciones experimentales. Las circunstancias prcticas de la vida diaria
eran el material corriente de la moralidad y obligaban eventualmente a una decisin. As, pues,
si la sabidura enseaba a reconocer y valorar las buenas virtudes y a alejarse de las malas:
malas compaas, los celos, la envidia, el orgullo, las rameras, la bondad, las peleas, la
inmoralidad, la ganancia injusta, el falso testimonio, el soborno, la mentira, la adulacin (cf.
Prov 13:20; 14:30; 29:33; 23:26-28; 11:17; 17:12). Tambin se inculcan varios ideales ticos:
benevolencia con el pobre (14:31), temor del Seor (Prov 19:23ss), confianza en el Seor
(28:25).
Para los sabios, el xito y la prosperidad del joven prudente coinciden con las bendiciones
prometidas por los predicadores deuteronomistas. Por eso el autor de Proverbios 1-9 adopta el
estilo exhortatorio del Deuteronomio. Adems, aqu se promete la vida: la misma vida buena
ofrecida a quien observa la Torah. La vida buena es el comn denominador de la observancia
de la ley y la bsqueda de la sabidura (cf. Eclo 39:1-11; 24:22).
El pragmatismo que parecen reflejar a primera vista los proverbios sapienciales no
coinciden con nuestro moderno concepto de pragmatismo, ni la utilidad es propiamente el
19
motivo de la accin. La nueva valoracin explica que el sabio ve un orden divino en las cosas
a que l ajusta sus proverbios; as, por ejemplo, el hombre diligente almacena riquezas, el
perezoso se torna ms pobre (Prov 10:4). No se trata de un orden transparente, sino que est
oculto ms all del dominio humano, lo mismo que el propio Yahv se escapa al hombre. El
acento no recae en la seguridad personal: qu debo hacer para ser feliz o librarme de la
muerte? Por el contrario, el sabio exhorta a sus discpulos a conformar su conducta de acuerdo
con una determinada comprensin del orden que l encuentra en la realidad.
La recompensa prometida a quienes adquieren la sabidura se expresa en el concepto de
vida: "Un camino de vida es quien acepta la reprensin" (Prov 12:28). El logro de la sabidura
y de la virtud se asocia al "rbol de la vida" (Prov 11:30; 13:32; 15:4), el "camino de la vida"
(Prov 6:23; 15:24) y la "fuente de la vida" (Prov 10:11; 16:22). En este amplio concepto se
incluyen mltiples valores: multitud de das (Prov 10:27; Eclo 1:18), pero tambin los bienes
de la vida, como riqueza, abundante familia, xito y prestigio.
El desarrollo de la doctrina de la inmortalidad est especialmente relacionado con la
literatura sapiencial. Los libros de Job y Eclesiasts muestran la gran dificultad en que se
vieron los sabios del A.T. El sheol, o mundo inferior, significaba casi la no existencia (Ecl
9:10), y la justicia y misericordia de Dios deba experimentarse en esta vida de acuerdo con la
doctrina clsica elaborada por los sabios. Pero semejante optimismo no se vea apoyado por
los duros hechos de la vida, como demostraron Job y Qohelet; no se poda hallar una respuesta
satisfactoria. Sin embargo, este fracaso impuls la doctrina de la inmortalidad. La
inmortalidad no es una conclusin deducida de la naturaleza del hombre (alma inmortal), sino
que "la justicia es inmortal" (Sab 1:15). Sencillamente, perdura la unin con el Seor que est
garantizada en esta vida.
I.3.3. La Sabidura y Dios.
Martn Noth ha hecho notar que slo en los libros tardos se predica de la sabidura de
Dios16. En el pensamiento primitivo, la sabidura pertenece al nivel humano, no al divino.
Yahv "hace sabio" o "da la sabidura", lo mismo que "hace rico" o "da la riqueza". La
sabidura no pertenece realmente a Yahv. No sabemos por qu, pero parece como si la
sabidura tuviera cierto matiz indeseable que desapareci slo posteriormente.
16
20
Ms tarde la sabidura es predicada como proveniente de Dios (Job 12:13; Dan 2:20) y es
una caracterstica de su actividad creadora (Sal 104:24; Job 38:37; Prov 3:19). Comienza lo
que se ha llamado "teologizacin de la sabidura". No existe una explicacin fcil de esta
evolucin, pero los datos suministrados por el A.T. permiten tomar como punto de partida la
inaccesibilidad o trascendencia de la sabidura. Esta inaccesibilidad es aludida con frecuencia.
Segn Job 28, la sabidura no puede hallarse en ningn lugar de la creacin; slo Dios, no el
sabio, conoce el camino que lleva a ella: l la conoce "absolutamente". La nica indicacin
dada al hombre es que "el temor del Seor es la sabidura" (28:28).
La sabidura es representada no slo como procedente de Dios, sino actuando en la
creacin como un "artfice" (Prov 8:30; 3:19; Sab 9:9). Estas descripciones han suscitado el
problema de la sabidura como persona. La sabidura parece ser una simple personificacin, lo
mismo que en el A.T. se personifican otros aspectos de Dios (su palabra Is 55:10-11; su
espritu Is 63:10-11).
El aspecto salvfico de la sabidura es otro tema favorito del Pseudo-Salomn, quien
describe la historia humana desde Adn hasta el xodo y presenta la sabidura en accin:
salvando a No, a los patriarcas y, finalmente, a Israel (Sab 9:18-10:18). Esta aplicacin de la
sabidura al mbito histrico se deriva bastante fcilmente del papel de salvaguarda (Prov 4:6)
que ella ejerce en favor de quienes la cultivan.
I.3.4. La Sabidura y la Ley.
Sirac describe el origen divino de la sabidura, pero tambin la identifica con la ley de
Moiss (Eclo 24:22; Bar 4:1). La sabidura ha recorrido un largo camino desde su origen
internacional y cortesano. Por qu se efectu tal identificacin? La respuesta se halla en el
papel trascendental que lleg a tener la ley en la comunidad post-exlica. La sabidura era el
eje en torno al cual giraba toda la vida juda. Otro motivo pudo deberse a la necesidad de
concretar el tema de la sabidura divina de Prov 8. Si la sabidura tiene origen divino, es una
especie de comunicacin. Y dnde se da de hecho tal comunicacin? Dt 4:6 refleja la fcil
confianza de un pueblo que ha hallado su sabidura en la ley.
El tema de la sabidura como comunicacin divina es un importante acontecimiento
teolgico. Es una visin ms fecunda que la mera personificacin de la sabidura. La literatura
sapiencial da ms bien testimonio de que Dios se comunica a s mismo, lo cual es importante.
Esto deja abierta la posibilidad de una comunicacin suprema en Jesucristo, a quien pablo
llama "sabidura de Dios" (1Cor 1:24).
21
I.4. La Sabidura y Jesucristo.
Algunos escritos tardos del Antiguo Testamento dieron a la Sabidura de Dios un carcter
especial. Se aprecia en ellos un movimiento de "personificacin" de esta Sabidura. Pues bien,
esos textos marcaron profundamente el entorno cultural del Nuevo Testamento.
Con respecto a la "personificacin de la Sabidura" es necesario tener presente los
siguientes aspectos de ella:
I.4.1. El Mesianismo.
Proverbios ubica la Sabidura por sobre el concepto mesinico (Prov 1-9), ella desempea
de forma superior las funciones del Mesas; se ve personificada y en posesin desde siempre
de la dignidad mesinica. Esto ocurre porque la Sabidura asegura las bendiciones, al hombre
justo, en el instante mismo de su vida y no fuera de la historia. No es necesario pensar para el
final de los tiempos la era excepcional de felicidad.
I.5. El Nuevo Testamento y la tradicin Sapiencial.
La Sabidura es el medio original por el que los sabios de Israel lograron expresar las
relaciones de Dios con la creacin. La Sabidura es algo real; viene de Dios sin ser Dios;
habita en el hombre, en la creacin, sin venir de esa creacin; no puede reducirse ni a Dios ni
al hombre (ni al resto de lo creado).
Cuando se trata del Nuevo Testamento, la cuestin se desplaza un poco. El horizonte no es
ya el problema de la personificacin de la Sabidura ni el de su funcionamiento en los diversos
escritos, sino el de las relaciones de Cristo con la Sabidura.
Algunos ponen el acento en la identificacin con la Sabidura. En esta ptica, Cristo es la
Sabidura preexistente, mediadora de la creacin, salvfica, de la que hablaban los textos del
Antiguo Testamento y la literatura intertestamentaria.
Basta la mencin de Prov 8, Eclo 24 o Sab 6-9 para resaltar la personificacin de la
Sabidura y aplicarla en el NT a Cristo. Pero adems tambin importa preguntarse cmo los
textos del NT han recibido la tradicin sapiencial (especialmente de Alejandra), continan en
la misma lnea o hay ruptura.
22
El problema planteado por la identificacin de Cristo (o del Espritu) con la Sabidura se
encuentra entonces ligado con la manera con que el Nuevo Testamento recibi la tradicin
sapiencial. Pero si la Sabidura haba sido absorbida por la Ley, entonces es tan seguro que el
judasmo de tiempos de Pablo y de los evangelios identificara a la Ley (Torah) con la
Sabidura? Segn Gilbert y Aletti, si las relaciones del N.T. con la Sabidura pasan a travs de
la Ley, sera mejor, sin duda alguna, hablar de que Cristo sustituy a la Ley, y no de la
identificacin de Cristo con la Sabidura. Pero esta problemtica aun no ha sido resuelta.
I.6. La Influencia Judeo-Cristiana en los escritos del NT.
Pablo usa y desarrolla las ideas de la preexistencia, la mediacin creadora y de envo del
Hijo de Dios al mundo, ideas que provienen por influencia del judasmo helenista de la
dispora.
Es posible e incluso probable que se desarrollaran en primer lugar entre aquellos judeocristianos de expresin griega que, expulsados de Jerusaln, comenzaron la misin entre los
paganos en las ciudades helenistas de Palestina, de Fenicia y de Siria. Por otra parte, Pablo
supone para estas proposiciones una forma ya slidamente fijada. Pero resulta muy
inverosmil una influencia del paganismo, en virtud sobre todo de la composicin nacional de
esas jvenes comunidades misioneras. Los judeo-cristianos fueron siempre en ellas el
elemento activo en el aspecto intelectual, decisivo en materia teolgica. Son ellos los que en
definitiva dieron su marca a la iglesia del siglo I.
Se encuentra igualmente en el desarrollo ulterior de la cristologa una lgica interna. El
reconocimiento de la exaltacin de Jess como Hijo del hombre e Hijo de Dios por su
resurreccin y su establecimiento como representante escatolgico de Dios ponan al
cristianismo primitivo directamente ante el problema de la relacin de Jess con los otros
mediadores, tanto los ngeles mediadores como la Sabidura-Torah considerada, al menos
parcialmente, como personificada17.
I.7. Influencia de los escritos alejandrinos.
Tambin se plantea la interrogante No hay una posible influencia de los escritos de Filn
de Alejandra y del Libro de la Sabidura de Salomn en el N.T. y sobre todo en las cartas
paulinas? Al primero se le excluye, pero se reconoce la existencia de analogas reales que
sealan la influencia de un fondo comn: el judasmo helenista.
17
M. HENGEL, Jsus, Fils de Dieu. Cerf, Paris 1971, 110s. Citado en: GILBERT-ALETTI, op. cit., p.72.
23
Con respecto a la influencia de la Sabidura en los escritos de Pablo, ste no lo cita
explcitamente, aunque a travs de los mtodos exegticos se puede apreciar que s uso
algunos pensamientos. Segn la opinin de C. Larcher (Etudes sur le livre de la Sagesse.
Paris, 1969, 29), "La mayor convergencia de pruebas en el sentido de una dependencia
literaria se encuentra en los escritos de Pablo; las afinidades ms profundas de pensamiento,
en el evangelio de Juan". Por lo tanto, se concluye que el N.T. conoci la tradicin sapiencial
en sus prolongaciones judeo-helenistas, especialmente alejandrinas.
I.8. La Sabidura en los textos del N.T.
La lista siguiente tan solo especfica los textos en donde existe una clara influencia
sapiencial y su relacin con Jesucristo, as como aquello en que aparece el trmino "sabidura"
(en griego, sophia):
Evangelios: Mt 11:19,25; 12:42; 13:54; 23:34; Mc 6:2; Luc 2:40.52; 7:35; 10:21;
11:31.49; 21:15; Jn 1:1-18.
Cartas
Paulinas:
Rom
1:14.22;
8:3;
11:33;
16:27;
1Cor.1:17.19.20.21.22.24.25.26.27.30; 2:1.4.5.6.7.13. 18. 19.20; 6:5; 8:6; 2Cor 1:12;
Gal 4:4; Col 1:9.28; 2:3.23; 3:16; 4:5; Heb 1:1-5; Ef 1:8.17; 3:10.15.17; 2Tim 3:15;
Sant 1:5; 3:13.15.17; 1Ped 1:16; 3:15.
Apocalpsis: Apoc 5:12; 7:12; 13:18; 17:9.
I.8.1. Pablo y la Sabidura
Los primeros cristianos, para dar cuenta de su fe en Jess, el Cristo Seor, no tenan ms
materiales que los que les ofrecan los textos bblicos y la tradicin juda. Pablo us las
reflexiones sobre la sabidura personificada para aproximarse al misterio de Jess.
Apreciaremos como us la Sabidura, especialmente, en los libros de Corintios.
En la carta a los Corintios, Pablo reacciona contra las divisiones existentes en la
comunidad. Frente a la existencia de varios bandos de predicadores surge el cuestionamiento:
Puede reducirse el mensaje cristiano a un discurso erudito, a un discurso de sabios? Pablo
elogia el lenguaje de la cruz que se opone a la sabidura del lenguaje. Su razonamiento lo lleva
a hablar de Cristo, "Sabidura para nosotros" (1:30).
24
En 1Corintios 1-2 el trmino de "sabidura" conserva aqu casi toda la extensin que tena
en la tradicin de los sabios. Slo ha quedado sin considerar el aspecto de "entidad mediadora"
de la Sabidura.
La sabidura divina se presenta como relacin de Dios con los hombres, como don
ofrecido a quien quiera aceptarlo, don paradjico, que puede ser rechazado o desconocido, ya
que su expresin desconcierta los pensamientos humanos. Ese don culmina en el crucificado.
Si Cristo se ha hecho para nosotros sabidura de Dios y si el Espritu es el que nos ha
revelado la sabidura divina, esa sabidura no se limita o no se agota en esas relaciones. 1Cor
1:25-28 muestra que la situacin de los cristianos expresa tambin y sigue expresando lo que
se enunciaba en la paradoja de la cruz (lo que es locura de Dios es ms sabio que los
hombres), la situacin de los cristianos es igualmente expresin de la sabidura divina,
vinculada con la figura del crucificado.
Sin identificar a Cristo con la Sabidura personificada de los ltimos desarrollos de la
corriente sapiencial, Pablo se ha servido hbilmente de los materiales usados por dicha
corriente para resaltar muy especialmente, pero no exclusivamente, la accin salvfica de Dios
en Jesucristo.
La sabidura en los escritos paulinos conserva su carcter denso y multiforme. El carcter
multiforme de la Sabidura de los escritos sapienciales se debe al hecho de que en ella se
expresa la mediacin en su totalidad. Ella es a la vez el plan creador y salvfico de Dios, la
entidad mediadora por la que se ha realizado ese proyecto y el conjunto de su realizacin.
Vemos entonces hasta qu punto son paradjicas las cartas de Pablo: lo que podra
considerarse como un estrechamiento del campo sapiencial (es decir, el hecho de quitarle a la
Sabidura su estatuto de entidad mediadora) le deja por el contrario a esta Sabidura su carcter
multiforme que habra quedado suprimido en una identificacin pura y simple:
Cristo/Sabidura.
Identificar a Cristo con la Sabidura personificada era tropezar en algunas dificultades, ya
que Cristo es mucho ms que esa Sabidura.
En Corinto Pablo entra en contacto con el espritu griego. Ante aquellos griegos,
orgullosos de su sabidura, la reaccin del apstol es doble. Por una parte, al estilo de los
profetas, declara que la sabidura humana ha fracasado y que Dios la ha sustituido por la
locura de la cruz. Por otra parte, prolongando la tradicin de los sabios del A.T., proclama que
tambin hay una sabidura, capaz de una profundizacin indefinida a la luz del Espritu Santo
25
y que no es ms que Cristo crucificado. Y es que el mensaje de la cruz nos revela el plan de
Dios; nosotros podemos contemplar ese plan y participar as de la Sabidura divina. Esta
sabidura, su filosofa, nos es accesible en s misma. Si pudieran abrirse las profundidades
insondables de Dios, no nos vendra de all una luz que podra compararse con la filosofa?
En otras palabras, recibiramos un conocimiento inmediato de la Sabidura divina, que
constituira nuestra sabidura participada, al mismo tiempo nuestra y divina, y nos convertira
en filsofos de un nuevo estilo, alumnos de Dios, iniciados de Dios. Los corintios,
entusiasmados por el aspecto humano de las doctrinas, no supieron comprender este aspecto
del cristianismo. Pablo no insisti. Pero el hecho est ah. Ese plan que tiene como centro a
Cristo y que Dios va desarrollando llega a nuestro conocimiento y nuestra inteligencia se eleva
entonces al plano de la inteligencia divina mediante la comunicacin del Espritu18.
I.9. Los Evangelios Sinpticos y la Sabidura
El trmino "sabidura", en los evangelios sinpticos, se relaciona efectivamente con la
persona de Jess; se trata de un uso caracterstico.
I.9.1. Jess, maestro de sabidura.
En Mat 13:54; Mc 6:2 y Luc 4:22 se identifica a Jess como maestro de sabidura. Se
advertir en primer lugar la relacin entre sabidura y origen de Jess. Los oyentes, que
conocen a Jess, puesto que es uno de ellos, no comprenden cmo es posible que una persona
de origen tan humilde, y que hasta entonces no haba llamado la atencin por sus nobles
palabras y sus hechos, pudiera ahora hablar como l lo haca.
De dnde? Cuestin fundamental, ya que alude a las condiciones de un discurso "sabio".
De dnde? o sea de Dios? Y si no es de Dios, de dnde viene? El hecho mismo de que la
gente quede sorprendida, escandalizada, demuestra que para ellos un discurso de sabidura no
puede finalmente aceptarse ms que dentro de unas condiciones determinadas: el nacimiento o
la educacin, la cultura.
Hay tambin un vnculo entre la sabidura y los milagros, ya que Jess no es simplemente
uno que demuestra en sus discursos cierta sabidura. Su obrar, es decir, las sanidades que hace,
suscita tambin la cuestin del origen del poder que se manifiesta por su persona.
18
A. FEUILLET, Le Christ, Sagesse de Dieu. Paris 1966, 397-398. Citado en Maurice GILBERT - JeanNoel ALETTI, La Sabidura y Jesucristo. In: Cuadernos Bblicos 32, Verbo Divino, Espaa, 1985, p.71
26
Esta cuestin (de dnde?) demuestra que se estableci una relacin esencial entre el
discurso de Jess y el mismo Jess. Lo que Jess deca fue reconocido como palabra de
sabidura. Por tanto, no se juzg a Jess por el contenido de su discurso.
I.9.2. La oposicin sabios/sencillos.
En Mt 11:25 y Luc 10:21 se observan las mismas oposiciones que en Pablo. Se observan
las oposiciones: sabios-entendidos/gente sencilla y escondido/revelado. El evangelista pone
de relieve la oposicin entre una sabidura mundana, a la que Dios ha hecho incapaz de
reconocer "estas cosas", mientras que los que no son reconocidos como sabios por el mundo
han podido contemplar el misterio, es decir, se les ha revelado el misterio del reino.
Es solamente el Padre, con quien Jess mantiene una relacin muy estrecha, el que otorga
la sabidura. El Padre es el corazn de esta revelacin.
I.9.3. Jess, el Sabio.
En Mt 12:38-42 y Luc 11:29-32; 21:15 se plantea directamente la relacin de Jess con la
Sabidura de los libros sapienciales. Aqu no slo aparece Jess como investido de sabidura,
sabio entre los sabios, sino que da la sabidura a los dems.
El estudio de estas tres series de textos sobre la relacin de Jess/Sabidura en los
sinpticos permite sealar algunas diferencias y algunos puntos en comn.
En la primera serie son los judos los que plantean la cuestin sobre Jess: de dnde?,
mientras que en las otras dos series es el mismo Jess el que presenta las paradojas de la
sabidura divina, ya que slo l puede percibirlas.
Jess es Sabio es incomprendido y desconocido por los que deberan reconocerlo. Son los
no-sabios, al menos los considerados como tales, quienes lo reconocen. En todos estos pasajes
se trata de un contexto polmico; recordemos en este sentido a 1 Cor. 1-2. Los sinpticos no se
orientan hacia una identificacin de Cristo con la Sabidura.
Por otra parte, lo importante aqu no es esa oposicin de la identificacin, sino el hecho de
que Jess es aquel a quien conducen las corrientes profticas y sapienciales.
I.9.4. El Prlogo de Juan y la Sabidura
Al prlogo de Juan siempre se le han asignado caractersticas de sabidura. Dicha
influencia est presente en casi los 18 versculos que forman este prlogo, los cuales remiten a
27
los temas desarrollados por los libros sapienciales. Las mayores afinidades se encuentran en:
Eclo 14, Prov 8; Bar 3:9-4:4; Sab 6-9.
El prlogo del evangelio de Juan recoge igualmente toda una tradicin de origen proftico,
pero cuyas prolongaciones se encuentran en los libros sapienciales. Esta tradicin guarda
relacin con el Verbo (en griego, logos) divino, eficiente, creador y salvador, revelador de los
designios de Dios. Esta tradicin se puede apreciar al confrontar los textos: Gen 1; Sal 33:6;
148:5; Is 55:10-11; Sal 50:2; Is 42:14.
El prlogo de Juan combina, y hasta unifica, el tema de la Sabidura creadora, desde
siempre al lado de Dios, venida a este mundo, entre el pueblo escogido, y el tema de la
Palabra, fuerza dinmica, creadora, salvadora y reveladora.
Los temas sapienciales presentes en el prlogo significa que lo que se nos ha dado en
Jesucristo pertenece a ese movimiento de comunin entre Dios y el hombre, de presencia de
Dios en el hombre para perfeccionarlo. Pero sera un abuso decir que el prlogo identifica
implcitamente al Verbo hecho carne con la Sabidura de los libros sapienciales. El misterio de
Cristo no se deja encerrar en las palabras que describen a la Sabidura. Esas palabras pueden
simplemente ayudar a captar uno de los aspectos de ese misterio.
Conclusin.
Es posible afirmar que N.T. lleg a hablar en trminos sapienciales (cf. 1Cor 1-2) por tener
que anunciar el evangelio en un mundo marcado por el pensamiento griego.
Porque el N.T. le da a Cristo ttulos y funciones sapienciales en un contexto concreto, el de
la mediacin: competencia posible entre varios mediadores, modalidades desconcertantes de
la mediacin de Cristo, etc. Al utilizar este registro sapiencial, los textos quieren dar cuenta de
varios elementos aparentemente opuestos: expresar cmo Cristo es radicalmente distinto de
todos los seres creados, sin que se conciba esta diferencia como distancia y separacin.
No es extrao que el registro sapiencial haya sido utilizado a propsito de la mediacin, en
la medida en que la Sabidura es esencialmente mediadora, presencia activa y amorosa de
Dios en lo creado, y sobre todo en el hombre. Gracias a este registro, los textos del N.T.
28
pueden situar a Cristo en relacin con el conjunto del proyecto creador y salvfico de Dios,
proyecto que sigue actuando en esa presencia providencial y continua.
Y como el misterio de la sabidura es el de las relaciones de Dios con su creacin, es eso lo
que tienen en comn los dos, la atribucin de las funciones y de los ttulos sapienciales a
Cristo no puede menos de poner de relieve cmo entonces los discursos sobre Dios, sobre el
hombre y sobre Cristo (como presencia de Dios en el hombre) estn indisolublemente ligados
entre s.
En el uso de la Sabidura en el N.T. se aprecia una ruptura y continuidad. Es verdad que
entre el A.T. y el N.T. hay varias compuertas. Primeramente a nivel de mtodo, ya que la
cuestin no se plantea de la misma manera en el uno y en el otro. Si la presentacin de los
textos del A.T. se esforzaba en seguir las huellas de la meditacin de los sabios de Israel sobre
la figura de la Sabidura, los textos del N.T. muestran, por el contrario, que es a partir de la
persona y del misterio de Cristo Jess como hay que abordar la cuestin. Tambin una
compuerta Cristolgica, ya que los textos del N.T. recogen la tradicin que llega del A.T.,
pero realizan en ella algunas transformaciones. El respeto a las tradiciones y el respeto a lo que
se enuncia en el acontecimiento Jesucristo invitan al lector a una paciencia que no es habitual.
Pero tambin hay una continuidad en la medida de lo que se expresa en la figura de la
Sabidura, presencia activa creadora y mediadora de Dios en nuestro mundo, en el corazn de
los hombres. Continuidad y sobre todo unificacin, ya que es en la tradicin sapiencial donde
se lleva a cabo la recogida, lenta y progresiva, de todo lo que ensearon los profetas y donde
se anuncia la doctrina del N.T.
29
Captulo II.
Por qu sufre el ser humano?
Un intento por comprender el sufrimiento
II.1.- Por qu sufre el ser humano?
El sufrimiento es parte de la vida del ser humano, nacemos con dolor, vivimos en
compaa de ste y, finalmente, morimos en medio del sufrimiento. Sin embargo, aunque
no podemos evadir el sufrimiento, ste se constituye en el origen de una nueva conciencia
de s para el sujeto. Frente a la realidad en el dolor concreto y real, venido de la
experiencia del mal, de la adversidad, de una experiencia comprometida en la
incomodidad del dolor, surge la crisis y el replanteamiento de la existencia de la
persona. Frente al sufrimiento podemos salir transformados en nuevas criaturas, en un
proceso permanente de construccin y auto-deconstruccin; como tambin podemos salir
embrutecidos e insensibles al sufrimiento. Eso depender de la actitud de cmo lo
asumamos.
No podemos explicar ni comprender racionalmente por qu sufrimos, al contrario es
el sufrimiento el que nos pone al desnudo19. Tampoco podemos hacer en estas situaciones
de dolor algn cambio, las palabras razonadas dichas para consolar simplemente en este
momento no consuelan; por esto debemos limitarnos a considerar esta realidad con
extrema claridad sin pretender explicarlas o justificarlas racionalmente. El sufrimiento
simplemente subsiste con la existencia misma.
Continuamente nos preguntamos por qu sufre el ser humano? La experiencia del
sufrimiento se configura en una pregunta permanente tanto en la misma persona que
sufre, como por el mismo sufrimiento. La tpica pregunta Por qu a m? Busca la
comprensin del por qu? de la experiencia del sufrimiento, y su respuesta pretende
no slo al explicar, sino asumir o evitar esa experiencia. Esta respuesta, no es en absoluto
19
Pierre DUMOULIN. Job, un sufrimiento fecundo. San Pablo, Bogot, 2001, p.9.
30
una respuesta de corte racional, sino mas bien de tipo de una racionalidad afectivoexistencial, que persigue y permite una respuesta total de la existencia humana20. Es la
experiencia de quien sufre, que se ve provocada a enfrentarla y hacerla tolerable y
llevadera. Buscamos con la palabra reflexionada darle un sentido a lo que nosotros y el
otro(a) est viviendo. Sin embargo, la respuesta frente al sufrimiento posee una
dimensin profunda de incomunicabilidad en el sentido de no admitir palabras, Al
respecto nos dice Vctor Frankl:21
todo depende de la actitud [existencial] que se asume en el enfrentamiento con el
sufrimiento [] la respuesta que el hombre sufriente da a la pregunta sobre el por
qu del sufrimiento, por medio del cmo l la soporta, es siempre una respuesta
muda.
Aunque gran parte del sufrimiento es consecuencia del mal pecaminoso de las
relaciones entre los seres humanos y, podemos explicar sus causas. Tambin existen otros
tipos de sufrimientos provocados por catstrofes naturales, enfermedades genticas
incurables. Frente a este tipo de sufrimiento no existe ningn tipo de explicacin, son
situaciones lmites en donde simplemente se manifiesta el sufrimiento del justo
inocente, tal como nos ensea Job.
Frente al clsico tema de la teologa la "Teodicea" que nos explica la presencia del
mal presente en la creacin. John Polkinghorne resalta una doble existencia del mal 22:
"mal fsico" y "mal moral". En el primero encajan los males ocasionados por catstrofes
naturales y enfermedades, producidos en su mayora por la negligencia humana. La
segunda causa que ocasiona sufrimiento al ser humano son las malas acciones del mismo,
libremente decididas, frente a esto la persona es directamente responsable.
La teologa, por su parte, ha seguido un camino de argumentacin diverso en donde
la tendencia es a la reduccin del mal, como "privacin del bien" (San Agustn), pero un
camino que no ofrece ms que una salida triunfalista del sufrimiento. Una segunda
argumentacin para explicar la existencia del mal sera asumirlo como una realidad que
20
Luis Eduardo CANTERO. El enigma del sufrimiento y la respuesta filosfico-teolgica al por qu
sufren los cristianos?, p.4. Artculo virtual CristiaNet.com/Psicopastoral 2006;
luisecantero@yahoo.com.
21
Vctor FRANKL. Homo patines, soffrire con dignit. Brescia, 1998: 128 129. Citado por: Luis
Eduardo Cantero, Op. Cit., p.3
22
John POLKINGHORNE. Ciencia y Teologa. Pp. 135-138.
31
convive junto al bien, aqu el libre albedro es crucial para la eleccin en libertad de una
forma de vida asumiendo sus consecuencias, ya sean estas buenas o malas.
"En un mundo donde exista la libertad, la posibilidad de tomar decisiones ruines
ha de ser tan real como la de tomar decisiones bondadosas. La existencia del mal
moral se interpreta as como el coste necesario de un bien mayor, el de la libertad
y la responsabilidad moral del ser humano"23
Polkinghorne sugiere como respuesta al mal el argumento proveniente de su
conocimiento de la fsica, centrado en la "defensa del libre proceso".
"Un mundo al que le es permitido hacerse a s mismo a travs de la exploracin
evolutiva de sus potencialidades es mejor que un mundo que hubiera sido creado
de una sola vez por el 'fiat' divino. En un mundo as, en evolucin, no puede dejar
de haber disfunciones y callejones sin salida. Los mismos procesos bioqumicos
que capacitan a unas clulas para mutar y producir nuevas formas de vida
permiten a otras mutar y convertirse en malignas..."24
Frente a estas respuestas teo-cientficas, Polkinghorne agrega las respuestas cristianas
a la teodicea. Adems existen respuestas especficamente cristianas al problema del mal y
el sufrimiento - entre las ms recurrentes se encuentra la propia participacin de Dios, a
travs de Cristo, en los dolorosos procesos de la creacin, as como la esperanza de
curacin y consumacin en un destino ms all de la muerte.25 Segn Polkinghorne el
tratamiento teolgico de la teodicea posee un carcter fuertemente dialctico, por: Azar y
Necesidad. La contingencia histrica es el regalo con el que Dios da a la creacin el
poder de ir hacindose a s misma; la necesidad fijada en forma de leyes es el regalo de la
fiabilidad con que Dios tambin le obsequia. Gracia y Libre Arbitrio. Dios interviene,
pero no anula. El Espritu gua, pero con sumo respeto por la integridad de la creacin.
Tanto el homicidio como el cncer pueden ser considerados ciertamente contrarios a la
voluntad divina; pero, en un mundo que no sea creacin de un tirano Csmico, ambos
ocurren con "permiso" divino.
Por su parte la teologa cristiana ha mantenido su fe en la benevolencia divina, pero se
ha ido preparando para matizar su comprensin de lo que significa llamar a Dios
23
John POLKINGHORNE. Op. Cit.,p.36.
Idem., Ibidem. P.136.
25
Idem., Ibidem. P.137.
24
32
"omnipotente". Dios puede hacer, claro est, cualquier cosa que sea acorde con su divina
voluntad: crear un mundo que fuera meramente un teatro de marionetas a su disposicin
no estara en consonancia con esa voluntad. Lo que se da en lugar de ello es un dejar ser
por parte de Dios, un hacer sitio para lo creatural. Y adems, la aceptacin de las
consecuencias que se derivan del carcter libre de los procesos y del ejercicio del libre
arbitrio por parte del ser humano.26
II.2.- La Iglesia y su vinculacin con el Sufrimiento.
Frente a este sufrimiento surge la solidaridad humana como una actitud compasiva
que busca consolar al que sufre porque vivimos en medio de un mundo imperfecto.
() la enfermedad, la desgracia y la muerte nos hacen solidarios con todo el
gnero humano, porque es una experiencia universal. Los cristianos sufrimos,
sencillamente porque todos los seres humanos sufren. Junto con el mundo creado,
estamos viviendo todava en un cosmos que padece las consecuencias del mal en
su seno, que espera la restauracin de todo lo bueno, como nos promete el libro
del Apocalipsis (Ap.21:1-4).27
Debemos cuestionarnos Por qu la Iglesia debe preocuparse por abordar y conocer el
tema del sufrimiento? La respuesta es por cuatro razones fundamentales, segn
argumenta la obra de la teloga Lidia Rodrguez Fernndez28:
En primer lugar, porque el sufrimiento es un misterio de la vida humana, que
tarde o temprano nos afecta a todos. Todos hemos experimentado o
experimentaremos en mayor o menor grado la angustia, el dolor, la congoja, la
prdida Son procesos universales, pero difciles de aceptar. () Nos
condiciona, nos limita, desestructura nuestra persona y nuestro entorno. () Lo
que tenamos por seguro deja de valer y de ser suficiente. Acaba hasta con
nuestros proyectos y nuestras esperanzas ms arraigadas. Sabemos que el dolor y
el sufrimiento son un arma de doble filo: en ocasiones no acerca, sino que aleja de
26
Idem., Ibidem.p.138.
Lidia RODRGUEZ FERNNDEZ. Dios y nuestro sufrimiento. De Job a C.S.Lewis. p.7. Bajado de:
www.lupaprotestante.com. Consultado el: 15 de Marzo del 2012.
28
Idem., p.6.
27
33
Dios; en ocasiones no purifica, sino que amarga y deprime; en ocasiones no ayuda
a madurar, sino que vuelve a la persona terriblemente egosta y autocompasiva
En segundo lugar, porque es una de las preguntas a las que sin duda tendremos
que responder en nuestra presentacin de la Buena Noticia. () El sufrimiento, y
sobre todo el sufrimiento que se percibe como injusto, produce queja y rechazo
hasta el punto de como la mujer de Job- renegar de Dios al no ver su amor en
una vida maltratada. Sabemos que una de las grandes acusaciones con que nos
enfrentamos en la evangelizacin es: Si Dios existe y es amor, por qu permite
las guerras, el hambre, la muerte de los nios? Por qu tanto sufrimiento? O no
existe, o si existe, es un Dios insensible, fro, ciego e indiferente. Como cristianos,
debemos (sic) tomarnos muy en serio estos planteamientos para no dar respuestas
banales o simplonas a estas preguntas.
En tercer lugar, porque aun sin ser conscientes de ello- cuando reflexionamos
sobre el sufrimiento, () empleamos ideas distorsionadas al respecto, que a
menudo provienen del catolicismo sociolgico. Me refiero a ese sustrato religioso
que ha acuado expresiones como Qu cruz!, para referirse a una situacin
dolorosa, o que interpreta como una prueba de Dios cualquier problemtica
personal o social.
Por ltimo, porque sobre los miembros de las iglesias recae el peso del
acompaamiento a la persona que sufre. Quin cuida de los enfermos terminales,
de los ancianos discapacitados, de los viudos y las viudas, de los nios pequeos?
Quin aconseja a mujeres maltratadas por sus maridos, o con hijos con
problemas escolares, o de adiccin a las drogas? En la mayora de los casos,
hermanas de la comunidad que tratan de consolar y ayudar del mejor modo que
saben y pueden, sencillamente porque estn ms prximas a la persona que sufre
que el pastor, el anciano o el dicono
El cristiano(a) no est eximido del sufrimiento por el hecho de tener su fe en Cristo.
No es diferente al resto de la humanidad. Pero cuando nos golpea la adversidad y
sufrimos, muchas veces nuestra fe se nos viene al suelo y concebimos a Dios como
nuestro enemigo que se ensaa con nuestras vidas. Esa falsa sensacin de sentirnos
invulnerables al sufrimiento, porque estamos revestidos con la fe cristiana se acrecienta
cuando asumimos una fe triunfalista. Lidia Rodrguez Fernndez argumenta lo siguiente,
frente a esta posicin de muchas iglesias evanglicas:
34
Desgraciadamente, la Iglesia ha predicado en ocasiones un evangelio cmodo,
triunfalista, que habla de prosperidad, de salir airosos de cualquier problema
gracias a Dios Vase, por ejemplo, el mensaje que predican movimientos como
el evangelio de la prosperidad o el nfasis en los milagros de sanidades-. Da la
impresin de que el cristiano es ajeno a cualquier problema, porque Dios le cuida.
El famoso lema evangelstico de aos atrs Sonre, Dios te ama ha llegado a
banalizar el verdadero mensaje de salvacin; hemos instrumentalizado a Dios
como si l existiera para nuestro provecho. Si caemos en el error de imaginarnos a
nuestro Dios como un tapagujeros que nos evita cualquier enfermedad o
contratiempo en la vida, cuando stos lleguen que llegarn-, nos sentiremos
traicionados por Dios.29
Frente a este sentimiento de falsa seguridad con que muchas veces abrazamos el
evangelio, como cristianos(as) debemos aferrarnos a nuestra fe balbuceando la confesin
de fe de Job: Desnudo sal del seno de mi madre, desnudo all volver. Yav me lo dio,
Yav me lo ha quitado que su nombre sea bendito! (Job 1:21)30.
Debemos tener presente que la felicidad del creyente en Cristo no depende de una
vida ausente de problemas, alejado de la adversidad. El cristiano, como todo ser humano,
est sujeto a la enfermedad, su fe en Cristo no lo ha vacunado en contra de la adversidad.
Como todo ser humano est sujeto a la muerte, a las injusticias de todo tipo, a los
sufrimientos fsicos y emocionales. Este bao de realismo es fundamental para vivir
nuestra fe como cristianos adultos, en lugar de cmo nios mal criados.31
II.3.- El Sufrimiento nos devuelve la conciencia de finitud.
A la sociedad Hedonista no le agrada el sufrimiento, porque le devuelve la conciencia
al ser humano de su fragilidad, transitoriedad y finitud.
El sufrimiento nos lleva a confrontarnos con nuestra propia finitud como seres
humanos y nos confronta consigo mismo. Si lo asumimos desde la perspectiva de la fe, el
29
Lidia RODRGUEZ FERNNDEZ. Op. Cit., p.8.
Biblia Latinoamericana. Edicin 37, Edic. Paulinas Verbo Divino, s.f., p.751.
31
Lidia RODRGUEZ FERNNDEZ. Op. Cit., p.9.
30
35
sufrimiento puede liberarnos de la esclavitud del egosmo y la autosuficiencia. Dios
conduce al ser humano a la desnudez absoluta del alma, para permitirle renacer 32.
El sufrimiento nos ofrece la posibilidad de una construccin de una actitud
responsable respecto a la propia existencia, desde una valoracin profunda de los lmites
como confines como apertura serena y no frustracin traumtica. Nos permite un
autoconocimiento que acta como posibilidad de apertura al prjimo: la solidaridad, la
compasin y la opcin por quienes sufren. El sufrimiento permite desvelar la existencia
humana en toda su potencialidad y posibilidad, como un llamado vivencial a la existencia
responsable.
Asumir responsablemente la existencia del sufrimiento nos puede permitir crecer en
el amor. Frente al sufrimiento tenemos solamente dos caminos: Asumir el dolor, como un
desafo para amar ms y mejor, es decir nos humanizamos o; nos sumergimos en la
amargura ms profunda y encarnada en el sentido de la existencia, embrutecindonos y
hacindonos insensibles al dolor33. Sin embargo, el amor pone una dimensin particular a
la experiencia del dolor, ya que sirve como punto de entrada para entender el sufrimiento
como una clave hermenutica de entrada al otro.
Nos permite pasar del dato dado (dolor) a la clave de experiencia (sufrimiento) para
llegar a la dimensin de hacerse sacrificio, es decir, nuestra actitud hacia el otro como un
acto del culto litrgico.
II.4.- El Sufrimiento como posibilidad que conduce a la Humanizacin.
Debido a que no podemos comprender racionalmente el sufrimiento, al menos
podemos buscar en l su dimensin humanizadora. El sufrimiento es la experiencia que
nos permite explorar en profundidad la ternura existencial, el sentido de la piedad
humana en cada persona que ahora es vista no como un enemigo, sino como un colega en
el proceso de humanizacin. El sufrimiento nos permite hacer el descubrimiento del
rostro humano en las situaciones ms extremas y lmites (cf. Mt. 25:31-46), en donde no
pareciera existir nada humano posible. Es el punto de entrada a la interioridad de las
personas, que se expresa en la solidaridad y en la dimensin relacional ms propia del ser
32
33
Pierre DUMOULIN, Op. Cit., p.11.
Dorothee Soll. Sufrimiento. P.??
36
humano, jugndose en la permanente tensin entre angustia y esperanza, donde se arma el
drama existencial de cada coexistencia. El sufrimiento es capaz de dar un rostro humano
a quien sufre, ya sea desfigurado o ausente, o personalizarlo como un concreto sufriente
que nos provoca.
Podemos hablar del sufrimiento porque ste surge en medio de un mundo
condicionado por el pecado social. De alguna manera, gran parte del sufrimiento es
ocasionado como causa del mal. El sufrimiento es un gemido de una humanidad que
sufre el pecado, pero no necesariamente del pecado individual, sino de un mundo que,
todo l, sufre a una con nosotros.34 Pero tambin no podemos equiparar todo sufrimiento
como una experiencia lmite similar a todo ser humano, debido a que las causas del
sufrimiento son diferentes y esto hace que se perciba de manera diferente.
El pensar sobre nuestra experiencia de sufrimiento nos desafa a rescatar al cuerpo
como mediacin de nuestra interioridad y a buscar reivindicar al dolor como una
experiencia humana, reconquistndolo en su dimensin profunda e integradora del ser
humano integral en y desde el mundo.
No pretendemos quedarnos solamente atrapados en el sufrimiento individual, aunque
ste sufrimiento s amerita nuestra preocupacin y sabio acompaamiento. Como
cristianos(as) buscamos la santidad personal y por sobre todo la justicia social, por
esta razn no debemos perder de vista las dimensiones sociales que implica el sufrimiento
en Amrica Latina. Al descubrir el sentido del por qu sufrimos? expresamos el sentido
profundo de la propia existencia, tanto a un nivel individual como colectivo, en medio de
un contexto latinoamericano, dado por la memoria y que llamamos historia. Si bien dicha
experiencia nos hace tomar conciencia de nuestra experiencia individual y particular que
podramos llamar de realidad de fragmento intrahistrico, no nos encierra en eso, sino
que nos empuja a articularnos en los contenidos de comprensin social, en donde se
encuentran las posibilidades de la plenitud buscada35.
34
35
Lidia RODRGUEZ FERNNDEZ. Op. Cit., p.6.
Luis Eduardo Cantero. Op. Cit., p.3.
37
Captulo III.
El Sufrimiento una mirada Bblica
III.1.- Jess y la Sanidad de un ciego de nacimiento.
El milagro de sanidad narrado por el evangelista Juan nos confronta con dos
concepciones del sufrimiento en la Biblia; la primera sera la representada por la opinin
de los discpulos en el v.2: Y le preguntaron sus discpulos diciendo: Rab, quin pec,
ste o sus padres, para que haya nacido ciego? Esta concepcin del sufrimiento centrada
en una causa efecto es la mirada tpica tanto del Antiguo como del Nuevo
Testamento, comprendida dentro de una teologa retribucionista. Esta concepcin
presupone la comprensin de la llamada personalidad colectiva en donde la persona
desde su nacimiento perteneca al grupo local (aldea) y all creca y mora. Es decir, toda
su vida estaba regida por los intereses de la comunidad. Dentro de este contexto el pecado
personal recaa sobre su familia hasta la tercera y cuarta generacin (Cf. Ex.20.5; 34.7;
Nm.14.18; Dt.5.9; Ez.18:1-4).
Los discpulos atribuyen la causa de la enfermedad al pecado. Esta es una creencia
muy antigua en Israel, creencia que el profeta Ezequiel trata de rectificar en tiempos del
Exilio (Cf. Ez.18-1-4), introduciendo la responsabilidad personal de los individuos.
Subyace la idea en el profeta Ezequiel, que el ser humano y sus decisiones le acarrean
momentos buenos y momentos malos. Aspecto que explicara, en parte, algunos tipos de
sufrimientos existentes sobre la humanidad.
La otra concepcin del sufrimiento es la representada por la respuesta de Jess en el
v.3: Respondi Jess: No es que pec ste, ni sus padres, sino para que las obras de
Dios se manifiesten en l. Es decir Jess rompe con la tradicional concepcin causa
efecto proveniente del Antiguo Testamento, y le da otra interpretacin diferente al
sufrimiento del ciego: su enfermedad y sufrimiento es la oportunidad para manifestar la
obra de Dios en l. Jess no asume el sufrimiento o enfermedad como causada por el
pecado. Pero s cree que a partir del sufrimiento Dios puede obrar maravillas.
38
Esto quiere decir que frente al sufrimiento, al creyente en un Dios de la vida, no le
queda ms opcin que tomar partido a favor del que sufre. As, despus de este dilogo
entre Jess y sus discpulos, Jess escupi en la tierra y haciendo lodo con saliva unt los
ojos del ciego, y luego le orden que fuera a lavarse en el estanque de Silo. Orden que el
ciego obedece y cumple, recibiendo la vista. Curiosamente, el milagro de sanidad no se
realiz instantneamente con el contacto del lodo hecho de saliva, como le habra gustado
al lector del texto. Aqu se da una mutua colaboracin entre la accin sanadora de Jess y
la fe del ciego, ambas actuando en conjunto dan origen al milagro de sanidad. La
presencia de Jess hace aflorar lo mejor oculto en el interior del ser humano. Por un lado,
est la voluntad comprometida del creyente en compaa y colaboracin con la voluntad
del que sufre.
El texto nos ensea que Jess fue al ciego, movido por la compasin, para sanarlo
demostrando as su poder sanador a los discpulos. Quienes todava tenan la concepcin
tradicional juda del sufrimiento. El texto nos ensea que donde est Jess all hay luz y
sanidad para los que sufren.
Jess predic la irrupcin del Reino de Dios en medio de la humanidad, pero tambin
este reino trae sanidad para todos los creyentes. Christopher Gower lo describe de la
siguiente manera:
En el Nuevo Testamento las curaciones de Jess estn inextricablemente unidas
con su predicacin del evangelio del Reino de Dios-la buena Nueva es la promesa
de integridad fsica, mental y espiritual para la humanidad. En los evangelios
vemos a Jess combinando sanacin con la proclamacin del reino de Dios; invita
y reta a todos a que respondan al reino y lo vivan. Las sanaciones no son
propuestas meramente como portentos. Los evangelistas sitan la actividad
sanadora de Jess dentro del marco de la predicacin. 36
Frente a la enfermedad y el sufrimiento el cristiano tiene una gran apoyo en su fe, en
Jesucristo mismo y en su comunidad de fe, para hacer su sufrimiento ms llevadero, curarlo
en la medida de los posible y hacerlo tolerable, humanizando as su sufrimiento.
36
GOWER, Christopher. Hablar de sanacin ante el sufrimiento. P.26.
39
III.2.- El sufrimiento en el AT y su relacin con la sociedad.
El sufrimiento es algo extrao, que da miedo, algo que nos gustara esquivar, pero por
ms que lo intentemos no podemos hacerlo. El sufrimiento est agarrado a nosotros y no
nos suelta, lo llevamos por dentro. Este es percibido profundamente como un destino
personal (Cf. Prov.14:10). Sin embargo, muchas veces el que sufre acaba en la
desesperacin suicida o en una resignacin de apata, actitud existencial que lo mata mucho
antes que la muerte fsica, si la persona slo piensa en s mismo y en su sufrimiento.
Recordemos la poesa del famoso poeta Bertold Brecht37, quien nos describe las
mltiples formas de muerte existencial arraigadas y toleradas, como naturales, en nuestra
sociedad occidental:
Hay muchas maneras de matar. Pueden meterte un cuchillo en el vientre.
Quitarte el pan. No curarte de una enfermedad. Meterte en una mala vivienda.
Empujarte hasta el suicidio. Torturarte hasta la muerte por medio del trabajo.
Llevarte a la guerra, etc... Slo pocas de estas cosas estn prohibidas en nuestro
Estado.
Sin embargo, a pesar de ser el sufrimiento una experiencia bsica de crisis del ser
humano, podemos constatar que ste no es una experiencia exclusivamente personal; en
nuestro sufrimiento tambin estn involucrados los que nos rodean, ellos sufren junto con
nosotros. Las relaciones entre el sufrimiento individual y su medio social son muy fuertes y
complejas. El sufrimiento nunca surge en el individuo por una causa exclusiva de su culpa
intrnseca; tambin otros estn involucrados como causantes, espectadores o amigos. El
sufrimiento tiene una implicacin profundamente relacional. Las causas y consecuencias del
sufrimiento tienen una dimensin co-humana, y toda lucha con la necesidad de sufrir
incluye tambin al medio en donde ste se da.
El mundo del hombre/mujer del Antiguo Testamento era formado y gobernado por
poderes personificados (cf. Sl. 114:3-8; 148). Ellos crean que las montaas, ros, rboles,
rocas y toda la naturaleza era animada. Las relaciones humanas y la historia era el campo de
actividad de dioses y espritus grandes y pequeos. Al hablar de sufrimiento, los israelitas
no hablan de bacterias, metabolismo o de disturbios psquicos como causa, sino de poderes
37
Bertold BRECHT. Muchas maneras de Matar. Consultado en: http://ladivinaclaudia.blogspot.com/
2010/01/muchas-maneras-de-matar-de-bertold.html. (27 de Mayo del 2012).
40
personificados (Cf. 1Sm.18:10; Sl.3:1; 11:2; 91:5s.). El sufrimiento, por lo tanto, no era
algo casual sino intencionado.
La sociedad humana en el mundo personificado del AT estaba consolidada de la misma
forma que la naturaleza. La vida de la persona estaba definida desde su nacimiento. En el
mundo antiguo prcticamente no exista libertad para decidir la eleccin de una profesin
(fijado por el sistema de castas) o de compaeros; inclusive el mismo domicilio estaba
fijado definitivamente para la poblacin sedentaria. Tanto para la vida o para la muerte, el
hombre/mujer perteneca a su clan y a su pueblo.
Es dentro de este sistema social rgido en donde el ser humano desarrolla su vida, asume
sus sufrimientos y supera sus problemas. Es obvio que no se puede constatar con exactitud
las enfermedades que existan en Israel ni sus sntomas, pero se sabe que el hombre/mujer
veterotestamentario tema a una serie de enfermedades las que consideraba como un castigo
de Dios (cf. Ex 9:8-12; Nm 12:12-16; Dt 28:22.27-29.35; 2R 7:3; 2Cr 6:28; 1Sm 5:6-6:9;
2Sm 24:11-15). Adems es til resaltar que nuestros conocimientos sobre las enfermedades
son otros, ha cambiado la conciencia del enfermo y la relacin con su medio, "cada poca y
toda cultura tiene sus propias enfermedades principales."38
Para el hombre veterotestamentario el cuerpo y el alma es una unidad indivisible (cf. Pr
18:14), es por esta razn que el israelita tena una comprensin amplia del bien-estar de la
persona. Cuando se hablaba de hombre/mujer sano, se inclua el cuerpo, alma, espritu,
seguridad y xito en todas sus actividades.
Para aliviar el sufrimiento producido por la enfermedad existan las instituciones
sociales que lo diagnosticaban y curaban las enfermedades, as tenemos la funcin de los
sacerdotes (los que cuidaban la pureza del culto frente al caso de la lepra y otras
enfermedades, cf. Lv 13; 21, Dt 23:2; 24:8; 2Cr 26:20). Las enfermedades comunes eran
diagnosticadas y, probablemente tambin, curadas por los profetas, curanderos y milagreros
(cf. 2Rs 1:2; 3:15ss; 4:18-37; 5:10; 8:8; 1R 13:4-6; 14:1-3; 17:17-24; Nm 12:1; 27:21; 1Sm
16:15ss; 30:7; Is 38:1). Todos los enfermos podan alcanzar cura para sus dolencias, incluso
dirigir sus rogativas a Dios para alcanzar su misericordia y aliviar su castigo (cf. Sl 38:310). La vida saludable no estaba restringida slo para un grupo privilegiado que tena
dinero, era un derecho de toda la sociedad.
38
Erhard GERSTENBERGER S.
Sofrimento no Antigo Testamento, p. 12. En: Erhard
GERSTENBERGER S. - Wolfgang, SCHRAGE. Por que sofrer? O sofrimento na perspectiva bblica, 2
ed., Sinodal, So Leopoldo, Brasil, 1987.
41
Adems de la funcin teraputica de las instituciones sociales, el profetismo siempre
defendi la pureza de la fe en Yahv, denunciando y desenmascarando las "idolatras", las
que legitimadas por sistemas sociales seudo-religiosos pretendan reducir la fe y la vida
humana a un mero servicialismo (Cf. Am. 2:6-8; 4:1). Frente a la opresin de la persona por
el sistema monrquico los profetas defendieron sus derechos en nombre de Dios.
En este mundo se consideraba que la enfermedad, el dolor y el sufrimiento eran
castigos divinos por el pecado propio, o bien de los antepasados (padres-madres). Esto
era fundamentado a travs de la teologa de la retribucin. De la aplicacin rgida de
esta teologa se deduce la consecuencia de que el dolor, el sufrimiento, era seal absoluta
de mal comportamiento, del pecado, mientras que la prosperidad es seal inequvoca de
una vida justa. Sin embargo esta teologa no se puede sostener frente a la experiencia de
la realidad misma, realidad compleja que no encuentra explicacin en una relacin causaefecto como ya se ha sealado.
III.3.- El Sufrimiento en el Nuevo Testamento.
El judasmo tardo, de tiempos del N.T., hizo suyas las ideas del sufrimiento y la
retribucin concebidas en el A.T. Sin embargo, Jess reprueba la doctrina farisea de que
todo dolor o infortunio de la vida tenga carcter de retribucin, o que toda abundancia de
riqueza tenga carcter de una vida sin pecado. Jess rechaz las ideas que atribuan todos
los infortunios, enfermedades y otros desordenes al pecado. No acept las ideas de que
las calamidades eran enviadas por Dios como castigo por el pecado de uno mismo, o de
alguno de la propia familia, o de los antepasados.
Muchas veces, como cristianos, consideramos los padecimientos de Jess como el
medio por el cual nosotros nos escapamos del sufrimiento. Pensamos equivocadamente
que l sufri por nosotros para que as no tengamos que sufrir39. La enseanza de la
Primera carta de Pedro contradice tal concepto y se adhiere a la teora de la existencia
humana; Pedro presenta el sufrimiento como parte necesaria del plan divino, tanto para
Cristo como para el creyente.
El plan de Dios para Jess inclua el sufrimiento. Los profetas profetizaron que l
sufrira (1Ped.1:1011). El plan divino para el creyente tambin incluye el sufrimiento.
39
Luis Eduardo Cantero. Op. Cit., p.3.
42
Al hablar de la necesidad de soportar el padecimiento con paciencia (1Ped.2:1920),
Pedro afirma que para esto fuimos llamados, la idea en su carta 2:21 parece ser que el
sufrimiento es un aspecto ineludible de la experiencia cristiana. El sufrimiento, cuando
viene, representa la voluntad de Dios (1Ped.3:17). De esta forma dentro de la religin
cristiana los sufrimientos de Cristo y de los creyentes se ubican dentro del plan y
propsito de Dios. Sin embargo, esto no quiere decir que el cristianismo sea una religin
sadomasoquista, que disfrute del sufrimiento, al contrario se trata de darle un sentido
humanizador al sufrimiento. El cristiano ha de experimentar el sufrimiento precisamente,
porque est unido a Cristo, y plenamente identificado con l. Segn 1Ped.4:13, los
creyentes son participantes de los padecimientos de Cristo.
Los evangelios presentan constantes polmicas entre los fariseos, saduceos, ancianos,
sacerdotes y Jess. Los fariseos y saduceos realizaban una interpretacin obsesiva de las
Sagradas Escrituras, es decir interpretaciones rigurosas y legalistas. Jess se muestra libre
frente a los judos legalistas y a su rigurosidad religiosa, revelndonos la imagen del
Padre celestial que no puede ser encasillado en las obsesiones humanas. Por eso su
conducta de libertad, result escandalosa en medio de un mundo situado entre la tensin
del bien y del mal, del temor y el ritualismo obsesivo. De ah que sus acciones crean
conmocin, pues representan un giro, un cambio total, una novedad en el tratamiento al
ser humano y en particular a la persona sufriente.
En este contexto social, cultural, poltico y religioso debe comprenderse la actitud y la
accin pastoral de Jess. La praxis transformadora de Jess se fundamenta en la gran
noticia de la irrupcin del reinado de Dios en medio de la historia de los seres humanos.
Jess ha introducido su anuncio del reino como una invitacin a la vida cuando se aplica
a s mismo las palabras del profeta Isaas (Cf. Luc.4:18-19).
Jess se muestra sensible y solidario a todo dolor humano, l se aproxima al sufriente
concreto de su tiempo. Al marginado, al pobre, al enfermo. Realiza por ellos sanidades y
milagros que son signos de una misin mesinica. En definitiva se presenta al sufriente de
su tiempo con una respuesta que nace en una novedad que ya comenz con su propio
ministerio salvfico. Y en ese sentido nosotros, como sus discpulos(as), somos
responsables de esa novedad. En la medida que seamos seguidores fieles de la novedad
del mensaje, de la praxis de Jess, lograremos darle un sentido al sufrimiento tanto al
personal como al de nuestro prjimo, convirtindonos as en instrumentos sanadores. En
el relato de Marcos 16:18, Jess invita a sus discpulos a que se acerquen al dolor de sus
43
hermanos que sufren combatindolo con fe. Porque a travs de la fe aceptamos que algo
nuevo ha comenzado a suceder en la historia de los seres humanos: la novedad que el
reino de Dios ha penetrado en la historia y Dios se involucra en esta historia. Desde Jess
y la llegada de la novedad del Reino, el sufrimiento puede llegar a ser una
bienaventuranza. Es decir, en Jesucristo, el sufrimiento se puede vivir desde una nueva
perspectiva y darle un sentido humanizador.
El Dios de los cristianos no es el dios esttico de los filsofos griegos de la
antigedad, sino el Dios que sufre, un Dios activo y apasionado. Tampoco es el dios
abstracto y lejano del mundo y de la cultura griega al que no le afecta de ningn modo
los acontecimientos del mundo, un dios que no est sometido a la pasin ni puede
cambiar en s mismo. A esta concepcin de Dios responden de diversas maneras telogos
europeos y latinoamericanos buscando el sentido de la cruz y su sufrimiento, todas las
opiniones sobre el tema del sufrimiento son complementarias. As, para los telogos
Moltmann y Kitamori: el dolor de la cruz no fue solo dolor del Hijo ni tampoco dolor del
Padre sino dolor de las dos personas que son un solo Dios. Como dijo Bonhffer: Un
Dios que no sufre no puede liberar40. Segn la interpretacin del telogo U. Hedinger,
Dios dice no al sufrimiento: el sufrimiento no se acepta, se combate. Segn la teloga
alemana Dorothee Slle, Dios no quiere atormentarnos como si fuera un sdico; quiere
nuestro esfuerzo de lucha contra el dolor. Segn la opinin del telogo Hans U. von
Baltasar, la cruz no es algo para entender, sino para asumir como el mayor de los
escndalos, Dios es sujeto y objeto del sufrimiento: crucifica y es crucificado. Para el
telogo latinoamericano Leonardo Boff, la cruz es un absurdo y ms absurdo es que Dios
la haya asumido. Dios asume la cruz en solidaridad y amor con los crucificados. Para
John Sobrino, la cruz es una consecuencia de una encarnacin situada en un mundo de
pecado que se revela como poder con el Dios de Jess. La cruz no puede ser
sistematizada dentro de una concepcin coherente del mundo y de Dios. Rompe con todo.
Por eso es smbolo de nuestra finitud y el lmite de nuestra razn.
La experiencia del dolor nos hace conscientes de inmediato de la situacin lmite de
lo humano, en donde con violencia y con el descarnado advenimiento de los hechos, nos
encontramos en una situacin de ruptura, de crisis. Por eso, la tendencia humana frente al
sufrimiento es tratar de evitarlo.
40
Luis Eduardo CANTERO. Op. Cit., p.4.
44
El Nuevo Testamento nos ensea que el plan de Dios para Jess inclua el
sufrimiento, su encarnacin no fue algo aparente, como crean los docetistas, Jess al
vivir como hombre en carne y hueso, tambin asumi el sufrimiento inherente a todo ser
humano. Sin embargo, no se ahog en l, al contrario lo venci junto a la muerte,
ganando as la resurreccin para todo ser humano arrepentido. Los profetas profetizaron
que l sufrira (cf. 1Ped.1:1011). El plan divino para el creyente tambin incluye el
sufrimiento. El apstol Pedro habla que el cristiano(a) debe soportar el sufrimiento con
paciencia (cf. 1Ped.2:1920), tambin afirma que para esto fuimos llamados, la idea en
2:21 parece ser que el sufrimiento es un aspecto ineludible de la experiencia cristiana. El
sufrimiento, cuando viene, representa la voluntad de Dios (3:17). De esta manera,
podemos afirmar que los sufrimientos de Cristo y de los creyentes se ubican dentro del
plan y propsito de Dios.
45
Captulo IV.
EL ACOMPAAMIENTO A LOS QUE SUFREN
IV.1.- Introduccin.
El dolor nos pone en una situacin lmite, en donde nos gustara sentirnos
acompaados para hacer ms llevadero y tolerable el sufrimiento. No existe experiencia
ms amarga que sufrir el dolor en soledad. Muchas veces quienes desean estar con
nosotros y apoyarnos en este proceso, no saben cmo acompaar y sus palabras, bien
intencionadas, pero dichas en momento inoportuno, nos hacen sentirnos ms solos e
incomprendidos en nuestro dolor. El libro de Job es todo un tratado de estos consoladores
inoportunos. (Cf. Job 16:1-6).
Esta unidad tiene por objetivo dar las herramientas, propias de la psicologa pastoral,
necesarias para hacer un adecuado acompaamiento a las personas que sufren.
Especialmente nos enfocaremos en el tema del duelo y su acompaamiento.
IV.2. La Queja ante un Dios vivo, un derecho de todo creyente.
La queja o lamento no slo es el punto de partida de toda experiencia de sufrimiento;
sino que en el culto del Antiguo Testamento era parte de su liturgia. Aspecto que
lamentablemente, en la liturgia cristiana fue desplazada y reemplazada por la intercesin,
que no es lo mismo. Dentro de los libros cannicos del A.T. tenemos el libro de las
Lamentaciones de Jeremas, diversos salmos y todo el libro de Job. Estas obras
constituyen la legtima queja o lamento del sufriente ante Dios.
Para un cristiano(a) hablar de la legtima queja o lamento ante Dios resulta un poco
incmodo, porque nuestras liturgias no la incluyen. Nuestra queja resulta un poco
culpable, pero debemos tener presente que Dios no quiere tener hijos silenciosos y
resignados ante el sufrimiento.
El libro de Job es el testimonio ms radical de una espiritualidad que lucha, que
pregunta a Dios, como hicieran Abraham y Moiss. Job nunca rompe su relacin
46
con Dios; le acusa, le exige justicia, recurre a l como su defensor, pero eso no
significa que se rebele contra l.
Dios nunca le acusa por haberse quejado ni por rechazar su culpabilidad. El ser
humano, y por supuesto el cristiano, tiene derecho a hacerse preguntas, hasta las
ms lacerantes; no se le llama a evitar la queja, sino la acusacin. Lo nico que se
nos niega es pretender buscar culpables, ya sea el propio doliente o Dios.41
Sera importante recuperar la lamentacin dentro de la liturgia cristiana, pues sera de
una gran ayuda para la pastoral de la consolacin. El hecho que los cristianos(as)
aprendan a perder el temor y la vergenza de quejarse por sus sufrimientos, exigiendo a
la iglesia la existencia de una teologa que haga justicia a los dolores del pobre inocente.
IV.3. Qu entendemos por Duelo.
Toda persona que ha sufrido la prdida de un ser querido para por un proceso
psicolgico llamado duelo. El duelo es un proceso necesario por el que toda persona
que ha sufrido una prdida ha de pasar para aceptar la realidad de esa prdida. Es
necesario que esta persona experimente el dolor, se adapte a la nueva situacin y as
podr invertir sus energas emotivas en otras personas o relaciones nuevas.42
Existe una relacin directa entre el amor y el duelo, mientras ms se ama ms se sufre
con la prdida de un ser querido. El acompaamiento a una persona que sufre un duelo se
transforma en la oportunidad para reconstruir nuevos lazos ms firmes y profundos.
Tambin es la oportunidad para aprender algo nuevo en medio de una situacin lmite.
Tambin ofrece la oportunidad para dejarse cuidar y querer, as como para valorar la
memoria del ser perdido.43
La etapa de vivir el duelo en todas sus fases ayuda a la persona que sufre a serenar su
nimo, aprende a expresar sus sentimientos de dolor y vaco; poco a poco va tolerando el
sufrimiento y la pena de la separacin, va aceptando la realidad de la muerte y aprende a
integrar la ausencia. Para una persona cristiana la fe en Cristo constituye en una ayuda y
41
Lidia RODRIGUEZ F. Op. Cit., p.33. Somos deudores de esta obra en la estructura y contenido de gran
parte de este captulo.
42
Lidia RODRGUEZ F. Op. Cit., p.35.
43
Idem., Ibidem., p.36.
47
fortaleza inmensurable. De este modo se pueden reorientar positivamente los afectos en
un proyecto con sentido, en la esperanza firme de la resurreccin.44
No siempre la persona vive su duelo en un proceso armnico, al que da trmino
fortalecido y con nuevas sabiduras. Muchas veces el duelo se torna complicado y la
persona necesita una ayuda profesional para salir de esta situacin incmoda. Podemos
hablar as, de una fase de duelo sano y una fase de duelo complicado. Veamos en qu
consisten cada una de ellas.
IV.4. Las Fases del Duelo Sano.
Siempre la persona pasar por una serie de fases en el duelo, fases que obligadamente
todas las personas deben pasar, lo importante es no quedarse estancado una de estas fases
y no poder salir de ella. Estas fases pueden experimentarse de diversas formas,
dependiendo de la persona que est sufriendo. La respuesta de la persona al duelo
depende de diversos factores, tales como:
a) Caractersticas personales del individuo: edad, sexo, religin, personalidad,
experiencia de duelos anteriores, etc.
b) Las relaciones interpersonales: cantidad y calidad de los vnculos que ha establecido
familia, amigos, compaeros de trabajo, vecinos, etc.- y las posibilidades de
comunicacin que los acompaan.
c) Caractersticas especficas de la situacin: si se trata de una muerte esperada,
repentina o dramtica; el grado de vnculo afectivo y la importancia de la prdida
para la persona, etc.
Como podemos observar, el duelo afecta a todos los seres humanos, pero no les afecta
a todos por igual. Son muchas las variables que, o facilitan o, afectan la recuperacin de
una persona que pasa por situaciones de sufrimiento ocasionadas por el duelo.
Para un cristiano(a) la importancia que adquiere la vida en comunidad es invaluable.
La presencia y apoyo de los hermanos y hermanas es de gran ayuda para superar
positivamente las situaciones de dolor y duelo.
44
Idem., Ibidem., p.36
48
La persona que entra en un proceso de duelo pasa por diferentes etapas, la psicologa
reconoce cinco etapas, las que enumeraremos a continuacin:
a) Caractersticas de la Primera Fase: La Afliccin Aguda.
1.
Incredulidad.
2. Confusin
3. Inquietud.
4. Angustia que se presenta varias veces al da y duran unos minutos.
5. Los recuerdos del difunto suelen provocar actividades sin objeto, preocupacin
y pensamientos obsesivos.
6. Sntomas fsicos, como sequedad bucal y de las mucosas, respiracin
entrecortada, debilidad muscular, llanto, temblor incontrolable, trastornos del sueo y
del apetito, manos fras y sudorosas, agitacin, sofocos, sensacin de vaco en el
abdomen, nauseas, aumento de la frecuencia urinaria, diarrea, bostezos, palpitaciones
y mareos.
b) Caractersticas de la Segunda Fase: Conciencia de la Prdida.
1. Ansiedad por la separacin.
2. Estrs prolongado.
3. Culpa.
4. Agresividad.
5. Ensoacin frecuente.
6. Frustracin.
7. Trastornos del sueo.
8. Miedo a la muerte.
9. Aoranza.
10. Llanto.
Los sntomas de la primera fase poco a poco van perdiendo intensidad y la persona
acepta, al menos en teora la nueva situacin. Este perodo se caracteriza por una notable
desorganizacin emocional, con la constante sensacin de estar al borde de una crisis
nerviosa y de perder la cordura.
49
Todava hay incredulidad y negacin de la prdida. Se tiende a buscar al muerto en
lugares familiares. La presencia del difunto todava puede sentirse, ante lo cual la persona
se comporta como si no pasara nada; pone la mesa para dos, prepara su cama, habla con
el difunto, etc.
c) Caractersticas de la Tercera Fase: Conservacin-Aislamiento.
1. Aislamiento; la persona prefiere descansar y estar sola.
2. Impaciencia; la persona siente que debe hacer algo til y provechoso que le permita
salir lo ms rpidamente posible de su estado de duelo.
3. Fatiga y debilidad.
4. Repaso obsesivo.
5. Necesidad de sueo.
6. Desesperacin.
7. Desamparo e impotencia.
Muchos experimentan esta etapa como el peor de todo el proceso del duelo. Durante
esta fase, la afliccin se parece ms a una depresin.
d) Caractersticas de la Cuarta Fase: Cicatrizacin.
1. Se reconstruye la forma de ser; ahora es otra persona. Se retoma el control de la
propia vida, se abandonan los roles anteriores y se busca un significado.
2. Disminuyen gradualmente los efectos del estrs prolongado.
3. La energa fsica y emocional aumenta.
4. Se restaura el sueo normal.
En este perodo se produce la aceptacin intelectual y emocional de la prdida y un
cambio en la visin del mundo que permite a la persona desarrollar nuevas actividades y
madurar.
e) Caractersticas de la Quinta Fase: Renovacin.
En esta etapa ya se realizan los cambios necesarios y se recupera la autoestima,
generalmente entre seis meses y dos aos despus de la prdida. Ya se vive para uno
mismo; se aprende a vivir sin la persona muerta, aunque se producen reacciones de
50
aniversario: son reacciones y sntomas semejantes a los experimentados durante el duelo
en fechas sealadas.
IV.5. Las Fases del Duelo Complicado.
Diversos factores producen que la persona caiga en o que se llama un duelo
complicado: Una enfermedad terminal prolongada, el fallecimiento de un nio, la
juventud de la persona que est en duelo, cuando la relacin con el fallecido ha sido
complicada, cuando existen enfermedades mentales u otros problemas de salud en la
familia en duelo, o cuando hay problemas econmicos, dependencia de diversos tipos,
soporte recibido, posibilidad de expresar la prdida, etc.
Los siguientes cuatro criterios ayuda a diagnosticar un duelo complicado.
a) Estrs por la separacin afectiva.
Se habla de duelo complicado cuando se
presenta cada da o en grado acusado tres de los cuatro sntomas siguientes:
1. Pensamientos intrusos que entran en la mente sin control acerca del fallecido.
2. Aoranza del fallecido.
3. Bsqueda del fallecido aun sabiendo que est muerto.
4. Sentimientos de soledad.
b) Estrs por el trauma psquico. Se habla de duelo complicado cuando se presentan
cada da o en grados acusado cuatro de los sntomas siguientes:
1. Falta de metas y/o tener la sensacin de que todo es intil respecto al futuro.
2. Sensacin subjetiva de frialdad, indiferencia y/o ausencia de respuesta emocional.
3. Dificultad para aceptar la realidad de la muerte.
4. Sentir que la vida est vaca y/o que no tiene sentido.
5. Sentir que se ha muerto una parte de s mismo.
6. Asumir sntomas y/o conductas perjudiciales del fallecido o relacionadas con l.
7. Excesiva irritabilidad, amargura y/o enfado.
8. Tener alterada la manera de ver e interpretar el mundo: haber perdido la sensacin
de seguridad, la sensacin de control, la confianza en los dems, etc.
51
c) Cronologa o duracin del trastorno. Se habla de duelo complicado cuando la
duracin de los sntomas arriba indicados es de al menos seis meses.
d) Deterioro de la Vida social o laboral. Se habla de duelo complicado cuando el
trastorno causa un importante deterioro de la vida social, laboral u otras actividades
significativas de la persona en duelo.
IV.6. Consejos para acompaar al que sufre un duelo.
Sabemos que los falsos consoladores abundan en las situaciones de crisis y de duelo:
son tpicas las frases que tienden a racionalizar el sufrimiento, pero son frases que no
consuelan y muchas veces agregan ms dolor al sufrimiento experimentado por las
personas. El libro de Job es un claro ejemplo de estos consoladores inoportunos. A
continuacin ofrecemos algunos consejos tiles para acompaar sabiamente al que sufre.
1.
Es importante leer e informarse de todo lo relacionado con el duelo para que la
ayuda sea ms efectiva.
2.
No esperemos a que la persona busque ayuda, tomemos la iniciativa visitndole
o llamndole por telfono, especialmente durante el primer mes.
3.
Permitamos y animemos la expresin de los sentimientos de dolor y tristeza, por
la prdida del ser amado para ayudar al doliente a desahogar sus emociones. Al
comienzo no conviene hablar en exceso, sino practicar una escucha activa: guardar
silencio, hacer preguntas abiertas, escuchar pacientemente, as como mostrar afecto
mediante el lenguaje no verbal.
4.
Prestemos consuelo mientras sea necesario para sostener la existencia de la
persona en duelo. No es necesario contestar a todas las preguntas, pero s escuchar y
evitar entrar en razones o juzgar sus palabras. Si lo pide, clarifiquemos las fases del
duelo y aconsejemos no tomar decisiones importantes de inmediato.
5.
Huyamos de los ttulos y frases acostumbradas para estas ocasiones. Si no
sabemos qu decir, es mejor verbalizarlo: No se qu decirte, Esto tambin me
afecta, o expresemos nuestro cario de forma no verbal con un apretn de manos, un
abrazo, una mirada en silencio, etc. En ningn caso hagamos que se evada de la
realidad mediante frases hechas, como:
52
- Al menos te quedan otros hijos.
- S como te sientes.
- Es mejor as. Dej de sufrir.
- Es la voluntad de Dios.
- Jess tambin sufri. Por qu no t?
- Dios se lo ha llevado. Lo necesitaba junto a El.
- Si me pasara a m, me morira.
- Animo, otros pasaron por esto!
- Es la ley de la vida.
- Hemos nacido para sufrir.
- S fuerte. No llores.
- El tiempo cura todas las heridas.
6. Respetemos las diferencias individuales en la expresin del dolor y en la
recuperacin del mismo, pero tambin estemos atentos a la presencia de
reacciones anormales o distorsionadas.
7. Animemos la realizacin de todas las actividades necesarias para la promocin, el
mantenimiento de la salud y la prevencin de enfermedades durante el duelo.
8. Durante los primeros das podemos ayudar en asuntos prcticos que ayuden a la
persona a reorganizar la vida familiar, ya que a menudo se produce un autntico
bloqueo que requiere el apoyo en tareas como:
Lavado de ropa y planchado.
Arreglo y mantenimiento de la casa.
Compras y preparacin de los alimentos.
Pago de impuestos, servicios pblicos, trmites funerarios, etc.
Cuidado de los nios.
Toma de decisiones en asuntos cotidianos que queden pendientes.
9. Conviene tener en cuenta fechas significativas que se avecinan o que hayan
pasado recientemente: aniversarios, cumpleaos, navidad, etc. Para intensificar
el acompaamiento.
53
Se aconsejan algunas actividades que pueden ayudar en el proceso de duelo, estas son
las siguientes:
1. Escribir un diario o dibujar, ya que ayuda a aclarar las ideas.
2. Regalar un libro de autoayuda o animar a la persona a que busque en internet
temas de autoayuda y autosanacin.
3. Elaborar un lbum de fotos, preparar una caja con recuerdos, volver a ver videos
familiares.
4. Realizar actividades al aire libre o acompaarle en paseos.
5. Regalar o proponerle que tenga un animal de compaa.
54
Captulo V.
JOB: Estructura y Composicin del Libro.
Introduccin.
De acuerdo con los criterios tcnicos aportados por la Ciencia Bblica45 la obra maestra
de Job ha pasado por un intenso proceso redaccional, hasta llegar a su forma actual. Se puede
constatar que muchos temas tratados en dicho libro, ya se haban tratado en culturas muy
antiguas, enseanzas que fueron recogidas como experiencia del ser humano y adaptadas a la
fe e idiosincrasia cultural juda.
Segn la aplicacin de la Crtica de la Redaccin, se puede apreciar que la parte potica
del libro posee una introduccin en prosa. El anlisis detenido de esta parte en prosa revela
que existen detalles contradictorios dentro del marco narrativo y marcadas diferencias entre
ste y la seccin potica del libro. Las explicaciones frente a estas diferencias del libro suman
muchas obras, slo resumiremos las principales46.
V.1.- Incoherencias dentro del marco narrativo.
- Segn los dos primeros captulos, el responsable de los sufrimientos de Job es Satn, que
obtiene permiso de Dios para afligirlo. Sin embargo, en el epilogo se dice expresamente que
el mal lo provoc Dios (Cf. 42,11).
- La enfermedad de Job, prueba fundamental de la obra, no es mencionada en los discursos.
- La figura de Satn, fundamental en el prlogo, y la apuesta con Dios, punto de partida de
todo el libro, no aparecen al final.
- El eplogo plantea problemas especiales. Despus de la prueba de Job Dios le devuelve el
doble (42,10b), vienen sus hermanos y conocidos a consolarlo y ayudarle econmicamente
45
Nos referimos a la aplicacin de los Mtodos Histrico-Crticos.
Para mayores detalles consultar la obra de: Luis Alonso Schkel - Jos Luis Sicre Daz, Job. Comentario
Teolgico y Literario. Cristiandad, Madrid, Espaa, 1983, pp. 13 al 82.
46
55
(42,11). Parece claro que el final de la historia lo forman los versos 42,11-17 y que el autor
del mismo no conoca la restauracin de Job contada ahora en 42,10b47 ni la visita de los tres
amigos para consolar a Job (2,11-13; 42,7-10a); los nicos visitantes eran los familiares
(42,11). Frente a este problema redaccional se concluye que estas dos escenas (1,6-12; 2,18), adems de la escena de la esposa (2,9-10) habran sido aadidas posteriormente.
V.2.- El posible relato originario.
Existen muchas teoras que pretenden explicar el hipottico relato primitivo de Job. El
ms conocido es el siguiente:
El marco narrativo no es una pieza unitaria en su origen. El posible relato primitivo se
puede deducir de 1,1-5.13-19.21a.22; 42,11-17. Hablan de un extranjero, llamado Job,
destacado por su perfeccin (1,1-5). Sometido a una dura prueba que afect a sus bienes y a
sus hijos (1,13-19), acept sumiso su destino sin protestar contra Dios (1,22). Al enterarse de
su desgracia, sus parientes y conocidos acuden a consolarlo ayudarle econmicamente
(42,11). Dios interviene en su favor devolvindole el doble de lo que posea anteriormente
(42,12-17). Era un cuento sencillo, que exhortaba a la paciencia y a la confianza en Dios.
Probablemente no era de origen israelita, como lo sugiere la identidad del protagonista. Pero
debi de ser muy conocido tanto en Israel as como en todo el antiguo Medio Oriente.
Con algunas diferencias los distintos autores reconstruyen el hipottico relato primitivo
de Job, entre las principales teoras se destacan las de: J. Lindblom (1945), E.G. Kraeling
(1938), Georg Fohrer (1956), Herman Gunkel (1912)48.
En resumen, el marco narrativo contiene piezas que no encajan muy bien, hay puntos
oscuros y desorden en la presentacin de los hechos. El anlisis de estos datos es til para
advertir un proceso de tradicin oral, que el autor del libro acept para modificarlo
profundamente con la seccin potica.
V.3.- Los conflictos entre prosa y poesa.
Los principales conflictos son los siguientes:
47
48
Lidia RODRIGUEZ F. Op. Cit., p.36
Para tener un breve resumen de las teoras de cada uno de estos autores consultar la obra de J.L. Sicr L.A. Schkel, Op. Cit., p. 37 y 38.
56
- El uso de los nombres divinos es bastante distinto; mientras la introduccin y el final,
escrito en prosa, usan Yahweh en 23 ocasiones, este nombre slo aparece 6 veces en la
seccin potica de los discursos. En cinco ocasiones se trata de las introducciones en prosa a
textos poticos 38,1; 40,1.3.6; 42,1. Tambin se usa Yahweh en 12,9; pero este verso parece
aadido posteriormente. Por el contrario, las secciones narrativas (discursos) nunca usan los
nombres 'el, 'elah y sadday, que la parte potica emplea 55, 41 y 31 veces,
respectivamente. Con respecto al uso de los nombres 'elhm (Dios) y Yahweh (1,8b; 2,3a)
nunca van en paralelo entre s, pero lo estn con sadday. Este artificioso convencionalismo
apunta a un monotesmo rgido: los cinco nombres se aplican al mismo y nico Dios, aunque
manteniendo un trasfondo no israelita49.
- La imagen de Dios parece muy distinta en ambas partes. El relato inicial lo presenta como
un seor que dialoga con sus cortesanos sobre sus actividades diarias, orgulloso de su siervo
Job, pero dispuesto a someterlo a las mayores pruebas con tal de ganar una apuesta
caprichosa. El Dios del prlogo, ms que un rey soberano parece un anciano ingenuo que se
deja engaar por el Satn.
- La imagen de Job parece distinta en ambas partes. La prosa o seccin narrativa lo presenta
como un jeque nmada inmensamente rico; la poesa (introduccin y eplogo), como un
ciudadano influyente y poderoso. Lo que es extrao es la actitud distinta de Job frente al
sufrimiento, en el prlogo Job acepta el sufrimiento con toda humildad y el eplogo nos dice
que ha hablado rectamente de Dios (42,7); la seccin potica o introduccin nos muestra a un
Job amargado, que maldice la vida para llegar a las terribles acusaciones contra Dios. Del Job
paciente pasamos al rebelde y blasfemo. Tambin llama la atencin la actitud secularizada de
Job, en el prlogo encontramos a una persona preocupada por aplacar la ira de la divinidad
con purificaciones y holocaustos (1,5), sin embargo, en la seccin potica (discursos), no
concede importancia al culto, ni siquiera en la confesin negativa del captulo 31, actitud
religiosa comn en sus paralelos orientales.
- Otra diferencia marcada entre la prosa y la poesa, lo constituye el hecho de que en la
primera (prlogo) el objetivo es saber quin ganar la apuesta entre Dios y Satn, es decir, si
Job es tan perfecto como pretende Dios. En cambio, en la segunda parte (discursos), surgen
49
R.A.F. MACKENZIE, SJ, Job. Comentario Bblico San Jernimo, Tomo 2, Cristiandad, Madrid, Espaa,
1971, p. 451.
57
cuestiones ms profundas, tales como: el sentido de la existencia humana y del dolor, forma
de regir Dios al mundo, relaciones entre el hombre y Dios.
- Otra contradiccin entre prosa y poesa se encuentra en el captulo 19,17, donde Job
hablara de sus hijos como si estuviesen vivos, cuando en realidad han muerto al comienzo; o
en 30:1, donde menciona a sus criados tambin muertos en el prlogo.
Frente a estas incoherencias textuales, muy fciles de percibir, existen muchas teoras que
pretenden explicar dichas contradicciones. Las reacciones de los comentaristas se pueden
clasificar en tres grupos:
3.1) Una posicin radical que niega toda relacin entre prosa y poesa. El autor del poema no
conoca la leyenda sta fue aadida ms tarde. En esta posicin tenemos a: R. Simon (1685),
A. Schultens (1737), A. van Hoonacker (1903).
3.2) La segunda postura defiende que el autor del libro parti de un cuento antiguo, que
pudo llegar hasta l de dos maneras: Oralmente, o bien por escrito, a travs de un "libro
popular". Llegando al autor en forma fija. Aqu se ubican: Studer, Jastrow, Lindblom, Lods,
Gunkel, Gordis, Hesse, Vernes, Hoffmann, Bickell, Wellhausen, y otros.
3.3) La tercera teora concede ms importancia a la creatividad del autor del libro, quien sera
tambin el creador del marco narrativo. Sin duda, pudo haber existido una leyenda en la que
se inspir, no reparando mucho entre los estratos poticos y prosaicos, los que de alguna
manera se complementan. El mayor defensor de esta opinin es Y. Hoffmann (1981).
Por lo general los comentaristas latinoamericanos de Job, no se preocupan de la gnesis
del texto, tomando el libro en su forma actual y releyndolo desde nuestra realidad. As
destacamos los comentarios de Jorge Pixley y Gustavo Gutirrez.
Sin embargo, es importante resaltar en concepto de inspiracin y revelacin implicado en
esta historia de la concepcin redaccional del libro de Job. Cualquiera que sea la teora
adoptada, todas ellas coinciden en la concepcin de una revelacin divino-humana. El autor
tom la historia desde la tradicin oral o escrita de su entorno cultural y con ella cre una
nueva obra: el libro de Job, considerado la obra maestra de toda la humanidad.
V.4.- Divisin del bloque potico.
Despus de la introduccin en prosa (cc.1-2) comienza la gran seccin potica, parte
fundamental del libro, en la que el autor revela la genialidad de sus planteamientos. Son tres
58
los personajes que dialogan con Job, en la primera parte, en amplias ruedas de discursos. De
improviso surge un nuevo personaje no anunciado, Elih (cc.32-37). Y al final ser Dios
quien haga acto de presencia (cc.38-41). Los problemas que plantea esta parte potica pueden
ser enumerados por las siguientes preguntas50:
4.1. Forma parte el captulo 3 de la primera rueda de discursos, o debemos considerarlo un
monlogo introductorio, tras el cual comienza propiamente la discusin con los amigos?
4.2. Dnde termina la primera rueda de discursos? En el captulo 11, en el 13 o en el 14?
4.3. Qu captulos abarca la segunda rueda? las opiniones de los comentaristas se agrupan
en cuatro grupos de preferencia: 12-20, 14-21, 15-20, 15-21.
4.4. Existe o existi una tercera rueda, o debemos renunciar a ella?
4.5. Qu funcin desempea el captulo 28 en la estructura del libro, prescindiendo de que
sea o no un aadido tardo?
4.6. Estn unidos los captulos 29-31 a lo anterior, bien como parte de la tercera rueda o
como monlogo paralelo del captulo 3, que cierra el dilogo entre Job y los amigos? O
debemos unirlos con lo siguiente, como elemento esencial de un dilogo entre Job y Dios o
entre Job, Elih y Dios?
De todas las preguntas, la 1 y la 6 condicionan la estructura del libro tal como lo tenemos
actualmente. Actualmente existen dos formas de estructurar el libro: Una forma tripartita,
ms comnmente aceptada, y una forma bipartita. Las dos ofrecen ventajas y desventajas, la
una de la otra.
- Forma Tripartita:
- Forma Bipartita:
I. Job y sus amigos (3-31) I. Job y sus amigos (3-27.28)
Monlogo de Job (c.3)
II. Job, Elih y Dios (29-41)
II. Elih (32-37)
Monlogo de Job (cc. 29-31)
50
Esta exposicin es acompaada con una serie de citas textuales en la obra de Schkel - Sicr, Op. Cit., p. 44 al
63. Aqu se puede apreciar las diferentes posiciones de los comentaristas frente a una tarea tan difcil como es la
de separar los diferentes textos en unidades de contenido.
59
Primera rueda de discursos
Segunda rueda de discursos
Tercera rueda de discursos
III. Dios (38-41)
La forma tripartita consigue una primera parte excelente, comenzando y acabando con un
monlogo de Job. Pero posee las siguientes deficiencias:
a) no queda clara la funcin del captulo 28, aun admitiendo que sea un aadido;
b) la segunda y tercera parte se convierten en largos monlogos pegados artificialmente a lo
anterior,
c) la funcin de los captulos 29-31 como monlogo paralelo al del captulo 3 es bastante
discutible, pues, provoca la airada reaccin de Elih y la respuesta de Dios.
La forma bipartita resuelve las dificultades enumeradas anteriormente. La primera parte
(3-27) es un dilogo entre Job y sus amigos, en tres ruedas, que culminan en el fracaso de la
bsqueda de la sabidura por caminos intelectuales. El captulo 28, aunque fuese tardo,
cumple una funcin excelente en este momento. Con l termina la primera parte del libro. La
segunda parte, aunque en proporciones distintas, mantiene la misma estructura dialogante:
Job, Elih, Dios. La nica objecin es que el captulo 3 deja de ser paralelo con 20-31 para
convertirse en mero comienzo del dilogo.
V.5. La tercera Rueda de Discursos.
Los ltimos captulos del dilogo de Job con sus amigos plantean algunos problemas,
especialmente porque a simple vista da la impresin de estar incompleto. En comparacin
con las dos ruedas anteriores (Captulos 3-11; 12-20), en donde se puede observar un
esquema fijo: Job, Elifaz, Job, Bildad, Job, Sofar. En el captulo 21 comienza la "tercera
rueda" con la siguiente secuencia: Job, Elifaz, Job, Bildad, Job. Tres aspectos se deducen de
este esquema:
a) Falta el discurso de Sofar.
b) El de Bildad es muy corto, slo seis versos, incluida la introduccin.
c) Aparecen en boca de Job afirmaciones inconcebibles, que slo esperbamos escuchar a sus
amigos (24,18-24; 27,13-23).
60
Frente a este problema algunos autores lo aceptan tal como est en el texto hebreo,
argumentando que "el autor no tena porqu restringirse a un esquema rgido, el silencio de
Bildad (ausencia) es significativo junto a la brevedad del discurso de Bildad, pues, indicaran
el descontento de los amigos frente a la explicacin teolgica del sufrimiento"51. En esta
posicin encontramos a: Regnier (1924), Peters, Sczygiel, Junker y otros. Claro est decir
que el argumento anterior no explica el tercer problema, el de un texto contrario a la forma de
pensar de Job. Se podra admitir como una posible respuesta a los versculos 24,18-24, la
opinin de Gordis: Job cita la opinin de sus amigos para refutarla luego, pero dicha
refutacin se perdi ms tarde y slo nos queda el verso final de su discurso.
La mayora de los autores considera imposible mantener el texto de estos captulos tal
como se nos ha transmitido. Las posturas principales son tres:
a) Reduccin de la tercera rueda;
b) Reconstruccin completa de la tercera rueda bajo el esquema fijo;
c) Renuncia a reconstruirla52.
Frente a la diversidad de opiniones respecto de la "tercera rueda" ofrecemos la siguiente
solucin ms recurrente en las obras modernas53: Qu postura es la ms convincente?
Algunos criterios parecen claros:
1) El autor pens escribir una tercera rueda; lo demuestra el que tras las dos anteriores
seguimos encontrando discursos de Job, Elifaz y Bildad.
2) Esto no significa que terminase de escribirla; quiz redact mucho material, pero sin
acabar de organizarlo.
3) Esto es ms probable, que admitir que la afirmacin de que los captulos 24-27 no son
autnticos.
4) Si el autor lleg a redactar la tercera rueda, perdindose el orden posterior, su contenido
debi de ser muy parecido al de las ruedas anteriores.
5) Cualquier modificacin del texto deber tomar estos criterios como base.
51
Cf. Schkel - Sicr, Op. Cit., p. 47. Los autores citan textualmente los argumentos ofrecidos por P.
Szcygiel, Das Buch Job, p. 20.
52
Un resumen completo de las particularidades de cada posicin de los autores es ofrecida por Schkel Sicr, Op. Cit., pp. 47 al 54.
53
Solucin ofrecida por Schkel - Sicr, Op. Cit., p. 50.
61
V.6.- Los Discursos de Elih.
Las opiniones de los autores, frente a este problema, estn divididas en dos grupos:
a) aquellos que consideran el "discurso de Elih" como original del autor del libro, en esta
posicin tenemos autores como: Budde (1896), Cornill (1913), Thilo (1925), Peters (1928),
Sczygel (1931), Dennefeld (1939), Junker (1951), Freedmann, Snaith, Gordis, Sawner,
Mackay y otros.
b) aquellos que consideran el discurso como un aadido posterior son: Eichhorn (1803),
Stuhlmann (1804), De Wette (1807), Gunkel (1912), Eissfeldt (1938), Fohrer (1963), Alonso
Schkel (1971) y otros.
Como una forma de conocer, brevemente, los argumentos que se dan para considerar los
"discursos de Elih" como un aadido posterior ofrecemos el siguiente resumen, estructurado
en tres partes: I) Relacin con el resto del libro, II) El Estilo, III) El Contenido54.
I) Relacin con el resto del libro:
a) Elih no es mencionado en el prlogo;
b) tampoco es mencionado en el eplogo;
c) Job no le responde;
d) la respuesta de Yahweh en 38,2 empalma directamente con el c.31 y excluye un
posible interlocutor intermedio;
e) la nota final del c.31 ("aqu terminan los discursos de Job") demuestra que la
intervencin de Elih fue aadida posteriormente;
f) la presentacin de Elih en 32,1-5 no concuerda con la actitud del autor del libro.
II) El Estilo. Es muy distinto e inferior a los discursos anteriores en cuanto a:
a) lenguaje;
b) forma de expresin;
c) arte potico diferente;
d) su autor usa el nombre de Job en el discurso directo y en tercera persona.
54
Esta estructura de los argumentos ha sido ofrecida por Budde (1896). Citado por: Schkel-Sicr, Op.
Cit., p. 51.
62
III) El Contenido.
a) se mueve en el mismo punto de vista de los amigos, superado con el captulo 31;
b) lo que aportan de nuevo y til no es la solucin del poeta;
c) anticipan en gran parte lo que el poeta puso en boca de Dios;
d) contradicen la intencin del poeta, que quiere exponer cmo este misterio es
insoluble para el hombre.
Estos argumentos usados para defender la posibilidad de un aadido posterior, son
retomados por Schkel - Sicr en su obra ya citada, y reelaborados en un orden distinto:
estilo, contenido y funcin. Para Schkel ni el estilo ni el contenido sirven para decidir el
problema, poniendo su atencin sobre la funcin que desempea el personaje, esta funcin
sera la del mediador o rbitro invocado por Job (9,33s; 16,19-21) y que responde a su deseo:
"ojal hubiere alguien quien me escuchara" (31,35). Adems Schkel advierte que aunque
su argumento defiende la autenticidad del texto, todava quedan muchos cabos sueltos para
unir. Frente a todo esto, Schkel concluye con la siguiente hiptesis, la cual coincide con las
propuestas de Freedmann: "Quiz estos captulos formasen parte de un proyecto de
remodelacin profunda de la obra, que el autor no tuvo tiempo de llevar a cabo."55.
V.7.- Los Discursos de Dios.
El final de la seccin potica lo forman dos largos discursos de Dios (38-39 y 40,641,26), separados por una breve intervencin de Job (40,2-5) y seguidos de la retraccin
definitiva del protagonista (42,1-6). La aplicacin de la "crtica de las fuentes" ha puesto en
duda la autenticidad de estos cuatro captulos como originales de la mano del autor del libro.
Actualmente la opinin de los autores se puede clasificar en tres grupos:
a) quienes rechazan la totalidad de los discursos;
b) quienes los aceptan en parte;
c) quienes defienden la totalidad56.
a) El rechazo total. Es la postura adoptada por: Studer (1875), Vernes (1880), Cheyne, Van
Hoonacker, Volz, Jastrow, Staples, Marshall, Rankin, Batten, MacDonald, Irwin, Kuhl,
55
Schkel-Sicr, Op. Cit., p. 54.
Para apreciar un panorama completo de las distintas posiciones de los autores confrontar: Schkel Sicr, Op. Cit., pp. 55 al 63.
56
63
Blecker, H. Schmidt, Slater. Mientras algunos piensan que 31,40 ("aqu terminan los
discursos de Job") es el final originario y todo lo que sigue es aadido, otros aceptan que
Dios debe intervenir de algn modo, pero limitan su actuacin a una teofana sin discursos.
Frente a la pregunta A qu se debe el que ahora formen parte del libro? los autores
argumentan que fueron aadidos para centrar la atencin del lector en la majestad y el poder
de Dios.
b) Aceptacin parcial. En esta posicin se argumenta que se pueden suprimir por completo
los discursos de Elih sin que se pierda la estructura del libro, pero si algn discurso de
Yahweh (31,35-37 y 42,7-8) se deja fuera la estructura se desmorona por completo. En
cuanto a la mencin de Behemot y Leviatn (40,15-41,26), por su estilo se pueden considerar
como no palestinos, pudindose prescindir de ellos. Aqu tenemos a autores como: Gray,
Lvque, Lods, Mackenzie, Westermann y otros.
c) Defensa de la totalidad. El argumento es el siguiente: si se elimina alguna parte del
discurso, la respuesta de Dios queda incompleta, porque los captulos 40-41 no se limitan a
repetir lo dicho anteriormente. En esta posicin encontramos a los siguientes autores: O.
Keel, R. Gordis, V. Kubina y otros.
Como una forma de ilustrar una estructura completa, se ofrece la estructura compuesta
por Mackenzie57, la cual se puede clasificar dentro de una estructura tripartita:
I. Prlogo (1,1 - 2,13)
A) Carcter y prosperidad de Job (1,1-5)
B) Primera escena en los cielos (1,6-12)
C) Job pierde sus posesiones (1,13-22)
D) Segunda escena en los cielos (2,1-7a)
E) Job es afligido en su persona (2,7b-10)
F) Llegada de los amigos de Job (2,11-13)
II. Dilogo (3,1-31,40)
A) Primer monlogo de Job (3,2-26)
a) Job maldice el da y la noche en que naci (3,3-10)
b) Mejor es morir pronto (3,11-12.16)
57
R.A.F. MACKENZIE, SJ, Op. Cit., p. 459.
64
c) Razones para maldecir (3,13-15.17-19)
d) Lamentacin renovada (3,20-26)
B) Primer discurso de Elifaz (4,1-5,27)
a) Doctrina de la retribucin (4,2-11)
b) Revelacin de Elifaz (4,12-5,2)
c) Recomendacin (5,3-16)
d) Alientos (5,17-27)
C) Primera respuesta de Job (6,1-7,21)
a) Miseria de Job (6,2-10)
b) Estrofa de transicin (6,11-14)
c) Job, decepcionado por sus amigos (6,15-27)
d) Estrofa de transicin (6,28-30)
e) Monlogo (7,1-10)
f) Quejas dirigidas a Dios (7,11-21)
D) Primer discurso de Bildad (8,1-22)
a) Introduccin (8,2-7)
b) Doctrina (8,8-19)
c) Conclusin (8,20-22)
E) Segunda respuesta de Job (9,1-10,22)
a) Dios, irresistible en su poder y juicio (9,2-12)
b) Dios es arbitrario (9,13-24)
c) Job, indefenso (9,25-10,1a)
d) Especulacin y llamada (10,1b-12)
e) doloroso contraste (10,13-22)
F) Primer discurso de Sofar (11,1-20)
a) Locura de Job (11,2-12)
b) Consejos y alientos (11,13-20)
G) Tercera respuesta de Job (12,1-14,22)
a) La sabidura de Job iguala a la de sus amigos (12,2-25)
b) Resumen y advertencia para no "defender" a Dios con errores (13,1-11)
c) Job razona con Dios (13,12-27)
d) Lamentacin sobre la vida humana (13,28-14,12)
65
e) Sueo y realidad (14,13-22)
H) Segundo discurso de Elifaz (15,1-35)
a) Job ha hablado impamente y con presuncin (15,2-16)
b) El impo y presuntuoso tiene su castigo (15,17-35)
I) Cuarta respuesta de Job (16,1-17,16)
a) Afligido por los hombres y por Dios (16,2-17)
b) El testigo en los cielos (16,18-21)
c) Prosigue la lamentacin (16,22-17,16)
J) Segundo discurso de Bildad (18,1-21)
a) Reproche contra Job (18,2-4)
b) Destino del malvado (18,5-21)
K) Quinta respuesta de Job (19,1-29)
a) Es Dios quien lo hizo, no el hombre (19,2-12)
b) Aislamiento y soledad (19,13-22)
c) Esperanza de ver a Dios (19,23-27)
d) Amonestacin a los amigos (19,28-29)
L) Segundo discurso de Sofar (20,1-29)
a) Breve es el triunfo del malvado (20,2-9)
b) Tendr que despedirse de lo mal adquirido (20,10-29)
M) Sexta respuesta de Job (21,1-34)
a) Introduccin (21,2-6)
b) Felicidad de los hombres sin Dios (21,7-18)
c) No hay nexo evidente entre la virtud y la felicidad (21,19-21.23-26)
d) Muerte pacfica y fama pstuma del impo (21,27-34)
N) Tercer discurso de Elifaz (22,1-30)
a) Introduccin (22,2-5)
b) Pecados de Job (22,6-11)
c) Refutacin del argumento de Job (21,22;22,12-20)
d) Consejo de reconciliarse con Dios (22,21-30)
O) Sptima respuesta de Job (23,1-24,25)
a) Anhelos de encontrar a Dios (23,2-7)
66
b) Dios es inaccesible e imprevisible (23,8-17)
c) Miseria del pobre oprimido (24,1-12)
d) Enemigos de la luz (24,13-17)
e) Seccin oscura (24,18-24)
f) Conclusin del discurso de Job (24,25)
P) Captulos oscuros: 25-27 (25,1-27,23)
a) Tercer discurso de Sofar, I parte (25,2-6)
b) Octava respuesta de Job, I parte (26,1-4)
c) Tercer discurso de Sofar, II parte (26,5-14)
d) Octava respuesta de Job, II parte (27,2-6)
e) Tercer discurso de Bildad (27,7-10.13-23)
f) Octava respuesta de Job, II parte (27,11-12)
Q) Interludio: bsqueda de la sabidura (28,1-28)
a) No hay una mina de donde sacar sabidura (28,1-6.9-11)
b) Las criaturas no pueden orientar (28,7-8.12- 14.21-22)
c) Las riquezas del hombre no sirven para comprarla (28,15-19)
d) Pertenece slo a Dios (28,20.23-37)
e) Nota (28,28)
R) Monlogo final de Job (29,1-31,40)
a) La felicidad pasada (29,1-25)
I) La presencia amorosa de Dios (29,2-7)
II) Respeto de los dems (29,8-11.21-25)
III) Motivos de este respeto (29,12-17)
IV) Esperanza de Job (29,18-20)
b) Miseria actual (30,1-31)
I) Desprecio de los dems (30,1-15)
II) Presencia hostil de Dios (30,16-22)
III) Razonamiento contra este abuso (30,23-26)
IV) Miseria de Job (30,27-31)
c) Juramento de justificacin (31,1-40)
I) Ni engao ni injusticia (31,1-12.38-40ab)
II) Ningn fallo en la caridad o en la justicia
(31,13-23)
67
III) Ningn culto falso (31,24-28)
IV) ni espritu vindicativo ni hipocresa (31,29-34)
V) Resumen (31,35-37.40c)
III. Discurso de Elih (32,1-37,24)
A) Relato introductorio (32,1-5)
B) Presentacin introductoria (32,6-22)
a) Reproche contra los amigos (32,6-14)
b) Monlogo (32,15-22)
C) Primer discurso de Elih (33,1-30)
a) Advertencia a Job (33,1-7)
b) Citas (33,8-11)
c) Correccin y primera tesis (33,12-18)
d) Segunda tesis (33,19-24)
e) Conclusin (33,25-30)
D) Segundo discurso de Elih (34,1-37)
a) Advertencia a los amigos y cita (34,2-6)
b) Cita y correccin (34,7-11)
c) Primera tesis (34,12-15)
d) Segunda tesis (34,16-30)
e) Conclusin (34,31-37)
E) Tercer discurso de Elih (33,31-33; 35,2-36,25)
a) Advertencias a Job (33,31-33)
b) Citas (35,2-4)
c) Correccin y primera tesis (35,5-16)
d) Segunda tesis (36,2-15)
e) Conclusin (36,16-25)
F) Himno (36,26-37,13)
G) Conclusin (37,14-24)
IV. Discurso de Dios y respuesta de Job (38,1-42,6)
A) Habla Yahweh (38,1)
B) Acaso comprende Job el "consejo" de Dios? (38,2-38)
68
a) "Quin es ste?" (38,2-3)
b) Acaso estaba Job presente durante la creacin (38,4-15)
c) Qu sabe Job acerca del cosmos? (38,16-24)
d) Sabra Job cmo hacerlo funcionar? (38,25-33)
e) Tiene Job autoridad y poder suficientes? (38,34-38)
C) Sera capaz de proveer al sustento de animales y pjaros? (38,39-39,30)
a) Podra alimentar Job a los ms pequeos? (38,39-41; 39,26-30)
b) Tiene sometidos a su control los animales salvajes? (39,1-12)
c) El avestruz (39,13-18)
d) Ha hecho algo Job para que el caballo sea belicoso? (39,19-25)
D) Resumen y primera respuesta de Job (40,1-5)
a) Desafo (40,2)
b) Respuesta de Job (40,3-5)
E) Habla de nuevo Yahweh (40,6-41,26)
a) Es capaz Job de administrar la justicia divina? (40,6-14)
b) Contempla a Behemot! (40,15-41,26)
c) Contempla a Leviatn! (40,25-41,26)
I) Seras capaz de domesticarlo? (40,25-32)
II) Hay algo capaz de vencerle? (41,1-26)
F) Respuesta final de Job (42,1-6)
V. Eplogo (42,7-17)
A) Expiacin por los tres amigos de Job (42,7-10a)
B) Dios restituye y aumenta sus bendiciones a Job (42,10b-17)
69
Captulo VI.
Quin hizo sufrir al justo Job?
La Respuesta Humana al Sufrimiento
VI.1.- En la Iglesia de los Justos solamente sufren los Pecadores.
Juan haba quedado cesante hacia ya algunos meses, y asista todos los das a la Iglesia
para pedirle a Dios con toda su fe que lo bendijera con un nuevo trabajo. Su esposa y su hijito
se haban quedado en cama, pues, haban contrado la gripe por el fro de los das invernales
y no tenan dinero para comprar remedios. Sin luz y sin gas, se calentaban y cocinaban en un
brasero, el escaso dinero reunido, fruto de algunos "pololos" realizados por Juan, slo
alcanzaban para cocinar una sopita en la cual nadaban algunos esquivos trocitos de pan,
huevo y cebollas. Pero todas estas penurias no importaban mucho, pues, el hermano Juan y
su familia tenan mucha fe, Dios pronto les respondera sus oraciones.
En la Iglesia, todos eran muy espirituales, alegres y aparentemente felices. Sin embargo,
aunque Juan buscaba la compaa y comprensin de sus hermanos(as) en la fe, un
sentimiento de angustia y soledad lo acompaaban constantemente. Todos a sus espaldas, de
alguna o de otra manera, comentaban la suerte del pobre hermano Juan; la hermana Mara
deca que a Juan el Seor lo estaba probando, pues, siempre el Seor prueba a los hijos que l
ama. La hermana Rosa deca que Juan era un flojo, y por esta razn no tena trabajo. El
hermano Carlos, profesor de la escuela dominical, agregaba su comentario teolgico en su
clase, y deca: "El hermano Juan est siendo castigado por el Seor, pues, todava no se ha
arrepentido de corazn de todos sus pecados". Cul de todos ellos tena la razn? Juan no lo
saba, slo apreciaba en las miradas de sus hermanos y hermanas una cierta tensin cuando l
se acercaba a ellos; todo esto lo haca sentirse muy slo y muy confundido; por su parte,
callado sufra y oraba al Seor con mucha fe, confiando en que pronto Dios le respondera su
oracin.
70
Cuantas veces esta escena se ha repetido en nuestras congregaciones, y todos nos hemos
apresurado a dar respuestas teolgicas acerca de la causa del sufrimiento que est padeciendo
el hermano(a). Esta situacin es muy antigua y tambin la encontramos en la Biblia. El libro
de Job es una prueba de ello. Es por esta razn que en el presente estudio bblico
analizaremos el sufrimiento del inocente en el libro de Job.
VI.2.- La Teologa de la Retribucin como marco de fondo del sufrimiento de Job.
La idea religiosa de concebir al ser humano en una relacin interesada con Dios es
comn a todas las religiones del Antiguo Prximo Oriente. La literatura sapiencial o
sabidura concibe que la felicidad es patrimonio exclusivo de los justos; los injustos
(pecadores) solos se acarrean desgracias sobre s mismos, como una consecuencia o castigo
de Dios por sus pecados. Por lo tanto, en este mundo, segn esta forma de pensar, slo sufren
los injustos o pecadores; a los justos les corresponde solamente una vida feliz. A esta forma
doctrinal de pensamiento se le llama Teologa de la Retribucin. Ella es una forma de
fotografa de la realidad, pero solamente en blanco y negro.
Si bien es cierto, hay situaciones en la vida en donde el ser humano puede percibir que lo
que est haciendo lo conducirn a un mal o buen camino: Por ejemplo, si un joven se rodea
exclusivamente de malas amistades, en un ambiente cercano a la delincuencia; no hay
ninguna duda de su final, este joven terminar siendo involucrado y/o cometiendo algn
delito. Sufriendo todo aquello que significa vivir fuera del marco de la ley. Lo mismo
podemos decir en un caso contrario, si una persona se rodea de un ambiente y de amistades
de buenas costumbres, su comportamiento tender a seguir este patrn, evitndose las
penalidades y sufrimientos del mundo delictivo.
Sin embargo, no se puede hacer de estas doctrinas un dogma infalible aplicable a todas
las situaciones de la vida. El sufrimiento no tiene una explicacin racional en la Biblia, el ser
humano sufre porque es humano, el dolor es parte de la vida y ste no se pude evitar; tan slo
nos resta saber cmo lo enfrentamos y lo hacemos ms tolerable, es decir, cmo lo
humanizamos.
Todas las culturas que rodeaban a Israel tenan en comn la concepcin retribucionista
de la vida y la religin. Este sistema retribucionista primeramente se observ en las religiones
cananeas. All se efectuaba una relacin de retribuciones mutuas entre la persona que
71
adoraba y las divinidades en los cultos de la fertilidad. Desde estas religiones cananeas, los
judos, habra adoptado esta idea de retribucin. Segn la opinin de A. Weiser58 esta
relacin se daba en la religin cananea de la siguiente manera:
"La divinidad es considerada simplemente como la abastecedora de los bienes
materiales; toda la vida religiosa opera sobre la base de un mecanismo de relaciones
"do ut des" y, por causa de los ritos sexuales de la fertilidad los cuales son
imitaciones de la actividad procreadora de la divinidad principal, este es rebajado a la
atmsfera opresiva de un completo sensualismo el cual nada tiene que ver con la alta
seriedad y profunda esencia de una religin espiritual la cual est consciente de una
deuda con Dios la cual trasciende las cosas meramente terrenas."
En este tipo de pensamiento el ser humano est sujeto a la fatalidad (fatum), al destino
escrito por los dioses en el cielo, este destino el hombre/mujer no lo puede cambiar, slo
debe buscar la buena voluntad para su persona por parte de los dioses, a travs de los
continuos y onerosos sacrificios, esperando que los dioses mejoren su suerte y destino en esta
vida.
El libro de Job refleja este tipo de pensamiento en medio de la cultura y religin israelita,
en donde la persona si comete un pecado recibe el castigo correspondiente por parte de Dios,
y si se arrepiente, Dios le perdona y restituye a su antigua condicin de bienestar. El telogo
francs Pierre Dumoulin describe la teologa de la retribucin de la siguiente manera:
Los sabios repiten, hasta el cansancio, la enseanza religiosa clsica, la doctrina
de la retribucin: si alguien hizo el mal, Dios lo castiga, y si es castigado es porque
hizo algn mal. De esta manera, los justos son recompensados y los malos castigados
en este mundo, claro est -, puesto que en el lugar de los muertos todos sern
igualmente tratados. Esta doctrina la cual encontramos por ejemplo en el salmo
primero, es derrotada por la experiencia: la aventura de Job es la prueba viviente de
que este sistema no corresponde a la realidad.59
58
A. WEISER, Das Buch der Zwolf Kleinen Propheten. Alte Testament Deutsch 24. Gottingen: 1964,
Vandenhoeck und Ruprecht. Citado por: John MAUCHLINE, The Book of Hosea, pp. 578 y 579.
(Traduccin nuestra).
59
Pierre DOMOULIN. Op. Cit., p.36.
72
La dinmica de articulacin y predicacin de la Teologa de la Retribucin es
realmente demoledora de todo tipo de argumento, ella se caracteriza por ser un conjunto
de doctrinas que alaban, reconocen y exaltan a Dios como creador de toda la creacin,
siendo esta capacidad creativa de Dios un instrumento de comparacin con la finitud y
limitaciones del ser humano. Es indudable, que en esta comparacin tan asimtrica,
siempre el ser humano resulta ser el perdedor. Quin es el hombre para que se atreva a
poner en dudas la voluntad de Dios? Si el hombre sufre es porque ha pecado, y Dios que
es sabio no se puede equivocar con el castigo? No se puede cuestionar a un Dios sabio y
creador, solamente al hombre/mujer le corresponde aceptar su destino y sufrir en silencio.
Como lectores sabemos que Job no ha pecado, que todo es una prueba. Los amigos no
saben esta informacin y ellos reaccionan segn los principios de la teologa y del dios
retribucionista que tienen en la cabeza. Es impactante ver con cunta facilidad y
amenaza escondida los amigos tratan de imponer su doctrina y as tapar y acallar la
experiencia de Job. Los argumentos son lapidarios, desarticulan cualquier argumento de
defensa, frente a estas doctrinas no queda ms que resignarse y aceptar la realidad sin
atreverse a cuestionar a un Dios inmutable, que cre todo desde tiempos eternos. La
doctrina retribucionista no es una teora cualquiera o una sabidura cualquiera, sino que es
divina, pertenece a los secretos de Dios. Fue revelada a los sabios, ellos no la inventaron,
solo la transmiten para que el hombre en su finitud se enriquezca:
Pregunta a los antepasados y atiende a lo que averiguaron sus padres; nuestros
das son una sombra sobre el suelo; pero ellos te instruirn, t hablarn con
palabras salidas del corazn. Job 8:8-10
Qu sabes que nosotros no sepamos?Qu entiendes que no entendamos?
Entre nosotros hay canas venerables, alguien ms anciano que tu padre. Job
15:9-10
Escchame, que voy a hablarte, voy a contarte lo que he visto, lo que
transmitieron los sabios como tradicin de sus antepasados: el malvado pasa su
vida en tormentos, son pocos los das almacenados para el tirano...
Job
15:17-18
Son argumentos racionales tan convincentes los que abundan en los discursos y estrategias doctrinales retribucionistas de los amigos, que defenderse frente a ellos resulta una
verdadera hereja. Quin se atreve a levantarse contra el universo? Quin ha visto ms
73
que los collados? Fuimos nosotros primeros en nacer? Hemos nosotros asistido al
consejo de Dios y acaparado all la sabidura? (15:7ss). Hemos nosotros creado la
aurora? Dnde estbamos nosotros cuando se ciment la tierra? Cerramos nosotros el
mar con una puerta? Hemos sealado nosotros su puesto a la aurora? Somos nosotros
padres de la lluvia? Somos nosotros madres del relmpago y de la nieve? Son discursos
hbiles que desarman al ms empecinado contendor. Frente al quehacer de un Dios
creador y todo-poderoso, los problemas del ser humano resultan insignificantes, cmo
Job va a molestar a Dios con su sufrimiento? El Dios retribucionista se concibe lejano y
muy atareado para preocuparse de la realidad del ser humano. Si no podemos responder
a estas interrogantes, tampoco habr derecho a cuestionar la sabidura del que s tiene la
respuesta. Por lo tanto, si alguien sufre es porque ha recibido el pago de sus pecados, y
eso no se puede cuestionar.
Los amigos hablan y hablan y no tienen la capacidad de escuchar argumentos
contrarios a la tradicin. La realidad del sufrimiento del inocente no logra destruir sus
creencias. Prefieren defender sus esquemas, pensando que defienden a Dios, y rehsan
escuchar una voz disonante que viene de la experiencia real. En esta perspectiva,
defender una tradicin indolente se constituye en cegarse con una ideologa que no
permite humanizarse.
Frente a tanta violencia verbal, frente a tanta inteligencia y capacidad de
razonamiento parece imposible discrepar: Qu bien has ayudado al dbil y socorrido al
brazo sin vigor! Qu bien has aconsejado al ignorante ensendole con tanta habilidad! (26:2,3), dice Job en su ltima respuesta a sus amigos. Es locura contradecir lo
que todos saben (18:3). Se le pueden dar lecciones a Dios? (21:22).
Es precisamente por eso que el ltimo, y ms importante, elemento estratgico de que
disponen los amigos es tan seductor y atractivo: Qu saca el Todopoderoso de que t
seas justo o qu gana si tu conducta es honrada?... porque l humilla a los arrogantes y
salva a los que se humillan (22:3,29). Aunque tuvieras razn, qu sentido tiene seguir
defendiendo tu causa? Puede un hombre ser til a Dios? Puede un sabio serle til?
Por qu no desistes? Si te vuelves al Todopoderoso arrepentido de tus pecados, te
restablecer, cuando le supliques, te escuchar y brillar la luz en tus caminos.
El discurso humano acerca de Dios (teologa) es peligroso, porque siempre tendr una
doble posibilidad ineludible: o libera u oprime. Debemos tener presente que en los textos
bblicos no es Dios quien habla directamente, en ellos encontramos el testimonio humano
74
acerca de una experiencia religiosa, trascendente; el texto nos comunica con una
experiencia reflexionada acerca de una experiencia sagrada. No existe una palabra pura
de Dios en la Biblia, todo est mediado por la palabra y reflexin humana. La Biblia
misma es fruto de una interaccin divino/humana.
Por lo tanto, cuando los amigos de Job defienden intransigentemente sus postulados
aprendidos en la tradicin de sabidura acerca de Dios. No estn defendiendo a Dios, sino
a los postulados doctrinales humanos elaborados acerca de una comprensin de Dios. Sin
embargo, el Dios de la vida es un ser divino que siempre nos desafa a desprendernos de
nuestros esquemas mentales, para abrirnos a la comprensin de sus nuevas y siempre
renovadas formas de revelacin.
Frente a este discurso doctrinal, acuado en las tradiciones religiosas del judasmono hay defensas, quien lo intente resulta ser un hereje del dios de la Retribucin.
VI.3.- Lo que el contexto histrico del libro de Job nos quiere ensear.
Gran parte de los estudiosos de la Biblia coinciden en considerar el libro de Job como
una obra maestra de la sabidura juda, obra que trata principalmente el sufrimiento del
inocente. En la teologa existen algunas situaciones que simplemente no tienen respuesta
(situaciones paradojales), dichas situaciones tales como: la muerte, el sufrimiento, el origen
del mal, el perdn de Dios, etc.; simplemente no tienen una explicacin racional. Frente a
estas situaciones surge el llamado "silencio de Dios".
La teologa, como la "ciencia que habla de Dios", siempre surge como respuesta a los
problemas de fe de una sociedad en medio de un contexto histrico determinado. El libro de
Job no escapa a esta dinmica, y su tema teolgico central es el sufrimiento del justo, y el
cuestionamiento a las respuestas que la sociedad (representada en los amigos de Job) da al
que pasa por dicho tormento. De acuerdo con el consenso actual de los estudiosos del libro lo
sitan en la poca post-exlica (siglo V) de la historia israelita. Podemos estimar que Job fue
compuesto, con suma probabilidad, entre el 500 y el 350 a.C. Es muy probable que el libro
viera la luz en la pequea provincia post-exlica de Judea, en un radio de unos cuarenta
kilmetros desde Jerusaln, y bastante probable que el autor fuera jerosolimitano,
especialmente si vivi despus de la fortificacin de la ciudad por obra de Nehemas en el
ao 444. Esto sita al libro en medio de un contexto histrico muy especial, marcado por la
75
instauracin de un judasmo legalista apegado a la Ley de Moiss y situado bajo el alero del
Templo.
Este perodo est marcado por la situacin que se produjo cuando los Persas permitieron
a los judos exiliados en Babilonia regresar a su patria, con el objetivo de reconstruir la
nacin. Con su retorno se produjeron los siguientes problemas: entusiasmo inicial de los
repatriados por volver a su tierra, luego viene una desilusin ya que no son libres, sino que
siguen bajo el dominio Persa. Adems se produce una tensin entre los exiliados que
retornaron y los judos, mayormente campesinos, que sobrevivieron en Jud, los cuales
convivan junto a una poblacin edomita. Se despierta en algunos sectores judos un deseo
por librarse del dominio Persa, hay una esperanza del pueblo israelita en Dios, ya que
esperan un milagro para que Dios salve definitivamente a su pueblo. Toda esta situacin la
podemos conocer a travs de los libros del profeta Ageo y Zacaras, situacin que tambin es
confirmada por algunos textos del profeta Isaas 56 al 66 (tercer Isaas).
Algunas caractersticas de la situacin social que rodea el llamado post-exilio (despus
del exilio) son las siguientes: Existan dos grandes grupos judos: por un lado, estaba el grupo
de los sacerdotes sadoquitas (pertenecientes al grupo de retornados), los que manejaban el
culto oficial, dominaban la poltica y hacan pacto con el imperio Persa; este grupo sacerdotal
era realista y anti-escatolgico (no tenan puesta su esperanza en la intervencin de Dios, sino
en sus gestiones y negociaciones polticas frente a los Persas), estaban dispuestos a hacer
valer siempre sus privilegios. Aplicaron una serie de reformas religiosas y sociales al pueblo
judo, especialmente impusieron, por decreto real, en Jerusaln y en su territorio, una versin
revisada de la ley mosaica. El otro grupo estaba compuesto por los judos campesinos que
sobrevivieron en Jud (el remanente), de donde surgiran los grupos profticos de oposicin a
los intereses de los sacerdotes Sadoquitas: ellos eran de una mentalidad ms apegada a las
tradiciones monrquicas "la Casa de David", con un sacerdocio que se extenda a todos los
fieles; con una mentalidad abierta hacia los extranjeros, pero sin deseo de entrar en
compromisos con el imperio Persa; es por sobre todo un grupo claramente escatolgico (es
decir, confan y esperan en la liberacin que viene por la mano del Seor). La confrontacin
entre estas dos mentalidades implica tambin una confrontacin entre dos teologas con
acentos marcadamente diferentes, situacin que se refleja en la forma de concebir a Dios por
parte de Job frente a la posicin de sus amigos.
El libro de Job apareci en esta poca de crisis y actualizacin de la comunidad juda, en
donde todos deben acostumbrarse a una nueva forma de vida, a una situacin en donde un
76
mundo antiguo haba pasado y otro nuevo estaba a punto de nacer. Se haba derrumbado una
estructura religiosa y social venerable y aparentemente estable, y los sobrevivientes tenan
que aprender a adaptarse y hallar su propio camino en ese mundo nuevo. Se necesitaba
revisar la vieja teologa de la retribucin y corregir su simplista idea de recompensa. Por
otro lado, los crculos sacerdotales, manipulando la crtica proftica que haba mostrado la
traicin de Israel a la alianza, acallaron la voz del pueblo. Protesta que ya no se oa por los
conductos regulares de la sociedad, debindose acudir a otras formas de protesta social,
especialmente en el campo intelectual. El autor del libro de Job, al colocar su debate
teolgico fuera del tiempo de los escritos y fuera de la santidad del territorio bblico, puede
hacerse eco de lo que se tramaba en las ambiguas historias que la intervencin de los
sacerdotes intentaba depurar. Esto es lo que (entre otras cosas) se propone ensearnos el libro
de Job.
VI.4.- La experiencia del sufrimiento de Job, una prueba que nadie comprende.
El libro de Job nos sita en medio de un escenario no muy adecuado para hablar de
Dios, es decir, para hacer teologa, este lugar es el basurero. En realidad no sabemos la
ubicacin de este basurero o esta colonia de leprosos donde se origin la ms impactante
y conmovedora disputa teolgica que ha producido la Biblia60. El hecho que el libro de
Job nos site en este escenario nos recuerda que la teologa debe partir desde los
problemas reales y concretos de la gente, la teologa no debe partir del escritorio y
centrada en problemas abstractos e irreales. Hablar de Dios desde el basurero, es decir
desde los problemas concretos del ser humano, nos recuerda que nuestro Dios bblico es
un Dios que se hace carne en medio de la vida cotidiana del ser humano. No es desde
sillas doradas o tronos imperiales donde empieza a brotar lo que pertenece a la mejor
poesa de la literatura mundial, sino es desde el basurero. Es en el polvo de la tierra
donde, durante ms de 35 captulos, estn sentados los actores principales de la obra. El
olor de aquel lugar y la imagen de los que viven all estar presente durante toda la obra:
gente sin nada, sucia, el vestido rasgado y la piel cubierta de sarna. Es en medio de este
peculiar escenario, cargado de un olor a basura y muerte, en donde estamos invitados a
sentarnos y presenciar el desarrollo vertiginoso y lento a la vez, de una experiencia hecha
obra.
60
Hans de WIT, La Conciencia de la Teologa en el libro de Job. Revista TEOLOGIA ENCOMUNIDAD
N 3, Enero 1989, p.4. C.T.E., Santiago.
77
Para contar una experiencia profundamente israelita, el narrador ubica a su auditorio
fuera de Israel, en el misterioso pas de Hus, poblacin situada, segn se cree, en la
regin aramea que se extenda hacia el sudeste de Palestina. De esta forma el escritor se
asegura de no encontrar opositores a su pensamiento en Israel que dificulten la lectura y
difusin de su obra.
Tanto los amigos como el mismo Job no disponen de toda la informacin que el
pblico sabe. Ellos no saben quin ni cmo se fijo el destino de Job. No saben que se
trata de una apuesta entre Dios y el Satn, -apuesta que se llama Job, y no saben
tampoco que es a causa de una maniobra y una duda del Satn que ha dejado a Job en esa
terrible situacin.
En otras palabras, y es importante destacarlo, es el reto del Satn ("Ponle la mano
encima, hirelo en la carne y en los huesos, y apuesto a que te maldice en tu cara" Job
2:5) lo que da origen al libro de Job. Lo que evoca la serie de disputas que componen el
libro de Job es el hecho de que el fiscal (el Satn) pone en tela de juicio la jurisprudencia
del presidente de la corte: "Satans le respondi: Y crees t que su religin (la de
Job) es desinteresada? Si t mismo lo has cercado y protegido, a l, a su hogar y todo lo
suyo...!" (1:10). El hecho de saber ms que los actores, convierte al pblico en espectadores iniciados que estn presenciando una clase magistral donde con mucho fervor se
defiende una teora obsoleta (la retribucin). Nosotros, como pblico espectador,
sabemos que los amigos mienten.
El prlogo consiste en la presentacin de las circunstancias en que se desarrolla el
drama y de los personajes que en l intervienen. El protagonista, Job, es un rico
hacendado (1.3) que vive con su familia en Huz. Hombre de fe, descrito como perfecto y
recto, temeroso de Dios y apartado del mal (1.1), Job es vctima de una cadena de
desdichas que lo dejan bruscamente sin hijos y sin hacienda, enfermo y reducido a una
condicin miserable (7.45). A pesar de todas las desgracias, l confa en Dios y lo
bendice (1.21), no deja que sus labios pequen contra l, y aun sale al paso de las quejas
de la esposa preguntndole: Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos?
(2.10). En aquella situacin, sentado en medio del basurero lleno de llagas, los tres
amigos del protagonista acuden a condolerse con l y a consolarlo: Elifaz, el temanita,
Bildad, el suhita y Zofar, el naamatita (2.11). Contestando a los lamentos de Job, sus
visitantes hablan por turno, y l responde a cada intervencin. De esta manera se
disponen tres series de discursos (3.131.40), a cuyo trmino aparece otro personaje, el
78
joven Eli hijo de Baraquel, el buzita (32.2, cf. v.6), que toma la palabra para reprender
con irona a Job y a sus amigos. Ninguno de ellos replica al largo y afectado discurso de
Eli (32.637.24), despus del cual es Jehov mismo quien interviene y pone fin a todo el
dilogo (3841), al que solo seguirn unas palabras de arrepentimiento pronunciadas por
Job (42.16) inmediatamente antes del eplogo en prosa.
El cap. 3 da entrada al primero de los poemas. Job se lamenta de su desgracia en
trminos que revelan una amargura profunda, muy distante de aquel nimo sereno con
que en el prlogo haca frente a la adversidad. Ahora predominan en Job las quejas y los
acentos apasionados, y sin cesar se pregunta por qu Dios enva sufrimientos a alguien
que, como l, siempre lo ha servido con fidelidad y nada malo ha hecho.
La respuesta de sus tres amigos se repite una y otra vez: la desgracia es el castigo del
pecado, de modo que un grave pecado ha de haber cometido Job, cuando Dios lo castiga
con tantos males; nicamente si se arrepiente volver a gozar de las bendiciones del
Seor. Pero esta argumentacin no satisface a Job; l sabe que no es culpable, y confa en
que Dios mismo sea testigo de su inocencia y lo justifique y le revele al fin el porqu de
tanto sufrimiento (31.3537; cf. 19.2527). El ltimo discurso pertenece a Jehov, que
habla a Job desde un torbellino (38.1; 40.6). Dios se le manifiesta as, rompiendo el
silencio que hasta entonces haba guardado y del que Job se haba quejado a menudo.
Pero, sorprendentemente, las palabras del Seor no hacen referencia a los padecimientos
de Job, sino que son una afirmacin de la grandeza de Dios, de su poder y de la sabidura
inescrutable de su gobierno universal. Job, tocado en su conciencia, confiesa ser un
ignorante y atrevido que hablaba, y nada entenda (42.3). Aborrecindose a s mismo y
arrepentido en polvo y ceniza (42.6), mantiene su confianza en Dios, aun cuando no
haya logrado descifrar el misterio de los sufrimientos y la infelicidad del inocente (38.1
42.6).
Finalmente, en la conclusin en prosa del libro, Jehov reprende a los visitantes, alaba
la fidelidad de Job y le devuelve con creces lo que haba perdido de hacienda, familia y
amistades (42.1015).
Es evidente que este libro no pretende establecer una teora general acerca del
sufrimiento humano, ni tampoco una particular en torno a la infelicidad de que tambin
son objeto quienes aman al Seor y actan con rectitud. Lo que el libro ofrece es el
planteamiento dialogado de dos puntos de vista sobre la causa del sufrimiento: el
tradicional, sostenido por Elifaz, Bildad y Zofar, segn el cual Dios premia en este
79
mundo al bueno y castiga al malo (teologa de la Retribucin); y el que Job representa
negndose a admitir que su infortunio personal se deba a un castigo divino. En esta doble
y contradictoria perspectiva, la voz de Dios se deja or finalmente para llevar a los
dialogantes al reconocimiento de la incapacidad humana de comprender lo misterioso de
los designios divinos.
Hacer del lector, junto a Dios, conocedor de la causa del sufrimiento de Job, la que se
deriva de una prueba, ayuda a darle un sentido diferente al sufrimiento. Job, a pesar de los
bienes y bendiciones de Dios, es un ser humano de carne y hueso. Es decir, Job no est
por encima del sufrimiento, como ser humano tambin le toca sufrir, ste no es por causa
del pecado. La diferencia est en que Dios est preocupado por el sufrimiento y destino
de Job e invita al auditorio a sumarse en este esfuerzo de sacar a Job de su depresin,
acompandolo haciendo as ms llevadero y tolerable su sufrimiento.
80
Captulo VII.
Si no tienes para pagar entonces sufre. El Sufrimiento del Justo Inocente
VII.1.- Job condenado a sufrir por un Sistema Doctrinal Inmutable.
El prlogo del libro entrega una informacin valiosa al lector, Job es un hombre justo, la
verdad es que l est siendo probado en su fe. Los amigos y Job mismo no saben que todo
se trata de una prueba de fe. Job no sufre porque haya cometido un pecado, sufre porque
est siendo probado por Dios.
El libro de Job surge como una respuesta frente a la insensibilidad de un sector social de
Israel el cual, escudado tras sus dogmas teolgicos socializados desde el Templo, condenan
al que sufre injustamente. Para salvar a un sistema dogmtico "idoltrico", que no tiene
respuestas frente al sufrimiento, Job debe confesarse culpable de un pecado que no ha
cometido. De esta forma, Job se ubica en una situacin lmite, ya que las circunstancias lo
han colocado frente a un "sufrimiento inocente" y desde all, con su protesta, pretende
humanizar a la sociedad israelita atrapada en medio de un sistema religioso y teolgico
encasillado en "verdades eternas", insensibles frente al dolor humano.
La Teologa Retribucionista, que nos llega a travs del testimonio teolgico de los
amigos de Job, habla de un dios insensible al sufrimiento del inocente. El ser humano recibe
lo que merece, si hace el bien recibir bendiciones, si hace el mal recibir castigos. El dios
retribucionista no tiene espacio para la misericordia (rinem), y sus adoradores le siguen por
temor al castigo y por ambiciones materiales. Actitud que l les retribuye como premio por
el respeto de sus preceptos religiosos.
Veamos como reprende Bildad a su amigo Job, defendiendo la "justicia" de su dios
conocido en la teora (Job 8:2-7).
81
2.- "Hasta cundo hablars tales cosas,
Y las palabras de tu boca sern como
viento impetuoso?
3.- Acaso torcer Dios el derecho,
O pervertir el Todopoderoso la justicia?
4.- Si tus hijos pecaron contra l,
El los ech en el lugar de su pecado.
5.- Si t de maana buscares a Dios,
Y rogares al Todopoderoso;
6.- Si fueres limpio y recto,
Ciertamente luego se despertar por ti,
Y har prspera la morada de tu justicia.
7.- Y aunque tu principio haya sido pequeo,
Tu postrer estado ser muy grande.
Bildad apuesta a la culpabilidad de Job, dentro de su teologa, Job sufre porque ha
pecado. De nada sirven las palabras de Job argumentando su inocencia, el dios de Bildad es
inmutable, pues, no puede cambiar "su derecho (sedeq) y su justicia (misppat)". Es un dios
que no acepta recriminaciones y frente a l el ser humano est predefinido. Si Job sufre es
porque ha pecado y esta es una verdad que no admite discusin. La nica salida de Job, en
medio de este sistema teolgico, es la confesin de sus pecados para que este dios
insensible le perdone y le devuelva sus bienes. La retribucin ser efectiva en la medida
que Job cumpla con los requisitos que le impone el sistema, "Si fueres limpio y recto" (cf.
v.6) dios le tendr en cuenta. Justamente lo que exige Bildad es lo que la introduccin al
libro nos argumenta: Job es justo de principio a fin, y por eso al tentador quiere probar la
fe de Job. De acuerdo con el argumento de Bildad, si Job traiciona sus propios principios
de justicia, y se adapta al sistema ser tomado en cuenta por el dios de Bildad, y ser parte
integral del sistema retribucionista.
La teologa de Bildad hace una abstraccin de la justicia (misppat) y del derecho (sedeq)
del Dios liberador de las tradiciones bblicas. En su sistema dogmtico la justicia y el
derecho asumen caractersticas de verdades eternas y el sufrimiento inocente de Job resulta
abstracto, pues, ninguno de sus amigos lleva a la praxis dichos conceptos teolgicos. Sin
embargo si se confronta la praxis de Job, estos conceptos aparecen vivenciados por l y no
teorizados como en el argumento de sus amigos (cf. Job 29:12-17):
82
12.- Porque yo libraba al pobre que clamaba,
Y al hurfano que careca de ayudador.
13.- La bendicin del que se iba a perder vena sobre m,
Y al corazn de la viuda yo daba alegra.
14.- Me vesta de justicia, y ella me cubra;
Como manto y diadema era mi rectitud.
15.- Yo era ojos al ciego,
Y pies al cojo.
16.- A los menesterosos era padre,
y de la causa que no entenda,
me informaba con diligencia;
17.- Y quebrantaba los colmillos del inicuo,
Y de sus dientes haca soltar la presa.
La fe de Job estaba fundamentada en la prctica del amor, la solidaridad, la misericordia
y la clemencia. Job no estaba preocupado de ocultarse tras un dogma para no ir en ayuda del
que sufre. Job tan slo viva y practicaba la solidaridad, enseada por la ley de Moiss.
La falacia del sistema defendido por Bildad radica en el hecho de que Job, desde el
principio ya era justo y recto (cf. 1,1.8; 2,3). Por lo tanto, se condena a Job por: ser pobre e
indefenso, por ser frgil y limitado, por ser un simple mortal para, as, salvar este sistema
doctrinal. Esto lo podemos apreciar en las declaraciones de Zofar (11,4-6):
4.- T dices; Mi doctrina es pura,
Y yo soy limpio delante de tus ojos.
5.- Mas !oh, quin diera que Dios hablara,
Y abriera sus labios contigo,
6.- Y te declarara los secretos de la sabidura,
Que son de doble valor que las riquezas!
Conoceras entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad
merece.
7.- Descubrirs t los secretos de Dios?
Llegars t a la perfeccin del Todopoderoso?
Frente a la sabidura del dios de Zofar, Job no tiene nada que argumentar, pues, su
prctica solidaria no logra traspasar el complejo sistema terico de la "Teologa
83
Retribucionista". Es decir, que las palabras y la prctica de un pobre enfermo que sufre no
pueden cuestionar un sistema terico abstracto, en donde slo tienen voz los expertos, los
sabios (los tcnicos). El dios de Zofar es el dios de la ley que no conoce el amor, es
decir que castiga aplicando la ley en mayor o en menor grado; frente a ste dios a todo ser
humano no le queda ms remedio que someterse por miedo al castigo. Frente a esta
prctica teolgica de afirmar verdades, se debe recordar la verdadera tarea de la teologa:
La tarea de la teologa no es la de afirmar verdades, sino la de proclamar la noticia que se
llama evangelio. La teologa no tiene ms la autoridad de hablar en nombre de Jesucristo
desde el momento y en la medida que formula verdades o mandamientos cuya
comunicacin a los seres humanos no sea intimacin de la gran noticia, anuncio del
hecho decisivo que constituye el contenido de la evangelizacin bblica. Es necesario
sacar de la mente el escudo de lo jurdico, pues, slo es representante de Jesucristo aquel
que, con contenido vuelve presente la proclamacin hecha por Jesucristo. Job nos
enfrenta a una situacin lmite, en donde a partir del sufrimiento del inocente debemos
proclamar a Jesucristo. Cmo hablar de Dios en esta situacin?
VII.2.- El xito econmico a costa del sufrimiento de los pobres.
La causa que motiva el argumento central de este libro est en los bienes o riqueza de
Job. Es decir, aunque muchos biblistas no tomen en cuenta este aspecto, Job es probado
por el xito econmico que ha alcanzado en su vida. La envidia del Tentador (el Satn)
est en las riquezas de Job, segn su opinin Job sirve y es fiel a Dios por inters a los
bienes que ha recibido de Dios como bendicin (cf. Job 1:9-10).
El libro refleja la riqueza y bendicin de Job a travs del nmero simblico diez con
sus mltiplos correspondientes; este nmero representa la perfeccin humana, la que se
puede observar en la naturaleza: los diez dedos de las manos y de los pies, los diez
mandamientos, etc. Job tiene en total diez hijos (7 hombres y 3 mujeres), posee diez mil
animales (7 mil ovejas y 3 mil camellos), tiene 1000 bueyes (500 yuntas de bueyes) y 1000
animales de carga (500 mulas ms 500 yuntas de bueyes), y muchsimos criados. Estas
cifras mltiplos de diez son otras tantas maneras de recordarnos que Job cumple
perfectamente con los mandamientos: todos esos animales representan las virtudes y los
84
talentos gracias a los cuales l se cree en seguridad. Pero va a perder todo, para encontrar
an ms.61
Dentro del aspecto social y legal Job al perder sus bienes queda en un completo
desamparo. Adems del dolor inmediato, producido por la enfermedad y prdida de sus
hijos, la prdida de la propiedad significa un peligro de vida. El hombre sin recursos en
esta sociedad -, se encontraba al borde del abismo (Cf. Prov 10:15; 1Sam 22:2), le falta la
base para la existencia. A partir de aqu es muy comprensible que el A.T. tenga una
posicin tan positiva en relacin a las posesiones personales, incluyendo a la familia,
viendo en ellas la bendicin de Dios (Gen 33:11; Job 42:10; 2Rs 4:1; 8:3). El
hombre/mujer en la Biblia trabajar para conseguirlas (Prov 6:6-11; 16:26), a veces hasta
con medios dudosos, como muestra la historia de Jacob (Gen 27; 30:25-43). Se puede
afirmar que en el Israel Antiguo, la propiedad era de hecho un "bien supremo"
comparable, en la escala de valores sociales, apenas a la "honra". El israelita libre, de
sexo masculino y jefe de familia vive y muere con lo que posee, la propiedad no le
conserva solamente la vida: adems de sta le garantiza una posicin social y la
permanente fidelidad de Dios.62
El Antiguo Testamento no ve como negativo los bienes materiales, siempre y cuando
stos se complementen con la vida espiritual. Segn Pierre Dumoulin: La vida material
no es la meta de la existencia, pero Dios no prohbe utilizar los bienes que l mismo cre
para el ser humano, con la condicin de que no sean un obstculo para la pobreza del
Espritu.63 La narrativa de la sabidura de Salomn (cf. 1Rs.3:9-13) deja claro que el
anhelo personal por alcanzar la sabidura que emana de Dios hace de los bienes
materiales no una idolatra, sino un complemento que Dios los otorga como una
bendicin. Mientras se mantenga este orden y balance las riquezas son una bendicin,
pero si se tornan en un absoluto, una fuente de egosmo y ambicin se convierten en una
maldicin que arrastran a la persona hasta perder su alma.
Job al perder todos sus bienes, pierde su tener para encontrarse con su ser. Esta
prdida ocurre en tres etapas: Primero pierde todo aquello que son sus bienes materiales,
lo externo (animales, casa, servidumbre). Luego pierde a sus hijos que representan la
61
Pierre DUMOULIN. Op. Cit. P.20.
Erhard GERSTENBERGER S.
Sofrimento no Antigo Testamento, p. 14. En: Erhard
GERSTENBERGER S. - Wolfgang, SCHRAGE. Por que sofrer? O sofrimento na perspectiva bblica, 2 ed.,
Sinodal, So Leopoldo, Brasil, 1987.
63
Pierre DUMOULIN. Op., cit., p.97.
62
85
seguridad de su porvenir, de su trascendencia de su posteridad, de su posicin social, de
su poder y de la consideracin de los dems. Finalmente, pierde su salud y va quedando
sin la fuerza vital sobre la cual l haba depositado su confianza, no solamente estaba
enfermo, tena una enfermedad infecciosa (sarna) que lo dejaban automticamente fuera
de la sociedad. Perdiendo el tener, el saber, el poder y la estima de los dems, Job
quedaba desnudo, vulnerable. Entonces comienza el verdadero trabajo, el de la
humillacin que conduce a la humildad.64
Job sufre por mltiples causas: porque es pobre, no tiene familia, tiene una
enfermedad que lo convierten en un marginado social, no tiene poder, porque no tiene la
estima de sus amistades, etc. Esto nos lleva a considerar el sufrimiento del pobre, el que
sufren un sufrimiento adicional impuesto por la sociedad.
VII.3.- El Sufrimiento del Inocente provocado por el Sistema Capitalista Neoliberal.
Las desigualdades sociales se hacen cada da ms profundas en nuestro medio. Los ricos
son, hoy da, ms ricos; y los pobres ms pobres Qu es lo que genera tanta pobreza en
medio de un pas con grandes xitos econmicos? En Amrica Latina nos enfrentamos con
la pobreza, como una nueva variable que genera ms sufrimiento, producto de la frustracin
de millones de seres humanos que ven truncados sus proyectos de vida. Chile, hoy da, en el
nivel macro-econmico se ha vuelto muy rico, pero esa abundancia no se refleja en la mesa
de los miles de trabajadores(as) que solamente ganan un sueldo que apenas les alcanza para
sobrevivir. Ellos cargan un sufrimiento existencial que es producto de la ambicin y
egosmo de empresarios que solamente conocen la palabra tener, pero no saben lo que es
vivir en el ser, ni saben compartir.
Sabemos que una de las causas principales del sufrimiento de millones de inocentes es
el sistema econmico Capitalista Neoliberal, el cual asume caractersticas idoltricas para
asegurar su xito. Frente al dios-mercado y a su aparato ideolgico, se hace urgente or y
saber distinguir al Dios liberador que nos revela la Biblia. El Dios del xodo (cf. Ex.
3:1ss.), es un Dios que escucha, ve y conoce el sufrimiento de su pueblo, de un pueblo
constituido por esclavos, pobres y desamparados. Es a ellos que Dios desciende para darles
liberacin. Lo mismo hace Jess en su anuncio de las "Bien Aventuranzas" (cf. Mt 5:1-12),
64
Pierre DUMOULIN. Op. Cit., pp.20-21.
86
en donde manifiesta su preferencia por los pobres. El Dios de la Biblia es un Dios que acta
en favor de los pobres, no es un Dios que elabora teoras, sino un Dios que acta en favor
de los dbiles, desamparados, esclavizados y oprimidos. Este es el parmetro para toda
teologa que pretende hablar seriamente de Dios.
Frente a este actuar liberador del Dios de la Biblia, los postulados teolgicos
retribucionistas de la economa Capitalista Neoliberal de Libre-Mercado son descubiertos
como una "idolatra", esta caracterstica la describe el economista Frank Hinkelammert de
la siguiente manera:
El mundo econmico empresarial no est poblado por hombres sino por
mercancas. Las mercancas actan y los hombres corren detrs. El sujeto de este
mundo es una mercanca que se mueve y que desarrolla acciones sociales. Siguiendo
a las mercancas aparecen las empresas. Tambin las empresas en este mundo
empresarial ejercen acciones humanas. Todas las relaciones sociales que el
empresario descubre ente las mercancas, l las vuelve a descubrir entre las
empresas. El empresario tampoco se ve a s mismo como actuante responsable. El
actuante en su visin, es la empresa, y l no es ms que servidor de esta empresa."65.
Jess conden a los judos que haba hecho del sbado un absoluto, al cual la vida del
ser humano deba estar subordinada:
Tambin les dijo: El da de reposo
fue hecho por causa del hombre, y no
el hombre por causa del da de reposo.
La tarea proftica de Jess se debe comprender como la defensa del ser humano, creado
a imagen y semejanza de Dios, cuya calidad de vida est por sobre todos los sistemas
sociales y culturales, los que al negar esta condicin irreductible de la persona reducen la
libertad humana a una esclavitud. Adems podemos observar que lo que se condena en la
Biblia son las relaciones sociales erradas o pecaminosas institucionalizadas, que en nada
privilegian ni fortalecen la vida.
65
Franz HINKELAMMERT. Las races econmicas de la idolatra: La metafsica del empresario, In: La
lucha de los dioses. Los dolos de la opresin y la bsqueda del Dios liberador. Trabajo colectivo. Coedicin
DEI-CAV, San Jos, Costa Rica, 1980, p. 202.
87
Segn la ideologa del sistema econmico Capitalista Neoliberal, la solucin para el
problema de las desigualdades sociales es el mercado. El mercado es tratado como la
instancia capaz de resolver todas las necesidades y problemas de la sociedad. El mercado
asume el carcter de "dolo", ya que se absolutiza hacindose intocable, pues no debe ser
afectado por ningn tipo de demandas por parte de las personas. Las reivindicaciones
sociales deben esperar pacientemente el xito de la produccin. Como el Estado tampoco
puede solucionar estos problemas sociales, por falta de recursos econmicos, deber esperar
el xito del mercado para solucionar tales problemas, a travs del conocido chorreo
econmico que nunca llega. Si todos anhelamos resolver nuestros problemas socioeconmicos, entonces no podemos estorbar la dinmica del mercado, para que ste pronto
logre su xito.
La tica de este nuevo dolo llamado mercado es marcadamente individualista y
puritana, y no reconoce ms que los valores econmicos para establecer su relacin con el
mundo exterior. Los que estn constituidos por la propiedad privada y el cumplimiento de
contratos, como nica base legtima de la tica, la caridad no constituye una norma tica ni
una obligacin. Ser solidario en este sistema de valores es atentar contra el xito de la
economa.
Esta ley natural identificada con la ley del valor, slo conoce la vida del capital en el
mercado, frente a este dolo hay que sacrificar toda la vida humana en caso de necesidad. En
los sistemas econmicos antiguos se sacrificaba la ley del valor en favor de la vida
humana concreta, esta nueva ley natural neo-liberal sacrifica ahora la vida humana
concreta a las exigencias de la ley del valor y del mercado. Para salvar y tener con buena
salud al mercado las personas deben sacrificarse, o mejor dicho, apretarse el cinturn.
Sustentndose en un apocalipticismo milenarista el sistema econmico Capitalista Neoliberal construye dogmas teolgicos tras los cuales se ocultan y legitiman sus decisiones
ticas. Con su ideologa de una produccin sin lmites y al menor costo, no respetan la
naturaleza ni el medio ambiente, puesto que Cristo en su pronta y cercana venida har todas
las cosas nuevas junto a sus escogidos. Esto adquiere un sentido sacrificial, la destruccin
de la tierra y de la humanidad aparece como el sacrificio del cual resulta la gloria del
milenio. Dicha teologa imperialista repite la antigua teologa nazista, reemplazando el
ncleo central de la raza superior por el mercado. El mercado resolver todos los
problemas.
88
Las relaciones humanas establecidas es una relacin abstracta entre objetos. Transforma
el "no dar" en principio mximo de la tica, la destruccin del otro (como competidor) es un
imperativo categrico. Frente a la pobreza, a la cesanta, al sufrimiento ajeno; no reacciona
exigiendo solucin para su problema, sino que solo pide que se soporte la situacin, porque
el mercado algn da lo resolver. Contra la miseria no se debe actuar slo soportarla, ya
que el mercado le dar solucin. Tan slo hay que tener paciencia. Lo mismo ocurre con la
Deuda Externa, la tica econmica obliga a cobrarla, aunque perezcan con ello millones de
personas, pero eso no importa es ms importante cumplir la tica econmica, porque las
deudas deben pagarse a como de lugar, as funciona y lo exige el sistema.
Frente a la descripcin de la llamada Teologa del Imperio acuada dentro de la
ideologa del Capitalismo Neo-liberal, conviene hacernos la siguiente interrogante: Qu
tiene que ver esta teologa con el sufrimiento del inocente? Es precisamente en la respuesta
a esta interrogante en donde cobra fuerza el libro de Job, ya que l nos ayuda a descubrir al
dios-dinero, como a un dios encasillado en sus axiomas teolgicos, el cual para salvar el
sistema debe condenar al sufrimiento a millones de inocentes, con el propsito de mantener
y proteger el xito del mercado.
La perspectiva econmica del sufrimiento, en Amrica Latina, se ve reflejada en la
condena de millones de seres humanos al sufrimiento de la frustracin por privrseles de su
condicin de personas. Todo ello fruto de un sistema econmico "idlatra", en dnde el
mercado se levanta como un dolo que se alimenta de la sangre de los pobres. No
pretendemos con esta descripcin de la idolatra econmica dar una respuesta al
sufrimiento, pero al menos hacer conciencia que solidarizando con los que sufren podremos
cambiar las condiciones de vida del que sufre injustamente. Y esta solidaridad significa
llevar a la prctica el amor cristiano (gape) y humanizar las estructuras sociales en donde
el Estado debera asumir un rol protagnico de proteccin de los marginados, atrapados por
las garras del dios-dinero. La praxis de esta solidaridad con el que sufre lleva implcito un
cambio de la conciencia, de la tica del pueblo chileno. tica que debe partir desde los
valores evanglicos del compartir, y este principio llevarlo a una categora imperativa
irreducible, pues, como cristianos tenemos la responsabilidad de vivenciar el Reino de Dios
en medio de nuestra sociedad.
Estamos convencidos que en la medida que nos alejemos de los valores de la tica
econmica y nos acerquemos a los valores de la tica del Dios bblico, se solucionar en
89
gran parte el problema econmico de los trabajadores(as) chilenos y de Amrica Latina, y
as gran parte de sus dolores y sufrimientos sern aliviados.
Nuestra tarea como pastores y telogos por lo tanto, es la de seguir al lado de los que
sufren solidarizando con ellos. Para en una segunda fase hablar de Dios en un lenguaje
proftico, que sea capaz de abrir los cerrados corazones de los empresarios neo-capitalistas,
para que el Dios de la vida penetre en ellos, y todos gocemos de su compaa en nuestra
caminata hacia la liberacin total. Recordemos que como cristianos nuestra realidad es el
Reino de Dios, no como una utopa, sino como una realidad que Dios ha trado por gracia
hasta nosotros. El Reino de Dios ya est en medio nuestro, por lo tanto, es hora de que nos
atrevamos a vivir los valores ticos enseados por Jesucristo, y a travs de la vivencia de la
solidaridad cambiar el "presente siglo malo".
90
Captulo VIII.
El Acompaamiento contemplativo: Humanizando el Sufrimiento
VIII.1.- Hablar de Dios desde los callejones del barrio.
La escena ms tpica de los distintos barrios de Chile es la de observar los consultorios
mdicos atiborrados de gente, personas que en interminables colas amanecen en espera de
un nmero que les asegure una consulta mdica para aliviar sus dolencias. Por otro lado, ya
se hace normal el observar los rostros angustiados y perplejos de los enfermos volviendo a
sus hogares, con un sobre de "aspirinas" en sus manos, nico remedio conseguido para
mitigar sus dolores. Esa es la realidad del pobre en Chile, tal como nos dice una cancin
popular: para el pobre no hay justicia, no hay salud, dinero ni amor...
Muchos exclaman al cielo, queriendo interrogar a Dios: Porqu a m Seor! La actitud
cristiana frente al sufrimiento, consiste en pasar del por qu? Al cmo? No para huir de
los interrogantes sino para vivirlos, es decir, para encontrarle al sufrimiento un sentido y
hacerlo tolerable en la vida. El sufrimiento es un misterio; y un misterio no tiene causas. Es
un elemento de lo real que es necesario tomar y asumir, no para transformarlo sino para que
l nos transforme a nosotros.66
Gustavo Gutirrez en su obra: "Hablar de Dios a partir del sufrimiento del inocente",
recupera el libro de Job para la reflexin teolgica latinoamericana. La metodologa que l
nos propone para "hablar de Dios desde una situacin lmite", situacin constituida por el
que sufre injustamente, es la siguiente:
...en primer lugar, se le contempla al mismo tiempo que se pone en prctica su
voluntad, su Reino: solamente despus se le piensa. En categoras que nos son
66
Pierre DUMOULIN. Op. Cit., p.103.
91
conocidas, contemplar y practicar es en conjunto lo que llamamos acto primero;
hacer teologa es acto segundo. Es necesario situarse en un primer momento en el
terreno de la mstica y de la prctica, slo posteriormente puede haber un discurso
autntico y respetuoso acerca de Dios. Hacer teologa sin la mediacin de la
contemplacin y de la prctica sera estar fuera de las exigencias del Dios de la
Biblia. El misterio de Dios vive en la contemplacin y vive en la prctica de su
designio sobre la historia humana, nicamente en segunda instancia esa vida podr
animar un razonamiento apropiado, un hablar pertinente.67
Podemos observar que dicha metodologa, observar primero y despus hablar, es el
proceso contrario realizado por los amigos de Job, quienes slo saben hablar y justificar un
sistema teolgico abstracto. Como lectores tambin Job nos cuestiona a nosotros frente al
sufrimiento hasta qu punto somos impulsados a dar respuestas a priori, sin darnos la tarea
de escuchar las razones del que sufre injustamente? El imperativo categrico del
Evangelio, frente al sufrimiento del inocente es la humanizacin del sufrimiento a travs de
la solidaridad. Gutirrez nos propone acompaar y practicar el amor cristiano, sin elaborar
verdades inmutables sobre las cuales nos refugiamos para justificarnos ticamente y no ir al
encuentro solidario del que sufre. Una vez agotada esta primera etapa que podramos
resumir como una prctica de humanizacin solidaria con el que sufre, vendra el hacer
teologa, como un acto segundo.
En cierta medida la metodologa de G. Gutirrez nos ayuda a ubicarnos en el sabio
camino del "primero-or", escuchar al que sufre en una actitud de empata, sin juzgar ni
condenar, esto sera como ubicarnos "junto con" el que sufre injustamente, librndonos del
error de ubicarnos "enfrente-de" el que sufre (as como lo hicieron los amigos de Job). Slo
as, acercndonos en forma contemplativa al que sufre injustamente, podremos
aproximarnos a la comprensin de su dolor. Aunque conscientes que nunca sentiremos su
dolor fsicamente en carne propia, al menos estaremos solidariamente junto a l,
descubriendo desde la perspectiva del sufrimiento una nueva faceta de Dios. El
acompaamiento del que sufre injustamente nos dar la pista o el camino para un hablar de
Dios, desde otra perspectiva, que es la de aquellos que se encuentran en el reverso de la
historia.
67
Gustavo GUTIERREZ. Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, p. 16.
92
El libro de Job es una larga meditacin sobre el sufrimiento del justo; tres sabios
discuten hasta el cansancio sobre el por qu? Del sufrimiento de Job. Ellos son cultos y
buenos oradores, pero sus razonamientos se tornan insoportables para el que sufre68. Su
legalismo religioso no les permite encontrarse con el Dios de amor y dar un sentido
humanizador al sufrimiento.
Tan slo como un segundo paso viene el "hacer teologa", es decir el hablar en forma
"razonada" de Dios, pero partiendo de la primera fase que es el ubicarse en el terreno de la
mstica y de la prctica. Esta nueva forma de hacer teologa desde el que sufre, presupone
una mediacin inseparable entre la mstica y la prctica. De esta manera Gutirrez afirma
que "el lenguaje mstico es expresin de la gratuidad y el lenguaje proftico es expresin de
la exigencia."69.
Por otro lado, cuando el lenguaje mstico se nutre de la fe popular, se vuelve ms
vigoroso y colectivo. El lenguaje proftico, por su parte, permite apropiarse a un Dios que
ama con predileccin al pobre, precisamente porque su amor no se deja encerrar en las
categoras de la justicia humana. Gutirrez afirma que:
...el pobre es amado de preferencia no porque sea necesariamente mejor del punto
de vista moral o religioso que otras personas, sino por ser pobre, por vivir en una
situacin deshumana, contraria a la voluntad del Dios."70.
Por causa de la preferencia de Dios hacia los pobres, es que se hace necesario or el
clamor de ellos, mayora de nuestro continente, para sumarnos solidariamente a su dolor, a
sus gritos de angustia provocados por sus sufrimientos y gritar junto a ellos sus dolores,
para que todo el mundo pueda escuchar esta realidad silenciada por los Medios de
Comunicacin de Masas. Y as, en esta unidad solidaria, todos junto a Dios podremos
revertir el dolor de los que sufren injustamente y cambiar este mundo en un mundo ms
humano, en donde se vivencien diariamente los signos que provienen del Reinado de Dios.
A travs de esta praxis se revelan dos tipos de lenguajes, los que van unidos como las dos
caras de una moneda. El lenguaje proftico, el cual se debilita y reduce sin la percepcin
de lo totalmente nuevo otorgado por la contemplacin; y el lenguaje mstico sin la profeca
68
Pierre DUMOULIN. Op., Cit.,p.103.
Gustavo GUTIERREZ. Op., Cit., p. 153.
70
Idem., p. 152.
69
93
corre el riesgo de no incidir sobre la historia en donde Dios acta y en dnde nos
encontramos todos71.
Al abrirnos de un por qu? Y pasar a un para qu? Nos abrimos al porvenir y a la
esperanza, entendemos que todo sufrimiento es una va y posibilidad de conversin, una
palabra de Dios al corazn del ser humano.72 Es el corazn de la persona el que debe abrirse
y cambiar, no Dios. Job en su sufrimiento no necesita explicaciones tranquilizantes, sino
encontrarse con Dios (el absoluto), Job grita su sed de Dios. Sin embargo, busca a un Dios
tal como lo concibe en su cabeza, segn sus criterios. Pero el Dios de la Biblia se concibe
como Persona, libre y soberano, no se le puede reducir a categoras racionales y humanas.
No podemos encerrar a la libertad en un misterio de causa y efecto, puesto que ella es la
causa de todos los efectos.73 Cuando Job calla, cuando deja de justificarse y de cuestionar,
cuando no juzga ms a Dios, entonces puede or a Dios y escuchar su respuesta. Job
descubre a Dios en el silencio y cuando lo encuentra su sufrimiento ha desaparecido. Y sin
embargo, an permanecen la enfermedad, la desnudez y el horror. Lo que ha cambiado es la
mirada de Job y no las circunstancias. El sufrimiento ha sido consumido por el encuentro:
yo te conoca slo de odas; pero ahora te han visto mis ojos.74
Estos lenguajes nacen desde la experiencia de acompaamiento de los millones de seres
humanos que sufren en Amrica Latina y en todo el llamado Tercer Mundo, como un
acompaamiento y fortaleza en la esperanza para el que sufre injustamente. La experiencia
de esta realidad cotidiana implica un acompaamiento continuo, pues, el dolor en Amrica
Latina es el pan de cada da. Al querer hacerse teologa desde Amrica Latina, se debe partir
desde la perspectiva del que sufre injustamente, slo abrindonos a la solidaridad con el que
sufre lograremos tomar parte con el Dios sufriente de la cruz. Nuestra accin de compartir
el sufrimiento del que padece injustamente, nos revelar al Dios liberador, quin en su
actuar en favor del dbil nos liberta a todos, tanto a oprimidos as como a opresores. Por lo
tanto, debemos tener presente que nuestra praxis cristiana debe ser la de solidarizar con el
que sufre, ya que ayudando a liberar a los que sufren nos liberamos todos. No podemos caer
en la tentacin de construir axiomas teolgicos que releguen el sufrimiento a una mera
abstraccin. Hacer teologa desde la perspectiva del que sufre inocentemente es tomar en
71
Idem., p. 155.
Pierre DUMOULIN. Op., Cit.,p.103.
73
Idem., pp.103-104.
74
Idem., p.104.
72
94
serio la irrupcin del Reino de Dios en medio de nuestra historia, es creerle a Jesucristo que
l est en medio nuestro y nos demanda nuestro compromiso como sus discpulos, practicar
el amor (gape).
VIII.2.- La Bsqueda de Humanizacin del Sufrimiento.
Nuestra tarea como cristianos, no se limita a buscar una explicacin terica al
sufrimiento, ya que esto sera ubicarnos "enfrente-de" el que sufre defendiendo axiomas
teolgicos que no reflejan ni explican el amor de Dios ni su dolor frente a los que sufren. El
camino de acompaamiento del que sufre es a travs de la solidaridad, hacer del
"sufrimiento del otro" mi sufrimiento. Cuando logramos asumir el sufrimiento
solidariamente en forma colectiva nos humanizamos, y ofrecemos dicho sufrimiento a Dios,
como una ofrenda, para encontrarle un sentido liberador y hacerlo soportable.
Este proceso de solidarizar con el que sufre es lo que se denomina, segn la teloga
Dorothee Slle, "humanizacin del sufrimiento"75. A travs de la solidaridad con el que
sufre, participamos del dolor del mundo, y llegamos a comprender el dolor de Dios76. Es
claro que este proceso de humanizacin del sufrimiento no significa que el sufrimiento
humano vaya a desaparecer, pero al menos s implica un hacer del sufrimiento algo
tolerable y llevadero. Y en el aspecto social y econmico, implica que con nuestro
compromiso y solidaridad podremos hacer desaparecer las estructuras sociales que
provocan sufrimientos adicionales a los justos o inocentes.
Podemos cambiar las condiciones sociales bajo las cuales sufren los hombres y
mujeres. Podemos cambiar y aprender del sufrimiento en vez de empeorarlo. Podemos, de
forma gradual, hacer retroceder y suprimir incluso el sufrimiento, que aun hoy se produce
para provecho de unos pocos. Pero en todos estos caminos tropezamos con fronteras que no
se dejan traspasar. No slo la muerte es una de esas fronteras. Existe tambin el
embrutecimiento y la falta de sensibilidad, que son mutilaciones y heridas que ya no
se pueden eliminar. El nico medio de traspasar estas fronteras consiste en compartir el
dolor con los que sufren, no dejarlos solos y hacer ms fuerte su grito."77
75
Dorothee SLLE. Sufrimiento, Sgueme, Salamanca, Espaa, 1978, p. 179.
Idem., Ibidem.
77
Idem., p. 180.
76
95
Como cristianos, gozamos la salvacin gracias a la gratuidad (Gracia) de la
misericordia de Dios, esta realidad nos impulsa hacia una sensibilidad con el que sufre,
pues, nuestra salvacin ha sido ganada por Cristo en la cruz a travs del sufrimiento injusto;
cargando con nuestros pecados nos "representa" en la cruz. "Representativamente nos ha
reconciliado con Dios y nos ha manifestado su gracia precursora."78.
Jess lanz su ltimo grito en la cruz: Dios mo, Dios mo, por qu me has
abandonado?. Esta pregunta dirigida a Dios brot de lo profundo del corazn, como una
oracin que interpela a Dios. Este gemido de Jess en la cruz, ha sido tomado del Salmo 22
y es similar al de Job. Es un llamado a una humanidad quebrantada que aun no ha conocido
la experiencia de la Resurreccin. Jess se siente abandonado por Dios, y en esa ausencia de
Dios anhela su presencia, siente sed de Dios. Paradjicamente, podramos decir que Dios
se hizo humano para padecer el ms grande de los sufrimientos y no hay ninguno mayor
que la sed de Dios.79 Dios no explic el sufrimiento, lo asumi. l quiso llevar en s el
sufrimiento ntimo de aquellos que gritan ese por qu? l ha gritado ese llamado ms
profundamente que ningn otro ser humano, para que, todos aquellos que, despus de l,
cayeran en el dolor y la muerte, no lo gritaran nunca ms solos80.
La apertura a nuestra humanizacin con el sufrimiento nos hace sensibles y solidarios
con el que sufre. Como cristianos nuestro deber es solidarizar con el que sufre, para
encontrarnos con Dios en el dolor. La actitud de ser sensibles al dolor del otro, nos
humaniza. Frente al sufrimiento nos encontramos todos desnudos, como seres humanos,
dependientes de la mano de Dios. Sin escondernos detrs de axiomas teolgicos que
convierten la noticia del evangelio en una verdad eterna fuera de la historia81.
Cuando nos humanizamos con el sufrimiento es posible que el clsico y recurrente
por qu?, que es tan antiguo como la humanidad, gracias a la Cruz, pueda convertirse en
un para qu? y, por la fe y el amor, por el abandono y la ofrenda, llegar a transformarse
en un cmo?. As, el sufrimiento es el aprendizaje del ser, es llegar a ser lo que somos al
despojarnos del resto82.
78
Dorothee SLLE. El Representante, La Aurora, Buenos Aires, Argentina, 1972, p. 14.
Pierre DUMOULIN. Op., Cit., p.105.
80
Idem., Ibidem.
81
Jos Porfirio MIRANDA. Op. cit., p. 51.
82
Pierre DUMOULIN. Op., Cit., pp.105-106.
79
96
Por otro lado, el sufrimiento del inocente nos recuerda las imperfecciones de las
estructuras sociales. Y el encuentro con el que sufre se hace un encuentro con el "Dios
sufriente". Esta experiencia de fe nos desafa, a travs del sufrimiento compartido
solidariamente, a perfeccionar dichas estructuras. Este proceso en Amrica Latina se hace
cada da ms necesario, ya que en el sistema Capitalista Neoliberal encontramos estructuras
sociales injustas que - por asegurar ganancias para unos pocos-, provocan a millones de
seres humanos un sufrimiento innecesario e injusto. Frente a esta realidad de los que sufren
la marginacin del mercado y las frustraciones de la falta de un poder adquisitivo, se hace
necesario y urgente el asumir la voz proftica en las Iglesias para hacer ms fuerte el dolor
de los millones de chilenos marginados y construir un mundo ms humano.
97
Captulo IX.
LA RESPUESTA DE DIOS AL JUSTO QUE SUFRE
IX.1.- La Compasin como respuesta de Dios.
Job, sabindose justo dentro del sistema religioso judo, luch con Dios y con los
sistemas teolgicos, que no reconocan su inocencia. Primero pide un rbitro (mokhiaj)
(Job 9; 10:2-7), luego exige un testigo en la discusin (edh) (Job 13; 16:18-22), y por
ltimo exige un liberador (go`el) (Job 19:25-27). La expresin ceirse los lomos que
aparece dos veces en este libro, es la prueba que la persona debe tener una disposicin
abierta para enfrentarse a situaciones difciles (Cf. Job 38:3; 40:7).
Dios no le recrimina a Job su lamentacin o queja, le invita a salir un momento de
su sufrimiento personal- para observar a su alrededor y descubrir que existen otros y otras
que tambin sufren, tanto o ms que l. La lamentacin o queja logr captar la atencin
de Dios, pero dnde Job encuentra a Dios, en el rostro de otros y otras pobres y sufrientes
como l. Este es el camino que Job debe recorrer para reconciliarse con el Dios de
buena voluntad que gobierna el mundo. 83
La teologa honesta y sincera de Job resulta superficial, ya que corre el peligro de
reflejar la concepcin de un Dios sdico y cruel. La respuesta tan esperada de Dios no da
respuesta del porqu, ni del para qu del sufrimiento. Dios no se desgasta justificando una
teologa retribucionista que trata de justificar a su manera- el pecado, ni tampoco da
respuesta a la causa del sufrimiento de Job.
En su primer discurso (Job 38:4-39:40), Dios insistir que su plan incluye a toda la
creacin y nada queda fuera de su dominio. El gobierno bondadoso de Dios sobre su
creacin es justo, tal como lo afirma en su segundo discurso (Job 40-41). Aunque esta
83
Lidia RODRGUEZ F., Op. Cit., p.22.
98
justicia nos resulte incomprensible a nuestra comprensin cristiana de un Dios de amor,
Job lo comprende muy bien:
Y Job respondi a Yav:
Habl con ligereza, qu te contestar?
Prefiero ponerme la mano ante la boca. (Job 40:3-4)
Y Job respondi a Yav:
Reconozco que lo puedes todo,
Y que eres capaz de realizar todos tus proyectos.
Habl sin inteligencia de cosas que no conoca,
De cosas extraordinarias, superiores a m.
Yo te conoca slo de odas;
Pero ahora te han visto mis ojos.
Por esto retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. (Job
42:1-6)
Veamos y analicemos las respuestas de Dios a Job, para elaborar una mejor teologa
acerca de Dios.
IX.2.- La infinita capacidad creadora de Dios frente a lo finito y parcial de la
comprensin humana.
Job haba cuestionado los planes de Dios y a l le parecan injustos y crueles. Pero al
desvelarse los designios (esah) de Dios en los captulos 38-39, Job comprende que Dios
interviene en la historia con un amor gratuito para todos.
La primera respuesta nos muestra a un Dios creador, que se impone al caos,
establece lmites e impone un orden bueno, todo lo cual supera con creces las
capacidades humanas de actuacin en el mundo. 84
Job comprende su finitud y su limitada comprensin ante la capacidad creativa de
Dios, quien crea el orden por sobre el caos. Segn John Polkinghorne, Dios crea un
mundo, que a su vez se va recreando a s mismo, en una eterna bsqueda de la perfeccin
84
Lidia RODRGUEZ F. Op., Cit., p.24.
99
bajo un cuidado constante de Dios. Perfeccin que an no ha alcanzado. Esto explicara,
en parte, porqu existe el mal en medio de una creacin hermosa. (Cf. Job 38:4-13).
Gnesis 1 nos ensea que Dios hizo buenas todas las cosas, y las hizo por un acto de
amor. Por lo tanto, la clave para comprender la actuacin de Dios no es la retribucincomo lo asuman los amigos de Job-; la retribucin slo crea una relacin interesada con
Dios y entre los seres humanos. La respuesta se encuentra en la iniciativa divina del
cuidado amoroso constante que Dios tiene por todo lo creado.
La observacin humana finita y corto placista, no logra comprender que no todo lo
creado existe para una utilidad inmediata del ser humano. No podemos ver y juzgar
asumindonos como si el ser humano fuese el centro de la creacin. (Cf. Job 39:5-12).85
Por lo tanto, segn Lidia Rodrguez:
La conclusin al primer discurso de Dios sera sta: es imposible discernir hasta
el fondo las razones de la actuacin de Dios, no podemos predecir y mucho
menos manejar- los actos de Dios. En definitiva, Dios es libre.86
As como lo hizo Job, nosotros tambin debemos cambiar nuestra forma de
comprender a Dios. Debemos pasar de una fe condicionante y calculista de la accin de
Dios, que pretende conocer a Dios hasta en sus ltimos detalles, a una fe que slo
reconoce la iniciativa de su amor.
Frente a esta revelacin Job queda sumergido en un silencio contemplativo. Si el
mundo era un caos en manos de los malvados, en las manos de Dios se torna un cosmos
guiado por su sabidura y continuamente recreado por l. El mundo no es el fruto de la
disposicin de los malos, sino que es el fruto de la justicia divina.87
Esta es una primera gran leccin para nosotros, y a menudo difcil de aprender. No
siempre vamos a encontrar razones o soluciones al sufrimiento; hay momentos en los que
la nica respuesta posible es callar ante l.
Nuestra espiritualidad cristiana evanglica se ha estructurado en el modelo de una
conversacin con Dios, que ms que un dilogo se ha convertido en un monlogo:
oramos, cantamos, compartimos; siempre somos nosotros los que estamos hablando y
85
Ibid., p.25.
Ibid., Ibidem.
87
Idem., Ibidem.
86
100
dirigindole la palabra a Dios, pero no tenemos espacio en nuestra liturgia ni
espiritualidad para el silencio frente a Dios (cf. Sl.37:7-11). Hemos perdido el silencio
como otra forma de estar en la presencia de nuestro Dios; el silencio incluso nos
incomoda.88
IX.3.- Que reine el bien, la justicia y la paz en la creacin.
La segunda respuesta de Dios a Job est relacionada con la soberana de Dios y su
lucha constante contra el mal. Los captulos 40-41 abordan directamente el problema de
la justicia y del derecho (mishpat) de Dios.
Dios no desea que se minimice, ni se justifique el mal, como lo hicieron sus amigos.
Dios no es ni indiferente, ni neutral frente al mal.
Dios quiere que reine la justicia y el bien, pero respeta la libertad con que dot a
lo creado y no quiere imponerla por la fuerza. El Dios todopoderoso de los
captulos anteriores es al mismo tiempo el Dios que respeta la libertad humana,
incluso cuando sta nos lleva a pecar. 89
La irona del ser humano es que cree que puede hacer las cosas mejor que Dios, cree
que su concepcin de justicia es mejor que la divina (Cf. Job 40:9-14). Nuestra forma
humana de actuar siempre termina coartando la libertad del otro(a). En cambio Dios
respeta al ser humano, hasta el punto que su libertad le lleve a negar a Dios y a pecar.
Dios no justifica el mal, ni da razn del, pero s se implica: Dios no deja
abandonado al ser humano ante la experiencia de sufrimiento. El horizonte para
experimentar el dolor es la confianza en el amor y la gratuidad de Dios. Como
Job, solo a la luz de la buena voluntad de un Dios que nos ama podemos vivir el
sufrimiento.90
88
Idem., Ibidem.
Idem., p.26.
90
Idem., p.27
89
101
IX.4.- Dios sufre junto con los que sufren.
Para los cristianos hablar del sufrimiento y buscarle un sentido humanizador debera
ser fcil, pues nuestra fe parte de la crucifixin de Jess en la cruz, lugar de muerte que
en vencido por su resurreccin.
Para nosotros debera resultar ms fcil hablar de un Dios bueno, porque creemos
en un Dios que envi a su hijo por amor, y por amor muri crucificado. Creemos y
confesamos que Jess se entreg por nosotros para liberarnos del peso de la culpa;
en trminos clsicos evanglicos, hablamos del perdn de nuestros pecados. Pero
Jess, y el Padre con l, hicieron algo ms en el Glgota; sintieron con nosotros
nuestro sufrimiento, Dios se solidariz en su Hijo con el dolor humano. 91
La espiritualidad evanglica tiene diferencias con la espiritualidad catlica, mientras
los catlicos asumen que los cristianos participamos de los sufrimientos de Cristo. La
concepcin evanglica es al revs, Cristo participa, solidariamente, de nuestros
sufrimientos.
El sentido del sufrimiento no se encuentra en que los seres humanos participamos
de los sufrimientos de Cristo. Todo lo contrario: su sentido se encuentra en que
Dios participa de nuestro sufrimiento en la entrega de su Hijo en la cruz. El
anterior es un modelo de espiritualidad totalmente antievanglico y muy
peligroso, porque convierte el sufrimiento en una ofrenda en manos de Dios. Todo
sufrimiento humano, del tipo que sea, podra llegar a tener incluso un sentido
redentor, salvador. Esto hizo que, siglo atrs y hasta hace no mucho tiempo, los
creyentes buscaran intencionadamente el dolor fsico como va de acceso a Dios:
flagelaciones, cilicios Hay al respecto una ancdota muy curiosa de la famosa
Santa Teresa de Jess, quien de nia quera ir a tierra de moros, no para
evangelizar, sino para sufrir martirio por la fe. 92
Como cristianos no podemos volver a una fe medieval que buscaba el martirio y el
sufrimiento, como un mecanismo de asegurarse la salvacin. La vida cristiana no sigue
un modelo masoquista de vivir. El sufrimiento no es un don de Dios, sino parte
91
92
Idem., p.28.
Idem., p.29.
102
inevitable de la vida humana.93 Dios se hace solidario con los que sufren, porque Dios
ama a la humanidad.
La tercera gran leccin en Jess es que el Dios en el que creemos, el Dios de
Jesucristo, es solidario con los pecadores y con las vctimas. Con los pecadores,
porque carga con el pecado y la culpa; con las vctimas, porque carga con el
sufrimiento del mundo.94
El libro de Job nos revela a un Dios libre que no se deja encasillar en esquemas
teolgicos elaborados por el ser humano. Surge un Dios libre, imprevisible y misterioso.
Frente a los intentos humanos por dar una explicacin sobre la existencia del mal en
medio de la creacin, Dios no responde acerca del origen del mal, ni de su legitimidad.
Lo que s responde es sobre la actitud que el ser humano debe tener frente a los que
sufren. La experiencia de Job nos ensea cual es el itinerario de la persona creyente que
sufre.
A modo de conclusin podemos decir que el sufrimiento escapa a la discusin; su
existencia es un misterio de la vida humana, que le llega a todo ser humano. No siempre
tendremos respuestas al por qu o al para qu, pero Dios nos muestra en Job cul ha de
ser nuestra actitud como cristianos maduros 95.
Podemos arrojar luz sobre esa sombra de la desgracia que acompaa a todo
sufrimiento humano? La fe no alcanza a dar razn de todo por eso es fe-, pero s
nos ayuda a vivir la pena. Slo cuando descubrimos dnde est Dios y percibimos
Su presencia en nuestro sufrimiento, entonces podemos convertirlo en una
plataforma que nos empuja hacia algo mejor. Quien cree en el Dios que sufre con
nosotros reconoce su sufrimiento en Dios y a Dios en su sufrimiento. En la
comunin con ese Dios apasionado encontramos la fuerza que nos permite
permanecer en el amor en medio del dolor y la pena, sin amargura y sin
cinismo.96
93
Idem., Ibidem.
Idem., Ibidem.
95
Idem., p.30
96
Ibid., Ibidem.
94
103
Mientras vivamos en este mundo cado e imperfecto, nuestra esperanza est anclada
en la venida del Reino de Dios. No podemos evitar el sufrimiento, pero s podemos
apartarnos del embrutecimiento y de la insensibilidad que puede producir el dolor. El
camino frente al sufrimiento es humanizarnos, gritando fuertemente con los que sufren,
sus dolores. Confiemos en la esperanza apocalptica que afirma que con la venida de
Cristo hasta el mismo dolor desaparecer (Cf. Apoc. 21:3-5).
X. Bibliografa.
1.- CANTERO, Luis Eduardo, El enigma del sufrimiento y la respuesta filosficoteolgica al por qu sufren los cristianos? Artculo virtual
CristiaNet.com/Psicopastoral 2006; luisecantero@yahoo.com
2.- DUMOULIN, Pierre. Job, un sufrimiento fecundo. San Pablo, Bogot, 2001.
3.- DUQUOC, Christian, "El Demonismo y lo inesperado de Dios". In: CONCILIUM
189 (XIX), 1983, p. 445.
4.- GERSTERBERGER S., Erhard - SCHRAGE, Wolfgang, Por que Sofrer? O
sofrimento na perspectiva bblica, 2da. Edic., Sinodal, So Leopoldo, Brasil, 1987, 223p.
5.- GOWER, Christopher. Hablar de sanacin ante el sufrimiento. Descle De Brouwer,
Bilbao, 2006, 122p.
6.- GUTIRREZ, Gustavo. Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, p. 16.
6.- MACKENZIE, Roderick. "Trasfondo cultural y religioso del libro de Job", In:
CONCILIUM 189 (XIX), 1983, pp. 328 al 335.
7.- MACKENZIE, R. A. F., SJ, Job. Comentario Bblico San Jernimo, Tomo 2,
Cristiandad, Madrid, Espaa, 1971.
104
8.- MIRANDA, Jos Porfrio, O ser e o Messias. Um estudo sobre o messianismo de
Jesus, Paulinas, So Paulo, Brasil, 1982.
9.- MORA, Edwin. Violencia contra las personas sufrientes. El caso de quienes
padecan enfermedades en tiempos de Jess. En Revista: Vida y pensamiento. San Jos:
UBL, Vol. 22, # , 2002: 89ss.
10.- POLKINGHORNE, John. Ciencia y Teologa. Una Introduccin. Sal Terrae,
Santander, 2000, 198p.
11.- POPE, Marvin H., Job. A new translation with introduction and commentary, 3 ed.,
Doubleday & Company, New York, 1986, 409 p.
12.- RODRGUEZ FERNNDEZ, Lidia. Dios y nuestro sufrimiento. Desde Job a
C.S.Lewis. Bajado de : www.Lupaprotestante.com
13.- SCHOKEL, Luis Alonso SICRE, Jos Luis, Job. Comentario Teolgico y
Literario, Cristiandad, Madrid, Espaa, 1983.
14.- SLLE, Dorothee, Sufrimiento, Sgueme, Salamanca, Espaa, 1978.
15.- SLLE, Dorothee, El Representante, La Aurora, Buenos Aires, Argentina, 1972.
16.- TAMEZ, Elsa. Bajo un cielo sin estrellas, lecturas y meditaciones bblicas. San
Jos: DEI, 2000: 101p.
17.- TAMEZ, Elsa, De Silencios y Gritos. Job y Qohlet en los noventa. Revista Pasos
82.
18.- WEISER, A. Das Buch der Zwolf Kleinen Propheten. Alte Testament Deutsch 24.
Gottingen: 1964, Vandenhoeck und Ruprecht. En: John MAUCHLINE, The Book of
Hosea, pp. 578 y 579.
19.- WIT, Hans de, La Conciencia de la Teologa en el libro de Job. Revista Teologa
en Comunidad N 3, Enero 1989, pp.4-13. C.T.E., Santiago.
También podría gustarte
- Moltmann Jurgen - El Espíritu de La Vida, Una Pneumatología IntegralDocumento328 páginasMoltmann Jurgen - El Espíritu de La Vida, Una Pneumatología IntegralSoyJona100% (6)
- Duelo y EspiritualidadDocumento44 páginasDuelo y EspiritualidadMartin Mata60% (5)
- Jose Perres - Ntervención en Crisis y Psicoanálisis - Clase Interv en CrisisDocumento40 páginasJose Perres - Ntervención en Crisis y Psicoanálisis - Clase Interv en CrisisAlan Ramos0% (2)
- Antropologia de La Vocacion Cristiana. D PDFDocumento17 páginasAntropologia de La Vocacion Cristiana. D PDFJuan José D'AmbrosioAún no hay calificaciones
- Estudio Sobre Las RecompensasDocumento22 páginasEstudio Sobre Las RecompensasBismarc Tuco100% (2)
- Semana Vocacional 2020Documento47 páginasSemana Vocacional 2020Sin Miedo A Servir Sps50% (2)
- Teologia SufrimientoDocumento112 páginasTeologia SufrimientoJOSEPH MONTES100% (2)
- Aproximaciones Al Mal y El Sufrimiento en Tomás de Aquino, Schopenhauer y El PersonalismoDocumento89 páginasAproximaciones Al Mal y El Sufrimiento en Tomás de Aquino, Schopenhauer y El PersonalismojalsdtAún no hay calificaciones
- Lopez Tovar Carlos Miguel 2014Documento56 páginasLopez Tovar Carlos Miguel 2014Bobtail EsteticaAún no hay calificaciones
- Pedagogías decoloniales Tomo II: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivirDe EverandPedagogías decoloniales Tomo II: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivirAún no hay calificaciones
- ¿Por Que Dios Permite El SufrimientoDocumento27 páginas¿Por Que Dios Permite El SufrimientoIsmael Mejia Silva100% (1)
- Emilse NocheDocumento18 páginasEmilse NochejuliancasablanquitasAún no hay calificaciones
- Dialnet ElSentidoYLaDistancia 4224041Documento163 páginasDialnet ElSentidoYLaDistancia 4224041tomasXtiAún no hay calificaciones
- Job y El Sentido Del Sufrimiento-1-15Documento15 páginasJob y El Sentido Del Sufrimiento-1-15Cesar Zuniga0% (1)
- Un pacto de supervivencia entre el hombre y la tierraDe EverandUn pacto de supervivencia entre el hombre y la tierraAún no hay calificaciones
- ¿Pueden coexistir Dios y el mal?: Una respuesta cristianaDe Everand¿Pueden coexistir Dios y el mal?: Una respuesta cristianaAún no hay calificaciones
- TFG Marta Lozano 9.6Documento36 páginasTFG Marta Lozano 9.6Isabel LorenzoAún no hay calificaciones
- Concilium 366 1606Documento7 páginasConcilium 366 1606PularAún no hay calificaciones
- Quinto Vida Humana - Un MisterioDocumento2 páginasQuinto Vida Humana - Un MisterioEstefany Zeineth Salazar Prudencio67% (3)
- UIA4Documento47 páginasUIA4Fer SánchezAún no hay calificaciones
- SSU Por Que Dios Permite El Sufrimiento PDFDocumento28 páginasSSU Por Que Dios Permite El Sufrimiento PDFEdgar Fabian Delgado ErazoAún no hay calificaciones
- Desplegando AlasDocumento229 páginasDesplegando AlasSilvana Boza QuintanillaAún no hay calificaciones
- Despertar La Compasión. El Cuidado Ético de Los Enfermos GravesDocumento192 páginasDespertar La Compasión. El Cuidado Ético de Los Enfermos Gravesjonny andres valencia hidalgoAún no hay calificaciones
- García-Sánchez, Emilio, Despertar La Compasión. El Cuidado Ético de Los Enfermos Graves, EUNSA 2017Documento192 páginasGarcía-Sánchez, Emilio, Despertar La Compasión. El Cuidado Ético de Los Enfermos Graves, EUNSA 2017Iris Plata De LopezAún no hay calificaciones
- Cuidadme Asi Digital FinalDocumento85 páginasCuidadme Asi Digital Finalcharles ivan cabrera villalbaAún no hay calificaciones
- Tesina-Samuel CanelDocumento27 páginasTesina-Samuel CanelPedro Mauricio SebastiánAún no hay calificaciones
- Humanizar el sufrimiento y el morir: Perspectiva bioética y pastoralDe EverandHumanizar el sufrimiento y el morir: Perspectiva bioética y pastoralAún no hay calificaciones
- Material Psicología ComunitariaDocumento63 páginasMaterial Psicología ComunitariaYimmy TorrealbaAún no hay calificaciones
- Farah, H., Ivonne y Vasapollo, Luciano (2011) Bolivia Vivir Bien ¿Paradigma No CapitalistaDocumento439 páginasFarah, H., Ivonne y Vasapollo, Luciano (2011) Bolivia Vivir Bien ¿Paradigma No CapitalistaMauro SpinaAún no hay calificaciones
- Sáez Malestar de Occidente PDFDocumento292 páginasSáez Malestar de Occidente PDFLuis Sáez Rueda100% (5)
- Pedagogia Del SufrimientoDocumento66 páginasPedagogia Del SufrimientoToño AlvaradoAún no hay calificaciones
- Homo Dolens PDFDocumento19 páginasHomo Dolens PDFsebastianAún no hay calificaciones
- Intervencion en Crisis y PsicoanalisisDocumento18 páginasIntervencion en Crisis y PsicoanalisisThomas Ehren Schneider50% (2)
- Acheronta Perres CrisisDocumento22 páginasAcheronta Perres CrisismichelangelobuonarrotiAún no hay calificaciones
- Iglesia de Dios Unida - ¿Por Que Dios Permite El SufrimientoDocumento27 páginasIglesia de Dios Unida - ¿Por Que Dios Permite El SufrimientoGuerrera de la FeAún no hay calificaciones
- ¿Por Qué Dios Permite El Sufrimiento?Documento27 páginas¿Por Qué Dios Permite El Sufrimiento?United Church of God88% (8)
- El Sufrimiento en El Matrimonio A La Luz Del Magisterio de Juan Pablo Ii - Alianza de AmorDocumento8 páginasEl Sufrimiento en El Matrimonio A La Luz Del Magisterio de Juan Pablo Ii - Alianza de AmorMARIAMCONTIGO100% (1)
- Diferentes Visiones Teológicas Acerca Del InfiernoDocumento52 páginasDiferentes Visiones Teológicas Acerca Del InfiernoCarlos Arturo MogollonAún no hay calificaciones
- El SuicidioDocumento188 páginasEl SuicidioPerbacoAún no hay calificaciones
- 2014 AndrespiraliguaDocumento117 páginas2014 AndrespiraliguaEstefania CorredorAún no hay calificaciones
- Espiritualidad y Fortaleza FemeninaDocumento207 páginasEspiritualidad y Fortaleza FemeninaBeau Langley100% (1)
- Tesis CompletaDocumento64 páginasTesis CompletaLuis Fernando Mejia ZaragozaAún no hay calificaciones
- JUNG MO SUNG - Semilla - de - Esperanza-La - Fe - Cristiana - en Tiempos de Crisis PDFDocumento64 páginasJUNG MO SUNG - Semilla - de - Esperanza-La - Fe - Cristiana - en Tiempos de Crisis PDFgidariaAún no hay calificaciones
- Jesus - Hoy Albert NolanDocumento54 páginasJesus - Hoy Albert NolanFernando Tirado100% (1)
- 237 DueloDocumento41 páginas237 Duelosantiagomtzrdz100% (1)
- Libro ParadigmaDocumento441 páginasLibro Paradigmaeate.andresfernando.aruquipa.hiAún no hay calificaciones
- Revista FlapsipDocumento122 páginasRevista FlapsipLorenaUlloaAún no hay calificaciones
- TJLZRDocumento435 páginasTJLZRandres perezAún no hay calificaciones
- Fundamentos Antropológicos de La Concepción Personalista Del Cuerpo Humano Como Comunicación Del Amor Esponsalicio Según Karol WojtylaDocumento98 páginasFundamentos Antropológicos de La Concepción Personalista Del Cuerpo Humano Como Comunicación Del Amor Esponsalicio Según Karol WojtylamjvergaraAún no hay calificaciones
- Albert Barnes y La Comprensión Adventista de La Expiación en El Contexto Del Gran ConflictoDocumento57 páginasAlbert Barnes y La Comprensión Adventista de La Expiación en El Contexto Del Gran ConflictopcnativaAún no hay calificaciones
- Trauma en PsicoanalisisDocumento50 páginasTrauma en PsicoanalisisjorgegaraventaAún no hay calificaciones
- Ulloa La Tragedia y Las InstitucionesDocumento12 páginasUlloa La Tragedia y Las InstitucionesLaura GonzalezAún no hay calificaciones
- Derecho A Tener Derechos. Memorias e Identidades PDFDocumento85 páginasDerecho A Tener Derechos. Memorias e Identidades PDFmbrumberg1970Aún no hay calificaciones
- La Grandeza Del Amor Humano Juan de Dios LarrúDocumento26 páginasLa Grandeza Del Amor Humano Juan de Dios LarrúolgaAún no hay calificaciones
- Intervención en Crisis y Psicoanálisis - Jose PerresDocumento13 páginasIntervención en Crisis y Psicoanálisis - Jose PerresJavyBryant100% (1)
- Grupo 2.5 - Jesus Martir Del Reino de DiosDocumento30 páginasGrupo 2.5 - Jesus Martir Del Reino de DiosCamila Isabel Sanchez Fukushima100% (1)
- Inbound 1522414006265944850Documento208 páginasInbound 1522414006265944850Omar AlfaroAún no hay calificaciones
- ÍNDICEDocumento5 páginasÍNDICETomas LoringAún no hay calificaciones
- Reflexiones teológicas sobre el triduo PascualDe EverandReflexiones teológicas sobre el triduo PascualAún no hay calificaciones
- De Veritate - Tomás de AquinoDocumento0 páginasDe Veritate - Tomás de AquinoJosé María Cabrera HernándezAún no hay calificaciones
- Qué Son Los Retiros de EmaúsDocumento4 páginasQué Son Los Retiros de Emaúsaelu68Aún no hay calificaciones
- La Semana Santa Guatemalteca en La LiteraturaDocumento5 páginasLa Semana Santa Guatemalteca en La LiteraturaFrancisco Albizurez PalmaAún no hay calificaciones
- Escatologia FolletoDocumento44 páginasEscatologia FolletoHSi Ko0% (1)
- Evangelizacion Total Capt 2Documento2 páginasEvangelizacion Total Capt 2Raquel Rojas-CastilloAún no hay calificaciones
- Derek Tidball Comentario Antiguo Testamento Andamio LeviticoDocumento242 páginasDerek Tidball Comentario Antiguo Testamento Andamio LeviticoSergio Exequiel Jeria CarrascoAún no hay calificaciones
- Monografia Espiritu Santo DioniciaDocumento15 páginasMonografia Espiritu Santo DioniciaJORGE DAVID ROMERO CHAMACAAún no hay calificaciones
- El Pastorado BiblicoDocumento97 páginasEl Pastorado BiblicoLuis Alexander Gonzales Carhuatay100% (1)
- Calendario de Adviento20201128-174711Documento29 páginasCalendario de Adviento20201128-174711dia naAún no hay calificaciones
- Capitulo 1 Leer El Evangelio Con Ojos NuevosDocumento12 páginasCapitulo 1 Leer El Evangelio Con Ojos NuevosAlfonsoAún no hay calificaciones
- Sagrado Corazón, LetaníasDocumento3 páginasSagrado Corazón, LetaníasJorge Ivan Garcia LozanoAún no hay calificaciones
- Ejerciendo El Ministerio Que Dios Nos DioDocumento2 páginasEjerciendo El Ministerio Que Dios Nos DioIsmael SalazarAún no hay calificaciones
- Robert RobinsonDocumento3 páginasRobert RobinsonDiana CaudilloAún no hay calificaciones
- Palabras de IsDocumento21 páginasPalabras de Ishijo de Jonás PayanAún no hay calificaciones
- Cancionero para La Presentación de La Primaria SUD 2022Documento10 páginasCancionero para La Presentación de La Primaria SUD 2022Noel NuñezAún no hay calificaciones
- Canto de EntradaDocumento4 páginasCanto de EntradaHugo Rojas CortesAún no hay calificaciones
- El Señor Jesucristo Es DiosDocumento4 páginasEl Señor Jesucristo Es Diosnavidadcomputacion100% (1)
- Cantos Misa MAYO CRUZ Y LUPITADocumento4 páginasCantos Misa MAYO CRUZ Y LUPITAPer LobAún no hay calificaciones
- Novena Virgen de Los DoloresDocumento28 páginasNovena Virgen de Los DoloresHumano MarulandaAún no hay calificaciones
- Evangelios Apocrifos Literatura ApocrifDocumento8 páginasEvangelios Apocrifos Literatura ApocrifMaynor SosaAún no hay calificaciones
- Los Turnos de Resurección PDFDocumento1 páginaLos Turnos de Resurección PDFgustavoym7100% (1)
- CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS EnsayoDocumento4 páginasCONFORME AL CORAZÓN DE DIOS EnsayoMARIA DEL ROSARIO TOSCANO ARDILAAún no hay calificaciones
- 0b. El Fruto Del Espíritu - La Esencia Del Caracter CristianoDocumento8 páginas0b. El Fruto Del Espíritu - La Esencia Del Caracter CristianoMartha Luz SardiAún no hay calificaciones
- 100 Días de OraciónDocumento12 páginas100 Días de OraciónFrank LinAún no hay calificaciones
- Cantos KairoiDocumento5 páginasCantos KairoiJosé Fernández100% (1)
- Oracion para Ser Curado de Abuso SexualDocumento5 páginasOracion para Ser Curado de Abuso SexualJohan SilvaAún no hay calificaciones
- El Hijo PródigoDocumento11 páginasEl Hijo PródigoJonathan100% (1)
- Comodiriggrupocelular PDFDocumento33 páginasComodiriggrupocelular PDFKevin Saenz100% (7)
- Folleto PentateucoDocumento73 páginasFolleto PentateucoJerryAún no hay calificaciones