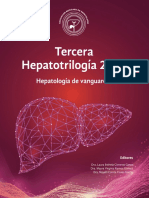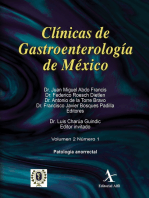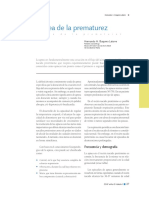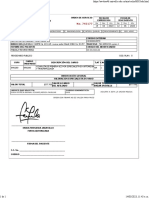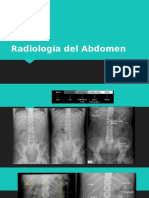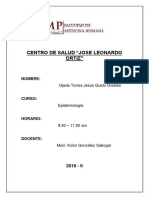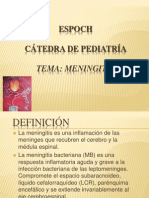Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Medios Fisicos
Medios Fisicos
Cargado por
Kró Andrade BDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Medios Fisicos
Medios Fisicos
Cargado por
Kró Andrade BCopyright:
Formatos disponibles
Ao 6 - Vol.
IX 2009
Publicacin del Centro Nacional de Capacitacin en Terapia del Dolor
Dolor y crioterapia: formas y tcnicas de aplicacin
Pain and cryotherapy: forms and techniques of application
Dolor en pancreatitis
Pain in pancreatitis
Hipertensin portal
Portal hypertension
Estimulacin Nerviosa Elctrica Transcutnea (TENS): Utilidad en la terapia del dolor agudo postoperatorio
Transcutaneous Electric Nerve Stimulation (TENS): Usefulness in the therapy of post-operative acute pain
26
1. 2. 3. 4.
Cuando el dolor es un placer: la paradoja de la algolagnia
When pain is pleasure: the paradox of algolagnia
CONSEJEROS ESTATALES SECRETARIOS DE SALUD
5.
6. 7.
8.
9.
10. 11.
12.
13.
Dr. Ventura Vilchis Huerta Director General del Instituto de Salud en Aguascalientes, Ags. Dr. Francisco Cardoza Macas Secretario de Salud en la Paz, BCS Dr. lvaro Emilio Arceo Ortiz Secretario Estatal de Salud en Campeche, Camp. Dr. Adrin Prez Vargas * Dr. ngel Ren Estrada Arvalo Secretario de Salud en Tuxtla Gutirrez, Chis. Dr. Octavio Rodrigo Martnez Prez * Dr. Javier Lozano Herrera Director General de los Servicios de Salud en Chihuahua, Chih. Dr. Jos Salazar Avia Secretario de Salud en Colima, Col. Dr. Armando Ahued Ortega * Dra. Asa Cristina Laurell Secretaria de Salud en Mxico, DF Dra. Elvia E. Patricia Herrera Gutirrez * Dr. Jos Ramn Enrquez Herrera Secretario de Salud en Durango, Dgo. Dr. Jorge Armando Aguirre Torres * Dr. Ector Jaime Ramrez Barba Secretario de Salud en Guanajuato, Gto. Dr. Luis Barrera Ros Secretario de Salud en Chilpancingo, Gro. Dr. Alfonso Gutirrez Carranza * Dr. Jos de Jess Becerra Soto Secretario de Salud en Zapopan, Jal. Dr. Jorge Felipe Islas Fuentes * Dr. Alberto Longitud Falcn Director General de los Servicios de Salud en Pachuca, Hgo. M en SP Franklin Liberson Violante * Dra. Mara Elena Barrera Tapia Secretario de Salud en Toluca, Estado de Mxico
14. Dr. Vctor Manuel Caballero Solano * Dr. Antonio Campos Rendn Secretario de Salud en Cuernavaca, Mor. 15. Dr. Rafael Antonio Marn y Lpez * Dr. Roberto Morales Flores Secretario de Salud en Puebla, Pue. 16. Dr. Felipe Rafael Ascencio Ascencio Secretario de Salud en Quertaro, Qro. 17. Qum. Juan Carlos Azueta Crdenas * Dr. Amilcar Rosado Alabes Secretario de Salud en Chetumal, Q Roo 18. Dr. Juan Snchez Ramos * Dr. Fernando Toranzo Fernndez Director General de los Servicios de Salud en San Luis Potos, SLP 19. Dr. Luis Felipe Graham Zapata * Dr. Raymundo Lpez Vucovich Subsecretario de Servicios de Salud en Villahermosa, Tab. 20. Dr. Raymundo Lpez Vocovich * Dra Hilda Santos Padrn Secretaria de Salud Pblica en Hermosillo, Son. 21. Dr. Juan Guillermo Mansur Arzola * Dr. Rodolfo Torre Cant Secretario de Salud en Ciudad Victoria, Tamps. 22. Dr. Daby Manuel Lila de Arce * Dr. Jon G Rementera Semp Secretario de Salud en Xalapa, Ver. 23. Dr. lvaro Augusto Quijano Vivas * Dr. Jorge Luis Sosa Muoz Secretario de Salud en Mrida, Yuc. 24. Dra. Elsa Alicia Aguilar Daz * Dra. Esperanza valos Daz Directora General de los Servicios de Salud en Zacatecas, Zac. * H ex-Secretarios estatales de Salud
C O N T E N I D O
4 12 16 20
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
Ao 6 - Vol. IX 2009
COMIT CIENTFICO
Dra. Alicia Kassian Rank Directora del Centro Nacional de Capacitacin en Terapia del Dolor Hospital General de Mxico Dr. Jos Luis Gutirrez Garca Subdirector del Centro Nacional de Capacitacin en Terapia del Dolor Hospital General de Mxico Dr. Jimmy G Valencia Julio Presidente de la Asociacin Mexicana de Algologa Dr. Vicente Garca Olivera Dr. Jos Carlos Gmez de la Cortina Miembro del Consejo Mexicano de Anestesia Dr. Sergio Guillermo Bautista Snchez Dr. Alfredo Ramrez Bermejo Dra. Nora Godnez Cubillo Dr. Manuel Murillo Ortiz Dra. Ma. Antonieta Flores Muoz Mdicos alglogos adscritos al Centro Nacional de Capacitacin en Terapia del Dolor Hospital General de Mxico Dra. Virginia Gordillo lvarez Algologa peditrica del IMSS Miembro honorario Dr. Vicente Garca Olivera Fundador de la Clnica del Dolor en la Repblica Mexicana
CONSEJO EDITORIAL
Mdicos Especialistas en Algologa y Cuidados Paliativos
Dra. Lourdes Y Palmer Morales
Baja California Norte, Baja California
Dr. Maximiliano Arriaza Asturias
El Salvador, San Salvador
Dr. Romn E Franco Verdn
Guanajuato, Guanajuato
Dra. Nora Alczar Chavarra
San Jos, Costa Rica
Dra. Alma Pancardo Ramrez
Estado de Mxico
Dr. Roberto Surez Saldaa
Monterrey, Nuevo Len
Dra. Beatriz Rivera Villegas
Tampico, Tamaulipas
Dra. Rosala Lpez Rodrguez
Cancn, Quintana Roo
Dra. Gloria Luz Mestas Hernndez
Fresnillo, Zacatecas
Dra. Isabelle Torres Rocha
Phoenix, Arizona, EUA
Dr. Ramn Monterrosas Rodrguez
Veracruz, Veracruz
Dr. Alfonso Neri Jurez
Chihuahua, Chihuahua
Dra. Claudia Gutirrez Hernndez
Guadalajara, Jalisco
Dr. Jos Ubaldo Ramrez Delgado
Representante en el IMSS
CONSEJO MDICO ESPECIALISTA
Dr. Adalberto Corral Medina Gastroenterologa Dr. Luis Padierna Olivos Inmunologa Dra. Anabella Barragn Sols Antropologa y Ciencias Afines Dr. Luis Molina Cardiologa Dra. Roco Guerrero Bustos Dra. Leticia de Anda Aguilar Gineco-Obstetricia Dr. Luis Prez Tamayo Anestesiologa Dr. Jos Damin Carrillo Ruiz Neurologa y Neurociruga Dr. Fernando Paredes Odontologa Dr. Fernando ngeles Medina Odontologa e Investigacin Dr. Isaas Cervantes Ziga Oncologa Dr. Dmazo Jess Suazo Andrade Dra. Jacqueline Vzquez Medicina Fsica y Rehabilitacin Dra. Elvira Aguilar Martnez Hematologa Dr. Octavio Amancio Chassin Farmacologa Clnica Dr. Fernando Castillo Njera Oftalmologa Dr. Fernando Pancardo Ramrez Electrofisiologa Dra. Leonor Pedrero Nieto Dr. Armando Pichardo Fuster Dra. Lucina Blanco Fernndez Dr. Lorenzo Garca Asociacin Mexicana de Gerontologa y Geriatra AC Dr. Enrique Villalobos Garduo Dr. Benigno Zenteno Chvez Dr. Julio Gmez Velzquez Dr. Federico Cisneros Dreinhofer Sociedad Mexicana de Ortopedia Dr. Armando Garduo Espinosa Dr. Luis Carbajal Rodrguez Dr. Eduardo Barragn Padilla Dr. Alfonso Copto Garca Asociacin Mexicana de Pediatra AC Dr. Rolando Espinosa Morales Dr. Luis H Silveira Torre Dr. Gerardo Bori Segura Dr. Manuel Robles Sanromn Colegio Mexicano de Reumatologa AC
CONSEJO TICO ACADMICO
Dra. Melanie De Boer (Presidenta)
Organizacin Panamericana de la Salud-Organizacin Mundial de la Salud (OPS-OMS)
Dr. Miguel ngel Garca Garca
Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzlez
Dra. Mara de Lourdes Martnez Ziga
Hospital de la Mujer
Mtro. Javier de la Fuente Hernndez
Facultad de Odontologa de la UNAM
Dra. Matilde Enrquez Sandoval
Instituto Nacional de Rehabilitacin
Dr. Pedro A Snchez Mrquez
Instituto Nacional de Pediatra
Dr. Federico Barcel Santana
Divisin de Estudios de Posgrado e Investigacin de la Facultad de Odontologa de la UNAM
Dr. Antonio Len Prez
Instituto Nacional de Rehabilitacin
Dra. Rosaura Rosas Vargas
Instituto Nacional de Pediatra
Dr. Miguel ngel Collado
Instituto Nacional de Rehabilitacin
Dra. Yolanda Roco Pea Alonso
Hospital Infantil de Mxico
Mtro. Enrique Navarro Bori
Secretario Acadmico de la Divisin de Estudios de Posgrado e Investigacin de la Facultad de Odontologa de la UNAM
Dr. Aquiles Ayala Ruiz
Hospital Jurez de Mxico
Dra. Celia Alpuche Aranda
Hospital Infantil de Mxico
Dra. Diana Vilar Compte
Instituto Nacional de Cancerologa
Dr. Jorge Alberto del Castillo Medina
Hospital Jurez de Mxico
Dr. Rubn Bolaos Ancona
Instituto Nacional de Perinatologa
Dra. Teresa Corona Vzquez
Instituto Nacional de Neurologa y Neurociruga
Dr. Jorge Melndez Zagla
Hospital Jurez de Mxico
Dr. Carlos Neri Mndez
Instituto Nacional de Perinatologa
Dr. Ricardo Coln Piana
Instituto Nacional de Neurologa y Neurociruga
Dra. Blanca Estela Vargas
Instituto Nacional de Psiquiatra
Dr. Javier Rodrguez Surez
Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzlez
Dra. Azucena Gmez Mendieta
Hospital de la Mujer
DIRECTORIO
La Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica es un rgano de difusin del Centro Nacional de Capacitacin en Terapia del Dolor, Secretara de Salud, para toda la comunidad de especialistas mdicos, de distribucin gratuita en toda la Repblica Mexicana; cuenta con el auspicio de los laboratorios Siegfried Rhein y es editada por Grupo Editorial y Comunicaciones Biomdicas, SA de CV, miembro de la Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), bajo registro nmero 3558, Sistema de Informacin Empresarial folio nmero 6870. Eduardo Aicardi Franssens, Director General de Siegfried Rhein; Miguel Zagal, Director de Mercadotecnia de Siegfried Rhein; Bernardo Rusakiewics, Director Administrativo de Siegfried Rhein; Giselle Gonzlez Ney, Gerente de lnea de Siegfried Rhein; Dr. Csar A Erosa Gonzlez, Editor Responsable en Mxico, dr.erosaglez@ gmail.com miembro de World Association of Medical Editors (WAME) Lic. Martha Aranda Pereyra, edicin y correccin de estilo; DG Miguel Emilio Martnez Crdenas, diseo y formacin; Ing. Ral Francisco Esquivel Daz, traduccin de editoriales y resmenes; Lic. Carlos Javier Huerta Psihas y Lic. Carlos Javier Huerta Ochoa, bufete jurdico asociado, responsable de asuntos jurdicos y legales. El contenido editorial es responsabilidad nica y exclusivamente de los autores y no representa necesariamente el pensamiento de los editores y/o de los laboratorios Siegfried Rhein. La presente revista es una aportacin de comunicacin cientfica nacional de carcter gratuito, consultada, asesorada y elaborada por y para mdicos. Prohibida su reproduccin total o parcial por cualquier medio audiovisual, electrnico o impreso sin autorizacin por escrito de los editores y del autor. Titulo actual Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica. Reserva de derechos al uso exclusivo del ttulo con folio 0143380 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor nmero 04-2009-102612454300102. Indizada en el Sistema Regional de Informacion en Linea Para Revistas Cientificas de America Latina el Caribe, Espaa y Portugal www.latindex.unam.mx, Index latinoamericano nmero de folio 18682, Registro en linea 15920. Evite la pirateria, revista hecha en Mxico en plataforma original Adobe Creative Suite Premium NP 18040050. Grupo Editorial y Comunicaciones Biomdicas, SA de CV: Calle Tierra, Mz 1, Lote 7, Oficina 102, Col. Media Luna, Delegacin Coyoacn, 04737 Mxico DF, Tel: (55) 51716924 E-mail: revistadedolor@gmail.com Impresa por: Litogrfica Jamsa, SA de CV, Santa Anita nm. 372 Col. Evolucin, Cd. Nezahualcyotl, Estado de Mxico Tiraje: 25,000 ejemplares ms sobrantes. Producto Editorial Hecho en Mxico
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
Otra lnea relevante, con ms de 15 aos, ha sido la utilizacin de un modelo de denervacin en rata para producir dolor neuroptico. Con esta aproximacin se ha podido determinar el papel que juega la corteza anterior del cngulo, as como el de la corteza de la nsula en los procesos de gnesis del dolor neuroptico. Nuestro grupo determin, experimentalmente, la relacin del sistema de neurotransmisin inhibitorio dopaminrgico, a partir del rea tegmental ventral mesenceflica hacia las cortezas anteriores del cngulo e insular. Ms an, se estableci la fisiologa fina de los receptores dopaminrgicos D1 y D2 en el proceso de nocicepcin neuroptica, as como la funcin facilitadora del sistema de aminocidos excitadores proveniente de los ncleos anteriores del tlamo con los receptores NMDA. Se explor tambin a la amantadina, un medicamento inhibidor de los receptores NMDA y que produce la liberacin de dopamina. La administracin de este frmaco, tanto sistmica como directamente en la corteza del cngulo, disminuye la nocicepcin neuroptica. Estos hallazgos experimentales pue den tener un papel importante en la medicina de traduccin con gran repercusin en la clnica, ya que podran beneficiar a los pacientes susceptibles de ser amputados con el fin de prevenir la aparicin de miembro fantasma doloroso. En el mbito de la memoria y el dolor, nuestro grupo ha mostrado que el bloqueo de los receptores colinrgicos muscarnicos con escopolamina en la corteza anterior del cngulo, previo a una estimulacin nociceptiva, disminuye la memoria asociada a la nocicepcin. En la actualidad se investiga la dinmica de los receptores muscarnicos M1 y M2, as como la expresin de los mismos asociados al fenmeno de dolor neu roptico. Con estos estudios la Direccin de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Na cional de Psiquiatra contribuye a la prioridad nacional de desarrollar conocimientos y alternativas teraputicas para comprender mejor y aliviar uno de los dolores ms inca pacitantes, y que confieren gran deterioro de la calidad de vida de quin lo padece.
Direccin de Investigaciones en Neurociencias Instituto Nacional de Psiquiatra Ramn de la Fuente, Mxico
Another relevant line, with more than 15 years of experience, has been the utilization of a denervation model in rats to produce neuropathic pain. With this approximation it has been possible to determine the role played by the anterior cortex of the cinguli, and by the insular cortex in the processes of genesis of neuropathic pain. Our staff experimentally determined the relationship of the dopaminergic inhibitory neurotransmitter system, from the mesencephalic ventral tegmental area toward the anterior cortex of the cinguli and the insular cortex. Furthermore, the fine physiology of D1 and D2 dopaminergic receptors in the process of neuropathic nociception was established, as well as the facilitating function of the system of excitor aminoacids derived from the anterior nuclei of the thalamus with NMDA receptors. The amantadine hydrochloride was also explored as an agent inhibiting NMDA receptors that induces the release of dopamine. Administering of this drug, both systemic and directly into the cinguli cortex, diminish neuropathic nociception. These experimental findings may have a leading role in the medicine of translation with major repercussion in clinical medicine because they could potentially benefit patients susceptible of being amputated with the purpose of preventing the development of a painful phantom limb. In the area of memory and pain, our staff has shown that blocking of the muscarinic cholinergic receptors with scopolamine in the anterior cortex of the cinguli prior to a nociceptive stimulation diminishes the memory associated to the nociception. Current research focuses on the dynamics of M1 and M2 muscarinic receptors as well as their expressions associated to the phenomenon of neuropathic pain. With these studies, the Direccin de Investigaciones en Neurociencias of the Instituto Nacional de Psiquiatra contributes to the national priority of developing knowledge and therapeutic alternatives to better understand and alleviate one of the most disabling pains that induce a major deterioration of the quality of life of those suffering it.
Direccin de Investigaciones en Neurociencias Instituto Nacional de Psiquiatra Ramn de la Fuente, Mxico
Dr. Francisco Pellicer Gram
Dr. Francisco Pellicer Gram
El Centro Nacional de Capacitacin en Terapia del Dolor con gran orgullo anuncia que la Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica es el ttulo de su rgano oficial de comunicacin. Con la intencin de enlazar a nivel nacional e internacional a todos los expertos en Clnica del Dolor y con el propsito firme de fortalecer la academia y el proceso de actualizacin mdica continua, nos congratula el inicio de esta nueva etapa. Bienvenidos a esta su Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica.
E D I T O R I A L
3
n la Direccin de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatra se han desarrollado varias lneas de investigacin en torno al estudio del do lor y su referente en animales de experimentacin, la nocicepcin. Una de las primeras lneas al respecto se relacion con el principio activo que contienen los chiles picantes: capsaicina, el cual es capaz de producir la liberacin de un pptido, denominado SP que sealiza el atributo del dolor a temperatura excesiva, tambin produce su agota miento, de modo que en un principio se libera y se tiene la sensacin pungente propia de la ingesta de los chiles, pero despus la sensacin es de anestesia o adormecimiento producido por la disminucin de SP como neurotransmisor. La pregunta especfica que nos hicimos fue s el consumo de capsaicina durante la gestacin podra modificar la respuesta al dolor trmico en la descendencia. Para contestarla de forma experimen tal, probamos si la administracin oral de un extracto de chile de rbol (Capsicum frutescens) o la administracin de capsaicina ip a ratas gestantes, comparadas con con troles, era capaz de modificar la respuesta termonociceptiva de las cras. Los resultados mostraron un retardo en la respuesta a la nocicepcin de las cras a cuyas madres se les administr el extracto de chile de rbol o la capsaicina. Esto sugiere que comer chiles con alto contenido de capsaicina durante la gestacin puede condicionar la conducta antialgsica de las cras.
t the Direccin de Investigaciones en Neurociencias of the Instituto Nacional de Psiquiatra in Mexico, several lines of research have been developed in what refers to the study of pain and its relationship with experimentation animals, i.e. nociception. One of the first lines in this respect was related to the active principle contained in hot chilli, namely capsaicin, that is capable of inducing the release of a peptide, known as SP, that signals the attribute of pain at an excessive temperature and it also produces its exhaustion so that at the beginning it is released and delivers a pricking sensation typical of chilli consumption, followed by a sensation of anesthesia or numbness induced by the weakening of SP as neurotransmitter. The specific question posed to us was if consumption of capsaicin during pregnancy could modify thermal-related pain in the offspring. To obtain an experimental answer we investigated if oral administering of an extract of the chile de rbol species (Capsicum frutescens) or the administering of capsaicin i.p. to pregnant rats, in comparison with control specimens, were capable of modifying the thermo-nociceptive response of the young whose mothers had been administered the extract of the chile de rbol or the capsaicin. This suggests that consumption of chilli with a high content of capsaicin during pregnancy potentially conditions the antalgesia behavior of the young.
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
Ao 6 - Vol. IX 2009
Autores: Dr. Jos de Jess Salvador Villafaa Tello Profesor Titular del Curso y Jefe del Departamento de la Clnica del Dolor y Cuidados Paliativos*, Secretario del Colegio de Mdicos Posgraduados del IMSS Dra. Mara Luisa Prez-Carranco Jefa de la Clnica del Dolor y Cuidados Paliativos de Hospital Regional 2-A, IMSS, Presidenta del Captulo de Anestesiologa del Colegio de Mdicos Posgraduados del IMSS, Profesora Adjunta del Curso de Dolor y Cuidados Paliativos* Dra. Alma Cecilia Gmez Cordero* *Todos adscritos al Departamento de Clnica del Dolor y Cuidados Paliativos de la Unidad Mdica de Alta Especialidad, Hospital de Oncolgia, Centro Mdico Nacional Siglo XXI, IMSS Dr. Julio Csar Delgado lvarez Adscrito al Hospital Regional Vicente Guerrero, IMSS. Acapulco, Guerrero
Dolor y crioterapia: formas y tcnicas de aplicacin
Pain and cryotherapy: forms and techniques of application
Formas y tcnicas de aplicacin xisten diversas tcnicas de aplicacin de fro. Segn las variables del grado de enfriamiento, podemos encontrar las siguientes respuestas neuromusculares:7
ABSTRACT
Application of cold in various affections is based on the physiologic effects it produces. It will be therefore be quite useful in applications such as: 1. Acute post-traumatic symptoms 2. Affections where spasticity develops 3. Burns 4. Affections where pain and itch develops 5. Inflammatory processes Traumatisms, both acute musculoskeletal and orthopedic post-chirurgical in nature, will benefit from Cryotherapy since it decreases tumefaction, infiltration of fluids into the interstice, hematomas, pain and secondary hypoxia in adjacent healthy tissues. In combination with compression and rising of the affected zone, very good results will be obtained. It shall be applied after the traumatism, as early as possible, and its duration and the degree of cooling achieved in terms of depth will be important factors for the end result obtained.
1. Bolsas de hielo Aparte de ser un mtodo barato, diferentes estudios han demostrado que con esta modalidad se obtiene un enfriamiento de mayor intensidad y duracin en tejidos profundos que el alcanzado con las bolsas de gel congelado. Se preparan introduciendo hielo machacado en una bolsa de plstico. El tamao de la bolsa estar en consonancia con el de la zona de aplicacin. Se disponen en contacto directo con la piel, fijndose mediante toallas, almohadillas o vendas elsticas, de forma que toda la bolsa y las zonas adyacentes queden cubiertas. Se recomienda una duracin del tratamiento mnima de 20 minutos. Para obtener un enfriamiento adecuado en tejidos profundos, ha de mantenerse durante 30 o incluso 40 minutos, en zonas con abundante tejido subcutneo o grandes masas musculares. Para el tratamiento inmediato de lesiones agudas, la crioterapia debe acompaarse de compresin firme, no excesiva, y elevacin de la zona o segmento lesio-
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
nado. La bolsa de hielo se aplica cada 2-3 horas. En los perodos en los que se retira la bolsa, debe colocarse el vendaje elstico y debe mantenerse la elevacin. Durante el descanso nocturno, se mantiene la compresin. Esta aplicacin intermitente de fro, como norma general, se realiza durante las primeras 12-24 horas a partir de la produccin del traumatismo.7 2. Bolsas o paquetes fros (cold-packs) Existe una gran variedad de estos dispositivos, que tienen en comn el hecho de ser adaptables a la zona que va a ser tratada. Unos combinan hielo prensado con alcohol isoproplico, en porcentaje de dos partes de hielo por una de alcohol, o una mezcla de agua y glicerina; esta mezcla va introducida en una bolsa de plstico, preferiblemente doble, para su posterior aplicacin. La configuracin de estas bolsas hace que sean de utilidad para aplicaciones sobre zonas irregulares, como el hombro. Existen otros paquetes comercializados, que contienen productos de consistencia gelatinosa envueltos en vinilo, disponibles en una gran variedad de tamaos y formas, para contornear el rea objeto de tratamiento. Algunos de ellos sirven tanto para crioterapia como para aplicaciones de termoterapia superficial (heat-cold-packs). Estos dispositivos se almacenan en una unidad de refrigeracin especial o en un congelador a una temperatura de -5C durante 2 horas, como mnimo, antes de su uso. Dada su baja temperatura, ser necesaria la colocacin de un pao hmedo entre la piel y el dispositivo, a fin de asegurar que la temperatura de contacto permanece cerca de los 0C y evitar el enfriamiento demasiado rpido de la superficie tisular. Se recomienda no realizar aplicaciones continuadas superiores a los 20 minutos. Estos paquetes poseen una menor capacidad refrigerante en profundidad que las bolsas de hielo. Las bolsas de fro qumico producen enfriamiento mediante una reaccin qumica endotrmica, que se activa por compresin o golpe contra una superficie dura. Son generalmente de un solo uso y es necesario tener en
cuenta que la reaccin qumica que se produce dentro de estos paquetes puede causar quemaduras de la piel, si se agrietan y su contenido se derrama. Por otra parte, su rendimiento trmico en profundidad es bajo.7 3. Toallas o compresas fras Es la inmersin de toallas o paos gruesos en un recipiente que contenga hielo picado y agua, se extraen y aprietan para deshacerse del exceso de agua. Si las toallas tienen rizo, se deben sacudir ligeramente ya que las partculas de hielo se adherirn a la toalla, que conservar as su baja temperatura, para ser aplicada sobre la superficie articular o zona que hay que tratar. El enfriamiento alcanzado con este mtodo ser bastante superficial. La toalla se cambia cada cuatro o cinco minutos, ya que su calentamiento se produce rpidamente.7 4. Masaje con hielo (criomosaje) Esta tcnica, tambin de gran simplicidad, utiliza bloques de hielo a los que se les dan formas de fcil manipulacin, como pequeas paletas de helado redondas, que se frotan sobre la superficie que va a ser tratada con un lento y, en ocasiones, enrgico movimiento. Se emplea principalmente cuando las reas en las que se prescribe crioterapia son pequeas. Con esta tcnica la temperatura alcanzada no deber ser menor de 15C. Una de sus indicaciones ms frecuentes es la obtencin de analgesia antes de proceder a realizar un estiramiento musculotendinoso (crioestiramiento). La aplicacin se realiza mediante pases circulares o longitudinales. Normalmente, una vez que la piel se hace insensible al tacto fino la aplicacin finaliza; generalmente este efecto se obtiene a los 7-10 minutos, segn el tamao de la zona. Aunque el riesgo de efectos secundarios es mnimo en este caso, se pondr especial atencin en la duracin de las fases que siguen a su aplicacin: fro intenso, quemazn, dolor y analgesia. Si la piel adquiere un color blanco o azulado, se interrumpir el tratamiento, ya que probablemente nos encontremos ante una tcnica in-
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
Ao 6 - Vol. IX 2009
correctamente aplicada (puede estar abarcando un rea excesivamente extensa) o ante una reaccin de hipersensibilidad. El fin que, sobre todo, persigue esta tcnica es la a nalgesia, para la cual se aplica sobre pequeas zonas, como tendones, msculos y puntos dolorosos; o la facilitacin de la actividad muscular, en cuyo caso se aplica enrgica y brevemente sobre la piel, el dermatoma, la raz nerviosa correspondiente o el msculo en cuestin.7 5. Aerosoles refrigerantes Tambin pueden producirse enfriamientos mediante lquidos voltiles embotellados a presin, que emiten rfagas finas que se pulverizan directamente sobre la zona que hay que tratar. La reduccin de la temperatura que producen es de corta duracin y el lquido utilizado no debe ser ni txico ni inflamable. Originariamente, se utilizaban los de cloruro de etilo, anestsico tpico empleado sobre todo para el tratamiento de los puntos gatillo musculares, pero ha sido prcticamente reemplazado por ser voltil, inflamable y presentar un peligro no despreciable de producir congelacin. En la actualidad los ms empleados son los de cloro-fluoro-metano, mezcla de diclorofluormetano al 15% y tricloromonofluormetano al 85%. No son inflamables y presentan menor riesgo de producir congelacin, al no dar lugar a un descenso tan elevado de la temperatura. El enfriamiento por estos mtodos es superficial, por lo que no resultan adecuados cuando el objetivo es enfriar tejidos profundos. Sus indicaciones principales son el tratamiento de los puntos gatillo y de los msculos contracturados, ya que intentan su estiramiento. La aplicacin se realiza siguiendo el trayecto de las fibras musculares, desde su parte proximal a la distal, cubriendo todo el msculo; en el caso en que tratemos contracturas o en los puntos gatillo, se hace siguiendo una direccin paralela a lo largo del msculo e insistiendo sobre el punto doloroso y hacia la zona de dolor referido.
Durante la aplicacin se mantiene el recipiente a 30 o 45 cm de la superficie que hay que tratar, permitiendo que el chorro incida en la piel en ngulo agudo a una velocidad aproximada de 10 cm por segundo. Normalmente slo son necesarios tres o cuatro barridos en una sola direccin. El estiramiento de la zona suele combinarse con la aplicacin y debe iniciarse conforme se inicia la pulverizacin. Ser necesario tener precaucin sobre los posibles fenmenos de congelacin. Es preciso proteger al paciente de la posible inhalacin de estos vapores, as como sus ojos, en el caso en que la aplicacin se realice cerca de ellos.7 6. Otros mtodos En estos mtodos se incluyen diferentes medios mecnicos (mquinas enfriadoras); aunque existen varios en el mercado, bsicamente consisten en un depsito que contiene agua, hielo u otro lquido refrigerante, el cual circula en el interior de unas almohadillas que se aplican sobre la zona.7 Indicaciones La aplicacin del fro en las distintas afecciones se basa en los efectos fisiolgicos que produce. As, ser de gran utilidad, entre otros, en: 1. Cuadros postraumticos agudos 2. Afecciones que cursan con espasticidad 3. Quemaduras 4. Afecciones que cursan con dolor y prurito 5. Procesos inflamatorios. Los traumatismos, tanto musculoesquelticos agudos como posquirrgicos ortopdicos, se beneficiarn de la crioterapia, ya que disminuye la tumefaccin, la infiltracin de lquido dentro del intersticio, el hematoma, el dolor y la hipoxia secundaria en los tejidos sanos adyacentes. Junto a la compresin y elevacin de la zona afectada, obtendr por lo general muy buenos resultados. La aplicacin debe realizarse tras el traumatismo, lo ms precozmente posible; su duracin y el grado de
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
e nfriamiento alcanzado en profundidad sern importantes para el resultado obtenido. Una tcnica tambin utilizada en estos casos es la criocinesiterapia o criocintica, que combina la aplicacin de fro y la realizacin de ejercicios musculares. En primer lugar se aplica el fro, que al producir analgesia y reducir el espasmo muscular, facilitar la realizacin de los ejercicios prescritos.4 La criocintica, especialmente utilizada en medicina del deporte, se inicia hacia el ao 1964 y su objetivo bsico es obtener una relativa anestesia de la zona, de forma que pueda comenzarse la movilizacin precozmente y pueda obtenerse un rpido retorno a una funcionalidad normal de la parte afectada. Aunque existen diferentes protocolos, habitualmente la crioterapia suele aplicarse durante alrededor de 20 minutos; el entumecimiento persiste durante minutos, momento en que vuelve a aplicarse fro durante otros 5 minutos, hasta obtener de nuevo el grado de anestesia. Esta secuencia suele repetirse 5 veces. Los ejercicios se realizan durante los perodos de entumecimiento, son progresivos e indoloros.7 Las afecciones que cursan con espasticidad pueden tambin beneficiarse de la crioterapia como tratamiento adyuvante, ya que reduce temporalmente la hipertona, por lo que permite la realizacin de determinados movimientos y actividades. Aunque la mayor parte de los casos de pacientes hemipljicos que sufren hipertona e hiperreflexia mejoran su funcin mediante la aplicacin de fro, existen otros casos en que su espasticidad no responde y, en contadas ocasiones, incluso aumenta.4 El fro aplicado tan pronto como sea posible tras producirse la agresin ha demostrado ser de utilidad en las quemaduras leves y superficiales, ya que reduce el dolor, la extensin de la zona eritematosa y las formaciones ampollosas que suelen producirse. Estudios experimentales en animales han llevado a la conclusin de que el fro inhibe el desarrollo de las quemaduras inducidas, reduce su gravedad y disminuye el tiempo de curacin. Es condicin indispensable para
la obtencin de buenos resultados que la aplicacin se realice precozmente y sern mejores an si la quemadura es de escasa entidad.4 En relacin al prurito tambin es eficaz, y comparado con otros agentes fsicos, como el calor, ha demostrado ser de mayor utilidad. Parece ser que el fro acta directamente en los receptores sensoriales mediatizando el prurito. Ha resultado ser efectivo en dermatitis atpica y otras afecciones en las que la comezn est presente. Los efectos vasoconstrictores del fro de los que se deriva la disminucin de la tumefaccin, as como el hecho de que las enzimas destructoras en ciertos procesos inflamatorios son ms activas a altas temperaturas hacen que el fro sea un agente teraputico eficaz en los procesos inflamatorios agudos, como bursitis, artritis, tendinitis, reumatismos en brote, etc., ya que retrasa las reacciones inflamatorias en cuanto a su toxicidad y extensin, y alivia su sintomatologa.4 Riesgos y precauciones 1. El aumento de la resistencia vascular perifrica a la que conduce la vasoconstriccin, causada por el fro, origina un incremento transitorio de la presin arterial, lo cual es necesario tener en cuenta a la hora de programar esta teraputica en enfermos hipertensos. Si se decidiera el tratamiento, los pacientes hipertensos deben ser monitoreados durante su aplicacin y si se apreciara una elevacin de la tensin arterial, ste debe interrumpirse. 2. La evaluacin de la fuerza muscular de un paciente no deber realizarse tras la aplicacin de crioterapia, ya que podra enmascararse la realidad por los cambios temporales que esta teraputica produce en el msculo. 3. La reduccin de la temperatura producida por el fro puede afectar al tejido colgeno, al incrementarse su viscosidad y, por tanto, la rigidez articular. 4. El proceso de curacin de las heridas puede impedirse cuando estn sometidas a bajas temperaturas, ser prudente evitar durante un tiempo la aplicacin de fro intenso directamente sobre las heridas.
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
Ao 6 - Vol. IX 2009
5. Es necesario evitar la aplicacin prolongada de fro sobre reas en las que las formaciones nerviosas se encuentran situadas muy superficialmente, ya que se han descrito casos de neuropraxia o axonotmesis. 6. Es probable la produccin de quemaduras por hielo en aplicaciones excesivas en tiempo o en temperatura conseguida o en casos que suponen una predisposicin a estos peligros, como sucede en trastornos que cursan con una disminucin de la sensibilidad cutnea. 7. Otros riesgos raros son la necrosis grasa y los fenmenos de congelacin, efectos de gran improbabilidad en la prctica habitual. 8. La sobreexposicin al fro puede conducir a un aumento de la viscosidad sangunea en los capilares y a la produccin de masas oclusivas en stos.4 Contraindicaciones Adems de tener en cuenta los riesgos derivados de la aplicacin de fro y las precauciones necesarias en su utilizacin, podemos considerar como contraindicaciones de esta teraputica: Los trastornos vasculares perifricos Las afecciones que cursan con vasoespasmos La arteriosclerosis La hipersensibilidad al fro No debe aplicarse en reas cuya circulacin, principalmente arterial, est afectada Enfermedades que cursan con vasoespasmos, como es la enfermedad de Raynaud Las alteraciones de la luz vascular que acompaan a la arteriosclerosis pueden agravarse Hipersensibilidad al fro: urticaria por fro, crioglobulinemia La intolerancia al fro, que puede aparecer en algunos tipos de alteraciones reumticas Aquellas afecciones resultantes de la presencia de hemolisinas y aglutininas Tromboangetis obliterante.4
Criociruga La criociruga puede definirse como la congelacin in situ de los tejidos en que se aplica y es controlada de forma precisa para producir una zona de necrosis predecible que destruya lesiones con un margen apropiado de los tejidos circundantes. Cabe destacar varios conceptos en esta definicin. Primero que es controlada y precisa, despus que la zona en donde intentamos destruir las clulas cancergenas es predecible sin demasiado dao perifrico.8 Principios fsicos: La crioterapia funciona en tres etapas. Al congelar los tejidos entre -20 y -40C obtenemos cristales de hielo extracelular; estos cristales se forman lentamente entre las clulas normales colaborando a la ruptura de las membranas celulares. Tambin hay formacin de hielo intracelular, por lo que el hielo formado dentro de la clula destruye los componentes intracelulares, incluido el ADN. Finalmente hay isquemia celular por trombosis de los vasos sanguneos. La liberacin de los componentes celulares proporciona un mecanismo adicional de muerte de las clulas prostticas al activar vas de apoptosis y acelerar los procesos inmunolgicos sistmicos que destruyen especficamente las clulas prostticas. Con el tiempo se han probado distintos ritmos de enfriamiento. Se ha visto que la congelacin lenta no funciona tan bien como la rpida. La congelacin rpida lesiona ms especficamente las membranas celulares produciendo lisis celular y necrosis coagulativa. Casi siempre es letal en temperaturas de -20 a -40C.8 Como es bien conocido, el agua se congela a 0C. Entre -7C y -10C se comienza a formar hielo extracelular. A -15C las clulas comienzan a presentar cristales de hielo intracelular. A -40C cabe esperar que todos los procesos metablicos se hayan detenido. Se sabe que esta temperatura mata las clulas con un ritmo de congelacin lenta. Sin embargo, slo es necesario bajar a -20C con un ritmo de congelacin rpido. Con el tiempo se ha visto que dos ciclos de congelacin-calentamiento
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
aumentan la lesin y muerte celular, y que a -15C se impide el crecimiento nuevo de las clulas del cncer de prstata. Parece que la congelacin rpida funciona mejor que la lenta y que para producir la mayor lesin y muerte celular es absolutamente necesario el calentamiento entre ambos ciclos de congelacin.8 Crigenos Los crigenos utilizables en medicina deben ser: no txicos, no explosivos y no inflamables. El ms utilizado es el nitrgeno lquido (NL) por su gran capacidad de congelacin (que permite el tratamiento de lesiones benignas, premalignas y malignas), por su facilidad de uso, su disponibilidad y su bajo precio. Existen otros crigenos, de todos ellos slo el dimetil ter y propano (DMEP) (Histofreezer) se utiliza con frecuencia en atencin primaria por su fcil disponibilidad, a pesar de su precio elevado y sus moderados resultados. El NL es un lquido trasparente, inodoro y no inflamable, con un punto de ebullicin de -196C. Debe almacenarse en tanques o contenedores especiales, de cierre no hermtico, ya que gradualmente se evapora, incluso sin usarlo (si se cierra hermticamente, en un recipiente no apropiado, puede estallar). Este crigeno se puede aplicar mediante criodos, en pulverizacin, por atomizacin o con torunda de algodn. El DMEP es una mezcla de crigenos de menor capacidad de congelacin que el NL, comercializado en forma de aerosol, con un depsito de 150 ml, al que se le acoplan unas torundas. Existen dos calibres distintos de torundas. Cada recipiente tiene una capacidad aproximada de 40 aplicaciones, no precisa grandes cuidados para su almacenamiento y tiene larga duracin (no se evapora ni se pierde cuando no se usa).9 Algunas indicaciones en dermatologa: Lesiones benignas: - Acn
- - - - - - - - - - - - - -
Dermatofibroma Granuloma anular Granuloma telangiectsico Hemangiomas Hiperplasia sebcea Lntigo simple Mucocele Queloide Queratosis seborreica Rinofima Roscea Siringoma Verruga - condiloma Alopecia areata.
Lesiones malignas: - Carcinoma escamoso in situ - Enfermedad de Bowen - Eritroplasia de Queyrat - Queratoacantoma - Queratosis actnica - Lntigo maligno - Epitelioma basocelular - Carcinoma espinocelular - Sarcoma de Kaposi.10 Crioterapia en tratamiento del cncer de prstata localizado La crioterapia ofrece una alternativa potencial a las terapias estndar para el tratamiento primario del cncer prosttico localizado. Sin embargo, la calidad deficiente de los estudios disponibles dificulta la determinacin de los beneficios relativos de esta modalidad. Se necesita realizar ensayos aleatorios para evaluar plenamente todo el potencial de la crioterapia en hombres con esta enfermedad. Los pacientes que seleccionaron la crioterapia como su opcin teraputica deberan conocer la eficacia informada, las complicaciones y las pruebas de bajo grado a partir de las que se derivan estos datos. 11
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
Ao 6 - Vol. IX 2009
Crioterapia en lesiones de cuello uterino: En Ginecologa, hace ms de dos lustros que se usa con especial aplicacin en las lesiones precancerosas del crvix uterino, y en las condilomatosis; su uso en el crvix uterino se facilita por el bajo nivel de sensibilidad de esta parte del tero, por lo que no necesita anestesia para su aplicacin, como lo requiere el uso del lser. La crioterapia permite calcular la profundidad de alcance de su efecto de destruccin tisular, midindolo por el halo que se forma alrededor de la probeta o punta, que para tal caso se usa. Las limitantes en su uso se presentan cuando el crvix es irregular y no se consigue una aplicacin adecuada a su superficie y se requiere de ms de una sesin congelatoria, o que la lesin se extienda ampliamente hacia los fondos de saco vaginal, lo que es extremadamente raro. En las lesiones consideradas como Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIEC) III, debe hacerse rutinariamente doble congelacin, aunque la superficie del crvix sea de fcil abordaje; cada sesin dura de tres a cinco minutos, y la eficacia es garantizada si el gas usado est a suficiente presin en el tanque de almacenaje. La crioterapia ha demostrado resultados satisfactorios en la erradicacin de estas lesiones hasta un 76%.12
Bibliografa
1. Anatoli Freiman. History of Cryotherapy. Dermatology Online Journal; 11 (2):9. 2. Muriel Villoria. Criolisis y Crioterapia. En Dolor Crnico. Diagnstico, clnica y tratamiento. Vol 1. Aran editores SL. Madrid, Espaa, 2007; pgs 357-366. 3. http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-fis/crioterapia.pdf 4. Delgado Macias M. Crioterapia. (en lnea) en: http://www.fvet. uba.ar/rectorado/equinos/martes/CRIOTERAPIA.pdf 5. Sandoval Ortiz M, Herrera Villanova E, Camargo Lemos D, et al. Efectos fisiolgicos de la crioterapia. Salud UIS 2007; 39: 62-73. 6. Macas Jimnez A. guila Maturana A. Efectos de la crioterapia en la espasticidad. Fisioterapia 2003; 25(1):15-22. 7. Arenas A, Caballero Ramos T. Lpez Fernndez. Utilizacin de la crioterapia en el mbito deportivo. (En lnea): e-balonmano. com: Revista Digital Deportiva 2005; 1: 17 23. 8. Green Thomas C. Avances en crioterapia 2004. Criobiologa 2005. Arch Esp Uro. 58 (7): 589-59. 9. Arrivas Blancos et al. Tcnicas alternativas en ciruga menor: criociruga y electrociruga. Madrid. SEMERGEN 2002; 28(9):496-513. 10. Apt P, Muoz P, Zemelman V. Criociruga en dermatologa. Revista Hospital Clnico Universidad de Chile 2001; 12 (3): 235 -240. 11. Shelley M, Wilt TJ, Coles B, Mason MD. Crioterapia para el cncer prosttico localizado (Revisin Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, nmero 3, 2008. Oxford, Update Software Ltd. (En Linea): http://www.update-software.com 12. Samayoa M, Lpez C, Romero R. Crioterapia en el tratamiento de las neoplasias intraepiteliales cervicales (NIEC) Rev Med Hondurea 2002; 1 (60): 58-63.
10
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
11
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
Ao 6 - Vol. IX 2009
Autor: MC Dr. Jorge Cervantes Cruz Adscrito al CMN La Raza, profesor titular de pregrado del curso Clinopatologa del Aparato Digestivo en la ESM del Instituto Politcnico Nacional, miembro de la Asociacin Mexicana de Ciruga General, la Asociacin Mexicana de Gastroenterologa y el Fellow American College of Surgeons
Dolor en pancreatitis
Pain in pancreatitis
ABSTRACT
A patient that enters an emergency room with symptoms of acute pancreatitis suffers mostly from pain that is located at the epigastrium region as a consequence of abundant consumption of greasy food and alcoholic beverages. Pain is produced by stimuli of nerve endings at the solar plexus and at the pancreatic lobule canals; an important distension of the gastric chamber is also evident since it produces a sensation of fullness that is relieved when vomit appears. Pain manifests itself spontaneously with great intensity; it irradiates toward the lumbar region secondary to the relationship anatomically described. It happens to be a muffled sharp pain that remains regardless of the position and it is accompanied by a general poor condition, dehydration and vomiting. When symptoms have evolved, fever, metabolic alterations and base acid imbalance appear followed later by remote manifestations such as respiratory, cardio-circulatory and renal insufficiency. 5
Aspectos fisiopatolgicos de la pancreatitis aguda l proceso inflamatorio inicia intracelularmente y las alteraciones histolgicas son las mismas independientemente de la etiologa del proceso. La sntesis proteica en los ribosomas es normal, pero hay alteraciones en la morfologa de las vacuolas. La secrecin enzimtica se encuentra bloqueada o se secreta de una forma inapropiada. Una vez que se inicia el episodio de pancreatitis, hay una elevacin excesiva de enzimas en el tejido intersticial de la glndula; despus stas se van hacia el espacio retroperitoneal y hacia la cavidad peritoneal. Cuando se encuentran en esta ltima, existe absorcin y paso al torrente circulatorio junto con productos de la degradacin proteica, lo que representa la causa de alteraciones sistmicas a distancia.4 De los pacientes, 80% se recupera en los primeros das, sin complicaciones, despus del ataque agudo y requiere un mnimo de soporte mdico; el 20% restante desarrolla formas graves que generalmente tienen como caracterstica necrosis del tejido pancretico que se asocia con la presencia de colecciones lquidas.
Cuadro clnico El paciente que ingresa a una sala de urgencias con un cuadro de pancreatitis aguda presenta principalmente dolor, el cual se localiza en la regin epigstrica, consecuencia generalmente de una ingesta abundante de alimentos grasos y bebidas alcohlicas. El dolor es producido por la estimulacin de las terminaciones nerviosas en el plexo solar y en los conductos lobulillares pan-
12
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
creticos; adems, existe distensin importante en la cmara gstrica, lo que provoca una sensacin de plenitud que descansa cuando aparece el vomito. El dolor se manifiesta de forma espontnea en gran intensidad; se irradia hacia la regin lumbar secundaria a la relacin descrita anatmicamente. Se trata de un dolor sordo, punzante, que no cede a ninguna posicin, se acompaa de mal estado general, deshidratacin y vmito. Cuando el cuadro ha evolucionado, se presenta fiebre, alteraciones metablicas, desequilibrio cido base y, ms tarde, manifestaciones a distancia como insuficiencia respiratoria, cardiocirculatoria y renal.5 Diagnstico La sospecha clnica es el primer elemento diagnstico. Basta con saber que el dolor es parte fundamental y piedra angular de la enfermedad; sin embargo, los estudios de laboratorio y gabinete orientan hacia un diagnstico correcto y el uso de la tomografa dinmica corrobora el estado de la glndula, mientras que los estudios de sangre revelan enzimas especficas elevadas en el proceso agudo del padecimiento. La clasificacin de ste se realiza en este momento para determinar los pasos a seguir. Tratamiento Como ya se ha mencionado, la pancreatitis es una enfermedad inflamatoria agresiva que lesiona de manera inicial la glndula pancretica y, posteriormente, los rganos a distancia. El tratamiento va encaminado a mantener al paciente en las mejores condiciones posibles con soluciones y manejo integral en la sala de terapia intensiva; el control del dolor es importante y se debe realizar una vez hecho el diagnstico, ya que si ste es equivocado y se encubre el dolor, podrn existir complicaciones si se realiza un tratamiento quirrgico temprano. El dolor secundario al aumento de la presin ductal es el sntoma que aqueja ms a los pacientes y que los mantiene en una agona incapacitante. Generalmente, est indicado el uso de narcticos intravenosos, la meperidina es el frmaco de eleccin.6, 7 La razn se basa en
la evidencia clara de que, contrario a la morfina, sta no causa espasmo del tracto biliar y resulta en un claro control del dolor en la regin alta del abdomen. La morfina no debe ser usada en pacientes con pancreatitis, ya que incrementa la presin en el tracto biliopancretico y provoca un espasmo completo y permanente al esfnter de Oddi; una dosis pequea (0.04 mg/kg iv) es suficiente para incrementar la presin.7 Para lograr el control del dolor se debe llevar a cabo la descompresin gstrica mediante una sonda de Levin; el uso apropiado de lquidos y electrolitos disminuye la ansiedad del paciente, junto con el inicio de antibiticos. Se ha utilizado el lavado peritoneal con soluciones isotnicas de entrada por salida para disminuir las enzimas proteolticas y as evitar las complicaciones a distancia y desvanecer el dolor. Una vez que el proceso inicial se limita, el dolor disminuye de manera importante y queda como situacin final la restitucin del transito intestinal.8 Aspectos fisiopatolgicos de la pancreatitis crnica No se conoce informacin precisa sobre los mecanismos fisiopatognicos que provocan el desarrollo de la pancreatitis crnica. Existen algunas teoras que indican que hay alteraciones en la funcin acinar y en el conducto pancretico principal que incrementan la difusin de protenas hacia la misma va de salida, lo cual aumenta la posibilidad de formacin de tapones protenicos y obstruccin, con la consecuente inflamacin constante y la posterior fibrosis del tejido. Las clulas ductales y las acinares muestran un incremento en la concentracin de factores de crecimiento, y sus receptores favorecen el desarrollo de fibrosis en el conducto y reas vecinas. Otra teora indica que el depsito progresivo de lpidos en la glndula pancretica provoca un dao que posteriormente dar lugar a inflamacin y fibrosis. Por ltimo, existe una teora en la que se implica el exceso de formacin de radicales libres, lo que provoca preoxidacin de los componentes lipdicos de la membrana dentro de la clula acinar, lesionndola y formando una respuesta inflamatoria severa que tiempo despus terminar en fi-
13
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
Ao 6 - Vol. IX 2009
brosis.9 Una vez que la respuesta inflamatoria se ha presentado, la glndula es capaz de regenerar su tejido en poco tiempo, sin embargo, si la agresin es permanente, se producen cambios neurales con incremento en el dimetro promedio del sistema nervioso acinar y lobulillar, desintegracin completa del perineurio y disminucin del rea pancretica inervada.10, 11 Cuadro clnico El dolor abdominal es el sntoma primordial que se presenta en los pacientes con pancreatitis crnica (90%). Sin duda, es la ms frecuente e importante manifestacin en la llegada de un paciente al servicio de urgencias. Se relaciona con la ingesta de alcohol, alimentos o episodios de pancreatitis aguda repetitiva; posteriormente, las crisis dolorosas son ms prolongadas o el dolor se hace continuo, localizado en la parte alta del abdomen, de tipo transfictivo, que irradia a la espalda, de intensidad variable y persistente. Puede acompaarse de nuseas y vmito que no lo modifican; generalmente se va haciendo ms resistente a los analgsicos habituales, aunque cerca de 15% de los pacientes no manifiesta dolor. La duracin es variable y puede desaparecer en forma espontnea; algunos pacientes refieren alivio al adoptar la posicin en gatillo. La diabetes mellitus por insuficiencia pancretica endocrina representa al 50% de los enfermos, puede ser la primera manifestacin clnica, lo que es frecuente en las formas indoloras; la diarrea y esteatorrea como expresin de la insuficiencia pancretica exocrina ocurre con menos frecuencia. La prdida de peso y la desnutricin se presentan al fin de la enfermedad, secundarias a la mala absorcin de nutrientes y especficamente al mal control del dolor que se desencadena a la ingesta de alimentos. El dolor tiende a reducirse cuando aparece la insuficiencia pancretica con disminucin de la secrecin de enzimas; puede haber ascitis, hepatomegalia y esplenomegalia, y con menos frecuencia hemorragia del aparato digestivo por gastritis erosiva o varices esofgicas rotas.12, 13
Diagnstico Los antecedentes de alcoholismo y de cuadros repetitivos de pancreatitis aguda orientan al diagnstico; la trada de dolor intenso intratable, insuficiencia pancretica endocrina y exocrina lo sugieren. Los exmenes de laboratorio y gabinete buscan de manera directa las fallas endocrinas y exocrinas. Por su parte, los estudios radiolgicos pueden observar calcificaciones en la regin anatmica del pncreas. El estudio ms til en la pancreatitis crnica es la colangiopancreatografa retrgrada transendoscpica, mediante la cual se observan las caractersticas del mpula y se pueden tomar biopsia y citologa del jugo pancretico; la certeza diagnstica aumenta si se aplica un estmulo con secretina.14 Tratamiento El tratamiento ideal est encaminado a suprimir el dolor; al principio es conservador e inicia con dieta baja en grasas, analgsicos no narcticos y se prohbe la ingesta de alcohol. En un gran porcentaje estas medidas son suficientes para evitar recurrencias de los ataques de dolor. Es conveniente una dieta baja en carbohidratos y grasas; los triglicridos de cadena media son mejor aprovechados en este tipo de pacientes. Debe administrarse terapia sustitutiva para la insuficiencia endocrina y la exocrina, como insulina y compuestos enzimticos. La disminucin de la secrecin gstrica aumenta el aprovechamiento de las enzimas pancreticas, por lo que el uso de bloqueadores H2 de la histamina y de la bomba de protones es una ayuda valiosa. Los anticolinrgicos son menos tiles. La educacin del paciente para evitar la ingesta de alcohol es importante; tambin la visita al psiquiatra es de gran apoyo. Los individuos que persisten con dolor a pesar de las medidas generales son candidatos a otras alternativas, como los analgsicos ms potentes (narcticos), lo cual tiene una desventaja ya que pueden complicar a la persona y crear adiccin. El tratamiento del dolor constituye un verdadero problema. En fases iniciales se utilizan analgsicos del tipo pirazolona, ace-
14
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
taminofn y AINE, que deben ser administrados antes de los alimentos que desencadenan el dolor; junto con la supresin de alcohol pueden ser suficientes. Como se mencion, la causa del dolor en la pancreatitis es desconocida, invariablemente se requieren drogas narcticas para el control del mismo. El bloqueo percutneo de los ganglios celiacos con alcohol o fenol puede proporcionar alivio. De los avances en endoscopia intervencionista ha surgido una nueva alternativa para el manejo de la pancreatitis crnica: la esfinterotoma con extraccin de piedras de los conductos pancreticos y la dilatacin de los mismos, que han dado mejores resultados comparados con el tratamiento quirrgico. El principal sntoma para el tratamiento quirrgico en la pancreatitis crnica es el dolor; las complicaciones como seudoquiste o absceso pancretico, ictericia obstructiva por estenosis distal del coldoco y la oclusin por estenosis duodenal son indicaciones de ciruga. Es muy importante la seleccin adecuada del paciente para tratamiento mediante ciruga. En general, la principal indicacin es el dolor abdominal crnico, ya que puede existir obstruccin de la va biliar hasta en 50% de los casos y del duodeno en 20%. Los procedimientos quirrgicos para la enfermedad se dividen en derivativos, resectivos, o bien, una combinacin de ambos. El procedimiento de drenaje ms utilizado es la pancreaticoyeyunostoma lateral (procedimiento de Puestow), la cual se realiza con xito hasta en 70% de los casos. El mtodo combinado que se emplea ante la sospecha de cncer de pncreas es la pancreaticoduodenectoma (procedimiento de Whipple), que tiene un control del dolor de 80% y una morbilidad cercana a 10%. La pancreaticoyeyunostoma lateral con reseccin parcial de la cabeza de pncreas (procedimiento de Frey) es una ciruga que no se usa, ya que el control del dolor slo llega a 60% de los casos, aunque la morbimortalidad del procedimiento es menor que las resecciones y preserva el tejido pancretico. Por ltimo, la reseccin de cabeza de pncreas con preservacin de duodeno (procedimiento de Berger) tiene un control del dolor mayor a 90%.15, 16, 17
Bibliografa
1. Carter DC. Recent advances in pancreatic diseases. J R Coll Surg Edimb 1991; 36:75. 2. Testut L, Laterjet A. Pncreas. En: Testut L, Latarjet A. Tratado de Anatoma Humana. Salvat Editores. Barcelona, 1992. Tomo IV, pgs 682-710. 3. Rudick J. Physiology of pancreatic secretion. Surg Clin North Am 1981; 61:4754. 4. Bradley LE, Hall RJ, Lutz J, Hammer L, Lattaouf O. Haemodinamic consequences of severe pancreatitis. Ann Surg 1983;198:130. 5. Uhi W, Warshaw A, Imrie C. IAP guidelines for the surgical management of acute pancreatitis. Pancreatology 2002; 2:565573. 6. Elta GH, Barnett JL. Meperidine need not be proscribed during sphincter of Oddi manometry. Gastrointest Endosc 1994; 40:7-9. 7. Rubin DC. Pancreatitis. In: Woodley M, Whelan A, eds. Manual of medical therapeutics: the Washington manual. Boston: Little, Brown1992:306-308. 8. Goff SJ. The effect of ethanol on the pancreatic duct sphincter of Oddi. Am J Gastroenterol 1993; 88:5, 656. 9. Leach SD, Gorelick FS, Modin IM. New perspectives on acute pancreatitis. Scand J Gastroenterol 1992; 27 suppl. 192:29. 10. Clain JE, Prstdon RK. Diagnosis of chronic pancreatitis. Is a gold standard necessary? Surg Clin Nort Am 1999; 79:829-842. 11. Singh SM, Reber HA. The pathology of chronic pancreatitis. Word J Surg 1990; 14:2-10. 12. Warshaw AL, Banks PA, Fernndez del Castillo C. AGA technical review: treatment of pain in chronic pancreatitis. Gastroenterology 1998; 115:763-775. 13. Prinz RA, Geenle HB. Pancreatic duct drainage in chronic pancreatitis. Hepatogastroenterology 1990;120:361. 14. Elsborg L, Brungsgard A, Standgaard L, Reynicke VV. Endoscopic retrograde pancreatograpy and exocrine pancreatic function in chronic alcoholism. Scand J Gastroent 1981;16:941. 15. Nakumara T, Takeushi T, Tando Y. Pancreatic dysfunction and treatment options. Pancreas 1998; 16:329. 16. Chan C, Vickers SM, Ferrer J, Aldrete JS. Panceaticoyeyunostoma lateral en pancreatitis crnica. Rev Mex Gastroenterol 2002. 17. Vickers SM, Chan C, Heslin MJ, Bartolucci A, Aldrete JS. The role of pancreaticoduodenectomy in the treatment of chronic pancreatitis. Am Surg 1999; 65: 1108-1111.
15
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
Ao 6 - Vol. IX 2009
Autores: Dr. Armando Rangel Gmez Residente de Medicina Familiar Dr. Mauricio Alberto Cruz Ruiz Coordinacin de Educacin e Investigacin en Salud, miembro de la Asociacin Mexicana de Gastroenterologa Dra. Gloria Anglica Patio Lpez Departamento de Gastroenterologa, miembro de la Asociacin Mexicana de Gastroenterologa Dr. J Padierna Adscritos al Hospital General de Zona nmero 4, Instituto Mexicano del Seguro Social en Celaya, Guanajuato
Hipertensin portal
Portal hypertension
a cirrosis es la principal causa de hipertensin portal, se define como el sndrome clnico caracterizado por el aumento de la presin venosa portal cuando el gradiente de presin (diferencia de presiones entre la vena porta y la vena cava inferior) aumenta de 10 a 12 mm Hg. El gradiente de presin se obtiene multiplicando el flujo sanguneo portal por las resistencias vasculares que se oponen a este flujo.9 El desarrollo de hipertensin porta es universal en los pacientes con cirrosis, independientemente de su etiologa.6
ABSTRACT
Cirrhosis is the main source of portal hypertension; it is defined as a clinical syndrome characterized by an increase of the portal venous pressure when the pressure gradient (pressure differential between the portal vein and the inferior vena cava). The pressure gradient is obtained by multiplying the portal blood flow by the vascular resistances opposing this flow.9 The development of portal hypertension is universal in patients affected by cirrhosis, regardless of its etiology.6
Fisiopatologa El aumento de las resistencias vasculares puede ocurrir a cualquier nivel del sistema venoso portal. La resistencia intraheptica (40% de sta) es causada por la alteracin en la arquitectura secundaria a la cirrosis. Adems, hay presencia de elementos contrctiles en el rbol vascular heptico ya sea a nivel sinusoidal como extrasinusoidal que incluye msculo liso vascular intraheptico, clulas estrelladas activadas y miofibroblastos hepticos que comprimen los ndulos de regeneracin.9,10 Tambin se ha visto que hay una exagerada produccin de vasoconstrictores y una insuficiente produccin de vasodilatadores con una deficiente respuesta a los mismos; dentro de stos encontramos:9 Aumento de agonista adrenrgicos; la noraepinefrina aumenta en descompasados, se ha visto que la unin de agonistas a los receptores membranales G promueve la liberacin de cido araquidnico.
16
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
Aumento en la produccin de prostanoides vasoconstrictores TXA2. Cistenil leucotrienos Endotelinas Et1, Et2, Et3. Activacin del sistema renina angiotensina aldosterona como resultado de la hipertensin portal, aunque la prevencin de este sistema con ARA 2 podra ser benfico, estos bloqueadores s reducen la hipertensin portal, pero causan una hipotensin sistmica, lo que reduce su potencial de accin sobre la hipertensin portal.9 Endocanabinoides (arachinodyl ethanolamide) involucrados en el aumento de TXA2.9 Disfuncin endotelial, no hay estmulo vasodilatador (aumenta PGH2/TXA2).9 Aumento del flujo sanguneo esplcnico Es el desarrollo de una circulacin esplcnica hiperdinmica por el aumento del drenaje de flujo de los rganos esplcnicos al torrente portal, lo que aumenta el flujo y, como consecuencia, la presin, por la sobreproduccin de vasodilatadores endgenos y disminucin de la relatividad de los vasoconstrictores.9 Se ha demostrado recientemente una neovascularizacin en rganos esplcnicos por factor endotelial de crecimiento vascular (VEGF), su bloqueo atena el aumento del flujo esplcnico.9 Vasodilatadores del sistema esplcnico: Glucagon Endocanabinoides cidos biliares Pptido relacionado al gen capsaisin calcitonin Vasodilatadores paracrinos ON Monxido de carbono Silphy hidrogenion Prostaglandinas.9 A consecuencia de estos mecanismos hay aumento del volumen plasmtico, lo que acarrea aumento del gasto cardiaco con disminucin del volumen efectivo.9
Hemorragia por varices esofgicas Cuarenta a cincuenta por ciento de los pacientes desarrollan varices esofgicas ms comnmente en esfago distal de 2 5 cm.6 Tiene que haber un aumento de la presin de ms de 10 mm Hg para la formacin de varices esofgicas y de alrededor de 12 mm Hg para que stas sangren.10 La hemorragia por varices se define como el sangrado proveniente de varices esofgicas o gstricas en el momento de una endoscopia, o la presencia de una gran varice esofgica mas sangre en cavidad gstrica sin ninguna otra fuente de sangrado.6 La Asociacin Britnica de Gastroenterologa en su Gua para el Manejo de la Hemorragia Varicela, recomienda que los pacientes con cirrosis, que tengan evidencia de la presencia de una HTDA, debern someterse a una evaluacin endoscpica.11 Si no hay presencia de varices, la endoscopa deber repetirse en un intervalo de 3 aos. Si hay varices pequeas deber hacerse seguimiento en un ao.11 Uso de betabloqueadores en hipertensin portal y varices esofgicas El riesgo de hemorragia por varices esofgicas es mayor en los primeros aos, despus, aumenta la mortalidad considerablemente, por lo que su prevencin es una importante intervencin teraputica.1 Profilaxis primaria (del primer sangrado): Uso de betabloqueadores no selectivos; diminuyen la presin portal va dos mecanismos: Cronotrpicos negativos que bloquean los receptores B1 adrenrgicos Vasoconstriccin esplcnica que bloquea los receptores B2 (vasodilatadores). 10 Reducen el flujo esplcnico y disminuyen la presin portal as como sus colaterales, y disminuyen en un 50% el riesgo de sangrado por varices esofgicas; se ha visto que
17
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
Ao 6 - Vol. IX 2009
si la reduccin es por debajo de 12 mm Hg, tambin se refleja en la disminucin de otras complicaciones como ascitis, encefalopata heptica, peritonitis bacteriana espontnea, sndrome hepato-renal.10 Un 20% no alcanza las metas hemodinmicas con BB; se ha visto que el uso concomitante de betabloqueadores ms mononitrato de isosorbide mejora la respuesta hemodinmica en un 30% de los pacientes, en aquellos que no respondieron a los betabloqueadores debido al aumento de ON, que relaja el tono de la vasculatura intraheptica lo que reduce la resistencia del flujo portal.10,11 La terapia endoscpica no se recomienda como profilaxis primaria, dada la morbilidad relacionada con este procedimiento, slo debe ser considerada en el paciente que no tolera o que no responde a betabloqueadores. Profilaxis secundaria (del segundo sangrado): Pacientes que sobrevivan al primer evento hemorrgico tienen un riesgo de 60% de sufrir un segundo en el primer ao posterior. El uso de BB, al igual que en la profilaxis primaria, reduce el riesgo a un ao en un 42 a 60%.10 El uso de BB con isosorbide tiene un mejor efecto que el uso solo de BB; los resultados ms satisfactorios se observan en < 50 aos y en aquellos que han seguido el tratamiento por ms de un ao.10 Se ha visto que si no han respondido al tratamiento, la ligadura endoscpica es ineficaz, aunque el riesgo de sangrado posterior es menor en una ligadura ms BB o isosorbide, que la ligadura sola por s misma10 si hay contraindicacin para BB ms ligadura endoscpica, como primera lnea de tratamiento. Hay 3 estudios diferentes acerca del uso primario de BB o LE, de ellos uno encuentra mejor los BB, otro exactamente igual de efectivos y el tercero, mejor a la ligadura endoscpica.10,12 Carvedilol es un betabloqueador no selectivo y antagonista A1 adrenrgico, su administracin aguda reduce mayormente la presin portal que el propanolol,
disminuyendo la presin arterial y la resistencia vascular, porque tiene fuertes efectos secundarios sobre la funcin renal.10 En cuanto a las varices gstricas no hay amplia experiencia en ellas dada la baja incidencia: 5/105; slo hay pruebas retrospectivas pero se sugiere el uso de betabloqueadores. 10,11 Esta Gua sugiere, para la prevencin primaria farmacolgica, el uso de propanolol a una dosis de 40 mg/1a 2 h, que se puede aumentar a 80 mg/12 h. Si el propanolol est contraindicado o no se tolera, se usa mononitrato de isosorbide a dosis de 20mg /12 h, la dosis de propanolol est en base a reduccin del pulso en un 25% de su basal. En un estudio NEJM muestra que los betabloqueadores no previenen la formacin de varices esofgicas, aunque se vio que stas se desarrollaron menos en los pacientes que tienen cirrosis con una presin venosa heptica menor de 10mm Hg, y la probabilidad de desarrollarlas, aun con la administracin de betabloqueadores en pacientes que tienen un gradiente mayor de 10 mm Hg.13 Hemorragia aguda En un evento agudo de hemorragia los objetivos son resucitacin hemodinmica, manejo de la hemorragia activa y prevencin de un nueva hemorragia. El estndar de oro para la hemorragia varical es el band ligation o ligadura endoscpica. Si la ligadura se dificulta a causa de la hemorragia continua, entonces se procede a la escleroterapia con vasoconstrictores (octreotide, somatostatina) o la insercin de una sonda de Sengstaken-Blakemore (con la adecuada proteccin de la va area). Esto mientras se procede a TIPS o tratamiento quirrgico.11 Despus del cese de la hemorragia varicela, las siguientes 6 semanas conllevan un alto riesgo de resangrado. El mayor peligro est dentro de las primeras 48-72 horas, 50% de los episodios ocurre en los primeros 10 das.
18
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
Los factores de riesgo para el resangrado temprano incluyen edad > 60 aos, falla renal, varices grandes, sangrado inicial severo (valorable Hb menor 8 mg/dl a la admisin).11 Ciruga derivativa (prevencin secundaria): Ha sido usada desde hace 50 aos. Se crea un shunt (corto circuito) del flujo sanguneo en territorio portal, disminuyendo el riesgo de sangrado, pero aumentando el de encefalopata y falla heptica. Se encuentran la e splenorenal shunt y shunts mesocavales de pequeo dimetro con grapas, stas requieren un bajo riesgo quirrgico y hay poca experiencia an.10 Aquellos tratados con TIPS han demostrado mejora en los resultados en cuanto costo-beneficio, pero tienen mayor riesgo de desarrollar encefalopata. Adems de reducir la hipertensin portal, ha demostrado eficacia en convertir pacientes diurtico-resistentes en diurtico- sensibles en ascitis, as como la reduccin de sangrado gastrointestinal en pacientes con hemorragia varicela refractaria. El TIP mejora la supervivencia en pacientes con ascitis refractaria.11
Bibliografa
1. Guy de Bruyn, Edward A Graviss. A systematic review of the diagnostic accuracy of physical examination for the detection of cirrhosis. BMC Medical Informatics and Decision Making 2001; 1:6. 2. Joel J. Heidelbaugh, Bruderly M. Cirrhosis and chronic liver failure, Part I. Diagnosis and Evaluation. Am Fam Physician 2006; 74:756-762,781. 3. Consenso Mexicano Sobre el Diagnstico y Tratamiento de la Cirrosis Heptica, Asociacin Mexicana de Hepatologa, Informe Preeliminar, 10 junio 2007. 4. Nahum Mndez-Snchez, Juan R. Aguilar-Ramrez, et al. Etiology of liver cirrhosis in Mexico. Annals of Hepatology 2004; 3(1): 30-33. 5. Gennaro DAmico, Guadalupe Garcia-Tsao, Luigi Pagliaro. Natural history and prognostic indicators of survival in cirrhosis: A systematic review of 118 studies. Journal of Hepatology 2006; 44: 217231. 6. Heidelbaugh Joel J, Sherbondy M. Cirrhosis and Chronic Liver Failure: Part II. Complications and Treatment. Am Fam Physician 2006; 74:767-776,781. 7. Blei AT, Cordoba J, Practice Parameters Committee of the American College of Gastroenterology. Hepatic encephalopathy. Am J Gastroenterol 2001; 96:1968-1976. 8. Arroyo V, Gines P, Gerbes AL, Dudley FJ, Gentilini P, Laffi G, et al. Definition and diagnostic criteria of refractory ascites and hepatorenal syndrome in cirrhosis. International Ascites Club. Hepatology 1996; 23:164-76. 9. Rodriguez A, Fernandez M, et al. Current concepts of pathofisiology of portal hypertension. Annals of hepatology 2007; 6:28-36.
19
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
Ao 6 - Vol. IX 2009
Autores: Dr. Jos Luis Carranza Corts Profesor Investigador Tipo B Dra. Mara de los ngeles Ustaran Robinson Ex -residente de Anestesiologa Ambos adscritos al Hospital Universitario de la Benemrita Universidad Autnoma de Puebla
Estimulacin Nerviosa Elctrica Transcutnea (TENS): Utilidad en la terapia del dolor agudo postoperatorio
Transcutaneous Electric Nerve Stimulation (TENS): Usefulness in the therapy of post-operative acute pain
ABSTRACT
Summary
The Transcutaneous Electric Nerve Stimulation (TENS) has been proposed to be applied for pain control by different clinical organizations. Objective. To determine the usefulness of TENS when applied as therapy for post-operative pain control. Material and methods. A prospective, comparative and longitudinal random-based study was applied to two groups of patients, corresponding Group 1 to patients who received TENS and Group 2, for control purposes, to which Metamizol was administered intravenously. The TENS electrodes were inserted at a distance of two centimeters from the surgical wound delivering an intensity of 80 to 125 hertz, with a frequency varying from 60 to 100 microseconds during 60 minutes. The parametric variables in five cuts were analyzed by means of Student T, with p <0.05 and for nonparametric variables using Chi Square (X2), with p <0.05. Results. A total of 40 patients was studied (N=40), divided into two groups of 20 patients each, all of them classified as ASA I. No significant differences were found in the hemodynamic variables. A duration of the analgesia for the TENS group of X = 351 minutes SD 100.02 was reported and for the control group it became X = 326.6 minutes SD 131, with no significant statistical differences. Two patients belonging to the TENS group required analgesic drugs administration. One patient of the Metamizol group developed nausea and arterial hypotension. Conclusions: According to the results of the study presented herein and those reported by other authors, it has been suggested to use TENS in the therapy for postoperative pain control. Key words: post-operative pain, TENS
Resumen a Estimulacin Elctrica Nerviosa Transcutnea (TENS) ha sido propuesta para aplicarse en el control del dolor en diferentes entidades clnicas.
Objetivos. Determinar la utilidad de la TENS, aplicada como terapia para el control del dolor postoperatorio en ciruga de abdomen bajo. Material y mtodos. Se realiz un estudio aleatorizado, prospectivo, comparativo y longitudinal, en dos grupos de pacientes. El Grupo 1 formado por los pacientes a los que se les aplic TENS y el Grupo 2 para el control, al cual se le administr metamizol por va endovenosa. Se colocaron los electrodos de la TENS a dos centmetros de la herida quirrgica, a una intensidad de 100 a 150 Hz, con frecuencia de 150 microsegundos, durante 60 minutos. Se analizaron las variables paramtricas en cinco cortes, mediante T de Student, con p< 0.05. Para las no paramtricas mediante Chi Cuadrada (X2), con p <0.05.
20
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
Resultados. Se estudi un total de 40 pacientes (N=40), divididos en dos grupos de 20 cada uno, todos clasificados ASA I. No se encontraron diferencias significativas en las variables hemodinmicas. Se reporta una duracin de la analgesia para el Grupo TENS de X= 351 minutos +/- DE 100.02, y para el Grupo control de X= 326.6 minutos +/- DE 131, sin diferencias estadsticamente significativas. Dos pacientes del grupo TENS requirieron dosis de rescate. Un paciente del grupo metamizol present nuseas e hipotensin arterial. Conclusiones: De acuerdo a los resultados del presente estudio, y lo reportado por otros autores, sugerimos la utilizacin del TENS en la terapia del control del dolor postoperatorio. Palabras clave: dolor postoperatorio, TENS Introduccin El dolor agudo postoperatorio recibe influencia de una variedad de factores, entre los que se puede mencionar: tipo de ciruga, incidentes transquirrgicos, manipulacin de tejidos, la idiosincrasia del paciente, umbral del dolor, circunstancias que lo llevaron al quirfano urgencia o ciruga electiva, estrs, experiencias previas, etc.1 Existen estudios sobre el dolor postoperatorio,2,3 en donde se han utilizado analgsicos dependientes de receptores, administrados por va epidural y han reportado buena calidad de la analgesia, con efectos secundarios mnimos; sin embargo, con el peligro latente de depresin respiratoria por su efecto central. A pesar de estos inconvenientes, la ruta epidural para el manejo del dolor postoperatorio, es de las ms utilizadas. Se ha propuesto como un mtodo alterno la Estimulacin Nerviosa Elctrica Transcutnea TENS, por sus siglas en ingls con los siguientes beneficios: disminucin de los requerimientos de analgsicos parenterales, un efecto analgsico suficiente, bajo o nulo efecto sobre la filtracin urinaria y la motilidad intestinal, sin alteracin hemodinmica y pronta recuperacin para realizar movimientos postoperatorios.4-6 En respuesta a los beneficios que aporta la utilizacin de la TENS, algunos autores sugieren su aplicacin en
pacientes con antecedentes de reacciones anafilactoides, pacientes con by- pass coronario, infarto al miocardio reciente, as como en personas con terapia anticoagulante. Asimismo, hacen mencin en quienes est contraindicado el procedimiento, pacientes con marcapaso y alteraciones del ritmo, y aquellos con ictus cerebral. Tambin describen la aplicacin de la TENS en otras entidades clnicas, como en los pacientes con acalasia,7 y mencionan que en la respuesta de baja frecuencia de la TENS puede mediar un sendero no adrenrgico y no colinrgico, y que la relacin con el pptido vasoactivo intestinal es responsable de la relajacin muscular. En este estudio se reporta que despus de la aplicacin de 45 minutos, se presenta una disminucin significativa de la presin del esfnter gastroesofgico de 56 a 42.3 mm Hg. La TENS se ha empleado en pacientes con dismenorrea, reportando una importante disminucin del dolor, a pesar de considerarse una terapia subjetiva para algunos pacientes.8 Los reportes que han aportado todos estos autores hacen atractivo el procedimiento mediante la TENS, para ser considerado como un mtodo ms para el control del dolor postoperatorio. Definicin del problema En el componente del dolor agudo postoperatorio participan diversos factores, por lo que se hace necesaria la intervencin teraputica del anestesilogo tratante. Existen modificaciones fisiolgicas, ocasionadas por la presencia del dolor, sobre la funcin respiratoria al disminuir la capacidad residual funcional y todo el contexto de la mecnica de la respiracin, que da como resultado la formacin de atelectasias y el consecuente retardo en la externacin hospitalaria. Se han utilizado diversas vas para la administracin de medicamentos para el control del dolor postoperatorio. En ocasiones no poco frecuentes, se administran analgsicos narcticos, los cuales tienen efectos secundarios depresin respiratoria, nauseas, vmito y retencin urinaria, que pueden hacer ms trpido el manejo del dolor. La teraputica con TENS para el control del dolor postoperatorio, promete ventajas sobre los medicamentos; es
21
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
Ao 6 - Vol. IX 2009
un mtodo no invasivo, que no requiere de dosis teraputicas de narcticos, con disminucin en los requerimientos de analgsicos perifricos, si se requiere de su utilizacin y lo ms interesante, sin efectos secundarios. Objetivo general Determinar la utilidad de la Estimulacin Nerviosa Trasnscutanea, aplicada como terapia para el control del dolor postoperatorio de abdomen bajo. Asimismo, observar y comparar la respuesta analgsica y los parmetros hemodinmicos, con un grupo control al cual se le administrar metamizol parenteral a dosis teraputicas. Material y mtodo Se realiza un estudio cohorte, prospectivo, comparativo, longitudinal, aleatorio y unicntrico, con los siguientes criterios de inclusin: pacientes con ASA I, con un rango de edad de 14 a 80 aos, con ciruga electiva de abdomen bajo y que aceptaron por escrito el procedimiento. Como criterios de eliminacin se consider a los pacientes que se encontraban bajo el efecto de sedantes o narcticos. Mtodo: el paciente ingres a cada grupo mediante un proceso aleatorio tmbola, en donde se encontraban sobres cerrados que contenan el nmero del grupo que le corresponda. El grupo uno fue considerado para los pacientes a los que se les aplic la TENS y el grupo dos, para el control, a los que se les administr metamizol. Se aplic la Escala Visual Anloga (EVA), y slo con calificacin > 5, se aplicaron los siguientes procedimientos: Equipo TENS con las siguientes caractersticas: Stimulator Lead Wires; Tezcane 3M. Nmero: 6881, Medical Surgical Division. Posterior a la aplicacin de gel conductor (de la misma marca que el aparato), se colocan los parches con los electrodos, dos canales, a dos centmetros de la herida quirrgica, en posicin lineal, con un rango de frecuencia - estimulacin de 100 a 150 Hz y con un impulso de onda de 150 mc segundos, durante 60 minutos. Pacientes del grupo control: se les administr metamizol a dosis de 15 mg/kg, a dosis nica.
Se recabaron, en hojas de flujo especiales, los registros de cinco cortes que son: Basal, 15, 30, 45 y 60 minutos y fueron los siguientes parmetros: Tensin Arterial Media no Invasiva (TAM), Frecuencia Cardiaca (FC) y Frecuencia Respiratoria (FR). Para el grupo de TENS, se propuso emplear como medida de rescate, la administracin de 30 mg de ketorolaco por va endovenosa. El ndice estadstico utilizado fue: T de Student con p<0.05 para las variables paramtricas (hemodinmicas y duracin de la analgesia). Para las variables no paramtricas (presencia o ausencia del dolor), fue mediante Chi Cuadrada (X2), con p< 0.05. De acuerdo a la estructura del estudio, se decidi conocer si exista utilidad en la terapia del dolor postoperatorio al aplicar la TENS, motivo por el cual slo se midi el tiempo del efecto en la estancia de los pacientes en la sala de recuperacin. Resultados Se estudi un total de 40 pacientes (N=40), distribuidos en dos grupos de 20 pacientes cada uno. Para el grupo 1: edad: X= 38.8 +/- DE 19.3; todos los pacientes clasificados como ASA I. El grupo 2: edad: X= 34.5 +/- DE 14.13. Se clasificaron a todos los pacientes como ASA I. En las variables hemodinmicas, en donde se incluye la frecuencia respiratoria, no se reportan diferencias estadsticamente significativas, fueron analizadas mediante T de Student con una p< 0.05. Se mantuvo a los pacientes del grupo TENS con el estimulador durante 60 minutos. A dos pacientes del grupo TENS (10%) se les administraron 30 miligramos de ketorolaco, como dosis de rescate, por analgesia insuficiente. Se present un cuadro de contingencia de cuatro por cuatro, en donde se presentan los resultados de la presencia de dolor en ambos grupos, los cuales fueron analizados mediante Chi Cuadrada (X2) con una p < 0.05, con los siguientes resultados: X2= 2.110, con 4 gl de libertad, con valor de la tabla 9.49, sin diferencias estadsticamente significativas. El grupo 2, al que se administr metamizol, present hipotensin arterial y nuseas. El grupo de TENS curs sin incidentes.
22
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
Los pacientes fueron manejados durante el transanestsico con anestesia regional. Se report una duracin de la analgesia para el Grupo TENS de X= 351 minutos +/- DE 100.02, y en el Grupo control de X= 326.6 minutos +/- DE 116, con un intervalo de confianza del 95%, con un valor de T= 0.470, con 38 grados de libertad, para una diferencia de: -80.46 a 129.14, sin evidencia de diferencias estadsticas significativas. Los pacientes permanecieron en la sala de recuperacin por un espacio de cuatro horas y posteriormente fueron dados de alta al servicio correspondiente. Discusin La neuroestimulacin responsable de la modulacin inhibitoria de la informacin dolorosa, se promueve mediante un generador elctrico, que emite impulsos de baja frecuencia y baja intensidad, en la superficie en la que acta y son transferidos por dos pares de electrodos. Esta estimulacin transcutnea es considerada como exgena, toda vez que no es invasiva y se aplica sobre la superficie de la piel. La TENS acta directamente sobre los nervios perifricos, regulando el funcionamiento de la compuerta y disminuyendo el dolor agudo postoperatorio. De acuerdo a las hiptesis que plantea la fisiologa del dolor, existen cuatro posibles mecanismos para su produccin, ocasionado por las lesiones durante la intervencin quirrgica a las estructuras anatmicas: a) la compuerta puede estar alterada o abierta; b) los nervios podran sensibilizarse mecnicamente y generar impulsos ectpicos; c) puede existir un cruce de lneas, entre las fibras gruesas y finas; y d) pueden darse cambios en el procesamiento central. Los estmulos nociceptivos o dolorosos involucran a fibras nerviosas de pequeo calibre, baja velocidad de conduccin y de alto umbral y son los de tipo A y C de la misma clasificacin. La informacin que conducen a la mdula, tanto las fibras gruesas como las fibras ms finas, se encuentra en el rea de competencia de la primera neurona sensitiva, cuyo cuerpo se alberga en el ganglio anexo a la raz dorsal del nervio perifrico. De forma tal que el incremento en la actividad de las fibras gruesas, conduce a bloquear el dolor, debido a la accin potenciadora
que estas fibras tienen de la sustancia gelatinosa de Rolando. La compuerta es influida por la actividad de la sustancia gelatinosa de Rolando, que es la central en donde se procesa la estimulacin perifrica, proveniente de las fibras de grueso calibre y de las fibras finas, por accin moduladora del umbral de excitacin de la clula T.9 Los impulsos transmitidos de forma transcutnea estimulan las fibras A mielinizadas, transmisoras de informaciones ascendentes propiocpticas. Son sensibles a las ondas bifsicas y monofsicas interrumpidas, como las de la TENS. La base del efecto de la TENS, se da conforme a la teora de la compuerta, postulada por Melsack y Wall, en el ao 1965.10 La superestimulacin de las fibras tipo A promueve el bloqueo de entrada del estmulo de las fibras tipo C, en la compuerta del cuerno posterior de la mdula espinal, en la sustancia gelatinosa de Rolando y en las clulas de transmisin clulas T.11 En un estudio del dolor postoperatorio que realizaron Mrquez Tonela y colaboradores,12 demostraron que utilizar la TENS, asociada a la terapia respiratoria durante el postoperatorio inmediato, reporta una buena calidad de analgesia, adems de facilitar la aplicacin de los ejercicios respiratorios, sin que el paciente manifieste molestias, en la movilizacin de posicin de decbito a sentado. El criterio manifestado por estos autores, es compartido por Rakel B,13 quien tambin corrobor en su estudio que existe disminucin del dolor con la aplicacin de TENS, que favorece los movimientos del paciente sin despertar molestias. En nuestra poblacin de estudio encontramos buena respuesta analgsica con la aplicacin de TENS y una disminucin importante del consumo de analgsicos, slo el 10% requiri dosis de rescate. Compartimos lo expresado por Walker RH y su equipo, quienes reportan una disminucin importante del dolor, lo que ocasion una merma en el consumo de medicamentos parenterales; refieren adems, que no se reportaron reacciones secundarias. Por su parte, B Jordal y sus colaboradores,15 realizan un estudio sistematizado meta anlisis, en donde llegan a la conclusin de que la utilizacin de la TENS, en la terapia del dolor postoperatorio, disminuye conside-
23
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
Ao 6 - Vol. IX 2009
rablemente el consumo de analgsicos. Estos resultados concuerdan con nuestros hallazgos. Sin embargo, existe otro grupo de autores16 que en su estudio no encontraron buenos resultados con su utilizacin, por lo que requirieron del uso de analgsicos sistmicos en dosis ponderal. En nuestro estudio se seleccion a un grupo de pacientes, los cuales fueron intervenidos de ciruga de abdomen bajo. Es del conocimiento de los expertos en el manejo del dolor, que el dolor como resultado de una intervencin quirrgica de abdomen bajo, es de menor intensidad que el ocasionado por ciruga de abdomen alto. sta puede ser una de las posibilidades por las que la TENS, no report utilidad. Asimismo, la TENS puede ser una contribucin para ser utilizada en el postoperatorio de cirugas de trax con abordajes extensos, que requieren de la aplicacin casi inmediata de ejercicios respiratorios, para evitar la formacin de atelectasias. Estos conceptos son plasmados por el grupo de trabajo de Ali J,17 quienes refieren que en su estudio pudieron comprobar que con la aplicacin de la TENS, disminuy el dolor y existi un aumento en la Capacidad Vital y en la Capacidad Residual Funcional en el postoperatorio inmediato. De acuerdo a los hallazgos del presente estudio, llegamos a concluir que la TENS reporta utilidad en el manejo del control del dolor postoperatorio de ciruga de abdomen bajo. Disminuy el consumo de analgsicos parenterales, solo el 10% requiri de dosis de analgsicos en este grupo, resultados parecidos a los que reportan en su estudio Rocha y sus colegas,18 en donde slo el 13% de su poblacin present dolor con la aplicacin de la TENS. Otra de las ventajas de la TENS, es que no presenta efectos colaterales de repercusin sistmica, como ocurre con la administracin de analgsicos perifricos o de analgsicos dependientes de receptores, por lo que se puede considerar como una terapia alterna para ser aplicada en esta entidad clnica.
Bibliografa
1. 2. Jurez Islas R, Martnez Barragn Y. Ansiedad y dolor en pacientes postoperados. Tesis de Recepcin, Licenciatura en Medicina BUAP, 1988. Carranza Corts JL, Jurez Adauta S. Evaluacin del Alfentanyl por va epidural en la terapia del dolor postoperatorio: Estudio comparativo con citrato de fentanilo. Tesis de Recepcin, Especialidad en Anestesiologa, Hospital Universitario BUAP, 1994. Carranza Corts JL, Zepeda Olivera S. Buprenorfina vs Fentanyl por va epidural: Un estudio comparativo de la actividad analgsica en el postoperatorio inmediato. Revista Anestesia en Mxico 1992; 2: 43- 46. Novozhilov VA, Geitman EI. Analgesic transcutaneous electric nerve stimulation following of the abdominal organs. Anesteziol Reanimatol 1991; 2: 43- 46. Whitacre MM. The effect of transcutaneous electrical nerve stimulation on ocular pain. Ophthalmic/Surg 1991; 20: 7- 12. Nerucci P, Porciatti N, Cianciullo A. TENS as an alternative analgesic treatment in dental settings. G Anest Stoatol 1991; 22: 462- 466. Guelrud M, Rossiter A, Souney PF. Transcutaneous electrical nerve stimulation decress lower esophageal sphinter pressure in patients with achalasia. Disg Dis Sci 1991; 36: 1029- 1033. Smith RP, Heltzel JA. Interrelation of analgesia and uterine activity in woman with primary dyasmenorrea: A preliminary report. J Reprod Med 1991; 36: 260- 264. TENS Estimulacin Nerviosa Transcutnea. Recuperado el 12 de abril 2007 en: http://www.efisioterapia.net/descargas/pdfs/230-tens.pdf Melsack R, Wall P. Pain mechanisms; a new theory. Science 1965; 150: 971- 979. Robinson AJ, Snyder- Mackler L. Electrofisiologa clnica. Electroterapia y test electrofisiolgico 2 Edicin, Porto Alegre, Artmed 2002; 195- 242. Marquez Tonella R, Araujo S, Oliveira de la Silva AM. Estimulacin nerviosa transcutnea no alivio de dolor postoperatorio relacionado con los procedimientos fisioteraputicos en pacientes sometidos a intervenciones quirrgicas abdominales. Rev Bras Anestesiol 2006; 56(6): 409- 415. Bakel B, Frantz R. Effectiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation on postoperative pain with movement. J Pain 2003; 4: 455- 464. Walker RH. Posoperative use of continuous transcutaneous electrical nerve stimulation. J Arthoplasty, 1991; 6: 151- 156. Bjordal JM, Johnson MI, Ljunggreen AE. Transcutaneous electrical nerve stimulatin (TENS) can reduce postoperative analgesic consumption. A meta- analysis with assessment of optimal treatment parameters for posoperative pain. Eur J Pain 2003; 7: 181- 188. Evidencia. Actualizacin de la prctica ambulatoria. Octubre- septiembre 2008. Evaluacin de tecnologas sanitarias: Tcnicas de Electro estimulacin superficial para el tratamiento de dolor de columna. Recuperado 10 de marzo 2009. en: http://www.foroaps. org/files/jygfjfsx.pdf Ali J, Yaffe CS, Serrette C. The effect of trascutaneous electric nerve stimulation on postoperative pain and pulmonary function. Surgery 1981; 89: 507- 512. Rocha VM, De Almeida Araujo CA, Carvalho de Faras F, LantarnCaeiro EM, Teixeira Xavier T. Comportamiento del dolor y el uso de la estimulacin elctrica nerviosa transcutnea en el postoperatorio de cirugas torcicas. Fisioterapia 2001; 23 (4), 200- 205.
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15.
16.
17. 18.
24
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
25
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
Ao 6 - Vol. IX 2009
Autor: Dr. Hctor Prez-Rincn Profesor de psicopatologa en el curso de posgrado en psiquiatra, Facultad de Medicina, UNAM. Miembro titular de la Academia Nacional de Medicina. Director-editor de la revista Salud Mental. Jefe del Departamento de Publicaciones del Instituto Nacional de Psiquiatra Ramn de la Fuente Muiz
Cuando el dolor es un placer:la paradoja de la algolagnia
When pain is pleasure: the paradox of algolagnia
ABSTRACT
Algolagnia The pain is not only one of the central topics of the medicine and the neurophysiology about which the biological mechanisms are better known every day and for which relief even more active and more selective compounds are obtained. It has also been a fundamental matter of the philosophical reflection of the Antiquity and a component of some behaviors that have been approached by the psychiatry and the sexology. Epicurean and stoic, cynic and cyrenaics meditated on the pleasure and the pain, about the possibility of reaching an emotional distancing (ataraxia) and a domain of the passion that should not be extraneous to the modern algology. From there the author develop the algolagnia clinic concept and evoke an aristotelian description.
l dolor no es slo uno de los temas centrales de la medicina y de la neurofisiologa sobre el que se conocen cada da mejor los mecanismos biolgicos y para cuyo alivio se obtienen cada vez compuestos ms activos y selectivos. Tambin ha sido un asunto fundamental de la reflexin filosfica de la antigedad y un componente de algunas conductas que han sido abordadas por la psiquiatra y la sexologa. Epicreos y estoicos, cnicos y cirenaicos reflexionaron sobre el placer y el dolor, sobre la posibilidad de alcanzar un distanciamiento emocional (ataraxia) y un dominio de la pasin, que no debe serle ajena a la moderna algologa.1 La mirada mdica, por su lado, intent comprender casos particulares en los que la repercusin emocional del dolor no se ajustaba siempre a los parmetros del sufrimiento fsico que ha establecido la patologa. As tenemos, por un lado, la asimbolia al dolor,2, 3 raro sndrome neurolgico que sigue siendo, hasta el da de hoy, un enigma fisiolgico, y por el otro, como su reverso, a una no menos paradjica condicin en la que el dolor fsico se asocia al placer, por definicin su anttesis: la algolagnia. El neologismo fue introducido en la primera dcada del siglo XX por un mdico alemn adicto a la parapsicologa, el barn Albert von Schrenk-Notzing (1862-1929); proviene del griego algos: dolor y lagneia: placer, y se emplea para calificar a la erotizacin del d olor.4 Su descripcin ocurri dentro de un proceso de reestructuracin de la nosografa y de creacin de la sexologa, que llevaba a cabo la psiquiatra germnica desde los aos ochenta del siglo XIX y que habra de coronar
26
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
la Psychopathia sexualis (1886), del barn Richard von Krafft-Ebing (1840-1902).5 Fue gracias a la fama de esta obra que se relacion muy pronto a la algolagnia con dos conductas patolgicas descritas ah: el sadismo (que sera una algolagnia activa) y el masoquismo (ergo, una algolagnia pasiva). Pero si el deslizamiento semntico era previsible, la conducta descrita por el barn Albert no corresponde strictu sensu a las dos, mucho ms graves, establecidas por el barn Richard. En ambas otrora perversiones, hoy parafilias, existe un elemento psicolgico muy elaborado y rgido, teatral (para ser satisfecha, la conducta requiere de toda una complicada mise-enscne), compulsivo, irresistible, delictivo, del que carece el investimento libidinal del dolor que se elabora en la algolagnia. La confusin entre ambas categoras es evidente en las tres nicas referencias sobre el tema que se encuentran en MEDLINE y PsycINFO: una inglesa y una japonesa, ambas de 1938,6, 7 y una alemana de 1951.8 La ms democrtica Wikipedia desface el entuerto: La algolagnia no es un sinnimo de sadismo o masoquismo, aunque est relacionada con estos conceptos, ya que hay menos connotaciones psicolgicas para la algolagnia que para las mencionadas parafilias. Tambin se usa algolalgia, con el mismo significado [] La algolagnia no es una parafilia, como fue definida en la literatura mdica convencional. Mientras que muchas personas, especialmente aquellas no familiarizadas con las parafilias (concretamente, con el masoquismo fsico) y con la algolagnia, tienden a tomar ambas como equivalentes, y esto es un error. Las parafilias incluyen, por definicin, deseos mentales en los cuales la actividad debe ser el nico medio de gratificacin sexual por un periodo de seis meses, mientras que en la algolagnia se siguen buscando las reacciones tpicas al placer, y la bsqueda del dolor por placer puede evitarse, o bien ser una adiccin. En el caso del masoquismo, existe un deseo psicolgico de dolor y humillacin que pueden conducir a la excitacin sexual. Por otro lado, la algolagnia es una reaccin psicolgica al dolor que no involucra directamente deseos o aspectos psicolgicos. En otras palabras, una persona con algolagnia disfruta el dolor pero podra desear no
hacerlo, y un masoquista desea el dolor pero podra no ser capaz de disfrutarlo realmente.9 Ahora bien, muchos siglos antes de que ambos mdicos aristcratas teutones crearan tales entidades, Aristteles haba planteado, en el nmero 26 del problema IV, una pregunta sobre una condicin conductual centrada en la repercusin ambigua de un dolor fsico particular, que es una manifestacin de algolagnia: Cmo ocurre que el pathicus (impuro, lascivo), siendo un varn destinado por la naturaleza al papel activo, pueda gozar con el papel pasivo de la hembra, y que en l este placer se produzca en los rganos que la naturaleza no ha destinado para este uso? El estagirita propuso como causa una malformacin anatmica de las estructuras perineales, que constituye un primer intento de explicacin cientfica de lo que los sexlogos del siglo XIX llamaban linversion sexuelle. Segn Aristteles: Para cada producto secretado, hay en el organismo un lugar que la naturaleza destina para recibirlo. Es as que la orina va a los riones, el alimento digerido al vientre, el humor lagrimal a los ojos, la mucosidad en las narinas y la sangre en las venas. Algo semejante ocurre para el esperma que va a los testculos y al pene. Pero en algunos individuos los canales no estn conformados normalmente. O bien los que van al pene estn cerrados, como es el caso de los eunucos y los impotentes, o bien tienen algn otro defecto de estructura, de manera que el licor seminal, en lugar de ir al sitio donde debera ir, afluye hacia el asiento porque encuentra un pasaje por ese lado. La prueba de ello es que en estos individuos, el eretismo y la satisfaccin se localizan en la regin del asiento. En consecuencia, cuando uno de esos individuos est en estado de excitacin sexual, es hacia all que se produce el aflujo de esperma; es tambin all que se produce el deseo venreo [] Todos aquellos en quienes el esperma se dirige hacia el asiento, desean desempear el rol pasivo. Todos aquellos a quienes el esperma se divide entre el asiento y las partes sexuales, desean desempear ambos roles, y segn que fluya ms o menos de uno o de otro lado, prefieren uno o el otro papel.
27
Revista Dolor, Foro Nacional de Investigacin y Clnica Mdica
Ao 6 - Vol. IX 2009
Y ms adelante: hay individuos constituidos de tal manera que, sin importar el papel, son capaces de gozar y de eyacular. Cuando esto les ocurre en uno de ambos roles, guardan el recuerdo de la voluptuosidad que han experimentado en este papel y desean realizarlo de nuevo contrayendo el hbito. Si es antes de la pubertad o hacia la poca de la pubertad cuando gozaron del rol pasivo, el hbito contrado hace que despus deseen este papel como si su constitucin fisiolgica los predestinara a ello.10 El intento aristotlico de explicacin resulta ahora muy reduccionista y muy organicista, y el filsofo desconoca por supuesto el nivel de la significacin subjetiva que cada individuo puede otorgar a alguna vivencia, sea sta biogrfica o cenestsica. No deja de llamar la atencin que nunca se haya intentado una interpretacin neopavloviana de la algolagnia, pues la convergencia en el tiempo de dos situaciones de diferente signo, el dolor dentro de una atmsfera ertica, como lo avanzaba el filsofo, podra conducir a la engramacin neural de un condicionamiento inexplicable fuera de tal convergencia. La exclusin de la algolagnia del campo de las parafilias corre paralelamente a la que se dio respecto a la homosexualidad y su exclusin por consenso del catlogo de los trastornos mentales de la American Psychiatric Association y de la Organizacin Mundial de la Salud. Tal variedad de la conducta sexual humana pas as de las pginas de los tratados de sexologa a los de la literatura (por ejemplo, Jean Genet y Reinaldo Arenas, entre otros). El fenmeno de la algolagnia, en cualquiera de sus variedades (hemos evocado aqu slo un caso particular pero paradigmtico), debe ser tomado en cuenta para toda teorizacin acerca de la corporalidad, ya que es un ejemplo de su ambivalencia, y, en consecuencia, sobre toda teorizacin del dolor que no evada el campo de la subjetividad y el nivel de lo simblico.11 Si para el psiquiatra alemn VE von Gebsattel (otro barn mdico!), creador de la antropologa mdica, el dolor significa el anonadamiento del Yo dentro del cuerpo del sufrimiento, la naturaleza de la algolagnia demuestra que esto no siempre ocurre as. Como lo seal mi maestro Andr Soulairac: el aspecto adaptativo del
dolor nos permite comprender de qu manera, al igual que para los otros patrones fundamentales, entran en juego los fenmenos de habituacin, de aprendizaje e incluso de condicionamiento, lo que va en el sentido de la afirmacin de Auersperg: el dolor puede tomar el carcter de la experiencia de una manera de ser,12 lo que es muy evidente en el caso de algunos msticos. No es ocioso repetir que la experiencia mstica y la ertica tienen mucho en comn como bien lo dice el novelista portugus Jos Saramago: tanto goza el que sufre como sufre el que goza, por eso no todos los caminos van a Roma sino al cuerpo (Memorial del convento).
Referencias bibliogrficas
Onfray M. LInvention du plaisir. Fragments cyrnaques. Le livre de poche. Pars, 2002. 2. Hcaen H, Ajuriaguerra J. Mconnaissances et hallucinations corporelles. Intgration et dsintgration de la somatognosie. Masson & Cie. Pars, 1952. 3. Daz JL. La conciencia viviente. FCE. Mxico, 2007. 4. Rom JC. La algolagnia: aspectos sexolgicos y psiquitrico-forenses. http://www.aap.org.ar/publicaciones/forense/forense-4/ tema-11.htm. 5. Krafft-Ebing R von. Psychopathia sexualis. Payot, Pars, 1969. 6. East WN. Responsability in mental disorder, with special reference to algolagnia. Journal of Mental Science 1938, 84: 203-221. 7. Takeyama T. Algolagnie no seishin byri. Psychiatria et neurologia japonica 1938, 42:592-593. 8. Meggendorfer F. Case of algolagnia with remarkable camouflage. Nervenarzt 1951,22(10): 393-394. 9. Algolagnia. http://es.wikipedia.org/wiki/Algolagnia. 10. Aristteles. En: Meier MHE. Histoire de lamour grec dans lAntiquit. Stendhal et Compagnie. Pars, 1930. 11. Prez-Rincn H. The nosographic complexity of hypochondriasis and the ambiguity of the body. En: Maj M, Akiskal HS, Mezzich JE, Okasha A. Somatoform Disorders. Vol. 9. WPA Series Evidence and Experience in Psychiatry. John Wiley & Sons, Ltd. 2005, p. 185-186. 12. Autores citados en: Quarti C, Renaud J. Neuropsychologie de la douleur. Hermann, Pars, 1972. 1.
Estimado mdico: Cualquier duda, comentario o sugerencia sobre esta publicacin envela al correo electrnico revistadedolor@gmail.com Vistenos en Internet en los sitios: www.imbiomed.com www.intramed.net www.latindex.unam.mx
28
También podría gustarte
- Ejercicio Terapeutico - Recuperacion Fun.Documento743 páginasEjercicio Terapeutico - Recuperacion Fun.yanikai94% (65)
- Ejercicio Terapeutico - Fund. y Tec.Documento621 páginasEjercicio Terapeutico - Fund. y Tec.yanikai98% (58)
- El Internista Medicina Interna para Internistas 2da Ed 2002Documento1654 páginasEl Internista Medicina Interna para Internistas 2da Ed 2002humbertoudg82% (11)
- Issste-698-13-Gpc Er Enfermedad de MeniereDocumento45 páginasIssste-698-13-Gpc Er Enfermedad de MeniereSergio ChangAún no hay calificaciones
- Bases Toricas para La Nueva Ficha de Evaluacion Kinesica FuncionalDocumento9 páginasBases Toricas para La Nueva Ficha de Evaluacion Kinesica FuncionalyanikaiAún no hay calificaciones
- Rev Dolor..Documento28 páginasRev Dolor..coolsound616183Aún no hay calificaciones
- Dolor e IonDocumento28 páginasDolor e IonartusourusAún no hay calificaciones
- Dolor en Las AmputacionesDocumento28 páginasDolor en Las AmputacionesfernandaAún no hay calificaciones
- Cefalea InternetDocumento28 páginasCefalea InternetLoreto Vilches ArratiaAún no hay calificaciones
- 04 2normativa NeonatalDocumento176 páginas04 2normativa NeonatalVanne Villarreal VallejoAún no hay calificaciones
- GUIA MSP NeonatoDocumento176 páginasGUIA MSP NeonatoRamiro BravoAún no hay calificaciones
- 53306Documento28 páginas53306Melisa Agustina TobarAún no hay calificaciones
- Geriatria Gonzalez Rinconmedico NetDocumento596 páginasGeriatria Gonzalez Rinconmedico NetCristy Fernandez100% (1)
- El InternistaDocumento1654 páginasEl InternistaSet Cole100% (3)
- Lineamientos Tecnicos Aplicacion Codigo Amarillo RiissDocumento25 páginasLineamientos Tecnicos Aplicacion Codigo Amarillo RiissEduardoMendozaPerlaAún no hay calificaciones
- Art 8 Definicion de HipoxemiaDocumento52 páginasArt 8 Definicion de HipoxemiaAurea Pérez MataAún no hay calificaciones
- Libro Tercer HepatotrilogiaDocumento219 páginasLibro Tercer HepatotrilogiaFernando NicolasAún no hay calificaciones
- AINEs Aplicaciones Terapeuticas.1Documento66 páginasAINEs Aplicaciones Terapeuticas.1JuanAún no hay calificaciones
- Componente NeonatalDocumento109 páginasComponente NeonatalAndres Hernández100% (1)
- AOLSDocumento35 páginasAOLScharly476100% (4)
- Pry - 2009 Lista ParaguayDocumento74 páginasPry - 2009 Lista Paraguaymontalvojaramillo9013Aún no hay calificaciones
- Manual Patologias PerinatalesDocumento874 páginasManual Patologias PerinatalesCamila Alegria Morales100% (1)
- Manual Patologia PerinatalDocumento874 páginasManual Patologia PerinatalRodrigoVillarroel0% (1)
- Guía de Práctica Clínica: Prevención y Tratamiento de Úlceras Por Presión en Primer Nivel de AtenciónDocumento39 páginasGuía de Práctica Clínica: Prevención y Tratamiento de Úlceras Por Presión en Primer Nivel de AtenciónJordy TapiaAún no hay calificaciones
- Captura de Pantalla 2022-11-24 A La(s) 14.38.34Documento74 páginasCaptura de Pantalla 2022-11-24 A La(s) 14.38.34Francis ZamoraAún no hay calificaciones
- MSP 2008 Guia Tecnica Atencion Parto Culturalmente Adecuado 0Documento89 páginasMSP 2008 Guia Tecnica Atencion Parto Culturalmente Adecuado 0Karla CabascangoAún no hay calificaciones
- Norma de Atencion de Emergencias en El Isss 2018Documento71 páginasNorma de Atencion de Emergencias en El Isss 2018Jorge Raul Avalos ValenciaAún no hay calificaciones
- GeriatriaDocumento600 páginasGeriatriaAlan Resendiz100% (15)
- Guia de Practica ClinicaDocumento71 páginasGuia de Practica ClinicaEmmanuel Avila GarciaAún no hay calificaciones
- Lineamientos Tecnicos Riis Codigo Naranja v1Documento33 páginasLineamientos Tecnicos Riis Codigo Naranja v1CarlosAún no hay calificaciones
- El Entorno Del Cirujano General de Principio A Fin Volumen I PDFDocumento424 páginasEl Entorno Del Cirujano General de Principio A Fin Volumen I PDFlgrv94Aún no hay calificaciones
- El Internista by Manuel Ramiro H 2da EdDocumento1654 páginasEl Internista by Manuel Ramiro H 2da Edliz bangAún no hay calificaciones
- Guía Técnica para La Atención Del Parto Culturalmente AdecuadoDocumento64 páginasGuía Técnica para La Atención Del Parto Culturalmente AdecuadoAlejandra Parrales IndacocheaAún no hay calificaciones
- SUPLEMENTO - No1-2016 - FEB (ManejoDolor)Documento44 páginasSUPLEMENTO - No1-2016 - FEB (ManejoDolor)Carlos SegovianoAún no hay calificaciones
- Guias de Manejo de Emergencia en Medicina InternaDocumento251 páginasGuias de Manejo de Emergencia en Medicina Internamauricio gonzalezAún no hay calificaciones
- Covid Interior para Subir A Red PDFDocumento131 páginasCovid Interior para Subir A Red PDFlink_wolfloboAún no hay calificaciones
- Guia Hipertension Arterial 2009 CCSSDocumento138 páginasGuia Hipertension Arterial 2009 CCSSGabriel CastilloAún no hay calificaciones
- Internado Médico.: PLAN 2010Documento82 páginasInternado Médico.: PLAN 2010GabriellSierraAún no hay calificaciones
- Libro de Resumen de Medicina Tradicional II CumbreDocumento286 páginasLibro de Resumen de Medicina Tradicional II CumbreRuben MedinaAún no hay calificaciones
- Enfermedades DiarreicasDocumento26 páginasEnfermedades Diarreicaspakitohermoso100% (1)
- Materna y Neonatal: Plan Nacional de Reducción Acelerada de La MortalidadDocumento60 páginasMaterna y Neonatal: Plan Nacional de Reducción Acelerada de La MortalidadKatiuska GallonAún no hay calificaciones
- Infectologia Pediatrica, Vol 1Documento52 páginasInfectologia Pediatrica, Vol 1kathyAún no hay calificaciones
- 2018 - Abordaje Medico Endoscopico y Quirurgico de Problemas Clinicos Comunes SOC MEX GASTRODocumento322 páginas2018 - Abordaje Medico Endoscopico y Quirurgico de Problemas Clinicos Comunes SOC MEX GASTROJonathan BurgaAún no hay calificaciones
- HTTPSWWW Imss Gob mxsitesallstaticsguiasclinicas265GER PDFDocumento45 páginasHTTPSWWW Imss Gob mxsitesallstaticsguiasclinicas265GER PDFCari AltamiranoAún no hay calificaciones
- HTTPSWWW - Imss.gob - mxsitesallstaticsguiasclinicas020GER - PDF 8Documento90 páginasHTTPSWWW - Imss.gob - mxsitesallstaticsguiasclinicas020GER - PDF 8Jesús Alonso Arellano LariosAún no hay calificaciones
- Causes 2016Documento717 páginasCauses 2016Eli SalinasAún no hay calificaciones
- Rplvlyq1Dflrqdogh 3Urwhfflyq6Rfldo Hq6Doxg: Tttěp Iraědl?Ějuơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơtttěpbdrolįmlmri Oědl?ĚjuDocumento717 páginasRplvlyq1Dflrqdogh 3Urwhfflyq6Rfldo Hq6Doxg: Tttěp Iraědl?Ějuơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơtttěpbdrolįmlmri Oědl?ĚjuRenato Michelle Alvarez TorresAún no hay calificaciones
- Histeros PDFDocumento0 páginasHisteros PDFLindy Rojas100% (1)
- Actualidades anestésicas en ginecología y obstetricia CMA Vol. 19De EverandActualidades anestésicas en ginecología y obstetricia CMA Vol. 19Aún no hay calificaciones
- Declaratorias de Académicos 2017Documento646 páginasDeclaratorias de Académicos 20177834vbanAún no hay calificaciones
- Delirium Prevención TratamientoDocumento59 páginasDelirium Prevención TratamientoEri Ruales100% (1)
- Temas selectos en medicina interna 2010De EverandTemas selectos en medicina interna 2010Aún no hay calificaciones
- Controversias en medicina. Síndrome metabólicoDe EverandControversias en medicina. Síndrome metabólicoAún no hay calificaciones
- Temas de infectología: Puesta al día en medicina internaDe EverandTemas de infectología: Puesta al día en medicina internaAún no hay calificaciones
- Toma de decisiones y principios éticos en la unidad de terapia intensivaDe EverandToma de decisiones y principios éticos en la unidad de terapia intensivaAún no hay calificaciones
- Temas de urgencias: Puesta al día en medicina internaDe EverandTemas de urgencias: Puesta al día en medicina internaAún no hay calificaciones
- Temas selectos en medicina interna 2009De EverandTemas selectos en medicina interna 2009Aún no hay calificaciones
- Manejo multidisciplinario en gastroenterología CGM 03De EverandManejo multidisciplinario en gastroenterología CGM 03Aún no hay calificaciones
- 5 - Protocolo de Cuidados Al Paciente TraqueostomizadoDocumento3 páginas5 - Protocolo de Cuidados Al Paciente TraqueostomizadoyanikaiAún no hay calificaciones
- AcupresionDocumento262 páginasAcupresionValdrickAún no hay calificaciones
- Osteoporosis PDFDocumento11 páginasOsteoporosis PDFyanikaiAún no hay calificaciones
- Cuidados de La Vía AéreaDocumento37 páginasCuidados de La Vía AéreaHoover Orantes LaoAún no hay calificaciones
- Manual de Procedimientos Flujometria APSDocumento2 páginasManual de Procedimientos Flujometria APSyanikaiAún no hay calificaciones
- Rehabilitacion Cardiaca IntegralDocumento188 páginasRehabilitacion Cardiaca Integralyanikai100% (12)
- Hernia Discal Traumatic A Indicaciones Medico LegalesDocumento12 páginasHernia Discal Traumatic A Indicaciones Medico LegalesyanikaiAún no hay calificaciones
- Estudio3.Pdfanalisis de RocabadoDocumento10 páginasEstudio3.Pdfanalisis de RocabadoJuan Simon100% (2)
- El PieDocumento16 páginasEl Pieyanikai100% (4)
- Efecto de La Posición Craneocervical en Las Funciones Orales FisiológicasDocumento5 páginasEfecto de La Posición Craneocervical en Las Funciones Orales FisiológicasyanikaiAún no hay calificaciones
- Fisioterapia RespiratoriaDocumento4 páginasFisioterapia RespiratoriayanikaiAún no hay calificaciones
- Trastornos de La MarchaDocumento3 páginasTrastornos de La MarchayanikaiAún no hay calificaciones
- Trastornos de La Articulación Témporo-MandibularDocumento7 páginasTrastornos de La Articulación Témporo-MandibularyanikaiAún no hay calificaciones
- Disfunción de La Articulación Sacro IlíacaDocumento11 páginasDisfunción de La Articulación Sacro IlíacaDANIEL ALEJANDROAún no hay calificaciones
- Control Motor Somático y VisceralDocumento13 páginasControl Motor Somático y Visceralsemaferrer100% (5)
- Guia Del Tratamiento Integral de La EspasticidadDocumento11 páginasGuia Del Tratamiento Integral de La EspasticidaddjcafAún no hay calificaciones
- CrioterapiaDocumento7 páginasCrioterapiayanikaiAún no hay calificaciones
- Traumatologia, LumbalgiaDocumento6 páginasTraumatologia, LumbalgiayanikaiAún no hay calificaciones
- La Inervación Sensitiva Segmentaria Dermatomas, Miotomas y EsclerotomasDocumento13 páginasLa Inervación Sensitiva Segmentaria Dermatomas, Miotomas y Esclerotomasyanikai100% (10)
- Consideraciones Neuromecanicas y Neurofisiologicas en La Rehab. CLDocumento26 páginasConsideraciones Neuromecanicas y Neurofisiologicas en La Rehab. CLyanikai80% (5)
- Revison de La Literatura Tratamiento Fisioterapeutico Posterior A Una Cirugia Por Cancer de MamaDocumento8 páginasRevison de La Literatura Tratamiento Fisioterapeutico Posterior A Una Cirugia Por Cancer de MamayanikaiAún no hay calificaciones
- Sillas de RuedasDocumento10 páginasSillas de RuedasyanikaiAún no hay calificaciones
- Guias Sobre Terapia JamaDocumento11 páginasGuias Sobre Terapia JamayanikaiAún no hay calificaciones
- Fisiopatologia de La Degeneracion y Del Dolor LumbarDocumento10 páginasFisiopatologia de La Degeneracion y Del Dolor LumbaryanikaiAún no hay calificaciones
- 201101311733090.anamnesis Llenado DigitalDocumento5 páginas201101311733090.anamnesis Llenado Digitalkarlosprofe100% (1)
- Apnea de La PrematurezDocumento11 páginasApnea de La PrematurezAlejandra Flórez100% (1)
- Hongos Asociados A Teclados de ComputadoresDocumento4 páginasHongos Asociados A Teclados de ComputadoresAlejandra CarvajalAún no hay calificaciones
- Colimetria de AguasDocumento22 páginasColimetria de AguasSara Cari Flores100% (1)
- Preparacion de La Mesa MayoDocumento7 páginasPreparacion de La Mesa MayoPanquezitha Mimi Kintero AlatrizteAún no hay calificaciones
- FABIOLADocumento1 páginaFABIOLAFabiola TenorioAún no hay calificaciones
- Simón PDocumento2 páginasSimón PAngelo FernandezAún no hay calificaciones
- Organigrama 2010Documento1 páginaOrganigrama 2010mmmmmAún no hay calificaciones
- Museo Nacional de La Historia de La Medicina Eduardo EstrellaDocumento11 páginasMuseo Nacional de La Historia de La Medicina Eduardo EstrellaLuis MiguellAún no hay calificaciones
- Radiología AbdomenDocumento53 páginasRadiología AbdomenemanuelAún no hay calificaciones
- PORTAFOLIO DE SERVICIOS Definitivo CMSVDocumento7 páginasPORTAFOLIO DE SERVICIOS Definitivo CMSVAlejandra Maria Pena RestrepoAún no hay calificaciones
- Informe 1 Rotación José Leonardo OrtizDocumento14 páginasInforme 1 Rotación José Leonardo OrtizJesus Guido Orestes Ojeda TorresAún no hay calificaciones
- Hospicio - Gladys GonzálezDocumento15 páginasHospicio - Gladys GonzálezGladys Carolina Gonzalez SolisAún no hay calificaciones
- Meningitis PediatriaDocumento27 páginasMeningitis PediatriaVictor SanchezAún no hay calificaciones
- RenunciaDocumento5 páginasRenunciaNelly AngelitaAún no hay calificaciones
- Corte Unas PerroDocumento2 páginasCorte Unas PerrobloggusbloggusAún no hay calificaciones
- Módulo 6 FNN Gestión de EnfermeriaDocumento10 páginasMódulo 6 FNN Gestión de Enfermeriasofiabarata29Aún no hay calificaciones
- AnancefaleaDocumento7 páginasAnancefaleaAlejandro PvAún no hay calificaciones
- Lista de Medicos Poliza CochabambaDocumento5 páginasLista de Medicos Poliza CochabambaDimarRobertoFloresHerbasAún no hay calificaciones
- Característica Del Desarrollo Normotipico InfantilDocumento18 páginasCaracterística Del Desarrollo Normotipico InfantilGriselda VegaAún no hay calificaciones
- Paz PeruDocumento10 páginasPaz PeruKeivin Edwin Añasco MercadoAún no hay calificaciones
- Taller Manual Tarifaro SoatDocumento11 páginasTaller Manual Tarifaro SoatAngiie TraslaviinaAún no hay calificaciones
- Examen Clinico-Medios PropedeuticosDocumento7 páginasExamen Clinico-Medios PropedeuticosAnthony Pedro Briceño CamonesAún no hay calificaciones
- PDF Miositis CubaDocumento9 páginasPDF Miositis CubaDenisse LizarragaAún no hay calificaciones
- Sondas Corflo Brochure ESDocumento4 páginasSondas Corflo Brochure ESWiston Sulbaran DavilaAún no hay calificaciones
- 13-Epf30-22 1.70Documento6 páginas13-Epf30-22 1.70jose2192Aún no hay calificaciones
- Archivos Cred 1 1Documento23 páginasArchivos Cred 1 1Enrique Julca LandauroAún no hay calificaciones
- Biomecanica de La Curva de SpeeDocumento4 páginasBiomecanica de La Curva de SpeeAllan ChamorroAún no hay calificaciones
- Bloqueo Neuroaxial AnestesiaDocumento17 páginasBloqueo Neuroaxial AnestesiaAady Meli FernándezAún no hay calificaciones
- Polipos GastricosDocumento33 páginasPolipos GastricosRolando IllescasAún no hay calificaciones