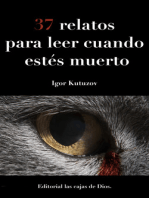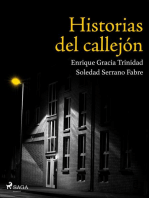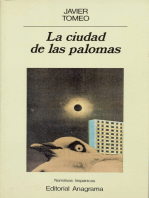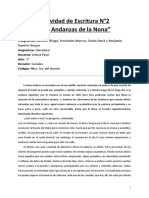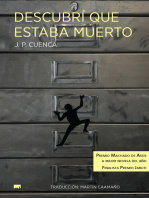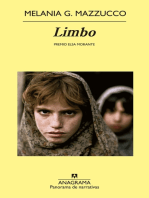Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Tomatina de Buñol
Cargado por
SicosamoDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Tomatina de Buñol
Cargado por
SicosamoCopyright:
Formatos disponibles
La tomatina de Buñol
Imagínate una fiesta en la que puedes ensuciarte completamente de la
cabeza a los pies. Imagínate a miles de personas lanzándose unos a otros
tomates maduros. Amy Randall participa en una batalla muy particular, en
la que acaba bañada en salsa de tomate.
Una batalla de tomates en medio de una plaza, parece una película de los
hermanos Marx; sin embargo, una fiesta así existe. Se celebra cada verano,
el último miércoles de agosto, en Buñol, un pueblo de Valencia. La tomatina
es una de las fiestas más insólitas y divertidas de España.
Esta fiesta empezó en 1944, cuando los vecinos del pueblo, enfadados con
los concejales, les lanzaron tomates durante las fiestas locales. Se lo
pasaron tan bien que decidieron repetirlo cada año. Y con el tiempo se ha
convertido en una verdadera batalla campal en la que participan miles de
personas y en la que las armas siguen siendo los tomates. Durante los años
de la dictadura del general Franco, el gobierno prohibió esta fiesta porque
no era religiosa. Pero a la muerte del dictador, los vecinos empezaron a
celebrarla de nuevo, en los años setenta.
Aunque la fiesta empezó en contra del Ayuntamiento, hoy en día, es éste
quien la paga. Para que los vecinos de Buñol, los veraneantes y los
forasteros que se unen a la fiesta se diviertan, el Ayuntamiento compra
unos cincuenta mil kilos de tomates, que llegan cargados en varios
camiones.
El día de la tomatina, sobre las once de la mañana, la multitud está
congregada en la plaza Mayor, que está en el centro del pueblo, y en las
calles de alrededor. La gente no acude vestida con sus mejores galas sino
con la ropa más vieja que tiene, porque después de la batalla hay que tirarla
a la basura.
En el centro de la plaza plantan un gran palo untado de grasa. En lo alto del
palo hay un jamón. Los jóvenes intentan una y otra vez, escalar el palo para
llevarse el jamón pero la grasa les hace resbalar. Cuando finalmente, uno
consigue cogerlo, la gente lo vitorea y grita: «¡Tomate, tomate!».
Entonces suena un petardo. Es la señal, la fiesta va a empezar. Los
camiones de tomates van a llegar de un momento a otro. Hace mucho calor.
La multitud está tensa, sudorosa, nerviosa y excitada. Muchos se suben a
las rejas de las ventanas, otros a los balcones y los más miedosos prefieren
protegerse tras los cristales de las ventanas. La gente desde los balcones
tira cubos de agua a la multitud para ayudarle a soportar el calor. Las
puertas de las casas, de los bares, de las tiendas, están cerradas.
Unos minutos después, por una de las calles laterales se acerca despacio un
camión cargado de tomates maduros. Los tomates vienen de los pueblos de
alrededor y no se han cultivado para cocinar, sino para servir de proyectiles.
Sobre el camión, varios hombres empiezan a lanzar las hortalizas contra la
gente sin piedad.
—Los primeros tomatazos son los peores. —Me advierte un vecino.
—¡Vamos agáchate! —Todo el mundo anda agachado porque si levantas la
cabeza, puedes recibir un tomatazo en plena cara. Así es que meto la
cámara dentro de la camiseta y me agacho, como los demás.
Pronto el suelo está lleno de tomates y entonces empieza la verdadera
batalla campal. Todo el mundo se pelea por cogerlos y lanzarlos con todas
sus fuerzas a los demás. Los tomates son blandos, pero si los lanzas con
fuerza hacen daño. Explotan y se machacan contra la gente, contra el suelo,
contra las paredes de las casas, contra las ventanas. Una lluvia de tomates
te cae encima y no puedes hacer nada para evitarlo. Por el suelo pasa un río
de tomate triturado. La plaza se tiñe de rojo, las calles se cubren de salsa de
tomate, suficiente como para cubrir al menos un millón de pizzas.
La multitud te arrastra. Es una auténtica locura. En esas circunstancias es
casi imposible sacar una foto. Pero si no la saco nadie va a creerme. Mi jefa
pensará que estoy loca o que he bebido demasiado y he imaginado la
historia. Varias veces intento incorporarme para enfocar la cámara y todas
ellas recibo un tomatazo en la cara. La multitud es implacable. El ácido del
tomate se me mete por los ojos y por la boca y me pica.
El delirio dura dos horas. Hacia la una, el cuarto camión se aleja despacio,
vacío. Suena otro cohete. Significa que la batalla ha terminado. Nadie puede
lanzar ni un solo tomate, si alguien lo hace tendrá que pagar una multa. Es
mi oportunidad. Mi cámara está cubierta de tomate, pero todavía funciona.
El rojo es el único color que aparecerá en las fotos.
Cansada, sucia y muerta de risa, bajo con la multitud hacia el río, donde el
Ayuntamiento ha instalado unas duchas públicas en una explanada. Todos
estamos cubiertos de arriba abajo de salsa de tomate. Después de una
ducha ligera, sin desnudarse, la gente sube hacia el pueblo, con la ropa
mojada pegada al cuerpo y con las pepitas, las semillas del tomate en el
pelo. Todos tienen un aspecto deplorable, el mismo aspecto que debo de
tener yo. Están exhaustos pero contentos, después de unas horas de
diversión y desahogo. Ahora la verdadera ducha espera en casa.
Cuando vuelvo a subir a la plaza me quedo perpleja. No quedan ni restos del
tomate que hace unos minutos bañaba el pueblo. Los camiones municipales
de la limpieza lo han lavado todo con mangueras. Todo ha vuelto a la
normalidad. Las tiendas, los bares, las casas, están abiertas. Es la hora de
comer. No queda ni rastro de esa batalla delirante de una película cómica,
en la que no hay ni vencedores ni vencidos, ni uniformes ni armas, sólo
tomates, nada menos que cincuenta mil kilos de tomates maduros para que
unas doce mil personas se diviertan como niños.
También podría gustarte
- Yawar Fiesta - LibretoDocumento11 páginasYawar Fiesta - LibretoJavsar0% (4)
- Como Mejorar Tu NegocioDocumento16 páginasComo Mejorar Tu NegocioVeritoGV0% (1)
- La Tomatina de BuñolDocumento3 páginasLa Tomatina de BuñolLaura Heredia MoyaAún no hay calificaciones
- Tommy Jaud - El Millonario PDFDocumento164 páginasTommy Jaud - El Millonario PDFclis0026100% (1)
- En El Dia de Hoy - Jesus TorbadoDocumento328 páginasEn El Dia de Hoy - Jesus TorbadoSergi Vilà Rey100% (1)
- Donuts Barbas y Mancuernas - Jose Manuel Blanco PDFDocumento100 páginasDonuts Barbas y Mancuernas - Jose Manuel Blanco PDFLantern16Aún no hay calificaciones
- Producto Integrador 2Documento12 páginasProducto Integrador 2felipe lorenzoAún no hay calificaciones
- La HamburguesaDocumento2 páginasLa HamburguesaJuan GonzálezAún no hay calificaciones
- La Batalla Del TomateDocumento2 páginasLa Batalla Del TomateMadalina DumitruAún no hay calificaciones
- La Batalla Del TomateDocumento3 páginasLa Batalla Del TomateCosmin IacobAún no hay calificaciones
- La TomatinaDocumento3 páginasLa TomatinaAna-Maria PantazicaAún no hay calificaciones
- La TomatinaDocumento3 páginasLa TomatinaSofia CunhaAún no hay calificaciones
- La TomatinaDocumento2 páginasLa TomatinaOlesyaLevinskayaAún no hay calificaciones
- FANTOCHADADocumento9 páginasFANTOCHADADiego CarrascoAún no hay calificaciones
- Festival de Tomatina Listening ExerciseDocumento2 páginasFestival de Tomatina Listening ExerciseDorian WesleyAún no hay calificaciones
- Lemebel Paseo AhumadaDocumento5 páginasLemebel Paseo AhumadaChristopher Rosales TognarelliAún no hay calificaciones
- La Calle Oscura (Parte 1)Documento56 páginasLa Calle Oscura (Parte 1)Franco Matias Fredes EscobarAún no hay calificaciones
- Salvajes y peligrosos: a medio camino del infiernoDe EverandSalvajes y peligrosos: a medio camino del infiernoAún no hay calificaciones
- ?el Día Internacional de La Tomatina?Documento3 páginas?el Día Internacional de La Tomatina?miguelninjaAún no hay calificaciones
- Choriza y Combativa (Net)Documento22 páginasChoriza y Combativa (Net)Inau AuuAún no hay calificaciones
- La NonaDocumento4 páginasLa NonaThiago BarbatoAún no hay calificaciones
- Regresemos A Que Nos Maten AmoDocumento38 páginasRegresemos A Que Nos Maten AmoAdolfo .A Ariza. N50% (2)
- Poema para Negar La IndiferenciaDocumento2 páginasPoema para Negar La IndiferenciaShihâb AlenAún no hay calificaciones
- Guión 20 de Julio de 1810Documento4 páginasGuión 20 de Julio de 1810Yiseth Adriana Ibáñez JiménezAún no hay calificaciones
- Aída Cartagena Portalatín - Tablero Doce CuentosDocumento81 páginasAída Cartagena Portalatín - Tablero Doce CuentosIsidro MiesesAún no hay calificaciones
- Relaxing Cup in MadridDocumento2 páginasRelaxing Cup in MadridNoemiAún no hay calificaciones
- La Senorita de TrevelezDocumento114 páginasLa Senorita de TrevelezIciar Mateo MartinezAún no hay calificaciones
- El último caso del inspector Matías RubioDe EverandEl último caso del inspector Matías RubioAún no hay calificaciones
- Carmen Berenguer - Naciste Pintada (Fragmento)Documento7 páginasCarmen Berenguer - Naciste Pintada (Fragmento)Marquitx Gálvez ArrietAún no hay calificaciones
- Andador 19: Desvía ForasterosDocumento49 páginasAndador 19: Desvía ForasterosAndador DiecinueveAún no hay calificaciones
- Centro MundoDocumento230 páginasCentro Mundocriminalistica criminalisticaAún no hay calificaciones
- Ana Lydia Vega Letra para SalsaDocumento3 páginasAna Lydia Vega Letra para SalsaPaulo GonzálezAún no hay calificaciones
- Si viviéramos en un lugar normalDe EverandSi viviéramos en un lugar normalCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (59)
- Yawar Fiesta DialogoDocumento9 páginasYawar Fiesta DialogoBlanca Zaray ABAún no hay calificaciones
- Faenadora de Pollos Santa Rosa: ¡Qué Asco! Faenadora de Pollos Santa Rosa: ¡Qué Asco!Documento8 páginasFaenadora de Pollos Santa Rosa: ¡Qué Asco! Faenadora de Pollos Santa Rosa: ¡Qué Asco!Tribuna PúblicaAún no hay calificaciones
- TODOS LO SABEN. Mariano Perez GallardoDocumento1 páginaTODOS LO SABEN. Mariano Perez GallardofiestadelaberenjenaAún no hay calificaciones
- El Flautista y Los AutomóvilesDocumento4 páginasEl Flautista y Los AutomóvilesYeison CASTRO HERNANDEZAún no hay calificaciones
- LLOIXA. Número 56, Septiembre/setembre, 1986. Butlletí Informatiu de Sant Joan. Boletín Informativo de Sant Joan. Autor: Asociación Cultural LloixaDocumento20 páginasLLOIXA. Número 56, Septiembre/setembre, 1986. Butlletí Informatiu de Sant Joan. Boletín Informativo de Sant Joan. Autor: Asociación Cultural Lloixabiblioteca pública municipal de sant joan d'alacantAún no hay calificaciones
- LimboDe EverandLimboXavier González RoviraCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (5)
- La señorita de Trevelez: Farsa cómica en tres actosDe EverandLa señorita de Trevelez: Farsa cómica en tres actosAún no hay calificaciones
- Diseño de Instrumentos de Medicion en Psicologia y Sus Propiedades PsicometricasDocumento154 páginasDiseño de Instrumentos de Medicion en Psicologia y Sus Propiedades PsicometricasVictor Arbesú100% (10)
- Teatro para PracticarDocumento12 páginasTeatro para PracticarNelver TiradoAún no hay calificaciones
- DIA 1-5to GRADO - SESION ESCRIBEDocumento8 páginasDIA 1-5to GRADO - SESION ESCRIBESONIA JELLYBEAN LA ROSA AGUILARAún no hay calificaciones
- Lesson S00C00Documento13 páginasLesson S00C00Marco SarmientoAún no hay calificaciones
- Resoluciones 2003Documento56 páginasResoluciones 2003IES Olga CossettiniAún no hay calificaciones
- Donde Duermen Los NiñosDocumento115 páginasDonde Duermen Los NiñosPintando SueñosAún no hay calificaciones
- Martillo Perforador Recargable 20 V LidlDocumento1 páginaMartillo Perforador Recargable 20 V LidlMario GarciaAún no hay calificaciones
- El Estiramiento para Tai Chi Chuan Y Wu ShuDocumento1 páginaEl Estiramiento para Tai Chi Chuan Y Wu Shubelcebu100% (1)
- Tipos de Plásticos para Invernaderos y EstabilizadoresDocumento4 páginasTipos de Plásticos para Invernaderos y EstabilizadoresAlan Ramos100% (2)
- Apuntes Sobre La Crítica Feminista y La Literatura Hispanoamericana - Jean FrancoDocumento14 páginasApuntes Sobre La Crítica Feminista y La Literatura Hispanoamericana - Jean FrancoAmalia Moreno100% (6)
- La Montaña de CristalDocumento4 páginasLa Montaña de Cristaljuandiego100% (3)
- ErksDocumento16 páginasErksCarlos Mastrasso100% (2)
- Casos Prácticos - Unidad I Amr 1622itmDocumento10 páginasCasos Prácticos - Unidad I Amr 1622itmArturo MartínezAún no hay calificaciones
- Convertir Un Documento de Texto A MP3Documento13 páginasConvertir Un Documento de Texto A MP3Gema Fernández OsorioAún no hay calificaciones
- Guía de Plan Lector 3 TrimestreDocumento3 páginasGuía de Plan Lector 3 TrimestreSebastian MoncadaAún no hay calificaciones
- 1 4997040276749943592Documento11 páginas1 4997040276749943592Conchi Uicab GongoraAún no hay calificaciones
- Educaion en Cuba Santos SoubalDocumento22 páginasEducaion en Cuba Santos SoubalAlberto Christin0% (1)
- Resumen y CuestionarioDocumento8 páginasResumen y CuestionarioYowilmyMesonVargasAún no hay calificaciones
- La MarineraDocumento3 páginasLa MarineraWaleska Chavez Marchan100% (1)
- Antecedentes de Producción Más LimpiaDocumento4 páginasAntecedentes de Producción Más LimpiasamaraAún no hay calificaciones
- Femme FataleDocumento2 páginasFemme FataleAjelet Sahar Cabrera RuizAún no hay calificaciones
- Actividad 4toDocumento9 páginasActividad 4toDiostenes Norberto Arias CarmonaAún no hay calificaciones
- Compraventa de Bien Gravado Con GarantiaDocumento4 páginasCompraventa de Bien Gravado Con GarantiaWilliamvaldiviaAún no hay calificaciones
- Caso de Exito ZARADocumento4 páginasCaso de Exito ZARAKatherin Quiñonez100% (1)
- Seder de Pesaj Vision CabalistaDocumento37 páginasSeder de Pesaj Vision CabalistaRoberto Molina100% (2)
- Elasticidad Teo-ProblemasDocumento5 páginasElasticidad Teo-ProblemasFelipe SabelotoAún no hay calificaciones
- Diez Preguntas Sobre BioéticaDocumento7 páginasDiez Preguntas Sobre BioéticaAnonymous Buehep9UAún no hay calificaciones