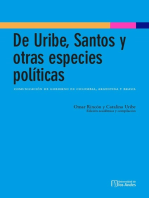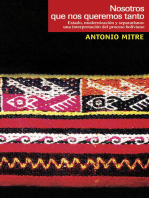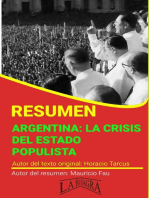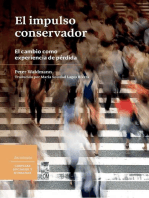Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Laclau Ernesto Modos de Produccion Sistemas Cos y Poblacion Excedente Ion Historica A Los Casos Argentino y Chileno
Laclau Ernesto Modos de Produccion Sistemas Cos y Poblacion Excedente Ion Historica A Los Casos Argentino y Chileno
Cargado por
carlitosivan0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
146 vistas23 páginasTítulo original
28661483 Laclau Ernesto Modos de Produccion Sistemas cos y Poblacion Excedente ion Historica a Los Casos Argentino y Chileno
Derechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
146 vistas23 páginasLaclau Ernesto Modos de Produccion Sistemas Cos y Poblacion Excedente Ion Historica A Los Casos Argentino y Chileno
Laclau Ernesto Modos de Produccion Sistemas Cos y Poblacion Excedente Ion Historica A Los Casos Argentino y Chileno
Cargado por
carlitosivanCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 23
6912
FLA eso ARGENTINA B!BLlOTEO~ DE OIENOIAS SOOlUES
Revista Latinoamericana
de Sociologia .
Publicada tres veces 0 "
lio y noviemb) p r ano (rnarzo, Iu-
. re por el Centro de Investi
5~c~e~7: Sociales del Institute Torcuat~
Revista
Latinoa merica na de Sociologia
Vol. V . Julio de 1969 . NQ 2
Miguel Murmis
Tipos de marginalidad y posiclon en el proceso productivo, 413
Critica de Libros
Sirnposio:
Una critica a los criticos
(Jorge Graciarena responde a O. Braun, A. Sanchez Crespo y J. Petras), 422
OSCClr Lewis
La Vida (Piedad BateHi, Richard Adams y Mario Margulis), 426
Juan F. Marsal
Cambia social en America Latina (G. Bonfi I Batalla), 436
Gabriel Cohn
Petroleo e Nacionalismo (Celso Frederico),
441
John F. C. Turner
Asentamientos urbanos no regulados (Cesar A. vapnarsky), 443
Miguel Murmis y Carlos Waisman
Monoproducci6n agro-industrial, crisis y Indice Bibliografico, 447
clase obrera: la industria azucarera tucu
mana, 344
Lista de Publicaciones Recibidas, 457
Nestor D'Alessio
Chaco: un caso de pequeria producci6n
campesina en crisis, 384 I ndicaciones a los Colaboradores, 459
Director:
Juan F. Marsal
Centro de Investigaciones Scclales Instttuto Torcuato Oi Tel'a '
Secretaria de Redacci6n:
German Kratochwil
Cen~ro de Investigaciones SociClles Instltuto Torcuato Di Tella '
Comite de Direcci6n:
lui.s A. Costa Pinto
Unlversidade do Brasil R'I d J .
,De anerro
Orlando FaJs Borda
Universidad Nacional de Colombia
Florestan Fernandes
Universidad de San Pablo
Gino Germani
UniversidCld de Harvard
Pa~lo ~onzalez Casanova
UOIverSldad Nacional Aut6 ' .
noma de MeXICO
Peter Heintz
Universidad de Zurich.
Fundaci6n Bariloche
Jos~ Medina Echavarria
tnstituto Latinoamericano d
PJanificacion Econ6mica y Se . I
Santiago de Chile cera ,
Aida Solari
Universidad d I R
e a epublica, Montevideo
Redacci6n y Administraci6n
Centro de Inve ti .
Instituto Tore ; Iga~lones Sociales del
Pino 3230 B ua 0 01. TeUa • Virrey del
, uenos Aires Arg f
© Derechos ad "d ' en Ina.
I '. qurn as por el Centro de
c~~~~tl~~c~oenlles SR0ci~Jes del Instituto Tor-
a. esistrc de la P . d
Intelectual N9 856533. ropie ad
Notas Colaboran en este nurnero, 460
Jose Nun
Informe general sabre el Proyecto Margi· nalldad, 410
FLA cso ARGENTINA BiBUU I tvA DE CIENCIAS SOCIAlE8
Sumario
La marginalidad en America latina Numero especial, preparado por Jose Nun
Presentaci6n, 174 Jose Nun
Superpoblaci6n relativa, ejercito industrial de reserve y masa marginal, 178
Eric J. Hobsbawm
La margtnalidad social en la historia de la industrializaci6n europea, 237
Rodolfo Stavenhagen
Marglnalidad y participaci6n en la reforma agraria mexicana, 249
Ernesto laclau (h.)
Modos de producclon, sistemas economtcos y poblaci6n excedente
Aprox i mac i 6n hi st6ri ca a los ca 50S a rge ntina y chilena, 276
Juan C. Marin
Asalariados rurales en Chile, 317
Modos de producclcn, sistemas eccnnmlcos y Doblacion excedente aproxlmacidn histerlca a los casos argentino y chlleno "
Ernesto LacJau (h.)
De las diversas formas que puede asumir el fen6meno de la marginalidad soclal ' nos interesa referi rnos a aquella que surge de una insuficiente absorci6n de mana de obra por parte del sistema productivo. Parecerfa que, en tal sentido, pudiera caracterizarse a la marginalidad social. ~0010 a una desocupaclon de la magnitud suficiente para exceder el ejercito de reserva requerido por el mantenimiento de una adecuada tasa de plusvalfa. Pero esto serla incorrecto en un analisis hlstorico del mundo periferlco, por cuanto supondrfa la aplicacion de c?nc~ptos ~omo el de ejercito de reserva- propios de una econo~r~ capltallsta.' a areas depe~dientes en las que la coacci6n extraeconomtca prsdornina como medlo de allegar mano de obra. En efecto, en tanto la desocupacion surge en las mas variadas formas de organizaci6n social, no es posible aceptarla como un dato unlvoco, sino que es precise caracterizar las contradicclones especfficas a partir de las cuales se origina: es decir, es necesano remltirlas a los -rnodos de produccion- de los que nace y en los que encuentra su principio explicative.
Esto no es suficiente, sin embargo. Una organizaclon economlca no se caracteriza sola mente por un conjunto de unidades en las que impera un determinado modo de produccion -esto es, especfficas relaciones productivas y una determinada forma de absorci6n del excedente .. Se caracteriza tambien por las relaciones que se entablan y a la vez definen a estas unidades productivas. Este conjunto estructurado de re[ac.iones constituye un -slsterna econornlco«, cuyas dimensiones han tendido a identificarse en forma creciente, en el curso de los ultlrnos siglos, con las del mercado mundial. Por consiguiente, los rasgos caracteristicos de una organizaci6n econornico-social no surgen tanto de las leyes inherentes a su modo de produccion dominante como de [a forma en que ese modo de producclon se inserta en un sistema economlco dotado de 1eyes de movimiento especlficas. En tal sentido, pensamos que [a super-
* A la memoria de Ceferino Garz6n Maceda.
1 Cfr. Jose Nun, Miguel Murmis y Juan Carlos Mar[n, -La marginalidad en America t.attna-, CIS, I nstituto Di Tella, Documento de Trabajo N9 53.
276
poblaclon encuentra su principia explicativo en [a peculiar forma en que se integra un modo de producci6n determinado a un sistema econ6mico mas amplio.
Comenzaremos, pues, nuestro analisls, con un desli nde conceptua I entre los modos de producclon y los sistemas econ6micos y con una discusi6n acerca de [a riaturaleza de las economias latinoamerlcanas. Esto nos ubica en un terreno de agrias polemicas que han opuesto a quienes sostienen su caracter feudal y a quienes afirman, por el contra rio, su caracter capitalista. Luego intentaremos mostrar la forma en que, en Chile y Argentina, la artlculactcn-entre los modos de producci6n imperantes y su peculiar lnserclon en e[ mercado mundial han determinado niveles de ocupacion diversos en el lapso comprendido entre mediados del siglo XIX y la crisis de 1930 con una amplia masa de marginates en el primer caso y can una acentuada tendencia a la ocupacion plena en el segundo.
1
La tesis mas antigua, que encuentra sus raices en el pensamiento de las elites liberales de Hispanoamerica en el siglo XIX, afirma el caracter feudal, tradicional, cerrado, de las economfas latinoamericanas. Frente a [a indole autosuficiente y refractaria a todo progreso de los complejos socloeconornicos imperantes, se postulaba la constitucion de focos dinamicos fundados en una progresiva integraci6n al mercado mund ial, EI desarrollo se identificaba con la expansion prcgresiva del sector externo de la economfa y con la incorporacion acelerada de las regiones interiores de econornla cerrada al proceso de cambio, a partir de un haz de influencias que encontraba su foco en las ciudades puertos, sedes del comercio ultramarino. La moderna tesis del duaJismo estructural tiene su punto de partida en estas contraposiciones basicas elaboradas por el pensamiento liberal del siglo XIX, que encontraban su sfntesis prograrnatica en dilemas tales como "civilizaclon y barbarie", "progreso e inercia", "revoluci6n 0 restauraci6n", etc. Esto conducfa a fetichizar mas a lIa de toda medida las formas externas del proceso de expansi6n comercial europea 2 y a transformar este dualismo en un dogma que ha gravitado
2 Asl, por ejemplo, Sarmiento afirmaba: " ... Los efectos europeos exhalan un olor a civilizaci6n, que esparciendose en el aire, imprime a todo actividad y movimiento. Se desembarcan luces como se desembarcan generos: las costumbres se modifican, las preocupaciones rellglosas y los habitos envelecidos pierden insensiblemente su pasada rudeza, dejando que se explayen sentimientas de benevalencia, de fraternidad con tcdos los pueblos, cualesquiera que, por otra parte, sean las creencias, que no chocan desde que hombres honrados y laboriosos las profesan ... ''. Esta tendencia a hipostasear la circulaci6n de mercancias como criteria unico del progreso fue general en Latinoarnerica, pero adquiri6 especial intensidad en el Rio de la Plata y Chile. Este ultimo pais, justamente, logr6 durante 105 primeros ochenta aries del slglo XIX un acrecentamiento tal de las transacciones y una tan temprana estabilidad de sus instituciones parlamentarias, que POf largos perfodos se consider6 la naci6n mas avanzada de America Latina.
277
pesadamente en la historiografia latinoamericana.
Dos lfneas de hechos en los ultirnos treinta arios han tendido a quebrantar este esquema. Por un lado, superada la etapa del positivismo historicgrafico, un mayor conocimiento de los hechos econ6micos del pasado contribuy6 a romper estos lineamientos simplistas. En efecto, la consideracion atenta de los hechos mostraba de que modo y por que delgados canales la economia colonial americana constituia un todo estructurado que, lejos de ser un mundo autosuficiente, estaba conectado con la metropoli espanola y a traves de ella -y no solo de ella, dada la magnitud del contrabando- con el mercado mundial. Por otro lado, la crisis mundial 1929-33 quebranto la confianza en la armenia inherente a un esquema que media la progresividad de un sistema econ6mico en terminos de su partlcipaci6n en el mercado mundial. La cuat refluy6 en un examen crltico de las caracterizaciones y valoraciones del pasado.
Ahora bien, esta linea de anal isis ha conducido recientemente a un enfoque opuesto, sin duda menos err6neo que el anterior, perc que nos parece asimismo lnadecuado. Consiste en caracterizar como capitalistas a los complejos socioecon6micos latinoamericanos desde la epoca de la conquista. Asl, por ejemplo, el profesor Andrew Gunder Frank (cfr.), que es junto a Paul M. Sweezy uno de los representantes extremes de este punta de vista, en un reciente articulo presta apoyo a la afirmaci6n de Eric Wolf segun ta cual
" ... el status de satelite de la comunidad indfgena ha procedido historica mente del desarrollo capitalista comenzado por la conquista ... "
y acompaiia gran cantidad de citas tendientes a demostrar que desde el mismo siglo XVI la sed de riqueza dominaba al conquistador y que todo el regimen de exptotaci6n de la mana de obra americana estaba concebido en funci6n de la producci6n para el mercado mundial y, en consecuencia, de una expectativa de ganancia tipicamente capitalista.
Este esquema analltlco nos sugiere al menos dos crlticas centrales. En primer terrnino, la apresurada afirrnacion del caracter capitalista del incipiente mercado mundial del siglo XVI. lPodemos hacer esta caracterizacion, cuando sabemos que en la economfa europea "dominante" la servidumbre agraria y el artesanado urbano 3 no habfan dejado de ser totalmente la forma hegernonica de producci6n y que la ganancia comercial y financiera procedia de la circulaci6n de un excedente econ6mico surgido de relaciones de producci6n que no irnpllcaban la existencia de relaciones salariales, esto es, de un mercado de trabajo libre? Pero aun dejando
3 Una exce!ente descripci6n de los caracteres de la industria europea al cornenzar el siglo XVI puede encontrarse en John U. Nef (1941).
278
it ':':~.'_", '.' -,
de lad? la caracterizaci6n del siglo XVI en terrninos de la transici6n del feudalismo al c.apit~lismo ~ y ~bicandonos en un perlodo en el que la economfa rnundial t~ene un caracter indudablemente capitalista -el siglo XIX~ lPodemos afirrnar el caracter capitalista de la economfa latinoamencana ~uando en sus sectores productivos basicos ha predominado I~ compulsion extraeco~omic~, en .muchos casos a traves de prescripclones legales de traba]o obligatorio, como medio deallegar mana de obra? No~ ~are~7 que se c?nfunde aqul -rnodo de producci6n capltallsta, c?n -participacion en el s~stema ~apitalista mundial-. Mas adelarrte precrsarernos las consecuencras anallticas de esta distinclon,
N~s.parece que ambas tesis co~tra'pues~a~ c?mparten un mismo enfoque te~nco erroneo. el buscar los criterios distintivos entre feudalismo y capitalisrno, no en la esfera de la produccion sino en la de la clrculacton de mercancfas. En efecto, se caracteriza el feudalismo como un sistema ~e ~conomra cerrada -bien sea ?e subsistencia 0 que produzca para un lirnitado mercado lo~al- y ~I capitalismo como un sistema de produccion ~ara un mercado .mas arnpllo, cuyos agentes estan guiados por el incentivo de la ganancra,
Pe~o, en este sentido, la discusi~n que nos ocupa no es mas que tributan~ de un.a prolongeda tendencia del pensamiento histdrico-economlco a hlP.ertroflar la importancla de los fen6menos de la circulaci6n. Del enfa.sls que se ponga en uno u otro de los elementos constitutivos de la circulaclon de mercanc_ias surglra una serie tipol6gica diversa. As], si se subrayan como ~senclales los m6viles individuales del agente del proceso -el. comerClante- se rastreara la genesis historica del m6vfl de la ganancra y nos encontraremos en el campo de debates acerca del "esplritu del. capitalismo" q.ue en su momento enfrentara a Weber y a So~bart s. SI, por el contrario, se busca el criterio distintivo esencia I en los instrumentos de.1 intercambio se planteara la contraposicion economfa natural (.Na~uralwlrtscha.f~«) - economfa monetaria (.Geldwirtschaftc), cuya progresiva elaboracion desde la escuela hist6rica alemana hasta A!pho~s ~?psch condujo, en la obra de este ultimo, a una radical deshrstonzaclo.n. de estas categorias. Finalmente, si se considera que el elemento declslv?, 10 constituye la amplitud del mercado, se elaborara la cel~bre sucesl(:~n de etapas ~e la h!storia economlca -mercado local, nacional, mu~dlal- que adrnite rnultitud de subdivisiones y precisiones. Con frecuencia, estos tres elementos se entremezclan, al punta que se
4 en, al ~e~pecto el. trabajo. de E. J. Hobsbawm (-Past and Present-), y el de R. Ro· mana (-Rlvlsta Stonca ltaliana-). Puede asimismo consultarse la polemica entre A. ~under Frank. y R. Puiggr6s publicada en el .Gallo llustrado- de Mexico y repro~uclda E;n -Izquierda Nacional-, Buenos Aires, N9 3, 1966.
Un e)empl!J de apllcacion de este esquema interpretative al case tatinoamericano es el"de C . .vl~nn~ t.,~,?O~ (l!::~), que crea. do? tipos ideates sobre la base del "bandeir~nte . brasilefio y et ~Ioneer norteamerica no y expllca a partir de elios las diferentes hlstorlas de ambos parses,
279
designapor capitalismo a una realidad no definida ~on precisi6n pero cuyos rasgos caracterlsticos sedan la suma del esp!ntu d~ tucro, de la clrculaclon generalizada de mercancfas y de la especu!acl.6n. Esta, coni cepci6n surge de un esquema historlco de ralz avoluclonlsta, segun e
cual:
" .•. cada etapa representa al propio tiempo un .proceso Y un ascenso, y tarnblen una difusion en el espacio a base de mcorporar nuevas ec~nomfas hasta entonces alsladas 0 independientes. ~ero al hace_rse sernejantes interpretaciones se deja siempre de I.a~~ la mrnensa vanedad de sus distintas condiciones de existencia y posibilidades, Y s?bre todo el hecho positive de que coexisten formas distintas de econorma que se pretende que 5610 existieron en una sucesi6n cronoI6gica ... " (A. Dopsch, 1943,
pp. 30-31).
A principios de este siglo el esquema evolucionista comenz6 a ~~trar en crisis y durante varias decades el trabajo erudite se compl~cle en mostrar discontinuidades, la presencia ~e fenomen,os caracterlstlcos de una etapa en otra, laimposibilidad de IIga.r entre SI, con el autornatisrno propio del positivismo los hechos de la vida material y las formas culturales. Dopsch (1951) , en su obra cumbre, ~emuestra, acabadamente que en el perfodo carolingio no exisUa econo~la domestlca cerra~a, como la presentada por Karl BUcher, ni econo~la. natural pura segun era comun afirmarlo entre los historiadores econOl:nlcos como Lamprecht 0 Inama-Sternegg. Demoli6 asimismo el paralalismo entre etapas de la civilizaci6n material y de la cultura caracterfstlco de .L~mprecht --econornla de ocupaci6n-simbolismo. economia na.tural-tipismo; economla monetaria-individualismo Y subjetivismo-> y" fll1almente, demo.str6 Ia inexistencia de concomitancias entre economl~ natural y teudallsrno, Y economla monetaria y capitalismo. La conclusion a extraer era obvia:
". , . Los empresarios capita1istas tarnblen emplearon con animo ~e. r~cro el sistema de retribuir a los obreros ~on, mercanctas e~ perJulclo de los obreros industriales, habiendo contribuldo al ennqueclmlento de aquellos Asi ocurrla ya en Florencia en el siglo XVI, en Inglaterra desde fines de', siglo XV y en Alemania en la misma epoca y tarnbien en los
siglos XVII Y XVIII.
En las encomiendas de las colonias sspanolas de America, los. conqulstadores y colonizadores trabajaron tarnbien a base de. lo~ servlclo~ personales de los indios sus gran des explotaciones c~pltallstas. Te,nl~ndo en cuenta esta circunstancia, no puede causar extraneza que el, regimen hacendario aleman recurriese a agravar Y a aumenta~ los servrcros personales de sus subditos, sin que quepa, por 10 tanto, 1I1~~car este hecho contra el caracter capitalista del referido regimen. Tamblen en e.ste caso el capitalismose sirve de la economia natural porque Ie proporcrona una
280
mano de obra mas barata, 0, dicho en otras palabras, porque Ie parmitfa obtener mayo res ganancias que si hubiese tenido que servirse de obreros asalarlados cuya retribuci6n hubiera side mas elevada.
De esta suerte, la coexistencia de economia natural y economfa monetarla permiti6 aprovechar a la primera para el logro de las rniras capttalistas en la epoca claslca de la economfa moneta ria avanzada.· Arnbas, economfa natural y economfa moneta ria se apoyan la una a la otra y aparecen fntimamente asociadas. EI atan de lucro de los grandes empresarios se aprovecha precisamente de los productos en especie para fines de pago, y explota abuslvaments la dependencia econ6mica de sus subditos obligandolos a aceptar en pago por un precio elevado mercanetas de poco precio ... " (Dopsch, 1943, p. 278).
Vemos la parabola que ha seguido este criterio interpretativo circulacionista: feudalismo y capitalismo, de ser categorfas que designaban etapas historicas, se han tornado conceptos anallticos descriptivos de tenornenos que pueden presentarse en cua Iquier epoca, Se ha n, pUBS, deshistorizado. Pero al deshistorizarse no han perdido su contenido origina rio: s610 se ha comprabado la imposi bitidad de caracteriza r, sobre la base de el, a una etapa hist6rica. Pero esto, si bien coincide con la tendencia general de una epoca de reaccion antipositivista en la que el historiador subrayaba discontinuidades y describfa estructuras aislaclas es, desde nuestra perspectiva actual, insatisfactorio. Si conceptos tales como espiritu de lucre, economia natural 0 monetaria, produccion para el mercado y producci6n para el consumo, etc., han podido deshistorizarse sin modificar su contenido, es porque, efectivamente, no designan entidades histcricas precisas sino aspectos de la realidad econornlca que en distintas proporciones y con diversos mat ices pueden presentarse -y de hecho se presentan- en cualquier perfodo, Son momentos abstractos del procesa economico, y todo [0 que es momento abstracto carece de sustancia historica individuatizable, S610 es una categorla hist6rica aquella que alsla las relaciones en las que reside el impetu fundamental del cambia hist6rico. En .tal sentido, las relaciones derivadas de la circulaci6n de un excedente econ6mico ya creado son meramente reflejas y abstractas y no sirven para caracterizar perfodos his· torlcos. De ahl el error de denominacianes tales como la de "capitalismo comercial". Salir de este circulo vicioso significa buscar, detras de los iemenos de la clrculacion, los modos de producci6n que los sustentan.
En el campo de Ia discusion marxista se ejerci6 durante decadas la influencia deformante de esta perspectiva circulacionista. Tal, por ejemplo, la obra de Pokrovsky y la historiografla sovietica anterior a los trabajos de Kosminsky. La oposicion a este punto de vista se lIev6 a cabo durante mucho tiempo en forma discontinua y ocasional, sin un esfuerzo sistematico par elaborar una perspectiva distinta. Debemos mencio-
281
nar en tal sentido las crfticas de Trotsky a Pokrovsky 0 las de Rosa Luxemburgo a la escuela hlstorica alernana. La discusion teorlca al respecto fue renovada a partir de la publicaci6n, en 1946, de los .Studies in the development of capitalism. de Dobb. En ellos se volvia a caracterizar a feudalismo y capitalismo como modos de produccion y se subrayaba la compatibilidad esencial entre modo de produccion feudal y participacion en una economia de, carnbio generalizado, En nuestra opinion, el analisis de Dobb ha abierto la unica via fructifera de investigacion, con la salvedad de que su extrema praocupacion por establecer las contradicciones -internas- de la sociedad feudal ha conclufdo por hacerle desdefiar la importancia de las relaciones de la Europa feudal con su .hinterland. msdlterranec y oriental. Recalcar la importancia de este factor no implica, desde luego, volver al enfoque de Pirenne seguido por Sweezy, que afirmaba el caracter causal de los facto res externos en la disgregacion del feudalismo; se trata, simplemente, de satialar que las relaciones europeo-orientales se fundaron en la continua succion de .traba]o excedente de Oriente por Europa y que, por consiguiente, ya entonces, constituyeron incipientes relaciones coloniales.
EI debate acerca de las economfas latinoamericanas se ha movido dentro de una perspectiva circulacionista. De ahf resulta natural que, al caracterizar las formas econ6micas tradicionales de America Latina como sistemas economicos cerrados, se los incluyera bajo el rotulo de feudalismo y que, mas tarde, al advertirse que los hechos estudiados no respondian a esta caracterizacion, que existla una amplia clrculaclon de mercancias, se basculara hacia el extremo opuesto Y se afirmara su caracter capitalista, Frente a estas variantes de un mismo enfoque teorico, consideramos necesario sentar las dos siguientes premisas: 1) que la earactertzaclon de una economfa como capitalista 0 feudal debe fundarse en hechos relativos a la esfera de la produccion y no a la de la clrculacion de marcanclas, 2) que, por consiguiente, las dimensiones del mercado -sea este local, regional, nacional 0 mundial- no son indicio para deducir el caracter feudal 0 capitalista de una econornia.
Hemos de ajustarnos, por consiguiente, a los siguientes supuestos:
A) La distlncion entre modo de produccion y sistema econornico. Entendemos per -rnodo de oroduccion- el complejo integrado por las fuerzas sociales productivas y las relaciones vinculadas a un determinado tipo de propiedad de los medios de produccion (Lange, 1962, p. 33), Del conjunto de las relaciones de produccion se considera que las vinculadas a la propiedad de los medios de produccion son las esenciales porque determinan la forma de canallzacion del excedente economico y el grade de division del trabajo imperante, bases a su vez de la capacidad expansiva de las fuerzas productlvas, EI grado y ritmo de desarrollo de estas depende, a su vez, del destine del excedente economlco.
282
i
I
I
1
Con modo de prcduccion designamos I' .,
tuamente condicionada entre; 1) un 'l~es, ,a artlc,ulaclon 16gica y mu-
los medios de produccion, 2) una deter~~~m~nato tipo de propiedad de excedente economico, 3) 'un determinado araa orma d~ ,~propiaci6n del ~) ,un determinado nivel de las fuerzas ~ ddo t?e divlsion del trabajo; insistir en que esto no constituye una enP 0 uc !~as. Pero es menester
tiva d "f t '" umeracron meramente d '
, e " ac ores aislados sino una totalidad d f id ' escrrp-
vinculacion mutua, Y en ella el ' , e rru a a partir de su
piedad de los medios de producC~~~mento decisivo 10 constituye la pro-
Por e,l contrario, -sistema econ6mic~. 6 a I "
los diversos sectores de la econornt ~de a la relacion mutua entre
toras, ya sea en escafa regional n~a _o e~ re diver~as unidades producen el tome I de »EI Capital" el' ro~~os~a d 0 mundlal:, Marx, al analizar y de acumulaci6n de capital, des~ribe el me producclon de, ,'a plusvalia ta;, por el contrario, al analizar el interca ~,dO de procuccton capitalise introducir problemas tales como el d m 10 entre Rama I y Rama II ganancia comercial, esta describiendo uen la :~nta 0 el d;1 ,origen de la tema econornico puede incluir »SIS ema ec?no,mlco«. Un sisproducci6n diversos siempre q~~~~ ~'e;~~tos constitutivos modos de a partir de un elernento 0 ley de m ?, e Ina como totafidad, esto es, entre sus diversas manifestacion ovrrniento que establezca la unidad
B) Entendemos por modo de pro~s. "
excedente econ6mico es producio uccron feudal aquel en el cual: 10) el
bajo mediante coacciones extra~c~:,or ,ma~o de200bra compel ida al tra-
om leas y ,) el excedente econo-
G Maxime Rodinson (1966) util iza fa ' '" ,
gUI,e: 1)1 Modo de producci6n capitalis~',st~~~~~o t~ille, d~ Julian, Hochfeld, Este distinp irsa a producci6n en una em resa A onorruco segun el cual puede cumindustria!", 2) Sector capitalisia en' el estet concepto corresponds eJ de "capitalismo squivale a,l, conjunto de ernpresas en las~s ema eco~omlco de una sociedad dada: 3) ~or,!,aclon soclo-economlca capitalista- q,u~ funciona e~te modo de producci6n, capl,ta II~ta ocupa el lugar dominante ,SIS ema econ6mrca en eJ que e I sector l~stltuclOnaf correspondlants. Como s~ ~eq~e gor~ ,~na superestructura ideol6gica e c!de can Ja que hemos expuesto en ,a e rrncron de modo de producci6n coin, sistema econ6mico tal como la h'eYmo cuantodal punto 2), subentiende la noci6n de
7 S h bi , 5 expresa 0,
. e a 0 jetado a la Idea de "coacci 'n t "" ,
ciona] y no econ6mico, de donde sUrgir?a e~xerr~~codno~,~a , su caracter politico-institu,
a partIr, de ,un elemento superestructural. Pero r see t/ irur a un mo~o d,e produccion dada I~ inexistencia de una racional idad ' t . ata d,e una obiecion rncorrecta formaciones sociafes anteriores al capit 'I~ nnseca Y excluslvamente econ6mica en las
, " I a rsmo. 'Que es el v' I '
econorruco 0 un vinculo jurtdico Y ollf 7 E L incu a servil. un vinculo
di , " P I lCD, S 10 uno Y 10 t I
iscnrrunar en el ambos aspectos constit ,oro a a vez Y pretender
pasado distinciones que s610 el desarrol'loUYhe. ~~ ,anacron~smo, y~ que introduce en el q~e 51 podrla objetarse es que la noci6n d~s ~nco ~I,terlor hahia ~e hacer reales, Lo cialmente el mismo anacronisrno en I did coaccron extraeconomica" comete paren sf misma sino que se limita a' difer~n~e ~ a en ,que no defil"!e al tipo de coacclrin forma de acercamiento al estudio del f '~rlo del Imperante bajo el capitalismo. £51a -el cual la hereda por 10 dernas de la eu a ISf!10 e;; general en los analisls de Marx de que su apraxim~ci6n a las fo~macian~~o~~I'T!';:J cla~lc~-, Y se justifica por el heche mente en funci6n de trazar la "prehistoria de~toeC?;~~rllCa~ anteriores se realiza solarnedida en que se intente, sabre la b cap' a Isma,' pero as incompleta en la de la sociedad feudal. Reconocemos e~s~ald~e e~I,~, del scrl'~'r. las reyes de movimiento
, n I 0, as imites de nuestra definicion,
283
mico es objeto de aproplacion privada s. En el modo de producci6n capitalista el excedente econ6mico es tambien objeto de apropiaci6n privada, pero a diferencia del feudalismo no existe la servidumbre, Y la mana de obra no es obtenida por compulsiones legales 0 consuetudinarias extraecon6micas, sino por la venta de la fuerza de trabajo en
el mercado laboral.
C) Es decir, que en la transicicn del feudalismo al capitalismo el hecho decisivo 10 constituye la aparici6n de un mercado de trabajo libre. La participaci6n en et, mercado mundia! a traves de la exportaci6n de parte del excedente econ6mico obtenido mediante la explotaci6n servil, lejos de reflejar el transite hacia el capltallsrno no hace sino reforzar, en muchos casos, la explotaci6n feudal para obtener un mayor excedente con vistas al mercado. Es el proceso de refeudalizaci6n de Europa oriental a partir de su incorporaci6n al mercado mundial en el siglo XVI, la "segunda servidumbre" a la que se referia Engels. Lo mismo pod ria argumentarse respecto a Rusia:
" ... cuando se trataba de adoptar las tacnicas occidentales, Y aumentar la producci6n y el adiestramiento de la poblaci6n para que se acercasen mas a los niveles que prevalecfan en Occidente -como se hizo durante el reinado de Pedro el Grande- era cuando, en muchos aspectos, y en virtud del esfuerzo realizado, Rusia quedaba mas apartada del mundo que trataba de alcanzar. Hablando en tsrmlnos generales, puede decirse que el reverso de los procesos de "occidentalizacion" estaba constituido por el peso de la servidumbre que se Imponla al campesinado ruso. Pedro el Grande no instituy6 la servidumbre en Rusia, pero sin duda fue quien consigui6 hacerla mas efectiva. Cuando en epocas posteriores. .. el Estado dej6 de promover el desarrollo econ6mico en forma activa, la nobleza dej6 de estar obligada a prestarle su ayuda, y el siervo campesino perdio su conexi6n con el desarrollo. A partir de entonces, 10 que antes habra sido un compromiso indirecto hacia el Estado, pas6 a ser una obligaci6n real hacia la nobleza, convirtiendose como tal en el mas importante de los factores que influyeron en el
atraso econ6mico ruso, .. " 9, •
En buena medida estas observaciones son generalizables respecto a las 8 Tal definici6n coincide sustancialmente con las expuestas por Dobb y Kosminsky. Este ultimo afirma: " ... Now by 'feudalism' Marxists mean a definite 'mode of production' which was predominant throughout medieval Europe. Its distinctive features were: 1) A special type of landed which was directly linked with the exer~ise of ~ordship over the basic producers of society, the peasants, though of course With consldsrable variation in the degree to which that lordship might be exercised.
2) A special type of class of basic producers with a special connection with the land -which remained, however, the property of the ruling class of feudal lords ... "
(E. A. Kosminsky, 1956).
9 Cfr. A. Gerschenkron (1968), p. 27. Cfr. aslmlsmo Michel Laran (.Annales.). Sobre el
mismo proceso en los 8alcanes vease Todorov (.Revue des etudes sud-est europeens-).
2M
zonas supe~pobladas de la periferia colonial que se incorporaron al mercado mundial como productoras de materias primas.
D) En la econon:i~ del periodo mercantilista, por consiguiente, no ri i6 ~n modo hegemom~o de producci6n capitallsta, Remontlmdonos en gel tlernpo, debemos aflrm,~r que la burguesia medieval fue un subproducto del. modo de pro~ucclon feudal y no la primera etapa en la historia socl~1 del capltallsn:o, como 10 supusiera Pirenne (1951). En la Edad Med~a, la clase servil generaba el excedente econornico, el cual era absorbido por una clase sen.orial que compraba productos del exterior a la burguesla urba.na. EI nlv~1 de precios de venta de estos productos es 10 que deter~rll~aba el nivel de participaci6n de la burguesfa en el exceden~e ~conomlco g~n~rado por la explotaci6n feudal. Frente a la cl~se sefiorial, por consiguiente, la burguesia no cuestionaba las ralces mlsmas. del modo de 'producci6~ .imp~;ante, sino que tenia un simple ant~~onl~mo secunda~lo:. su participacion en el monte de la renta feudal . Lejos, por consiguiente, de poder hablarse de una revolucion burguesa opue~~a al modo de produccion feudal 11, es justamente este modo de producclO~ feudal el. que sostiene y ex plica la expansi6n tri unfante de la burguesla en la Baja Edad Media 12.
E} Par~ explicar este predominio no basta, sin embargo, con referirnos a los ex~tos de la burguesla comercial y urbana en establecer un sistema de p~ec~os que Ie asegurara una participacicn creciente en el excedente e~onomlco generado por la clase servil europea. Es necesario introduerr u~ ~actor externo. EI .comercio con el Oriente Proximo Ie perrnltio benefl~larse . con un desnivel de precios constante, en el que un rnodemo investigador (R. ~omano, 1963) cree encontrar el secreto del triunfo de la b~rguesla medieval. En efecto, rnientras que Occidente fue durante lo~ siglos XIII y XIV un area econornica de precios oscilantes pero tengenc:~lmente ascendentes 13, el Proximo Oriente 10 fue de precios detenrdos . Lo cua.1 equi~ale a afirn:ar que el excedente econornlco generado par el traba]o servil 0 esclavista de las sociedades del Oriente Me-
10 Cf~ Dobb (1946), ,cap. II. Un ejemplo muy grafico de la forma en que la lucha de I~s senore~ por ma.xI~lzar el excedente obtenido de los campeslnos conducfa a tenslones. sociales cotidianas, puede encontrarse en el admirable ensayo de Witold K I (-Studl In onore .. ,.). u a
11 , Este es el punto de vista pirenneano vue Ito a sustentar recientemente por Joss LUIS Romero (1967).
~~ Cfr. las observaciones de Rodney Hilton (Dobb y otros, 1967), p. 126.
. Con .raz6n Jean Me.uvret (1952) ha llarnado la atenci6n acerca del hecho de que la eXlstenc!a en la actualidad de grandes espacios econ6micos unificados y la estabilidad rnonetarla dada per la convertibilldad, nos hace perder de vista la importancia que tuvlero~ en el pasado las diferencias locales de los precios, base de la vleia estructura comer~la1. A este efecto cornparaba los precios mediterraneos, los continenta les y los attanttcos. Sobre los caracteres de la inestabilidad monetaria vease Braudel y Spooner (1955}.
14 Confrontar especialmente los dlversos trabajos de Ashtor en el -Jcurnal of the Economic and Social History of the Orient-,
285
dio era absorbido en forma creciente por la burguesla ?ccidenta~; que la.s sociedades orientales pasaban a ser, por consecu;ncla, espacios dom~nados 0 coloniales respecto a Europa. La burguesta e~ropea, por consl: guiente, ni en tanto absorbla parte del excedente e~~nOmlC? europeo, nl en tanto parte del oriental, era capitalista. La expansion creciente de e~te mecanismo concluy6 por generar una circulaci6n ge~eral de. m~rcanclas sin que, sin embargo, dominara un modo de produccion capitalista,
En el caso del excedente economico europeo! las proporclones en que se
rt entre la clase seriorial y la burguesta 15 oscilan segun la fuerza ~:~~e~tiva y la capacidad de negociaci6n mutuas; en e~ caso del excedente econ6mico extraeuropeo, la transacci6n favorece. srernpre a l~ burguesla europea y, a traves de ella, a Europa ,en su conjunto, en. ra~on d~1 mecanismo de precios anteriormente msncionado. L~ contradlcc16~ basica de este sistema era que la capacidad reprod~ctlva de los ~apltal.es surgidos de estas operaciones tendfa a rebalsar siernpre .I,os llmites tecnicos y productivos, de donde a cierto nivel de, la expansion se lanza~an a la actividad especulativa, como consecuencia de 10 cual sob.reven Ian violentas crisis: tal la que afect6 a la economia europ~a del siglo XIV, o la que sobrevino con posteriori dad a la onda axpanswa del siglo XVI. La salida de estas crisis consistio, en sus rasgos mas ge~erales, en el creciente progreso en la divisi6n so~ial ~el treba]o, que abr~a nuevas posibilidades de inversi6n para el capital tinanclero y cO!1;erclal. Pe~o esta mayor circulaci6n de bienes no implic6 una penetracion del capital en la esfera de la producclon, Las excepciones, com.o I~s. manufacturas textiles itallanas 0 flamencas, eran enclaves de u,n I,nclplente modo d~ producci6n capitalista dentro de un sistema econornrco que, en esencia, segula siendo feudal.
La revoluclon de precios como consecuencia de la Itegada ,del or,? y la plata americanos a Europa acentu6 aun ~a~ la contradl~~16n senal~da y revelo claramente hasta que punto era debil I~ penetr?clon .del capital en la esfera de la produccion. La riqueza metallc~ era lnvertlda en p:oporciones crecientes en nuevas empresas cornerciales 0 ~n especul~cl0- nes financieras desenfrenadas pero sin modificar sustancialrnente ru las tecnlcas productivas ni las condiciones del consumo de masas. Este erecimiento artificial, que parecla realizar el. suefio de Tugan-Baranowsky de un constante acrecentamiento del capital a espaldas de_! consu~o, concluy6 en el gran derrumbe de 1619-22 y en la larga atonia del siglo XVII.
F) La salida a esta contradicci6n residia en la generalizaci6n de las
15 A medida que se desarroll6 este proceso y se fue ~volucionando. hacia una estratificaci6n social mas compleja, se desenvolvi6 dentro, mrsmo de las ciudades una dura lucha entre los diversos sectores sociales por apropiarse de una parte del excedente econ6mico absorbldo por la ciudad en su conjunto,
286
relaciones salariales en la esfera de la producci6n. EI problema esta en determinar como se efectua este proceso: a traves de la inversi6n del capital comercial en la industria 0 a traves de la formaci6n de capitales industriales como resultado de la diferenciacion econornlca surgida entre los mismos productores. Como Dobb sefiala, este ultimo tue el camino verdaderamente revolucionario, que debi6 enfrentarse a la alianza del feudalismo agrario con la burguesia comercial. A partir de entonces la apropiaci6n del excedente econ6mico adopta su forma especfficam~nte capitalista, ~sto es, la apropiaci6n de plusvalla. Par consiguiente, el mercado rnundial es una precondici6n del modo de produccion cap italisfa, pero es un hecho hist6ricamente anterior a este en varios siglos, Es mas: la revoluci.on industrial, que consolida definitivamente al capitallsrno, solo es concebibls en el marco de un mercado mundial plena mente orga nizado,
2
Hemos apuntado en el desarrollo precapitalista europeo dos fuentes de absorci6n de excedente: una interna, que surgia del vinculo servil, y otra externa, derivada de la explotacion de los espacios dominados. Debemos plantearnos ahora la forma que asume la persisteiicia de la segunda en la etapa capita lista.
Los conceptos de plusvalla, acumulaci6n, ejercito de reserva y tasa de ganancia no son rneras descripciones enumerativas de aspectos a islados de la realidad econ6mica sino elementos integrantes de un modelo teorico y, par consiguiente, definidos a partir de su mutua relacion 16gica.
Ahora bien, el, concepto de acumulaci6n originaria adquiere sentido justamente en funci6n de ese modele teo rico. Como es sabido, esta destinado a describir la creaci6n extraecon6mica de las precondiciones de la acumulaci6n capitalista que, superada esta primera etapa, se regularia por los mecanismos endogenos al modelo anteriormente mencionado. He" rnos visto que el desnivel de precios fue el mecanismo que permiti6 a Ia burguesfa precapita lista transformar la periferia extraeuropea en un vasto espacio dominado, vale decir, alimentar parcialmente su crecimiento a traves de la confiscaci6n de trabajo excedente de esa periferia. Este mecanismo es en buena medida modificado durante el periodo merca ntilista y durante los siglos XVIII Y XIX pero, en su esencia, slguio actuando y tue una variable de capital importancia en el mantenimiento de una alta tasa de ganancia, condici6n a su vez de la acumulaci6n y re. producci6n de capital. Marx mismo sefialo la irnportancia del hecho.
" ... Otro problema -que cae realmente por su especia lidad fuera de los ambttos de nuestra investigaci6n- es este: lcontribuye a la elevacion de la cuota general de ganancia la cuota de ganancia mas elevada que obtiene el capital invertido en el comercio exterior, y principalmente en el comercio colonial?
287
Los capitales invertidos en el comercio exterior pueden arroj~r una cuota mas alta de ganancia, en primer lugar porque a~r. se compite con m~rcandas que otros parses producen con menos facliidades, 10 que perrnite al pars mas adelantado vender sus rnarcanclas por encima de su _valor, aunque mas barata que los palses competidores. ~uando el traba]o ?el pars mas adelantado se vaioriza aqul como traba]o de. peso aspeclfico superior, se eleva la cuota de ganancia, ya que el trabajo no pagad~ como un trabajo cualitativamente superior se vende como tal. Y la rrnsma proporci6n puede establecerse can respecto al pais del que se exportan mas mercancias y del que se importan otras. puede ocurrir, en etecto, que este pars entregue mas trabajo materializado en especie del que ,ecibe y que, sin embargo, obtenga las mercanclas mas baratas. de 10 que puede producirlas. Exactamente 10 rnisrno que Ie ocurre al f~bncant~ que pone en explotaci6n un nuevo invento antes que se general Ice, pudiendo de este modo vender mas barato que sus competidores y, sin embargo, vender por encima del valor individual de su mercancia, es decir, valorizar como trabajo sobrante la mayor productividad especitica del trabajo empleado por el. Esto Ie permite reaHzar una ganancia extraordinaria. Por otra parte, los capitales invertidos en las colonias, etc., pueden a~rojar cuotas mas altas de ganancia en los parses coloniales y en retaclcn con el grado de explotaci6n del trabajo que se obtiene allf mediante el empleo de esclavos, cutis, etc .... " H;.
Marx no desarrol1a, sin embargo, todas las consecuencias de este punto de vista que aparece seiialado marginalmente, al enumerar las causas contrarrestantes de la tendencia descendente de la tasa de ganancia 17. Y entre sus discipulos no se han producido analisis e investigaciones que continuen esta Hnea de pensamiento, con la casi excepci6n de Rosa Luxemburgo, cuya »Acumulaci6n de capitals, al analizar el desarrollo capitalista en terrninos de economla mundial, la obJiga en ocasiones a rozar el tema que, sin embargo, nunca es encarado a fonda. Pero la irnportancia del tema es decisiva. Recientemente afirmaba Eric. J. Hobsbawm:
" ... EI alborear del modemo desarrollo capitalista se ha desenvuelto en una particular regi6n de Europa, pero sus ralces han extra fda alimento de un area mucho mas amplia de cambio y de acumulaci6n primitiva que comprendia tanto las colonias de ultra mar ligadas por vlnculos formales cuanto las "economias dependientes" de la Europa Oriental formalmerite independiente. La evoluci6n de las econom[as esclavistas de ultra mar y de las economias basadas sobre la servidumbre de la gleba en Oriente fue parte integrante del desarrollo capitalista parejamente a la svclucicn de la manufactura especializada 0 de las regiones comercializadas ur-
16 efr. Marx (1959), Torno III, pp. 237-238,
117 Acerca de las fuerzas actuantes sobre la tasa de ganancia considerada como parte de un mecanismo meramente end6geno, es utH ver las comparaciones entre los modelos rnarxista y schumpeteriano que realiza Jean Pierre Faye (1960).
288
banizadas en el sector avanzado de Europa.. ." (Hobsbawm, 1961). Resulta evidente_ que, au~ en la etapa clasica del capitalismo -los primer,os .setenta a,nos del sigto X1X- [a alta tasa deganancia de la clase capitalista considerada en su conjunto, procedi6 de dos fuentes: de un lado de I~, acumulaci6n de plus~alia en el mercado interno; de otro, de la ~bsorclon de excedente economico de los "espacios dominados" obten Ida a traves de relaciones de trabajo propias de la esclavitud 0 de la set"!idumbre feudal. Es decir, que al menos una de las formas caracterlsticas de la acumulaci6n primitiva no s610 ha contribuido a trazar la prehistoria del capitalismo sino que ha sido un factor »esencia I" ae-
tuante a 10 largo de todo su desarrollo, '
Aplicando, pues, nuestra terminologia anterior, deberfamos deci r que e I s,lstema econ6mico capitalista mundial incluye como elementos constitutivos, al nivel de su definici6n: ,modos de producci6n diversos, ya que e,l motor fundamental de expansion de las fuerzas productivas 'o constltUY~ la acumulaci6n; el ritmo de la acumulaci6n depende de la tasa media de ganancia y en la canstituci6n de esta, a su vez se integra la explotaci6n servil a esc lavista de la mana de obra de las 'zonas coloniales. Como es sabido, la necesidad de nivelaci6n de las diferentes tasas de ganancia de las diversas industrias -diferencla procedente de una disti~ta composic.i6n organlca del capital- se logra mediante una tasa media de ganancla que crea un primer desajuste estructural entre valor y ~r~cio, De funci?nar el mismo mecanisme equilibrador en aquellas activldades productivas de las zonas coloniales en las que el capital extrae el excedente econ6mico mediante relaciones serviles 0 esclavistas deberiamos concluir que -al menos tendencialmente- la tasa medi~ de ganancia del sistema capitalista mundial aparece determinada parcialmente par modos de producci6n no canitalistas. Pero como a su vez de la tas~ de ganancia depende el ritmo de la acumulaci6n de capital y esta constltuy~ el motor fundamental de movimiento del conjunto del sistema se deducirla que -de ser correcto este razonamiento- las oosibil idades exoansivas de este sistema han dependido de la continuidad de las relaciones colonlales. Una deficiencia central. en tal sentido, de las teorlas subconsumistas puras ha side presentar a Ia exoansi6n imoerialista exclusivamente como una respuesta al oroblema de la necesidad de mercados sin advertir que antes que este deficit surgiera las relaciones coloniales' al co.ntribuir ~ elevar la tasa de ganancia, aseguraban la capacidad ex: pansiva del sistema desde el momento mismo de la inversion y no s610 en el de la realizacion.
De se.r correcta esta hip6tesis podemos describir al sistema capltalista rnundlal como aquel en que: 19) la producci6n de las areas dominantes se efectua a traves de relaciones salaria les libremente contrafdas en el
289
mercado de trabajo y 29) en que [a tasa de ganancia esta determinada a la vez por la plusvalfa absorb ida en el mercadointerno y par la explotacion de las areas dominadas. Consecuentemente, el mercado mundial, que como hemos dicho es anterior al capita1ismo, pasa a ser un mercado mundial capitalista a partir del momenta en que en las areas dominantes pasa a predominar un modo hegernonico de produccion capitalista. Esta concepcion, por 10 dernas, esta insinuada en Marx. En [as -Forrnen-, al criticar a quienes hablan de capitalisrno sin la existencia de mercado de trabajo libre, afirma:
La obtencion de mayores beneficios mediante la conjuncion del mantenimiento de formas arcaicas de coaccion extraeconornica en la canalizaci6n del excedente y la irnpostacion de un amplio sistema de comercializaci6n para realizar su valor, conduce a una situaci6n caracterfstica: una alta tasa media de ganancia que es causa del estancamiento de las fuerzas productivas. La conviccion de que los modos de producci6n representaban etapas hist6ricas, ha conducido a la falsa idea de que en cualquier situaci6n la coexistencia de dos modos de producci6n distintas representa un antagonismo transitorio en el que finalmente uno de ellos -el mas avanzado- cohcluye por predominar sabre el otro. De ahf, tambien, las ociosas discusiones ace rca dacuando, en cada pais, terminaba e! feudalismo y comenzaba el capitalismo. De este modo se eludia el hecho decisivo de que el elemento unificador del sistema -Ia tendencia hacia la maximizaci6n del beneficia- conducfa a la coexistencia de modos de producci6n diversos en las areas dominadas. Por consiguiente, un esquema de analisis historico-econdrnlco de las sociedades sernicoloniales debe incluir: 1) una determinaci6n de los modos de producci6n coexistentes 2) una determinacion de los factores dinarnicos que unifican al sistema; es en este sentido que sugerimos a las modificaciones
18 Cfr, Marx (1966), p. 107. Agradezco a Silvia Sigal haberme lIamado la atenci6n acerca de la importancia de este parrafo.
~n la tasa d~ ganancia como el factor clave; 3) una delimitaci6n de la II1depend~ncla relatlv~ d.el sistema respecto a totalidades mas am n (de un sistema econormco regional a uno nacional, 0 mundial). p las
AI lIegar a este punto de~emos advertir, sin embargo, que hasta el presente. no~ .hemos rnantenido den!ro de la caracterizacion de una semicolonia tlpl~a, donde la explotaclon imperialista surge de la existenc' d.e un arnplio sect~:>r de _poblaci6n cuyas relaciones de trabajo se caract~~ rrzan por la persistencia de mod os de producci6n precapitalistas S' embargo, .I~ dependencia econ6mica tal como la hemos definido -~o~~ la ,absorclOn estructural y pe.rma~ente de excedente econ6mico de un pa~s por parte. d~ otro- no Impllca necesariamente la subsistencia de forrnas precapitalistas en el p~!S dominado. Puede existir en ambos un mod~. hegernonico de produccion capitalista y, sin embargo, existir una relacion q,ue suponga .dependencia en el sentido indicado. Seria el caso de dos parses eco~omlcamente, vinc~lados, en ~~~ la di~isi6n del trabajo resultante deterrninara una '!l~s baja cornposrcron organica del capital en uno d~ ellos. En I~s condiciones de un flujo mundial de capitales fa tas~ ,:,;edla de ganancia resultante implicaria que eJ pais con menor c~mP~Slclon organica del capital cede al otro parte de su excedente econ6- ~ICO. ~sta situaci6n serla reforzada por el lugar clave que en el complejo Industn~1 ocupan las indust~i?S can una elevada cornposicion organics del capital, .10 que se traducirla en una multitud de manipulaciones rnone~anas y flnanc.'eras que a traves de mecanismos rigurosamente capit~llstas aseguranan, una ~Ievada superganancia. Tal serfa el caso, par ~J~mplo, de un pais agncola-ganadero con cierto desarrollo industrial liviano en el media siglo anterior a la crisis de 1930. a el de un pais en el cual,. por su peculiar estructura econ6mica, una categoria capitalists dependients del proceso de acumulaci6n de capital, como la de la renta se transfor';l~ra en el motor central del crecimiento. La diferencia entr~ estos d?s ultlJ!10s casas est~ ria dada porque en el prirnero eJ benefici 0 del caplta,1 aplicado a la agricultura ocuparla un lugar central del que 10 desplazarla, en el segundo, la magnitud de la renta. (Son los d iversos proc~sos que conducen a I.a con:,olidaci6n de una burguesfa agraria, en el pnmer caso y de una oligarqufa terrateniente en el segundo).
Intent~remo~ ifustr~r parcialme~te las anteriores proposiciones con algunas hipotesis relativas a la hlstoria econ6mica de Argentina y Chile.
3
~n el periodo elegido para nuestro analisis (1860-1930), la Argentina S8 incorpora como region agroexportadora al mercado mundial. Es preciso comenz~~, po~ consiguiente, por una indagaci6n acerca de los modos de pr?ducclon vigentes en las zonas rurales. En tal sentido un enfoque relterad~mente exp~esto ha insistido en el caracter feuda'i de la clase terrateniente argentina. EI monopolio de la tierra, el caracter latifundista
" ... Pero este error no es, por cierto, mas grande que, por ejemplo, e! de todos los filologos que hablan de la existencia de capital en la Antigiiedad clasica, y de capitalistas romanos 0 griegos. Esta no es mas que otra manera de decir que en Roma y en Grecia el trabajo era -Iibre-, afirmaci6n que dificilmente formularian estos caballeros. Si hablamos ahora de los propietarios de plantaciones como capitalistas, sf son capitalistas, ello se debe a que existen como anomalfas dentro de un mercado mundial basado en el trabajo libre ... " 18
La ultima frase solo puede interpretarse en el sentido de que los propletarios de plantaciones participan de los movimientos que rigen al conjunto del sistema capitalista-esto es, [a tendencia a la maximizaci6n del beneficia- pero que 10 hacen a traves de un modo de producci6n no capita1ista.
290
291
de la explotacion, la escasa tasa de inversion, la superexplotacion de colonos y arrendatarios, se unirlan para conformar esta imagen. Una version atenuada del mismo punto de vista 10 expresa la opini6n que, sin insistir especial mente en el caracter "feudal" de la oligarquia argentina tiende a derivar el caracter no capitalista de su escasa propenslon a la inversion, reflejada claramente en el atraso tecnlco de las zonas rurales. Esta opini6n no ·resiste la crltlca hist6rica mas elemental. En el perfodo de oro de la oligarqufa terrateniente argentina, cuando obtuvo mayores beneficios e irnpuso su m6dulo al conjunto del pais, el modo de produccion capitalists en el sector rural imperaba en forma indisputable. Es verdad -que a 10 fargo del siglo XIX la' coaccion extraecon6mica constituy6 la forma fundamental de obtener mano de obra, No hay mas que recordar, en tal senti do, a las leyes de represion de la vagancia, que se generalizan des de el siglo XVIII -en Cordoba el mas lejano antecedente procede de la gobernaci6n de Sobremonte 19_ y que a 10 largo del siglo XIX encontramos en casi todas las provincias argentinas, La libreta de conchavo fue entonces una institucion universal. Pero es necesario hacer dos precisiones. En primer termino, que esta coacei6n extraecon6mica no estaba destinada a maximizar el excedente econ6mico extraldo a una mano de obra fijada a la tierra -como el siervo medieval 0 el campesina indfgena peruano- 0 sometida a la superexplotaei6n propia de un regimen de plantaciones, sino a superar la eseasez de fuerza laborallO, Un conjunto de orescripciones legales refleja en forma transparente este objetivo primordial 21, Esto erea ya una difereneia sustantiva con un
regimen feudal tlpico, que supone la ccncentracion de vastas masas de p~,blaei6n. Pero, en segundo terrnlno, con la generalizaci6n de la produccion agrlcola en el ,lItoral pamp~an?, en las ultirnas decadas del s iglo XIX. y el .conslgUiente mgreso del tnrnigrante a la vida rural, las relaciones s~lanales s7 ~ene~allzaron, bo~rando los resabios precapitalistas que pudleran, S~~slstlr. SI a ~sto S~ anade la conquista del desierto, que elirnino la poslbllidad de perslstencia de pobladores no integrados al sistema se e,onvendra en que a comie,~zos del siglo XX imperaba en el campo argentine un modo de producclon netamente eapitalista.
Distinto era el problema en Tucurnan, donde durante decadas rigi6 la ley del eonchavo y en zonas de N,D. y del N.E" en que estaba generalizado el sis,tema del vale y la proveedurfa patronal; pero se trataba de regiones marginadas de los centros productivos fundamentales del pais,
En cu~nto al argument~ relativo a la escasa tecnificaci6n del campo argentino durante el perlcdo que analizarnos, tampoco puede resistir el analisis, Es probable que un mayor poblamiento y una distribuci6n mas equitativa de la tierra hubieran asegurado una mayor productividad agropecuarra y u.na mas elevada acurnulaclon de capital, pero de ahi no puede deducirse que el campo argentino haya contado con un nivel de tecnificacicn insuficiente para la epoca, Al contrario las inversiones de capital fijo fueron importantes y se incrementaron ~celeradamente a 10 largo del periodo (Ferrer, 1963, pp, 117-118). La ditusion del alambrado del tanque australiano y de los molinos de viento el refinamiento dei ganado y la introduccion de semilJas irnportadas y' de rnaquinarla agrfcol~ son .. caraeteres salientes de Ia epoca. Entre 1904-09 y 1925-29, el capital flJo del sector rural creci6 en un 128 % ..
La aceptaci6n de este conjunto de hechos ha conducido en ocasiones a ~n enfoque. opuesto: a ~a afirm~cion del caracter burgues de la oligarqura ,t,erratenlente, .A p~,rtlr d~ ,ahl se ha dedueido con frecueneia, y en r~laclon ~ la orgaruzacron politica y econornica posterior a 1930, la identld~d de. I.nte~~ses entre Industriales y terratenientes, cuando no su directa identificacion como clase 22, Pero este es un error sirnetrico del anterior, y~ que de una premisa correcta -el caracter capitalista del campo argentlno- se ded~cen consecuen~ias talsas al no advertirse que, en una estructura de mgresos deterrninada en buena medida por el nivel d.e .Ias exp?rtaciones agropecuarias, la renta superaba en mucho al beneflel.o agrano, como fuente d~ ,riqueza. Nuestra hipotesis es que el monopolio d~ ,Ia tierra y Ia elevadlsirna renta difereneial procedente de la extrema fertilidad de la Ilanura pampeana se unieron para consolldar la estructura a la vez capitalista y dependiente de la economia argentina.
EI monopolio de la tierra era una condici6n preexistente a la expansion, 22 Esta es la posici6n extrema sostenida, por ejemplo, por Milcfades Pefia.
19 Cfr. Anibal 8. Arcondo (1965) y Tulio Halperin Donghi (1963),
20 Como ha seiialado Mario G6ngora, en las reglonas pastoriles del rnundo lberlco =-norte de Santo Domingo, Nueva Mexico y Texas, sabanas interiores de Venezuela, norte del Uruguay- la abundancia de ganado cimarr6n poco explotado econornicamente, permitia la subsistencia de una vasta poblaci6n ubicada ~I, margen d~ las relaciones productivas, que s610 se incorpora a elias en forma esporadica 0 estaclonal, Esto tambien aconteci6 en la llanura pampeana. En las estancias bonaerenses, las tareas anuales propias de la actividad ganadera incorporaban temporariamente a esta poblacion flotante que dio lugar al tipo generico del gaucho, La !ncorp?raci~n del mismo a la actividad econ6mica requirle la implantaci6n del traba]o obllgatorio,
21 Asi, por elemplo, el 30 de agosto de 1B15 se dispuso qu.e "". todo ,hombre de campo que no acreditara ante el juez de paz local tener propledades, sena reputado sirviente y quedaba obligado a lIevar papeleta de su patr6n, vlsada cada tres me~es, so pena de cornputarsele vago. Importaba tambien vagancia para el si:-:iente, trans~ar el territorio sin permiso del mismo juez. Los asi declarados vagos sufririan cinco a!,os de servicio militar la primera vez y diez la segunda, 0 dos anos de conchavo obl.lgatorio la primera vez y diez la segunda, en caso de no resultar aptos para las fatigas del ejercito" .". EI 7 de agosto de 1821 se prohibi6 a las partldas reclutadoras enganchar peones de las tropas de carretas del interior. EI 1B ~e dlclernbre del mrsrno ana se resolvi6 destinar ICI tropa de linea que no fuera necesana al sarvrcto, a [as tareas de la cosecha. EI 19 de abril de 1B22 se dlcto la ley general de represlon de la v~gan· cia, y el 2B de febrero de ,lB23 se prohibi6 I,a mendicidad, Hasta tal punto predominaba la coacci6n extraeconornlca en la obtenclon de mano de obr~, que deble~n ad?ptarse al cabo diversas medidas para reprimir los abuses, Pero en estos ~o s610 mcurnan los ganaderos, sino el mismo ejercito e~ ~~s metodos de enganchamlento, Asf, el 21 de [unlo de 1822 se estableci6 la prohlbicicn de p-:oceder a la recluta de aquellos peones que lIegaran del interior con contratos especiales.
293
292
que pudo adaptarse a los requerimientos planteados p~r la e~ono~,fa internacional en la segunda mitad del siglo XIX. Esto creo una sltuacion fundamentalmente distinta de la imperante en otras Ilanuras t~mpladas que hacia la rnisma epoca se incorporar,on al merc~do rnundial como productoras de materias primas. Con razon se ha atirmado:
". .. Argentina ... no fue el tipico "espacio abierto" tal vez caracterlstico de los dernas "paises nuevos". Una estructura econ6mica relatlv~~ente complejizada se hallaba 10 bastante consolidada como para resistir en forma victoriosa los embates que, por otra parte, no se encontr~ban necesariamente en contradlccion con ella, sino que trataban tan solo de adecuarla a las nuevas condiciones ... " (Cortes Conde y E. Gallo, 1967, p.32).
Ahora bien, si el monopolio de la tierra determine el surgirniento de la renta como una categoria significativa dentro de la or~an.lzaclon rural argentina, la renta diferencial, al act~ar como un multlpllcad?r de ~u magnitud la transform6 en la categona clave. Pero la renta dlterencial -surgida' de los menores costos, que banefician a su posee~or con una elevada superganancia- es plusvalia produ~lda por el trabajadcr extranjero e ingresada al pais en razon de la arnplitud de la de~anda de materias primas en el mercado mundial. De ah~ gue la Argentina, al absor~erla, lograra tener un elevado ingreso per capita que no guardaba relacion con su esfuerzo productivo.
s'i;; indice del subdesarrollo se mide, segun Paul Baran, per la pequenez del ingreso per capita (P. Baran, 1959, pp. 159-160),.la Argentina no podna entrar dentro de ese calificativo. Si, por el c<:mtrano, analizamos la naturaleza de su lnsercion en el mercado rnundial, no podemos menos que advertir el caracter vulnerable y dependiente de toda su estructura econornica, Porque al transformarse la renta ~if~ren.cial en el mot?~ de to?O el proceso -y esta es nuestra segunda hipotesis-> ta expansion. re_ntlstica paso a ocupar en nuestra economia el lugar que en. un capitallsrno no dependiente corresponde a la acumulaci6n de ca~lt?l: Pero como la magnitud de la rentad diferencial depende de I~ posibilldad de col~cacion de las materias primas en el mercad'? rnundial, y c_omo. esta P?S~bilidad es tuncion de la acumulaci6n capitalista de los parses lndustrializados, toda la expansion sconornica del pais venia a depender de una variable que escapaba a su control.
No existen estudios que permitan medir con preci.si6n la rnagnitud de la renta diferencial, 10 que requerirfa una cornparacion de costos ? n,lvel internacional y de estos con los precios mundiales, pero todos l~s indices permiten apreciar que fue excepcionalmente alta, E.n esta rnedida ~odemos comprender por que podian unirse una te~?encla ~I ~cre~entamlento del consumo -y por consiguiente del parasitisrno o"garq~lco- y una tscntttcaclon relativamente adecuada del sector agropecuano. En la me-
294
dida en que la co~posici~n organica del capital es mas baja en la agrlcu Itu,ra que en la. industria, los msurnos de capita I fijo requeri dos son rela~lvamente medicos y no absorben mas que una pequefia porclon de los mgresos del sector agropecuario, AI, ser e,stos elevados, y monopolizados en una gran ~roporclOn. per ,Ia oligarqula terrateniente, esta podia elevar su consumo improductivo Sin afectar el nivel de la tecnificaci6n agraria .. De tal modo, ?I no ~olcarse la gran masa de riqueza que anualm~nte Ingr~sa.b~ ,al pais hacia un sostenido proceso de acurnulaci on capltalista, se invirtio en acrecentar el consumo de sus beneficiarios. Es la etapa en que se europeizan las grandes ciudades del Litoral y Buenos Aires, sobre todo, adquiere el aspecto externo de una gran rnetropoll pero manteniendo la debiJidad infraestructural de un pais atrasado 2~, '
Esta expansion del consumo de lujo no es, aparentemente, demasiado distinta del espectaculo que nos ofrecen las oligarquias de otros palses latinoamericanos, caracterizadas tambien por su pronunciada propensi6n a fas importaciones suntuarias. Pero Ja oligarqula argentina se diferenci6 e~ v= rasgos, al me~os de sus congeneres del continente. En primer terrnino en que el habitual reverso de la riqueza oligarquica es, en casi toda A'!Ie~ica Latina,. la superexplotaci6n servil en las haciendas y el mantenirniento de diversas formas precapitalistas de canalizacion del exc~dente. Detras de la riqueza de la oligarquia argentina, par el contra~lo, estaba el fen6meno de la renta diferencial, que configuraba los tlpicos rasgos de un capitalismo dependiente, En segundo termino, en tanto que las restantes oligarquias latinoamericanas dedicaron la casi totalidad de sus ingresos a las importaciones de lujo, la oligarquia argentina conto con la riqueza suficiente como para organizar dentro rnisrno del pais y en gran escala, un conjunto de actividadas de las que los restantes sectores de altos ingresos del continente 5610 podlan disfrutar en la medida en que se trasladaban por largos perlodos a Europa. En la, A~gentina, I~ .edificaci6n urbana, las grandes tiendas, los espectaculos p.ubl.'cos adquiriercn ,u~ grado excepcional de incremento. Es as! que, 51 bien no se consolido a 10 largo def perfodo una fuerte clase media rural -en raz6n de las dificultades del acceso a la tierra-, la expansion
23 La naturaleza del fen6meno ya fue advertida par Juan Bautista Alberdi quien afirrnaba. ",., la civilizaci6n de los gastos y consumes, ha marchado (en Suda'merica) mas lejos y mas ~r~~to que la civilizaci6n del trabajo y del ahorro en 105 productos del trabajo . ,. Ser civilizado y culto en Sudamerica, es equivalente a gastar en vivlr la vida del i~gles, del frances, del aleman, es decir, gastar y comprar mucho, pero c?n esta cunosa dlfere,ncla, Sin trabajar y producir, como el ingles y el frances, bien entendido: y de ahl los estragos, que, naturalmente, hace en Sudamerica un lujo que, en Europa, es un rasgo de civilizaci6n porque es un estimulo de la producci6n". Toda gran ciudad de Sudamerica aspira a ser un petit-Paris -un Paris en pequeno. Pero, lque es un Paris para un sudamericano? Es una ciudad donde se gasta rnucho, hay mucha alegria, muchas diversiones, mucho lujo. Jarnas Ie pasara por la mente que Paris, el verdadero Parls, es una ciudad donde se trabaja mas, donde se economiza mas, donde hay relattvamente menos lujo; donde las diversiones son mas ra ras mas
simples y mas baratas , , ,n (.Escritos posturnos., pp, 158·161, tomo I). '
295
. . . las tareas de comercializaci6n de la
del consumo oligarquico, unld~ a a la construcci6n de la red
rlqusza del vasto hinterland rlopla~e~se Y el sector urbano que dieron
ferroviaria, crearon !~ent~s d~ t~a:~~ ~edias, obreros artesanales, de origen a una estratiflcaclon e ,c en America Latina. De tal mane~a, servicios, etc., de una magnltud sm P~~ar a toda una estratificaci6n social la oligarqula argentina c~~segula las? I expansivo de la renta diferencial. consideradamente dlve:SJ!Jcadda ~ ~\~gOreso interno, que Aldo Ferrer desEs el mecanismo rnultlplica or e
cribe en estos terminos:
rtaciones colocaba meyores ingresos
" el aumento del valor de las expo , s rurales Estos ingresos se
' , ' b iad es y empresarlo, ..
en manos de los tra aja or bi del exterior y el resto en adqulrir
gastaban, en parte, en, importer le~le~ercado interne. La proporci6n del bienes de consumo e InverslO~ en neraba ocupaci6n de mano de obra y ingreso gastado dentro del pais ge r 'dad destinados a producir para de capitales en 1,05 sectores de, a~ ~~Ia Esta nueva ocupaci6n propersatisfacer la creciente demanda In, e a 'Ios trabajadores Y capitales em-
I 'lOS Y ganancras . I
cionaba, a su vez, sa ar, roducir para el mercado nacionar.
pleados en los ~ectores dedlcad~s na:n arte en importaciones Y el rest~ A su vez, estos mgresos se gasta a, P. n en el mercado interne. Y aSI en adquirir bienes de consumo e mv~)slo
sucesivamente .. ." (Ferrer, 1963, p. 12 .
, 5 219) la rama primaria absorb fa
En 1914, sagun cifras ,~e Germ~n1, (l95e~f~ acti~a, la secunda ria el 31,2 ~
el 31 % de la poblacion economlcam e'emplo comparativo en el Peru y la terciaria el 37,8%, pense~~~. c~m~naJ actividad que requerfa escas~ del perfodo del g~ano, que rect 10 ~e ri ueza que Ie permiti6 ,const~Ulr inversion productiva, una ~ran masa ,q ir los sistemas de trlbutaclon su red ferroviaria, rnodernlzar lImat, sUppriomllo que en Peru fue resultante
- ' resupues 0 er d' '.
y vivir durante anos Sin p :d d en Argentina fue la con rcion
de una decada de a norf!1,a I prospen ~ , 1930
estructural de la expansion entre 186 y .
, . t d las clases medias y del proleEs preciso advertir que el ~~eclm~en OJ een a un mercado interno para, el
tariado artesanal y de serv~clo~ dio o~lmico montar una industria nativa que, a cierta alt~ra, resulto Tast ec~os europeos. Esta hip6tesis, formu-
~~ea i;~O~~~h a~~~~~~s n~:np~~~~r;ltamente plausible:
. I' 0 habria heche no competitiva la
" ... El mecanismo de la tanfa. de. ava u roducci6n interna de hecho
importaci6n de productos ordln~nos, Lcuya foductos importados, de alta habrfa estado altamente protegld,a, os t~ un ba]o impuesto muy probacalidad, aun cuando paga.ra~ relatl,v~~e~lto para ser consumidos por los blemente ten fan u,n precro emJsla tra hip6tesis es que existfan rnuchos grupos de mas bajos mg!esos. , ues r a especializada en el articulo de ramos en los cuales la industria na IV ,
296
baja calidad, producia a mas bajo costo que el producto lmpcrtado, Habrfa existido una divisi6n de la demanda entre el prcducto nativo y las impcrtaclcnss, una divisi6n que corresponderfa a la linea de distribuci6n del ingreso, Grupos de altos ingresos consumirian importaciones, de mejor calidad, y mayor precio, quedando los grupos de bajos ingresos como consumidores del producto nativo.,." (Sautu, 1968, pp. 312-313).
~/;ft>;
'Asf se explica el moderado incremento fabril de fines de siglo, que lejos de entrar en oposici6n sustancial con la orientaci6n agroexportadora de la econornta argentina, representaba su complemento ineludible, Vernos, pues, que -a diferencia de 10 que acontece en los parses metropolitanos- la acumulaci6n de capital industrial depende del mercado interno creado por fa expansion rentistica, 10 que contribuye a resaltar aun mas los rasgos tfpicos del capitalismo dependiente.
SefiaJemos, fina Imente, que el tercer rasgo diferenciador de la 01 iga rquia argentina se vincula a sus relaciones con el capital imperialista, En tanto que en los parses mineros 0 en los que predomina una economfa de plantaciones el capital imperialista penetr6 directamente en Ia esfera de fa producci6n, en la Argentina se invirti6 en las finanzas, el comercio, Jos papeles publicos y los gastos de infraestructura, mientras que los sectores productivos basicos quedaron en manos de una clase de terratenientes nativos. De ahi que la capacidad negociadora de estes fuera mayor y que la presion imperialista se reflejara sobre todo en los momentos de crisis economloa y a travas de mecanismos financieros y monetarios (tales, Jos movimientos de la tasa de redescuento que permitlan al Banco de Inglaterra reguJar el flujo mundial de capitales).
Hemos descrito brevemente el rnodu 10 general del proceso expansivo. Debemos enunciar ahara a naturaleza de los confJictos que engendr6, En la medida en que se mantuvo tendencialmente en ascenso esta I fnea de crecimiento hasta 1930, los conflictos sociales que surgian en el interior del sistema tend ian a su reforma pero no a su cuestionamiento, Las clases medias, la class obrera y los nacientes capitales industriales podlan atrecentar sus ingresos s610 en la medida en que continuara en vigencia el mecanismo expansivo de la renta. Por eso sus reivindicaciones tend ian a una redistribuci6n .de la renta y no a poner en discusi6n la orientaci6n agropecuaria del pais. A medida que la organizaci6n agroexportadora se consolidaba, sus bases sociales se arnpliaban y crecfa el poder de los sectores menores del sistema para cuestionar a Ja oligarquia el monopolio de la renta. La oligarquia fue cediendo el poder politico en forma paulatina, en la rnedida en que este no hacia peligrarlas bases de una organizaci6n econ6mica consolidada de la que ella era fa princlpa I beneficia ria. En un comienzo, permiti6 la federalizaci6n de Buenos Aires y una redistribuci6n regional mas amplia de la renta, con 10 que comenz6 la diluci6n del conflicto Interior - Buenos Aires que habia sido
297
el factor clave de la hlstoria argentina desde la calda del regimen directorial en 1820 hasta el ascenso de Raca en 1880. Luego, con Yrigoyen, perrnitio que las clases medias asumieran el control del poder politico. Que las reivindicaciones de estas eran meramente redistributivas y que, por consiguiente, aspiraban al poder palftico pero no a transformar la orientacion economica, 10 revela toda la historia del radicalismo. Recordemos la celebre frase de Yrigoyen: "mi programa es la Constituci6n Nacional". En cuanto a los nacientes nucleos obreros solicitaban alzas de salaries y mejoras sociales -muchas veces obtenidas- al par que mantenfan la ideologfa librecambista de la oligarquia dominants 24. Finalmente, losgrupos industriales incipientes podlan solicitar una mayor proteccion aduanera y mayor credito, pero no soriaban con una reversion total en su beneficio de la estructura productiva del pais. (Para que esto se prcduzca habra que esperar a que en la decada del treinta cese la expansion de la renta, y se produzca un considerable desarrollo i nd ustria I sustitutivo de importaciones. Recien en la decada del cuarenta el desarrollo industrial autonorno se volvera antagonico de la renta oligarquica),
En cuanto al nivel de empleo, resulta clare que el caracter expansivo de este proceso impedia que la desocupacion alcanzara proporciones excesivas. A 10 largo de todo el perlodo se mantuvo la tendencia a una amplia utilizacion productiva de la mana de obra que los saldos rnigratorios arrojaban anualmente sobre el pals 25. Alejandro E. Bunge (1917)
ha descrito de la siguiente forma la evoluci6n del mercad d t b'
~~t~a~~7~~ ;:~1 deiae~~d~ere~nq~~ob~:ari~~r~ia~;~~ I!r~~ici~na';a f:r~
~rec~ a un fltmo. proporcional al desenvolvimiento de las act~~~:d!~boral
uc~vas. EI contmgente de inmigantes ascendlo a un r . pro-
al ano, con oscilaciones entre 14.000 y 83000 En el lapPs ornedlo de 51.854 1892 Y 1904 b···'.·· 0 que corre entre
, en cam 10, la mrrugracron se mantiene estacio -
saldos que Ilegan a oscilar entre 16.000 y 94000 anuales y unnparna, cd~n de 43.784. . orne 10
24 As!, por ejemplo, en el IX Congreso de la Federaclon Obrera Regional Argentina se adcpto, entre [as resoluclones, la siguiente: " ... Considerando: Que todo cuanto sea inmiscuirse en los intereses unilaterales de la class burguesa 0 en sus expresiones rnateriales que son: la industria y e[ cornercio, cuya gestion directa les pertenece, es contribuir a crear la confusion en el criterio proletarlo, en cuanto a las finalidades de las dos clases que se excluyen entre sl, y que las msdldas de proteccion oficial a la industria tienen una rnarcada tendencia particularista, que se patentiza en no preocuparse para nada de los perjuicios que irrogan at proletariado en general, explicandose este heche por la indole de clase de [05 gobiernos burgueses que la dictan, resuelve:
Pronunciarse contra el proteccionismo, por cuanto reconoce que si bien el intercambio libre y universal puede, en clertos casos, lesionar intereses circunscriptos de determinados grupos industriales de trabajadores, el proteccionismo representa una forma artificial de concurrencia en [a producci6n que 50[0 puede sustentarse a expensas de [as clases consumidoras, encareciendo el precio real de las rnercaderlas . .. ''.
Una posicion similar sostuvieron [as organizaciones sindicales socialistas.
25 No podemos compartir, por consiguiente, [a opinion de Aldo Ferrer (l963), que atribuye a la desocupacion una magnitud considerable durante toda [a etapa agroexportadora: ''. .. La presion de la oferta de mana de obra en los centres urbanos ~e reflej6 en [a desocupacion de una proporclon importante de la fuerza de trabajo total. Aun en las epocas de prosperidad, cuando las exportaciones estaban a altos niveles, como en 1913, los desocupados representaban una proporcion importante de la fuerza de trabajo superior al 5 %. En situaclones de emergencra, como la guerra de 1914, el desempleo podia elevarse a un 20 % de la fuerza de trabajo., ." (pp, 1.3~-136). Es de notar que, de estas cifras, [a de 1913 corresponde a una etapa de grave CriSIS del ampleo originada en el descenso de las construcciones urbanas, que se .mantuvo durante varios de [a decada del 10. Cf" al respecto, Bunge (1917), En [0 relativo a los perlodos de contracci6n econornlca, nos remitimos a 10 anotado mas adelante en el texto,
Sin embargo, ~I crecimiento .que en ese lapso experimentan la agricultura, la I~du~tna y el cornercro, determinan una gran escasez de brazos y la conSlgUiente su~a de salarios. Esto conduce, en la etapa siguiente 1~05.-1910, a ~n gran Incremento del ritmo inmigratorio, que en tres afio~ trtptica sus cifras anuales. Surge la "inmigraclon golondrina" que aporta alrededor de 100.000 hO~bres cada afio, a esto hay que agregar un saldo favorable . d~ un prornedlo de 163.447 migrantes hasta 1913. Hasta 1910 este crecrrniento, que a diferencia de la etapa anterior ya no se vuelca a las tareas agrlcolas, fue absor~ido satisfactoriamente par el gran incremen,to que hacia ,'a epaca adquiara la edificaclon en todo el pais y en p~rtl~~lar en I~ Clud~d de Buenos Aires. Hay que agregar a esto la amplla~l~n de la industria, que como surge de la cornparacion de los censos rnuruclpalss ~e 1904 y 1910 aumenta su personal en mas de 90.000 obreros Durante fa decada del 10 es cuando se produce la prirnera crisis grave.
D.eclina la produccion agricola y se detiene Ia expansion' de las construec!ones urbanas y el incremento de las actividades industriales a elias vmculadas. Es entonces que la desocupacion adquiere grandes proporclones, pasando de 116.000 desocupados en 1912 a 455.870 en 1917 pa descen~~r al a00 siguiente a 254.870. Estas tres cifras representa~ u~: proporcron ,relatlva de desocupados del 5,1; 19,4 y 10,8 %, respectivamenteo En la deca~a, ~eJ ,vernte los niveles de ocupaci6n volveran a ser normales. ~o es diflci] vincular las excepcionales circunstancias del mercado ~:, t~~~aJo a otro conjunto de hechos fuera de serle ocurridos en la decada
298
La. crisis econo~i~a se dio en el marco de otra conmoci6n estructural mas profunda on~lnada por la primera Guerra Mundial. En pocos afios se suceden eJ Gnto de Alcorta en 1912, el ascenso del radicalismo al poder en 1916, la Semana Tragica de 1919.
De ~uaJquier forma, la conclusion a extraer del analisis anterior nos parece obvia: pese a fluctuaciones parciales, la tendencia del perlodo fue al pleno empleo de los recursos laborales generados por el flujo inmigra-
299
torio. No hay ninguna desocupaci6n estructural que por su magnitud merezca aslrnllarse al fen6meno de la marginalidad social. La raz6n de este hecho reside en la intensidad de la expansi6n rentistica que hemos descrito.
Sin embargo, esto es 5610 una parte del cuadro, la otra la cons.tituyen las oscilaciones clcllcas que conforman al periodo. Como es sabido, en las eta pas de contracci6n econornica, la desocupacicn crece excepcionalmente hasta el cornienzo del periodo de recuperacion. En los paises altamente industrializados los efectos distorsivos de las crisis econ6micas tendieron a atenuarse a fines del siglo XIX mediante mecanismos financieros, como los que hemos mencionado anteriormente, que les permitfan regular el flujo de capitales, Perc esta regulaci6n determi.na~a, en buena medida la transferencia de la crisis a los paises de la penfena, que en el memento en que sobrevenia debfan afrontar la circunstancia agravante de una fuga masiva de capitales. En tales circunstancias todos los fen6menos inherentes a las crisis clclicas y entre ellos la desocupacion tendian a agravarse. En fa Argentina, por consiguiente, las coyuntura~ desfavorables determinaban una desocupacion particularmente intensa y una secuela de trastornos sociales propios de la temprana industrlalizaclon de Europa que en ese entonces los palses imperialistas habian logrado limitar grandemente. Una vez mas la naturaleza capitalista y dependiente del pais se reflejaba en esta circunstancia.
En resumen, nuestra hipotesis acerca de la evolucicn del mercado ~e trabjo es la siguiente: la expansion rentfstica determine una tendenc~a estructural permanente a la ocupaclon plena de la fuerz~ de trab.aJo resultante del flujo inmigratorio, perc la desproteccion propia del ~ap.ltalisrno dependiente argentino frente a las oscilaciones del cicio econorruco, determine una desocupaci6n coyuntural particularmente intensa.
miento de las a Itas culturas de Mexico y Peru 27_ una aguda escasez de mano de obra a la que se intento solucionar mediante diversos expedientes: desde expediciones al sur del Bio-Bio destinadas a capturar araucanos, cuya esclavitud legal habia sido establecida por la Corona hasta la introducci6n de esclavos negros en gran escala Z8 y de indige~as transcordilleranos en un vasto radio que abarcaba desde el N.O. argentino y la region cuyana hasta Cordoba 29.
Perc esta situacion tendio a modificarse con el tiempo. La eccnomla chilena paso aser esencialrnenta agropecuaria en el slglo XVII· y, desde el terremoto peruano de 1687, se especializo de modo progresivo en la exportaci6n de trigo hacia el Virreinato del Peru. De ahl se derivaron modificaciones sustanciales en las relaciones de trabajo. En el sector rural se organiza la estancia en torno al trabajo complementario de peones e inquilinos '0. Ef peonaje constituye una mana de obra en su mayorfa ocasional y, sabre todo, estacional, que se aloja durante eJ perfodo de trabajo en el rancho de un inq.uilino y que, una vez concluidas las faenas, al no poder complementar su trabajo con una economfa de sub-
26 Aparte de las obras clasicas de C~audio G~y, Barros Arana, Vicuna Mackenna, Arnunategui Solar y Encina, debemos citar los libros de ~Ivaro Jara (1961), Rolando Mellafe (1959), Mario G6ngora (1960) y Marcello Carmagnanl (1963).
27. De acuerdo a la tesis sustentada por Alvaro Jara (1961), mientras que el sometim!e_nto de los grand~s irnperios azteca e incaico demand6 relativamente poco esfuerzo rnllitar y pudo realizarse dentro del marco de la empresa sefiorlal que caracteriz6 la ocupaci6n espanola del territorio americano, la guerra contra los aborigenes chilenos instalados al sur del Bio-Bio, mucho mas atrasados, exigi6 ingentes esfuerzos y la transformaci6n de la naturaleza de la guerra, que de empresa privada del conquistador pas6 a ser empresa estatal a cargo de la Corona. La raz6n de esta diferencia estaria dada par el hecho de que los imperios azteca e incaico hablan alcanzado el grado de desarrollo suficiente para producir un excedente econ6mico capaz de sostener a una clase privilegiada y a una organizaci6n social relativamente cornpleja- los conqulstadores, por consiguiente, se limitaron a sustituir a las [erarquias indlgenas dominantes. Los araucanos, en cambio, par su mayor atraso, no permitian a la clase espanola impostarse simplemente sabre el grupo indigena preexistentej se debra, por el contrario, disolver a este como tal y reincorporar violentamente a sus componentes a los nuevas cuadros productivos. Como esto era imposible de realizer sin una lucha cons. tante y sin cuartel, la conquista como empresa feudal, al modo de Mexico y Peru, se reve!6 insuficiente. La esclavitud legal del araucano fue la respuesta de una organizaci6n social que s610 podia incorporar "individualmente" al indio, con prescindencia de cualquier vinculo comunitario preexistente. La tipica guerra del slglo XVII contra el araucano, la -rnaloca-, conslstlc en una indisimulada caza de esclavos, reclamados por una sociedad en permanente deficit de mana de obra.
28 Cfr, Mellafe (1959), especialmente pp. 144·156.
29 Cfr. Jara (1961), p. 48, y Ricardo Levene (1952), p. 179.
30 Cfr. G6ngora (1960), -passim •. En un comienzo las estancias fueron pobladas par indlgenas procedentes de grupos de acarreo y sometidos a los mas diversos status juridicos -esclavitud, mita, encomienda, yanaconazco-, cuyas caracteristicas cornunes eran el sometimiento al tributo 0 servicio personal y su no pertenencia a comunidades. La instituci6n del -peonaje-, que abarcaba a quienes desernpefiaban las tareas estacionales en las estancias, surgi6 desde fines del siglo XVII. En cuanto al -inquitinale-, segun ha demostrado G6ngora, procede de los estratos inferiores de la poblaci6n espanola -descendientes de los -crlados- de conquistadores y encomenderos- que se incorporan a la propiedad rural en calidad de vaqueros, mayordomos, etc. Mas tarde comenzaron a recibir tenencias gratuitas de tierra a cambio de un canon que en un comienzo fue simb6lico y que, a partir del slglo XVIII, cornenze a adquirir real significaci6n econ6mica,
I.
4
A diferencia de 10 acontecida en la Argentina, la superpoblaclon fue el dato dominante de la estructura ocupacional chilena desde el fin del perfodo hlspanico. Una abundante y moderna bibliograffa sobre la epoca colonial, centrada precisamente en el analisis de las relacion~s d~ trabajo, permite corroborar esta afirrnacion 26. En un comienzo, la inexistencia de grandes cancentraciones indigenas productoras de un excedente econ6mico, determine -al par que problemas de afianzamiento .de la conquista de una magnitud muy superior a los orlginados par el sojuzga-
300
,
J
~Ol
sistencia, queda incorporada a la masa de vagabundos!'. En el sector minero la incorporaci6n de la poblaci6n mestiza al sistema productive 32 fue s61~ parcial, por 10 que el excedente dernografico resultante constituyo una fuente permanente de reconstrucci6n de los circuitos comerciales clandestinos de las bandas asaltantes acerca de cuya importancia ilustra una copiosa legislacion, de los innumerables oficios ambulantes dispuestos a trocarse en la primera ocasion en actividades delictivas. Fundamentalmente a traves de esto y a diferencia de 10 que acontecion en el primer siglo y medio de la colonia, Chile pas6 a tener, desde el siglo XVI II, un excedente de poblacion respecto a sus actividades productivas.
Esta herencia colonial gravit6 pefsistentemanta en la historia chilena. La agricultura latifundista, la mineria monoproductora y el comercio ultramarino vinculado a Valparaiso, confluyeron en un programa unico que trazo muy pronto una imagen perfectamente integrada del pais y monolltica desde el punto de vista institucional. Chile pudo lograr muy pronto su incorporaci6n al mercado mundial y logr6 hacerlo -a diferencia de la Argentina- sin desgarramientos interiores, sin fuertes oposiones regionales fundadas en orientaciones antag6nicas 33. De ahi naci6 la imagen de temprana madurez politlca e institucional que tanto fascinara a los argentinos proscriptos del rosismo y que en el siglo pasado contribuyera a presentar a Chile como el pais mas avanzado de America Latina. Primero la plata, luego el cobre hasta la Guerra del Pacifico, mas tarde el salitre hasta 1920, y desde entonces nuevamente el cobre, sefialan las grandes etapas de la participaci6n chilena en el mercado mundial.
lQue rasgos asumi6 esta temprana estructura exportadora? Comencemos por el sector agricola. AI producirse la independencia y, sobre todo, al lograrse la estabilidad institucional con el regimen portaliano, tiene lugar un considerable incremento de la producci6n rural en razon de la expansion de los mercados. Esta ampliaci6n fue tanto interior, a causa del rapido crecimiento de las zonas mineras, cuanto exterior dados la cre-
31 Respecto a las proyecciones sociales del vagabundaje en la vida de Chile colonial, cfr, el articulo de Mario G6ngora (1966).
32 Cfr. Carmagnani (1963), -passlrn e , La poblaci6n mestizo-blanca, grandemente acrecentada a 10 largo del siglo XVIII, no se incorpor6 al sistema productivo en raz6n de que las actividades agricolas y mineras estaban organizadas en funci6n de la explotaci6n del indio. Su incorporaci6n a la nueva minerfa del Norte Chico fue tardfa Y parcial. Carmagnani ha estudiado el proceso de esta incorporacion, que comienza bajo las formas de la "dobla" y el "aprovechamiento de una labor" en el prestarno de minas, se continua en una relaci6n de dependencia mas estrecha en el sistema de los "ayudantes" 0 "asistentes" y concluye en un sistema formalmente salarial con la instituci6n del peonaje rninero. Pero esta esta lejos, sin embargo, de las caracterlsticas de un sistema salarial pure, Rige, por el contra rio, la fijaci6n del asalariado al lugar de trabajo a traves del mecanismo del endeudamiento, el control para pasar de una rnina a otra, la exigencia de boletas 0 "pasaportes" a los efectos de ser contratados, y otras limitaciones simi lares.
33 Cfr. al respecto las observaciones de C. Veliz (1963). Acerca de las earacteristicas (lei re~imen portaliano, vease A. Pinto (1959), pp. 18-21 e idem (1964), p. 157.
302
iI .
ciente demanda de materias prirnas por parte de los paises industrializados -Inglaterra es un importante mercado triguero a partir de 1860- y hechos tal~s como los booms auriferos californiano y australiano y la Guerra de Crimea. En 1874 se lJega a la maxima exportaci6n de trigo, que supera los 2.000.000 de quintales. Es recien a partir de 1900 -al agotarsa las tierras que permitfan una agricultura extensiva- que se evidenciara una tendencia general a fa baja de las exportaciones trigueras. Pero este proceso expansivo revistlo caracteres muy distintos del argentino. Nues. tra hip6tesis es que la superpoblaci6n de las areas rurales, un ida a la inexistencia de renta diferencial, determinaron la consolidacion de vlnculos serviles en el campo chileno.
En 10 relativo a la superpoblacion, es un fen6meno constante con el que nos enfrenta la historia econ6mica de Chile. Esto contribuy6 a mantener un permanente excedente sobre el ejercito de reserva, que ejerc i6 un efecto depresivo sobre los salaries urbanos, cristaliz6 arcaicas relaciones de producclon en el agro Y acrecent6, por consiguiente, la polarizaci6n social. La salida a esta situaci6n fue, en tantas situaciones como result6 posible, la emigraci6n en gran escala de Jos trabajadores chilenos, a los que encontramos como mana de obra en las explotaciones auriferas de Australia y California, en la colonizaclon de los territorios del Sur, en la construcci6n de ferrocarriles en el Peru y mas tarde, en la explotaci6n del salitre en el actual Norte Grande desde antes de 1879. Podemos afirmar que a 10 largo de todo el siglo XIX la demanda de mano de obra fue siempre en Chile inferior a la oferta 34. Ni fa emigraci6n de trabajadores, ni la politica de obras publicas puesta en marcha en los periodos de auge -por ejemplo en el decenio de Bulnes y en el de Montt antes de 1857- ni las construcciones ferroviarias 0 las escasas industrias, lograron absorber Ja suficiente mano de obra como para reducir el ejercltc de reserva a proporciones tales que elevaran el nivel de los salarios urbanos y obJigaran a terratenientes y empresarios mineros a efectuar concesiones que implicaran el quebrantamiento de los lazos feudales. Tan 5610 el plan de obras publicas de Balmaceda tuvo la pujanza para producir un cambio importante, aunque effmero en esa direcci6n 35_
•
3~ Nurnerosos testimonios abonan esta afirmaci6n. Asf, Anfbal Pinto (1959), pp, 71-72, erta un rnforme de 1887 de la Sociedad de Fomento Fabril en el Que se sostiene: ".' .. Nuestro pais, por efeeto de su gran extensi6n de costas, ha tenido cornparativarnenta con otras republicas americanas una poblaci6n tan densa que puede callflcarse de excesiva para sus necesidades industriales. Hasta hace pocos afios, las dos industrias de Chile, la agricultura y la mineria, no alcanzaban a ocupar los brazos chilenos y la baja natural de los jornales que esto produjo buscaba su compensaci6n en la emigraci6n constants de nuestros pobladores bacia las costas del Peru 0 Bolivia 0 hacia los valles de Cuyo y de Mendoza ... "
35 Afirma al respecto Julio Valdes Cango (s Sinceridad ...• ): " ..• las numerosas construcclones fiscales habian hecho subir los salarios en mas de un 50 % y las haciendas comenzaban a despoblarse, porque los peones que aqut ganaban 30 cantavos al dfa, tuvieron noticla de que en el puente tal, 0 en la faena del ferro. carril cual, se pagaba a los trabajadores un peso 0 un peso veinte por dfa •• ."
303
AI misma tiempo, la escasa fertilidad del campo chilena impedia la existencia de una renta diferencial significativa. Segun seiiala Encina (1955, pp. 19-23; 76-79 y 93-98) las tres cuartas partes de la superficie chilena carecen de valor econ6mico y el area agricola de la Argentina es diez veces mayor que la de Chile. Adernas, en las regiones cultivables, las lIuvias caen en invierno, 10 que hace que Ia casi totalidad del territorio chlleno requiera degas artificiales. A 10 cual hay que afiadir las dificultades propias de la zona sur; exiguidad de la capa arable y desmonte 0 limpia. Anibal Pinto (1959, pp, 47-49) ha criticada esta tesis de Encina acerca de la gravitaci6n insuperable de los obstaculos ffsicos, contra poniendole la colonizaci6n alemana del sur, que en condiciones naturales altamentedesventajosas produjo 6ptimos resultados. La critica es correcta en cuanto sefiala que los obstaculos de orden tlsico no son, en sf mismos, factores causales. Pero de cualquier forma influyeron, en la medida en que impidieron la existencia de renta diferencial. En esta medida, la oligarquia chilena no canto can las ventajas que permitieron en la Argentina la generalizaci6n de las relaciones capltalistas en las areas rurales y respondi6 a la demanda acrecentada de los mercados rnundiales a traves de la acentuaci6n de la explotaci6n servil de los inquilinos. ,Por que no respondi6 con una mayor tecnificaci6n del agro que aumentara la productividad del area sembrada? La respuesta hay que buscarla en la estructura feudal del campo chileno, unida a la abundancia y, por consiguiente, a la baratura de la mano de obra 36. De esta forma se respondla a cualquier ampliaci6n de mercados mediante el acrecentamiento de fa mano de obra y no mediante innovaciones tecnol6gicas. De ahf el bajo nivel tecnico al que aludlarnos, Un informe oficial norteamericano, citado por Pinto, afirma respecto a Chile que "los rnetodos agrlcolas son mas parecidos a los del Antigua Egipto que a los empleados en el promedio de las granjas de USA hoy". No obstante, los rendimientos decrecientes derivados del aumento de un s610 factor de producci6n permaneciendo los otros inaJterados, concluian por obrar. Asi, en ocasiones, la producci6n fue fnsuficiente para las misrnas necesidades del mercado interno; tal 10 acontecido can motive de la fncorporaci6n de Tarapaca y Antofagasta, en que se debi6 importar trigo y carne. (Sefialemos, de paso, que la existencia de minerales, al hacer econ6mica la irnportaci6n de alimentos -e innecesaria la exportaci6n- disminuia la renta de la tierra).
'l
zamiento de relaciones de caracter netamente servil. EI caso chi leno se inscribe as! en la vasta lista de las zonas perifericas cuya incorporaci6n al mercado mundial no determin6 -en razon de fa peculiar organlzaclon social de las areas rurales y del monopolio latifundista de la tierra- la disoluci6n de los lazos serviles sino, al contrario, el robustecimiento de la coacci6n extraecon6mica con vistas a la obtenci6n de un mayor sxcedente que ingresara en los circuitos de comercializaci6n. Todos las fuentes de la epoca estan acordes en esta caracterizaci6n 37. Por 10 dernas, la historia del inquifinaje chileno es un claro testimonio de ello. segun dijimos, la instituci6n surgi6 de las concesiones precarias de tierra cuya unlca contraprestaci6n era el page de un canon slrnbolico. AI acrecsntarse en el siglo XVIII la exportaci6n de trigo al Peru el canon evolucionara hasta adquirir real significaci6n econ6mica y asumir, al fin del perfodo colonial, la forma habitual de tribute pagado en trabajo (el equivalente de fa »corves- europea). A esto se afiadfa el pago de un pequefio salario que el inquilino recibia en los casas en que se Ie exigfan mayo res tareas, En el sigto XIX, con el aumento de la exportaclon cerealera. aumentan las obligaciones que pesan sabre el inquilino: el trabajo exigido se equipara a menudo con el de un trabajador estable y al mismo tlernpo disminuyen sus derechos tradicionales -notoriamente el derecho 0 la superficie del tala]e, EJ salario que recibe en dinero es interior al de un bracero 0 jornalero. Esta confiscaci6n de una porci6n mayor del traba]o excedente del inquilino tiene una consecuencia obvla: deja de ser un productor de mercancias y se ve reducido a una economia de subsistencia. Advtertase que serla un completo error ver en este proceso -siempre en relaci6n al perlodo que 'analizarnos-; el surgimiento de un proletariado agricola. De haber sido esto asl, el salarlo hubiera pasado a constituir la parte sustancial de los medias de subsistencia del inquilino. Par el contrario -y aunque no contamos con estudios que permitan rned ir con precisi6n el hecho- todos los indicios sugieren que el salario fue un simple complemento de la economia de subsistencia basada en Ja tenencia de la tierra. Es decir, que nos encontramos frente a un campesino sometido a obllgaciones serviles y no frente a un asalariado agricola que completa su retribuci6n con regalfas de consumo y un trozo de tierra. De ahl que no dudemos en calificar de' feudales las condiciones impe~antes en el campo chilena, H. Russell, en sus relatos de 1889, atirrnaba.
37 Par ejemplo, Claudio Gay (. Historia fisica ...• ), tomo I, pp, 182 Y ss., sostiene que los inquilinos son, ".,. el ultimo eslab6n de la esclavitud. casi en todo semejante a la de encomiendas menos la servidumbre perpetua ... Con poca diferencia representaba el franco-socage del tiempo del feudalismo a servicios fljos y deter, rnlnados ... (E)I inquiline es siempre explotado, ya por estos adelantos, ya par el subido pracio de los arriendos. Algunos trabajos que Ie son pagados, aunque rnuy mal, dan lugar a abuses siempre onerosos para el como tarnblen para muchos sirvientes. EI propietario, sea por costurnbre, sea por estipulacion, les paga muy raras veces en dinero, cuando rnucho la mitad, dandole la otra en rnercanclas o vlveres valuados a muy subidos precios,., Esta costumbre no es sino un resto de ese derecho de poya 0 banalidad que ejercian en otro tlernpo los senores
feudales sobrs sus vasallos , .. " .
De tal modo, la incorporaci6n de la producci6n cerealera chilena al mercado mundial, en el periodo que analizamos, determin6 una confiscaci6n creciente del excedente econ6mico producido por el carnpesino y el atlan-
36 Hacia 1879 el 70 % de la tierra cultivada sstaba en manos de 2.300 grandes propietarios, ar par que el restante 30 % era explotado por 27.000 .agri~ultores pequeiios. (ct. Ramirez Necochea, 1956, p. 47). En 1926, 249 prcpletarios posefan 16.000.000 de hectareas, en tanto 74.000 pequefios propietarios 5610 poselan 865.000 (Ct. Anibal Pinto, 1959, p. 84).
304
305
" ... EI viejo sistema feudal ha dejado sus rastros en Chile; la prestaci6n personal (corvee) aun existe en forma de servicio obligatorio, el que puede ser severo 0 no segun la disposici6n del senor 0 la tradici6n de las haciendas ... " (Ramirez Necochea, 1956, p. 50).
Podrian citarse numerosos textos, todos ellos coincidentes. La concentraci6n de poderes en manos del hacendado, que a su condici6n de terrateniente unfa la de comandante de milicias y subdelegado judicial de distrito, tendia a prestar a la coaccion extraecon6mica efectividad practlca,
De tal modo, la estrechez de la renta agraria y la abundancia de mana de obra determinaron que la oligarquia chilena acrecentara la intensidad de la dominaci6n servil. Pero el incremento de la tasa de explotaci6n no consigui6 contrapesar la inexistencia de la renta diferencial, de donde derive el hecho de que la oligarquia chilena haya sido mucho menos rica que la argentina. A esta circunstancia, y a la falta de participaci6n productiva en el sector minero, que provefa los rubros de exportaci6n basicos Anibal Pinto atribuye el menor poder politico oligarquico, al que se lig~ria la tradicional flexibilidad poHtica de la derecha chilena (Anibal Pinto, 1964, p. 160). Pero al ser menos rica la oligarquia chilena, la resultante de su monopolio de la renta agropecuaria fue que sus ingresos se volcaran en forma exclusiva a la satisfacci6n de su consumo de lujo mediante importaciones, y no pudiera crear, como en la Argentina, la plataforma interna que ligara el destino de las clases medias y de la naciente acumulaci6n industrial al proceso expansive de la renta. En otras palabras, la expansion de la renta oligarquica no ocup6 en Chile como motor el lugar central que hemos visto en la Argentina.
,Podria haber desempenado este papel la renta minera? ~s probabl~, si no hubiera side apropiada en gran medida por el capital extranjero. Durante el primer periodo del cobre el capital no se invertia en la producci6n sino en la vasta red de comercializaci6n vinculada a esta 38. La base de la explotaci6n cuprffera la constituian los pequefios mineros, duefios de uno 0 mas yacimientos, que carecian de capitales para explotarlos y deb fan recurrir, per tanto, al credito de habilitadores 0 "aviadores" y duefios de casas de rescate. As! se fue constituyendo una red comercial y financiera que ponia al minero en situaci6n de dependencia respecto al comerciante local, que a su vez no era sino un agente 0 intermediario de las grandes firmas comerciales de Valparaiso. Los capitales que se apoderaron de las etapas crediticias y comercial de la producci6n del cobre fueron britanicos en su gran rnayorla. Es menester recordar que Chile era el principal productor mundial de cobre y que durante largas etapas contribuy6 con mas del 50 % de la producci6n mundial. De este
modo Gran Bretaiia logro que una.s pocas casas inglesas monopolizaran el m~rcado de est7 minerai. :sencl~1 y determinaran a su antojo el alza o baja de los precros. Adquman aSI a nlveles remunerativos los abastos necesarios para su indust~ia, vendian los excedentes al extranjero y dietaban los precros a los chilenos, Es obvio que a traves de este rnecanlsmo, el gru.es~ de los be~eficios de la renta minera iba a parar a manos de los capl.tallst?~ extranJe.ros .. Otr~ tanto ~conteci6 con el salitre despues de su enajenacion al capital Ingles. Segun calculos de Daniel Martner las ventas totales de salitre hasta 1920 habian ascendido a 5.754 millo~ nes de pesos de los cuales, en calidad de costos e ingresos fiscales habra queda~o en el pais algo meno~ de mitad .. Carlos Vicuna calculo '-para el perlodo 1879-1928- en 250 rnillones de libras los ingresos fiscales derivados d.el salitre; 100 millones en concepto de costo de mano de obra y 500 rnillones en concepto de utilidades (Anibal Pinto, 1959, p, 56).
La inexistencia de renta diferencial en el sector agrario y la absorci6n de una gran parte de la renta minera por el capital imperialista, deterrnln.aron que Chile solo participara de los beneficios de su comercio extenor a t~av~s ~e la can.alizaci6n fiscal 39. De ahi que el papel del Estado como dlstnbUldo: del mgreso fuera considerablemente mas significatlvo que en la Argentina, y que sus sectores medios no estuvieran vinculados d~rec.tan:ente a la expansion de la renta oligarquica. Como la riqueza a distribuir era mucho menor, tarnbien el desarrollo de las clases medias fue consi~erablemente mas lim!tado que en el area rioplantense. Y el mercado interne fue mucho mas estrecho en raz6n tanto de la debit expansion rentistica como del predominio de una economia de subsistencia en las areas rurales 40. Por consiguiente, el crecimiento industrial
39 De ahi. la alta vulnerabilidad de la economia chilena ante los cambios de la coyuntura tnternacional. Baste seAalar que, mientras en 1854 los ingresos fiscales pro~enlan en un. 66,1 % del co~ercio exterior, en un 10 % de la renta, en un 1,7 % de la propiedad y lo~ capttales y .en un ~1 % de los impuestos ind irectos, ~n .1897 procedlan en un 97 Yo del cornercto exterior y en un 3 % de los impuestos I nd I rectos.
40 En las areas mineras predomlno, a 10 largo de toda esta etapa, la coaccld n extraeconomica sobrs la mana de obra. Ciertos sectores obreros estaban sometidos a un .lnocultable sistema ,de trabajos forzados. Tales los trabajadores chinos, que eran. Imp0':f:ados ode su pais de ongen mediante contratos de trabajo a largo plaza -sels a stets anos-. Este era un procedimiento habitual de reclutamiento de la ma~o de o~ra por parte de empresarios holandeses e ingleses que extralan as! de !n~la. y China esclavos cuya. funci6n econ6mica real era disimulada por la ficci6n iurldica del contrato. Postenormente a la Guerra del Pacifico los empresarios salitreros apelaron a 105 mismos procedimientos, en gran escala, con obreros bol ivlarn S y peruanos.
Adernas, imperaban todas las formas de la violencia en la fijaci6n de la mana de obra al lugar de trabajo. Existfan en las minas arbitrarios sistemas de multa s impuestos y descuentos de tad a clase sin que las autoridades tuvieran el mel1CJ; P?der re~1 para impedirlo. Los salarios eran pagados irregularmente, cada cuatro, CinCO, sers meses, y en algunos cases una vez al aAo. Can frecuencia, al termina r el ana ,de trebaio 105 empresarios se declaraban en quiebra para no pagarlos. Por 10 demas, siernpre eran cancelados en fichas 0 vales a los que en el comercio se
tes reconocfa un 30 0 40 % de su valor nominal. .
38 Cf. Anibal Pinto (1959); Luis Segall (.EI desarrollo •.. -I, y especialmente los analisis de Ramirez Necochea (1956) y (1960). Sobre el salitre en sus eta pas lniciales la obra mas complete es la de Oscar Bermudez (1%3).
306
307
fue tarnbien mucho menor que en la Argentina del mismo perfodo. Entre 1910 y 1923 la mana de obra empleada en el sector industrial s610 creci6 de 74.618 operarios a 82.118.
Advirtamos que este insuficiente desarrollo se daba en el marco de una organizaci6n productiva que generaba estructuralmente el fen6meno de la marginalidad social. En tales condiciones las coyunturas crlticas no hacfan sino acentuar la desocupaci6n. Va en 1857 sobrevino el primer colapso a causa del brusco cierre de los mercados de California y Australia. Pem especialmente importante por sus consecuencias de todo orden fueel largo pertodo de crisis que se extendi6 de 1873 a 1878.
La crisis comenz6 con un derrumbe de los precios agrlcolas a causa de la incorporaci6n al mercado mundial de Canada, Estados Unidos, Rusia, India, Australia y Argentina. Como consecuencia de ello la emigraci6n agraria se acrecent6 justa mente en el momenta en que se daba una fuerte baja en la producci6n minera. Frente a estas circunstancias se produ]o una sensible disminuci6n de los ingresos del erario y la paralizaci6n completa de las obras publicas. La desocupaci6n aumentaba en proporciones alarmantes. Es el momento en que adquiere un ritmo vertiginoso la emigraci6n al Norte que antes mencionamos. De ahl que cuando los capitales chilenos se lanzaron a la explotaci6n sa1itrera, pudieran contar con una mano de obra abundante y barata, circunstancia que contribuy6 poderosamente a la aceleraci6n del proceso. La Guerra del Pacifico y el dominio final de Chile sobre las salitreras concluyeron par superar la larga crisis. Pero esta contribuy6, adernas, a desencadenar por primera vez, durante el gobierno de Anibal Pinto, el mecanismo de las devaluaciones monetarias que habla de ser el instrumento por excelencia de los grupos de altos ingresos para mantener inc61umes sus beneficios y descargar las coyunturas criticas sobre los restantes sectores soclales,
fue consecuentemente protecclonista a 10 largo de toda su trayectoria 41. En suma, la estrechez de la expansion rentistica, la estructura agrarla anacr6~ica que engen.draba una permanente masa de marginales y el rnecarusrno devaluatorio transformado en eje de una polltlca econ6mica que acentuaba la polarizacion social, constituyen los tres factores decisivos que tienden a explicar las formas que asumi6 la participaclon polltica de los sectores populates,
Planteamo~ en calidad de hip6tesis 10 que nos parece ser el rasgo caracteristico de las formas de lucha del asalariado chileno: el predominio de la lucha polltica sobre la lucha econ6mica y, por consiguiente, del partido politico 0 de la movilizaci6n polftica popular sobre las formas estables de la organizaclon sindical. La razor, estriba en que la magnitud excesiva del ejercito de reserva limitaba seriamente la capacidad de maniobra del movimiento obrero organizado en la negociaci6n del nivel de los salarios. (Como es sabido, en epocas de receso econ6mico 0 en aquellas en que por cualquier otro motive Ia magnitud del desempleo crea Ja competencia interna dentm de la clase obrera, la eficacia de la huelga como instrumento de presion se ve seriamente limitada) 4Z.
j
En tales circunstanclas, la lucha politica pasa a primer plano frente a la presi6n sindical. Desde un comienzo, la extrema explotaci6n del tra-
La desocupacion estructural determin6 la actitud del movimiento obrero frente al dilema de proteccionismo y librecambio. Segun vimos, la clase obrera artesanal argentina se via incluida en el cicio expansivo de la renta diferencial de la Ilanura pampeana y vio asegurado su nivel de ingreso en la medida de la continuidad de este proceso, de ahi su radical librecambismo que la lIev6 a oponerse a todo cambia estructural que irnplicara el crecimiento de la industria nacional sobre la base de los aranceles aduaneros. Por el contrario, el movimiento obrero chileno no podia menos que apoyar cualquier intento de expansion de las fuerzas productivas que ampliara las fuentes de traba]o existentes y disminuyera el efecto depresivo de la desocupaci6n sobre los salarios. En tal sentido,
~I Ya en 1887, al constituirse el Partido Oernocrattco se establecia como uno de sus postulados ~asico5 el siguiente: " ... Art. ~. Refor:na de nuestro regimen adua~ero en el sentldo. de establecer la mas amplia protecci6n a la industria nacional, Ilberand~ la materia .pnma,. recargando las manufacturas similares del extranjero y subvencionando las industrlas tmportantes, los descubrimientos utiles y los mas acabados perfeccionamientos industriales ... " (Citado por Ramirez Necochea 1956 p. 215) .• Slrnilares especiflcaclonss se inc!u)ien en los sucesivos estatutos y 'carta~ prograrnatlcas de los diversos grupos socialistas y organizaciones obreras constltuldas. desde el .u~timo veintenio del siglo XIX. En una gran concentraci6n obrera realizada en diciernbre de 1876, y transcripta en .EI Mercurio. se sostuvo eJ si. guiente criterio: " ... Presidio el meeting el ciudadano jefe de 'sastreria don Juan Clavijo y Ie acompafiaban en et proscenio algunos miembros de la comisi6n nom. brada. EI senor Gandarillas opinaba que el abatimiento de las clases trabajadoras y la falta de traba]o que ahora experimenta, provenia no tanto de la crisis actual, como d.e la clase ~comodada. que viyia de la indust.ria extranjera, y que sus capitales solo ennquecian a los industriales franceses, ingteses, etc .... Don Francisco Miralles expuso que habia escrito un informe sobre la situaci6n actual de fa industria y que las coinclusiones habian sido aprobadas por la comisi6n de obreros, sostuvo el principio proteccionista que el impuesto aduanero no debe ser un media de obtener renta sino que el instrumento nivelador de las fuerzas productivas nuestras y ajenas ... " (Citado par Ramirez Necochea, 1960, pp. 91-92).
42 EI debate clasico acerca de la relacion entre movilizaci6n obrera y ritmos de la expansi6n econ6mica, es el entablado entre Trotsky y Pokrovsky con posterioridad a la revoluci6n rusa de 1905. En un sentido mas amplio, acerca de la lnterralaci6n entre presi6n econ6mica, lucha polltica y crecimiento, es esencial la critica realizada por Ernest Labrousse (1944) a las posiciones contrapuestas de M ichelet, para el cual la revoluci6n brotaba de la miseria, y de Jaures, para el cual sursla
del apogeo econornico. .
309
bajador minero determin6 numerosos movimientos y explosiones de protesta que no es posible incluir en la denominaci6n de huelgas en senti do estricto, ya que se asemejan mas a movilizaciones que en muchos casos adquirieron un notorio tinte insurreccional, como en los violentos enfrentamientos de 1890. Afirma Anibal Pinto:
Fracasada fa experiencia de Alessandri de redistribuir la renta dentro de las formas parlamentarias del "antiguo regimen", y cortado abruptamente par la crisis econ6mica mundial de 1929 el esfuerzo del general Ibanez por hacerlo dentro de los moldes de una dictadura militar, la decada del 30 presenciara el pasaje a primer plano nacional de los partidos politicos de ralz obrera, 10 que conducira al triunfo del Frente Popular en 1938.
" ... La masacre de obreros en la Escuela Santa Maria de lquique; el asalto y asesinato de trabajadores en eJ local de la FOCH de Punta Arenasi la sangrienta huelga de los obreros portuarios de la Sudamericana de Valparaiso, son apenas algunos hitos de la intranquilidad social que iba a desernbocar en el 'Ano 20', en el 'Chile Nuevo' y en la 'Republica Socialista' ... " (Anibal Pinto, 1959, p. 65).
5
Resumamos las conclusiones del desarrollo anterior:
En numerosas ocasiones, las movilizaciones populares por objetivos concretos adquirieron mas significaci6n como expresi6n de la lucha de clases que la acci6n sistematica de la organizaci6n sindical -tal, por citar un ejernplo, la lucha por la rebaja de alquileres de conventillos y cites bajo el gobierno de Alessandri.
1 Los conceptos definitorios de una organizaci6n econornica -feudalismo, capitalismo, etc.- deben ligarse a hechos relativos a fa esfera de la producci6n y no de la circulaci6n de mercancfas.La propiedad de los medios de producci6n y la forma de canalizacion del excedente econ6- mico son, en tal senti do, las categorias claves.
La primera forma de participaci6n polltica consistlo en apoyar a uno u otro de los sectores en pugna para que dieran satisfaccion en su programa a los reclamos de los sectores populares. Pero es aqul donde entra en juego la estrechez de la renta. A diferencia del Partido Socialista de la Argentina, por ejemplo, que al ver satisfechas buena parte de sus demandas quedo limitado a un pequefio enclave capitalino que actuaba como grupo de presi6n en defensa del artesanado y sectores de la pequeria burguesia urbana de origen inmigratorio, en Chile no logro estructurarse un sistema estable de participaci6n rentlstica para los sectores salariales. V, en este sentido, su actividad confluy6 can otro proceso: la proletarizaci6n de las clases medias. Sefiala al respecto Julio Cesar Jobet:
" ... Por esta epoca, en que surge pujante la clase obrera, la lucha de clases se agrava porque la clase media que se desarrolla paralelamente se proletariza a causa de su carencia de consistencia econ6mica y social. La subsistencia de un regimen agricola feudal no permite la existencia de una clase de pequefios propietarios independientes, numerosa, prospera, fuerte. Las inversiones imperialistas en la minerfa y la concentracion industrial provocan fa explotacion del empleado y eliminan la pequena industria y la pequeria minerfa. Y la desvalorizaci6n de la moneda destruye toda posibilidad de una economfa fundada en el ahorro y en la tecnica, 10 que hace desaparecer al pequerio capitalista y artesano. La profetarizaci6n de la clase media agudiza la lucha de clases en el pais y conduce a este sector social a ser la columna vertebral del movimiento polftico que alcanza su coyuntura maxima en 1919-1920 y que tuvo por abanderado rnesianico a Arturo Alessandri Palma ... " (J. C. Jobet, 1955, pp. 204-205).
2 Los modos de producci6n son s610 momentos abstractos en el acercamiento al analisis de la realidad econ6mica. Una mayor aproximaci6n a 10 concreto debe tender a reconstituir los sistemas econ6micos, que pueden incluir modos de producci6n diversos en la medida en que una ley de movimiento establezca el principio de su unidad.
3 EI grade de absorcion de mana de obra y la genesis de una sobrepoblaci6n relativa dependen no solo de Jas leyes inherentes a un modo de producci6n considerado aisladamente sino de la forma que ese modo de .producci6n se articula en un sistema econ6mico que 10 rebasa y define. Este es el verdadero marco estructural para el analisis de la genesis y caracterfsticas del desempleo.
4 En el sistema econornico capitalista, la ley de movimiento que establece la unidad entre sus distintos elementos componentes la constituye I~ f~rmaci6n de una tasa media de ganancia. En esta se integra el mantenimiento de modos de producci6n precapitalistas de las areas atrasadas, en raz6~ d~ que su perduraci6n asegura una elevada superganancia que, al contribuir a elevar la tasa media de beneficio es condici6n del ritmo del proceso de acurnulacion en fos paises centrales, De este modo el sistema capitalista supone la perduracion de vlnculos de dependen~ia. La, depen.dencia no se establece, sin embargo, solamente cuando en el pais dominado perduran relaciones precapitalistas; puede darse tambien cuando en dos parses domina el modo capitalista de producci6n pero en el dependiente existe una menor composici6n organics del capital, 0 bien una categoria capitalista marginal =-como la de la renta- ocupa el lugar propio de la acurnulacion de capital.
5 Este ultimo fue el caso argentino. La magnitud de fa renta diferencial y el monopolio de la tierra se constituyeron en el modulo y la condici6n
310
311
del crecimiento entre 1860 y 1930. La expansi6n renUstica determin6 as! el crecimiento propio de un capitalismo dependiente, con una baja tasa de inversi6n productiva perc con un acrecentamiento sostenido del consumo. En estas condiciones la tendencia fue a una plena absorci6n de la mano de obra combinada, sin embargo, con etapas de un agudo desempleo coyuntural. En el interior de esta estructura expansive, la lucha de los diversos sectores sociales se entabl6 por la redistribuci6n de la renta, pero sin cuestionar los fundamentos mismos de. aquella,
6 En Chile, par el contrario, la estructura feudal del sector agrario determin6 que el desempleo adquiriera proporciones excepcionalmente altas desde el fin del perfodo colonial. En el siglo XIX, la ampliaci6n de los mercados encontr6 como respuesta la consolidacion de los vfnculos serviles y no la genesis de un proletariado agrario. Por 10 dernas, la ausencia de renta diferencial agraria y Ia absorcion del grueso de la renta minera por el capital extranjero determinaron que el crecimiento fuera menor y que no pudiera desenvolverse una dlversiflcaclon productiva interna que operara como paliativo para la desocupacion. Todo esto se tradujo en una menor capacidad polltico-integrativa del sistema institudonal chilena respecto al argentino, 10 que llevo al convulsionado proceso que transcurre desde el ascenso al poder de Alessandri en 1920 hasta el triunfo del Frente Popular en 1938.
Referencias bibliogrMicas
Arcondo, Anlbal, 1965 .• La agricultura en C6rdoba (1870-1880)., Facultad de Filosoffa y Humanidades, C6rdoba.
Baran, Paul, 1959 .• La economia polltica del crecirniento-, F. C. E., Mexico.
Bermudez, Oscar, 1963 .• Hlstoria del salitre, desde sus orfgenes hasta ta Guerra del Pacffico., Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago de Chile.
Braudel, Fernand y Spooner, F. C., 1955. "Les rnetaux moneta ires et l'ecorrornle du XVI siecle", en >Relazioni del X Congreso Internazionale di Scienze Storiche. Storla Moderna-, volume IV, Sansoni, Firenze.
Bunge, Alejandro E., 1917 .• La desocupacion en la Argentina-, B..!;!enos Aires. Carmagnani, Marcello, 1963. ,EI salariado minero en Chile colonial. Su desarrollo en una sociedad provincial: el Norte Chico 1690-1800., Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
Cortes Conde, Roberto y Gallo, Ezequiel, 1967. -La formaci6n de la Argentina moderna-, Paid6s, Bs. As.
Dobb, Maurice, 1946, -Studies in the development of capitalism e ,
Dobb, Maurice; Sweezy, Paul: Takahashi, H. K.; Hilton, Rodney; Hill, Christopher:
Lefebvre, Georges, 1967 .• La transiclon del feudalismo al capltallsmc-, Editorial Ciencia Nueva, Madrid.
Dopsch, Alphons, 1943. • Economia natural y economfa rnonetarla-, F. C. E., Mexico. Dopsch, Alphons, 1951. .Fundamentos econ6micas y sociales de la cultura europea <. F. C. E., Mexico.
Encina, Francisco Antonio, 1955 .• NUestra inferioridad economica-, Editaria I Umversltarla, Santiago de Chile.
Faye, Jean Pierre, 1960. "Marx y la tearfa del desarrollo", en -Revue d'hlstorie economique et soclale-, volume XXXVIII, N9 3.
Ferrer, Aida, 1963 .• La economia argentina. Etapas de su desarrollo-, F. C. E., Mexico. Frank, Andrew Gunder. "Sur Ie probleme indien", en -Partisans-, 26/27, pp. 15:27. Gay, Claudio, -Historia ffsica y politica de Chile e .
Germani, Gino, 1955 .• Estructura social de la Argeotina-, Raigal. Bs. As. Gerschenkron. Alexander, 1968. >EI atraso econ6mico en su perspectiva h istorica-, Barcelona, Ariel.
G6ngora, Mario, 1960 .• Origen de los inquilinos de Chile Centrale, Editorial Universitaria, Santiago de Chi Ie.
G6ngora, Mario, 1966. "Vagabondage et societe pastorale en Amerique Latine"', en -Annales E. S. C", XXI Annee, N9 1-2,
Hatperln Donghi, Tullo, 1963. "La expansion ganadera en la carnpafia de Buenos Aires, 1810-1852", en -Desarrollo Economico-, Vol. 3, N9 1-2, pp. 57·110.
312
313
Hobsbawm, Eric J., "The General Crisis of the European Economy in the 11 century", en -Past and Present-, N9 16.
Hobsbawm, Eric J., 1961. "Le origine della rivoluzione industria Ie britannica", en -Studi Storici-, Anno II, N9 3-4.
Jara, Alvaro, 1961. -Guerre et societe au Chili. Essai de sociologie colcniale- Institut
des Hautes Etudes de l'Arnerique Latine. '
Jobet, Julio Cesar, 1955. -Ensayo critico sobre el desarrollo econ6mico-social de Chlle-, Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
Kosminsky, E. A., 1956. ·Studies in the Agrarian History of England in the Thirteenth Century-, Basil Blackwell, Oxford.
Kula, Witold. "La metrologie historique et la lutte de classes: Example de la Pologne au XVI!I9 siecle", en -Studi in onore di Amintore Ranfani., volume quinto, pp. 275-283.
labrousse, Ernest, 1944. -La crise de l'econornla trancaiss a la fin de l'Ancien Regime et a la veille de la Revolution., Paris.
lange, Oskar, 1962 .• Econornia Politica., Editori Riuniti, Roma.
Laran Michel, 1966. "Nobles et paysans en Russie, de l'Age d'or du servage a son abolition", en .. Annales E. S. C", XI9 annee, NQ L
levene, Ricardo, 1952 .• lnvestigaci6n acerca de la historia econ6mica del Virreinato del Plata-, EI Ateneo, Bs. As.
Marx, Carlos, 1959 .• EI Capita!., F. C. E., Mexico.
i~odinson, Maxime, 1966 .• Islam et capitalisme', Du Seuil, Pads.
Romano, Ruggiero, 1963. "Les prix au Moyen Age: dans Ie Proche Prient et dans l'Occident chretien", en -Annales E. S. C.<, NQ 4.
Romano, Ruggiero. "Tra XVI e XVII secoto, Una crlsl economlca, 1619.1622" en Rl-
vista Storica Italiana-, Anno LXIV, fascicolo III. • •
Sautu, Ruth, 1968. "Poder econ6mico y burguesia industrial en la Argentina 1930. 1954", en -Revista Latinoamericana de Sociclogla-, N9 3, pp, 310·339, CIS.ITOT. 8s. As.
Segall, Luis .• EI desarrollo del capitalismo en Chile •.
lodorov, Nikolai. "Sur les quelques aspects du passage du feudalisme au capitalisme dans les territoires balkanikes de l'Empire Ottoman", en -Revue des etudes SUd-est europeens-, tome I, NQ 1-2.
Valdes Cange, Julio .• Sinceridad. Chile intima en 1910 e ,
Veliz, Claudio, 1963. "La mesa de tres patas", en -Desarrollo economlco-, Vol. III, Nil 1-2.
Vianna Moog, C., 1955. • Bandeirantes e pioneiros-, Editora Globo, Porto Alegre.
Marx, Carlos, 1966 .• Formaciones econ6micas precapitalistas-, Platina, Bs. As. Mellafe, Rolando, 1959. -La introducci6n de la esclavitud negra en Chile. Trafico y rutas-, Universidad de Chile, Santiago de Chile.
Meuvret, Jean, 1952. "La geografia de los precios y las antiguas economias europeas: precios mediterraneos, precios continentales, precios atlantlcos", en .Revista de economla., vol, IV, fasc. II, t.lsboa.
Nef, John U., 1941. "La Europa industrial en la epoca de Ia Reforma (1515·1540)", en
• The Journal of Political Economy., vol. XLIX.
Nun, Jose, Murmis, Miguel y Marin, Juan Carlos .• La margina1idad en America Latina-, CIS, Instituto Di Tella, Documento de Trabajo Nil 53.
Pinto, Anibal, 1964 .• Chile, una economfa diflcil-, F. C. E., Mexico.
Pinto Santa Cruz, Anfbal, 1959 .• Chile, un caso de desarrollo frustrado-, Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
Pirenne, Henri, 1951. "Les periodes de I'historie sociales du capitalisme", en • Histoire economique de l'Occident rnedievale-, Desclee de Brouwer.
Ramirez Necochea, Hernan, 1956 .• Historia del movimiento obrero en Chile. Siglo XIX«, Santiago de Chile.
Ramirez Necochea, Hernan, 1960 .• Historia del imperialismo en Chlle-, Austral, Santiago de Chile.
314
I
J
315
Modes of production, economic systems and overpopulation. A historical approach to the Argentine and Chilean cases.
Abstract
The author makes a historical approach to the problem of marginality, starting from the dominant modes of production. He begins by setting out the need to characterize feudalism and capitalism starting from relative events to the production sphere and not from the circulation of merchandise. In this sense it distinguishes the modes of production from the economic systems. The latter can include different modes of production as far as they are defined starting from a moveme-nt law which establishes theunlty between its different component elements. In the economic capitalist system, the formation of an average profit rate carries out this function, and includes, <15 decisive elements within its constitution, those noncapitalist modes of production in dependent areas.
Economic dependence appears defined as the structure I and permanent absorption of the economic surplus of one country on the part of another. Together with the dependence which arises from the support of precapitalist modes of production in the dominated areas, he points out as another possib!e way, the relationship between two countries whore a hegemonic mode of capitalist production rules, but where the organic composition of the dominated country's capital is lower than that of the dominant country. A third way would be produced in the case of one country in which a marginal economic category, like that of rent, occupies the central place in the process of expansion.
On this basis, he analizes the comparative history of Argentina and Chile. In the case of Argentina, between 1860 and 1930, the capitalist and dependent r.ature of the country was reflected in the fact that in the rural sector, the differential rent determined that the magnitude of the rent was superior to the agricultural profit, by which a relatively modern and diversified consumer structure was consolidated which maintained. howerer, the very infrastructural weakness of a backward country. In the Argentine economy this made the expansion on the basis of rent play the role which, in central countries, would correspond to the accumulation of capital. The middle classes, the labour movement, and the growing industrial bourgeoisie fought within this system for the redistribution of that rent, but without questioning its bases. The. unemployment of this expansive system never assumed the features of a structural unemployment, although the conjunctural unemployment would grow to considerable proportions due to the dependent nature of Argentine capitalism, which determined a high lack of protection facing the variations of the economic cycle.
Contrary to this, in the case of Chile, the lack of differential rent in the agrarian sector and the confiscation of a good part of the mining income-by foreign capital, determined that the growth should be stopped and could not build an adequate system of rent participation for the middle classes and the popular sectors. Added to this, a constant structural unemployment derived from the peculiar organization of the Chilean country, which implied the maintainance of typically feudal links. The proportions of the unemployment determined, in turn, the considerable .... eakness of the Chilean syndicate organization in its actions of recovery.
316
También podría gustarte
- Vivir con dignidad: Transformaciones sociales y políticas de los sectores populares en ChileDe EverandVivir con dignidad: Transformaciones sociales y políticas de los sectores populares en ChileAún no hay calificaciones
- U03D01.Davis y Moore El Continuo Debate Sobre La IgualdadDocumento53 páginasU03D01.Davis y Moore El Continuo Debate Sobre La IgualdadAriel AlvésteguiAún no hay calificaciones
- Las cosechas son ajenas: Historia de los trabajadores rurales detrás del agronegocioDe EverandLas cosechas son ajenas: Historia de los trabajadores rurales detrás del agronegocioAún no hay calificaciones
- De Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilDe EverandDe Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilAún no hay calificaciones
- Guía Plataforma RIZOMA CONAHCYTDocumento2 páginasGuía Plataforma RIZOMA CONAHCYTBones50% (4)
- Frega, La Virtud y El Poder PDFDocumento19 páginasFrega, La Virtud y El Poder PDFCarla GalfioneAún no hay calificaciones
- Tesis Martin SchorrDocumento349 páginasTesis Martin SchorrMara MeliAún no hay calificaciones
- Cultura y Política en Etnografías Sobre La ArgentinaDocumento31 páginasCultura y Política en Etnografías Sobre La ArgentinaAsociación Dr. Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la JusticiaAún no hay calificaciones
- Natalia Duval - Los Sindicatos Clasistas SITRAC (1970 - 1971)Documento78 páginasNatalia Duval - Los Sindicatos Clasistas SITRAC (1970 - 1971)danielgaidAún no hay calificaciones
- Julio Pinto y Gabriel Salazar: Historia Contemporánea de Chile Vol. V. Niñez y Juventud. (233-258) .Documento14 páginasJulio Pinto y Gabriel Salazar: Historia Contemporánea de Chile Vol. V. Niñez y Juventud. (233-258) .Thalia IsabelAún no hay calificaciones
- DAVINI La Formacion Docente en Cuestion Politica Y PedagDocumento14 páginasDAVINI La Formacion Docente en Cuestion Politica Y PedagHector BoggianoAún no hay calificaciones
- Harry Braverman Trabajo y Capital Monopolista PDFDocumento49 páginasHarry Braverman Trabajo y Capital Monopolista PDFNoelia Tascón100% (1)
- Parkin - Marxismo y Teoría de Clases (Caps 4, 5 y 6)Documento50 páginasParkin - Marxismo y Teoría de Clases (Caps 4, 5 y 6)andresote33Aún no hay calificaciones
- Svampa Maristella-Cambio de Epoca PDFDocumento13 páginasSvampa Maristella-Cambio de Epoca PDFlechaksAún no hay calificaciones
- El Sentido Comun y La Interpretacion Cientifica de La Accion HumanaDocumento21 páginasEl Sentido Comun y La Interpretacion Cientifica de La Accion HumanaGabriela Gonzalez Vaillant0% (1)
- Movimientos Sociales, Politica y Hegemonia en Argentina PDFDocumento25 páginasMovimientos Sociales, Politica y Hegemonia en Argentina PDFMaría Vivas ArqueAún no hay calificaciones
- Golbert - Welfare State A La ArgentinaDocumento10 páginasGolbert - Welfare State A La ArgentinaleoaccinelliAún no hay calificaciones
- Schutz Alfred La Construccion Significativa Del Mundo SocialDocumento23 páginasSchutz Alfred La Construccion Significativa Del Mundo Socialwaldemarclaus0% (2)
- Interpretando, Una Vez Más, Los Orígenes Del Peronismo (De)Documento25 páginasInterpretando, Una Vez Más, Los Orígenes Del Peronismo (De)lapaglia36Aún no hay calificaciones
- Ruiz Olabuenaga Cap (1) - 1 y 2Documento38 páginasRuiz Olabuenaga Cap (1) - 1 y 2Ángel Fabián CalvarioAún no hay calificaciones
- Hyman 1981 Conflicto y PactoDocumento16 páginasHyman 1981 Conflicto y PactoSilvia GarroAún no hay calificaciones
- Modernidad y GlobalizacionDocumento11 páginasModernidad y GlobalizacionElias FuenzalidaAún no hay calificaciones
- Heclo-Las Redes de Asuntos y El Poder Ejecutivo - Hugh HecloDocumento15 páginasHeclo-Las Redes de Asuntos y El Poder Ejecutivo - Hugh HecloAnibal Octavio Bueno CastilloAún no hay calificaciones
- Kocka Jürgen - Historia Social. Concepto. Desarrollo. Problemas. (Cap. 2)Documento47 páginasKocka Jürgen - Historia Social. Concepto. Desarrollo. Problemas. (Cap. 2)Fabricio LainoAún no hay calificaciones
- (2013) Juan Cristóbal Cárdenas: ¡Ojo Con El CESO! Hacia Una Reconstrucción de La Historia Del Centro de Estudios Socioeconómicos de La Universidad de Chile, 1965-1973.Documento17 páginas(2013) Juan Cristóbal Cárdenas: ¡Ojo Con El CESO! Hacia Una Reconstrucción de La Historia Del Centro de Estudios Socioeconómicos de La Universidad de Chile, 1965-1973.Centro de Estudios Socioeconómicos (CESO), 1965-1973Aún no hay calificaciones
- Tierra en Llamas. Una Introducción A América Latina en Los Años Treinta, Waldo AnsaldiDocumento22 páginasTierra en Llamas. Una Introducción A América Latina en Los Años Treinta, Waldo Ansaldilole_sin_nombreAún no hay calificaciones
- Sabatini. 1999 Conflictos Socioambientales Amarica LatinaDocumento465 páginasSabatini. 1999 Conflictos Socioambientales Amarica LatinaDiego AguilarAún no hay calificaciones
- DOYON - Perón y Los TrabajadoresDocumento22 páginasDOYON - Perón y Los TrabajadoresMelAún no hay calificaciones
- Offe. IngobernabilidadDocumento25 páginasOffe. IngobernabilidadHöjuela D' MaïzAún no hay calificaciones
- La Fabricación en Serie de TradicionesDocumento26 páginasLa Fabricación en Serie de TradicionesJomar Alexander Mendez Gil100% (2)
- El Concepto de Cultura en La Ciencia - KroeberDocumento10 páginasEl Concepto de Cultura en La Ciencia - KroeberWilma Ester De MontenegroAún no hay calificaciones
- Revista Estrella Roja. Buenos Aires, #17, Febrero, 1973Documento16 páginasRevista Estrella Roja. Buenos Aires, #17, Febrero, 1973Bibliotecario100% (1)
- El Papel Del Estado y La Calidad Del Sector PublicDocumento29 páginasEl Papel Del Estado y La Calidad Del Sector PublicJavier Gutierrez AriasAún no hay calificaciones
- Milciades Pena La Clase Dirigente Argentina Frente Al ImperialismoDocumento59 páginasMilciades Pena La Clase Dirigente Argentina Frente Al ImperialismoDaniel Quiroga100% (3)
- El Gran Debate (1924-1926) - El Socialismo en Un Solo PaisDocumento74 páginasEl Gran Debate (1924-1926) - El Socialismo en Un Solo PaisRaibaut PamiAún no hay calificaciones
- Preston-Estructuralismo y Teoría de La DependenciaDocumento21 páginasPreston-Estructuralismo y Teoría de La DependenciaSofia Medellin Urquiaga100% (2)
- Resumen - María Inés Barbero (2006) "La Historia de Empresas en La Argentina: Trayectoria y Temas en Debate en Las Últimas Dos Décadas"Documento3 páginasResumen - María Inés Barbero (2006) "La Historia de Empresas en La Argentina: Trayectoria y Temas en Debate en Las Últimas Dos Décadas"ReySalmonAún no hay calificaciones
- Laclau 1987Documento15 páginasLaclau 1987Cristóbal Sandoval100% (1)
- La Política Sin Clases - Esping AndersenDocumento20 páginasLa Política Sin Clases - Esping AndersenLaura PregotAún no hay calificaciones
- Offe - La Gestion Politica PDFDocumento35 páginasOffe - La Gestion Politica PDFAgustín Marré50% (2)
- 43 - Girbal-Blacha, Noemí (Coord.) - Estado, Sociedad y Economía en La Argentina. Unidad 2Documento38 páginas43 - Girbal-Blacha, Noemí (Coord.) - Estado, Sociedad y Economía en La Argentina. Unidad 2facundo_diez_1Aún no hay calificaciones
- Estudios Sobre Socialismo en Cuba - Nº39 - Huellas de La HistoriaDocumento73 páginasEstudios Sobre Socialismo en Cuba - Nº39 - Huellas de La HistoriaPablo Javier CoronelAún no hay calificaciones
- ZANATTA, LORIS - Historia de América Latina (De La Colonia Al Siglo XXI) (OCR) (Por Ganz1912)Documento282 páginasZANATTA, LORIS - Historia de América Latina (De La Colonia Al Siglo XXI) (OCR) (Por Ganz1912)JOSE LUIS SAMANEZ PEREZAún no hay calificaciones
- Jaime Osorio Explotacion Redoblada y Actualidad de La Revolucion Refundacion Societal Rearticulacion Popular y Nuevo Autoritarismo PDFDocumento285 páginasJaime Osorio Explotacion Redoblada y Actualidad de La Revolucion Refundacion Societal Rearticulacion Popular y Nuevo Autoritarismo PDFpapagayos100% (1)
- VILLAREAL, Juan - Los Hilos Sociales Del Poder PDFDocumento44 páginasVILLAREAL, Juan - Los Hilos Sociales Del Poder PDFIvanAún no hay calificaciones
- Clío Ante El Espejo. Un Socioanálisis de ThompsonDocumento11 páginasClío Ante El Espejo. Un Socioanálisis de Thompsonshokalkarria100% (1)
- CV Pablo GerchunoffDocumento15 páginasCV Pablo GerchunoffShawanda FlynnAún no hay calificaciones
- Movimientos Estudiantiles en Mexico Siglo XXDocumento416 páginasMovimientos Estudiantiles en Mexico Siglo XXLuz RamirezAún no hay calificaciones
- Historia Economica Politica y Social de La Argentina - Mario Rapoport - Parte - 5Documento67 páginasHistoria Economica Politica y Social de La Argentina - Mario Rapoport - Parte - 5Martin Garcia75% (4)
- Resumen de Los Hilos Sociales del Poder: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Los Hilos Sociales del Poder: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Nosotros que nos queremos tanto: Estado, modernización y separatismo: una interpretación del proceso bolivianoDe EverandNosotros que nos queremos tanto: Estado, modernización y separatismo: una interpretación del proceso bolivianoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Modelo de gestión para la administración hídrica de un área irrigada en proceso de transformación territorialDe EverandModelo de gestión para la administración hídrica de un área irrigada en proceso de transformación territorialAún no hay calificaciones
- Democracias en busca de estado: Ensayos sobre América LatinaDe EverandDemocracias en busca de estado: Ensayos sobre América LatinaAún no hay calificaciones
- Resumen de La Industrialización Argentina y la Modalidad de Inserción en la Economía Mundial: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de La Industrialización Argentina y la Modalidad de Inserción en la Economía Mundial: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Resumen de Argentina: la Crisis del Estado Populista: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Argentina: la Crisis del Estado Populista: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- La compañía barrio y sordo: Negocios y política en el nuevo reino de granada y Venezuela, 1796-1820De EverandLa compañía barrio y sordo: Negocios y política en el nuevo reino de granada y Venezuela, 1796-1820Aún no hay calificaciones
- El impulso conservador: El cambio como experiencia de pérdidaDe EverandEl impulso conservador: El cambio como experiencia de pérdidaAún no hay calificaciones
- Resumen de El Plan Económico de Martínez de Hoz en Argentina, 1976-1981: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de El Plan Económico de Martínez de Hoz en Argentina, 1976-1981: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Conocimientos, sociedades y tecnologías en América Latina: Viejos modelos y desencantos, nuevos horizontes y desafíosDe EverandConocimientos, sociedades y tecnologías en América Latina: Viejos modelos y desencantos, nuevos horizontes y desafíosAún no hay calificaciones
- Rosanvallon Pierre - El Capitalismo UtopicoDocumento233 páginasRosanvallon Pierre - El Capitalismo UtopicoNoelia Anton82% (11)
- On Panta PDFDocumento141 páginasOn Panta PDFFelipe GhiardoAún no hay calificaciones
- Candina - La Fragil Clase Media ChileDocumento176 páginasCandina - La Fragil Clase Media ChileFelipe Ghiardo100% (1)
- Petras - Imperialismo DesarrolloDocumento37 páginasPetras - Imperialismo DesarrolloFelipe GhiardoAún no hay calificaciones
- McLennan - Cartografia Teoria RadicalDocumento8 páginasMcLennan - Cartografia Teoria RadicalFelipe GhiardoAún no hay calificaciones
- TODOROV, Tzvetan, Los Géneros Del Discurso PDFDocumento171 páginasTODOROV, Tzvetan, Los Géneros Del Discurso PDFmarglaucaAún no hay calificaciones
- Medina-Echeverria - Filosofia Educacion y DesarrolloDocumento330 páginasMedina-Echeverria - Filosofia Educacion y DesarrolloFelipe Ghiardo0% (1)
- Ciudadanía Intercultural - Adeña CortinaDocumento9 páginasCiudadanía Intercultural - Adeña CortinaJavi Cubillos Almendra100% (1)
- Tomasini - Estado Gobernabilidad y DesarrolloDocumento39 páginasTomasini - Estado Gobernabilidad y DesarrolloFelipe GhiardoAún no hay calificaciones