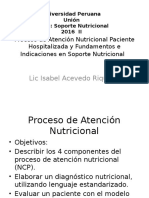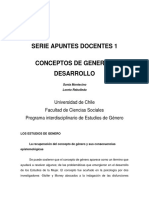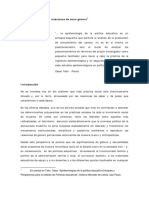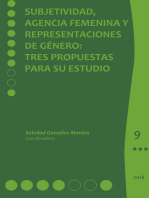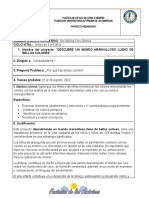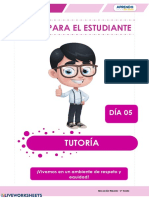Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Oliart
Oliart
Cargado por
chacaleslimaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Oliart
Oliart
Cargado por
chacaleslimaCopyright:
Formatos disponibles
www.cholonautas.edu.
pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
"Candadito de oro fino, llavecita filigrana... "
Dominacin social y autoestima femenina en las clases populares
Patricia Oliart*
La baja autoestima de las mujeres y la pobre valoracin que los hombres
adultos tienen de ellas son hechos fcilmente observables en los sectores populares, a
pesar de lo activas que ellas son, y de la enorme cantidad de problemas que son
capaces de resolver. Al igual que otras personas que trabajan con organizaciones
populares o estudian la cultura popular urbana en Lima, constat en varias ocasiones
la dificultad de los hombres para aceptar acciones independientes o toma de
responsabilidades pblicas de parte de las mujeres. En ms de una oportunidad me
toc ver hombres muy asustados irrumpir en un local comunal para sacar
violentamente a la esposa o a la hermana de una asamblea porque segn ellos, ellas
no deban estar all, sino en su casa.
Estas y otras experiencias conducen a la reflexin acerca del problema de la
reproduccin de la dominacin y de las diferencias sociales en la prctica cotidiana de
los sectores populares, an en un contexto como el peruano, marcado por la extendida
radicalizacin ideolgica de las clases populares en las dos ltimas dcadas y la
expansin de la "presencia andina" en las ciudades1.
Ambos hechos podran llevar a asumir que ciertos patrones de dominacin
habran sido superados no solamente en el plano de la crtica, sino tambin en la
prctica de los sectores populares. Sin embargo, como veremos a continuacin, tales
patrones tienen races muy profundas.
En este ensayo me ocupar de los mecanismos de reproduccin de la
inseguridad y baja autoestima como rasgos de la personalidad femenina en los
sectores populares. Ambas caractersticas actan como un poderoso freno para el
*
En: Mrgenes, Encuentro y Debate, Ao IV, No. 7, 1991. SUR Casa de Estudios del Socialismo, pp 201220.
1
Investigaciones, interpretacin y anlisis de estos aspectos pueden encontrarse en Ames 1983, Matos
Mar 1984, Altamirano 1984, Cotler 1985, Degregori, Blondet y Lynch 1986. Portocarrero y Oliart 1989.
www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
desarrollo de las cualidades personales de las mujeres, incluso en el caso de las
dirigentes de organizaciones de base2.
En las pginas que siguen presentar una de las estrategias para la
dominacin de las mujeres de sectores populares que resultan de una compleja
construccin discursiva y prctica de control y exclusin. Dicha estrategia cumplira el
propsito de reforzar la pertenencia de las mujeres al grupo familiar o la colectividad y,
de este modo, frenar sus posibilidades individuales de movilidad social, ejercindose el
control no slo por las prcticas excluyentes de otros grupos sociales, sino por el suyo
propio.
Este trabajo tocar apenas una hebra de la compleja trama de ideas,
representaciones y sentimientos que intervienen en la subjetividad de muchos
hombres y mujeres del Per de hoy. Tratar de reconstruir la trayectoria de un
discurso, directamente asociable al difuso y abarcante mbito de lo que se llama la
cultura andina, y el modo en que este discurso ha sido interiorizado o vivido por
mujeres de sectores populares del Per contemporneo.
Este objetivo est vinculado a un proyecto mayor que consiste en estudiar la
construccin social de las identidades de gnero, la constitucin de sujetos populares
y la relacin de ambos procesos con la cultura popular. En los ltimos aos la
produccin de investigaciones sobre culturas populares en el Per ha aumentado
considerablemente y tal tendencia contina. Lo mismo ha ocurrido con el estudio de la
historia de las ideas y la etnohistoria. Por otra parte, las publicaciones desde diversas
disciplinas y temas de inters sobre mujeres en sectores populares son tambin
abundantes. Hace falta, sin embargo, integrar el conocimiento producido en todas
estas lneas de trabajo y examinarlo con otras preguntas que ayuden a entender no
solamente los cambios sociales, sino tambin las permanencias.
Las estructuras tradicionales de la dominacin han sido profundamente
cuestionadas en la sociedad peruana contempornea. No han sido necesariamente
subvertidas, pero aparecen desnudas para la gran mayora. Hay un discurso igualitario
bastante extendido y una masiva desconfianza en el poder del Estado. Los prejuicios
raciales son criticados, aunque no totalmente eliminados. Inclusive la crtica a la
dominacin sexual masculina tiene ya un lugar nada despreciable en el discurso
2
Este tema es abordado tambin por Rodrguez (1989) y Lora, Barnechea y Santisteban (1987), as como
en diversos materiales de capacitacin producidos por organizaciones feministas.
www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
cotidiano. Sin embargo, hay nociones que todava no han sido tocadas, que aun son
parte de ese "conjunto de inhibiciones que ni siquiera requieren el asentimiento de
nuestra conciencia" (Paz 1982: 16). El delicado y poderoso tejido ideolgico que
combina la dominacin social y econmica con la tnico-cultural y sexual necesita ser
deconstruido. Estudiar las identidades de gnero como construcciones socio-culturales
es una de las posibles formas de encarar esta tarea3.
El estudio de la construccin social del gnero nos aproxima a un campo de
relaciones primarias dentro o por medio del cual las relaciones de poder se articulan y
adquieren significacin para los sujetos a travs de smbolos culturales, conceptos
normativos, prcticas cotidianas e identidades subjetivas (Scott, 1988). As, estudiar
las construcciones ideolgicas sobre el gnero en un contexto especfico nos llevar a
reconstruir la experiencia de sujetos que adquieren su identidad femenina o masculina
a travs de su participacin en relaciones de raza y clase, as como en relaciones
sexuales. En este sentido, resulta muy til la idea de R.W Connel (1987) acerca de
que las sociedades se organizan tambin en torno a "regmenes de gnero", es decir,
a las jerarquas de las relaciones entre los gneros, que se conforman no slo
alrededor de un paradigma masculino y otro femenino, sino a la existencia de diversas
"masculinidades" y feminidades" -vinculadas a las relaciones raciales y de clase- en
constante conflicto.
Parte importante de este conflicto se realiza en el terreno de la cultura, de
modo que la cultura popular se torna en espacio de constante lucha y negociacin en
la produccin de sentido entre quienes dominan y quienes son dominados. As, las
identidades de gnero se reproducen, recrean o transforman en las prcticas
culturales, en ese espacio para la "expresin de lo propio y reconstitucin incesante de
lo que se entiende por propio en relacin con las leyes ms amplias de la dramaturgia
social. Y tambin para la reproduccin del orden dominante". (Garca Canclini, 1989:
147).
Asumir esta perspectiva exige hacer una suerte de "genealoga de las
representaciones" para reconstruir la historia de la articulacin de las principales
vertientes ideolgicas y culturales que estn presentes en la sociedad peruana y de
sus repercusiones en la vida cotidiana. Implica, entonces, tratar de identificar discursos
3
En la mayora de los estudios sobre roles sexuales o sobre la dominacin masculina se asumen como
ya definidas las categoras de hombre y mujer, como si las nociones de lo masculino y lo femenino fueran
universales en vez de ser considerados como construcciones culturales que requieren ser interpretadas y
cuya historia necesita ser trazada (Ortner y Whitehead 1981).
www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
y cuerpos de ideas que, a pesar de su volatilidad y difcil localizacin, tienen historia y
suscitan situaciones que, por lo reiteradas que son, forjan actitudes y autopercepciones que "organizan" las relaciones sociales. Pensar en cmo se construyen
las diferencias en el discurso y en la experiencia cotidiana y cmo este proceso
moldea las auto-representaciones de los sujetos permite cuestionar nociones
romnticas o esencialistas sobre las clases populares, as como la socorrida apelacin
al machismo para explicar (?), por ejemplo, la violencia domstica en los sectores
populares.
Familia, cultura y control; o "cmo retenerlas"
El control que las sociedades patriarcales ejercen sobre las mujeres es un tema
clsico en la antropologa. En la divisin sexual del trabajo, las mujeres son
importantes "agentes fisiolgicos en la reproduccin de productores", bienes de
intercambio entre familias y comunidades. Ellas administran y preparan los alimentos y
socializan a los nios. Las mujeres son, en suma, un recurso que la sociedad
patriarcal debe controlar y las familias conservar para garantizar la reproduccin (LeviStrauss 1969, Ortner 1978, Stolke 1983). Adems, segn Sherry Ortner (p. 19), en
situaciones de pobreza los mecanismos de control sobre la conducta social y sexual
de las mujeres tienden a ser particularmente elaborados, "supervigilados por la familia
y la comunidad en general a travs del rumor". En el Per la terca herencia colonial,
junto con la particularidad histrica de las relaciones de dominacin -y los conflictos
raciales y sociales que las acompaan- le han dado formas muy tortuosas a las
estrategias de control sobre las mujeres. De este modo, la referencia en el huayno al
"candadito de oro fino" y la "llavecita filigrana" resulta ilustrativa de lo que queremos
tratar, pero tambin eufemstica.
Ya se ha escrito acerca de cmo la conquista y el perodo colonial trajeron al
Per "nuevas formas de dominacin sexual", nuevas formas de relaciones entre
hombres y mujeres forjadas en el contexto de jerarquas tnicas y sociales impuestas
por la dominacin espaola (Mannarelli 1988, Mannarelli y Chocano 1987). Poco a
poco estudios recientes nos acercan al conocimiento de la vida cotidiana durante la
colonia y los primeros aos de la repblica4.
Queda sin embargo, mucho por
averiguar, y es difcil renunciar a preguntarse por la posible continuidad y permanencia
de los patrones de relacin entre gneros iniciados en la colonia. Es elocuente, por
Ver por ejemplo, Flores Galindo 1984, Flores Galindo y Chocano 1984, Hunefeldt 1988, Silverblatt 1987.
www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
ejemplo, el testimonio doliente de Felipe Guamn Poma de Ayala sobre el desorden
sexual trado por espaoles:
... y las indias paren mesticillos y ans no pueden multiplicar los indios y se acaban.
... y las dichas mestizas son mucho ms peores para las dichas indias..., de [las
mestizas] aprenden todas las dichas indias de ser bellacas e inobedientas, no temen
a Dios ni a la justicia como ven todas las dichas bellaqueras, son peores indias
putas en este reino y no hay remedio ([1613] (1980: 414).
A lo largo de la Nueva Cornica y Buen Gobierno, esta preocupacin es
repetida una y otra vez por Guamn Poma. Tres siglos despus, su percepcin de que
"los indios se acaban" porque "las indias se hacen putas y paren mesticillos" modificada, matizada, pero identificable an- parece tener vigencia todava. En el
contexto de dominacin y resistencia cultural, el correlato prctico de este discurso en
las relaciones entre indios y mestizos y "sus" mujeres (madres, hermanas, esposas e
hijas) parece asociar a stas con la garanta de la reproduccin material y simblica de
una colectividad, de la cultura que resiste.
Refirindose a la situacin de los indios colonos en las haciendas serranas del
Per, julio Cotler escribi hace algn tiempo:
El temor que el amo lo expulse de la parcela de tierra o se apodere de sus animales,
el miedo a enfermarse y no poder cumplir entonces con sus obligaciones, ni de
cuidar su parcela, envuelve la condicin del indgena en un complejo de temores y
represiones (1967: 17).
Este "complejo de temores y represiones" no deja de vivirse en otras
situaciones de pobreza y opresin tnica. No es necesario estar en una hacienda
serrana bajo la dominacin de un patrn para sentirla. Parecida inseguridad y
sentimientos de precariedad a diferente escala pueden experimentarse en las
ciudades y, podemos afirmar, tambin incluyen los afectos y moldean las
caractersticas del control sobre las mujeres.
Cmo controlar a las mujeres desde una posicin precaria? Qu puede
garantizar su permanencia (en el hogar, en la familia, en la comunidad?) Qu juego
de representaciones simblicas interviene en este control? Cmo se elaboran estos
mecanismos de control en la cultura popular?
www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
Una forma primaria de someter a las mujeres tiene que ver con la relacin de
ellas con su propio cuerpo y el control sobre su apariencia fsica. Un hecho
frecuentemente observado por quienes han indagado por la sexualidad en las clases
populares es la resistencia de las mujeres a hablar de su vida ntima, o bien, el
impulso de hablar de ella como algo desagradable (Barnechea 1986, Barrig 1986,
Blondet 1986). Barnecha, por ejemplo, incluye en su trabajo los testimonios de
mujeres que cuentan el pnico que sintieron a ser castigadas por sus madres al tener
su primera menstruacin. Blondet, por su parte, contrasta la capacidad de
organizacin, iniciativa y liderazgo de las mujeres que investiga con la sexualidad
"arcaica y dolorosa" de las mismas. Luego se refiere al "machismo, prejuicios y
costumbres que vuelven la relacin [de pareja] tensa y con frecuencia violenta".
Pareciera que una elaborada combinacin de desinformacin y represin convierte la
posibilidad de placer en vivencias de miedo, conformidad y sufrimiento, o por lo
menos, instruye a las mujeres en que ese es el tono que deben adoptar al referirse a
su vida sexual. En cuanto al control de la apariencia fsica el siguiente ejemplo es
bastante ilustrativo. Penlope Harvey es una antroploga que trabaj durante varios
aos en Ocongate, en el departamento del Cusco. Ella cuenta que en su investigacin
explor un poco los sentimientos de las mujeres respecto a sus tradiciones locales y a
su forma de vestir. Cuando pregunt por qu no usaban ropa "moderna", en lugar de
una defensa de sus costumbres las oy llorar. Una de ellas le dijo en quechua: "Si yo
me cambio de ropa, seguro van a decir que de la caca del perro se ha levantado una
mestiza".
El temor a la burla represiva expresado por esta campesina queda confirmado
por la presencia de un personaje frecuente en las comparsas de las fiestas de
carnaval de diversas ciudades de la sierra: "Lapakina, tambin llamada limaca en otros
lugares, es la representacin de una mujer, preferentemente joven, que luego de ir a
Lima regresa a su pueblo con aires de elegancia y desprecio por la cultura quechua.
Dice no saber el idioma y viste muy a la moda" (Vsquez y Vergara 1988: 248). En la
interpretacin de los autores, este personaje que viste "pantaln brillante muy
ajustado, camina como sobrada, masca chicle y se acomoda el pelo" es una expresin
de crtica social a quienes desprecian o tratan de abandonar su cultura. Sin embargo,
esta representacin carnavalesca tambin puede interpretarse como una de
las
llamadas al orden (quin se cree esta que es?) que reafirman el principio de
conformidad y (..) contienen una advertencia contra la ambicin de distinguirse ella
www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
misma por la identificacin con otros grupos" (Bourdieu 1984: 380), es decir un
llamado a la solidaridad "de clase" a travs del control de la apariencia fsica5.
As, reprimir la sexualidad y evitar o controlar la diferenciacin a travs del
arreglo personal seran los niveles ms elementales de esta estrategia de control
sobre las mujeres. Pero eso no es suficiente. Hace falta tambin generar temores
frente a los "peligros" de fuera (a los hombres de fuera), y a las consecuencias de la
unin de las mujeres con extraos.
La inquietante sombra de "el otro"
Volvamos a Guamn Poma y aquella idea que se repite como una pesadilla en
su carta al rey de Espaa: las indias se hacen putas, paren mesticillos y los indios se
acaban. En algunos casos las indias son consideradas vctimas de la violacin de los
espaoles; en otros pasajes, aparecen como culpables de lo que se considera traicin
a los indios, sus madres son cmplices y sus hijos bellacos mestizos que luego
maltratan a los indios. En todo caso, predomina el temor de que los indios se acaben,
del que se deriva la representacin de las mujeres como las procreadoras de los
aberrantes mestizos y mestizas:
[Las indias] se daan corrompen y se hacen grandes putas, y a stas no se les paga
y ellas se huelgan y se ponen nuevas vestiduras y chumbes de colores y se embijan
las caras para hacerse putas y bellacas las dichas, sus mismas madres las
alcahuetean. [Se narra luego cmo los indios son enviados a las mitas o a los llanos]
y ans se mueren sus maridos y despus, [los espaoles] quedan amancebados con
ellas; [...] y a los pobres indios les quitan a sus mujeres o hijas [...] y ans no pueden
multiplicar los indios y no tienen hijos y se acaban (Guamn Poma 1980: 403).
Siglos despus el mismo tema se repite cuando Luis E. Valcrcel escribe
Tempestad en los Andes (1927). En una seccin titulada "La sierra trgica",
Valcrcel narra una historia que llama "El pecado de las madres". El relato trata de dos
hermanos hijos de una misma madre. El mayor fue producto de una violacin de la
madre india por el dueo de la hacienda. El menor, en cambio, es hijo de su unin con
un indio de la misma hacienda, que trabaja temporalmente en las minas del mismo
5
El control de la comunidad sobre la apariencia fsica de las mujeres se expresa de manera dramtica en
la tradicin de las comunidades de los Callahuallas en Bolivia. Mientras dura la ausencia de los hombres
por la migracin estacional, las esposas son prohibidas de cambiarse de ropa. Si alguna de ellas lava su
blusa o se arregla antes de la llegada del esposo ausente, es considerada culpable de adulterio y
conducida al suicidio en una ceremonia ritual (Otero 1951, Oblitas 1963).
www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
dueo. El hijo indio odia al hermano mestizo porque sospecha que la madre lo ama
ms que a l. Un da lo mata.
La culpa de la tragedia recae sobre la madre, por amar ms al hijo mestizo,
evidencia de su deseo por el hombre blanco. Pero a diferencia de Guamn Poma,
para Valcrcel (1927: 80-81) "s hay remedio". La india Kori Ojllo (o Cori Ocllo) es el
paradigma a seguir para que las indias multipliquen indios y no "se hagan putas".
El mito de Kori Ojllo6
Seno de Oro haba sido la excepcin. Las dems mujeres se entregaron al
conquistador. Llorosas por la muerte injusta de Atau Wallpa, se holgaban con los
soldados de Pizarro. Como para consolarse. Eran tan apuestos los Nuevos Hombres.
Tanto fuego haba en sus ojos y en su sangre. No les pudieron resistir; desfallecan de
deseo a su sola presencia y los trescientos das de luto por la muerte del inca
transcurrieron veloces para su diablica lascivia.
Seno de Oro, la ms hermosa mujer de Manco, era la herona. La quiso para s
el bien plantado Don Gonzalo, y ella fue fiel a su raza. Cmo ofrendar su cuerpo al
impuro asesino de sus dioses y de sus reyes? La muerte antes; as yacera tranquila
sin mayores vejmenes, a sus carnes fras, no osara acercarse la bestia blanca. Las
mujeres indias se estremecen al solo recuerdo de Kori Ojllo. Ellas tan fciles a la
seduccin del opresor; dispuestas siempre a halagarle, traicionando su sangre.
Sino terrible.
Kori Ojllo para ahuyentar de si al galn espaol haba cubierto su torso perfecto
de algo repugnante, capaz de alejar al propio Don Juan. Pero todava ms virulento era
el odio que destilaban sus ojos.
Ha revivido Kori Ojllo en los Andes. All donde el indio torna a su pureza
precolombina; all donde se ha sacudido de la inmundicia del invasor; Kori Ojllo vive,
hembra fiera, a la que el blanco no puede ya vencer. El odio ms fuerte que nunca
inhibe la sexualidad latente, vence todas las tentaciones, y la india de los clanes
hostiles prefiere morir a entregarse.
Es interesante sealar que Elvira Garca y Garca (1924) tambin recoge el mito de Cori Ocllo pero el
centro del relato no se refiere tanto a la resistencia de la india a ser violada, como a su negativa a dar
informacin sobre el paradero de los hombres de Manco Inca. (Los subrayados son mos).
www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
Qu asco si cede. Ser proscrita del AyIlu. No volver ms a su terruo
dorado. Hasta los perros saldrn a morderla. La india impura se refugia en la ciudad.
Carne de prostbulo, un da se pudrir en el hospital.
Elegir la muerte, odiar e inhibir la sexualidad para preservar la pureza de la
raza, ser hostil, encerrarse en el ayllu. Slo de ese modo podrn las indias
reivindicarse ante su pueblo. Las mujeres cargan la culpa de la derrota de los hombres
del imperio ante los conquistadores. Ellas son, tambin, responsables del odio entre
hermanos. De su vientre salen enemigos irreconciliables.7 Ellos lo han perdido todo, y
hasta la tierra, la Pachamama, los abandona, como en este pasaje de Gamaliel
Churata (1971: 345):
Ya no podra decirse que la fecundidad de la tierra alimente nuestra sangre.
Pachamama da a luz para el Werajocha atlntico, y habituada a sus mtodos -mujer
al fin- un da se niega a alumbrar para sus chacareros...
En los textos citados se propone que las mujeres tienen una especial debilidad
por los hombres blancos. Sean madres, hermanas o amantes siempre est presente la
amenaza de perderlas: "Ellas tan fciles a la seduccin de opresor; dispuestas
siempre a halagarle, traicionando su sangre. Sino terrible". Valcrcel no puede
expresar esta sentencia con mayor claridad. Pero se encuentra tambin repetida en
incontables piezas del cancionero popular peruano, en las letras de muchos huaynos y
valses en los que la mujer infiel deja a su amante por "un blanquioso", un hombre "de
otra clase social", con dinero: en pocas palabras, una persona ajena al espacio social
ocupado por quien canta y por su pareja8.
En el temor a perder a las mujeres se manifiesta -entre otras cosas- un
conflicto entre los hombres que estn "afuera" y los que estn "dentro" (de la clase, el
barrio, el grupo de iguales, la familia). Entre los que, supuestamente, no necesitan de
muchos recursos para atraer a las mujeres porque son irresistibles para ellas ("se
hacen querer", "saben engaar") y los hombres que son explotados, dominados o
subordinados por los primeros.
7
Esta puede ser tambin otra manera de interpretar las diversas versiones del cuento andino del oso
raptor consignadas por Efran Morote Best (1983: 179-238).
8
Los hermanos Montoya (1987: 11) decidieron excluir de su antologa de la cancin quechua un conjunto
de canciones que descriptivamente se llaman cholas, profundamente machistas", incluyendo solamente
las que para ellos tenan "valor potico", lo que nos priva, por el momento, de un interesante material para
el anlisis.
www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
La pobreza y la inseguridad que produce la subordinacin parecen limitar las
posibilidades de compensar
a las mujeres por la importancia que tienen9. Son
escasos los recursos afectivos y materiales para hacer que se queden por las
buenas. El tratamiento preventivo de la traicin tiene que ser; entonces, muy eficaz.
Las mujeres son las que se quieren ir y hay que detenerlas cortndoles las alas. Por lo
tanto, no queda sino convencerlas de que no merecen nada ms que lo que tienen.
Si se marchan, a la amenaza del fracaso en el mundo exterior se unir el
rechazo de la comunidad ("ser proscrita del Ayllu"). Guamn Poma en el siglo XVII
insiste muchas veces en que los mestizos deben vivir en las ciudades, especialmente
las mujeres mestizas, "por el escndalo de ellas". Valcrcel en el siglo XX anuncia la
indigencia en un hospital o la muerte de los hijos. La consecuencia de la traicin de las
mujeres es la muerte para ellas y para los suyos. As, adems de los sentimientos de
culpa, es necesario convencerlas de que son portadoras fsicas de aquello que las
convierte en seres inferiores: su propio cuerpo, que no es disfrutable si no es por la
violencia o el engao, porque "son feas" y no se merecen nada.
Los efectos de tal estrategia son notables. La campesina de Ocongate teme la
burla de los suyos, no quiere ser la "limaca" y no cambiar su forma de vestir. Epifana
(sindicato de Trabajadoras del hogar del Cusco 1982: 77-85) cuenta cmo, una vez
fuera de su pueblo, fue seducida por un hombre que se disfraz de paisano ("con su
chalinita y su pantaln de casimira"): l le dijo que era de su mismo pueblo, ella le
crey pero luego descubri el engao: l era un mestizo "que se iba con terno
elegante a ver a su familia". Epifania pag largamente la culpa de haberse dejado
engaar por el disfraz de un forastero. Ese error es la explicacin que ella da a los
maltratos que luego sufri. Por su parte, casi todas las mujeres del barrio Cruz de
Mayo, en San Martn de Porres, Lima, (Degregori, Blondet y Lynch 1986) cuentan
cmo antes de casarse fueron cortejadas por jvenes de clases sociales ms altas
que la suya, pero finalmente eligieron a sus iguales como compaeros.
Este discurso "preventivo" es poderoso, pero no infalible. Son muchas las
presiones del exterior que transforman las aspiraciones individuales de las mujeres -
Segn Tefilo Altamirano (1988: 88), entre los aymaras residentes en Lima el matrimonio resuelve
problemas vitales y decisivos sobre los migrantes varones. Otorga status y es requisito para ejercer
cargos religiosos, sociales y polticos importantes tanto en Lima como en la comunidad. Adems, 95% de
sus entrevistados manifest estar casado con gente de su mismo pueblo e incluso, de su misma
parcialidad.
10
www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
ms controladas y reprimidas que las de los hombres- y las ponen en conflicto con su
cultura.
Al respecto, y desde el psicoanlisis, Stahr y Vega (1988: 32-35) se refieren a
las "angustias talinicas", o miedo a la venganza, que expresan mujeres en sesiones
de sicoterapia en un barrio muy pobre de Lima, cuando fantasean con su progreso y
xito individual. Las autoras dicen tambin que el temor a salir de la pobreza es
sentido por dichas mujeres como una amenaza al orden interno que construyeron a lo
largo de su vida. Sienten que cambiar, progresar, es negar, abandonar, esconder sus
orgenes, sus races, traicionar a los suyos. De este modo sus impulsos para huir o
"progresar" entran en conflicto con el hecho de que "en la base de s mismas, sienten
que concentran aspectos feos, cholos, motivo de rabia y vergenza, que hay que
ocultar para sentirse a la altura de los guapos, blancos".
En gran parte, el discurso que hemos tratado de reconstruir en estas pginas
parece estar destinado a evitar "desde dentro" y por todos los medios posibles la
temida "mutacin" de las mujeres. Entonces, la virilidad ofendida y permanentemente
amenazada de los hombres (temerosos de que "sus" mujeres estn prestas a dejarlos
por otro mejor), as como las relaciones de exclusin y dominacin, experimentadas
por hombres y mujeres "no blancos", Hacen que la familia y la comunidad sean el
refugio ms seguro, donde es necesario encerrar a las mujeres. As pues, una
combinacin de aspectos de la moral catlica, el racismo colonial y el decimonnico,
unidos a las ideologas andinas del parentesco, es destinada a socavar la autoestima
de las mujeres y a generar en ellas sentimientos de culpa y temor frente a su
sexualidad y sus deseos de desarrollo individual. Aunque se admita y se tema que las
mujeres sientan deseo, hay que negar que ellas merecen ser objeto de deseo. Aunque
su talento y habilidades se demuestren a cada momento, es necesario convencerlas
de que es su obligacin hacer todo lo que hacen. Ninguna compensacin es necesaria
para ellas.
Para las que se van, o "aunque la mona se vista de seda..."
Son varios los trabajos que recogen testimonios de mujeres que huyeron de
sus familias y comunidades como arma de resistencia a los maltratos y la violencia:
"Me voy a perder, me voy a perder" era la amenaza de Elisa a sus hermanos cuando
la azotaban; hasta que un da huy. El resultado de su huida fue que en el pueblo
todos pensaron que su hermano la haba matado y lo encerraron en la crcel. Cuando
11
www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
Elisa se enter de esto, no consider la posibilidad de volver (STHC 1982: 37). No hay
discusiones que puedan transformar la relacin autoritaria, no hay otra salida que la
huida. Es la solucin al problema y el castigo a los agresores y a quienes les impiden
hacer su voluntad. Lucy tom ese camino a los 14 aos: "En la sierra...los padres no
quieren que las hijas estudien. Slo los varones noms". Como ella quera estudiar,
huy a Lima (Oliart 1984: 87). Prefieren hacerse Waqchas, "hurfanas", dar un salto al
vaco y probar lo desconocido antes que intentar negociar su posicin. Nada garantiza,
en realidad, el xito de la segunda alternativa.
Sin embargo, aquellas que huyen encontrarn otras estrategias de control,
exclusin y castigo diseadas para las waqchas, las desarraigadas, para la chola
urbana10. Para comenzar, la huida no implica la necesaria superacin de estas
concepciones dentro de ellas mismas; junto a su resolucin y fortaleza e incluso a
veces, por encima de sus logros, permanecern el miedo y la inseguridad. Diversas
seales las remitirn a su color y procedencia cultural como a una barrera difcil de
cruzar.
El Per es un pas en el que no se puede hablar de "razas puras" desde hace
siglos. Los prejuicios raciales, entonces, sirven principalmente como una serie de
redes de contencin para evitar la movilidad social dentro de y entre todos los grupos
sociales. Tales redes, sin embargo, tienen huecos por los que, segn las
circunstancias, algunos pueden escapar. Las posibilidades de trnsito dependen de
diversos factores y el gnero de los mutantes cuenta.
Las mezclas y mutaciones raciales son un hecho masivo desde la colonia11. La
diversidad de complexiones, producidas por lo general al margen de las normas y bajo
relaciones asimtricas de poder (Macera 1977), llam mucho la atencin de los
viajeros europeos que visitaron el Per despus de la independencia:
Posiblemente en ningn otro lugar del mundo haya tanta variedad de complexiones
y fisonomas como en Lima. Desde la delicada bella criolla hija de padres europeos,
10
En su comentario al libro Basta!, Gonzalo Portocarrero (1984) describe y analiza algunos de los
mecanismos de dominacin utilizados por parientes y patrones de las mujeres que brindan su testimonio.
11
En trminos raciales y sociales, la colonia se nos muestra Como un perodo de intensa mezcla racial,
movilidad social y posibilidad de "mutabilidad tnica". Negros que compran su condicin legal de blancos,
mestizos que se refugian en las comunidades de indios para no pagar tributos, espaoles que se
transforman en indios, indios que matan a indios porque estn vestidos de espaoles, etc. Ver por
ejemplo Morner 1967. Tambin Szeminsky 1987.
12
www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
hasta el negro azabache del Congo, personas de todas las gradaciones de color son
vistas viviendo en ntima relacin una con otra (Tschudi 1854: 197).
Pero tambin notaban la supremaca de los blancos y la fragmentacin entre
los distintos grupos:
[] en el Per, es claro que todas las razas mezcladas se valoran a s mismas y
desprecian a las otras en la medida en que ellas se acercan en color a los blancos
(Hill 1860: 171).
Esa cercana con lo blanco (que, como se sabe, tiene tambin connotaciones
de ascenso social) en el Per puede lograrse por muchas vas. Mary Fukumoto (1976)
encontr que los pobladores de Huerta Perdida, en Lima, consideraban dos grupos
raciales como inmutables: blancos y negros. El resto eran categoras raciales
mutables. Es decir, segn los encuestados por Fukumoto, se puede llegar a ser
mestizo y hasta "blancn" si se transforma la manera de hablar, de vestir y las
costumbres. Esto conduce a pensar que la produccin simblica de las diferencias se
hace ms necesaria precisamente cuando no hay diferencias, o cuando stas se
debilitan12. De este modo, al reforzarse las construcciones ideolgicas que marcan las
diferencias sociales, el proceso de mutacin se hace ms difcil. Para quien desea
remontar las diferencias, el intento se puede tornar en algo muy doloroso y conflictivo.
Pasar por este proceso implica enfrentarse a los prejuicios de todos los que estn ms
lejos de la posibilidad de mutar, los que estn con iguales posibilidades y los que ya
mutaron.
Tanto en la experiencia de muchas mujeres como en textos de la literatura
contempornea se pueden encontrar mensajes cargados de rechazo o ambigedad
hacia las "mujeres mutantes"13. La imagen de la chola urbana aparece particularmente
ambigua en los textos de intelectuales y artistas de las ciudades provincianas de la
sierra:
India y chola son dos madres o estados espirituales que se disputan en dar leche
nutridora a los pueblos de la sierra. Aqulla, que ms concibe hijos del pasado; sta,
para el futuro (Garca 1973: 192).
12
Esta idea ha sido planteada de diversas maneras en la sociologa de la cultura. Ver por ejemplo el
ensayo sobre la seleccin de minoras de Karl Mannheim. Ver tambin Bourdieu 1984, Romero 1987 y
Hall 1981.
13
Pensemos nada ms en el rango de posibilidades para interpretar el anuncio "se necesita seorita de
buena presencia". Quines pueden estar siempre seguras de que entran en la categora?
13
www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
En el mismo texto, Uriel Garca dice ms adelante que el espacio en el que la
chola es "mujer entera" es la taberna, que su afn procreador (su sexualidad
irrefrenable?), la conduce a concebir hijos en los caminos, detrs de las cercas. La
chola es tambin ms trabajadora que el hombre, y as
Sostiene al amante vago y ocioso que la explota y la hace trabajar a fuerza de
golpes. Abnegada hasta el sacrificio, ama con pasin, odia con vehemencia. Cruel
con los hijos, tierna con el amante (Garca 1973: 194).
Entonces, estas mujeres trabajadoras, sensuales, borrachas y malas madres,
no vacilan en dejarse explotar si se trata de estar con alguien que les permita dar un
paso ms adelante en el proceso de mutacin. Otra vez, aparece la nocin de que su
incontrolable tendencia a la hipergamia las traicionar14. En suma, para la mujer
urbana de las clases populares la nica posibilidad de ser aceptada por los suyos y
por la sociedad es asumir el papel de Cori Ocllo la india de los clanes hostiles. De
otro modo, slo le quedan el prostbulo, las tabernas o el dudoso lugar de la
huachafita.
***
Pese a las transformaciones ocurridas en el Per, a la radicalidad de las clases
populares, y a las fuertes presiones igualitarias de nuestros das, muchos aspectos
relacionados con la vida privada, los sentimientos y las relaciones entre hombres y
mujeres se resisten a cambiar. Me atrevo a afirmar, por ejemplo, que diversos
aspectos de la estrategia descrita en estas pginas siguen siendo usadas para
mantener a las mujeres en sus comunidades, barrios o familias. Quienes los usan y
reproducen son hombres y mujeres que establecen -entre s y hacia sus hijasrelaciones de dominacin personal que no cambian fcilmente. No es difcil encontrar como prctica y como discurso- estos patrones de dominacin incluso en hombres y
mujeres que son crticos de la explotacin, el autoritarismo y diversos aspectos de la
cultura dominante. Aun en ellos, la desconfianza y el temor a perder a madres,
hermanas, esposas e hijas, activa la estrategia de disminuir la autoestima de ellas, de
generar mecanismos de control entre ellas. Las relaciones de pareja se hacen
14
En un artculo sobre los estereotipos femeninos predominantes en la narrativa peruana de los aos 50,
Maruja Barrig comenta cmo en los textos que examina, los mismos mecanismos sociales que mutilan la
capacidad creativa de la mujer y limitan su autonoma, se movilizan para condenar la transgresin de los
lmites de su ubicacin social (1981: 76).
14
www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
difcilmente armoniosas y la solidaridad entre mujeres de la misma condicin se ve
amenazada cuando alguno de ellas empieza a crecer.
Queda mucho por explorar respecto a la formacin de las identidades
masculinas en el mismo contexto de pobreza y dominacin cultural; teniendo en
cuenta que los sentimientos, las relaciones interpersonales y las actividades sexuales
estn atravesadas por todas las contradicciones impuestas por las relaciones de
poder, es decir, por las relaciones de clase, tnico-culturales y de gnero (Ross y
Rapp 1982).
Como seal al principio, este artculo pretende apenas tomar un hilo de la
compleja trama ideolgica que interviene en la formacin de la subjetividad en los
individuos de las clases populares. Obviamente, es ms lo que queda fuera del
anlisis que lo que ste incluye; pero tal vez as "a pedacitos" podamos avanzar en la
tarea de describir, de hurgar en el proceso de construccin de las nociones que
conforman diversas identidades en la fragmentada sociedad peruana.
Bibliografa
Altamirano, Tefilo
1984
Presencia andina en Lima. RUC. Fondo Editorial, Lima.
1988
Cultura andina y pobreza urbana: Aymaras en Lima Metropolitana.
Lima: PL.U.C. Fondo Editorial.
Ames, Rolando
1983
Protagonismo
popular,
poltica
nacin.
(Meca)
Instituto
Bartolom de las Casas Rmac.
Barnechea, Cecilia
1986
"Sexualidad: vivencias y actitudes de la mujer popular''. Lora
Carmen, C. Barnechea y E Santistevan. Mujer, vctima de
opresin, portadora de liberacin, CEP, Lima.
Barrig, Maruja
1986
"Pitucas y marocas en la narrativa peruana". Hueso Hmero. No.
9, 1981. Convivir: La pareja en la pobreza. Mosca Azul Editores,
Lima.
15
www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
Blondet, Cecilia
1987
Muchas vidas construyendo una identidad. Instituto de Estudios
Peruanos, Lima.
Bourdieu, Pierre
1984
Distinction: a social critique of the judgement of Taste. Cambridge:
Harvard UP.
Connell, R. W
1987
Gender and power. Stanford U.P.
Cotler, Julio
1967
La mecnica de la dominacin interna y el cambio social en el
Per. IEP, Lima.
Chocano, Magdalena y Mannarelli, Mara Emma
1987
"Trabajo y violencia sexual en la colonia". Via. No. 9.
Churata, Gamaliel
1971
"Preludio o Konkachi" [1939], Antologa y valoracin. Ediciones
Instituto Puneo de Cultura, Lima.
Degregori, Carlos; Blondet, Cecilia y Lynch, Nicols
1986
Conquistadores de un nuevo mundo. IEP, Lima.
Flores Galindo, Alberto
1984
Aristocracia y plebe: Lima 1760-1839 (Estructura de clases y
sociedad colonial). Mosca Azul, Lima.
Flores Galindo, Alberto y Chocano, Magdalena
1984
"Las cargas del sacramento". Revista andina. Ao 2, No.2.
Fukumoto, Mary
1976
Relaciones raciales en el tugurio de Lima. Tesis de Maestra
Universidad Catlica.
16
www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
Garca, Jos Uriel
1973
El nuevo indio. [1973]. Ed. Universo, Lima.
Garca Canclini, Nstor
1989
Materiales para el seminario Cultura Popular en Amrica Latina
(Meca) ILAS, U.T, Austin.
Garca y Garca, Elvira
1924
La mujer peruana a travs de los siglos. TI. Imprenta Amrica,
Lima.
Guamn Poma de Ayala, Felipe
1980
Nueva cornica y buen gobierno [1613]. Caracas: biblioteca
Ayacucho.
Hall, Stuart
1981
"Notes on deconstructing the popular. In Samuel, R. (ed.).
Peoples history and socialist theory. Routledge & Keagan Paul,
London.
Hill, S.S
1860
Travels in Per and Mexico. VI. 2. Longman, Green, Longman &
Roberts. London
Hunefeldt, Christine
1988
Mujeres, esclavitud, emociones y libertad: Lima 1800-1854. IEP,
Lima
Levi-Strauss, Claude
1969
The elementary structures of kinship. Boston: Beacon.
Macera, Pablo
1977
"Sexo y coloniaje". Trabajos de historia. INC, Lima.
Mannarelli, Mara Emma
1986
"La conquista de la palabra". Viva. No. 7,
17
www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
Matos Mar, Jos
1984
Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Per en
la dcada de 1980. IEP, Lima.
Montoya, Rodrigo, Edwin y Luis
1986
La sangre de los cerros: Antologa de la poesa quechua que se
canta en el Per. CEPES, Mosca Azul, y UNMSM, Lima.
Morner, Magnus
1967
Racial mixture in latn american history. Little, Brown and
Company, Boston.
Morote Best, Efran
1988
Aldeas sumergidas: cultura popular y sociedad en los Andes.
CER. Bartolom de las Casas, Cusco.
Oblitas, Enrique
1963
Cultura Callawaya. La Paz: s.p.i.
Oliart, Patricia
1984
"Migrantes andinas en un contexto urbano: las cholas en Lima".
Debates en sociologa. No. 10, Universidad Catlica, Lima.
Ortner, Sherry
1978
"The virgin and the state". Feminist studies. No. 4.
Ortner, Sherry y Harriet Whitehead
1981
Sexual meanings: the cultural construction of gender and
sexuality. Cambridge UP.
Otero, Gustavo Adolfo
1951
La piedra mgica: vida y costumbre de los indios callawayas de
Bolivia. Instituto Indigenista Interamericano, Mxico D.E.
Paz, Octavio
1982
Sor Juana o las trampas de la fe. Seix Barral, Barcelona.
18
www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
Portocarrero, Gonzalo
1984
"La dominacin total". Debates en Sociologa. No. 10, Universidad
Catlica, Lima.
Portocarrero, Gonzalo y Oliart, Patricia
1989
El Per desde la escuela. Instituto de Apoyo Agrario, Lima.
Rodrguez Rabanal, Csar
1989
Cicatrices de la pobreza. Nueva Sociedad, Caracas.
Romero, Luis Alberto
1987
Los sujetos populares urbanos como sujetos histricos. CISEAPEHESA. Buenos Aires.
Ross, Ellen and Rayna Rapp
1983
"Sex and society: A Research note from social history and
anthropology". Powers of desire: the politics of sexuality. Ann
Snitow, Christine Stansell y Sharon Thompson (eds.). New York:
Monthly Review Press.
Scott, Joan
1988
History and the politics of gender. New York, Columbia U.P.
Silverblatt, Irene
1987
Moon, sun, and witches. New Jersey: Princeton U.P.
Sindicato de trabajadoras del hogar del Cusco
1982
Basta!: Testimonios. CER. Bartolom de las Casas, Cusco.
Sthar, Marga y Vega, Marisol
1988
"El conflicto tradicin-modernidad en mujeres de sectores
populares". Mrgenes: Encuentro y Debate. No. 3, Lima.
Stolke, Verona
1981
"The
naturalization
of
social
inequality
and
women's
subordination". Young, K., Wolkowitz y McCullagh (eds.). Of
19
www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
Marriage and the market: women's subordination in international
perspective. C.S.E. Books, London.
Szeminsky, Jan
1987
"Why
kill
the
spaniard?
New
perspectives
on
andean
th
insurrectionary ideology in the 18 . Century". Stern, Steve (ed.)
Resistance, rebellion and consciousness in the andean peasant
world, 18th. To 20th. Centuries. University of Wisconsin, Press.
Tschudi, J.J. von
1854
Travels in Pero. New York: A.S. Barnes & Co.
Valcrcel, Luis E.
1927
Tempestad en los andes. Minerva, Lima.
Vsquez Rodrguez, Chalena y Vergara Figueroa, Abilio
1988
Chayraq! Carnaval ayacuchano. CEDAP/ Tarea, Lima.
20
También podría gustarte
- 1.proceso de Atención Nutricional Paciente Hospitalizada y FundamentosDocumento32 páginas1.proceso de Atención Nutricional Paciente Hospitalizada y FundamentosBrahams Inga Uruchi50% (2)
- Libro Juventudes en Chile (1) - 18-46Documento29 páginasLibro Juventudes en Chile (1) - 18-46Daniel MaturanaAún no hay calificaciones
- 09-ZAPPAROLI 95-106 InddDocumento12 páginas09-ZAPPAROLI 95-106 InddLalolalolalolaAún no hay calificaciones
- Aprendiendo A Ser MujerDocumento25 páginasAprendiendo A Ser MujerMauricio LuqueAún no hay calificaciones
- Articulación de Saberes Ii - 2020Documento131 páginasArticulación de Saberes Ii - 2020SilviiSantamariaAún no hay calificaciones
- Género Como Categoría AnalíticaDocumento4 páginasGénero Como Categoría AnalíticaBlanca Esther “Teté” Marín MartínezAún no hay calificaciones
- El Género Como Constructo Social y CulturalDocumento6 páginasEl Género Como Constructo Social y CulturalEliana RequiereAún no hay calificaciones
- Sesión 15Documento4 páginasSesión 15Bruno Soto SaezAún no hay calificaciones
- Ensayo Politica Latinoamericana Final.Documento18 páginasEnsayo Politica Latinoamericana Final.Josué BarahonaAún no hay calificaciones
- Aplicaciones y Limitaciones en La Categoria de GeneroDocumento14 páginasAplicaciones y Limitaciones en La Categoria de GeneroLex VidalAún no hay calificaciones
- Sociología y Género Aguirre 1998Documento15 páginasSociología y Género Aguirre 1998ximenag1017Aún no hay calificaciones
- Apuntes GéneroDocumento29 páginasApuntes GéneroLuis Gerardo Blanco CruzadoAún no hay calificaciones
- Apuntes Teóricos para Pensar La Jornada-El Género Como Constructo Social y CulturalDocumento5 páginasApuntes Teóricos para Pensar La Jornada-El Género Como Constructo Social y CulturalMariana ContreraAún no hay calificaciones
- Ensayo de La Historia de La MujerDocumento7 páginasEnsayo de La Historia de La MujerVentas AccesoriosAún no hay calificaciones
- Conceptos de Genero y DesarrolloDocumento34 páginasConceptos de Genero y DesarrolloPili Solano GodoyAún no hay calificaciones
- Apuntes de Una Antropología Del GéneroDocumento12 páginasApuntes de Una Antropología Del GéneroMarisela ZárateAún no hay calificaciones
- Etnicidad y Genero PDFDocumento8 páginasEtnicidad y Genero PDFteoloco777Aún no hay calificaciones
- 891548617.LAMAS Diferencias de Sexo, Género y Diferencia Sexual PDFDocumento25 páginas891548617.LAMAS Diferencias de Sexo, Género y Diferencia Sexual PDFGri Leo0% (1)
- Estudios de Genero para La Formacion Profesional - Primer ParcialDocumento16 páginasEstudios de Genero para La Formacion Profesional - Primer ParcialCatalina PedriniAún no hay calificaciones
- Genero y TecnocumbiaDocumento23 páginasGenero y Tecnocumbiatearsrevenge100% (1)
- RESUMEN La Categoría Analítica Del Género, Notas para Un Debate. Sandra Araya UmañaDocumento4 páginasRESUMEN La Categoría Analítica Del Género, Notas para Un Debate. Sandra Araya UmañaJUAN CARLOS GOMEZ GARCIAAún no hay calificaciones
- Tareaa Seminario de Tessis Marco TeóricoDocumento9 páginasTareaa Seminario de Tessis Marco TeóricoHoracio FerreiroAún no hay calificaciones
- El Enigma Del MatriarcadoDocumento16 páginasEl Enigma Del MatriarcadoSandra C.Aún no hay calificaciones
- Fernandez A.M. (1992) Introduccion. en Fernandez A. M. (Comp.) Las Mujeres en La Imaginacion Colectiva (Pp. 11 - 26)Documento13 páginasFernandez A.M. (1992) Introduccion. en Fernandez A. M. (Comp.) Las Mujeres en La Imaginacion Colectiva (Pp. 11 - 26)Alejandra LeónAún no hay calificaciones
- Género e Historia - Equipo 2Documento4 páginasGénero e Historia - Equipo 2Danna EwaldAún no hay calificaciones
- Lorde - Las Herramientas Del AmoDocumento9 páginasLorde - Las Herramientas Del AmoArpia_ceAún no hay calificaciones
- Control de Lectura 1 PDFDocumento4 páginasControl de Lectura 1 PDFcarolina olveraAún no hay calificaciones
- El Género de La Justicia y La Justicia de Género L FRIESDocumento14 páginasEl Género de La Justicia y La Justicia de Género L FRIESFrancisco EstradaAún no hay calificaciones
- Casas, Laura Julieta, "Género". Perspectivas de Género y Derechos Humanos.Documento4 páginasCasas, Laura Julieta, "Género". Perspectivas de Género y Derechos Humanos.Luli MuntanerAún no hay calificaciones
- GéneroDocumento11 páginasGéneroBeatriz GarridoAún no hay calificaciones
- El Enigma Del MatriarcadoDocumento16 páginasEl Enigma Del MatriarcadoJuan Daniel DiazAún no hay calificaciones
- Mujeres y Varones en La Argentina de Hoy PDFDocumento24 páginasMujeres y Varones en La Argentina de Hoy PDFWillAún no hay calificaciones
- Rosales, María Belén GENERO, COMUNICACIÓN Y CULTURA. MODELOS Y PERSPECTIVAS...Documento16 páginasRosales, María Belén GENERO, COMUNICACIÓN Y CULTURA. MODELOS Y PERSPECTIVAS...Sonia VeraAún no hay calificaciones
- El Genero Una Categoría Útil para El Análisis Histórico.Documento4 páginasEl Genero Una Categoría Útil para El Análisis Histórico.Carlos Federico Vargas50% (2)
- ResumenDocumento5 páginasResumenkaren gonzalezAún no hay calificaciones
- Violencia Patriarcal y Estructura Social ParaguayaDocumento58 páginasViolencia Patriarcal y Estructura Social ParaguayaGloria ScappiniAún no hay calificaciones
- Diferencias de Sexo, Género y Diferencia Sexual - Marta LamasDocumento24 páginasDiferencias de Sexo, Género y Diferencia Sexual - Marta Lamassteph otthAún no hay calificaciones
- 15 - Nov - Complementaria 1Documento18 páginas15 - Nov - Complementaria 1ROBERTO PABLO MEDINA VARGASAún no hay calificaciones
- Patriarcado PuleoDocumento3 páginasPatriarcado PuleoRicardo FaustinoAún no hay calificaciones
- 1084 2485 1 SMDocumento14 páginas1084 2485 1 SMGuido GallardoAún no hay calificaciones
- Espacios Públicos: Universidad Autónoma Del Estado de México ISSN (Versión Impresa) : 1665-8140 MéxicoDocumento16 páginasEspacios Públicos: Universidad Autónoma Del Estado de México ISSN (Versión Impresa) : 1665-8140 MéxicocatalinaAún no hay calificaciones
- Silva Jorge - La Historia Secreta Del Género de Steve SternDocumento4 páginasSilva Jorge - La Historia Secreta Del Género de Steve SternGHP1967Aún no hay calificaciones
- Módulo 1. Clase 1 Diplomado Políticas de Género Desde El TerritorioDocumento16 páginasMódulo 1. Clase 1 Diplomado Políticas de Género Desde El TerritorioBárbara EytelAún no hay calificaciones
- 12 - GéneroDocumento6 páginas12 - GéneroSofía RoldánAún no hay calificaciones
- Categoria de Genero Psicologia SocialDocumento1 páginaCategoria de Genero Psicologia SocialDayana Aliaga CastilloAún no hay calificaciones
- Arata y Carnevale-Efemérides-8 de Marzo-MujeresDocumento7 páginasArata y Carnevale-Efemérides-8 de Marzo-MujerespaulobarsenaAún no hay calificaciones
- Género Cuerpo y HeteronormatividadDocumento7 páginasGénero Cuerpo y HeteronormatividadPaula Constanza Zamorano CristiAún no hay calificaciones
- Diferencias de Sexo, Género y Diferencia Sexual - Martha LamasDocumento25 páginasDiferencias de Sexo, Género y Diferencia Sexual - Martha LamasPsic Diego LópezAún no hay calificaciones
- RESUMEN Bell Hoocks y Eduardo MattioDocumento6 páginasRESUMEN Bell Hoocks y Eduardo MattioMicaela SuarezAún no hay calificaciones
- ¿Cuáles Son Las Causas de La Doble Opresión de Las Mujeres?Documento11 páginas¿Cuáles Son Las Causas de La Doble Opresión de Las Mujeres?gabysserranoAún no hay calificaciones
- Feminismo, Género y Patriarcado. Alda FacioDocumento37 páginasFeminismo, Género y Patriarcado. Alda FacioJaime He67% (3)
- Marta Lamas. Género.Documento21 páginasMarta Lamas. Género.Furudeneko KawaiiAún no hay calificaciones
- Memoria Representaciones e Id de GeneroDocumento18 páginasMemoria Representaciones e Id de GeneroCompa Tere OñateAún no hay calificaciones
- El Patriarcado - Alicia PuleoDocumento3 páginasEl Patriarcado - Alicia PuleoBárbara G. PalmaAún no hay calificaciones
- Relaciones de Equidad en Los Roles de GeneroDocumento6 páginasRelaciones de Equidad en Los Roles de GeneroCintia ChabaAún no hay calificaciones
- Aportes de Los Estudios de Género Sobre La Conceptualización de La MasculinidadDocumento12 páginasAportes de Los Estudios de Género Sobre La Conceptualización de La MasculinidadGab y Gas FeijooAún no hay calificaciones
- Los grandes problemas de México. Relaciones de género. T-VIIIDe EverandLos grandes problemas de México. Relaciones de género. T-VIIIAún no hay calificaciones
- El sujeto sexuado: entre estereotipos y derechos: Memorias de la III Semana Cultural de la Diversidad SexualDe EverandEl sujeto sexuado: entre estereotipos y derechos: Memorias de la III Semana Cultural de la Diversidad SexualAún no hay calificaciones
- Subjetividad, agencia femenina y representaciones de género:: tres propuestas para su estudioDe EverandSubjetividad, agencia femenina y representaciones de género:: tres propuestas para su estudioAún no hay calificaciones
- La perspectiva de género en la formación universitaria: La metodología feminista en la problemática socialDe EverandLa perspectiva de género en la formación universitaria: La metodología feminista en la problemática socialAún no hay calificaciones
- Patriarcado y legitimación de la violencia de motivación política en EuskadiDe EverandPatriarcado y legitimación de la violencia de motivación política en EuskadiAún no hay calificaciones
- Sociologia y ArquitecturaDocumento29 páginasSociologia y ArquitecturaGTardeAún no hay calificaciones
- BRIEF Narrativas Del Siglo XXI Ezio NeyraDocumento4 páginasBRIEF Narrativas Del Siglo XXI Ezio NeyraGTardeAún no hay calificaciones
- Las Botellas y Los HombresDocumento1 páginaLas Botellas y Los HombresGTardeAún no hay calificaciones
- Silvio Rodríguez - Fabula de Los 3 Hermanos Ilustrada Por Enrique Martínez PDFDocumento14 páginasSilvio Rodríguez - Fabula de Los 3 Hermanos Ilustrada Por Enrique Martínez PDFGTardeAún no hay calificaciones
- Ideapad S400u Ug v2.0 Aug 2012 SpanishDocumento44 páginasIdeapad S400u Ug v2.0 Aug 2012 SpanishCristian RodriguezAún no hay calificaciones
- Generac I On Clave BCPDocumento2 páginasGenerac I On Clave BCPGTardeAún no hay calificaciones
- Políticas MIPADocumento20 páginasPolíticas MIPAGTardeAún no hay calificaciones
- DS 004-97 SaDocumento4 páginasDS 004-97 SaGTardeAún no hay calificaciones
- Sebastian Parra Vega Etica 10Documento9 páginasSebastian Parra Vega Etica 10jenny ariasAún no hay calificaciones
- La Escalada de La Violencia ConyugalDocumento86 páginasLa Escalada de La Violencia ConyugalAlejandra Karina Meza VenegasAún no hay calificaciones
- Hora Santa de Adviento 23 de DiciembreDocumento6 páginasHora Santa de Adviento 23 de DiciembreIng Jose Pulido GomezAún no hay calificaciones
- Proyecto Agosto 2022Documento8 páginasProyecto Agosto 2022Milena Toro GomezAún no hay calificaciones
- Cahuaya Edith Chávez Alejandra Impacto Construcción CarreteraDocumento95 páginasCahuaya Edith Chávez Alejandra Impacto Construcción CarreterajorgeAún no hay calificaciones
- La Era de La Industrializacion ClasicaDocumento3 páginasLa Era de La Industrializacion Clasicaalexanab.2012Aún no hay calificaciones
- Conceptos Básicos de Materiales PeligrososDocumento12 páginasConceptos Básicos de Materiales PeligrososRito J Alfonzo BAún no hay calificaciones
- Modelo de PPT para Sustentacion de TesisDocumento16 páginasModelo de PPT para Sustentacion de Tesisbeatriz malpartidaAún no hay calificaciones
- S07.s1 - Tarea - CASO Ruido en El TrabajoDocumento5 páginasS07.s1 - Tarea - CASO Ruido en El TrabajoGustavo Gil TorresAún no hay calificaciones
- T MSc00166Documento125 páginasT MSc00166Alfonso100% (1)
- Historia de Santiago Del Estero y El NOA IDocumento4 páginasHistoria de Santiago Del Estero y El NOA IMatias RuizAún no hay calificaciones
- Flor de Jamaica TaxonomicaDocumento1 páginaFlor de Jamaica TaxonomicaErk Contre0% (1)
- 2.-Apu Pavimento Articulado Calles Area Urbana - Tramo Iii (Gral. A. Saavedra)Documento25 páginas2.-Apu Pavimento Articulado Calles Area Urbana - Tramo Iii (Gral. A. Saavedra)Jaime alberto laverdy montenegro100% (1)
- Códigos TransaccionesDocumento2 páginasCódigos TransaccionesEver DiazAún no hay calificaciones
- Bitácora - Zarate Umeres Albert Anthony (Mecánica de Fluidos e Hidraúlica)Documento4 páginasBitácora - Zarate Umeres Albert Anthony (Mecánica de Fluidos e Hidraúlica)Alberth ZarateAún no hay calificaciones
- El Nuevo Desafío Del Positivismo Jurídico - H.L.A. HartDocumento15 páginasEl Nuevo Desafío Del Positivismo Jurídico - H.L.A. HartFederalist_PubliusAún no hay calificaciones
- Ficha Producto CONTPAQi PERSONIADocumento2 páginasFicha Producto CONTPAQi PERSONIANebety CruzVaAún no hay calificaciones
- Resumen OrganigramaDocumento35 páginasResumen OrganigramaRodrigo Triana Girón100% (2)
- 2014 INEGI GlosarioDocumento25 páginas2014 INEGI GlosarioKessia Leydi APAZA-RUEDAAún no hay calificaciones
- Guion Medellín TransformaciónDocumento64 páginasGuion Medellín TransformaciónCarlos GarcésAún no hay calificaciones
- Instalacion BreakerDocumento5 páginasInstalacion BreakerYolanda MartinezAún no hay calificaciones
- Resumen Robert GagnéDocumento4 páginasResumen Robert GagnéPlan Acompañamiento Ipchile La Serena100% (2)
- Solucionario Primer Examen 2017-IIDocumento3 páginasSolucionario Primer Examen 2017-IIAlfredo Loayza Guzmán79% (14)
- 13 - Elaboro Un Discurso para Una Convivencia Armónica y El Buen VivirDocumento9 páginas13 - Elaboro Un Discurso para Una Convivencia Armónica y El Buen VivirSanchez Dasar100% (4)
- Avionica Mi 17v5Documento21 páginasAvionica Mi 17v5Alquimedes CañaAún no hay calificaciones
- Programación en Palm OSDocumento20 páginasProgramación en Palm OSjmsancheAún no hay calificaciones
- Ficha para El Estudiante: TutoríaDocumento7 páginasFicha para El Estudiante: TutoríaAngelo Ontaneda YucraAún no hay calificaciones
- Teorico 4 La Intervención, Universal Particular SingularDocumento5 páginasTeorico 4 La Intervención, Universal Particular SingularCintia Aldana BossoAún no hay calificaciones
- Tian Guan Ci FuDocumento26 páginasTian Guan Ci Fugabrielagrcv.01Aún no hay calificaciones