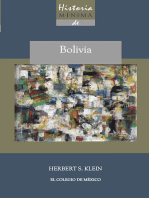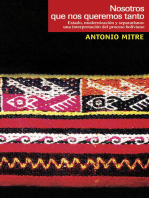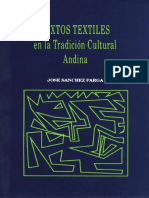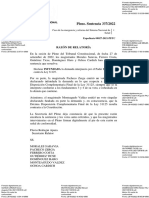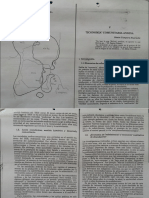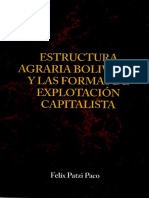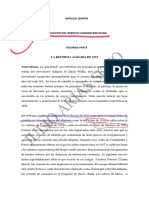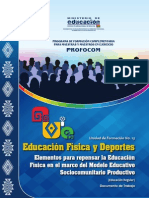Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
6 Condarco Ramiro Zarate El Temible Willka
6 Condarco Ramiro Zarate El Temible Willka
Cargado por
Iri OhDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
6 Condarco Ramiro Zarate El Temible Willka
6 Condarco Ramiro Zarate El Temible Willka
Cargado por
Iri OhCopyright:
Formatos disponibles
403
CONCLUSIN
Al decidirnos a dar por concluido el presente trabajo, consideramos indis pensable formular, a manera de breve esbozo de sntesis, un ltimo conjunto de
reflexiones:
Perspectiva histrica
La rebelin acaudillada por Pablo Zarate Willka, en el curso de los ltimos
aos del pasado siglo, fue una de las ms grandes conmociones sociales
promovidas y realizadas por la poblacin indgena de Bolivia. Ni antes ni despus,
registra el acontecer nacional un movimiento similar de tan vastas proporciones
ni de tan ambiciosos fines e impresionantes hechos.
Precedida por aisladas reacciones emocionales y locales contra la creciente
expansin del latifundio, fue la ms acabada expresin de las aspiraciones de
reivindicacin agraria y emancipacin social y poltica de las nacionalidades
indgenas de la Repblica de Bolivia.
Apreciada en la natural perspectiva histrica configurada por la sucesin de
los hechos histricos que le preceden desde la fundacin d e la Repblica, fue la
culminacin de dos grandes procesos de conflagracin social ocurridos entre las
minoras dominantes del pas y las mayoras agrarias del mismo, procesos gestados
y provocados por dos causas: La primera se hallaba representada, en pri mer lugar,
por el menospreciado estado de opresin econmica y social en que, dentro la
subsistente sociedad de castas, se encontraban las poblaciones indgenas conver tidas, a partir de la conquista peninsular, de prsperas y florecientes
nacionalidades en castas subyugadas, y, en segundo lugar, por la natural necesidad
de liberacin resultante de ese estado. La segunda, que en realidad no es nada ms
que un particular fenmeno de las generales condiciones de opresin econmica
anteriormente mencionadas, se encontraba encarnada por la conversin de la
propiedad comunal en pertenencia particular, por un lado, y en la consiguiente
tendencia a la recuperacin de la tierra usurpada.
La creciente acentuacin experimentada por estos agentes de perturbacin
social a raz de la progresiva ruina industrial de la nacin en los primeros aos de
vida republicana, ocasionaron esos dos grandes procesos de conmocin social en el
campo.
El primero se inici por efecto de la usurpacin de tierras comunarias autori 403
Zrate, El Temible Willka
zada por el decreto de 20 de marzo de 1866 y por la ley de 28 de septiembre de
1868, lleg a su instante de crisis con los muchos levantamientos y consiguientes
expediciones punitivas ocurridas en los aos 1869 y 1870, y culmin con la inter vencin de las comunidades indgenas en la insurreccin que abati y derroc al
responsable de esas medidas depredatorias.
El segundo se inici como consecuencia del despojo de tierras de comunidad
operado al amparo de las leyes de ex-vinculacin promulgadas entre los aos 1874
y 1895, alcanz su mayor desarrollo en los aos 1895 y 1896 y termin con la
rebelin indgena provocada por la revolucin poltico -regional proclamada a
fines de 1898 en la ciudad de La Paz.
Cuando, con anterioridad a este pronunciamiento, la plutocracia del sur,
representada por las fracciones polticas conservadoras, tom el poder, la gran
mayora de la poblacin indgena se hizo adicta fantica del partido liberal.
Admiti la prdica demaggica de aqul y cifr sus esperanzas de una vida mejor
en los fementidos propsitos pregonados por los agentes proselitistas de ese
partido.
Llegado el ao 1898, la crisis poltica entre las facciones en pugna, por un
lado, y la social entre los pueblos del norte y del sur, por el otro, alcanzaron su
momento de mayor vicisitud.
Proclamada en La Paz la mal llamada revolucin federal, como directa conse cuencia de ambas, fraternizaron en esa ciudad los partidos polticos rivales con el
aparente propsito de perseguir la realizacin de un fin comn.
Como la rebelin, en las condiciones que los revolucionarios se encontraban,
importaba una empresa descabellada, acudieron aqullos a la utilizacin de
recursos extremos: gestionaron la adquisicin de armas en la vecina Repblica
peruana y llamaron en su auxilio a la poblacin campesina tradicionalmente
adicta ya al partido liberal cuya jefatura dirigi, a la postre, la revolucin.
La participacin de las nacionalidades autctonas en la guerra civil
emergente, llev al terreno de la lucha las particulares tendencias de
emancipacin y reivindicacin de la poblacin campesina.
Las proporciones nacionales de la guerra civil generalizaron el levantamiento
en la mayor parte de la zona andina e hicieron posible la unificacin de miras y la
centralizacin del alzamiento indgena bajo un solo mando, excluida la actitud
disidente de algunas comunidades indgenas cismticas como la de Umala.
La violencia de la guerra civil encon y estimul el furor blico de colonos y
comunarios, de tal suerte que en determinado momento de la guerra civil, el
levantamiento indgena comenz a orientarse gradual y paulatinamente hacia
metas propias, inevitable resultado de las particulares ambiciones con que la
poblacin indgena concurra a la conflagracin civil.
La lucha prosigui, y, en medio de la atmsfera de iniquidad y barbarie
desatada por la rebelin del norte, acab por abrirse paso una fuerte corriente de
liberacinsocial puesta en marcha, con empuje vigoroso, por una gran parte de la
poblacin aborigen encabezada por Zarate Willka y por un puado de audaces
caudillos indgenas.
404
Ramiro Condarco Morales
Es grandemente penoso que, en lo concerniente a estas tendencias, la escasez
de documentos no nos permita hacer afirmaciones con absoluta entereza de
conviccin, afirmaciones claramente formuladas. Es, por otra parte, desalentador
tener que sentirnos obligados a confesar nuestra ntima inconformidad con las
muchas lagunas e interrogantes que infortunadamente deben permanecer sin
solucin ni respuesta. No son pocos los frutos provechosos de nuestro empeo
inquisitorio, pero son muchas tambin las sombras que impiden la deseable
percepcin del campo estudiado. Diferentes y crecidos en nmero han sido los
escollos y dificultades que nos fue imperioso salvar y superar para obtener
nociones aproximadas de la realidad sujeta a examen. Muchas son las sugestiones
procedentes de la tradicin oral, y escaso el nmero de los testimonios veraces
que las confirman o rectifican. Por esto, muchas de nuestras aseveraciones no
tienen otro carcter que el de simples enunciados hipotticos sujetos a
verificacin posterior, aunque los esclarecimientos de esta segunda edicin les
proporcionen mayor elocuencia, firmeza y verosimilitud.
En tal situacin se encuentra la conjetura segn la cual el caudillo Zrate
Willka fue el inspirador y promotor de las tendencias de liberacin total,
demostradas por la poblacin indgena en el curso de la guerra civil y con
posterioridad a ella. Por desgracia, no existen documentos que permitan aseverar
con convencimiento absoluto este aserto. Tal suposicin se halla fundada en
declaraciones judiciales de sindicados y testigos, y en inferencias expuestas por
jueces, defensores y acusadores pblicos, y no en testimonios que, a semejanza de
las proclamas o cartas confidenciales, sean capaces de revelar directamente que,
en efecto, Zrate Willka indujo a las poblaciones autctonas a levantarse contra
las minoras blancas.
Sin duda, la proclama de Caracollo formulada por los Willka en 28 de marzo
de 1899, slo conocida por el autor con posterioridad a la primera edicin de este
libro, es un documento que contribuye grandemente a iluminar la responsabi lidad
de Zrate Willka en la obra de reorientacin y consiguiente conversin del
movimiento autctono de apoyo a la revolucin liberal del norte en movimiento
independiente de emancipacin indgena. Gracias a ella sabernos, por ejemplo,
que Zrate Willka profesaba la doctrina segn la cual: la sociedad andina deba
retornar un da al antiguo orden prehispnico o por lo menos a uno parecido, y
esto hace suponer su intencin de favorecer, en los hechos, la vuelta del mismo
aprovechando el estado de guerra (Pachacuti) en el que intervino.
No es tampoco desestimable, como elemento de verificacin, el sugestivo
hecho constituido por la estrecha unidad de pretensiones demostradas por todos
aquellos levantamientos iniciados a instancias de Pablo Zrate Willka con el
aparente propsito de coadyuvar a la revolucin del norte.
Es sugerente que justamente los levantamientos producidos por obra de las
instrucciones escritas de Zarate Willka se hallen animados, por lo menos, de cinco
pretensiones: I a La restitucin de las tierras de origen. 2 a La guerra de exterminio
contra las minoras dominantes. 3a La constitucin de un gob ierno indgena. 4 a El
desconocimiento de las autoridades revolucionarias. 5 a El reconocimiento de
405
Zrate, El Temible Willka
Zarate Willka como jefe supremo de la insurreccin autctona.
Tales circunstancias se presentan, de modo uniforme, en los sucesos de
Mohoza, Peas y Sacaca, es decir, en tres series de acontecimientos ocurridos una
vez que Zrate Willka solicit a las parcialidades indgenas de esos lugares su
concurso a las fuerzas revolucionarias. Ninguna de esas circunstancias, por el
contrario, se presentan en la rebelin de Umala, lo que parece indicar que fue
realmente Zrate Willka el promotor de las tendencias de liberacin que tuvo su
ms audaz expresin en la constitucin del gobierno indgena de Peas.
Causalmente considerada la rebelin indgena acaudillada por Z rate Willka
resulta de causas que, de manera esquemtica, se reducen a cuatro: dos necesarias
y dos contingentes. Es la primera, el estado de opresin social de las mayoras
campesinas, y la segunda, la creciente expansin del latifundio en perjuicio de l as
tierras de comunidad. La tercera se halla encarnada por la accin instigadora
desplegada por los revolucionarios del norte en su desesperado empeo de
imponer sus ambiciones de poder. La cuarta, finalmente, se encuentra
representada por las provocaciones y agravios infligidos a los indgenas por las
fuerzas beligerantes.
La rebelin indgena fracas, por otra parte, debido a las siguientes causas: I a
La deficiencia de los elementos blicos utilizados por las huestes de Zrate Willka.
2 a La conducta disidente de muchas comunidades indgenas aimaras mcondicionalmente puestas al servicio de los intereses polticos de los revolucionarios. 3 a La
actitud represiva de las fuerzas rebeldes. 4 a La prematura conclusin de la guerra
civil.
Fuentes prehispnicas de inspiracin en la ideologa del movimiento
Hoy ms que ayer, finalmente, nos encontramos lejos de considerar a los
levantamientos campesinos como simples y desordenadas reacciones del instinto o
del espritu de represalia provocado por el resentimiento nacido de la opresin en
el fuero interno de los expoliados labriegos andinos.
Ellos se levantaron, sin duda, al calor de esos incentivos pero, ante todo, no
slo por estmulos de orden incidental o por factores de hecho, sino por obra de
una conciencia bsicamente iluminada por sus antiguas tradiciones histrico polticas y religiosas.
Tal hecho no tiene nada de particular. Ha ocurrido tambin en otras latitudes
que por lo enteramente distantes de las nuestras no admite ser concebido como
resultado de ninguna dependencia gentica posible.
El doctor don Manuel Sarkisyanz.de la Universidad de Heidelberg,por
ejemplo, nos ha hecho conocer las ms sobresalientes caractersticas del 'budismo
popular mesinico como ideologa de las rebeliones campesinas birmanesas
durante la decimonovena y vigsima centurias, 1 y es sorprendente comprobar
como el concepto del declive del orden moral del mundo como sntoma de la
1
M. Sarkisyanz, Mesianic Folk-Buddihisin as idiology of peasant revolts in mineteentha and early twentieth
century Burma, Apud Review of Religious Research, fall, 1968. Fragenzum problem des chronologis- chen
Verhaltnisses des Buddhistischen Modernismus in Ceylon und Birma, apud Buddhism in Ceylon, etc. A
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Gttingen, Gottinga, 1978.
406
Ramiro Condarco Morales
terminacin de un ciclo fue, all como aqu, el pensamiento que condicion la
creencia en la proximidad del retorno de la regeneracin de la sociedad y en la
consiguiente necesidad de seguir al conductor mesinico, en nuestro caso: el
Willka, hombre-sol o jefe sagrado y providencial predestinado al triunfo.
Tal convergencia es enteramente explicable si recordamos que como lo ha
explicado Jos Imbelloni tanto el sudeste del Asia como la zona andina pertenecen al mismo mbito de los grandes estados protohistricos del mundo, y sin
que nos sea imprescindiblemente necesario admitir las conclusiones difusionistas
del expresado etnlogo preexistan, por lo mismo, en una y otra, en lo esencial,
las analogas seculares que hicieron posible la referida convergencia.
Lo evidente de todo es que segn acabamos de sugerir el mito de las
cuatro edades y sus consiguientes convicciones cclicas regenerativas particular mente la relativa a la esperanza mesinica de una nueva edad, son compartidas
en trminos del profesor Sarkisyanz por las ms representativas culturas
humanas, desde las arcaicas o protohistricas hasta las postmedievales en
contextos de religiones universales profesadas precipuamente por las poblaciones
campesinas, tal como lo han documentado, aparte del profesor Sarkisyanz en
1955, Clemea Ileto en 1979 respecto al catolicismo rural como ideologa de los
levantamientos rurales filipinos, y Servier en 1967 respecto a la tradicin de los
parasos terrestres o islas benditas. 2
Quiz la universalidad de tales arquetipos mticos se explica ms que por
la preexistencia de una sola tradicin universalmente difundida en tiempos proto histricos por la observacin espontneamente universal del acaecer natural del
da y la noche, del mes lunar y del ao solar, y de la vuelta cclicamente repetida
de las estaciones, observacin independientemente posible, de acuerdo con los
principios bsicos de la teora de la convergencia postulada en el siglo pasado por
Adolfo Bastin, a la que no es ajeno el anlisis de la universalidad del concepto de
la regeneracin cclica del mundo vegetal prioritaria y seductoramente estudiado
y documentado por James Frazer en La rama de oro.
Tales conceptos filosficos bsicos no pudieron ser, as, simple herencia
muerta del pasado protohistrico sino corolario permanente de une funcin viva,
propia de las sociedades rurales ordinariamente contradas a la observacin de las
regularidades anuales gracias a las cuales la vida se regenera cclicamente. Desde
este punto de vista, quiz no es casual que Willka en jaqaru signifique sol, es decir
el astro que siempre vuelve.
El liberalismo y federalismo del movimiento indgena
Si bien no cabe duda que la ideologa de la rebelin campesina acaudillada
por Zrate Willka se encontraba fundamentalmente inspirada en el tradicional
pensamiento prehispnico superviviente particularmente relativo al concepto del
acaecer histrico cclico y consiguiente proximidad de una nueva edad esencial mente parecida a la prehispnica, no conviene olvidar que tal pensamiento slo
tuvo lugar en las bases tradicionales de inspiracin, y que l as nacionalidades de
2
Del Ph. D. don Manuel Sarkisyanz a R. Condarco Morales, Heildelberg, 13 de mayo de 1983.
407
Zrate, El Temible Willka
origen se encontraban en una poca completamente diferente dentro de la cual
ellas haban adoptado nuevas concepciones religiosas y quiz tambin polticas.
Quiz entre los jefes indgenas de mayor ilustracin los hubo de
entendimiento capaz de concebir el liberalismo como ideologa no slo adversa a
los privilegios externos de casta y a las inherentes instituciones socio -econmicas
de prestaciones de servicio personal, obviamente existentes en las relaciones entre
patrones y autoridades, por un lado, e indgenas por el otro, sino, tambin, como
ideologa explicablemente contraria a los privilegios internos de casta como los
representados por la vieja institucin del cacicazgo hispano -colonial en sus formas
supervivientes o vicariantes.
No hay que olvidar, pues, que, en el curso de la guerra civil, hubo familias
indgenas a las que la poblacin nativa hostiliz y an extermin. Tal el caso de la
familia Warachi de Ancocala en Carangas, literalmente acabada, segn carta de 29
de marzo de 1899 del comandante militar de Llanquera: el ciudadano liberal don
Miguel G. Zorrilla, a Pando.
El federalismo, por su parte, tampoco, dej de ser, al parecer, ajeno a las
inquietudes innovadoras de la poblacin indgena en campaa.
Polticamente dentro el liberalismo caba el federalismo. Quiz ni Willka ni
los suyos ni la gran masa indgena deseaba por gobernante al jefe de una familia
teocrtica con rango de monarca o emperador o inka. El propio Willka dijo en
juicio haber luchado por la defensa de las instituciones republicanas. Es
evidente que el nombre Willka denota sol o hijo del sol, y parece apuntar hacia el
concepto teocrtico de la autoridad y el poder, pero, quiz, este nombre tena ms
de nacionalmente simblico que de otra cosa, y en lo que atae a Zrate Willka
denotaba al parecer, ms que nada, persona de alto rango poltico y social
representativa de una poca de regeneracin.
Tal hecho se halla sugerido por la existencia de tres Willka con ttulos y
rangos ms o menos idnticos. Naturalmente el triunvirato se hallaba
jerrquicamente ordenado de Pablo Zrate Willka, a Manuel Willka y a Feliciano
Willka, como es natural que haya sido as en una organizacin suprema de mando.
Dentro del orden general de la Repblica, Willka y los suyos a spiraban, al
parecer, a tener acceso al segundo puesto de la misma, constitucionalmente a la
vice-presidencia, por lo menos por de pronto. No otra cosa parece significar que
cientos de documentos indgenas proclamaban a Pando y Willka juntos como los
artfices del nuevo orden de cosas.
De tal suerte que cuando la tradicin urbana nos asegura que Willka haba
concebido atrevidamente la osada de compartir el poder con Pando, tal idea era,
en lo esencial, fundamentalmente cierta.
Quiz ello supona la necesidad de un acuerdo de proporciones para una
alianza entre el partido liberal y los jefes de la poblacin indgena, pero ste es
hecho que contina en el misterio, pues Pando, a tenor de la tradicin urbana,
neg todo entendimiento contractual con Willka, sobre la cuestin, a diferencia
de ste que parece haberlo afirmado, pero no hay que perder de vista que Pando y
408
Ramiro Condarco Morales
los liberales mientras confesaban en documentos reservados la participacin de
Willka y los suyos en las operaciones del ejrcito federal negaban de manera
expresa y explcita toda conexin del movimiento liberal con el indgena.
Es, adems, pues, muy sospechoso que en el numeroso archivo de Pando slo
haya quedado una sola carta de Zrate Willka, y nada menos que de 1896. Hay
razn para preguntarse sin duda: qu pas con las de 1898 y 1899 en un archivo
tan cuidadosa y escrupulosamente conservado?
Por otra parte, es difcil imaginar que Zrate Willka haya alentado un movi miento indgena tan vasto sin contar con la expectativa de xito anticipadamente
fundado en un acuerdo previo.
Tales convenios resultaran de conversaciones habidas entre Pando y Willka,
tanto con anterioridad a los acontecimientos detonantes de fines de 1898, cuanto
de entendimientos ms precisos y claros establecidos en el curso de los hechos de
presin y fuerza sucesivamente ocurridos a lo largo del tiempo de duracin de la
guerra civil de 1899, especialmente en aquellos instantes de incertidumbre poco
anteriores a la llegada de armamento para los revolucionarios de Lima, o en los
que, con alguna posterioridad a la recepcin del mismo, Pando como guerrero
competente consider que, con todo, la situacin del llamado ejrcito federal era
an tan comprometida que hubo momentos en que, a instancias de u n movimiento
de nimo muy hondo, confes pblicamente sus propsitos de disciplinar y armar
la indiada (I o de febrero), poco despus de la retirada del ejrcito consti tucional
deViacha.
Lo evidente es que una vez surgida la revolucin al impulso de las ambiciones
polticas de los liberales y de los intereses regionalistas de los conservadores de La
Paz, bajo el engaoso ropaje de la federalizacin, la mayor parte de la poblacin
campesina no slo de La Paz sino de la zona andina de Bolivia la apoy
decididamente no slo por liberal o anti-conservadora, sino por federalista o anticentralista.
La sugestin lleg, al parecer, a seducir de una manera amplia la expectativa
indgena que todo parece indicar que la poblacin nativa crey que aqulla estaba
llamada a abrir el camino definitivo de su liberacin.
En efecto, la poblacin indgena crey en que el triunfo del movimiento iba a
traer consigo la posibilidad de su acceso al nombramiento de corregidores sin
esperar procedieran de acuerdo con la ley de 23 de enero de 1826 confirmada
por la Carta Magna en lo posterior- por va gubernativa de las autoridades
centrales, y as comenzaron a nombrarlos por voto directo de la comunidad an
en los casos de mayor sujecin a la causa liberal como en los de Corque y
Huachacalla, hacia mediados de marzo de 1899.
La descentralizacin del poder no slo deba afectar a la constitucin de las
autoridades locales sino a las de la propia estructura central donde, al parecer,
deba caber la representacin poltica de la poblacin campesina, concretamente
ejercida por Zrate Willka y por los otros Willka que con su simple aunque
ilusoria pretensin a formar parte de la cpula de gobierno encarnaban de
por s y de hecho la dramtica bsqueda de expresin nacional de la poblacin
409
Zrate, El Temible Willka
indgena andina como nacionalidad de origen o como roca madre de las otras
nacionalidades filiales de posterior conformacin, pues no hay que olvidar que la
nacionalidad -segn Mac Iver y Page se refleja ante todo en el deseo de tener
un gobierno comn especial o exclusivamente propio. 3
De ah la grandeza y la importancia de las aspiraciones que con la suya
personifica y simboliza el nclito caudillo indgena don Pablo Zrate Willka.
Entre ambos extremos: el de cspide y el de base polti co-administrativa, las
autoridades intermedias deban tambin surgir de acuerdo con el implcito prin cipio de la descentralizacin federal, y de ah el hecho, al parecer nada casual, de
haber nombrado la poblacin campesina, tanto autoridades de alto, med io y
menor rango, de una manera aparentemente catica y anrquica.
En el curso del precedente relato, en efecto, hemos visto que mientras se
instituyeron Willka[s], es decir autoridades de primer rango polticoadministrativo y militar, en el norte; hubo por lo menos dos presidentes en el sur:
el uno en Peas: Juan Lero, y el otro en Challoma de Sacaca: Mariano Gmez, cuya
autoridad no dejaba de reconocer expresamente la superior de Zrate en el primer
caso, y la del Presidente Villca en el segundo.
Todo esto quera decir que, mientras Zrate Willka pretenda ejercer la
representacin mxima de las nacionalidades andinas de origen dentro el contexto
de la estructura poltica de la Repblica, los otros dos Willka adoptaban el rango
de primer y segundo vice-presidentes, pues no hay que olvidar que el tercer
Willka: Feliciano Willka se titul tambin presidente.
No hay que perder de vista, adems, que los tres Willka constituyeron, al
parecer, un consejo de Estado de carcter colegiado y de ndole confeder ativa,
tanto por la naturaleza misma de las tradicionales instituciones confederativas
propias del ayllu milenario, como por ser probablemente los tres Willka, de tres
diferentes circunscripciones territoriales de importancia para el destino del
movimiento.
En aparente contradiccin con la supremaca de los Willka, vemos, en el sur,
segn anticipamos ya, dos presidentes: Lero y Gmez, pero se trata en todo caso,
de dos presidencias de jurisdiccin local, dado que ambas reconocen la autoridad
suprema de Zrate Willka, de una manera muy similar a las presidencias departa mentales instituidas por la ley 19 de 11 de diciembre de 1825, y posteriormente
llamadas prefecturas.
La propia duplicidad de rango de presidente y ministro de Juan Lero,
parece ratificar la explicacin, pues mientras ste era presidente ante sus
vasallos de Peas, no era ms que ministro ante Zrate Willka, quien en su
carta de 20 de marzo lo llamaba Gobernador.
Finalmente, por debajo de esta suerte de gobernaciones rurales de orden
regional que pudieron establecerse con diferentes nombres sin desdear los
simplemente castrenses como el de Lorenzo Ramrez de Mohoza, se constituyeron
sin aguardar reforma constitucional previa los corregimientos cantonales
3
R. Mac Iver y Charles H. Page, Sociologa, Tecnos. Madrid. 1966. P. 312.
410
Ramiro Condarco Morales
ordinarios y de capitales de provincia segn anticipamos ya por voto directo
de la comunidad indgena zonal.
Por lo que externamente se ve, no dudamos que los indgenas de 1899 no slo
haban abrazado de manera ms sincera que los liberales del mismo ao, los prin cipios del federalismo, sino que sus concepciones federalistas eran ms orgnicas,
ms liberales, ms republicanas y ms revolucionarias que las de los
federalizadores nominales del primer trimestre de 1899. No poda ser de otro
modo, todos los hechos ocurridos en el levantamiento indgena de 1899
acaecieron a impulsos del sentimiento nacional que segn Mac Iver y Page es
un sentimiento esencialmente democrtico 4 y ante todo fundamentalmente
innovador en su clsico estado de bsqueda de expresin.
Desde luego, el deber quererse como entre hermanos los hijos de una
sangre: blancos e indianos, deontolgicamente formulado por la proclama de
Caracollo de una manera por tanto algo diferente al sentido querer ser una
nacin de hermanos con que el juramento del Rtli coron la busca de expresin
estatal de la nacin suiza, fue el llamado ms sobresaliente y admirable que un
vstago de las nacionalidades de origen pudo haber hecho a la sinceridad con que
la nacin dominante debi abrazar su propio vouloir-vivre collectif sin desmedro
del querer ser de s mismo de su milenaria roca madre dentro de una sola
comunidad republicana, para la cual, propona la proclama sin dejar de
manifestar implcitamente la integridad de su propia bsqueda , el ideal de una
nueva convivencia entre hermanos sin sentimiento de exclusin alguno.
lb P. 310.
411
También podría gustarte
- Las Mujeres en La Historia de Bolivia. Imagenes y RealidadesDocumento481 páginasLas Mujeres en La Historia de Bolivia. Imagenes y RealidadesSolène Billaud100% (1)
- Tutela Por No Pago de LICENCIA-DE-MATERNIDADDocumento11 páginasTutela Por No Pago de LICENCIA-DE-MATERNIDADwhalter robles100% (2)
- El Angel de La Historia - RevisadoDocumento322 páginasEl Angel de La Historia - RevisadoMauricio Bustamante Rivero100% (1)
- Malloy, J. Bolivia. La Revoluciòn InconclusaDocumento278 páginasMalloy, J. Bolivia. La Revoluciòn InconclusaPablo Castro100% (4)
- Reinaga Fausto - Tesis India PDFDocumento89 páginasReinaga Fausto - Tesis India PDFAdrian Gabriel Mendoza Zapata100% (3)
- Patzi Felix Etnofagia EstatalDocumento173 páginasPatzi Felix Etnofagia EstatalClapa Herrera83% (6)
- Bolivia: El despertar de un pueblo explotado: La contradicción del MNRDe EverandBolivia: El despertar de un pueblo explotado: La contradicción del MNRCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)
- Nosotros que nos queremos tanto: Estado, modernización y separatismo: una interpretación del proceso bolivianoDe EverandNosotros que nos queremos tanto: Estado, modernización y separatismo: una interpretación del proceso bolivianoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Freire, Paulo - Pedagogia de La Autonomia ContenidoDocumento11 páginasFreire, Paulo - Pedagogia de La Autonomia ContenidoGrover Adán Tapia Domínguez0% (1)
- INDIANISMO-Ayar Quispe PDFDocumento125 páginasINDIANISMO-Ayar Quispe PDFEddy Paul Zapata Cuno100% (5)
- Bolivia Su Historia Tomo-I PDFDocumento282 páginasBolivia Su Historia Tomo-I PDFLimbert Ronaldo Rojas RojasAún no hay calificaciones
- Spedding (2009) ¿Dónde Está La Antropología BolivianaDocumento14 páginasSpedding (2009) ¿Dónde Está La Antropología Bolivianaantonio_alipaz100% (2)
- 9 Periodos de La Historia de BoliviaDocumento14 páginas9 Periodos de La Historia de BoliviaGuido Mercado PatiñoAún no hay calificaciones
- ROJAS. Lecciones de Derecho Administrativo I.Documento220 páginasROJAS. Lecciones de Derecho Administrativo I.Camila Olguín-SanhuezaAún no hay calificaciones
- Llallagua Historia de Una Montana - Roberto Querejazu CalvoDocumento294 páginasLlallagua Historia de Una Montana - Roberto Querejazu CalvoGustavoMamaniFlores100% (3)
- Díaz de Valdés, José Manuel - Igualdad Constitucional y No DiscriminaciónDocumento318 páginasDíaz de Valdés, José Manuel - Igualdad Constitucional y No DiscriminaciónDaniela Paz Fernandez DonosoAún no hay calificaciones
- La acumulación originaria de capital en Bolivia 1825 - 1855: Ensayo sobre la articulación feudal-capitalistaDe EverandLa acumulación originaria de capital en Bolivia 1825 - 1855: Ensayo sobre la articulación feudal-capitalistaAún no hay calificaciones
- História de La Provincia OmasuyosDocumento12 páginasHistória de La Provincia OmasuyosRafael MendocistaAún no hay calificaciones
- Nación, Descolonización y Autonomía "Mapas de Debate" Volumen 2Documento416 páginasNación, Descolonización y Autonomía "Mapas de Debate" Volumen 2gergchoAún no hay calificaciones
- Thomson - Cuando Sólo Reinasen Los Indios PDFDocumento454 páginasThomson - Cuando Sólo Reinasen Los Indios PDFJiovanny Samanamud75% (8)
- Arzáns. Anales de La Villa Imperial de PotosíDocumento102 páginasArzáns. Anales de La Villa Imperial de PotosíGabriela MriveroAún no hay calificaciones
- 2003 Indios Contra Indios Ayar QuispeDocumento124 páginas2003 Indios Contra Indios Ayar QuispeBelsié Ybl100% (3)
- PLATT Tristan - Estado Bolivianos y Ayllu AndinoDocumento193 páginasPLATT Tristan - Estado Bolivianos y Ayllu AndinoAntonio Alípaz100% (2)
- Bautista, Juan Jose - Critica de La Razon BolivianaDocumento346 páginasBautista, Juan Jose - Critica de La Razon Bolivianaruben_2012100% (9)
- Bolivia Su Historia Tomo-II PDFDocumento340 páginasBolivia Su Historia Tomo-II PDFLimbert Ronaldo Rojas RojasAún no hay calificaciones
- Antinomias TesisDocumento100 páginasAntinomias TesisGeoffrey BetancourthAún no hay calificaciones
- Constitución Política Del PerúDocumento7 páginasConstitución Política Del PerúJaneth JesúsAún no hay calificaciones
- Fellman Velarde, Jose - Historia de La Cultura Boliviana - Fundamentos Socio-PoliticosDocumento225 páginasFellman Velarde, Jose - Historia de La Cultura Boliviana - Fundamentos Socio-PoliticosN. Senada100% (1)
- Libro Origen y Constituci N de La Wiphala Por Inka Waskar Chukiwanka PDFDocumento328 páginasLibro Origen y Constituci N de La Wiphala Por Inka Waskar Chukiwanka PDFAndrés G. Osorio100% (2)
- Zemelman, Hugo & Gomez, Marcela - La Labor Del Maestro - Formar y FormarseDocumento123 páginasZemelman, Hugo & Gomez, Marcela - La Labor Del Maestro - Formar y FormarseGrover Adán Tapia Domínguez100% (3)
- Historia Rebelión Tupac CatariDocumento745 páginasHistoria Rebelión Tupac CatariDeepa DuttAún no hay calificaciones
- LApatria IntimaDocumento10 páginasLApatria Intimacharxx007Aún no hay calificaciones
- EGTK; Las armas del comunitarismo: Vol. 1. Voluntad colectiva y alteridad. Una política radicalDe EverandEGTK; Las armas del comunitarismo: Vol. 1. Voluntad colectiva y alteridad. Una política radicalAún no hay calificaciones
- Pablo Zárate Willka y La Rebelión IndígenaDocumento98 páginasPablo Zárate Willka y La Rebelión IndígenaLimbert Ronaldo Rojas Rojas100% (1)
- 1981 Mitre, Antonio-Patriarcas de La Plata Estructura Socioeconómica Minería Bolivia XIX1Documento119 páginas1981 Mitre, Antonio-Patriarcas de La Plata Estructura Socioeconómica Minería Bolivia XIX1Lorgio Orellana67% (3)
- Fisica BiomedicaDocumento63 páginasFisica BiomedicaGrover Adán Tapia Domínguez100% (1)
- Reescrituras de La Independencia. Actores y Territorios en Tensión. Rossana Barragán, María Luisa Soux, Ana María Seoane, Pilar Mendieta, Ricardo Asebey y Roger MamaniDocumento535 páginasReescrituras de La Independencia. Actores y Territorios en Tensión. Rossana Barragán, María Luisa Soux, Ana María Seoane, Pilar Mendieta, Ricardo Asebey y Roger MamaniVania PomaAún no hay calificaciones
- Las poblaciones indígenas en la conformación de las naciones y los estados en la América Latina decimonónicaDe EverandLas poblaciones indígenas en la conformación de las naciones y los estados en la América Latina decimonónicaAún no hay calificaciones
- Marof, Tristán - La Tragedia Del AltiplanoDocumento50 páginasMarof, Tristán - La Tragedia Del AltiplanoÁlvaRo Bsm100% (1)
- Bolivia HoyDocumento89 páginasBolivia HoyRoger Wenceslao100% (1)
- Conversaciones Matematicas Con Maria Antonia CanalsDocumento102 páginasConversaciones Matematicas Con Maria Antonia CanalsGrover Adán Tapia Domínguez100% (3)
- Textos Textiles en La Tradición Cultural AndinaDocumento85 páginasTextos Textiles en La Tradición Cultural AndinaGrover Adán Tapia Domínguez100% (1)
- THOA AylluDocumento29 páginasTHOA AylluTomasriqueAún no hay calificaciones
- Sentencia Del TC - Expediente 00027-2021-AIDocumento76 páginasSentencia Del TC - Expediente 00027-2021-AIWilber HuacasiAún no hay calificaciones
- Ifea 6325Documento259 páginasIfea 6325DavidAún no hay calificaciones
- Warisata La Escuela Ayllu (Versión Liviana)Documento508 páginasWarisata La Escuela Ayllu (Versión Liviana)Jiovanny Samanamud75% (8)
- Lo Nacional Popular en Bolivia Zavaleta MercadoDocumento8 páginasLo Nacional Popular en Bolivia Zavaleta MercadoOsopolar2020Aún no hay calificaciones
- Albarracin Millan, Juan - Origenes Del Pensamiento Social Contemporaneo en Bolivia (1976)Documento220 páginasAlbarracin Millan, Juan - Origenes Del Pensamiento Social Contemporaneo en Bolivia (1976)judithavellanedaAún no hay calificaciones
- Simon Yampara Economia Andina AymaraDocumento24 páginasSimon Yampara Economia Andina AymaraBoris MaranonAún no hay calificaciones
- Zemelman, Hugo - Critica Epistemologica de Los IndicadoresDocumento169 páginasZemelman, Hugo - Critica Epistemologica de Los IndicadoresGrover Adán Tapia DomínguezAún no hay calificaciones
- Albo y Barrios (Coord.) - Violencias Encubiertas en Bolivia PDFDocumento209 páginasAlbo y Barrios (Coord.) - Violencias Encubiertas en Bolivia PDFVlad100% (1)
- La Investigación en La Carrera de Historia de La UMSADocumento11 páginasLa Investigación en La Carrera de Historia de La UMSANigel Caspa100% (2)
- Historia Politica de Las Naciones Originarias 3Documento12 páginasHistoria Politica de Las Naciones Originarias 3Rosaisela Ramírez100% (1)
- CINCO Meditaciones Decoloniales IntroducciónDocumento10 páginasCINCO Meditaciones Decoloniales Introducciónpomon6660% (1)
- Historia Del IndioDocumento14 páginasHistoria Del IndioFranco LimberAún no hay calificaciones
- Aranzáes, Nicanor (1915) - Diccionario Histórico Del Departamento de La PazDocumento862 páginasAranzáes, Nicanor (1915) - Diccionario Histórico Del Departamento de La PazCecilia100% (1)
- Antonio Mitre - Los Patriacas de La Plata - IntroducciónDocumento11 páginasAntonio Mitre - Los Patriacas de La Plata - Introducciónychoalay50% (6)
- G Rene MOreno y CF Paz Soldan - T Hampe 8502-33583-1-PBDocumento27 páginasG Rene MOreno y CF Paz Soldan - T Hampe 8502-33583-1-PBJean Paul PAún no hay calificaciones
- Educación Indígena en Bolivia PDFDocumento22 páginasEducación Indígena en Bolivia PDFKatherine QLAún no hay calificaciones
- Estructura Agraria BolivianaDocumento130 páginasEstructura Agraria BolivianaMarcoAún no hay calificaciones
- Libro Carlos MesaDocumento5 páginasLibro Carlos MesaJhoan TefAún no hay calificaciones
- Tierras BajasDocumento10 páginasTierras BajasDario CuevasAún no hay calificaciones
- 001 Salvador Romero El-Nacimiento-del-Intelectual PDFDocumento135 páginas001 Salvador Romero El-Nacimiento-del-Intelectual PDFMagdalena Gonzalez AlmadaAún no hay calificaciones
- Historia Del Liberalismo en BoliviaDocumento4 páginasHistoria Del Liberalismo en BoliviaDaniel Flores EscobarAún no hay calificaciones
- Tema 5 AgrarioDocumento31 páginasTema 5 AgrarioEdgar QuinterosAún no hay calificaciones
- 1915 Mexico en Guerra FinalDocumento12 páginas1915 Mexico en Guerra FinalHumberto Santos ZAún no hay calificaciones
- La Rebelión Indígena de 1899Documento9 páginasLa Rebelión Indígena de 1899Odaliz SalazarAún no hay calificaciones
- Actividad # 1 Cien. Soc.5° B 2023Documento4 páginasActividad # 1 Cien. Soc.5° B 2023DANIEL CUELLARAún no hay calificaciones
- La Guerra de Clases en La Revolución MexicanaDocumento5 páginasLa Guerra de Clases en La Revolución MexicanaAlejandro LunaAún no hay calificaciones
- Tapia Grover Prod 3Documento7 páginasTapia Grover Prod 3Grover Adán Tapia DomínguezAún no hay calificaciones
- Reflexiones en Torno A La Relación Entre Epistemología y MétodoDocumento70 páginasReflexiones en Torno A La Relación Entre Epistemología y MétodoGrover Adán Tapia DomínguezAún no hay calificaciones
- Codigo Ed 55aDocumento201 páginasCodigo Ed 55aGrover Adán Tapia DomínguezAún no hay calificaciones
- Tapia Grover Prod 1Documento8 páginasTapia Grover Prod 1Grover Adán Tapia DomínguezAún no hay calificaciones
- Dialéctica Del DonDocumento10 páginasDialéctica Del DonGrover Adán Tapia DomínguezAún no hay calificaciones
- Culturas NosotricasDocumento10 páginasCulturas NosotricasGrover Adán Tapia DomínguezAún no hay calificaciones
- Prado, Victor - Lectura Conciencia e InvestigacionDocumento21 páginasPrado, Victor - Lectura Conciencia e InvestigacionGrover Adán Tapia DomínguezAún no hay calificaciones
- Destrezas Con Criterios de DesempeñoDocumento11 páginasDestrezas Con Criterios de DesempeñoGrover Adán Tapia DomínguezAún no hay calificaciones
- Clase de Filosofía para NiñosDocumento383 páginasClase de Filosofía para NiñosGrover Adán Tapia DomínguezAún no hay calificaciones
- Lugares Comunes - Analisis Del Dolor de La LucidezDocumento2 páginasLugares Comunes - Analisis Del Dolor de La LucidezGrover Adán Tapia DomínguezAún no hay calificaciones
- Pedagogia de La PreguntaDocumento6 páginasPedagogia de La PreguntaGrover Adán Tapia DomínguezAún no hay calificaciones
- La Pregunta Como Dispositivo PedagogicoDocumento19 páginasLa Pregunta Como Dispositivo PedagogicoGrover Adán Tapia DomínguezAún no hay calificaciones
- Cultura Militar en La EscuelaDocumento1 páginaCultura Militar en La EscuelaGrover Adán Tapia DomínguezAún no hay calificaciones
- 4secundaria 2014CPDocumento47 páginas4secundaria 2014CPGrover Adán Tapia DomínguezAún no hay calificaciones
- Willka - Racismo y Elites CriollasDocumento36 páginasWillka - Racismo y Elites CriollasGrover Adán Tapia DomínguezAún no hay calificaciones
- UF13 Educacion FisicaDocumento72 páginasUF13 Educacion FisicaGrover Adán Tapia DomínguezAún no hay calificaciones
- QuiminoDocumento3 páginasQuiminoGrover Adán Tapia DomínguezAún no hay calificaciones
- Epja 7Documento84 páginasEpja 7Grover Adán Tapia DomínguezAún no hay calificaciones
- ¿Independencia Judicial en Honduras. Edy Tabora PDFDocumento40 páginas¿Independencia Judicial en Honduras. Edy Tabora PDFIndiraAún no hay calificaciones
- El MunicipioDocumento5 páginasEl MunicipioCamiiSalazar100% (1)
- M15 U1 S1 A2Documento6 páginasM15 U1 S1 A2Enga Ge Ment0% (1)
- Serna de La Garza, Jose "Organizaciones SocialesDocumento11 páginasSerna de La Garza, Jose "Organizaciones SocialeszillerrAún no hay calificaciones
- Justificacion Del Contrato de Ciencia y Tecnologia 638 de 2013 (29092014)Documento47 páginasJustificacion Del Contrato de Ciencia y Tecnologia 638 de 2013 (29092014)xiomara perozaAún no hay calificaciones
- Fallo de TutelaDocumento6 páginasFallo de TutelaLeonardo PumarejoAún no hay calificaciones
- El Positivismo en Brasil y México Un Estudio Comparativo - VariosDocumento24 páginasEl Positivismo en Brasil y México Un Estudio Comparativo - VariosAgustín PineauAún no hay calificaciones
- Actividad Formativa #3 T-030-05Documento35 páginasActividad Formativa #3 T-030-05edgar zuñigaAún no hay calificaciones
- DERRECHO Administrativo 2 - USACDocumento6 páginasDERRECHO Administrativo 2 - USACmariemanzanitaAún no hay calificaciones
- Anexo - Formato Informe IndividualDocumento11 páginasAnexo - Formato Informe IndividualJuan David Ríos ZapataAún no hay calificaciones
- La Regulación de La PrensaDocumento3 páginasLa Regulación de La Prensapruebaprueba567Aún no hay calificaciones
- Auditoría vs. ContraloriaDocumento17 páginasAuditoría vs. ContraloriasayotaAún no hay calificaciones
- Análisis Del Porqué Únicamente Las Fuerzas de Seguridad Del Estado Deberían Tener y Portar Armas de FuegoDocumento42 páginasAnálisis Del Porqué Únicamente Las Fuerzas de Seguridad Del Estado Deberían Tener y Portar Armas de FuegoalexjfmAún no hay calificaciones
- El Principio de Planeación en El Sistema de Compras Publicas - Contrato EstatalDocumento15 páginasEl Principio de Planeación en El Sistema de Compras Publicas - Contrato EstatalJavierilloAún no hay calificaciones
- Programa - Modelo Teórico ConstitucionalDocumento5 páginasPrograma - Modelo Teórico ConstitucionalEufracio ChuraAún no hay calificaciones
- Teoria General Del Servicio PublicoDocumento17 páginasTeoria General Del Servicio PublicoAndrea CalderonAún no hay calificaciones
- Acuerdo Plenario Tutela de DerechosDocumento5 páginasAcuerdo Plenario Tutela de DerechosCésar QuevedoAún no hay calificaciones
- Derecho Procesal Constitucional MonografiaDocumento20 páginasDerecho Procesal Constitucional MonografiaJmiguel UmiyoshiAún no hay calificaciones
- 1 Trabajo de Investigacion2Documento53 páginas1 Trabajo de Investigacion2Fortunato Sanchez0% (1)
- Analisis Jurisprudencial Sentencia CDocumento4 páginasAnalisis Jurisprudencial Sentencia CJavier Andres Gelves100% (1)
- El Artículo 1746 Como Nuevo Sistema para Calcular Indemnizaciones y Su Diferenciación Con Los Anteriores MétodosDocumento12 páginasEl Artículo 1746 Como Nuevo Sistema para Calcular Indemnizaciones y Su Diferenciación Con Los Anteriores MétodosDiego MalpicaAún no hay calificaciones
- Capitulo 1 Responsabilidad PenalDocumento12 páginasCapitulo 1 Responsabilidad PenalNilda Nayilde AlmeidaAún no hay calificaciones
- Guía de Acuerdo y Convenios IntergubernativosDocumento121 páginasGuía de Acuerdo y Convenios IntergubernativosMinAutonomias100% (11)
- S09 - Fuentes Tarea Académica 2 - 2023 MarzoDocumento9 páginasS09 - Fuentes Tarea Académica 2 - 2023 MarzoJhair GuevaraAún no hay calificaciones