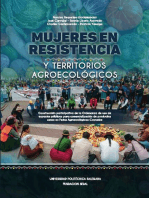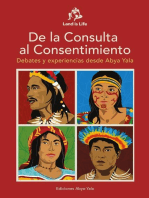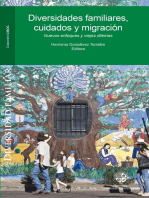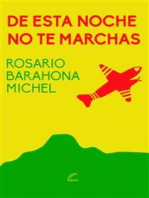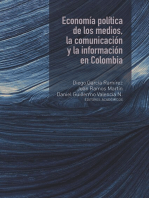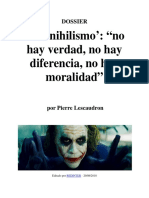Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Multiculturalidad PDF
Multiculturalidad PDF
Cargado por
Luciano M SoteloTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Multiculturalidad PDF
Multiculturalidad PDF
Cargado por
Luciano M SoteloCopyright:
Formatos disponibles
MULTICULTURALIDAD,
IDENTIDAD Y
GLOBALIZACIN
Luis Sifuentes De la Cruz
ndice
Introduccin ...................................................................................................................................... 5
1 Unidad
CULTURA E INTERCULTURALIDAD.................................................... 7
1. Qu es interculturalidad? (Gustavo Sols Fonseca) ................................................................ 7
2. Caminos para la interculturalidad............................................................................................. 7
3. Los alcances de la interculturalidad .......................................................................................... 8
4. La prctica de la interculturalidad............................................................................................. 8
5. Educar en interculturalidad ........................................................................................................ 9
6. Aspectos de una conducta intercultural positiva ..................................................................... 9
7. Estrategias de interculturalidad ................................................................................................. 9
8. Condiciones para una interculturalidad rica y creativa ....................................................... 10
9. "Condiciones" adversas para el desarrollo de la interculturalidad .................................... 10
10. Poltica de interculturalidad .................................................................................................. 11
2 Unidad
LA MULTICULTURALIDAD (Godenzzi, Juan) ................................. 19
1. reas culturales peruanas ........................................................................................................ 20
2. Enumeracin de reas culturales en el Per........................................................................... 20
3. Extincin de lenguas y de culturas: Empobrecimiento de las posibilidades de
interculturalidad ....................................................................................................................... 21
4. Circuitos y contactos de interculturalidad ............................................................................. 21
5. Lenguas generales como vehculos de interculturalidad ..................................................... 21
6. reas de identidades lingstico-culturales en el Per (Relacin simple) ......................... 22
3 Unidad
IDENTIDAD............................................................................................. 31
EL PER: SUMA DE IDENTIDADES DIVERSAS ..................................................................... 31
CUNDO NACIERON LAS NACIONES? ............................................................................... 31
CUNDO NACE EL PER? ...................................................................................................... 32
La peruanidad ............................................................................................................................... 35
La diversidad cultural .................................................................................................................. 35
GLOBALIZACIN ........................................................................................................................ 36
Multiculturalismo y globalizacin .............................................................................................. 36
BIBLIOGRAFA.............................................................................................................................. 41
ndice
Hablar de multiculturalidad en un pas como el nuestro es muy
difcil y a la vez grandemente complejo.
La enorme diversidad de culturas existentes en nuestro medio -
debido a la existencia de diferentes grupos tnicos- as como las dife-
rentes lenguas y realidades de extrema complejidad, son producto del
mestizaje que se ha desarrollado dentro del proceso histrico del Per.
Segn los historiadores, el Per no ha logrado consolidar su iden-
tidad ni menos formarse incluso como una nacin autntica. La razn
se encuentra en las profundas diferencias y desigualdades sociales
producidas a travs de la historia.
El imperio del Tawantinsuyo presentaba ya una serie de contra-
dicciones sociales debido a las relaciones de dominacin entre los Incas
y los pueblos sojuzgados.
La dominacin espaola acrecent estas diferencias sociales,
las cuales propiciaron la aparicin de una nacin de blancos y otra de
indios.
Dentro del grupo dominado existen nuevas divisiones sociales,
tales como los mestizos, los indios, los negros y las etnias amaznicas.
Ante estos hechos existe un reto, conservar las culturas
ancestrales que han sobrevivido a la dominacin espaola o dejar que
la globalizacin las anule por completo. En muchos casos lo que se
globaliza son los elementos de la cultura dominante, no de la domina-
da, ms an aquello tiende a desaparecer.
Es por ello que es importante generar la identidad nacional, reco-
nociendo y valorando la multiculturalidad existente. Aquello deber servir
para proyectarnos al mundo, globalizando nuestra cultura y no conde-
nndola a la extincin.
El autor.
Introduccin
Introduccin
Universidad Nacional de Educacin
6 Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin
Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin 7
CULTURA E
INTERCULTURALIDAD
Definicin antropolgica:
a. "Una cultura es un conjunto de formas
y modos adquiridos de concebir el mun-
do, de pensar, de hablar, de expresar-
se, percibir, comportarse, organizarse
socialmente, comunicarse, sentir y va-
lorarse a uno mismo en cuanto indivi-
duo y en cuanto a grupo. Es intrnseco
a las culturas el encontrarse en un cons-
tante proceso de cambio." (Heise,
Tubino, Ardito: 1994, p.7).
b. "Una cultura es una variedad de siste-
mas desarrollados por las sociedades
humanas como medio de adaptacin al
ambiente en el cual se vive; como tota-
lidad, un sistema cultural constituye el
medio a travs del cual el grupo al cual
pertenece dicho sistema consigue su
supervivencia como una sociedad orga-
ni zada..." (Robert W. Young en:
Abrahams y Troike, 1972).
1. Qu es interculturalidad?
(Gustavo Sols Fonseca)
La interculturalidad es la conducta cul-
tural para desenvolverse en contextos de re-
lacin de culturas. Es una conducta de las
personas o de los grupos humanos en situa-
ciones de multiculturalidad. Se trata de un
saber manejarse entre miembros de diferen-
tes culturas con quienes se interacta. La in-
terculturalidad no implica a priori el "saber
manejarse bien o mal", slo implica saber
manejarse, pues una u otra alternativa espe-
cfica depender de la poltica sobre intercul-
turalidad que asumen las personas o los gru-
pos humanos. Dicha poltica puede estar ex-
plcitamente formulada o, lo que es comn,
estar implcitamente vigente. En este contex-
to, el prefijo inter no hace referencia sino a la
relacin entre dos o ms culturas, en que ac-
ta el individuo o el grupo humano.
2. Caminos para la
interculturalidad
La interculturalidad es, en tanto realidad,
una realidad cultural; y como todo fenmeno
cultural, la conducta intercultural se aprende
sea como miembro de una determinada cul-
tura, o de un grupo de culturas en contacto.
Esa conducta intercultural puede tener una
realizacin adecuada o no adecuada en su
1 Unidad
1 Unidad
Universidad Nacional de Educacin
8 Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin
propsito de permitir desenvolverse en situa-
ciones de interculturalidad. EI juicio sobre ade-
cuacin depende de un determinado sistema
cultural.
La primera condicin para que exista
interculturalidad es el contacto de culturas.
Pero para que la interculturalidad sea una con-
ducta, lo que debe ocurrir es un proceso de
aprendizaje, ya sea natural -como parte de la
socializacin de las personas- o planificado,
es decir, formalmente.
Conviene aclarar que la educacin en
general puede ser intercultural y no ser bilin-
ge, tanto como puede ser bilinge y no ser
intercultural. La vigencia de cualquiera de es-
tas alternativas concretas responder a polti-
cas especficas que asumen las sociedades
para la educacin de sus miembros.
3. Los alcances de la
interculturalidad
La interculturalidad tiene mltiples posi-
bilidades. Por ejemplo, ella puede tener una
prctica intracultural, es decir, puede ser un
ejercicio que involucra a grupos que confor-
man subculturas dentro de una estructura
mayor. Es el caso de una interculturalidad que
tiene como componentes a las variedades de
lo que se reconoce como una misma cultura.
En esta perspectiva, todos en el mundo son
por lo menos intrainterculturales, pues no es
imaginable la existencia de culturas homog-
neas. De otro lado, no todos en el mundo es-
tn en una relacin intercultural, esto es, sus
relaciones no involucran necesariamente a
dos o ms sistemas culturales diferentes. La
multiculturalidad no implica necesariamente
interculturalidad, pues las personas pueden
mantener separadas las culturas de su multi-
culturalidad.
La globalizacin ha catapultado la con-
veniencia de la interculturalidad como conduc-
ta de los seres humanos, pues ha puesto fren-
te a s a personas de diferentes culturas, ge-
nerando como consecuencia convicciones
sobre conductas apropiadas para desenvol-
verse en el mundo globalizado. Si bien pare-
ciera que nos dirigimos hacia un mundo de
interculturalidad plena, tal vez con todas las
culturas del mundo en contacto, avizoramos,
sin embargo, que no todas las culturas ahora
existentes tienen la misma posibilidad de ser
componentes permanentes en la relacin
intercultural, ya que algunas estn condena-
das a la desaparicin debido a las relaciones
desiguales entre las sociedades respectivas,
en las que se generan etnocentrismo, racis-
mo, etnocidio, genocidio, o falta de autoestima.
La presuncin sobre implicancia de ho-
mogeneidad cultural en el mundo, como con-
secuencia de la globalizacin, felizmente no
es algo absolutamente seguro, pues tiene en
contra la imposibilidad de la invariacin cultu-
ral. Lo previsible es que la globalizacin gene-
rar necesariamente formaciones especficas
de orden cultural, como parte del proceso nor-
mal de cambio del que no puede estar ajena
ninguna cultura, menos la "cultural global" [1].
4. La prctica de la
interculturalidad
Las relaciones interculturales que se
establecen entre los grupos humanos pueden
ser armnicas, pero tambin pueden estar
marcadas por desequilibrios que hacen que
di chas rel aci ones sean i nequi tati vas y
atentatorias contra el desarrollo mismo de los
grupos humanos. La discriminacin peyorati-
va entre culturas es uno de los factores ne-
fastos para las relaciones interculturales equi-
tativas. Estas discriminaciones pueden impli-
car conductas racistas, antidemocrticas,
genocidas, etnocidas, etc.
Algunos estudiosos sealan la vigencia
de una interculturalidad negativa, con relacio-
nes que no contribuyen a una convivencia ar-
mnica entre las culturas y los grupos huma-
nos. Frente a la interculturalidad negativa te-
nemos aquella que busca formas de relacin
que amplan el conocimiento cultural sobre los
otros, para que las personas y los grupos hu-
manos puedan desenvolverse creativamente
y con tolerancia en su ambiente multicultural.
Programa de Actualizacin - Titulacin 2006 - Facultad de Ciencias
Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin 9
Asimismo, podemos hablar de una intercultu-
ralidad pasiva frente a una interculturalidad
activa. En todo caso, es deseable para la cons-
truccin de la interculturalidad que los sujetos
sean entes activos, antes que pasivos.
5. Educar en interculturalidad
Los seres humanos en los ltimos tiem-
pos han llegado a la conviccin de la condi-
cin positiva de la prctica de la interculturali-
dad como estrategia de relacin humana con
miras a un desenvolvimiento armnico y
creativo de las sociedades humanas. Este
convencimiento induce a plantearse estrate-
gias para el aprendizaje de la interculturalidad,
entendida sta como prctica de un tipo de
relacin entre miembros de distintas culturas,
esencialmente positiva para el desarrollo hu-
mano. En tanto motivo de aprendizaje, la in-
terculturalidad ha devenido en objeto de pre-
ocupacin de la actividad educativa, al mis-
mo tiempo que sujeto de planeamiento en la
tarea de enseanza-aprendizaje. Muchos es-
tados marcados por la multiculturalidad y el
multilingismo comenzaron a generar en las
ltimas dcadas espacios de preocupacin en
sus sistemas educativos para enfrentar la
educacin de sus miembros teniendo en
cuenta su realidad multicultural. Una estrate-
gia para la interculturalidad ha sido imaginada
desde lo que ahora se llama precisamente la
Educacin Intercultural bilinge, pensada es-
pecialmente en vista de las limitaciones con-
ceptuales de la llamada educacin bilinge e
incluso de la educacin bilinge bicultural [2] .
En el desarrollo de esta conceptualizacin te-
nemos a estudiosos latinoamericanos en po-
siciones descollantes, como es el caso del
lingista venezolano Esteban Emilio Mosonny,
quien fue el primero en usar la expresin Edu-
cacin Intercultural Bilinge.
6. Aspectos de una conducta
intercultural positiva
No puede haber prctica intercultural
positiva si es que los miembros de los grupos
humanos no asumen una conducta de tole-
rancia hacia la diversidad cultural. La intole-
rancia niega al otro, haciendo que la relacin
intercultural sea prcticamente inexistente.
La tolerancia en s es insuficiente, pues
slo asegura que el otro exista. Un paso ms
avanzado para propiciar la interculturalidad
ser el respeto mutuo de los componentes de
la posible relacin intercultural. Tolerancia y
respeto hacen bastante, pero no todo. Se ne-
cesita un esfuerzo cognoscitivo y de compren-
sin del otro como diverso de uno para cons-
truir una relacin intercultural creativa, dura-
dera y positiva.
En el marco de tolerancia, conocimien-
to y comprensin del otro como diverso, los
seres humanos estamos descubriendo y en-
riqueciendo nuestra percepcin de la huma-
nidad, reconociendo a la diferencia y a la es-
pecificidad como un derecho humano, tal vez
el ms importante, que est en la base de la
increble diversidad de la vida misma en el pla-
neta. A partir de esta asercin, resulta fcil
identificar a la diversidad como un bien intrn-
seco y como un recurso para el desarrollo de
la vida y de las sociedades humanas.
7. Estrategias de interculturalidad
En los ltimos tiempos comienza a ha-
cerse presente en la preocupacin de los es-
tados la necesidad de plantearse polticas para
el desarrollo de la interculturalidad. Es sinto-
mtico que estas preocupaciones surjan en
los estados multilinges, como los america-
nos, e incluso en aquellos estados no nece-
sariamente multilinges, pero cuyo desarrollo
les ha planteado la necesidad de relaciones
amplias y sostenidas con estados de cultu-
ras diversas, con la evidencia de beneficios
que derivan de la prctica de la interculturali-
dad.
La preocupacin por desarrollar la inter-
culturalidad en el Per ha venido de la mano
con el quehacer educativo con los pueblos
amerindios involucrados en diversas modali-
dades de educacin bilinge. Tal como se ha
sealado antes, las limitaciones conceptua-
Universidad Nacional de Educacin
10 Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin
les de la educacin bilinge (e incluso bicul-
tural) han sido la palanca para pensar en la
interculturalidad como necesidad para el de-
sarrollo de relaciones cualitativamente supe-
riores en trminos de armona entre los dife-
rentes componentes del multilingismo y mul-
ticulturalismo. De un planteamiento inicial de
educacin bilinge intercultural para los pue-
blos amerindios peruanos, se ha pasado a
percibir y plantear la necesidad de una edu-
cacin intercultural para todos, aunque no
necesariamente adoptando la modalidad bi-
linge.
Son muy pocos hoy los estados sura-
mericanos que no se plantean una educacin
intercultural bilinge para su poblacin origi-
naria americana. Tambin es verdad que en
algunos estados se tiene conciencia de la
necesidad de una educacin intercultural para
todos, tal como en el Per, o en Bolivia. La
consigna "interculturalidad para todos" se
hace cada vez ms fuerte en muchos pases,
favorecida por el proceso de globalizacin y
por la exigencia de procurar un posicionamien-
to auspicioso en el contexto de un mundo
globalizado.
Una poltica intercultural para estados
como el peruano implica una labor de inge-
niera social y cultural imaginablemente com-
pleja, en razn a la diversidad de culturas, len-
guas y relaciones sociales vigentes al interior
del pas. Se trata de una tarea difcil en vista
de la complejidad de nuestra diversidad y en
razn a las fuerzas contrapuestas que animan
a la sociedad peruana, en la que el racismo,
el machismo, el autoritarismo, la ausencia de
democracia tnica, la falta de respeto a la di-
versidad cultural, las mltiples formas de dis-
criminacin, debern dar paso a una conduc-
ta de tolerancia y respeto mutuos entre todos
los miembros de los diversos pueblos que vi-
vimos en este espacio geogrfico que llama-
mos Per. A todas luces, ms que una labor
de ingeniera social, se trata de una reingenie-
ra de las culturas y de la sociedad peruanas.
Es una reingeniera para la globalizacin, que
deber ser sin prdida de nuestras identida-
des especficas como pueblos peruanos.
8. Condiciones para una
interculturalidad rica y creativa
Hay en el mundo espacios multicultural-
mente pobres y ricos, pues unos contienen
ms diversidad cultural que otros.
La riqueza de culturas es una condicin
bsica para una interculturalidad rica y creativa.
En esta perspectiva, el Per es un espacio
rico en culturas, por lo que tenemos la posibi-
lidad de desarrollar en el pas una intercultu-
ralidad que puede significar un aporte relevante
para la humanidad. Para que esto sea posible
necesitamos construir conocimientos mutuos
respetuosos de la diversidad de los peruanos,
pues interculturalidad significa -como dice
Heise, et alt. (1994): dilogo, negociacin per-
manente, reflexin cotidiana sobre derechos
y modos de ser, aceptacin del otro como le-
gtimo para la convivencia. El requerimiento
para la interculturalidad es conocer la propia
cultura y conocer las otras, para construir iden-
tidades desde las cuales nos relacionamos
los unos con los otros. Este conocimiento es
respuesta a interrogantes fundamentales: so-
bre nuestro origen como pueblo, nuestras
creencias, nuestra lengua, sobre conductas
cognoscitivas que nos hacen asumir, supo-
ner, dar por entendido, o nos dicen de las rea-
lidades con las que contamos en el mundo en
que vivimos y convivimos.
La diversidad radical entre las culturas
peruanas, as como el nmero de estas cul-
turas, es una de las mayores riquezas de los
peruanos. Gran parte de estas culturas son
plenamente vigentes, con capacidad creativa
alta; pero tambin hay varias culturas perua-
nas que corren el peligro de la extincin a muy
corto plazo.
9. "Condiciones" adversas para el
desarrollo de la interculturalidad
La interculturalidad tiene enemigos po-
derosos y mortales. Dos de estos enemigos
son el genocidio y el etnocidio.
Programa de Actualizacin - Titulacin 2006 - Facultad de Ciencias
Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin 11
EI genocidio desaparece al otro en tan-
to entidad fsica y viva, y al desparecerlo, ani-
quila su cultura, anulando la posibilidad de
establecer relacin con una diversa. A su tur-
no, el etnocidio elimina a la otra cultura, o la
discrimina. En la historia de la humanidad, las
conductas etnocidas y genocidas son las cau-
sas ms recurrentes de la desaparicin de
pueblos y culturas, y del consiguiente empo-
brecimiento de la humanidad en su posibili-
dad de usufructuar los logros generados con
esfuerzos de miles de aos.
Aparte de estas dos conductas extremis-
tas, tambin son adversas las prcticas de
aculturacin, que pueden ocurrir de forma vio-
lenta e impositiva, pero tambin con delicada
sofisticacin.
10. Poltica de interculturalidad
Una poltica intercultural es en lo funda-
mental poltica sobre actitudes de personas y
sobre relaciones interculturales. En este en-
tendido, la interculturalidad es de las perso-
nas; pues como en el bilingismo, que se da
en el habla; en este caso se da en la relacin
de las personas, pero marcada por la gram-
tica de la cultura.
Tal como seala Xavier Albo, la poltica
sobre interculturalidad tiene en cuenta y asu-
me:
a. El derecho a la diferencia (que configu-
ra la identidad de las personas y de los
grupos).
b. La conveniencia social de conocer al
otro y de aprovechar (sus logros cultu-
rales, mediante el intercambio cultural).
De otro lado, es indispensable asumir
la realidad de culturas tal como es, lo que en
nuestro caso involucra:
Culturas dominantes y culturas oprimi-
das, y las consecuencias de esta reali-
dad, situacin que implica asunciones y
estrategias particulares en la poltica de
interculturalidad.
La realidad peruana es de grandes des-
igualdades entre los componentes de la mul-
ticulturalidad, con actitudes profundamente
discriminatorias entre las personas de cultu-
ras diferentes. Conviene que nos examinemos
sobre este nuestro carcter colectivo que se
percibe como de mutuo odio, tan chocante por
evidente para un observador externo, ya que
muestra a un colectivo social con partes per-
manentemente de espaldas entre s.
Interculturalidad:
Es el principio rector de un proceso so-
cial continuo que intenta construir rela-
ciones dialgicas y equitativas entre ac-
tores miembros de universos culturales
y sociales diferentes. Es especialmen-
te necesario en realidades marcadas
por el confl i cto y l as rel aci ones
asimtricas de poder.
Es un proceso dinmico de negociacin
social que, a partir de una realidad fuer-
temente marcada por el conflicto y las
relaciones sociales asimtricas, busca
construir relaciones dialgicas y ms
justas entre los actores sociales perte-
necientes a universos culturales diferen-
tes, sobre la base del reconocimiento de
la diversidad. Esta nocin de intercultu-
ralidad abarca la sociedad global en su
conj unto y nos ayuda a superar
dicotomas, en especial la que se da
entre lo indgena vs. no indgena.
Qu objetivos de interculturalidad cabe
plantearse?
Considerando nuestra realidad espec-
fica -marcada por la inequidad tnica y cultu-
ral- deberemos considerar como fundamen-
tal:
EI derecho a la propia cultura, en con-
secuencia desarrollar este derecho.
La promocin de la interrelacin respe-
tando al otro, con miras a una mejor con-
vivencia en la sociedad mayor.
Puede no percibirse adecuadamente
esta propuesta de objetivos. Para aclarar, ha-
Universidad Nacional de Educacin
12 Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin
gamos un ejercicio preguntndonos, valen
igual todos los peruanos en el Per?, vale
igual un huitoto frente a un aymara, a un
quechua, o frente a alguien de origen espa-
ol?, valen igual los peruanos segn su co-
lor de piel?, valen igual los peruanos segn
como se visten?
En el Per todos sabemos que la res-
puesta, es NO. Entonces, no convendra for-
mular una poltica para salvaguardar el dere-
cho de ser diverso, pero con equidad, sin dis-
criminacin que atente contra el otro, forjando
as una convivencia mas deseable? Si la qui-
siramos tendramos que asumir precisamen-
te una poltica de interculturalidad signada por
determinados rasgos, que nos permitira un
estado multicultural con equidad tnica entre
sus miembros (democracia tnica); sin acti-
tudes negativas entre las personas por razn
de su especificidad cultural.
Si puestos imaginariamente en el futuro
percibimos indicios tales como:
a. Todos en el Per conocen la gramtica
de la cultura que se verbaliza a travs
del castellano.
b. Los miembros de la cultura dominante
tienen una comprensin por lo menos
bsica de la gramtica cultural de las cul-
turas oprimidas ahora, pero fortalecidas
despus, y esta comprensin orienta
sus relaciones interculturales con miem-
bros de las otras culturas peruanas. As
estaremos participando de una convi-
vencia cualitativamente ms rica en el
Per.
Si este panorama nos parece deseable,
entonces, la poltica de interculturalidad para
el Per puede apuntar como meta a:
Preservar nuestra rica pluriculturalidad.
Buscar el logro de la equidad cultural me-
diante la practica de una democracia
cualitativamente superior. (La gente lla-
ma a esto democracia tnica).
Avanzar en el logro del conocimiento
mutuo entre los peruanos de distinta
cultura.
Aunque hay razones ahora para entu-
siasmos y esperanzas, no se debe olvidar que
ninguna poltica intercultural asegura de por s
la pluricultura en ningn lugar del mundo. Se
requerirn otras acciones y el logro de otras
metas, tales como libertad, autonoma, demo-
cracia, etc.
Las polticas sobre interculturalidad de-
ben tener en cuenta la gama de realidades
geogrficas, lingsticas, culturales y sociales
de los pueblos, pues stos son factores que
determinan polticas sobre lenguas, culturas,
actitudes diferentes. Por ejemplo,
Interculturalidad e interaccin lingstica
Es muy frecuente encontrarse con si-
tuaciones pluriculturales en las que una len-
gua se encuentra en contacto con otras, es-
tablecindose entre ellas diversos tipos de
transferencias. Los contactos lingsticos no
son meros intercambios de formas de expre-
sin, sino tambin intercambios de prcticas
y contenidos significativos. Por ello, en cierta
medida, las transferencias lingsticas son al
mismo tiempo actos interculturales. Las diver-
sas lenguas y culturas resultan permeables
entre s y configuran espacios multilinges e
interculturales en los que se realizan los inter-
cambios comunicativos de la poblacin. Las
Programa de Actualizacin - Titulacin 2006 - Facultad de Ciencias
Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin 13
prcticas lingstico-culturales en la realidad
cotidiana son dinmicas, cambiantes y abier-
tas a la diversidad.
Resulta til distinguir, en lo que se refie-
re a los cambios lingsticos producidos por
contacto, dos tipos de situaciones: la de man-
tenimiento y la de sustitucin. En la primera,
se permanece en el seno de una tradicin lin-
gstica y cultural y, desde ah, los usuarios
se hacen una serie de prstamos de las otras
lenguas o culturas. En la segunda situacin,
los usuarios de una lengua y tradicin cultural
adoptan una nueva lengua y cultura, impri-
miendo en stas rasgos y hbitos derivados
de su lengua y cultura originaria. Esta distin-
cin establece un principio de orden al multi-
forme mundo de los contactos interlinges: los
prstamos, primariamente lxicos, aparecen
en una situacin de mantenimiento lingsti-
co, en tanto que fenmenos como el de las
interferencias fonolgicas o gramaticales sur-
gen en una situacin de sustitucin de lenguas.
Estos diversos procedimientos lings-
ticos -de prstamos e interferencias- estn
estrechamente relacionados con factores so-
ciales como el del status de las lenguas. Al-
gunas lenguas se hacen hegemnicas; otras
llegan a ser subalternas. Las primeras ejer-
cen fuerte presin sobre las otras, cambin-
dolas, a veces hasta el punto de afectarlas
estructuralmente y hacerlas desaparecer. Las
lenguas hegemnicas se convierten en meta
para muchos grupos, especialmente de
migrantes empobrecidos procedentes de zo-
nas rurales. Las lenguas subalternas tienden
a ser desplazadas y a debilitar y restringir el
desarrollo de su corpus.
En gran parte de las regiones andinas y
amaznicas, el castellano, si bien lengua
hegemnica, no deja de estar influida por
muchos prstamos de las lenguas amerindias.
Por su parte, estas lenguas amerindias tam-
bin reciben la fuerte influencia del castella-
no, no slo lxica sino tambin estructural. Los
quechua y aimarahablantes que usan el cas-
tellano como segunda lengua exhiben un no-
table sustrato de su lengua materna, sobre
todo en el nivel fonolgico y gramatical; y, de-
bido a la extensa y larga presencia de este
sector social, muchos hablantes monolinges
del castellano han adoptado tambin rasgos
propios de los hablantes bilinges. Esta plu-
ralidad interlinge, tan caracterstica de exten-
sas regiones latinoamericanas, constituye el
mbito natural en el que se ejercen las com-
petencias comunicativas de buena parte de
su poblacin. Y la escuela, en vez de tomar
esa pluralidad como punto de partida para el
desarrollo de las capacidades y competencias
comunicativas y lingsticas, con frecuencia
la niega o la condena.
Las condiciones actuales de contacto
entre lenguas, en un contexto en el que la co-
municacin y el acceso a la informacin son
elementos claves para el desarrollo, constitu-
yen un factor determinante en la redefinicin
de los objetivos del aprendizaje de las lenguas
particularmente en contextos pluriculturales.
Asumir esta tarea requiere orientar los proce-
sos de enseanza y aprendizaje al desarrollo
de competencias comunicativas bsicas
(transversales): producir y comprender textos
significativos.
Este enfoque requiere ubicar las accio-
nes de aprendizaje de lenguas en funcin de
las necesidades de comunicacin de los gru-
pos humanos, no creando situaciones artifi-
ciales para motivar la lectura o produccin de
textos, sino partiendo de intereses comunica-
tivos reales y desarrollando capacidades a fin
de que el sujeto educativo se apropie de es-
trategias diversas para acercarse a la com-
prensin de un texto o la produccin de un
escrito y para que elabore instrumentos de
sistematizacin y criterios precisos de eva-
luacin de sus aprendizajes.
En este sentido, aludir al aprendizaje de
lenguas deja de ser una cuestin simplemen-
te tcnica para convertirse en una problem-
tica global, que no pasa slo por el conoci-
miento del lxico y de los procesos de lectura
y produccin de textos o el conocimiento lin-
gstico del funcionamiento escrito de la pri-
mera y segunda letras, sino tambin por una
Universidad Nacional de Educacin
14 Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin
visin clara de las caractersticas del sujeto
que aprende, de la relacin que se establece
entre aprender y ensear. De un modo parti-
cul ar, i nteresa el rol que j uegan l as
interacciones educador/educando, individuo/
contexto bilinge, en situaciones de contac-
tos culturales y de poder, as como el impacto
de la escritura alfabtica sobre el nio o adul-
to indgena.
El contexto del aprendizaje pasa a ser
fundamental para el desarrollo de las compe-
tencias comunicativas. En la medida que el
aula, el taller de capacitacin o la sesin de
alfabetizacin se constituye en un espacio
donde el sujeto del aprendizaje puede actuar,
discutir, decidir, descubrir, realizar, evaluar en
interaccin con los otros, se estarn creando
condiciones favorables para el aprendizaje y
la comunicacin.
Constituye tambin una necesidad la
reconceptualizacin de la naturaleza del acto
de leer y producir textos, sobre la base de in-
vestigaciones realizadas en torno al desarro-
llo de las capacidades para la lectura, de los
aportes de la lingstica textual y pragmtica y
de los avances psicopedaggicos introduci-
dos por el constructivismo. Bajo este enfoque,
el desarrollo de las competencias comunica-
tivas en contextos interculturales y bilinges
requiere condiciones tales como:
La existencia, en el contexto, de estmu-
los comunicativos orales y escritos tan-
to en la lengua materna como en la se-
gunda lengua. Ocurre que en situacin
de subordinacin de lenguas como la
que se vive en los pases andinos y
amaznicos, la produccin escrita en
lengua materna es escasa; y no esta-
mos refirindonos slo a la presencia de
textos, sino tambin de afiches, avisos,
propaganda, diarios, etc.
Esto constituye una dificultad que debe
ser enfrentada desde polticas comuni-
cativas ms amplias.
La formacin del educador, no slo en
aspectos de didctica que permitan ge-
nerar un ambiente favorable para el
aprendizaje y actividades que posibiliten
el protagonismo del educando en la
construccin de sus competencias co-
municativas, sino tambin en el conoci-
miento y manejo de las estructuras
lingsticas de la primera y segunda len-
guas. Asimismo, el desarrollo, en el edu-
cador, de habilidades para orientar el pro-
ceso de aprendizaje estimulando la sis-
tematizacin metalingstica y el uso
coordinado de estrategias diversas para
comprender y producir textos.
La organizacin global del espacio edu-
cativo en funcin de la participacin cor-
porativa de los agentes involucrados, a
fin de definir las metas en trminos de
aprendizaje, la forma de administrar el
tiempo y los recursos, las estrategias
ms interesantes para aprender y las
formas de verificar los logros en el apren-
dizaje. Esto significa reconocer la capa-
cidad del educando de contribuir a la
construccin de un espacio social que
hasta ahora le fue siempre ajeno y agre-
sivo en trminos culturales.
Ms all del manejo de contenidos cul-
turales y del entrenamiento en el uso correcto
de las lenguas, lo que interesa es el desarro-
llo de las competencias comunicativas, lo que
posibilitar que las poblaciones indgenas re-
cuperen su capacidad de expresin, de pro-
puesta y de relacin en condiciones de igual-
dad. La capacidad de reconocer su palabra
como vlida, sobre la base de reconocer su
cultura y su lengua como medios para su ex-
presin crtica y creativa y de manejar los c-
digos de la segunda lengua de manera com-
petente, le permitir a la poblacin indgena
exigir con mayor eficacia el reconocimiento y
ejercicio de sus derechos y negociar mejores
condiciones para construir su desarrollo.
Luego de haber considerado las situa-
ciones de contacto lingstico y el desarrollo
de las competencias comunicativas en con-
textos pluriculturales, hay que precisar el pa-
pel que juega lo lingstico en una propuesta
de educacin intercultural bilinge.
Programa de Actualizacin - Titulacin 2006 - Facultad de Ciencias
Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin 15
El tratamiento que se da al aprendizaje
y uso de las lenguas cumple un papel
crucial en el desarrollo de las capacida-
des cognitivas y comunicativas de las
poblaciones multilinges y pluricultura-
les.
El desarrollo, la estandarizacin y el
cambi o de status de l as l enguas
amerindias al interior del aula y en otros
espacios sociales contribuye a su reva-
lorizacin y al fortalecimiento de la
autoestima de sus hablantes.
La lengua materna, al ser utilizada no
slo como medio de instruccin sino
tambin como objeto de estudio, permi-
te la objetivacin de la lengua (actividad
metalingstica), til para la aplicacin
de mtodos de lectoescritura y para la
enseanza de la segunda lengua.
En la seleccin de un enfoque pedag-
gico que posibilite el desarrollo de las compe-
tencias comunicativas, debe tenerse en cuen-
ta algunos criterios que cumplan con el prin-
cipio de la interculturalidad.
Que sea un enfoque integral (totalizador,
holstico). Se trata de evitar la fragmen-
tacin en los conocimientos y en el
aprendizaje.
Que se adece a los intereses y a las
necesidades de desarrollo del nio.
Que recoja elementos propios del con-
texto social. El aprendizaje encuentra as
su sentido y utilidad en el seno de la co-
munidad.
Que promueva la participacin y las re-
laciones democrticas, garantizndose
el respeto de la individualidad del nio y
de su grupo social.
Que sea permeable al aporte de todos
los actores educativos en la planifica-
cin, evaluacin y ejecucin curricular.
Que d un tratamiento adecuado al uso
y desarrollo de la lengua materna y de la
segunda lengua.
Interculturalidad en el aula
Dentro de una propuesta pedaggica, lo
intercultural puede entenderse como un
interaprendizaje entre culturas que lleve a
acercamientos mutuos en los valores, cono-
cimientos y actitudes; a generar niveles de
dilogo, aceptacin y respeto; a hacer que la
tolerancia no apunte a la indiferencia. Hacer
ingresar lo intercultural dentro de una propues-
ta pedaggica y hacerla operativa en el aula
significa muchas cosas y a distintos niveles.
A nivel general:
Contribuir al desarrollo de una sociedad
dialgica y respetuosa de la diversidad
a travs de una pedagoga activa y
participativa.
Respetar la concepcin englobante so-
ciedad-naturaleza como eje unitario que
atraviesa el currculo.
Concebir el conocimiento indgena como
un universo epistemolgico propio, que
tiene su propia funcionalidad social. De
ah la importancia de hacer investigacio-
nes pertinentes para lograr una visin
global y coherente de ese universo.
Partir del conocimiento indgena como
base positiva del conocimiento y articu-
larlo con el conocimiento cientfico de
carcter universal a travs de la siste-
matizacin, conceptualizacin e interpre-
tacin.
Analizar el funcionamiento de la socie-
dad indgena en sus propios trminos
(examinar crticamente conceptos de la
sociedad occidental como: familia, tra-
bajo, fiesta, economa de autosubsis-
tencia, etc.).
Estudiar el funcionamiento de la socie-
dad nacional y sus mecanismos (socia-
les, polticos y econmicos).
A nivel especfico:
Redefinir el concepto de escuela como
institucin social que se desarrolla en el
contexto comunal.
Universidad Nacional de Educacin
16 Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin
Articular los procesos de socializacin
que se dan en la comunidad, con los
procesos que se desarrollan en la es-
cuela a partir de las actividades econ-
mico-productivas y sociales de las co-
munidades, y en funcin del perfil desea-
do por la sociedad indgena.
Ligar la planificacin curricular a los ci-
clos productivos y las festividades de la
comunidad.
Desarrollar un modelo de educacin bi-
linge, en el que la lengua materna
andina o amaznica sea objeto de estu-
dio e instrumento de enseanza, y el
castellano tenga un tratamiento metodo-
lgico de segunda lengua.
Ligar los aprendizajes con la prctica
social, para que aqullos sean significa-
tivos.
Recuperar saberes y valores indgenas
que tengan funcionalidad y pertinencia
en la actualidad.
Construir nuevas nociones. El nio lle-
ga a la escuela con nociones de su pro-
pia cultura. Estas nociones deben ser
respetadas, desarrolladas y deben
interactuar con nociones de otras ver-
tientes culturales. Como resultado de la
interaccin, surgen nuevas nociones.
Cimentar el currculo de la formacin
docente sobre la matriz curricular esco-
lar. Estos dos currculos (de los docen-
tes y de los nios) deben guardar co-
rrespondencia.
Propiciar formas de organizacin esco-
lar que recojan los patrones de organi-
zacin comunal y que favorezcan la
prctica de valores sociales.
Lo intercultural alcanza a los contenidos,
pero no se limita a ellos. La interculturalidad
atraviesa entera y transversalmente toda la
actividad pedaggica. Impregna las actitudes
personales, los contenidos curriculares, los
materiales educativos y los medios de comu-
nicacin. De ese modo, el currculo, por ejem-
plo, ya no se desarrolla slo a nivel tcnico o
de gobierno, sino que tiene en cuenta tambin
a los otros agentes de la educacin. As, la
escuela se convierte en lugar de encuentro;
llega a ser una mediadora intercultural.
Cmo involucrar a los diferentes acto-
res educativos en el diseo, la ejecucin y
evaluacin de las propuestas educativas
interculturales? La construccin de una pro-
puesta pedaggica intercultural es un proce-
so de negociacin consensual entre los diver-
sos actores sociales del pas. Y algunos me-
dios que pueden resultar tiles para tal nego-
ciacin son, por ejemplo, los proyectos esco-
lares a nivel local o la matriz curricular en la
cual se pueden concretar los consensos,
implementar mecanismos de consulta y dis-
cusin desde los niveles locales y regionales
hasta una instancia representativa nacional.
Para cerrar esta seccin, podemos de-
cir que, si bien existe multiplicidad de enfo-
ques respecto a la ubicacin de lo pedaggi-
co en un proyecto intercultural, lo intercultural
debe convertirse en un principio bsico de una
propuesta pedaggica para todos; no slo
para los grupos indgenas, sino para la socie-
dad en su conjunto.
Educacin Intercultural:
1. Es una propuesta educativa que se rige
por el principio de la interculturalidad.
Como tal, es un proceso planificado de
acciones educativas de negociacin per-
manente entre los diferentes actores di-
recta e indirectamente involucrados en
l.
2. Es aquella alternativa educativa que
asume las relaciones asimtricas que
se dan en la sociedad y las repercusio-
nes que stas tienen en las relaciones
que se establecen entre los diferentes
actores educativos as como en la sub-
ordinacin de sistemas de conocimien-
tos y de valores a un sistema hegem-
nico. A partir de tal posicin, la educa-
cin intercultural aspira a la construccin
de relaciones equitativas entre los acto-
Programa de Actualizacin - Titulacin 2006 - Facultad de Ciencias
Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin 17
res sociales. Para ello exige la articula-
cin entre los diversos sistemas de co-
nocimiento y de valores, as como facili-
tar en el educando el desarrollo de la ca-
pacidad de anlisis crtico de los dife-
rentes sistemas sociales y de las rela-
ciones asimtricas que existen entre
ellos.
3. Es un modelo educativo en construccin
que orienta a una prctica pedaggica
basada en el reconocimiento de la di-
versidad sociocultural; la participacin e
interaccin; la toma de conciencia y la
reflexin crtica; la apertura; la articula-
cin de conocimientos de diferentes
universos culturales; la satisfaccin de
las necesidades bsicas del aprendiza-
je a fin de contribuir al mejoramiento de
l a cal i dad de vi da. La educaci n
intercultural persigue el objetivo de que
los nios aprendan a desenvolverse con
soltura y seguridad en diferentes univer-
sos culturales de la sociedad.
Universidad Nacional de Educacin
18 Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin
Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin 19
Es la primera expresin del pluralismo
cultural, que promueve la no discriminacin
por razones de raza o cultura, la celebracin
y reconocimiento de la diferencia cultural as
como el derecho a ella.
El multiculturalismo se ubica dentro de
la filosofa del pluralismo cultural, es tanto una
situacin de hecho como una propuesta de
organizacin social.
Dentro del paradigma pluralista, el mul-
ticulturalismo surgi como un modelo de pol-
tica pblica y como una filosofa o pensamiento
social de reaccin frente a la unifor-mizacin
cultural en tiempos de globalizacin.
Se ha concebido como una oposicin a
la tendencia presente en las sociedades mo-
dernas hacia la unificacin y la universaliza-
cin cultural, que celebra y pretende proteger
la variedad cultural, al tiempo que se centra
sobre las frecuentes relaciones de desigual-
dad de las minoras respecto a las culturas
mayoritarias.
En la gnesis y expansin del multicul-
turalismo, fueron especialmente influyentes
las lneas seguidas en Norteamrica y en al-
gunos pases de Europa Occidental, particu-
larmente el Reino Unido. Posteriormente han
venido a sumarse importantes consideracio-
nes pluri y multiculturales, desde las propues-
tas latinoamericanas en relacin con la auto-
noma y autodeterminacin de los pueblos in-
dgenas.
El multiculturalismo ha sido puesto en
cuestin desde posiciones directamente pol-
ticas y desde posiciones tericas de fuerte
calado crtico-ideolgico.
LA MULTICULTURA PERUANA
Identidades tnicas y culturales:
pluralidad de experiencias en el Per
Todo aquel que recorre el territorio del
Per ahora encuentra pueblos de habla y de
conducta cultural diversa. A simple vista, son
los vestidos, o las creencias culturales, o los
patrones de comportamiento, etc., o las va-
riedades de una misma lengua, o las diferen-
tes lenguas existentes a lo largo y ancho del
pas, los que nos hacen ver el gran mosaico
de variedad que es el Per. La diversidad del
Per fue tan evidente a la llegada de los espa-
oles que oblig a que muchos cronistas lo
anoten por escrito. Uno de ellos, Cieza de
Len, para hacer patente lo diverso y plural
que era el Per al tiempo de su llegada, habla
de las muchas naciones y lenguas que exis-
tan en el territorio peruano. Lamentablemen-
te, aquella riqueza real o imaginaria percibida
por Cieza de Len hoy se nos aparece muy
disminuida, pues ya no estn presentes las
naciones y lenguas de la costa, y muchas de
la sierra y de la selva son ahora extintas o en
vas de desaparecer.
LA MULTICULTURALIDAD
(Godenzzi, Juan)
2 Unidad 2 Unidad
Universidad Nacional de Educacin
20 Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin
1. reas culturales peruanas
Hace por lo menos unos cinco mil aos
que comenz en lo que es hoy el Per -con el
neoltico- un proceso de sedentarizacin que
gener una serie de comunidades culturales
y lingsticas ampliamente diversificadas. Ta-
les grupos humanos, desde ms o menos
nueve mil aos, haban empezado a practicar
la agricultura y, en el aislamiento sedentario
favorecido por la prctica de la actividad agra-
ria, desarrollaron una experiencia cultural rica
y variada que fue hacindose cada vez ms
especfica a travs de la consolidacin de una
serie de rasgos singulares que dan forma a
las especificidades culturales. De all que ten-
gamos ante nosotros las culturas concretas
de los machiguengas, de los cocama, de los
de Caj atambo; o l a tradi ci n ai mara,
yaminahua, bora, etc. Para cada uno de los
grupos humanos implicados podemos enume-
rar rasgos particulares y fundamentales de
naturaleza cultural especfica.
Aquella etapa de sedentarizacin que
favoreci, por su aislamiento, el surgimiento
de diversidad de comunidades lingstico-cul-
turales, le sigue en el territorio peruano la eta-
pa que los arquelogos llaman del Desarrollo
Regional, que da como resultado la aparicin
de importantes organizaciones estatales de
alcance regional, que implicaron: a) extincin
de lenguas y culturas de grupos sociales mi-
noritarios de entonces, b) sntesis culturales
de formaciones que se adscriban a culturas
relativamente diferentes y, c) advenimiento de
idiomas con una comunidad de hablantes ms
grande y territorios necesariamente ms ex-
tensos.
Todo esto es posible a partir de contac-
tos humanos, lingsticos y culturales inten-
samente homogenizadores de las diferencias
preexistentes. Hablando con el lenguaje ac-
tual, diramos que en esta etapa de nuestra
hi stori a ocurri un pri mer proceso de
globalizacin en el Per (+), con todo lo que
ello implica. EI panorama configurado duran-
te la poca del surgimiento de los estados re-
gionales es, en lo lingstico, bsicamente el
mismo que aquel encontrado por los espao-
les a su llegada a Cajamarca en 1532. Dicha
configuracin lingstico-cultural sigue mar-
cando la impronta de lo comn y lo heterog-
neo que advertimos aun hoy en el rea geo-
grfica peruana.
Quienes se preocupan por la diversidad
de tradiciones peruanas deben buscar en esta
etapa las races de muchos de los rasgos que
caracterizan a los distintos grupos humanos
del Per, sea como rasgos de identidades
especficas, o como rasgos que marcan co-
munidad de experiencia adquirida y desarro-
llada en el espacio que llamamos Per. Ha
habido ms procesos de globalizacin en el
Per, pues las diferentes etapas del imperio
incaico, ligadas a sucesivas lenguas diferen-
tes, tambin significaron globalizaciones de
distinto grado. La invasin europea constitu-
y, como sabemos, una de las ms recientes
globalizaciones, involucrando a nuevos mun-
dos y culturas.
2. Enumeracin de reas
culturales en el Per
Una enumeracin de conglomerados
que ostentan rasgos de separacin cultural en
el Per, que son la base de comportamientos
integrales que permiten hablar de culturas di-
ferentes, y de las posibilidades de la intercul-
turalidad, resulta sumamente importante y re-
levante para reflexionar sobre la manera cmo
en el Per los hombres articulan sus respues-
tas ante los problemas de todo orden de co-
sas. Entidades lingstico-culturales, asenta-
Programa de Actualizacin - Titulacin 2006 - Facultad de Ciencias
Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin 21
das en el territorio peruano, especficamente
diferentes en tanto experiencia cultural, y con
races que se hunden en una profundidad tem-
poral que abarca fcilmente hasta los tres mil
quinientos aos de profundidad en el pasado,
figuran como propuesta enumerativa ms
adelante.
3. Extincin de lenguas y de
culturas: Empobrecimiento de
las posibilidades de
interculturalidad
Lenguas y culturas son realidades que
se implican de manera mutua: la extincin de
una es tambin la extincin de la otra, de all
que es necesario evitar que ninguna lengua ni
cultura especfica de cualquier rea de la tie-
rra se vea amenazada por la extincin que
convierte en nada a una experiencia humana
irrepetible e insustituible, milenaria en existen-
cia, cuya muerte empobrece a la humanidad
tanto como la peor desgracia, pues minimiza
la posibilidad de una interculturalidad ms rica,
que depende de la diversidad de sus compo-
nentes.
Algunos espacios geogrficos del Per,
ahora de habla castellana, revelan substrato
de culturas prehispnicas de reciente extin-
cin. Una de estas zonas en la Amazona pe-
ruana es el espacio ubicado entre los ros
Huallaga y Maran, entre Tingo Mara y
Juanju, correspondiente al grupo choln-hibito.
En el departamento de Lima, el rea de Canta
es otra zona donde una lengua indgena ha
sido reemplazada por el castellano. En el de-
partamento de San Martn la extincin de la
lengua chacha dej paso en un primer mo-
mento la ocupacin quechua, pero est se
encuentra ahora en retirada, de modo que el
territorio chacha quedar pronto como espa-
cio exclusivo de habla castellana.
4. Circuitos y contactos de
interculturalidad
Resulta importante esclarecer las infor-
maciones sobre circuitos de contacto en el
Amazonas, cuya vigencia se relaciona con la
necesidad de hacer circular una serie de pro-
ductos econmicos o recursos tecnolgicos.
Un reciente trabajo de Chaumeil (1995), que
trata del intercambio de plantas de uso ritual o
medicinal, es una buena evidencia de la vi-
gencia de tales circuitos que involucraron a
poblaciones tan distantes unas de otras, al-
gunas ubicadas en el litoral Atlntico.
Intercambios culturales en general en-
tre la Selva y la Sierra se dieron a todo lo largo
de estas dos regiones, especialmente a tra-
vs de los valles que los interconectan. No es
explicable la riqueza de conocimientos de plan-
tas medicinales selvticas por los callawaya
del Altiplano si no fuera porque ellos aprove-
charon su situacin estratgica, que permita
sacar ventaja de los conocimientos adquiri-
dos por grupos de selva de las regiones del
Beni y del Chapare en Bolivia. He aqu una
evidencia de la interculturalidad.
EI ro Amazonas es el elemento geogr-
fico de mayor importancia sociocultural en la
Selva. Su fcil transitabilidad permiti la ex-
tensa difusin de una lengua general, el
tupinimba, y con ella una serie de conocimien-
tos de diversa naturaleza y procedencia en
ambas direcciones del Amazonas, llegando
hasta el Atlntico por el este. He aqu otro es-
pacio histrico de interculturalidad practicada
por pueblos amaznicos.
Un caso interesante de interculturalidad,
que evidencia factores de la cultura como
ecologa positiva para la prctica de una inter-
culturalidad compleja por el nmero de cultu-
ras involucradas, es el de varios grupos
Tucano de la cuenca del ro Vaupes en la
Amazona colombo-brasilea, descrito por
Sorensen en 1971, a propsito de ejemplifi-
car un caso muy especial de multilingismo
de las personas.
5. Lenguas generales como
vehculos de interculturalidad
Los idiomas quechua, aimara, mochica,
tupinimba, omagua, cocama y secoya han sido
Universidad Nacional de Educacin
22 Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin
instrumentos fundamentales en el Per para
la difusin a grandes distancias, y a pueblos
muy diferentes, de logros culturales importan-
tes. En esta perspectiva, han sido en la prc-
tica factores poderosos para el desarrollo de
la interculturalidad. Por ejemplo, una serie de
conocimientos mdicos fueron elementos de
intercambio generalizado en toda Suramrica,
sobre todo aquellos conocimientos relaciona-
dos con el uso curativo de las plantas.
Tanto a travs del secoya, cocama y del
tupinimb desde tiempos precolombinos y,
durante la Colonia, a travs del Quechua, se
difundieron entre los distintos pueblos del con-
tinente conocimientos de toda clase en forma
muy intensa, probablemente no imaginable
ahora. Ms sorprendente resulta el callawaya,
lengua de un grupo humano del altiplano, mu-
chos de cuyos miembros eran especializados
en medicina, y cuya fama haca que recorrie-
ran casi toda Suramrica con sus conocimien-
tos y medicinas a cuesta.
6. reas de identidades lingstico-
culturales en el Per (Relacin
simple)
En la regin de la costa (de norte a sur)
El rea lingstico-cultural del Talln, en
el extremo norte del Per [de Sechura
hacia el Ecuador] (Martnez de Com-
pan-Zevallos Quiones 1948)
EI rea lingstico-cultural mochica, con
su centro principal en lo que es hoy
Lambayeque.
EI rea lingstico-cultural del quignam
(idioma tambin conocido como Pesca-
dora, de Trujillo hasta el valle de Chancay
(en Lima), o quiz incluso hasta el Chi-
lln, segn referencias de algunas cr-
nicas.
EI rea cultural y lingstica primaria del
quechua -la cuna del protoquechua (ubi-
cada originariamente en la Costa Cen-
tral y serranas adyacentes de ncash y
Lima). Esta rea original se modifica par
la extensin geogrfica que alcanzan los
grupos culturales quechua en pocas
posteriores.
EI rea lingstico-cultural primaria del
aru (ubicada en la costa sur central:
Nazca-Ica y territorios inmediatos de la
sierra en los que su ocupacin sin inte-
rrupcin continua en Tupe y en otros
pueblos de la cuenca del ro del mismo
nombre).
EI rea de una hipottica lengua, que
puede ser el idioma que se suele llamar
chango (al sur de Ica y hasta alcanzar
Tacna y Arica). Esta rea presenta una
serie de interrupciones de formaciones
culturales diversas (puquina, aimara,
quechua).
EI rea lingstico-cultural del cunza (en
el extremo sur, en las zonas del litoral y
del desierto de Atacama, con influencias
hasta Tacna).
En la regin de la sierra
En la parte nortea de esta regin, las
entidades lingstico-culturales parecen ser
por lo menos tres:
EI culle, con su centro histrico en
Huamachuco (sitio arqueolgico de Mar-
ca Huamachuco, territorio tradicional del
reino de Cuismanco segn el historia-
dor Silva Santiesteban, 1983.) EI culle
debi abarcar durante los incas desde
el norte de ncash hasta el valle del los
ros Condebamba y Crisnejas en Caja-
marca, y quiz inclusive todo el valle de
Cajamarca. La lengua Culle estaba vi-
gente hasta las primeras dcadas del
presente siglo en algunos poblados de
Pallazca (ncash).
Otras dos entidades lingstico-cultura-
les habran tenido vigencia en esta zona
nortea de la sierra peruana. Una, la Lla-
mada Den y, otra, la Llamada Cat. Ms
al norte cabe sealar otras entidades
culturales, por ejemplo, la Palta de
Ayabaca, relacionada con el jbaro.
Programa de Actualizacin - Titulacin 2006 - Facultad de Ciencias
Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin 23
Al sur de las lenguas serranas que aca-
bamos de sealar, se ubican hoy, inme-
diatamente el rea lingstico-cultural del
quechua y, mediatamente, la del aru
(esta ltima entidad es la antecesora del
actual aimara del Altiplano.
Hacia el extremo sur de la sierra perua-
na tendremos el rea cultural Puquina,
vigente como entidad lingstica en pe-
queas zonas hasta el siglo pasado,
pero que anteriormente tena presencia
desde las cercanas del Qosqo hasta las
inmediaciones del lago Titiqaqa, y tam-
bin hacia el Pacfico por los derredores
de Moquegua.
Ms all del territorio Puquina, en el ex-
tremo sur del Altiplano, estaba el
Uroquilla, an hoy con representantes en
zona boliviana. Por ser territorialmente
adyacente, tambin debe sealarse en
esta relacin el rea cultural del Machaj
Juyay, de ese singular pueblo de mdi-
cos herbolarios itinerantes que hoy se
suele Llamar Qallawaya.
La zona del altiplano es singularmente
ilustrativa de los complejos eventos histricos
de desplazamiento de lenguas, culturas y gru-
pos humanos (Bouysse Cassagne, 1987).
Como se sabe, esta zona ha sido el escena-
rio en el que se han desenvuelto grupos hu-
manos que han desarrollado en el lapso de
dos mil aos no menos de cinco formaciones
culturales especficas, correlacionadas con
igual nmero de lenguas respectivas. Varios
de los grupos humanos creadores de cultu-
ras especficas en esta rea han cambiado
su cultura originaria para tomar la de otros,
haciendo que el mapa cultural actual de esta
zona sea particularmente complejo por la va-
riedad de rasgos, muchos de los cuales hun-
den sus huellas en las matrices culturales que
son sus antecedentes en el tiempo.
En la regin de la Amazona
Una propuesta de reas lingstico-cul-
turales para la regin amaznica, vlida has-
ta para una profundidad temporal de tres a cin-
co mil aos, podra ser coincidente con la dis-
tribucin actual de las lenguas en esta regin,
sobre todo si la consideramos en trminos de
grandes familias o troncos lingsticos. En ese
sentido, diecisis o dieciocho familias de len-
guas existentes actualmente parecen ser las
mismas de hace tres o cinco milenios; sin
embargo, sus territorios tienen que haber su-
frido a veces serias modificaciones a lo largo
de la historia, sobre todo desde cuando en la
Sierra se constituyen sociedades con un alto
grado de urbanizacin y con correlatos
organizativos del tipo de estados o imperios.
Por ejemplo, es indudable que las lenguas
selvticas vecinas de las serranas estuvieron
antes mucho ms cerca territorialmente a
stas, habiendo evidencias que slo en po-
cas recientes se han replegado ms hacia la
Amazona, abandonando para los de la sierra
amplias zonas que antes posean.
A continuacin, para dar una idea de la
riqueza lingstica y cultural de la Selva, y de
las posibilidades de INTERCULTURALIDAD en
esta regin, presentamos un listado simple de
las familias lingsticas y de las lenguas res-
pectivas (Pozzi-Escot, 1998). Una familia lin-
gstica es casi siempre un grupo de lenguas
que descienden de un idioma antecesor co-
mn. A veces una familia lingstica consta de
una sola lengua.
I. Familia Arawa: Lengua Culina.
II. Familia Arawak: Lenguas Ashaninka,
Machiguenga, Nomatsigenga, Piro,
Cugapacori , Amuesha, Resgaro,
Chamicuro
III. Familia Bora: Lengua Bora.
IV. Familia Candoshi: Lengua Candoshi-
Shapra.
V. Familia Harakmbet: Lenguas Amarakairi
(Huachipairi).
VI. Fami l i a Hui toto: Lenguas Hui toto,
Ocaina, (Andoque).
VII. Fami l i a Jebero: Lenguas Jebero,
Chayahuita.
VIII. Familia Jbaro: Lenguas Aguaruna,
Huambisa, Actual.
Universidad Nacional de Educacin
24 Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin
IX. Familia Pano: Lenguas Amahuaca,
Cashibo, Shipibo-Conibo, Yaminahua,
Mayoruna, Capanahua.
X. Familia Peba-yagua: Lengua Yagua.
XI. Familia Quechua: Lengua Quechua.
XII. Familia Simaco: Lengua Urarina.
XIII. Familia Takana: Lengua Ese-eja.
XIV. Familia Tupi-Guaran: Lenguas Cocama,
Omagua.
XV. Fami l i a Tucano: Lenguas Orej n,
Secoya.
XVI. Familia Ticuna: Lengua Ticuna.
XVII. Fami l i a: Zaparo: Lenguas Andos-
Shimigae, Arabela, Iquito, Taushiro,
Cahuarano.
En el contexto de lo sealado, la prime-
ra conclusin es reconocer que el Per es un
espacio de rica experiencia intercultural des-
de hace miles de aos. En un espacio como
este, la interculturalidad es una prctica cons-
tante, potenciada por la diversidad cultural que
pone en juego especificidades culturales que
hacen de la interculturalidad una experiencia
compleja y rica.
La constatacin precedente nos lleva a
una serie de conclusiones subsidiarias, de
entre las que sealar slo cuatro por ser aho-
ra pertinentes:
1. La experiencia de interculturalidad en el
Per es una constante de nuestra his-
toria.
2. Con cada lengua peruana tenemos
especificidades culturales que hacen de
la interculturalidad una posibilidad multi-
forme.
3. La cultura est sujeta a los avatares de
las sociedades que la sustentan, y las
experiencias de interculturalidad son va-
riables, en unos casos enriquecedora,
en otros simplemente negativas.
4. Varios grupos tnicos y sus culturas
estn en peligro de extincin, por lo que
sus valiosos conocimientos, acumula-
dos en miles de aos, tambin estn por
desaparecer irremediablemente. Esta
eventualidad es una amenaza a las po-
sibilidades de disfrute de una rica expe-
riencia intercultural en el Per.
Realidad plurilinge
El nuestro es un pas lingsticamente
fragmentado en el que se hablan numerosas
lenguas que integran por lo menos catorce
grupos idiomticos. Once de ellos se locali-
zan en la floresta amaznica, formando lo que
se comprende como grupos lingsticos de la
Selva. De los tres restantes, los grupos
quechua y aru se distribuyen a lo largo de los
Andes, encontrndose tambin al primero en
la hoya del Amazonas; y, finalmente, el terce-
ro, formado nicamente por el castellano y sus
variedades regionales, se extiende a lo largo
de la costa y de las otras dos regiones, princi-
palmente, por lo que se refiere a estas dos
ltimas, en torno a los ncleos urbanos.
Por lo que respecta a las dos familias
lingsticas andinas propiamente dichas, la
quechua y la aru, su distribucin territorial es
como sigue. El quechua es hablado en vein-
tiuno de los veinticuatro departamentos en que
se divide el pas. En efecto, de stos quedan
excluidos dos departamentos del extremo
norte (Tumbes y Piura) y uno del extremo sur
(Tacna). Como es sabido, sin embargo, la dis-
tribucin del quechua en el resto de los de-
partamentos no es pareja, pues al lado del
continuum que cubre, en direccin sur, los de
ncash hasta Puno, se di vi san reas
discontinuas en Lambayeque (provincia de
Ferreafe ), Caj amarca (provi nci as de
Cajamarca y Bambamarca), Amazonas (pro-
vincia de Chachapoyas), San Martn (provin-
cias de Sisa y Lamas), Loreto (a lo largo de
los ros Napo, Pastaza y Tigre), Ucayali y Ma-
dre de Dios (en la regin del Tahuamanu). Por
lo que toca al aru, de menor distribucin geo-
grfica, se lo encuentra en Lima (en el distrito
yauyino de Tupe), Puno (en las provincias de
Huancan, Chucuito y en algunos distritos de
Puno y Sandia), Moquegua (en las provincias
de Mariscal Nieto y Snchez Cerro) y Tacna
Programa de Actualizacin - Titulacin 2006 - Facultad de Ciencias
Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin 25
(en la provincia de Tarata). En relacin con la
poblacin quechuahablante, ella se calcula,
incluyendo a los bilinges, en unos 4 millones;
los aruhablantes, por su parte, suman algo de
350 mil. Tanto el quechua como el aru consti-
tuyen familias lingsticas que comprenden
diversas lenguas y dialectos.
As, la familia quechua est integrada por
dos grandes subgrupos, a saber: el quechua
central (comprendido entre los departamen-
tos de ncash, Hunuco, Pasco, Junn y Lima)
y el norteo-sureo (desglosable en el norte-
o: Ferreafe, Cajamarca, Amazonas y los
departamentos del Oriente; y el sureo: del
departamento de Huancavelica al sur). Al in-
terior de tales subgrupos, cuya distribucin
territorial proporcionada es slo aproximada,
se ordenan otras tantas subvariedades que,
al par que complican el panorama en su con-
junto, proyectan zonas de transicin entre una
rama y otra. En tan compl ej o mosai co
dialectal, la inteligibilidad, cuasi nula entre las
variedades ms alejadas de cada rama (por
ejemplo, entre el ancashino y el cuzqueo),
puede tornarse recproca a medida que se
reduzcan las "distancias" tanto estructurales
como geogrficas (como la que se da en la
provincia limea de Yauyos, por ejemplo). Di-
cha realidad pone de manifiesto hasta qu
punto las nociones de lengua y dialecto resul-
tan demasiado vagas, pues si bien encontra-
mos al interior del quechua configuraciones
marcadamente distintas (como las que se
dan, por ejemplo, entre el francs-castellano,
en un caso extremo, y el castellano-portugus,
en el otro), suficientes como para considerr-
selas en trminos estructurales como lenguas
diferentes, la relativa carencia de autonoma
de las mismas (en vista del continuum men-
cionado) determina el que sean vistas a modo
de variaciones, demostrando una vez ms
que la nocin tradicional de lengua obedece
ms bien a criterios socioculturales y polti-
cos que estrictamente lingsticos. Por su
parte, la situacin del aru es menos comple-
ja, toda vez que esta familia est integrada por
dos (y quiz tres) variedades diferentes: la
ai mara, habl ada en l os departamentos
sureos mencionados, la jacaru y la cauqui
(esta ltima en franca extincin), habladas en
la provincia limea de Yauyos.
Por lo que toca a las familias lingsticas
de la selva, ellas se clasifican (cf. Ribeiro y
Wise 1978) de la siguiente manera: (a) fami-
lia arahuaca, localizada en los afluentes de los
ros Urubamba y Apurmac (comprende los
grupos ashaninca, matsiguenga y piro); (b)
familia cahuapana, hablada en las hoyas del
Maran y Huallaga (formada por el chayahuita
y el jebero); (c) familia harakmbet, localizada
en Madre de Dios (comprende el amara-kaeri;
arasaeri, huachipaeri y toyoeri); (d) familia
huitoto, en el ro Putumayo (en la que se ali-
nean el andoque, bora, huitoto, ocaina y
resgaro); (e) familia jbaro, en los afluentes
del Maran (comprende el aguaruna,
candoshi, huambisa y jbaro); (f) familia pano,
hablada en el Ucayali y el Yavar (integrada por
el amahuaca, capanahua, shipibo, conibo,
etc.); (g) familia peba-yagua, en el Amazonas
(formada por el yagua); (h) familia tacana, lo-
calizada en Madre de Dios (comprende el ese-
ja); (i) familia tucano, en los afluentes del
Putumayo (integrada por el maijuna y el
secoya); (j) familia tup-guaran, entre el Ma-
ran y el Ucayali (comprende el cocama-
cocamilla y el omagua); y (k) familia zparo,
en el ro Napo (formada por el andoa, arabeIa,
iquito y taushiro). Quedan sin clasificacin el
choln, lengua en vas de extincin, el ticuna y
el urarina. Tales grupos idiomticos se distri-
buyen entre las 62 etnias actuales, cuya po-
blacin est por encima de los 200 mil. Del
nmero de grupos tnicos mencionado, la
mitad tiene alrededor de mil o menos integran-
tes y slo cinco cuentan con ms de 10 mil.
As, mientras que las familias arahuaca y jbara
registran cerca del 40% de la poblacin total
indicada (alrededor de unos 62 mil para la pri-
mera, y 22 mil para la segunda), los hablantes
de zparo no pasan de 18 individuos o me-
nos, siendo por lo tanto ste una lengua en
proceso de desaparicin.
El panorama lingstico descrito es,
como se dijo, el resultado de una serie de des-
plazamientos, superposiciones y migraciones
Universidad Nacional de Educacin
26 Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin
de las poblaciones andinas (en su sentido lato)
y selvticas a lo largo de su historia. La distri-
bucin geogrfica desigual de las lenguas
obedece, por consiguiente, al rol que desem-
pearon las mismas en el proceso de forma-
cin de la sociedad peruana. De otro lado, si
bien las lenguas andinas gravitaron en el de-
sarrollo de aqulla desde los primeros ensa-
yos de sntesis cultural panandina las de la
selva, aparte de los contactos fronterizos que
se dieron, sobre todo, con el quechua, en el
piedemonte amaznico, continuaron con su
desarrollo propio hasta bien entrada la poca
republicana. De manera que los contactos (y
conflictos) idiomticos, que tuvieron como
escenario tradicional la regin andina, se
incrementaron al consumarse la conquista de
la regin selvtica.
La situacin actual
Como resultado de los mecanismos de
dominacin colonial y republicana, la socie-
dad andina y las comunidades selvticas fue-
ron desestructurndose y destribalizndose,
respectivamente. El linguicidio corri parejo
con la poltica etnocida y genocida de los gru-
pos gobernantes. Muchas lenguas sucumbie-
ron no slo por la asimilacin de sus hablantes
a otros idiomas, en especial el castellano, sino
tambin, sobre todo en el caso de las comu-
nidades idiomticas de la selva por la reduc-
cin considerable de sus poblaciones respec-
tivas, cuando no por el aniquilamiento total de
las mismas. Como es de esperarse, el im-
pacto de la castellanizacin no es el mismo
en el rea andina que en la floresta amaz-
nica, por razones que responden a su distinta
configuracin socio-econmica e histrica en
relacin con la sociedad englobante. En lo que
sigue se harn algunas apreciaciones referi-
das al contexto andino, particularmente en lo
tocante a las lenguas quechua y aimara.
La situacin actual del quechua y del
aimara, en mayor medida en el primer caso,
es la de ser lenguas venidas a menos, en fran-
co retroceso en relacin con la castellana. En
muchos casos, sobre todo all donde el im-
pacto de aquella es mayor, se trata de len-
guas menospreciadas incluso por sus propios
hablantes. En una sociedad diglsica, en la
que las bases de la interaccin idiomtica ofi-
cial se establecieron a travs de la lengua
castellana, los propios quechua-aimara
hablantes parecen haber internalizado el pro-
yecto de asimilacin de las clases dominan-
tes. Como resultado de ello, se viene genera-
lizando un bilingismo de tipo sustractivo que,
a la par que incrementa el nmero de hablantes
de castellano (no importa qu tipo de caste-
l l ano), di smi nuye l a proporci n de l os
hablantes de lenguas andinas. Tal es e1 he-
cho concreto que se infiere del resultado de
los ltimos censos, que, si bien muestran un
aumento de la poblacin quechua-aimara ha-
blante en cifras absolutas, su nmero porcen-
tual decrece a favor del incremento notorio de
bilinges quechua-aimara-castellano. De este
modo, el bilingismo no afianza al quechua ni
al aimara sino que les resta vigencia: conse-
cuencia natural del enfrentamiento de lenguas
y sociedades desigualmente pertrechadas.
Sin embargo, lo dicho en relacin con la pro-
yeccin global del bilingismo a favor del cas-
tellano no debe esconder una realidad no
menos patente que si bien la lengua dominante
supera en nmero de hablantes a Ia verncula,
hay zonas, particularmente las que conforman
la llamada "mancha india", en donde la pobla-
cin de lengua andina sobrepasa al segmen-
to de habla castellana. Tampoco debe esca-
par de nuestra atencin el carcter relativo y
siempre distorsionado de las cifras censales,
pues, desde tiempos de la colonia, sabemos
que los nuestros han sido "censos insensa-
tos". En trminos actitudinales, asimismo, si
bien la hegemonizacin del castellano como
lengua de prestigio es un hecho, ello no des-
carta el que subsistan an mecanismos de
adhesin y lealtad, sobre todo intratnica, ha-
cia la lengua ancestral, a despecho de las
corrientes devaluadoras del oficialismo secu-
lar. Es este reservorio de lealtades y orgullos
el que garantiza una toma de conciencia
idiomtica ms efectiva (que induzca no ya a
pensar en la lengua nicamente, sino a pen-
sar sobre ella), que neutralice la corriente
hegemonizadora del castellano, de manera
Programa de Actualizacin - Titulacin 2006 - Facultad de Ciencias
Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin 27
que sin excluir esta lengua mantenga vivo el
repertorio idiomtico de las poblaciones
andinas.
Como efecto del carcter diglsico de
la sociedad, en la que las lenguas ancestrales
aparecen confinadas a su funcionamiento
meramente domstico y local, el quechua y el
aimara, en tanto sistemas lingsticos, han
devenido en idiomas empobrecidos. No otro
resultado deba esperarse de lenguas que,
relegadas al mundo del campo y al mbito
estrecho de la comunicacin intracomunitaria,
fueran perdiendo jurisdiccin en los dominios
del contexto urbano y en las esferas del inte-
lecto. Si ello ocurre con una lengua de tradi-
cin escrita milenaria como la castellana, en
el suroeste norteamericano, ciertamente ha-
bra sido un milagro que no sucediera otro tan-
to en el mundo andino. De donde resulta que
si el estado actual de dichas lenguas es el de
un sistema atrofiado, incapaz de responder
adecuada y eficazmente a las demandas de
una sociedad contempornea, ello se debe
exclusivamente a la ausencia de un poder real
que las sustente. La sujecin de sus hablantes
a la cultura dominante, codificada exclusiva-
mente a travs del castellano, es la causa fun-
damental de su pauperizacin gradual y su
eventual bancarrota idiomtica.
Tal retraimiento empobrecedor no res-
ponde, como podra pensarse, a su falta de
mecanismos de adaptacin lingstica dentro
del contexto nacional: de hecho, el quechua
como el aimara siguen siendo lenguas vigen-
tes y tal vez han enriquecido sus estructuras
a costa del castellano. Dicha vigencia, sin
embargo, tiene un rol subordinado y cada vez
ms restringido al contexto localista y rural:
su carcter marginal es la condicin misma
de su eventual extincin, pues, a medida que
penetre la cultura dominante hacia las zonas
de refugio, el rol secundario de la lengua an-
cestral desaparecer en favor de la entroni-
zacin definitiva del castellano.
Cabe sealar que este proceso de de-
valuacin lingstica se ha visto favorecido
grandemente por la ausencia de un sistema
escrito de las lenguas ancestrales. No es que
la existencia de una tradicin ortogrfica ga-
rantice de por s la supervivencia de una len-
gua; sin embargo, es cierto que un sistema
eminentemente oral est en situacin de des-
ventaja frente a otro de tradicin escrita. El
hecho de que una lengua como la quechua
no goce de una vasta tradicin escrituraria,
en el sentido ms lato de la expresin, ha sido
utilizado como un argumento ms para deni-
grarlo. Tanto que existe el estereotipo de que
el quechua -o el aimara- no son lenguas para
ser escritas, fuera del mbito de la produc-
cin lrica incipiente o de la literatura tnica.
En el contexto de las sociedades contempo-
rneas, en las que la cultura escrita constitu-
ye el ambiente mismo que se respira, no pa-
rece haber espacio efectivamente para las
lenguas que reposan en la pura oralidad. Pero
aqu tambin debe sealarse que el hecho de
que las lenguas ancestrales no hayan desa-
rrollado una tradicin literaria continua se debe
no a que las lenguas en s no estn capacita-
das como parece tenerla, sino ms bien al
hecho de haber sido desplazadas a esferas
marginales de uso para las que no hace falta
el texto escrito. No es una sorpresa, por ello,
el que las lenguas dominadas se caracteri-
cen por no poseer ni siquiera un sistema es-
crito unificado. La falta de unidad ortogrfica
perenniza su condicin de lengua de segun-
da categora y aviva sus tendencias centrfu-
gas acentuando su deshilachamiento dialectal.
Afortunadamente, los esfuerzos tendientes
hacia la uniformizacin de la escritura quechua
y aimara, como resultado de una de las medi-
das i mpl ementadoras del decreto de
oficializacin del quechua del gobierno
primafsico, han venido cuajando en un uso
cada vez ms generalizado, tal como puede
verse en l a producci n de materi al es
didcticos, textos de lectura, y en la recopila-
cin de la literatura tnica. Persisten, sin em-
bargo, viejas tendencias disruptivas alentadas
por regionalismos estrechos as como por
agentes forneos (como el ILV) que se empe-
an en exacerbar diferencias superficiales all
donde existen reas de continuidad y unidad
supralocales.
Universidad Nacional de Educacin
28 Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin
Perspectivas
Las perspectivas que se ciernen sobre
el futuro de las lenguas andinas son, de no
mediar cambios profundos en la estructura
socioeconmica y poltica del pas, ciertamen-
te sombras. Ya se dijo cmo la unidirecciona-
lidad en la mudanza idiomtica favorece al
castellano, a travs de un bilingismo que a la
larga debilita y anula la competencia lingsti-
ca en la Iengua ancestral. En este sentido, las
proyecciones hechas sobre el uso idiomtico
en la vecina repblica de Bolivia, sobre la base
de los resultados arrojados por el censo de
1976, son ilustrativas. De no producirse cam-
bios estructurales en la sociedad boliviana de
hoy -que, un poco simplistamente, puede ser
equiparada en trminos sociolingsticos a la
zona de la "mancha india" peruana-, hacia el
ao 2040 (es decir, dentro de unos treinta y
tres aos) todos los nios de 10 aos en ade-
lante sabran castellano, aunque de manera
incipiente; y alrededor de la segunda centuria
del ao dos mil se habra producido la extin-
cin total de las lenguas ancestrales (cf. Alb,
1980). Tales proyecciones, que pueden ser
muy bien esgrimidas como argumentos con-
tundentes en cara a los proyectos de reivindi-
cacin idiomtica, deben constituir un toque
de alarma para quienes se hallan empeados
en subvertir el ordenamiento diglsico de la
sociedad global.
Frente a tal panorama, se impone, en-
tre quienes manejan tales lenguas o las sien-
ten como suyas, una tarea urgente de defen-
sa idiomtica. Dicha labor debe traducirse,
entre otras actividades, en la elaboracin de
la lengua ancestral. Elaborar una Iengua sig-
nifica no solamente codificarla para preservar-
la, sino, ms fundamentalmente, para prepa-
rarla a fin de que responda eficazmente a las
exigencias que la sociedad contempornea le
plantee. Significa actualizarla, para que salien-
do de sus zonas de refugio pueda ser em-
pleada en otros contextos que no sean slo el
campo y la intimidad del hogar. Tarea que no
es fcil, pero que tampoco resulta imposible.
Relegada a cumplir funciones bsicamente
locales y afectivas, la lengua debe entonces
asumir tambin funciones de naturaleza inte-
lectiva a cabalidad: debe equiprsela a fin de
que puedan vertirse en ella los contenidos de
la ciencia y la tecnologa contemporneas.
Dicha empresa supone el desarrollo de
una literatura -o, mejor, escritura- quechua y
aimara. La prctica escrituraria crear los
mecanismos propios para el enriquecimiento
y la ampliacin de su repertorio lxico al mis-
mo tiempo que le permitir alcanzar una ma-
yor precisin y soltura en su nivel sintctico y
estilstico. En este sentido, debe recordarse
que, por lo menos en lo que toca al quechua,
existe un extraordinario precedente que slo
necesita ser retornado: nos referimos a la la-
bor de los quechuistas de la Colonia. Los es-
critores quechuas de entonces desplegaron
un esfuerzo que asombra, pues demostraron
ampliamente que la lengua, al menos formal-
mente no tena nada que envidiar al castella-
no de entonces. Al margen de la utilizacin de
Ia lengua con fines que hoy calificaramos de
etnocidas -la catequizacin-, queda el esfuer-
zo de elaboracin idiomtica como un ejem-
plo que debe ser la fuente de inspiracin para
todo intento futuro de normalizacin.
La elaboracin idiomtica deber hacer-
se a travs del establecimiento de centros que
asuman la tarea de planificacin del uso lin-
gstico. Llmense academias, centros cul-
turales o asociaciones de escritores, la expe-
riencia demuestra que tales instituciones son
necesarias para uniformar criterios y normali-
zar la lengua. Dems est sealar que all
donde existen instituciones que dicen velar por
una lengua, pero en cuyo seno ni siquiera se
la emplea como medio en las deliberaciones
rutinarias, estamos obviamente frente a orga-
nismos que lejos de cumplir con sus cometi-
dos bsicos no hacen sino contribuir a
perennizar el discrimen idiomtico: nada pue-
de esperarse de las academias que empie-
zan por desterrar el uso de la lengua dentro
de sus propias instituciones. Tal ha sido, sin
embargo, la conocida prctica de la acade-
mia cuzquea de la lengua: sus miembros,
que ms parecieran preciarse de hablar un
castellano "castizo" (con zeta), no hacen sino
Programa de Actualizacin - Titulacin 2006 - Facultad de Ciencias
Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin 29
consolidar la condicin interdicta de la lengua
ancestral.
Por ello, la elaboracin lingstica debe
partir fundamentalmente de los autnticos
usuarios de la lengua. De all la necesidad ur-
gente de la formacin de cuadros de escrito-
res en lengua nativa. En la tarea de formacin
de tales cuadros jugar un rol fundamental la
educacin bilinge, concebida sta como la
enseanza y aprendizaje en ambas lenguas,
sobre todo en su nivel escrito. No cabe aqu la
modalidad de la enseanza bilinge tradicio-
nal que toma la lengua ancestral como un
medio y no como un fin; se trata, ms bien, de
propugnar, como afortunadamente vienen ha-
cindolo ya algunos programas, una educa-
cin bilinge intercultural e interlingstica.
Ocioso es sealar cun estrechamente rela-
cionadas estn una y otra actividad: para pro-
pugnar una enseanza bilinge que emplee
ambas lenguas como medios de instruccin
se requiere, como ya se mencion, de la acu-
mulacin de materiales escritos en lengua
ancestral. En tal sentido, es urgente convo-
car a los intelectuales bilinges a fin de que
rompan con el estereotipo segn el cual el
quechua o el aimara no son lenguas para ser
escritas. Se necesitan ensayos y no solamen-
te la produccin de literatura tradicional. Si-
guiendo el ejemplo de otras latitudes, es con-
veniente asimismo convocar a concursos
escriturarios en idioma ancestral, a fin de que
ello estimule la creatividad de sus propios
usuarios. Toda esta labor coadyuvar al incre-
mento de una literatura que servir de mate-
rial rico y variado en el desarrollo de la lengua
y en su eventual intelectualizacin.
Uno de los aparentes obstculos en el
proceso de norrnalizacin idiomtica es la ac-
tual fragmentacin del quechua, que si bien
se trata de una realidad lingstica incuestio-
nable, no significa sin embargo que no sea
posible su nivelacin a travs de la lengua
escrita. Esta relativa uniformizacin no podr
lograrse en tanto los lingistas se esmeren
en destacar y magnificar las diferencias pos-
tulando sistemas de escritura atomizantes,
perdiendo de vista que, como las lenguas de
tradicin escrita nos lo ilustran, la variedad
escrita no tiene por qu ser reflejo fiel de las
manifestaciones orales de una lengua. Los lin-
gistas no debieran confundir, como lo hacen
hasta la actualidad, transcripcin con escritu-
ra, notacin simblica con ortografa. Aqu,
lamentablemente, el lingista, orgulloso de su
ciencia, cae en la miopa del lego, que tiende
a identificar escritura con deletreo.
Concebida la defensa idiomtica en los
trminos sealados, no debe entenderse sta
como un afn ai sl aci oni sta ni menos
revanchista en favor de las lenguas y culturas
ancestrales. En una sociedad como la perua-
na, en la que el castellano ha devenido en len-
gua mayoritaria, sera absurdo y antihistrico
el rechazarlo. De lo que se trata es de buscar
una solucin ms justa al conflicto idiomtico
dentro del marco de una verdadera coigualdad
lingstica.
A lo largo de nuestra historia se ha visto
cmo la defensa de las lenguas ancestrales,
del mismo modo que la de sus propios
hablantes, surgi como resultado de los es-
crpulos de conciencia de los grupos domi-
nantes. Las deci si ones sobre pol ti ca
idiomtica fueron tomadas al margen de los
intereses de las poblaciones afectadas. Por
ello, el fracaso de las corrientes indigenistas
debe ser entendido como el resultado de su
carcter postizo, es decir, divorciado de los
intereses genuinos de los grupos de inters.
No pueden defenderse, obviamente, derechos
ajenos con la misma intensidad ni con el mis-
mo celo que los propios. De all que, en ade-
Universidad Nacional de Educacin
30 Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin
lante, la reivindicacin cultural y lingstica
deber partir de la iniciativa de los grupos afec-
tados; toda lucha en tal sentido partir desde
dentro, es decir deber ser autogestionaria.
Sobra decir que tales conquistas tienen que
estar aparejadas de cambios socioecon-mi-
cos que modifiquen drsticamente la situacin
de explotacin y marginacin por la que atra-
viesan las distintas nacionalidades que con-
forman el Per no oficial.
INTERCULTURALIDAD Y DEMOCRACIA
La cultura de un pas representa uno de
los mximos logros alcanzados por un pue-
blo o nacin a travs de su proceso histrico.
Ante todo, cabe preguntarse cmo en-
tender las nociones de democracia e intercul-
turalidad. Por democracia podemos entender
el ejercicio efectivo del derecho a la diversi-
dad, a la participacin y toma de decisiones,
dentro de un tejido de relaciones regidas por
la equidad. Consecuencia de ello ser el re-
conocimiento del derecho de las minoras para
plantear su proyecto de desarrollo histrico,
articulado al proyecto de desarrollo nacional.
Dicho esto, sin embargo, hay que indicar que,
en tanto concrecin histrica usual en el mun-
do Occidental, la democracia no siempre ase-
gura a los miembros de la sociedad participar
en las decisiones que comprometen su vida
colectiva. En la actual circunstancia histrica,
el model o de democraci a, como todo
constructo o paradigma, debera estar sujeto
a revisin, tanto en su extensin como en su
comprensin.
La interculturalidad puede ser concebi-
da como paradigma o como estado de cosas.
En tanto paradigma o utopa, la interculturali-
dad significa un proceso dinmico que apun-
ta a la instauracin de relaciones democrti-
cas, a la apertura total y a la igualdad de con-
diciones entre los actores de una sociedad.
Una condicin para acercarnos a ese ideal es
la descentralizacin de los poderes y la igual-
dad de oportunidades para los diferentes gru-
pos sociales. En otros trminos, se hace ne-
cesario construir un proyecto social participa-
tivo que genere relaciones sociales basadas
en la convivencia social y la equidad econ-
mica, lo cual implica el cumplimiento efectivo
de los derechos humanos y polticos consig-
nados en la legislacin nacional e internacio-
nal.
En tanto estado de cosas, la intercultu-
ralidad implica la existencia de relaciones
asimtricas entre los diversos grupos y po-
blaciones, en todos los dominios: econmi-
co, social, poltico, lingstico y cultural. Esto
genera una situacin de conflicto cuyos efec-
tos son la intolerancia, la marginacin, la dis-
criminacin social, la dominacin ideolgica,
la usurpacin de derechos (lengua, tierras,
educacin, servicios) y la desigualdad econ-
mica, susceptibles de expresarse, por ejem-
plo, en las relaciones de mercado.
De lo expuesto anteriormente, se dedu-
ce que la construccin de la democracia tie-
ne que ver directamente con la interculturali-
dad en tanto ideal deseado; y esto es particu-
larmente vlido para las sociedades fuerte-
mente multiculturales. En ese sentido, demo-
cracia implica necesariamente interculturali-
dad, e interculturalidad implica necesariamen-
te democracia.
Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin 31
La identidad nacional se refiere especial-
mente a la distincin de caractersticas espe-
cficas de un grupo. Para esto, muy diferen-
tes criterios se utilizan, con muy diferentes
aplicaciones. De esta manera, pequeas di-
ferencias en la pronunciacin o diferentes dia-
lectos pueden ser suficientes para categorizar
a alguien como miembro de una nacin dife-
rente a la propia. Asimismo, diferentes perso-
nas pueden contar con personalidades y
creencia distintas o tambin vivir en lugares
geogrficamente diferentes y hablar idiomas
distintos y an as verse como miembros de
una misma nacin. Tambin se encuentran ca-
sos en los que un grupo de personas se defi-
ne como una nacin ms que por las carac-
tersticas que comparten por aqullas de las
que carecen o que conjuntamente no desean,
convirtindose el sentido de nacin en una de-
fensa en contra de grupos externos, aunque
stos pudieran parecer ms cercanos ideol-
gica y tnicamente, as como en cuestiones
de origen (Wikipedia, enciclopedia).
EL PER: SUMA DE IDENTIDADES
DIVERSAS
La peruanidad es concepto rico y mlti-
ple, que abarca todos los milenios y todos los
colores, desde los rojiblancos de la actual
ensea patria hasta los del arco iris del em-
blema de los Incas, as como la diversa
cromtica de nuestras pieles y ojos. Somos
"todas las sangres", segn la feliz frase de
Jos Mara Arguedas. Todas las culturas: un
pequeo planeta. En suma, la peruanidad es
real y tangible. La identidad es un propsito.
CUNDO NACIERON LAS NACIONES?
Los historiadores discuten el momento
en que nacieron las naciones: en todo caso
parece haber sido al fenecer la Edad Media o
feudalismo, en perspectiva europea.
El Per es caso complejo por la hetero-
geneidad de sus componentes; por ello es que
algunos autores sealan que el Per es un
Estado y un pas, mas no una nacin. sta,
sin embargo, puede hallarse en proceso de
formacin, por la mezcla de sus elementos
integrantes. Algo similar sucede en varias par-
tes de Amrica, donde se enfrentan una vigo-
rosa herencia indgena con raigambre prehis-
pnica y una capa social, tnica y cultural que
IDENTIDAD
3 Unidad
3 Unidad
Universidad Nacional de Educacin
32 Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin
primordialmente deriva de la ocupacin espa-
ola de tres siglos. Estas tierras americanas
son Guatemala, Nicaragua, El Salvador y en
cierta medida Mjico. En los Andes, Per,
Ecuador y Bolivia.
CUNDO NACE EL PER?
Muchas naciones siguen todava dialo-
gando en torno a la poca precisa en que sur-
gieron a la historia. En el Per tambin se ha
promovido debates absurdos inspirados por
un hispanismo oo (que nada tiene que ver
con la Espaa verdadera del Cid o de Goya).
No hace tantos aos, Pareja y Paz Soldn
sostena que los peruanos ramos "espao-
les que habamos perdido el boleto de retomo
a Espaa". Este afn de borrar la memoria
india puede verse desde un inicio y por ello
Francisco Pizarro tuvo la desfachatez -es la
palabra correcta- de "fundar el Cuzco" un 23
de marzo de 1534; y aunque Manco Inca le
enmendara la plana poco despus, el hecho
est all, como en la Plaza de Armas de Lima,
capital del Per, donde hasta hace poco se
ergua la estatua, no al fundador de Lima es-
paola sino al conquistador del Incario, pues
se presenta a caballo y espada en mano (as
no se fundan ciudades); y decimos "de la Lima
Espaola" porque hubo otra, antes, la Lima
yunga, hermosa y polcroma que aqul arra-
s para dar sitio a sus compaeros de em-
presa. Esa Lima yunga de la cual nadie quie-
re acordarse en pas tan alienado como el
nuestro.
En tema tan conflictivo como el naci-
miento del Per, bueno es or a Jorge Basadre:
"Creemos casi siempre que historia del Per
quiere decir "historia de los hechos ocurridos
en relacin con el Estado llamado Per". Li-
mitacin de concepto, a la vez que vaguedad
en la perspectiva del tiempo. Su origen hllase
en el tradicional encajonamiento de la historia
dentro de los sucesos, los individuos y las ins-
tituciones. La historia de las ideas y de los
sentimientos puede brindar, sin embargo, su-
gerencias y virtualidades innumerables.
"As es como se llena de resonancia
esta pregunta de aparente sencillez: Cun-
do nace el Per? La respuesta puede ser vo-
ceada desde distintos ngulos. El gelogo dar
noticia del momento determinado en la vida
de la tierra a la cual corresponden las distin-
tas capas del suelo peruano. Para el historia-
dor de la cultura occidental, el Per entra en
escena cuando Francisco Pizarro arriba a
Tumbes. Un estudiante de Derecho Poltico
responder con aquella estampa de la Plaza
de Armas de Lima, en el instante en que San
Martn pronuncia sus palabras: "Desde este
momento". En cambio, cuando se trata de
averiguar acerca del nacimiento de la concien-
cia nacional peruana, la respuesta slo pue-
de darse despus de una pesquisa. Pasado
muchsimo tiempo despus de la formacin
geolgica del territorio, slo algunos siglos
despus del desembarco de Pizarro, y algn
tiempo despus de la encendida escena de la
conciencia nacional peruana, an no lo sufi-
cientemente madurada.
"El Per, como nombre y como hecho
social, donde coexisten lo hispano y lo indge-
na, no aparece modesta o desapercibida-
mente. No proviene de que el Estado espaol
fija linderos y demarca provincias. Es una nue-
va sociedad la que nace entre sangre y llanto
en un abismo de la historia con un estrpito
que conmueve al mundo. El Estado espaol
llega ms tarde, despus de constatar el
acontecimiento, con el fin de utilizar y admi-
nistrar esta realidad ya bullente. El mismo
nombre "Per" es fruto de ese impulso colec-
tivo, lucha y connubio a la vez: surge de un
bautismo annimo, desplazando el nombre
oficial de "Nueva Castilla". Entendmoslo bien;
no es "Nueva Castilla, es el Per." De "Medi-
taciones sobre el destino histrico del Per"
(Juan Jos Vega)
A continuacin citamos algunas
referencias hechas por Jorge Basadre
acerca de la identidad nacional:
"Los hombres que fundaron la Repbli-
ca fueron generosos, idealistas y patriotas;
pero les falt tener una conciencia plena del
Programa de Actualizacin - Titulacin 2006 - Facultad de Ciencias
Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin 33
Per en el espacio y en el tiempo. No tuvieron
una conciencia plena del Per en el espacio,
porque slo en 1829 quedaron estabilizados
los lmites en el norte; y todava, durante mu-
chos aos (hasta 1842) no quedaron fijos los
lmites por el sur y porque slo en 1851 se
firm un tratado incompleto con el Brasil, mien-
tras quedaba sin deslinde definitivo hasta el
siglo XX el resto de esa frontera y totalmente
sin demarcacin las de Colombia, Ecuador y
Bolivia."
"Tampoco tuvieron una conciencia ple-
na del Per en el tiempo. Creyeron inventar
un pas nuevo. Ignoraron que este pas tena
precisamente un privilegio envidiable: el privi-
legio de una vieja cultura. De la Colonia habla-
ron como si slo hubiese sido el "largo tiem-
po", durante el cual "el peruano oprimido, la
ominosa cadena arrastr". Y si pensaron en
los Incas, no vieron los problemas y las ense-
anzas que de esa poca emanaban."
"La efervescencia poltica, el predomi-
nio de abogados y de sacerdotes en las asam-
bleas parlamentarias y en las antecmaras
palaciegas tuvieron su origen en la Emanci-
pacin."
"Las supervivencias de la poca hisp-
nica eran muy hondas. El Virreinato y la Re-
pblica hallbanse ligados por una comunidad
de idioma, de religin, de instituciones y de
espritu. El idioma castellano fue el idioma ofi-
cial de la Repblica y en l se escribieron las
leyes, los decretos, las proclamas, los mani-
fiestos, los peridicos, los folletos y los libros,
aun aquellos que entre 1822 y 1825 y luego,
entre 1862 y 1866, atacaron duramente a Es-
paa."
"La religin catlica sigui como la reli-
gin oficial y el clero conserv su influencia,
tanto sobre las clases populares, como so-
bre las clases acomodadas. Si la Repblica
misma, como ya se ha dicho varias veces, se
erigi sobre el Virreinato, las intendencias fue-
ron el antecedente de los departamentos. Al
lado de la supervivencia del idioma y de la re-
ligin, se mantuvo la supervivencia del dere-
cho."
"Cabe igualmente sealar de inmedia-
to, que no hubo solucin de continuidad entre
la educacin colonial y la educacin republi-
cana. Perduraron el analfabetismo popular; la
tendencia clsica y formalista en la instruc-
cin, en todos sus grados; el alejamiento de
la orientacin tcnica; el rgimen escolar que
se iniciaba en las escuelas de primeras le-
tras, continuaba en las aulas de latinidad y ter-
minaba en los colegios, mezcla estos ltimos
de planteles de enseanza primaria, secun-
daria y profesional. Perdur tambin el des-
cuido en la preparacin intelectual de la mu-
jer."
"Pero, por otra parte, el Virreinato no
haba sido creado de la nada. Haba, en cierta
forma, reemplazado al Imperio de los Incas.
De ah y aun de pocas ms lejanas que, sin
embargo, haban desembocado en el impe-
rio, venan tambin importantes superviven-
cias. Ellas estaban, sobre todo, en la presen-
cia misma del elemento indgena, de alto por-
centaje dentro del total de la poblacin. Su
caso era, en forma trgica y formidable el de
los que se llama en alemn Grundvolk, pue-
blo-raz aferrado a la tierra a travs de los si-
glos. En las comarcas del interior mantenanse
an, por ejemplo, restos del antiqusimo ayllu
o comunidad de tierras conservado y, a ve-
ces alterado por las leyes de la metrpoli."
"La realidad histrica del Per era, pues,
el resultado de las distintas etapas que, a su
vez, haban creado confluencias o superpo-
siciones de estratos culturales y sociales a
veces integrados, a veces mal soldados y
hasta separados por aislamientos y divergen-
cias. En primer trmino haba sido posible una
continuidad esencial a travs de los siglos,
bajo una unidad de gobierno poltico y admi-
nistrativo a pesar de las distancias geogrfi-
cas y a pesar de las contradicciones caracte-
rsticas de las distintas grandes pocas
(Prenca, Inca, Conquista-Virreinato e Indepen-
dencia). Pero, al mismo tiempo, surga, con
carcter pattico, el problema primordial de la
deficiente integracin nacional. Resultaba l
de la difcil comunicacin entre las distintas
regiones, lo cual favoreca las semillas del
Universidad Nacional de Educacin
34 Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin
particularismo. Provena, asimismo, de la per-
manencia de diversas capas tnicas y socia-
les y de sus formas de vida como sistemas
culturales cerrados, a pesar de eventuales o
cotidianos contactos. Como tercera nota ca-
racterstica, ostentaba la proporcin demasia-
da pequea de los grupos dirigentes dentro
del conjunto de la poblacin total. Estos tres
elementos deban repercutir necesariamente
en todos y en cada uno de los problemas so-
ciales del pas, as como en las posibilidades
de su desarrollo econmico."
Un ex presidente habl del Per y sus
confundidas gentes, hay antecedentes que
revelan razones y sinrazones para ello. De-
ber seguir siendo esta nebulosa el destino
letal para el Per? Dnde estn los hombres
de Estado?
LECTURA
Existe identidad nacional en el Per?
En qu se basa la "peruanidad"?
Eduardo Arroyo
Dicen las malas lenguas que al peruano le falta identidad nacional. Es un craso error porque
todo ser humano como toda colectividad define siempre un modo de ser, un modo de pensar, de
comportarse. No hay ser humano ni colectividad nacional sin rasgos propios, originales. Todo lo
existente perfila, pues, una identidad. Tal vez lo correcto sea decir que la identidad es slida o
dbil, feble, ambigua, malaguosa o fuerte.
A quin le falta identidad nacional en el Per? Si entendemos sta como el arraigo de
nuestras races, historia, valores, la experiencia peruana revela a una sociedad, ms bien, de
identidades fuertes. Podr alguien decir que nuestros paisanos, los qosqorunas (Cuzco) no son
claros y meridianos en su modo de ser? Si hasta el centro, el ombligo del mundo se sienten.
Habr alguien tan miope que no encuentre solidez en los aymaras, los hombres de bronce? Y
qu decir de los huancas como de nuestros paisanos de Ayacucho o de Huancavelica, seguros de
lo suyo pero desamparados tantas veces en nuestra historia patria? Puede alguien ser tan despis-
tado que encuentre falta de carcter, de temperamento nacional en nuestros campesinos cocaleros?
Y si cambiamos de regin, acaso los chiclayanos, los piuranos, los tumbesinos, los huaracinos,
los trujillanos o los hombres y mujeres de Iquitos no estn escribiendo en los ltimos tiempos y
desde siempre pginas de lucha, de dignidad, de amor al terruo, a lo propio? Ni hablemos de los
nacidos en la denominada Repblica de Arequipa, los que a partir de su entronque histrico con el
Cuzco y Puno configuraron hace varios siglos una regin semi-independiente poco ligada a la
capital, con mucha autonoma, circuitos comerciales propios, hasta tren regional y salida comer-
cial hacia Bolivia como lo podemos encontrar en valiosos ensayos de Tito Flores Galindo y Baltaco
Caravedo Molinari. Destaca adems el orgullo de los chalacos y de todos los regionalismos.
Cmo ha podido difundirse esa monserga de falta de identidad del peruano cuando encon-
tramos un tremendo potencial identitario? Lo que pasa es que la llamada identidad nacional no es
una sumatoria de identidades mltiples. Sumando identidades regionales fuertes no resulta una
identidad nacional fuerte, menos en un pas que se caracteriza por tener una composicin tnica
muy heterognea. No sern los estamentos criollos los que no viven identificados con la historia
patria y sus valores nacionales? Porque que sepamos son ellos los que han gobernado nuestro
pas desde el grito libertario y han dado escasas muestras de solidez en sus proyectos polticos,
en sus plataformas gubernamentales. Dnde pues la debilidad, la falta no de identidad sino de
patriotismo, de amor por lo nuestro y la venta fcil de nuestros recursos a los extranjeros? Acaso
no es desde Lima desde donde se ha dirigido el Per a partir de 1532 y posteriormente a partir de
1821?
Tal vez en la regionalizacin y en el incipiente proceso de descentralizacin, se encuentre el
camino para sacar adelante el pas con su unidad y diversidad simultneas.
Programa de Actualizacin - Titulacin 2006 - Facultad de Ciencias
Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin 35
La peruanidad
Podemos considerar que la unidad de
un pas se basa en la diversidad de puntos en
comn que pueden tener sus habitantes.
Cuanto mayor sea el nmero, habr una co-
hesin ms firme, con una mejor manera de
relacionarse entre s. Estos factores comu-
nes estn ntimamente ligados con los valo-
res ticos, morales, culturales, tnicos, socia-
les, histricos y religiosos que comparte una
poblacin y generan su nacionalidad. La gran
diversidad del Per, en todos estos campos,
hace aparentemente difcil articularlos para
establecer lo que nos identifique como una
sola nacin. Sin embargo, los miles de aos
de historia que han escrito o transmitido ver-
balmente los peruanos nos permiten tejer ese
hilo conductor al que llamamos peruanidad.
Este concepto est bsicamente representa-
do por un conjunto de smbolos cuya lista nun-
ca va a ser completa ni oficial. Es apenas una
seleccin -y, como tal, arbitraria- de algunas
de las principales imgenes ligadas con el tra-
bajo, la naturaleza, la historia, las costumbres
y las creencias de los peruanos. A estas re-
presentaciones concretas se suman aquellas
intangibles, las que estn dentro del imagina-
rio popular. stas nos permiten lograr una
mejor identificacin con las races ms pro-
fundas de nuestra idiosincracia. Adems per-
miten que tengamos una voz propia y singu-
lar, una personalidad social, que nos distin-
gue de los dems habitantes del planeta.
Sin embargo, los smbolos -salvo los
formales, como nuestros himno y bandera- no
se escogen de antemano, sino que deben
cuajar y ser funcionales en un espectro bas-
tante amplio de la sociedad. Qu hace que
de tantos platos sea el cebiche el ms distin-
tivo de peruanidad? Y por qu de las mlti-
ples danzas el huayno y la marinera se aso-
cian ms con nuestra identidad? Un pas sin
pasado, o que no rescate su pasado, es un
pas sin futuro, pues no tiene dnde reflejar-
se. Y el Per, a pesar de los numerosos pro-
blemas que sufre y ha sufrido, tiene todava
una memoria slida. Ni la conquista ha hecho
olvidar a Pachactec, ni la independencia a la
tapada limea. Ahora, la manera como noso-
tros nos vemos no es necesariamente la ma-
nera como nos ven en el exterior. Y eso tam-
bin forma parte de nuestro mosaico simbli-
co, aunque no sean conceptos que maneje-
mos cotidianamente. Por ejemplo, la expre-
sin internacionalmente difundida "Vale un
Per" alude a toda una mitologa creada en
torno al oro -imaginario y real- de los Incas.
Este tipo de afirmaciones apelan a un pasado
grandioso, pero no reflejan que el Per siga
buscando internamente ms elementos que
cohesionen su identidad, su peruanidad. El
surgimiento de nuevos smbolos que repre-
senten los valores comunes de nuestros pue-
blos, conscientes de una realidad pluricultural,
nos permitir avanzar juntos hacia un futuro
comn.
La diversidad cultural
Pocos pases como el Per pueden ex-
hibir el variado resultado cultural de un cons-
tante mestizaje gracias a la adaptacin de
numerosas razas, lenguas y culturas prove-
nientes de las geografas ms diversas de la
Tierra, ya que por mltiples razones nuestro
pas ha recibido, durante su historia, a tres
principales grupos de migrantes provenientes
de frica, China y Japn, que han aportado lo
suyo a la peruanidad. Los idiomas oficiales
son el castellano (que domina el 75% de la
poblacin) y el quechua, considerndose tam-
bin el idioma aymara, de uso muy difundido
en el sur del Altiplano. Adems, se debe tener
muy en cuenta las ms de 55 lenguas
amaznicas con las que se comunican igual
nmero de tribus. La lengua es la ms clara
representacin de nuestro mosaico cultural.
El Per es el pas de "todas las sangres", aun-
que la presencia indgena es muy fuerte. Y no
slo en la zona andina, sino tambin en la
Amazona, con numerosas familias tnicas
con un perfil propio (ashninkas, aguarunas,
machiguengas y otras). Cada grupo tnico -
incluyendo a los negros, blancos y mestizos-
tiene sus propios mitos y una particular
cosmovisin. Pero no todo es esttico; hay
un proceso de cambio cultural que afecta a
las poblaciones indgenas expuestas a la in-
Universidad Nacional de Educacin
36 Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin
fluencia de la urbe y los valores occidentales.
Es un nuevo mestizaje, que genera su propia
dinmica y sus propios cdigos, los que man-
tienen en constante modificacin a nuestra
sociedad. (Copyright 2002 Empresa Editora
El Comercio S.A.)
GLOBALIZACIN
Un trmino difcil de definir pero que, en
cualquier caso, est determinado por dos va-
riables:
Una se refiere a la globalizacin de ca-
rcter financiero que ha tenido lugar en
el mundo al calor de dos fenmenos: los
avances tecnolgicos y la apertura de
los mercados de capitales.
El Banco de Pagos Internacional ha es-
timado que las transacciones mundia-
les de dinero (en los distintos mercados
de divisas) asciende a alrededor de 1,9
billones de dlares (cuatro veces el PIB
espaol). Estos flujos de capitales han
enriquecido y arruinado a muchos pa-
ses, ya que la solvencia de sus divisas
est en funcin de la entrada y salida de
capitales. Y eso explica, en parte, crisis
financieras como las de Mxico, Rusia,
o el sudeste asitico. De ah que los
movimientos contra la globalizacin ha-
yan reivindicado el establecimiento de la
llamada Tasa Tobin, que no es otra cosa
que la creacin de un impuesto que gra-
ve los movimientos de capitales.
La otra globalizacin, se trata de las tran-
sacciones de bienes y servicios que se
realizan a nivel mundial.
En este caso, son los pases pobres y
los mayores productores de materias pri-
mas (que en muchos casos coinciden)
los que reclaman apertura de fronteras,
ya que tanto en Estados Unidos como
en la UE existe un fuerte proteccionis-
mo. Muchas ONGs de las que se mani-
fiestan contra la globalizacin quieren
desarrollar el comercio, pero no los ca-
pitales.
Multiculturalismo y globalizacin
"El origen de numerosos conflictos
tnicos del mundo actual est en problemas
imputables a la manera en que el Estado-na-
cin moderno encara la diversidad tnica. Las
polticas sociales, culturales y educativas se-
guidas por los Estados reflejan directamente
estas tensiones. (...) Una educacin realmente
pluralista se basa en una filosofa humanista,
es decir, en una tica que considera positivas
las consecuencias sociales del pluralismo
cultural".
Hemos mencionado cmo el fenmeno
actual de la "globalizacin", que tiene como
eje conductor la revolucin tecnolgica e in-
formtica de las comunicaciones, rompe las
mltiples fronteras culturales, pero tambin las
de los Estados-nacionales. Una suerte de
"homogeneizacin" se instala, amenazando
desplazar o destruir a nivel del orbe los refe-
rentes tradicionales nacionales y culturales a
travs de los cuales los pueblos se han veni-
do autocomprendiendo.
Constatamos nuestras semejanzas y
diferencias con otros pueblos, en nuestras
aspiraciones y problemas. Nos asombramos
desde el Per al descubrir que los procesos
de descolonizacin a nivel mundial (en el cer-
cano oriente, en el sudeste asitico, en el fri-
ca, etc.) y la cada del bloque sovitico (o se-
gundo mundo) coinciden con la emergencia
de un nuevo tipo de reclamo que -a pesar de
las grandes diferencias de acentos- nos sue-
nan familiares, pues giran en torno al tema de
la identidad, sea sta nacional o cultural. Di-
chos reclamos, provenientes de la pluralidad
de culturas -antes ms o menos silenciosa-
mente acopladas- han llevado en muchos
casos al desmembramiento de los Estados-
nacionales modernos. Surgen por doquier gri-
tos de reclamo por "polticas de reconocimien-
to", al interior de los pases y en las relaciones
internacionales. En este marco observamos,
con inquietud, el surgimiento de fundamen-
talismos religiosos y terrorismos nacionalis-
tas sanguinarios.
Programa de Actualizacin - Titulacin 2006 - Facultad de Ciencias
Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin 37
El tema de la llamada "globalizacin" de
la cultura plantea, pues, bajo una nueva luz la
tensin entre la "universalidad" que requiere
la nocin de identidad nacional en todo Esta-
do nacional y constitucional, y la "particulari-
dad" de las mltiples culturas que normalmen-
te se hallan a su base, y que claman por un
respeto y reconocimiento en su singularidad.
El debate filosfico contemporneo en-
tre los defensores del "comunitarismo" y del
"liberalismo" -en torno a los fundamentos so-
bre los que deben levantarse las democracias
constitucionales contemporneas- permite
ilustrar la tensin entre el reconocimiento y
respeto que reclama la "multiculturalidad", por
un lado, y la "universalidad" y homogeneidad
formal de los derechos civiles del individuo en
todo Estado-nacional, por el otro, sobre cuya
base y de modo contractual deben configu-
rarse los estados polticos y sus constitucio-
nes, con independencia de los reclamos de
las colectividades particulares que los integran.
Esta discusin, posiblemente planteada
desde la aparicin del texto del norteamerica-
no liberal John Rawls, Teora de la Justicia,
reabre un viejo debate que se dio en el siglo
XIX entre los liberales individualistas defenso-
res de las "sociedades abiertas" y aquellos
pensamientos "liberales" y crticos que
gestaron los estados totalitarios del siglo XX,
debate que hunde sus races en los orgenes
de la modernidad, y que tambin puede verse
representado por las lecturas antagnicas de
Kant y de Hegel. Sin embargo, los interlocu-
tores han cambiado mucho. El pensamiento
liberal que representa John Rawls se ha visto
enriquecido por los aportes del alemn Jrgen
Habermas que, si bien procede de las cante-
ras de la crtica neomarxista de la antigua
Escuela de Frankfurt, se alnea decididamen-
te con el formalismo kantiano para reforzar los
argumentos de esta concepcin. No se trata
de defensores del neo-liberalismo que -dejan-
do todo en manos de un mercado auto-regu-
lador- representa una caricatura del mismo,
sino de los grandes defensores de una con-
cepcin liberal y contractualista que permite
la articulacin entre el Estado y los derechos
universales de los individuos, fundamental-
mente aquel de "justicia".
Sus planteamientos inmediatamente
suscitaron la respuesta crtica de determina-
dos filsofos a los que se les denomin
"comunitaristas". stos, a su vez, no han de
ser confundidos con los "comunistas" ni ser
tildados, como equivocadamente lo hace
Fukuyama, de "enemigos principales de la
democracia", pues son todos defensores de
las democracias constitucionales, e incluso
se autodenominan "liberales", aunque de otro
cuo. Los representantes de esta respuesta
crtica -como los filsofos catlicos Alisdair
McIntyre y Charles Taylor, y el filsofo judo-
norteamericano Michael Walter- se nutren de
fuentes aristotlico-escolsticas o hegelianas,
aunque sus posiciones no son enteramente
uniformes. Ellos se presentan no slo como
defensores de la "multiculturalidad", sino de
la concepcin de los individuos a partir de sus
pertenencias previas a comunidades o socie-
dades colectivas culturales. stas no son "ele-
gidas" de entrada; se trata ms bien de co-
munidades que se articulan desde los ncleos
familiares, comunales y nacionales, con un en-
tramado de valores, motivaciones y deberes
tradicionales de los Estados, consagradas en
sus constituciones, slo pueden ser "forma-
les", abstractas y "neutrales", basadas en con-
sensos y en pactos colectivos. Si se les diera
Universidad Nacional de Educacin
38 Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin
un contenido especfico a lo que se entiende
por "justicia", optando por un concepto deter-
minado de "vida buena", se arriesgara coar-
tar los derechos universales de cada indivi-
duo, como el derecho a optar por distintas
costumbres culturales, a opiniones divergen-
tes, o a creencias polticas, religiosas y
axiolgicas determinadas, entre otras cosas.
Mantenindose en un nivel puramente formal,
se pretende rendir justicia a todos por igual.
Las principales crticas dirigidas a esta
posicin consisten en acusarla de ser "ciega"
e irrespetuosa respecto de las diferencias
culturales, el de carecer de un reconocimien-
to poltico de las mismas -puesto que slo es
normativo lo que vale para todos-, y el de ne-
gar de este modo la identidad de las distintas
colectividades culturales forzndolas a inte-
grar moldes "homogneos" que les son aje-
nos. La proclamada "neutralidad" del concep-
to "formal" liberal de justicia es adems enga-
osa, puesto que el l a enmascara un
"eurocentrismo" y el prejuicio de la hegemo-
na de la cultura occidental. Por ltimo, no so-
lamente en las constituciones liberales no se
recogen las apiraciones de las colectividades
multiculturales, sino que no se garantiza la
supervivencia de ninguna.
Frente a estas crticas, Habermas quie-
re fortalecer la tesis liberal sosteniendo que
es fundamental distinguir entre una nocin
amplia de "cultura", que puede ser distinta
segn los grupos de ciudadanos que consti-
tuyen una nacin, y la "cultura poltica", aque-
lla del respeto mutuo por los derechos de to-
dos. l piensa que de ese modo, la democra-
cia constitucional tambin garantiza "iguales
derechos de coexistencia" a las colectivida-
des "multiculturales". Los "derechos colecti-
vos" de estos grupos culturales son los dere-
chos individuales de libre asociacin y de no
discriminacin. Pero l es muy claro en sea-
lar que esto no garantiza en absoluto la su-
pervivencia de cultura alguna. Afirma que las
culturas no pueden ser abordadas ni tratadas
desde los proyectos polticos como si fuesen
"especies en vas de extincin", pues esto las
privara de su organicidad vital e incluso de su
libertad intrnseca de revisar, criticar e incluso
rechazar elementos heredados de sus pro-
pias identidades culturales. En este sentido,
Habermas ha pretendido "dar un paso" para
tender puentes entre el "universalismo" de la
"cultura poltica", y el "particularismo" de la
"multiculturalidad". Su concepto de "cultura
poltica" da, a su vez, lugar a un nuevo con-
cepto de identidad nacional o de patriotismo,
que no gira en torno a los "nacionalismos" o a
las "tradiciones culturales", que tienden a ser
excluyentes entre s el recuerdo del naciona-
lismo nazi es un fantasma que para este ale-
mn constituye fuente profunda de recelo y
desconfianza. Considera necesario reinterpre-
tar la nocin de "identidad nacional "desde una
suerte de "patriotismo constitucional", es de-
cir, que gira en torno a una legalidad constitu-
cional. De esta ltima caracterizacin de la
"identidad nacional", un Estado-nacional como
el peruano podra beneficiarse enormemente.
Los comunitaristas, reaccionando con-
tra el liberalismo, insisten en el concepto de
comunidad versus el concepto del Estado,
como fuente de cohesin entre los hombres.
El individuo no viene primero, sino la comuni-
dad en donde nacemos, crecemos y nos edu-
camos, en un horizonte dialgico de valores,
afectos y lazos de solidaridad. No son los "de-
rechos" individuales los normativos, sino los
"deberes" que nos atan solidariamente a los
valores de la tradicin. Son asociaciones "na-
turales", no "contractuales" ni fruto de "pactos
voluntarios" o "consensos" a posteriori. Pero
la comunidad no es un destino fatal. Encarna
un contenido determinado de "bien comn" y
de "vida buena", un conjunto de valores que
forman el tramado de nuestra existencia y a
partir de los cuales nos relacionamos con la
naturaleza, nuestros congneres y, eventual-
mente, con la trascendencia.
Es a partir de las comunidades que los
individuos en su unicidad crean sus identida-
des autnomas y responsables reflexionando
sobre sus propias herencias culturales. Esta
idea del "bien comn" que pertenece esencial-
mente a toda colectividad cultural es la que
los comunitaristas pretenden sea recogida por
Programa de Actualizacin - Titulacin 2006 - Facultad de Ciencias
Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin 39
el Estado. ste no slo debe respetar los dere-
chos formales de los "individuos" atmicos;
debe asegurar el respeto y el reconocimiento
de las distintas comunidades culturales y sus
diferencias; en otras palabras, el Estado debe
articular una "poltica del reconocimiento" co-
lectivo. Los comunitaristas consideran que
esto no es garantizado por el concepto "libe-
ral" del Estado, puesto que ste est moldea-
do a partir de la idea de los "derechos (forma-
les) de los individuos".
Sin embargo, Taylor tambin intenta ten-
der puentes con el "universalismo liberal". Es,
por ende, crtico de las formas extremas que
asumen ciertos defensores del multicultura-
l i smo", sobre todo aqul l as descons-
truccionistas o post-modernas, que propug-
nan la total disgregacin entre las culturas
puesto que toda "fusin entre culturas", "fu-
sin de horizontes" o "interculturalidad" la in-
terpretan en trminos de relaciones de poder,
ya no de solidaridad ni de respeto mutuo. El
mismo Taylor, propone -y esto es retomado
por Walter- un tipo sui generis de liberalismo
en el que el Estado se compromete a salva-
guardar la supervivencia y florecimiento de las
distintas colectividades nacionales, culturas o
religiones en su seno, y desde las cuales di-
chas comunidades puedan eventualmente
optar consensual o contractualmente por un
liberalismo del primer tipo, es decir, por un
Estado con una constitucin que consagre
una nocin de "bien comn" y de "vida buena"
puramente "formal" y "neutral".
El debate no est cerrado. Hasta dn-
de se pueden recoger y tolerar las diferencias
culturales dentro de un Estado que quiere ase-
gurar la "identidad nacional" en un proyecto
histrico comn? Hasta dnde tolerar el
relativismo cultural y los excesos de los na-
cionalismos y fundamentalismos? Pero, por
el otro l ado, hasta dnde tol erar l a
homogeneizacin hegemnica de una con-
cepcin universalista del Estado y de la Cons-
titucin, que suprime los derechos de las co-
lectividades, incluso aquel de subsistir?
No solamente la discusin actual a nivel
filosfico, sino el debate acadmico en gene-
ral, han permitido sacar a la luz el reto de la
"interculturalidad" o "multiculturalidad" respec-
to de las identidades nacionales. Esta discu-
sin tambin ha aflorado a nivel de organis-
mos internacionales, como la UNESCO, en
torno a la relacin entre cultura y desarrollo
(op.cit.). Cabe aclarar que "las publicaciones
anglfonas prefieren emplear la palabra
multicultural, mientras que la literatura
francfona utiliza el de intercultural", trminos
que, en el contexto de esta reflexin, nosotros
preferiremos mantener separados por razo-
nes metodolgicas. En efecto, preferimos uti-
lizar la acepcin "intercultural" para referirnos
a la "fusin de horizontes" entre las culturas,
o al establecimiento de puentes inter-cultura-
les, dentro del proceso que hemos denomi-
nado "mundializacin".
En cuanto a las reflexiones a nivel de
organismos internacionales, stas han permi-
tido plantear las dificultades de establecer
puentes entre un desarrollo globalizado en los
frentes econmicos y educativos, en cuanto
acceso a la tecnologa avanzada y sus bene-
ficios, y las colectividades "multiculturales" que
se ven avasalladas e incluso amenazadas en
su supervivencia. Dichas dificultades que con-
ciernen las relaciones entre el primer y el ter-
cer mundo, o las relaciones entre el hemisfe-
rio "norte" desarrollado y el "sur" en "vas de
desarrollo", son dificultades que se replican al
interior de la gran mayora de Estados-nacio-
nales de la tierra, tanto de un hemisferio como
del otro. Ya se mencion que los 200 Estados
que se reconocen a nivel mundial albergan
10,000 sociedades culturales distintas. Esto
significa que los Estados constituyen organi-
zaciones superpuestas a una "multi" o
"pluriculturalidad" que puede presentar conflic-
tos internos en torno a sus respectivas nocio-
nes de identidad nacional.
Sin embargo, ha de destacarse que la
nocin de "identidad nacional" aplicable a los
Estados-nacionales se considera mundial-
mente hoy condicin indispensable para el
desarrollo, y para la ulterior normalizacin de
las relaciones internacionales, basadas en una
poltica del "reconocimiento inter-cultural".
Universidad Nacional de Educacin
40 Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin
A la luz de lo anterior, y para terminar
este acpite, nos pronunciamos brevemente
respecto de lo que consideramos son aspec-
tos rescatables -y descartables- en las posi-
ciones antagnicas de liberales y comunitaris-
tas. Lo rescatable en el liberalismo es su uni-
versalismo, que puede pensarse, no slo
como elemento de cohesin y unidad en los
Estados-nacionales, sino como elemento in-
dispensable en el fenmeno que ms arriba
hemos designado como el de "mundializa-
cin". Por un lado, el fortalecimiento de las
"identidades nacionales" que puede darse en
los Estados-nacionales a partir de una nocin
de justicia constitucional formal fruto del con-
senso de sus miembros, ms all de sus in-
trnsecas diferencias culturales, se ha reco-
nocido mundialmente como necesario para
asegurar la distribucin ms equitativa del
desarrollo y del acceso a los beneficios eco-
nmicos y tecnolgicos de los Estados ms
avanzados, y para asegurar la paz mundial.
En otras palabras, el fenmeno de la "mundia-
lizacin" no es concebible sin una consolida-
cin de los Estados-nacionales. Asimismo, la
desintegracin de los Estados-nacionales,
cediendo a los mltiples reclamos nacionalis-
tas, hace peligrar dicha paz mundial y es con-
trario a las conquistas de la humanidad que
se reconocen, por ejemplo, en la Carta de las
Naciones Unidas.
La mediacin del Estado, por ende,
como fuerza aglutinadora, garanta de la justi-
cia y de los derechos formales de los indivi-
duos que los configuran, es algo a lo cual hoy,
en el tercer milenio, no podemos renunciar. El
error del liberalismo es el prejuicio hobbesiano
y moderno que lo sustenta: que la base de
las sociedades y de los cuerpos polticos son
"individuos atmicos" desiguales -que even-
tualmente se hallaran en una suerte de "gue-
rra generalizada de todos contra todos"- por
lo que el "contrato" o "consenso" se impone
ora para garantizar la supervivencia del cuer-
po social, ora para garantizar una distribucin
ms equitativa del bien comn. Lo rescatable
del comunitarismo es ms bien su concep-
cin del hombre en el punto de partida, como
perteneciente a una comunidad cultural tradi-
cional de valores compartidos a partir de la
cual emerge como individuo responsable. El
error del comunitarismo, a nuestros ojos, sal-
vo en casos en que se reconoce la posibili-
dad de "fusin de horizontes culturales", es la
insistencia en la multiplicidad de discursos,
que resulta profundamente discutible cuando
una serie de Estados-nacionales que se di-
cen pertenecientes a los organismos interna-
cionales y suscriptores de sus compromisos
universales, apelan a las diferencias de sus
"identidades culturales" para justificar atenta-
dos en sus territorios contra aquellos derechos
del hombre que se reconocen universalmen-
te a nivel internacional.
Se pueden conciliar las posiciones de
liberales y comunitaristas subrayando la ne-
cesidad de fortalecer las "identidades nacio-
nales" de los Estados-nacionales a travs del
consenso sancionado en las constituciones
polticas que garantizan los derechos forma-
les de todos los individuos en su seno, ms
all de diferencias culturales, tnicas, religio-
sas, etc. Pero tambin sealando que esta
"identidad nacional" y fortalecimiento del Es-
tado-nacional no puede emanar de los esta-
dos a modo de una "imposicin" superior y
forzada, ni a modo de un mero contrato o con-
senso entre "individuos atmicos" a su base.
Dicha identidad del Estado-nacional no est
reida con una posibilidad intrnseca a la pro-
pia constitucin de la vida y experiencia de los
hombres, tanto en su condicin de individuos
como de colectividades. Es necesario resca-
tar la idea comunitarista que los seres huma-
Programa de Actualizacin - Titulacin 2006 - Facultad de Ciencias
Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin 41
nos no somos individuos atmicos o "mna-
das sin ventanas", sin comunicacin con el
otro. El proceso de "mundializacin" podra ser
pensable desde un comunitarismo al modo
como lo deja esbozado Edmund Husserl en
su teora de la intersubjetividad y en su con-
cepcin de la constitucin de las "personali-
dades de orden superior". Segn su concep-
cin, as como los "horizontes" de las expe-
riencias individuales estn en permanente sn-
tesis o fusin con los "horizontes" de otras
experiencias individuales, del mismo modo
existe en la constitucin intrnseca de la vida y
experiencia de los pueblos la posibilidad de
sntesis o fusin de sus horizontes, sin rene-
gar por ello de sus respectivas particularida-
des y horizontes. La identidad del Estado-na-
cional, que ha de ser consagrada en sus ins-
tituciones jurdicas y fundamentalmente en su
constitucin, tiene primero que constituirse
como telos de modo vivido en las comunida-
des culturales que se hallan en su seno, a tra-
vs de una praxis histrico-teleolgica respon-
sable (Salomn Lerner Febres).
BIBLIOGRAFA
Abrahams, Roger D. y Rudolph C. Troike (1972). Language and Cultural diversity in American Education.
University of Texas. Prentice-Hall, INC. USA.
Aidesep-Terra Nuova (1995). San Lorenzo: Salud indgena, Medio ambiente, Interculturalidad. Los cuader-
nos de San Lorenzo.
Ansin Mallet, Juan y Madeleine Ziga (1996). Interculturalidad y educacin en el Per. Documento de
Trabajo. Foro Educativo. Lima.
Bouysse Cassagne, Therese (1987). La identidad aymara. Aproximacin histrica (siglo XV, siglo VXI).
HISBOL-IFEA. La Paz.
Bellier, Irene (1983). "Mai Juna: Los orejones. Identidad cultural y proceso de aculturacin". En: Amazona
Peruana, NO.9. pp.37-1. CAAAP. Lima.
Bergli, Agot (compiladora) (1990). Educacin Intercultural. Ministerio de Educacin del Per-ILV. Yarinacocha.
Cole, Michael y Sylvia Scribner (1977). Cultura y pensamiento. Relacin de los procesos cognitivos con la
cultura. Ed. Limusa, Mxico.
Escobar, Alberto; Matos Mar, Jos; Alberti, Giorgio (1975). Per, pas bilinge? IEP. Lima.
Figueroa, Francisco de (1980). Informes de jesuitas en el Amazonas. 1660-1684. IIAP- CETA. Coleccin
Monumental Amaznica. Iquitos.
Godenzzi, Juan Carlos y Calvo Prez, Julio (comps.): Multilingismo y educacin bilinge en Amrica y
Espaa, Cusco, CBC, 1997.
Heise, Mara; Fidel Tubino y Wilfredo Ardito (1994). Interculturalidad: un desafo. CAAAP, Lima.
Lozano Vallejo, Ruth (2000). Anlisis de la problemtica de la educacin bilinge en la Amazona Peruana.
Defensora del Pueblo: Serie Documentos de Trabajo NO.4. Lima.
Maroni, Pablo. (1988). Noticias autenticas del ro Maraon. IIAP-CETA. Coleccin Monumental Amaznica.
Iquitos.
Marzal, Manuel (1984). "Las reducciones indgenas en la Amazona del Virreynato Peruano".En: Amazona
Peruana NO.1 0, pp. 7-45.
Mora, Carlos y Alberto Chirif (1976). Atlas de Comunidades Nativas. Lima. SINAMOS
Sols, Gustavo (1987). Multilingismo y extincin de lenguas en el Per. En: Amrica Indgena, vol. XLVII,
NO.4.
Torero, Alfredo (1986). Deslindes lingsticos en la costa norte peruana. Revista Andina. Qosqo.
Torre, Luis de la (Compilador) (1998). Experiencias de educacin intercultural bilinge en Latinoamrica.
Abya Yala-GTZ. Quito, Ecuador.
Trillos Amaya, Mara (compiladora) (1998). Educacin indgena frente a educacin formal. (Lenguas abor-
genes de Colombia). Memorias del CCELA - Univ. de los Andes.
Varese, Stefano (1983). Los grupos tnicos de la Selva peruana. En: Pottier: Amrica Latina en sus
lenguas.
Wise, Mary R. y Darcy Ribeiro (1978). Los grupos tnicos de la Amazona peruana. Comunidades y
Culturas peruanas. Instituto Lingstico de Verano. Pucallpa.
Universidad Nacional de Educacin
42 Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin
Programa de Actualizacin - Titulacin 2006 - Facultad de Ciencias
Multiculturalidad, I dentidad y Globalizacin 43
También podría gustarte
- Mujeres en resistencia: Y territorios agroecológicosDe EverandMujeres en resistencia: Y territorios agroecológicosAún no hay calificaciones
- Los Derechos de Niños Niñas y AdolescentesDocumento66 páginasLos Derechos de Niños Niñas y AdolescentesFernando RiveraAún no hay calificaciones
- Examen - (APEB2-10%) Taller2 - Técnicas de IntegraciónDocumento5 páginasExamen - (APEB2-10%) Taller2 - Técnicas de IntegraciónAlexander Sebastian Alulima ApoloAún no hay calificaciones
- El Rendimiento AcademicoDocumento15 páginasEl Rendimiento Academicoleneche50% (2)
- Cec 802 - Diario Docente-Feria de CienciasDocumento3 páginasCec 802 - Diario Docente-Feria de CienciasDaniel Rodríguez100% (4)
- MulticulturalidadDocumento41 páginasMulticulturalidadsheenna100% (1)
- Convocatoria de Concurso de OrtografiaDocumento3 páginasConvocatoria de Concurso de Ortografiazona14100% (1)
- Dignidad SexualDocumento81 páginasDignidad SexualJose AñazcoAún no hay calificaciones
- Ligas Agrarias Cristianas Un Movimiento Contrahegemónico en Paraguay - EspinolaDocumento25 páginasLigas Agrarias Cristianas Un Movimiento Contrahegemónico en Paraguay - EspinolaIsel Judit Talavera100% (1)
- De la Consulta al Consentimiento: Debates y experiencias desde Abya YalaDe EverandDe la Consulta al Consentimiento: Debates y experiencias desde Abya YalaAún no hay calificaciones
- La Diferencia Cultural en Cuestión. Ybelice Briceño LinaresDocumento246 páginasLa Diferencia Cultural en Cuestión. Ybelice Briceño LinaresRoberto OrtegaAún no hay calificaciones
- Documento, monumento y memoria: Desafíos para la archivística y la museística en tiempos de géneros confusosDe EverandDocumento, monumento y memoria: Desafíos para la archivística y la museística en tiempos de géneros confusosAún no hay calificaciones
- Guia N-4 Documental Human 2021-2Documento5 páginasGuia N-4 Documental Human 2021-2May GuerreroAún no hay calificaciones
- Expectativas quebrantadas: La cuestión afro y la discriminación racial en ColombiaDe EverandExpectativas quebrantadas: La cuestión afro y la discriminación racial en ColombiaAún no hay calificaciones
- Cuento y Poesia 1.inddDocumento12 páginasCuento y Poesia 1.indddaniloAún no hay calificaciones
- Pluriculturalidad y Cultura PopularDocumento9 páginasPluriculturalidad y Cultura PopularFran Herazo0% (1)
- CHACUDocumento26 páginasCHACULuciana de AlencarAún no hay calificaciones
- Actividades Interculturales Calameo PDFDocumento23 páginasActividades Interculturales Calameo PDFmarlyyelinethAún no hay calificaciones
- Manual Formación Ciudadana Terminalidad FP PDFDocumento123 páginasManual Formación Ciudadana Terminalidad FP PDFSilvina GregorioAún no hay calificaciones
- Etica Politica y Ciudadania PDFDocumento2 páginasEtica Politica y Ciudadania PDFCourtneyAún no hay calificaciones
- La Pregunta Por La Filosofía Argentina PDFDocumento9 páginasLa Pregunta Por La Filosofía Argentina PDFJosé Luis Castrejón MalvaezAún no hay calificaciones
- Historia Del Pueblo QomDocumento6 páginasHistoria Del Pueblo QomMaria Clara Gutierrez100% (2)
- Formacion Sociopolitica Fichas Laudato SiDocumento22 páginasFormacion Sociopolitica Fichas Laudato SiGabrella Marino0% (1)
- Libro InterculturalidadDocumento486 páginasLibro InterculturalidadPatricia Rocha100% (1)
- Pobreza y DesarrolloDocumento21 páginasPobreza y DesarrolloJUAN JUA TARAZONA TUCTO100% (1)
- El Pensamiento Descolonial Reflexiones FDocumento7 páginasEl Pensamiento Descolonial Reflexiones FNatalia BoffaAún no hay calificaciones
- Argentina BioéticaDocumento85 páginasArgentina BioéticaMary Gonzales100% (1)
- Jovenes Sexualidad PDFDocumento76 páginasJovenes Sexualidad PDFEdmundIJPGAún no hay calificaciones
- Indianidad y Programas Etnicos. Los Discursos Del y Sobre El Movimiento Indio en Bolivia A Principios Del Siglo XXIDocumento244 páginasIndianidad y Programas Etnicos. Los Discursos Del y Sobre El Movimiento Indio en Bolivia A Principios Del Siglo XXIPaul PowerAún no hay calificaciones
- Proyecto Embera WeraDocumento227 páginasProyecto Embera WeragpdaniAún no hay calificaciones
- Gu¡a Metodologica Educacion Multicultural e InterculturalDocumento64 páginasGu¡a Metodologica Educacion Multicultural e Interculturaljuanitojhons79409Aún no hay calificaciones
- CALLEJA, J. I., La Tierra y Los Pobres, La Misma Causa Laudato Si, 2015Documento56 páginasCALLEJA, J. I., La Tierra y Los Pobres, La Misma Causa Laudato Si, 2015Rodolfo Vega CardonaAún no hay calificaciones
- Interculturalidad Stacy HuaroteDocumento10 páginasInterculturalidad Stacy HuaroteStacy FloresAún no hay calificaciones
- Educ. Intercult. BilingüeDocumento84 páginasEduc. Intercult. BilingüeYessica HerradaAún no hay calificaciones
- Migraciones, Fronterasd y Creaciones CulturalesDocumento17 páginasMigraciones, Fronterasd y Creaciones CulturalesBetina KeizmanAún no hay calificaciones
- Las Victimas Frente A La Busqueda de La Verdad y La Reparacion en ColombiaDocumento3 páginasLas Victimas Frente A La Busqueda de La Verdad y La Reparacion en ColombiaGina lozanoAún no hay calificaciones
- Santana, A. (Cap. 1) La Antropología y El TurismoDocumento7 páginasSantana, A. (Cap. 1) La Antropología y El TurismoEcsaFpbAún no hay calificaciones
- Cultura de Paz UNESCODocumento8 páginasCultura de Paz UNESCOJuan Carlos AnzaldoAún no hay calificaciones
- Mayeutica (1) Con IntroducciònDocumento13 páginasMayeutica (1) Con IntroducciònJAIMEADRIANOAún no hay calificaciones
- 12 Equívocos Sobre Las MigracionesDocumento3 páginas12 Equívocos Sobre Las MigracionesEugenia PerezAún no hay calificaciones
- 1-1 Evolucionismo SocialDocumento7 páginas1-1 Evolucionismo Socialastora10Aún no hay calificaciones
- La Vida Despues de La MuerteDocumento12 páginasLa Vida Despues de La MuerteDavid HinojosaAún no hay calificaciones
- Borradores Sobre La Lucha Popular y La Proyección Política PDFDocumento164 páginasBorradores Sobre La Lucha Popular y La Proyección Política PDFClarinAún no hay calificaciones
- Procesos DemocráticosDocumento73 páginasProcesos DemocráticosLuis Soto100% (1)
- Frigerio Categorias Raciales PDFDocumento25 páginasFrigerio Categorias Raciales PDFconelcaballocansadoAún no hay calificaciones
- Dietz y Mateos. Interculturalidad y Educacio N Intercultural en Me XicoDocumento256 páginasDietz y Mateos. Interculturalidad y Educacio N Intercultural en Me XicoXavi Vanegas100% (1)
- Qué Es La Antropología Física AplicadaDocumento7 páginasQué Es La Antropología Física AplicadaMariant26Aún no hay calificaciones
- Estudios Coloniales, Colonialismo y ColonialidadDocumento22 páginasEstudios Coloniales, Colonialismo y Colonialidadverdesio100% (1)
- Cuadernillo 4 EticaDocumento21 páginasCuadernillo 4 EticaElsa MarAún no hay calificaciones
- Pensamiento InterculturalDocumento21 páginasPensamiento InterculturalCarlos ButavandAún no hay calificaciones
- Trayectorias JuvenilesDocumento13 páginasTrayectorias JuvenilesFrancisca Toledo CandiaAún no hay calificaciones
- Culturas e Interculturalidad en GuatemalaDocumento101 páginasCulturas e Interculturalidad en GuatemalaOfelia AlvizuresAún no hay calificaciones
- Carlos Enrique Guzmán Cárdenas La Cultura Suma. Las Políticas Culturales y Economía de La Cultura 2003Documento147 páginasCarlos Enrique Guzmán Cárdenas La Cultura Suma. Las Políticas Culturales y Economía de La Cultura 2003Carlos Enrique Guzmán CárdenasAún no hay calificaciones
- CASTRO LUCIC, Milka. La Universalización de La Condición IndígenaDocumento12 páginasCASTRO LUCIC, Milka. La Universalización de La Condición IndígenaIleana Rojas RomeroAún no hay calificaciones
- ELEMENTOS DE LA FIESTA COMUNAL Danza de La ConquistaDocumento3 páginasELEMENTOS DE LA FIESTA COMUNAL Danza de La Conquistavonytavega100% (1)
- Declaración de San José Sobre Etnodesarrollo y Etnocidio. 11de Diciembre de 1981Documento8 páginasDeclaración de San José Sobre Etnodesarrollo y Etnocidio. 11de Diciembre de 1981alurore_A1Aún no hay calificaciones
- Máscaras De Hatillo: Un Potlatch En La ModernidadDe EverandMáscaras De Hatillo: Un Potlatch En La ModernidadAún no hay calificaciones
- Diversidades familiares, cuidados y migración: Nuevos enfoques y dilemasDe EverandDiversidades familiares, cuidados y migración: Nuevos enfoques y dilemasAún no hay calificaciones
- CHARATA el origen: Corrientes inmigratorias fundacionalesDe EverandCHARATA el origen: Corrientes inmigratorias fundacionalesAún no hay calificaciones
- Campesinos de los Andes Caucanos: Entre "descampesinización" y "recampesinización" en El Roble, TimbíoDe EverandCampesinos de los Andes Caucanos: Entre "descampesinización" y "recampesinización" en El Roble, TimbíoAún no hay calificaciones
- Derechos reproductivos: reflexiones interdisciplinariasDe EverandDerechos reproductivos: reflexiones interdisciplinariasAún no hay calificaciones
- Modelo de gestión para la administración hídrica de un área irrigada en proceso de transformación territorialDe EverandModelo de gestión para la administración hídrica de un área irrigada en proceso de transformación territorialAún no hay calificaciones
- Economía política de los medios, la comunicación y la información en ColombiaDe EverandEconomía política de los medios, la comunicación y la información en ColombiaAún no hay calificaciones
- La Evaluación de Los Aprendizajes en Educación A DistanciaDocumento16 páginasLa Evaluación de Los Aprendizajes en Educación A DistancialuissifuentesAún no hay calificaciones
- Diversificación CURRICULARDocumento19 páginasDiversificación CURRICULARluissifuentesAún no hay calificaciones
- Articulo Puente Montesclaros para UNMSMDocumento7 páginasArticulo Puente Montesclaros para UNMSMluissifuentesAún no hay calificaciones
- Realidad Nacional SeparataDocumento10 páginasRealidad Nacional SeparataluissifuentesAún no hay calificaciones
- Nuevos Enfoques PedagógicosDocumento9 páginasNuevos Enfoques PedagógicosluissifuentesAún no hay calificaciones
- ParadigmaDocumento11 páginasParadigmapernafox20044264Aún no hay calificaciones
- Cuestionario Problemas de Aprendizaje CEPADocumento3 páginasCuestionario Problemas de Aprendizaje CEPAAdriana AranedaAún no hay calificaciones
- Proyecto para Participacion Estudiantil ModeloDocumento14 páginasProyecto para Participacion Estudiantil Modelomiguelquishpe100% (2)
- Saturnino de La Torre de La TorreDocumento11 páginasSaturnino de La Torre de La TorreMARIANA GÓMEZ RESTREPOAún no hay calificaciones
- Articulo-Sobre DIFICULTADES DE APRENDIZAJEDocumento3 páginasArticulo-Sobre DIFICULTADES DE APRENDIZAJEABEL LABRA CHINOAún no hay calificaciones
- Boleta de CalificacionesDocumento2 páginasBoleta de CalificacionesWendy ScAún no hay calificaciones
- Presupuesto de Los IEST-Vigil TacnaDocumento21 páginasPresupuesto de Los IEST-Vigil Tacnarobertbe12Aún no hay calificaciones
- Innovar en El Seno de La Institucion EscolarDocumento3 páginasInnovar en El Seno de La Institucion EscolarNEFTALI ZARATE MANUELAún no hay calificaciones
- Estatutos UZ - CompletoDocumento105 páginasEstatutos UZ - CompletoMillán Díaz FonceaAún no hay calificaciones
- DS28421Documento9 páginasDS28421hrojasn9319Aún no hay calificaciones
- PLAN Gestión de Riesgo-2021Documento11 páginasPLAN Gestión de Riesgo-2021JesusAún no hay calificaciones
- Libro 03 Representaciones Simbólicas y AlgoritmosDocumento224 páginasLibro 03 Representaciones Simbólicas y AlgoritmosOfficermaster100% (5)
- Todo Comienza Hoy, Resumen PDFDocumento9 páginasTodo Comienza Hoy, Resumen PDFEzequiel PaceAún no hay calificaciones
- Planificacic3b3n Experiencia Con Descripcic3b3n PDFDocumento1 páginaPlanificacic3b3n Experiencia Con Descripcic3b3n PDFLos juguetes de Mati cabreraAún no hay calificaciones
- Gestión Educativa I Cuadro Comparativo.Documento6 páginasGestión Educativa I Cuadro Comparativo.elis yohana nagles pereAún no hay calificaciones
- Grafico de BarrasDocumento3 páginasGrafico de BarrasAna Mendo TAún no hay calificaciones
- Helicopter oDocumento5 páginasHelicopter oangel torres flores100% (1)
- Sqa 1Documento1 páginaSqa 1api-259848164Aún no hay calificaciones
- Implicaciones Del Genero en La Onstruccion de La Sexualidad Adolescente - CHECA PDFDocumento11 páginasImplicaciones Del Genero en La Onstruccion de La Sexualidad Adolescente - CHECA PDFPablo Barrientos LaraAún no hay calificaciones
- Segundo Bloque-Ciencias Basicas - Fundamentos de Quimica - (Grupo B04)Documento2 páginasSegundo Bloque-Ciencias Basicas - Fundamentos de Quimica - (Grupo B04)Karen SuescunAún no hay calificaciones
- Postnihilismo: No Hay Verdad, No Hay Diferencia, No Hay Moralidad - Pierre LescaudronDocumento27 páginasPostnihilismo: No Hay Verdad, No Hay Diferencia, No Hay Moralidad - Pierre Lescaudronruta996Aún no hay calificaciones
- Provincia de Misiones - Resolucion SpepmDocumento9 páginasProvincia de Misiones - Resolucion SpepmMarce AcostaAún no hay calificaciones
- Taller Estrategias y Técnicas de AprendizajeDocumento15 páginasTaller Estrategias y Técnicas de AprendizajeOmar Yesid Ceballos AtenciaAún no hay calificaciones
- Matematicas 10°Documento1 páginaMatematicas 10°Jüân RûïzAún no hay calificaciones
- AnalisisepistemicoDocumento17 páginasAnalisisepistemicojesusAún no hay calificaciones
- Desafios Del Trabajo SocialDocumento21 páginasDesafios Del Trabajo SocialKetty Maria Assia PadillaAún no hay calificaciones