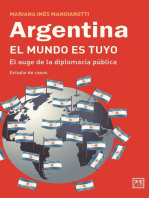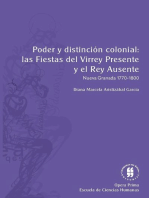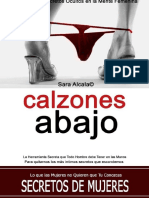Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Poblacion de Uruguay PDF
Poblacion de Uruguay PDF
Cargado por
CeciBlancoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Poblacion de Uruguay PDF
Poblacion de Uruguay PDF
Cargado por
CeciBlancoCopyright:
Formatos disponibles
La poblacin de Uruguay
Adela Pellegrino
Breve caracterizacin demogrfica
La poblacin de Uruguay
La poblacin de Uruguay
Adela Pellegrino
Breve caracterizacin demogrfica
UNFPA
Fondo de Poblacin de Naciones Unidas
Javier Barrios Amorn 870, piso 2
(11200) Montevideo - Uruguay
Tel. (598) 2412 3356 al 3359
www.unfpa.org.uy
Edicin, diseo y diagramacin:
Doble clic Editoras
E-mail doblecli@internet.com.uy
Fotos de portada:
UNFPA/Manuela Aldabe.
1 Edicin, diciembre 2010
Impreso en Uruguay
ISBN 978-92-990060-2-3
Los textos incluidos en esta publicacin no reflejan necesariamente
las opiniones del UNFPA. Este documento es para distribucin general.
Se reservan los derechos de autora y se autorizan las reproducciones
y traducciones siempre que se cite la fuente. Queda prohibido todo uso
de esta obra, de sus reproducciones o de sus traducciones con fines
comerciales.
Prlogo 11
Introduccin 15
1. Qu es la demografa 19
2. La evolucin histrica
de la poblacin uruguaya 29
La transicin demogrfica en Uruguay 34
Mortalidad, natalidad y migracin en el siglo xx 37
La mortalidad 38
Natalidad y fecundidad 46
Migracin y distribucin territorial
de la poblacin 59
Efectos de la migracin internacional 64
3. Consecuencias de la dinmica
demogrfica sobre la poblacin 77
El envejecimiento de la poblacin uruguaya 79
Bibliografa 87
ndice de cuadros y grficas 93
Siglas 95
Contenido
Adela Pellegrino es profesora titular de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de la Repblica
de Uruguay. Tambin se desempea all como coordi-
nadora acadmica del Programa de Poblacin y de la
Maestra en Demografa y Estudios de Poblacin. Se
form como historiadora y ha hecho su doctorado en
demografa histrica en la cole des Hautes tudes
des Sciences Sociales en Pars. Sus principales inte-
reses como investigadora se centran en la historia
demogrfica, particularmente la migracin interna-
cional, sobre los que ha publicado libros y artculos en
revistas especializadas.
f
La autora agradece la lectura crtica y los aportes
de Daniel Macadar a la versin final de este trabajo.
Dedicado a los estudiantes
de Ciencias Sociales
11
Prlogo
El UNFPA, Fondo de Poblacin de las Naciones Unidas, es
una agencia de cooperacin internacional para el desa-
rrollo, que promueve el derecho de cada mujer, hombre
y nio a disfrutar de una vida sana, con igualdad de
oportunidades para todos. El UNFPA apoya a los pases en
la utilizacin de datos sociodemogrficos para la formu-
lacin de polticas y programas de reduccin de la po-
breza, y para asegurar que todo embarazo sea desea-
do, todos los partos sean seguros, todos los jvenes
estn libres de VIH/sida y todas las nias y mujeres sean
tratadas con dignidad y respeto.
En Uruguay, trabajamos junto a instituciones guber-
namentales, acadmicas y de la sociedad civil en la im-
plementacin de polticas pblicas y programas de desa-
rrollo, que atienden prioridades poblacionales, desde un
enfoque de derechos y una perspectiva de gnero.
En vistas a cumplir con este mandato, el anlisis
demogrfico se convierte en una herramienta muy re-
levante para conocer las sociedades en las cuales vivi-
mos y aportar desde un punto de vista cientfico al
avance de conocimientos que redunden en la mejor
12
calidad de vida de cada persona. En esta direccin, el
material preparado por la demgrafa Adela Pellegrino,
que aqu se publica, plantea elementos centrales de los
cambios que se han producido en las dinmicas de po-
blacin en Uruguay desde finales del siglo XIX hasta nues-
tros das.
Pellegrino nos presenta algunos conceptos bsicos
que, con un lenguaje claro y sencillo, permiten enten-
der cmo es Uruguay desde una perspectiva demogrfi-
ca y cules son las tendencias, anlisis y enfoques que
pueden servir para mejorar las polticas pblicas que
hacen de la relacin de las personas con el territorio su
razn de ser.
Existe, es verdad, un discurso compartido sobre cmo
es el pas desde un punto de vista poblacional o demogr-
fico. Envejecido, centralizado, con bajas tasas de
fecundidad son algunas de las palabras que escuchamos
en las conversaciones habituales cuando se trata este tema,
en ocasiones con un enfoque casi trgico.
Las dinmicas de poblacin son resultado de procesos
polticos, histricos y sociales complejos. Sin duda, los
diferentes escenarios poblacionales conducen a desafos
tambin diferentes. Pero como surge de este libro, las
metas no deben concentrarse en cambiar las tendencias
de las variables demogrficas, sino en entender las din-
micas de poblacin y sus consecuencias. Y as facilitar el
diseo de las polticas que mejor se adapten a esas reali-
dades, desde un enfoque de derechos humanos y con
perspectiva de gnero y generaciones.
Creo que el momento para publicar este estudio es
relevante. Durante 2011, un nuevo censo nos permitir
tener datos actualizados sobre la poblacin que habita
Uruguay. UNFPA est apoyando al Instituto Nacional de
Estadstica en hacer realidad este compromiso del go-
bierno uruguayo por conocer a su gente, sus caracters-
ticas y sus necesidades.
13
Como destaca la consigna del UNFPA, cada persona
cuenta y cuenta no slo en el sentido estrictamente
numrico, donde los censos y la demografa llevan con
precisin esta contabilidad, sino que cuenta porque son
las personas quienes deben ser el centro de las polticas.
Son las personas quienes cuentan y son importantes.
Por todo ello, los invito a leer este documento que
pretende ser una fuente de reflexin y ayuda para to-
das aquellas personas interesadas en conocer un poco
ms Uruguay desde el punto de vista de la demografa.
Susan McDade
Coordinadora Residente de las Naciones Unidas,
Representante del Fondo de Poblacin
de las Naciones Unidas en Uruguay.
15
Introduccin
La poblacin de Uruguay, en el conjunto de los
pases latinoamericanos, ha sido la primera en la que
tuvieron lugar los procesos de cambio que se han dado
acompaando la modernizacin.
1
Actualmente, sus in-
dicadores demogrficos se asimilan a los de los pases
desarrollados en lo relativo a la fecundidad, la nupcia-
lidad y los temas de familia. Entender su proceso his-
trico ayuda a comprender su derrotero y permite
reflexionar sobre las polticas necesarias para el con-
texto actual.
En este trabajo nos proponemos sintetizar las ten-
dencias y caractersticas demogrficas del pas y, al mis-
mo tiempo, explicar este proceso con una terminologa
sencilla y accesible a todo pblico. Comenzaremos por una
breve descripcin de la historia demogrfica del pas, para
luego detenernos en las transformaciones recientes.
La evolucin de la poblacin uruguaya se diferencia
de la de otros pases de Amrica Latina y de la del con-
1
Proceso similar al de Argentina.
16 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
f
junto de los pases subdesarrollados. Esta singularidad
se debe tanto a la particular historia del poblamiento
del pas como al hecho de haber atravesado muy tem-
pranamente por la llamada transicin demogrfica.
La transicin demogrfica es un proceso por el cual
las poblaciones pasan de una situacin de equilibrio, con-
secuencia de una mortalidad y natalidad altas a otra
situacin de equilibrio, con mortalidad y natalidad ba-
jas. En ambos casos, tiene lugar un crecimiento bajo o
nulo de la poblacin.
2
La consecuencia directa de este fenmeno, que co-
mienza en Uruguay a fines del siglo XIX, es un creci-
miento lento o nulo de su poblacin, lo cual equipara la
situacin demogrfica del pas con la de las naciones
desarrolladas, que registran tendencias similares.
Este proceso se encuentra actualmente en una fase
avanzada; incluso se puede considerar que en el pas se
ha iniciado lo que se denomina segunda transicin de-
mogrfica,
3
cuya singularidad es presentar cifras de
fecundidad que estn por debajo del nivel de reemplazo;
es decir, no nacen suficientes mujeres como para reem-
plazar a aquellas que culminan su edad reproductiva o
2
El desfasaje temporal en que tienen lugar los descensos de las
muertes y de los nacimientos da lugar a etapas ms o menos
explosivas en el crecimiento de la poblacin.
3
El trmino segunda transicin demogrfica fue originalmente
concebido por los demgrafos europeos Van de Kaa y
Lesthaeghe; Van de Kaa (1986, 2002), Lesthaeghe y Surkyn (2004),
para dar cuenta del conjunto de cambios que experiment la
familia occidental desde mediados de la dcada de los
sesenta.Estos cambios se resumen en el aumento del
divorcio,el descenso dela nupcialidad, el aumento de las unio-
nes consensuales y los nacimientos fuera del matrimonio legaly
el registro de unanueva reduccin de la fecundidad, cuyo
valor tendi a situarse por debajo del nivel de reemplazo.
I n t r o d u c c i n x 17
f
mueren.
4
Asimismo, se observa un aumento de la tasa
de divorcios, acompaada por un descenso dela nupciali-
dad (cantidad de matrimonios) y un incremento de las
uniones consensuales y de nacimientos fuera del matri-
monio legal.
Es sobre estos cambios demogrficos que presenta-
remos un resumen descriptivo, centrndonos en los com-
ponentes de la dinmica demogrfica y sus efectos so-
bre la familia.
4
El reemplazo de la poblacin refiere a la capacidad de una po-
blacin para autoreemplazarse a travs de la reposicin numri-
ca de las mujeres, futuras procreadoras. Corresponde a una
Tasa Global de Fecundidad por debajo de 2,1 hijos por mujer.
19
Qu es la demografa
Segn la definicin del diccionario multilinge de la IUSSP:
5
La demografa es la ciencia que tiene por objeto el estu-
dio de las poblaciones humanas tratando, desde un punto
de vista principalmente cuantitativo, su dimensin, su es-
tructura, su evolucin y sus caractersticas generales. Si
bien hay trabajos que se refieren a la poblacin mundial
tomada en su conjunto, el anlisis demogrfico suele cen-
trarse en el estudio de subpoblaciones ubicadas en espa-
cios geogrficos delimitados, con caractersticas sociales y
culturales especficas.
Los componentes de la dinmica demogrfica son la
natalidad, la mortalidad y la migracin. En los dos prime-
ros, los aspectos biolgicos estn estrechamente relacio-
nados con los factores sociales, culturales y econmicos,
y la compleja superposicin entre s hace difcil la tarea
de aislar los efectos de los fenmenos estrictamente bio-
1
5
Unin Internacional para el Estudio Cientfico de la Poblacin,
Centro Latinoamericano de Demografa, Diccionario Demogr-
fico Multilinge, versin espaola a cargo de Guillermo Macci.
Lieja: Ondina Ed., 1985.
20 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
f
lgicos de aquellos que resultan de las improntas socia-
les y culturales de las poblaciones. La migracin, en cam-
bio, tiene un carcter diferente ya que el peso de los
factores biolgicos es irrelevante, y se trata del resulta-
do de decisiones y elecciones individuales que se proce-
san en un contexto social.
La demografa es una de las disciplinas de las cien-
cias sociales que ms ha desarrollado el anlisis prospec-
tivo o de la realidad futura, sirvindose de mtodos bas-
tante refinados de proyeccin. Si bien es cierto que los
fenmenos sociales suelen ser ms difciles de pronosti-
car que los del mundo fsico, en la evolucin de las pobla-
ciones humanas se han observado ciertas regularidades
que permiten predecir, al menos en el corto y mediano
plazo, su dimensin y crecimiento. La migracin es quiz
la variable demogrfica menos predecible y en la cual
los efectos de las coyunturas econmicas, polticas o de
catstrofes naturales, pueden alterar muy rpidamente
el tamao de los flujos y las caractersticas de las perso-
nas que emigran.
El surgimiento de la demografa como disciplina de
las ciencias sociales es bastante reciente con respecto
a otras y, en cierto modo, se puede decir que ha desa-
rrollado un arsenal metodolgico refinado y al mismo
tiempo una relativamente escasa acumulacin terica.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que en mate-
ria de ciencias sociales, ninguna especializacin debe
pretender resultados totalmente autnomos; en el caso
de la demografa, la confluencia de miradas destina-
das a interpretar las diferentes realidades es particu-
larmente necesaria: poco se puede avanzar sin acudir
a la historia, la sociologa, la antropologa, la econo-
ma, la geografa, la biologa y las ciencias de la vida.
Las transformaciones demogrficas forman parte
de los fenmenos ms estructurales de las sociedades.
Con excepcin de las situaciones catastrficas, los cam-
Q u e s l a d e m o g r a f a x 21
bios demogrficos tienen lugar a
largo plazo, de ah que es ineludi-
ble recurrir a la historia para en-
tender el presente.
La historia de la poblacin hu-
mana es la de una larga lucha con-
tra la muerte y la enfermedad. Los
demgrafos-historiadores sostienen
que los lmites mximos de la vida
humana no han variado, al menos
desde los comienzos de la era hist-
rica. Sin embargo, es indudable tam-
bin que la Humanidad ha dado gran-
des batallas contra la muerte y la
enfermedad, que han permitido una
prolongacin significativa de la es-
peranza de vida y de la vida media
de las poblaciones.
Los historiadores reconocen dos instancias funda-
mentales en estas batallas contra la muerte: el perodo
Neoltico, cuando el desarrollo de la agricultura permiti
un salto cuantitativo en el volumen de la poblacin hu-
mana, y el perodo que precede y acompaa a la Revolu-
cin Industrial, cuyos efectos son responsables de las
principales transformaciones en el crecimiento y la di-
nmica de las poblaciones actuales.
Lo cierto es que la dimensin y el significado de la
prolongacin de la vida humana desde el siglo XVIII, fruto
de los cambios que tuvieron lugar a partir de la revolucin
industrial y sus componentes cientficos y tecnolgicos, son
temas que no siempre reciben el nfasis que merecen en
los estudios sobre la sociedad contempornea.
La esperanza de vida al nacer era aproximadamen-
te de 30 aos en las sociedades tradicionales preindus-
triales; ms precisamente, era de 29 aos en la Francia
de la Revolucin de 1789. Dos siglos despus, las socie-
Con excepcin de
las situaciones
catastrficas, los
cambios
demogrficos
tienen lugar a largo
plazo, de all que
es ineludible
recurrir a la
historia para
entender el
presente.
22 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
dades industriales contemporneas
alcanzan una esperanza de vida al
nacer de 80 aos o ms. Solamen-
te en algunas naciones particular-
mente pobres y atrasadas en su de-
sarrollo, este indicador est por
debajo de los 50 aos.
6
A partir de las modificaciones
que comienzan a producirse con el
proceso de industrializacin, tienen
lugar transformaciones sociales muy
profundas, resultado de la urbani-
zacin y de la proletarizacin de la
poblacin. Como consecuencia, se
operaron cambios significativos en
la calidad de vida, la organizacin
social y la manera de relacionarse
de los hombres y las mujeres con el
trabajo; en el plano demogrfico,
la prolongacin de la vida y los cam-
bios en el comportamiento reproductivo marcan instan-
cias que pueden considerarse revolucionarias, respecto a
los siglos precedentes.
La prolongacin de la vida humana transform sus-
tancialmente los proyectos individuales y colectivos, las
visiones sobre el futuro, los modelos familiares y el vn-
culo entre las generaciones. En cuanto al comportamiento
reproductivo, este nuevo contexto posibilit la incorpo-
racin de nuevas ideas con relacin a la familia, que
6
Informe sobre el Desarrollo Humano del ao 2007, publicado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que,
con datos de 2005, establece que ningn pas latinoamericano
registra una esperanza de vida al nacer inferior a los 50 aos. Los
niveles ms bajos aparecen fundamentalmente en frica
subsahariana y los valores ms bajos son de alrededor de 41 aos.
La introduccin de
la decisin
voluntaria de las
parejas de elegir el
nmero deseado de
hijos, constituye un
cambio sin
precedentes en
comparacin con
las concepciones y
costumbres
generalizadas de
las sociedades
tradicionales.
Q u e s l a d e m o g r a f a x 23
f
tuvieron como consecuencia la reduccin de la fecundi-
dad. La introduccin de la decisin voluntaria de las
parejas de elegir el nmero deseado de hijos constituye
un cambio sin precedentes, en comparacin con las con-
cepciones y costumbres generalizadas de las sociedades
tradicionales.
Si bien los historiadores reconocen la existencia en
todas las pocas de procedimientos anticonceptivos,
estos tenan un significado margi-
nal, orientado a prevenir la repro-
duccin en determinadas circuns-
tancias. El control voluntario del n-
mero de hijos como comportamien-
to generalizado y adoptado como
modelo de vida, comienza a tener
lugar desde el siglo XVIII y se gene-
raliza en el siglo XIX en la Europa
noroccidental. Los mecanismos an-
ticonceptivos usados por los matri-
monios o las parejas estables, eran
fundamentalmente el coitus
interruptus y la abstinencia sexual;
tambin aument en esa poca la
interrupcin del embarazo median-
te el aborto.
Estas transformaciones en la
mortalidad y fecundidad, iniciadas
en la Europa del siglo XVIII, se ex-
tienden progresivamente a las dis-
tintas regiones del mundo, as como
sus consecuencias sobre el creci-
miento y la dinmica de la pobla-
cin. En la primera transicin demogrfica, a la que
hemos hecho referencia anteriormente, las poblaciones
pasaron de una situacin de equilibrio, consecuencia de
una mortalidad y una natalidad altas, a otra situacin,
Es en la dcada de
los sesenta cuando
se generaliza el uso
de mtodos
anticonceptivos
eficaces que
permiten un
control efectivo de
la reproduccin.
Esta segunda
revolucin
contraceptiva, es
otra de las
instancias cruciales
en la historia de la
reproduccin
humana.
24 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
tambin de equilibrio pero con mor-
talidad y natalidad bajas. En ambos
extremos del proceso tiene lugar un
crecimiento bajo o nulo de la pobla-
cin, pero no se debe imaginar que
esa transicin tuvo lugar de manera
suave. Al contrario, el desfasaje
existente entre los niveles de des-
censo de las tasas de mortalidad y
de natalidad, dio lugar a etapas que,
segn los pases y las regiones fue-
ron ms o menos intensivas en los
niveles de crecimiento.
En la mayora de los pases no
desarrollados, la transicin demo-
grfica comenz en el siglo XX. La
difusin de tecnologas mdicas, las
campaas masivas de vacunacin y
la extensin de los servicios de sa-
lud contribuyeron a un descenso im-
portante de la mortalidad. Este, en
muchos casos, se anticip de ma-
nera considerable al descenso de la
fecundidad, lo que llev, en la dcada de los sesenta, a
tasas de crecimiento de la poblacin mundial superiores
al 2,5%, nivel nunca antes alcanzado en la historia de la
Humanidad (vase Grfica 1).
Es tambin en la dcada de los sesenta cuando se
generaliza el uso de mtodos anticonceptivos eficaces
que permiten un control efectivo de la reproduccin.
Esta segunda revolucin contraceptiva,
7
es otra de
7
De esta manera ha denominado H. Leridon (1987) al proceso
que se inicia a partir de la disponibilidad de las nuevas tcnicas
anticonceptivas, iniciado en la segunda mitad de este siglo.
El crecimiento de la
poblacin
constituye uno de
los aspectos en el
que se pone de
manifiesto la
compleja relacin
entre las medidas y
acciones
desarrolladas por
los Estados y las
decisiones y
opciones
individuales en
relacin con la
reproduccin.
Q u e s l a d e m o g r a f a x 25
las instancias cruciales en la historia de la reproduccin
humana. Por primera vez, hombres y mujeres pudieron
independizar totalmente su vida sexual de la vida re-
productiva. Los efectos de este cambio tecnolgico pro-
vocaron transformaciones sociales de gran envergadu-
ra, que repercutieron a su vez en nuevas modificacio-
nes en la organizacin de la sociedad y de la vida fami-
liar, y en desafos a las concepciones morales y ticas
preexistentes.
La aparicin de este tipo de innovacin tecnolgica
fue contempornea con el resurgimiento de una nueva
alarma malthusiana, que recorri el mundo en la segun-
da mitad del siglo XX. El crecimiento de la poblacin
mundial se volvi un desafo con respecto al crecimiento
econmico, a la utilizacin de los recursos naturales y a
la disponibilidad de alimentos. A la polmica entre las
Grfica 1 x Etapas clsicas de la transicin demogrfica
T
a
s
a
s
d
e
n
a
t
a
l
i
d
a
d
y
m
o
r
t
a
l
i
d
a
dEtapa I Etapa II Etapa III Etapa IV
Nivel de la Preindustrial Industrial Industrial Posindustrial
tecnologa temprano maduro
Crecimiento
demogrfico Muy lento Rpido Enlentecido Muy lento
Tasas de mortalidad
Tasas de natalidad
Crecimiento
natural
26 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
f
visiones catastrofistas, que predicen las limitaciones del
planeta para soportar la presin demogrfica y las que
sostienen que la Humanidad ha tenido histricamente la
capacidad de desarrollar innovaciones tecnolgicas que
aseguraran su supervivencia, se suman otras visiones
que agregan la necesidad de lograr un uso racional y una
mejor distribucin de los recursos naturales.
Desde el punto de vista de la aplicacin de medidas
polticas, el crecimiento de la poblacin constituye uno
de los aspectos donde se pone de manifiesto la compleja
relacin entre las medidas y acciones desarrolladas por
los Estados y las decisiones y opciones individuales en
relacin con la reproduccin.
La discusin sigue hoy en da vigente y constituye uno
de los temas centrales, tanto en el plano acadmico como
en el debate poltico, as como en los planteamientos de
los organismos internacionales. Una de sus manifestacio-
nes trascendentes tuvo lugar en la Conferencia Internacio-
nal de Poblacin y Desarrollo, realizada en El Cairo en 1994.
A partir de esta conferencia se comienza a conside-
rar una nueva estrategia en la cual se destacan los nu-
merosos vnculos existentes entre la poblacin y el desa-
rrollo, y se centra la atencin en la satisfaccin de las
necesidades de hombres y mujeres particulares, ms
que en el logro de objetivos demogrficos.
Un elemento fundamental de este nuevo criterio
consiste en dar a la mujer las armas necesarias para
mejorar su situacin y proporcionarle ms posibilidades
de eleccin mediante un mayor acceso a los servicios de
educacin y de salud, y el fomento del desarrollo de las
aptitudes profesionales y el empleo.
En el Programa de Accin de la Conferencia de El
Cairo se aboga por un criterio ampliado en materia de
derechos y salud reproductiva; se incluyen objetivos en
relacin con la educacin, especialmente de las nias, y
con el logro de una mayor reduccin de los niveles de
Q u e s l a d e m o g r a f a x 27
f
mortalidad maternoinfantil. Tambin se abordan cues-
tiones relacionadas con la poblacin, el ambiente y las
modalidades de consumo; la familia; la migracin inter-
na e internacional; la prevencin y la lucha contra la
pandemia del VIH/sida; la informacin, la educacin y
la comunicacin, y la tecnologa, la investigacin y el
desarrollo.
29
La evolucin histrica
de la poblacin uruguaya
El Uruguay de hoy mantiene ciertos rasgos que fueron
constantes en su historia poblacional: baja densidad de-
mogrfica (nmero de habitantes por kilmetro cua-
drado), desigual distribucin de la poblacin en el terri-
torio y alto predominio urbano de su ciudad capital.
Existen diversas estimaciones del volumen de la po-
blacin aborigen que habitaba el territorio en el perodo
anterior a su descubrimiento. Los testimonios del pero-
do de la Conquista y del perodo colonial tienden a coin-
cidir en que era una regin dbilmente poblada cuando
tuvo lugar la ocupacin por el Imperio Espaol que, a su
vez, aparej la dispersin y exterminio de las poblacio-
nes originales. A esta debilidad poblacional inicial se agre-
g el escaso inters de la Corona espaola en la coloni-
zacin de la Banda Oriental.
Durante el perodo colonial, el territorio de lo que hoy
es Uruguay se caracterizaba por la escasez de poblacin.
No existen estudios precisos sobre la demografa de ese
perodo, en particular acerca de su crecimiento vegetativo
o natural. Sin embargo, hay signos que permiten sostener
que coexistan niveles altos de fecundidad y mortalidad,
esta ltima afectada por crisis y epidemias.
2
30 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
Los movimientos migratorios
fueron importantes. Se crearon n-
cleos poblados con la finalidad de
frenar los avances desde los terri-
torios fronterizos del Imperio Por-
tugus, en defensa de esa fronte-
ra del Imperio Espaol.
La disolucin de las misiones
jesuticas, en el ltimo cuarto del si-
glo XVIII, intensific el ingreso de co-
munidades indgenas a la Banda
Oriental fundamentalmente guara-
nes que entraron por el norte, por
el litoral del ro Uruguay y por la fron-
tera actual del pas con Brasil. Los
estudiosos del tema han insistido en
el peso demogrfico de esas corrien-
tes migratorias, incorporadas a lo
largo de unos dos siglos, que se dis-
tribuyeron en todo el territorio (Gon-
zlez y Rodrguez, 1988 y 1990).
Por otra parte, se deben agre-
gar los contingentes de africanos,
trasladados como esclavos, que constituyeron uno de los
principales empujes migratorios del perodo. Para dar
slo algunas cifras ilustrativas, el historiador Alex Borucki
(en prensa) sostiene que entre 1777 y 1812 entraron
60.000 esclavos al Ro de la Plata; un poco ms de la
mitad habra llegado a travs de la frontera con Brasil y
el resto directamente desde frica.
El siglo XIX, en particular su segunda mitad, fue el
perodo de mayor crecimiento poblacional, en virtud de
la incorporacin de parte de las corrientes migratorias
europeas que se dirigieron al continente americano.
Con la independencia del Imperio Espaol, el prop-
sito de incorporar inmigrantes form parte del discurso
El crecimiento de
la poblacin
constituye uno de
los aspectos en el
que se pone de
manifiesto la
compleja relacin
entre las medidas y
acciones
desarrolladas por
los Estados y las
decisiones y
opciones
individuales en
relacin con la
reproduccin.
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 31
f
liberal del momento. El nuevo gobierno independiente,
al igual que muchos de los flamantes Estados nacionales
americanos, adopt el principio de libertad de ingreso al
territorio y promulg leyes tendientes a promover la
llegada de extranjeros.
Poblar la repblica era considerado parte del creci-
miento de la riqueza y el poder militar; al mismo tiem-
po, poblar los territorios contribua a fijar las fronteras
de las nuevas naciones, todava difusas.
De acuerdo con cifras de Chesnais (1986), alrede-
dor de 56 millones de personas formaron parte del mo-
vimiento migratorio intercontinental que tuvo lugar en-
tre 1821 y 1932. De ellos, el 60% parti hacia Estados
Unidos de Norteamrica, el 22% hacia Amrica Latina,
el 9% hacia Canad y otro 9% hacia Australia, Nueva
Zelanda y Sudfrica. De los 12 millones de personas cuyo
destino fue Amrica Latina, la mitad se dirigi a Argen-
tina, el 36% a Brasil, el 6% a Uruguay y el 7% a Cuba.
9%
22%
9%
60%
Grfica 2 x Emigracin europea segn principales regiones
de destino, 1821-1932.
Fuente: J. C. Chesnais (1986). Censos nacionales.
Estados Unidos
Canad
Amrica Latina
Australia, N. Zelanda y Sudfrica
32 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
En el Cuadro 1 presentamos la informacin disponi-
ble sobre el volumen de la poblacin que surge de las
estimaciones y censos realizados, y en el Cuadro 2 el
peso relativo de la inmigracin sobre la poblacin total
del pas y la de Montevideo. Si bien el aporte de la inmi-
gracin europea fue predominante, las vinculaciones con
los territorios vecinos fueron intensas durante todo el
siglo XIX; la presencia de brasileos en el norte del Ro
Negro y de argentinos en el sur fue considerable. La
poblacin nativa era, a su vez, un conglomerado diver-
so, compuesto por descendientes de la poblacin abori-
gen y los inmigrantes guaranes llegados al territorio. A
ellos se agregaron los pobladores incorporados por el
Imperio Espaol, los portugueses que se instalaron en
las sucesivas ocupaciones y los africanos trasladados bajo
rgimen de esclavitud.
Si bien el aporte inmigratorio constituy un factor
clave en el crecimiento de la poblacin (de acuerdo a los
censos, esta pas de 223.230 en 1860 a 1.042.686 en
7%
6%
36%
51%
Argentina Brasil Uruguay Cuba
Grfica 3 x Distribucin de la emigracin europea en pases
de Amrica Latina, 1821-1932.
Fuente: J. C. Chesnais (1986). Censos nacionales.
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 33
Ao Total del pas Montevideo
(N de habitantes) (N de habitantes)
1800 30.685
1829 74.000 14.000
1835 128.371 23.000
1852 131.969 33.994
1860 223.238 57.916
1879 438.245
1882 505.207
1884 164.028
1889 215.061
1892 728.447
1900 915.647
1908 1.042.686 309.231
1930 655.389
1963 2.595.510 1.202.757
1975 2.788.429 1.237.227
1985 2.955.241 1.311.976
1996 3.137.188 1.355.631
2004 3.241.003 1.325.968
Cuadro 1 x Poblacin segn Censos Nacionales y estimaciones
oficiales.
Fuente: Introduccin a la publicacin del Censo Nacional de 1908. Censos
Nacionales: 1852,1860,1908, 1963,1975,1985,1996,2004. Censos de Montevideo:
1884, 1889,1930. Los datos que no corresponden a estas fechas fueron estimados.
1908), las estimaciones
8
de los componentes del creci-
miento vegetativo ponen en evidencia que, durante casi
todo el siglo XIX, predominaron niveles de mortalidad y de
8
Vase Rial, 1983, y Barrn y Nahum, 1973.
34 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
natalidad elevados, ubicando al pas en una fase pretran-
sicional desde el punto de vista demogrfico. Por otra
parte, la incorporacin de inmigrantes estimul el incre-
mento de la natalidad al aumentar la poblacin en edad
de reproduccin.
La transicin demogrfica en Uruguay
De manera temprana, en comparacin con los pases
no industrializados, en los ltimos aos del siglo XIX y en
las primeras dcadas del siglo XX comenzaron a mani-
festarse en Uruguay las transformaciones asociadas a la
transicin demogrfica. Con la excepcin de Argentina,
ningn pas de Amrica Latina comenz a manifestar
estos cambios antes de 1930.
Ao Uruguay Montevideo
1860 33,5 47,7
1884 44,4
1889 46,8
1908 17,4 30,4
1963 8,0 13,5
1975 4,4 8,0
1985 3,5 5,8
1996 2,9 2,9
2006* 2,1 2,1
Cuadro 2 x Porcentaje de extranjeros sobre la poblacin total y de
Montevideo, en los Censos Nacionales.
* En base a Encuesta Nacional de Hogares Ampliada (ENHA).
Fuente: Calculado en base a datos de Censos Nacionales, INE.
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 35
f
Cules fueron las causas que hicieron posible
la manifestacin precoz de este proceso
en Uruguay, que asemejaron su
comportamiento demogrfico al de los pases
industrializados?
Las respuestas a esta pregunta son de diversa ndo-
le, y esta particularidad de la evolucin demogrfica
uruguaya debe atribuirse a un conjunto de factores.
La consolidacin de la actividad econmica basada
en la ganadera extensiva, cuya pro-
duccin se dirigi muy temprana-
mente al comercio exportador,
puede asociarse, en cierta medi-
da, a algunas de las caractersticas
demogrficas del pas. La ganade-
ra no gener una alta demanda de
mano de obra; al mismo tiempo,
obstaculiz el desarrollo de un sec-
tor campesino con produccin de
subsistencia, el tipo de poblacin
rural que suele ser la que tiene al-
tos niveles de reproduccin. Al mis-
mo tiempo, como ha demostrado
Suzana Prates,
9
a la inversa de lo
que sucede con la agricultura, la
produccin ganadera orientada a la
exportacin no estimul el creci-
miento de ncleos urbanos inter-
medios; en cambio, se consolid el
crecimiento de la ciudad capital,
principal puerto exportador.
9
Suzana Prates, 1976.
El descenso de la
fecundidad
contribuy a un
enlentecimiento del
crecimiento
vegetativo de la
poblacin, el cual
llev a una
reduccin
progresiva de la
tasa de
crecimiento de la
poblacin, a lo
largo de todo el
siglo XX.
36 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
La temprana concentracin de
la poblacin en la capital y en algu-
nos centros urbanos favoreci la
adopcin de pautas de comporta-
miento reproductivo de tipo moder-
no entre la poblacin de las ciuda-
des. A su vez, la insercin en el sis-
tema econmico internacional con-
tribuy a la difusin de sistemas de
valores propios de las sociedades in-
dustrializadas. Las lites dominan-
tes, fuertemente europeizadas en lo
ideolgico, promovieron transforma-
ciones que repercutieron en el des-
tino general de la sociedad; el ejem-
plo ms importante fue la reforma
que hizo posible la generalizacin
de un sistema educativo laico, gra-
tuito y obligatorio, para ambos
sexos. Ello redund en un tempra-
no alcance de la alfabetizacin, que
afect tanto a la poblacin masculina como femenina.
La transicin demogrfica precoz no fue ajena a la
incorporacin de una mentalidad propia de una sociedad
industrial moderna occidental. Aunque logr un cierto
desarrollo incipiente de la industria, la sociedad urugua-
ya sigui siendo fundamentalmente agroexportadora.
El aporte de la inmigracin europea a la introduc-
cin de actitudes diferentes con respecto al comporta-
miento reproductivo, es otro de los aspectos que se
tiene en cuenta en las interpretaciones de esta precoci-
dad. La inmigracin masiva provena del Sur de Italia y
de regiones de Espaa, que todava registraban altas
tasas de fecundidad en la poca de los traslados. Pero
los inmigrantes formaban parte de cambios que tenan
lugar tanto en las sociedades de origen como en la de
Actualmente nos
encontramos en
una situacin en la
que el balance
entre nacimientos y
defunciones
conduce a un lento
crecimiento natural
de la poblacin.
Uruguay, luego de
Cuba, es el pas con
ms bajo
crecimiento en
Amrica Latina.
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 37
f
recepcin y estos procesos contribuyeron a crear condi-
ciones propicias para cambiar las pautas de reproduc-
cin familiar.
El descenso de la fecundidad produjo un enlenteci-
miento del crecimiento vegetativo de la poblacin el
cual, unido primero a la disminucin de la llegada de
inmigrantes y despus a su anulacin, llev a una reduc-
cin progresiva de la tasa de crecimiento de la pobla-
cin, a lo largo de todo el siglo XX.
En los primeros aos del siglo XXI, la fecundidad se
ubica por debajo del nivel de reemplazo, es decir que
hoy, la poblacin no tiene la capacidad de sustituirse a s
misma, en el sentido de que no repone el nmero sufi-
ciente de mujeres, que sern las futuras procreadoras.
Actualmente nos encontramos en una situacin en
la que el balance entre nacimientos y defunciones
conduce a un lento crecimiento natural de la poblacin.
Si se mantienen las tendencias actuales, es razonable
suponer que en un perodo prximo podramos tener un
crecimiento nulo o negativo. Uruguay, despus de Cuba,
es el pas con ms bajo crecimiento en Amrica Latina
(CEPAL/CELADE, 2008).
Mortalidad, natalidad y
migracin en el siglo XX
Los tres componentes del cam-
bio demogrfico: mortalidad, na-
talidad y migracin, sufrieron trans-
formaciones importantes en el
transcurso del siglo XX en Uruguay.
La ausencia de censos nacionales
entre 1908 y 1963 dificulta enor-
memente el anlisis de la evolucin
La ausencia de
censos nacionales
entre 1908 y 1963
dificulta
enormemente el
anlisis de la
evolucin de las
variables
demogrficas.
38 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
f
de las variables demogrficas; a ello se agregan las limi-
taciones de otras fuentes disponibles, todo lo cual pone
obstculos serios al estudio detallado de algunos de los
procesos y fenmenos acontecidos.
La mortalidad
Se suele atribuir a la variacin de la mortalidad el
ser el motor desencadenante de la transicin demogr-
fica. En el caso de Uruguay, como lo sealamos ante-
riormente, la tasa de mortalidad comienza a bajar des-
de fines del siglo XIX (vase Grfica 4).
La tasa bruta de mortalidad (el cociente entre el
nmero de defunciones en un ao dado y la poblacin
media total del pas en el mismo ao) descendi desde
valores aproximados al 20 en 1880 al 14 a fines del
siglo XIX. A partir de entonces, continu con un descenso
paulatino, para estancarse en los aos treinta en alre-
dedor del 10. A la hora de hacer comparaciones, se
debe tener en cuenta que el valor de esta tasa depende
de la estructura de edades; a medida que progresa el
envejecimiento de la poblacin, ella tiende a aumentar
por la mayor presencia de personas de edad, aun cuan-
do permanezcan inmodificados los otros factores que
influyen en la mortalidad.
La esperanza de vida al nacer
10
es un indicador
adecuado de los niveles de mortalidad, sobre el cual no
incide la estructura de edades. Las estimaciones de Ana
Mara Damonte para Uruguay (1994), la ubican en 42
aos en promedio en el perodo 1880-1885, en 50 aos
hacia 1908 y en casi 69 aos en 1963, es decir, una
ganancia de unos 18 aos en el perodo 1908-1963.
10
Cantidad de aos que se espera que viva una persona al nacer,
segn las tasas de mortalidad prevista por edades.
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 39
Estos valores ubicaban al Uruguay de principios del si-
glo XX en una buena posicin con respecto a los pases
desarrollados. Para citar ejemplos, la esperanza de vida al
nacer era, en este perodo, de 53,5 aos en Inglaterra,
50,4 aos en Francia, 46,7 aos en Italia y 41,7 aos en
Espaa.
11
Este liderazgo relativo, en lo que tiene que ver
con la reduccin de la mortalidad, comienza a perderse
primero en relacin con los pases desarrollados y, ms tar-
de, a partir de la dcada de los sesenta, tambin con otros
pases latinoamericanos, como Costa Rica, Cuba y Chile.
Grfica 4 x Evolucin de las tasas de natalidad, mortalidad
y crecimiento natural, 1887-1996.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
T
a
s
a
s
(
p
o
r
m
i
l
)
1
8
8
7
1
8
9
0
1
8
9
5
1
9
0
0
1
9
0
5
1
9
1
0
1
9
1
5
1
9
2
0
1
9
2
5
1
9
3
0
1
9
3
5
1
9
4
0
1
9
4
5
1
9
5
0
1
9
5
5
1
9
6
0
1
9
6
5
1
9
7
0
1
9
7
5
1
9
8
0
1
9
8
5
1
9
9
0
1
9
9
5
1
9
9
6
Tasa de natalidad Crecimiento natural Tasa de mortalidad
Aos
Fuentes: Estimacin de la Poblacin 1887-1962 (A. Pellegrino). Proyecciones y
Estimaciones de Poblacin (INE).
11
Jacques Vallin, 1991, p. 47.
40 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
Como lo muestra el Cuadro 3, las ltimas estimacio-
nes disponibles del INE, sealan que la esperanza de vida
al nacer es de 75,9 aos, mantenindose una diferencia
entre hombres (72,3) y mujeres (79,6). Esto supone
que la esperanza de vida creci aproximadamente 26
aos entre 1908 y 2007.
Ms all de la evolucin de la mortalidad general,
todos los grupos de edad redujeron sus niveles de mor-
talidad, aunque el descenso fue especialmente signifi-
cativo en los grupos de 0 a 4 aos y en las mujeres de 15
a 39 aos. La mortalidad infantil es, sin duda, un indi-
cador bsico de desarrollo de una sociedad, asociado a
los logros y objetivos de las polticas sociales y sanita-
rias; tambin lo es el descenso de la mortalidad de las
Esperanza de vida al nacimiento (aos de edad)
Aos
Total Hombres Mujeres
1883-1885 41,7 41,1 42,3
1889 45,0 44,0 46,1
1990 47,9 46,8 49,0
1908-1909 50,8 49,5 52,2
1963-1964 68,5 65,5 71,6
1974-1976 68,9 65,7 72,4
1984-1986 71,7 68,3 72,3
1988 72,0 68,4 75,9
1996
*
73,3 69,6 78,6
2007
*
75,8 72,3 79,6
Cuadro 3 x Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1883-1988.
*
Instituto Nacional de Estadstica, Uruguay.
Fuente: Ana Mara Damonte (1994).
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 41
f
mujeres jvenes en edad reproductiva. A partir de la
dcada de los sesenta, el descenso de la mortalidad fe-
menina relacionada con la reproduccin es una de las
razones que explican la diferencia de 7 aos entre am-
bos sexos en la esperanza de vida al nacer.
A principios del siglo XX, la mortalidad infantil en
Uruguay tena niveles muy bajos. Aunque el pas se man-
tuvo en el grupo de los latinoamericanos con tasas ba-
jas, la situacin que fue orgullo de los gobernantes de la
poca qued rezagada en relacin con los avances del
mundo desarrollado (Birn, Cabella y Pollero, 2005b).
En la Grfica 5 presentamos la evolucin de la tasa
de mortalidad infantil durante el siglo XX: oscila en torno
a 100 por mil durante las primeras cuatro dcadas del
siglo; luego hay un brusco descenso a partir de mediados
de la dcada de los cuarenta (efecto de la generalizacin
Grfica 5 x Evolucin de la mortalidad infantil, 1900-2000.
140
120
100
80
60
40
20
0
T
a
s
a
s
(
p
o
r
m
i
l
)
1
9
0
0
1
9
0
5
1
9
1
0
1
9
1
5
1
9
2
0
1
9
2
5
1
9
3
0
1
9
3
5
1
9
4
0
1
9
4
5
1
9
5
0
1
9
5
5
1
9
6
0
1
9
6
5
1
9
7
0
1
9
7
5
1
9
8
0
1
9
8
5
1
9
9
0
1
9
9
5
2
0
0
0
Aos
Fuentes: Estadsticas de Mortalidad Infantil (INE).
42 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
f
del uso de antibiticos) y se mantiene estancada, con
algunas oscilaciones, en un nivel bastante elevado (alre-
dedor del 50) hasta los ltimos aos de la dcada de
los setenta, cuando se inicia un nuevo descenso. A partir
de 1985 existe otro empuje en la tendencia descenden-
te, llegndose al 21 en 1991 y al 12 en 2007.
La evolucin de este indicador muestra un desempeo
irregular aunque el descenso fue sostenido, con brus-
cas cadas de nivel seguidas por dos prolongadas fases de
estancamiento. Estas dos fases que corresponden a 1900-
1940 y 1946-1977. Es recin a partir de fines de la dcada
de los setenta cuando la tasa experimenta descensos anuales
sistemticos (Cabella, Ciganda, Fostik y Pollero, 2007).
Cules son los factores que condujeron
a la reduccin de la mortalidad?
En los estudios existentes sobre transicin demo-
grfica, la discusin y las interpretaciones histricas se
han orientado sobre todo a considerar los temas rela-
cionados con la fecundidad y el comportamiento repro-
ductivo de las poblaciones. En el caso de la mortalidad,
el debate gir en torno a aquellos autores que atribuyen
fundamentalmente su descenso a los avances de la me-
dicina y a las intervenciones pblicas en materia sanita-
ria, y a los seguidores de las tesis sostenidas por Mac
Keown (1976). Este autor afirm que la gran disminu-
cin de la mortalidad que tuvo lugar en el siglo XVIII
europeo se debi fundamentalmente a las mejoras en la
nutricin, como consecuencia de la elevacin general
del nivel de vida. Aunque sus observaciones empricas se
basaron en los casos de Inglaterra y Gales, sus tesis
conforman una corriente que pone el acento en el creci-
miento econmico y el ascenso general del nivel de vida,
ms que en las intervenciones de los Estados en la salud
pblica, en la expansin de las tecnologas mdicas y en
las medidas orientadas a asegurar la higiene pblica.
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 43
La discusin contempornea ha
incorporado las dos visiones, aun-
que la experiencia de los pases que
transitan en este siglo por estas
fases de descenso de la
mortalidaddej en evidencia que
se puede reducir la mortalidad en
forma categrica sin grandes incre-
mentos en el nivel general de vida
de la poblacin, a partir de campa-
as de vacunacin masiva y difu-
sin de tecnologas mdicas. Como
sostienen Schofield, Reher y Bideau
(1991) ambas posiciones son
convincentes, ambas tienen defec-
tos rpidamente evidentes, ambas
tienen grandes implicaciones para
nuestra visin del proceso histrico
de cambio y ninguna es capaz de
explicar la transicin de la mortali-
dad completamente.
Hacemos referencia a esta polmica, cuyo origen
es la evolucin europea de la mortalidad, porque el caso
de Uruguay puede constituir un ejemplo interesante para
poner a prueba ambas hiptesis. Las polticas orienta-
das a fortalecer la salud pblica que tuvieron lugar
desde fines del siglo XIX y se consolidaron e incrementaron
con el Uruguay batllista as como las polticas genera-
les orientadas a la consolidacin del denominado Estado
de Bienestar tuvieron como resultado una sociedad con
mayores niveles de acceso a la educacin y a la salud.
Por otra parte, la situacin de pas productor de alimen-
tos y la disponibilidad de carne como componente im-
portante de la dieta cotidiana permiti una alimenta-
cin bsica con un alto contenido de protenas, accesi-
ble para la mayora de la poblacin.
Se puede reducir la
mortalidad en
forma categrica
sin grandes
incrementos en el
nivel general de
vida de la
poblacin, a partir
de campaas de
vacunacin masiva
y difusin de
tecnologas
mdicas.
44 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
Respecto a la mortalidad infantil
Birn, Cabella y Pollero (2005b) sos-
tienen que la mortalidad infantil
uruguaya mostr histricamente un
comportamiento atpico: por un
lado la tasa de mortalidad infantil
(TMI) tena un nivel bajo en el con-
texto internacional al iniciarse el
siglo XX, cercano por ejemplo al
valor de Suecia, pero por otro lado
su evolucin se caracteriz por lar-
gos perodos de estancamiento. El
primero de ellos se extendi desde
la primera dcada del siglo XX a ini-
cios de la dcada de los aos cua-
renta; por esos aos la TMI logr
descender sistemticamente por de-
bajo de 100 por mil. Segn estas
autoras, el descenso estuvo rela-
cionado con la coincidencia de un
conjunto de factores en las dca-
das de los treinta y cuarenta: me-
joramiento de la infraestructura
urbana, sustanciales mejoras en la
calidad de la leche (creacin de la
Conaprole), mejoras en la calidad
de vida (aumento del salario real,
disminucin del precio de la leche),
mejoras en la prevencin, tratamiento y atencin m-
dica de las enfermedades y adelantos en la legislacin
social y laboral. A ello se sum la expansin de los gran-
des avances cientficos en los tratamientos mdicos
(transfusiones sanguneas, sulfamidas, antibiticos).
El descenso se frena a mediados de la dcada de los
cuarenta, hasta fines de la de los setenta. Este segundo
estancamiento, si bien es un poco ms corto que el pri-
La mortalidad
infantil uruguaya
mostr
histricamente un
comportamiento
atpico: por un lado
la tasa de
mortalidad infantil
tena un nivel bajo
en el contexto
internacional al
iniciarse el siglo XX,
cercano por
ejemplo al valor de
Suecia, pero por
otro lado su
evolucin se
caracteriz por
largos perodos de
estancamiento.
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 45
f
mero, tiene una duracin de al menos veinte aos. Aun-
que la observacin cruda de la evolucin de la TMI muestra
que su reduccin se retoma recin en 1977, una investi-
gacin reciente indica que el descenso de la tasa podra
reubicarse entre fines de la dcada de los sesenta e inicios
de la de los setenta en lugar de fijarse en los aos 1977-
1978, como tradicionalmente se ha hecho (Cabella,
Ciganda, Fostik y Pollero, 2007). Los resultados de esta
investigacin sealan que el descenso puede asociarse a
los avances en el combate a la mortalidad posneonatal, en
particular debida a las enfermedades respiratorias y a
otras enfermedades infecciosas. De manera complemen-
taria, durante ese perodo (1969-1970), se hicieron es-
fuerzos por mejorar el registro de los certificados de ni-
os nacidos vivos y defunciones precoces; esta circunstan-
cia puramente administrativa podra haber tenido como
efecto un aparente aumento de defunciones neonatales.
Las dcadas de los setenta y ochenta atestiguan
una importante reduccin de la mortalidad posneona-
tal. A partir de los aos ochenta, se desarrolla un es-
fuerzo considerable que acompasa los tratamientos con
los progresos de la perinatologa, incluidos los avances
en el diagnstico y tratamiento de los trastornos del
crecimiento fetal (en especial los avances en la madura-
cin pulmonar de fetos y recin nacidos prematuros).
Durante la dcada de los noventa, la TMI continu su
curva de descenso a ritmo moderado pero sistemtico.
El ltimo quinquenio (2000-2004)mostr declives mo-
derados en los dos componentes de la mortalidad infan-
til (neo- y posneonatal); luego, la crisis econmica de
los aos 2002 y 2003 afect la evolucin positiva que se
vena observando. Incluso, en el 2003 la mortalidad in-
fantil registr aumentos en ambos componentes. El
desafo actual es alcanzar una tasa de mortalidad infan-
til de un dgito. Los datos disponibles para el ao
2008muestran que la tasa a lleg a un nivel de 10,06
46 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
f
lo que permite suponer que esa meta puede ser alcan-
zable a corto plazo (Birn, Cabella y Pollero, 2005b).
Natalidad y fecundidad
En Uruguay, la tasa de natalidad
12
lleg a tener, en la
dcada de los setenta del siglo XIX, niveles muy altos en
trminos comparativos, de alrededor de 50. Sin embar-
go, ya a fines de ese siglo comenz a mostrar un descenso
progresivo, hasta 1935, cuando se estima que era del
orden de 24. Este nivel se mantuvo con oscilaciones en
los aos que siguen a la Segunda Guerra Mundial, hasta
mediados de la dcada de los setenta, cuando se produjo
un aumento de los nacimientos. En la dcada de los ochenta,
hubo un nuevo descenso, hasta valores medios del 19.
Ms recientemente, continu su descenso, llegando en
2007 a estar por debajo del 14,3
13
(vase Grfica 4).
Los niveles de natalidad, al igual que los de mortali-
dad general estn afectados por la estructura de eda-
des. Los indicadores referidos a la fecundidad
14
permi-
12
Aqu nos referimos a la que se suele denominar tasa bruta de
natalidad: es el nmero de nacidos vivos por 1.000 habitantes,
en un ao dado.
13
El dato para el ao 2007 corresponde a una estimacin realiza-
da a partir de los nacimientos y las proyecciones de poblacin
del INE para ese ao.
14
Existen varios indicadores para representar la fecundidad. La tasa
de fecundidad general (TFG) se refiere al nmero de nacimientos
sobre la poblacin femenina en edad de procrear. El indicador
ms corrientemente utilizado es la tasa global de fecundidad
(TGF), dada por el nmero de hijos que, en promedio, tendra
cada mujer de una cohorte hipottica de mujeres no expuestas
al riesgo de muerte, desde el inicio hasta el fin del perodo frtil
y que, a partir del momento en que se inicia la reproduccin,
estn expuestas a las tasas especficas de fecundidad por edad
del momento de las poblaciones en estudio.
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 47
f
ten observar en forma ms precisa las transformacio-
nes en el comportamiento reproductivo.
Es complejo identificar la etapa histrica en la cual
comenz a producirse el control voluntario del nmero
de hijos por parte de las parejas. En el caso uruguayo,
la ausencia de censos es un serio obstculo para el estu-
dio de la evolucin de la estructura de edades de la
poblacin y, por lo tanto, de las mujeres en edad repro-
ductiva. Por otra parte, son escasas las fuentes docu-
mentales que permiten avanzar, por otros medios, en el
conocimiento de este tema.
Las estimaciones de la fecundidad de las mujeres
uruguayas, realizadas por Raquel Pollero
15
a partir de
los datos del Censo de 1908 y de los nacimientos regis-
trados, muestran una fecundidad promedio todava ele-
vada en la primera dcada del siglo XX, que alcanza a 6
hijos por mujer. Este valor puede ser considerado bajo
si se lo compara con 12, que es el que se valora como el
mximo, en promedio, de la fecundidad sin control,
16
pero se asemeja a la fecundidad de los pases europeos
en el perodo pretransicional.
17
La fecundidad general descendi, desde valores re-
lativamente altos, en la primera dcada del siglo XX y
esta tendencia se acentu en los aos que siguieron a
1929. La gran crisis econmica de esos aos afect los
matrimonios y los nacimientos en muchas regiones del
mundo y Uruguay no fue ajeno a sus consecuencias.
Despus de la Segunda Guerra Mundial, se verific un
15
Raquel Pollero, 1994.
16
A efectos comparativos, se establece como prototipo de mxi-
mo de fecundidad sin control los niveles observados para los
hutteritas residentes en Estados Unidos en 1920.
17
El nivel de fecundidad en los pases europeos se ubicara entre
6 y 8 hijos por mujer (Coale y Cotts Watkins, 1986).
48 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
f
repunte de la fecundidad y se puede decir que hubo un
pequeo baby boom, que coincidi con un perodo de
expansin econmica y con la llegada de la ltima olea-
da de inmigrantes europeos. Esta observacin debe ser
analizada con cautela, ya que la calidad del registro de
los nacimientos tiene oscilaciones y es tambin en este
perodo que la Ley de Asignaciones Familiares estimul
la inscripcin de los nacimientos.
Los niveles de la fecundidad estimados para la po-
blacin total ocultan diferencias entre sectores sociales
y, fundamentalmente, entre la poblacin de Montevideo
y la del resto del pas. El nmero de hijos nacidos vivos,
declarados por las mujeres que tenan ms de 45 aos
en el Censo de 1975, muestra diferencias sustantivas
entre las residentes en Montevideo y las del Interior ur-
bano y el Interior rural, as como segn el nivel educati-
vo alcanzado. Finalmente, como ya hemos sealado an-
tes, las mujeres inmigrantes, nacidas en pases euro-
peos, tenan un nmero menor de hijos que las nacidas
en el pas (Pellegrino y Pollero, 2000).
Los efectos de la nupcialidad sobre la reproduccin
han sido identificados como parte de los llamados de-
terminantes prximos de la fecundidad. Con la infor-
macin disponible es difcil identificar el nmero de mu-
jeres que efectivamente se casaban o vivan en situa-
cin de pareja durante la etapa reproductiva. Sin em-
bargo, se puede observar en Uruguay un fenmeno si-
milar al de algunos pases europeos,
18
como lo es el
hecho de que el nmero de mujeres que culminaban su
18
La edad tarda al momento del matrimonio y el llamado celiba-
to definitivo (mujeres que llegaban al final de la vida frtil sin
haber formado pareja) han sido identificados en la historia de-
mogrfica europea como factores que contribuyeron a la re-
duccin de la fecundidad en el perodo previo a la generaliza-
cin del uso de anticonceptivos (vase Hajnal, 1965).
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 49
f
etapa de vida frtil sin haber tenido hijos era elevado
en el Uruguay de las primeras dcadas del siglo.
En ese perodo, el porcentaje de mujeres sin hijos
era del orden del 25%, valor superior al de cualquier
estimacin de infertilidad por causas biolgicas. Este
guarismo permite sentar la hiptesis de que se trataba
de comportamientos relacionados con las normas socia-
les de la poca que regulaban el ingreso al matrimonio,
o la formacin de pareja.
En la Grfica 6 se ve la evolucin del nmero de
hijos declarados por las mujeres (de 45 aos y ms) en
el censo de 1975.
19
Con el correr del siglo y con el
Grfica 6 x Nmero de hijos declarados por las mujeres
de 45 aos y ms en el Censo de 1975.
30
25
20
15
10
5
0
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
d
e
m
u
j
e
r
e
s
1896-1900 1901-1905 1906-1910 1911-1915 1916-1920 1921-1925 1926-1930
Quinquenio de nacimiento de las mujeres
Fuente: Estimaciones a partir del Censo de 1975, A. Pellegrino y R. Pollero (2000).
0 1 2 3 4 y ms
19
La utilizacin del Censo de 1975 permite estudiar las cohortes
de mujeres de generaciones anteriores.
50 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
avance de la transicin demogrfi-
ca, disminuy el nmero de muje-
res con cuatro hijos o ms y tam-
bin el de las que declararon no
haber tenido hijos; la familia con
dos hijos termin imponindose
como modelo dominante (Pellegri-
no y Pollero, 2000).
Entre 1908 y 1963, el nmero
medio de hijos por mujer se redu-
jo a la mitad (de 6 hijos a 3). El
Censo de 1996 puso en evidencia
un nuevo descenso a lo largo de los
aos precedentes, que llev este
promedio a 2,4 hijos por mujer. Los
efectos de un cambio importante
en la participacin de la mujer en
el mercado de trabajo y en el au-
mento del nmero de aos de estu-
dio, acompaados por la difusin y generalizacin del
uso de anticonceptivos eficientes, tuvieron como conse-
cuencia un nuevo ajuste a la baja de la fecundidad.
El nmero de nacimientos anuales en Uruguay oscil
entre 53.000 y 56.000 en la dcada de los sesenta. Hubo
un ligero aumento a mediados de la dcada de los se-
tenta (en 1975 y 1976 super los 59.000) y un fenme-
no similar tuvo lugar a mediados de la dcada de los
noventa, para luego descender a alrededor de 47.400
en el ao 2007. La crisis econmica, que se agrav a
partir de 1999 y particularmente en 2002-2003, fue
acompaada por un declive en el nmero de nacimien-
tos, al que no fue ajena la intensificacin de la emigra-
cin internacional.
Las investigaciones realizadas sobre la fecundidad
son pocas en el caso de Uruguay. El primer estudio
importante, con cobertura de informacin sobre todo
Entre 1908 y 1963,
el nmero medio
de hijos por mujer
se redujo a la mitad
(de 6 hijos a 3).
El Censo de 1996
puso en evidencia
un nuevo descenso
a lo largo de los
aos precedentes,
que llev este
promedio a 2,4
hijos por mujer.
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 51
f
el pas, fue realizado por el Ministerio de Salud Pblica
(MSP)
20
en 1986 y es uno de los primeros trabajos que
ha permitido avanzar en la comprensin del tema del
comportamiento reproductivo de la mujer y su rela-
cin con la salud. Un segundo trabajo fue realizado en
1989 por el Centro de Informaciones y Estudios del
Uruguay (CIESU)
21
y, en la ltima dcada, se han desa-
rrollado varias investigaciones en el Programa de Po-
blacin de la Facultad de Ciencias Sociales.
22
Como resultado de estas investigaciones, se verific
una alta correlacin entre el nivel educativo de la mujer
y su comportamiento reproductivo, lo que coincide con
los trabajos tericos ya existentes sobre el tema.
En la encuesta citada del MSP de 1986, se concluy
que de todos los atributos utilizados para identificar fac-
tores distintivos en los niveles de fecundidad (estrato
sociocupacional del jefe del hogar, participacin de las
mujeres en la actividad econmica, tamao de la locali-
dad de residencia), la educacin de la mujer es la varia-
ble que explica las mayores diferencias.
El nmero medio de hijos por mujer calculado en
la encuesta del MSP (1986) es 2,2, aunque al analizarlo
segn niveles educativos muestra un valor mximo de 3,3
entre las mujeres sin instruccin o con primaria incom-
pleta y un mnimo de 1,5 entre las mujeres con educa-
cin superior. De los mismos datos se desprende que el
mayor nivel de instruccin de la mujer incide de manera
preponderante en una edad ms tarda del inicio del
primer vnculo y, por lo tanto, en el perodo en el cual la
mujer se encuentra expuesta al embarazo.
20
MSP-OPS (1994).
21
Centro de Informacin y Estudios de Uruguay.
22
Esas investigaciones tuvieron apoyo financiero de la Organiza-
cin Mundial de Salud, la Organizacin Panamericana de la Sa-
lud y el Fondo de Poblacin de las Naciones Unidas.
52 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
El nmero medio de hijos de las mujeres que no
participan en actividades econmicas es de 2,5, mien-
tras que para las que trabajan en forma remunerada es
de 2,0 (1,8 para las que realizan su actividad fuera del
hogar y 2,3 para aquellas que trabajan en tareas remu-
neradas dentro del hogar); segn el estrato ocupacional
es de 1,9 para los estratos alto y medio y 2,4 para el
estrato bajo (vase Grfica 7).
La Encuesta realizada por CIESU en 1989, sobre el uso
de anticonceptivos entre las mujeres de Montevideo,
23
23
Dicha encuesta fue realizada a 800 mujeres de Montevideo, de
estratos medios-altos y medios-bajos, en las edades de mxima
Grfica 7 x Nmero medio de hijos segn caractersticas
de las mujeres.
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
N
m
e
r
o
m
e
d
i
o
d
e
h
i
j
o
s
S
i
n
a
c
t
i
v
i
d
a
d
C
o
n
a
c
t
i
v
i
d
a
d
E
s
t
r
a
t
o
b
a
j
o
E
s
t
r
a
t
o
m
e
d
i
o
E
s
t
a
t
o
a
l
t
o
S
s
u
p
e
r
i
o
r
S
e
c
u
n
d
a
r
i
a
P
r
i
m
a
r
i
a
S
i
n
i
n
s
t
r
u
c
c
i
n
Fuentes: Encuesta Nacional de Hogares Ampliada (ENHA).
Actividad
econmica
Nivel
socioeconmico
Nivel de
instruccin
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 53
f
confirma lo sealado anteriormente, en particular, la es-
trecha relacin entre el nivel educativo alcanzado por la
mujer y el nmero medio de hijos.
Con respecto al trabajo remunerado, y con niveles
educativos similares, las mujeres que trabajan en activi-
dades remuneradas sin una relacin contractual (vendedo-
ras ambulantes, trabajadoras por cuenta propia, etcte-
ra), o de manera dependiente pero en sectores ms infor-
males como el servicio domstico, tienen un nmero me-
dio de hijos notoriamente superior al de una obrera indus-
trial, cuyo trabajo implica una fuerte relacin de depen-
dencia y de exigencia en el cumplimiento de horarios.
En el ao 2001, se realiz la Encuesta sobre Situa-
ciones Familiares y Desempeos Sociales de las Mujeres
de Montevideo y el rea Metropolitana.
24
Aunque este
trabajo tena como objetivo principal el estudio de las
diferentes formas de familia, incluy tambin pregun-
tas sobre fecundidad (a mujeres entre 25 y 54 aos de
Montevideo y el rea Metropolitana).
Los resultados de esta encuesta confirman la relacin
entre el nivel educativo alcanzado y el nmero de hijos,
as como la existencia de una diferencia promedial de
ms de cuatro aos en la edad a la que tuvieron el primer
hijo. Las mujeres que slo alcanzaron un nivel educativo
primario tuvieron en promedio su primer hijo a los
fertilidad (20 a 34 aos) con convivencia de pareja e hijos en
edad escolar y preescolar. El proyecto Ideologa de gnero,
roles sexuales y prcticas anticonceptivas fue elaborado por
Suzana Prates y elaborado bajo la direccin de Nelly Niedworok,
con la participacin de Constanza Moreira y Adela Pellegrino.
24
Este estudio fue realizado por un equipo interdisciplinario inte-
grado por Marisa Bucheli, Wanda Cabella, Andrs Peri, Georgina
Piani y Andrea Vigorito, investigadores de los Departamentos de
Economa, del Programa de Poblacin de la Unidad Multidisciplina-
ria y del Instituto de Economa de la Universidad de la Repblica.
54 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
f
22,9 aos de edad, mientras que las que llegaron a los
estudios terciarios lo tuvieron a los 25,1.
Paralelamente al descenso de la fecundidad, en las d-
cadas de los ochenta y noventa, tuvo lugar un aumento del
nmero de nacimientos fuera del matrimonio legal, en los
que se observ una proporcin de madres menores de 19
aos, indicando transformaciones en el comportamiento re-
productivo y familiar de las mujeres jvenes y adolescentes.
Las pautas de reproduccin de las mujeres se dividen
en dos grandes grupos: uno, que posterga la edad de la
primera maternidad, en virtud de cambios importantes en
la posicin de la mujer en la sociedad y de la incorporacin
de las nuevas visiones sobre su rol y sobre la maternidad, y
otro, integrado por madres adolescentes que adelantan la
edad de inicio de la vida sexual y la maternidad.
Esto ltimo suele asociarse a procesos de margina-
cin, de carencias afectivas y de insuficiente o inexisten-
te educacin sexual para esas edades. Sin duda, estos
temas revelan aspectos fundamentales de cambios en el
comportamiento y en las actitudes de los jvenes que,
por muchas razones, merecen una atencin especial.
Los trabajos recientes realizados en el Programa de
Poblacin (Varela Petito, 2007, y Varela Petito, Pollero y
Fostik, 2008), han continuado la investigacin sobre un
perodo en que la tasa de fecundidad cae por debajo de
la tasa de reemplazo.
De estos estudios se puede concluir que en el des-
censo de la fecundidad del ltimo perodo (1996-2006),
han incidido mltiples factores. El retraso de la edad de
inicio de la maternidad ha sido uno de ellos; hay que
destacar que la reduccin de la fecundidad ha tenido
lugar en las mujeres de todas las edades, aunque ocurre
de manera ms acentuada en las generaciones ms j-
venes (15-39 aos), es decir, desde las adolescentes hasta
aquellas que estaban en pleno perodo reproductivo en
el momento de recoleccin de los datos.
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 55
Grfica 8 x Tasa Global de Fecundidad, Uruguay, 1963-2006.
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
1,75
T
G
F
Ao
Tasa General de Fecundidad (TGF)
1963 1975 1985 1996 2006
Grfica 9 x Tasas de Fecundidad por edad, Uruguay,
1996-2006.
10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Edad
140
120
100
80
60
40
20
0
T
a
s
a
s
(
p
o
r
m
i
l
)
Ao 1996 Ao 2006
Fuentes Grficas 8 y 9: Estimacin en base a Censos Nacionales de 1963,
1975,1985,1996 y Encuesta de Hogares Ampliada 2006. Proyecciones y Estimaciones de
Poblacin, INE 2008.
56 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
Las reas geogrficas que tradicionalmente han sido
consideradas como responsables de la existencia de bre-
chas importantes Montevideo versus Interior, poblacin
urbana versus rural han reducido sus diferencias.
Los efectos del nivel educativo sobre la fecundidad
son ms importantes en los dos extremos de la escala
social: las mujeres que no culminaron la educacin pri-
maria o no tienen instruccin y aquellas que finalizaron
el bachillerato o ingresaron a niveles terciarios, son las
que ms bajaron la cifra media acumulada de partos
Grfica 10 x Paridez media acumulada de Montevideo
y el Interior, 1996-2006.
15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Edad
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
Montevideo 1996 Montevideo 2006
Interior 1996 Interior 2006
Fuentes: Estimados en base a Censos Nacionales de 1963, 1975,1985,1996 y Encuesta
de Hogares Ampliada 2006. Proyecciones y Estimaciones de Poblacin, INE 2008.
H
i
j
o
s
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 57
(paridez).
25
Sin embargo, la bre-
cha entre las mujeres con alta y
baja educacin se mantiene, e in-
cluso aumenta, dado que aunque la
fecundidad desciende en los dos gru-
pos, en las ms educadas el declnio
es ms pronunciado.
25
La paridez media acumulada es el n-
mero medio de hijos tenidos hasta de-
terminada edad, que en promedio acu-
mulan las mujeres de cada cohorte de
edad. En este trabajo se agrupan a las
mujeres en edad reproductiva (15 a 49
aos) por grupos quinquenales de edad,
por lo tanto se tiene la paridez de siete
cohortes o generaciones. La paridez de
las mujeres de 45 a 49 aos correspon-
de a la paridez final, vale decir al nme-
ro medio de hijos que efectivamente
tuvieron las mujeres de esa cohorte de
edad al final de su vida frtil. La princi-
pal diferencia entre la TGF y la paridez
media acumulada radica en que la pri-
mera es el resultado de la sumatoria de
las tasas de fecundidad por edad de las
mujeres en edad frtil (15 a 49 aos) en
un ao determinado. Estas tasas toman
en su numerador los nacimientos del
ao en estudio, y por tanto es un indicador del nivel de la fecun-
didad del momento del estudio a travs de la construccin hipo-
ttica de una cohorte de edad. La paridez media acumulada utili-
za en el numerador, el total de hijos tenidos por las mujeres de
cada cohorte hasta la edad o intervalo de edad que se est estu-
diando. La paridez media acumulada de cada cohorte o grupo de
edad refleja el nivel de la fecundidad alcanzado por dicho grupo.
Las parideces de los diferentes grupos etarios corresponden por
tanto a perodos de exposicin a la concepcin diferentes. En
definitiva la TGF es la medida resumen que refleja la experiencia
de distintas cohortes de edad; mientras que la paridez media es la
experiencia real de la o las cohortes observadas.
Los efectos del nivel
educativo sobre la
fecundidad son ms
importantes en los
dos extremos de la
escala social: las
mujeres que no
culminaron la
educacin primaria
o no tienen
instruccin y
aquellas que
finalizaron el
bachillerato o
ingresaron a niveles
terciarios, son las
que ms bajaron la
cifra media
acumulada de
partos.
58 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
Un fenmeno similar se observa entre las mujeres
que se encuentran en situacin de bienestar, frente a
las que tienen privaciones en la satisfaccin de sus ne-
cesidades bsicas. Las mujeres pobres tienen niveles de
fecundidad ms altos, propios de la primera transicin
demogrfica, mientras que las no pobres tienen una
fecundidad que est por debajo del reemplazo poblacional,
caracterstica de la segunda transicin demogrfica.
Sin embargo, el efecto de la educacin sobre la fe-
cundidad es fundamental, ms all de otras circunstan-
cias: aunque sean pobres, cuando el nivel educativo de
las mujeres es ms alto, ellas tienen menos hijos que
Grfica 11 x Paridez media acumulada por nivel de educacin,
Uruguay, 1996-2006.
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
T
a
s
a
s
(
p
o
r
m
i
l
)
Aos
20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Primaria incompleta 1996
Ciclo bsico incompleto 1996
Bachillerato incompleto 1996
Universidad completa 1996
Primaria incompleta 2006
Ciclo bsico incompleto 2006
Bachillerato incompleto 2006
Universidad completa 2006
Fuentes: Estimados en base a Censos Nacionales de 1963, 1975,1985,1996 y Encuesta
de Hogares Ampliada 2006. Proyecciones y Estimaciones de Poblacin, INE 2008.
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 59
aquellas que, en igual situacin de
pobreza, poseen un nivel educativo
menor (ver Varela Petito, Pollero y
Fostik, 2008).
Migracin y distribucin territorial
de la poblacin
La migracin es el tercer com-
ponente de la dinmica demogr-
fica. A diferencia de la mortalidad
y la fecundidad, esta es mucho ms
sensible a los efectos de situacio-
nes coyunturales como crisis o auge
del empleo, distribucin en el te-
rritorio de las inversiones en pro-
yectos productivos, localizacin de los servicios, as como
a las crisis polticas o econmicas que impulsan movi-
mientos hacia afuera de las fronteras.
Algunos aspectos, que podran calificarse de estruc-
turales, tambin influyen en las tendencias de la migra-
cin, como los derivados de la eleccin de reas urbanas
como lugar de residencia, los relacionados con las opor-
tunidades de empleo, a los cuales se deben agregar aque-
llos asociados a los sistemas de valores de la sociedad
contempornea, que difunde progresivamente los modos
de vida y los modelos culturales propios del medio urba-
no y de los pases centrales.
En nuestra opinin, si bien la migracin interna y la
internacional, en gran medida, responden a factores
esencialmente similares, su naturaleza y sus efectos di-
fieren en muchos aspectos sustanciales.
En primer lugar, la migracin internacional afecta el
ritmo del crecimiento de la poblacin total, mientras
que la migracin interna repercute en la distribucin de
Aunque sean
pobres, cuando el
nivel educativo de
las mujeres es ms
alto, ellas tienen
menos hijos que
aquellas que en
igual situacin de
pobreza, poseen un
nivel educativo
menor.
60 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
f
la poblacin en el territorio. En segundo lugar, la migra-
cin internacional es ms selectiva, en la medida que
implica riesgos y desafos de mayor envergadura.
Esta selectividad tiene que ver con las caractersti-
cas demogrficas: tienden a emigrar internacionalmen-
te, sobre todo, los jvenes; asimismo, en muchas co-
rrientes tambin se registran importantes selecciones
por sexo. Del mismo modo, suelen emigrar ms los que
tienen mayor nivel educativo, los que se encuentran ms
capacitados para enfrentar mercados de trabajo dife-
rentes, o quienes cuentan con redes familiares o de
amigos que les permiten un mayor acceso a la informa-
cin y eventuales apoyos para su insercin en un medio
diferente.
En la migracin interna tambin se observan caracte-
rsticas particulares que afectan los lugares de origen y
destino, pero estas suelen ser mucho ms heterogneas y
responden tanto a los aspectos econmicos y a la ubicacin
de los servicios, como a modalidades migratorias diversas,
segn las etapas del ciclo de vida.
En Uruguay, en virtud de su condicin histrica de
territorio frontera, primero en-
tre dos imperios coloniales y luego
entre dos de los pases grandes
de Amrica del Sur, la migracin in-
terna y la internacional han estado
estrechamente relacionadas.
La carencia de informacin pro-
veniente de censos entre 1908 y
1963 es un obstculo severo para
valorar las etapas en las que se pro-
ces la concentracin de la pobla-
cin en las ciudades y el crecimien-
to de Montevideo. Los pocos datos
disponibles sealan que hubo un va-
ciamiento sostenido del pas rural
En 1908 casi el 20%
de la poblacin
residente en el
departamento de
Montevideo (tanto
en su rea urbana
como rural) era
nacida en otros
departamentos.
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 61
en favor del urbano, particularmente
de la capital.
En 1908 casi el 20% de la pobla-
cin residente en el departamento
de Montevideo (tanto en su rea ur-
bana como rural) era nacida en otros
departamentos. A su vez la propor-
cin que representaba la poblacin
del departamento de Montevideo,
con respecto a la poblacin total, era
de aproximadamente el 30% en 1908
y se estima en el 38%, en 1930. El
desarrollo de la industria nacional y
la etapa de crecimiento hacia aden-
tro estimularon la concentracin de
la poblacin en la ciudad capital y, en menor medida, en
otras ciudades que tuvieron un cierto desarrollo industrial
(como es el caso de Paysand).
En la dcada de los sesenta, Uruguay entr en una
crisis prolongada, con severas repercusiones sobre la so-
ciedad y el sistema poltico. Por su condicin de produc-
tor de alimentos, el pas haba podido mantener una po-
sicin privilegiada en momentos en los cuales los pases
desarrollados satisfacan sus demandas de vveres en el
mercado internacional. La Segunda Guerra Mundial y otros
conflictos blicos como la Guerra de Corea haban pro-
longado en el tiempo su vinculacin a los mercados inter-
nacionales. En los aos sesenta, comienza una retraccin
de las ventas y una baja de los precios, al mismo tiempo
que la industrializacin sustitutiva encuentra rpida-
mente los lmites de un pequeo mercado interno. Para-
lelamente, se observa un incremento de la emigracin
internacional, y ciertos cambios en la tendencia histrica
de la migracin interna.
Los Censos de 1963, 1975, 1985 y 1996 permiten
analizar las caractersticas de los movimientos poblacio-
Las tasas de
crecimiento
intercensal indican
una marcada
tendencia, desde
1963 en adelante,
al estancamiento
de la poblacin de
Montevideo.
62 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
f
nales de las ltimas dcadas. Las tasas de crecimiento
intercensal indican una marcada tendencia, desde 1963
en adelante, al estancamiento de la poblacin de Montevi-
deo, debido a un enlentecimiento de la afluencia de inmi-
grantes internos, al traslado de su propia poblacin fuera
de los lmites departamentales, en especial hacia Canelo-
nes y San Jos, y a la emigracin internacional, que en-
cuentra en la ciudad capital su principal lugar de origen.
Los datos, expresados en efectivos totales, muestran
una disminucin del saldo migratorio total para Montevi-
deo entre 1963 y 1975 y una duplicacin del saldo migrato-
rio del departamento de Canelones. Esto refleja la expan-
sin de la ciudad capital hacia zonas de residencia ubicadas
en ese departamento, junto con un vaciamiento progresi-
vo del centro urbano histrico y el declnio de algunos ba-
rrios residenciales tradicionales de Montevideo.
El Censo de 1985 revel que los departamentos fron-
terizos con Brasil (Artigas, Cerro Largo, Rivera, Rocha y
Treinta y Tres) tuvieron tasas de crecimiento anuales por
encima de la media nacional y saldos migratorios netos
positivos, revirtiendo una tendencia histrica que los ubi-
caba como expulsores de poblacin. Tambin se registr
un crecimiento elevado del departamento de Maldonado,
asociado a la expansin de la zona turstica internacional
que incluye Punta del Este. La zona central del pas mues-
tra niveles bajos o negativos de crecimiento en ambos
perodos intercensales.
El Censo de 1996 mostr, por primera vez, un de-
crecimiento en el departamento de Montevideo, acom-
paado de un aumento importante de la poblacin en la
costa este del departamento de Canelones; Maldonado
tuvo el crecimiento ms alto del pas, acentuando la
concentracin de la poblacin en el sur del pas, funda-
mentalmente en la faja costera del Ro de la Plata.
El estudio ms reciente, realizado por Daniel Macadar
(Macadar y Domnguez, 2008) basado en los datos de la
y
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 63
f
Encuesta Nacional de Hogares Ampliada (ENHA, 2006),
permite identificar algunos cambios y fortalecimiento
de las tendencias histricas. Dado que los datos provie-
nen de dos fuentes diferentes (censos 1963, 1975, 1985
y 1996 y encuesta 2006), se debe tener cuidado en las
comparaciones.
Este estudio sugiere una retraccin de la cantidad
absoluta de migrantes internos, que habra pasado de
aproximadamente 180.000 en el perodo 1991-1996, a
117.000 en el perodo 2001-2006. Se mantiene la ten-
dencia decreciente de la poblacin de Montevideo y se
confirma la atraccin de Maldonado como polo migrato-
rio, presente ya en los censos de 1985 y 1996, como
sealamos anteriormente. En conjunto, el eje Maldonado
- Canelones - San Jos se ha consolidado como la
principal y nica zona netamente atractora de migran-
tes y nuevo competidor para la capital como pvot mi-
gratorio (si bien por supuesto no compite con Montevi-
deo en el volumen y la variedad de flujos totales)
(Macadar y Domnguez, 2008).
Este fenmeno es similar a las tendencias en otras
regiones del mundo, que muestran la concentracin de la
poblacin en las costas: la franja costera del Ro del Plata
contiene gran parte de la poblacin, los departamentos
costeros albergan al 63% de la poblacin uruguaya.
Los otros departamentos con saldos netos positivos
son Artigas que recupera el poder de atraccin que
tuvo en el perodo intercensal 1975-1985 y Ro Negro
que, por primera vez, ha incorporado poblacin prove-
niente del resto del interior y del exterior del pas. En
ambos casos, los emprendimientos productivos y las gran-
des inversiones han sido causa directa de estos cambios
demogrficos.
64 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
f
Efectos de la migracin internacional
Como ya hemos sealado anteriormente, la migra-
cin internacional ha sido un rasgo constitutivo de la po-
blacin uruguaya, tanto en el relacionamiento con los
pases vecinos, como con poblaciones ms distantes.
La inmigracin europea se radic fundamentalmen-
te en Montevideo, donde su presencia lleg a ser muy
alta. En las primeras dcadas del siglo XX, adems de los
italianos y espaoles, se intensific el ingreso de perso-
nas del Medio Oriente y de Europa Oriental. Los pocos
censos existentes hasta la mitad del siglo XX registran el
impacto de la migracin sobre la poblacin, afectando la
estructura de edades y las relaciones entre los sexos.
26
A los efectos demogrficos se agregan los impactos
sociales, econmicos y culturales que implicaron cam-
bios importantes en la sociedad uruguaya: la inmigracin
alter la estructura social y repercuti de manera impor-
tante en el mundo del trabajo, al incorporar profesiones
y oficios. Tambin tuvo gran influencia en la creacin de
los sindicatos de trabajadores y en el crecimiento del n-
mero de pequeos comercios y talleres de artesana, cu-
yos propietarios contribuyeron a la conformacin de una
importante clase media.
El ingreso de inmigrantes europeos se detuvo hacia
1930, en particular a raz de la crisis econmica de 1929.
Recin despus de la Segunda Guerra Mundial se reinicia-
ron los traslados, y nuevos contingentes de inmigrantes
se dirigieron hacia Amrica, incluyendo Uruguay.
A partir de 1960, despus de ms de un siglo de
migraciones, los cambios operados en la emigracin eu-
26
La presencia de inmigracin se observa en la mayor proporcin
de hombres jvenes. Por lo general, la inmigracin laboral est
constituida de jvenes; en el caso de la inmigracin europea, se
trataba de una mayora de hombres.
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 65
f
ropea dieron lugar a uno de los fenmenos ms impor-
tantes en la historia de los movimientos poblacionales.
Sus causas trascienden la crisis que se inicia en el con-
texto nacional uruguayo y son contemporneas con cam-
bios fundamentales en la orientacin de los movimien-
tos internacionales de la poca.
Los historiadores han puesto en evidencia que la
emigracin tambin integr el proceso demogrfico en
otras etapas del pas (Aguiar, 1982; Mourat, 1966; Jacob,
1969; Barrn y Nahum, 1973).
Desde el siglo XIX y las primeras dcadas del XX, los
testimonios describen la tendencia de la poblacin uru-
guaya a emigrar fuera de fronteras.
Las estrechas relaciones con la regin, particular-
mente con Buenos Aires, el litoral argentino y el sur de
Brasil, hicieron que el intercambio de poblacin con esas
regiones fuera intenso. Las salidas de uruguayos hacia
los pases fronterizos contrapesaron los ingresos desde
otros continentes y tambin desde los mismos vecinos.
Sin embargo, Uruguay poda considerarse un pas de
inmigracin, con saldos positivos
27
a lo largo de la pri-
mera mitad del siglo XX, hasta inicios de la dcada de los
sesenta.
En Argentina, los censos muestran que, a principios
de siglo XX concretamente en el Censo de 1914 es
cuando se registra la mayor proporcin de uruguayos resi-
dentes en ese pas, calculada con respecto a la poblacin
total residente en Uruguay (aproximadamente el 8%). Los
uruguayos censados en Argentina en 1947 y en 1960, no
slo fueron muchos menos en trminos relativos, sino que
27
Hay que sealar que la evaluacin del saldo migratorio presen-
ta problemas importantes. Las fronteras fluviales y terrestres
no permitan que el registro fuera muy riguroso. A pesar de
ello, excluyendo los perodos de las dos Guerras Mundiales,
cuando la inmigracin europea se detuvo, el saldo fue positivo.
66 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
tambin fue menor su nmero, en
valores absolutos. Todo indica que la
etapa de industrializacin sustituti-
va y el auge econmico de los aos
en torno a la Segunda Guerra Mun-
dial tendieron a reorientar los flujos
migratorios hacia las reas urbanas
internas, disminuyendo el nmero de
emigrantes hacia el exterior.
En cambio, desde los aos se-
senta, se observa un aumento de
la emigracin internacional. Por una
parte, esto obedece al agotamien-
to del modelo econmico de susti-
tucin de importaciones y al co-
mienzo de una importante crisis
econmica. Por otra, tambin des-
de fines de esa dcada y muy par-
ticularmente durante los aos se-
tenta, el deterioro de la situacin
poltica y la instalacin de la dicta-
dura militar en junio de 1973 explican el muy significa-
tivo aumento de la emigracin.
Desde otro punto de vista, el contexto internacional
y la situacin del mercado de trabajo, tanto en los pases
vecinos, tradicionales receptores de inmigrantes urugua-
yos, como en algunos pases centrales, generaron demanda
de trabajadores que favorecieron la emigracin.
En la Argentina de la primera mitad de la dcada de
los setenta, la situacin del empleo era altamente favo-
rable y las polticas gubernamentales alentaron la inmi-
gracin. Esta situacin se modific a partir de 1975,
especialmente, desde 1976, con la instalacin de la dic-
tadura militar en ese pas.
En Brasil, la oferta de trabajo en los aos setenta
fue particularmente atractiva para los profesionales y
La etapa de
industrializacin
sustitutiva y el
auge econmico de
los aos en torno a
la Segunda Guerra
Mundial tendieron a
reorientar los flujos
migratorios hacia
las reas urbanas
internas,
disminuyendo el
nmero de
emigrantes hacia el
exterior.
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 67
f
trabajadores especializados. Las polticas del gobierno
militar brasileo, retomadas ms adelante por los go-
biernos democrticos, fueron muy proclives a estimular
el desarrollo cientfico y tecnolgico y la profesionaliza-
cin en las actividades productivas. Durante la dcada
de los setenta, Brasil incorpor inmigrantes latinoame-
ricanos con una participacin importante de profesio-
nales y tcnicos. Otros pases latinoamericanos que tam-
bin lo hicieron fueron Venezuela, Mxico y, en menor
medida, Costa Rica, especialmente en las dcadas de
los aos setenta y ochenta.
En los aos cincuenta y sesenta, ciertos pases euro-
peos (fundamentalmente, Francia, Alemania, Suiza y
Pases Bajos) tuvieron programas activos de incorpora-
cin de trabajadores extranjeros. Si bien no se desarro-
llaron iniciativas concretas dirigidas a pases latinoame-
ricanos, esto tuvo consecuencias sobre los movimientos
migratorios que venan dirigindose a nuestra regin,
los cuales se detuvieron o revirtieron.
As, las corrientes de emigrantes del sur de Europa,
que se haban dirigido al Ro de la Plata en perodos ante-
riores, se trasladaron hacia los pases ms ricos del viejo
continente. En la dcada de los sesenta, se detuvo defini-
tivamente la corriente tradicional de
emigracin europea hacia el conti-
nente americano (del norte y del sur)
y la migracin tuvo lugar sobre todo
dentro de Europa, de sur a norte.
La detencin de la emigracin
europea tambin gener escasez de
trabajadores en Estados Unidos. La
economa norteamericana, en ple-
na expansin, requera nuevamen-
te del aporte migratorio, que his-
tricamente haba abastecido su
fuerza de trabajo. En este perodo,
En la dcada de los
sesenta, se detuvo
definitivamente la
corriente
tradicional de
emigracin europea
hacia el continente
americano.
68 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
f
se aprob la ley de inmigracin de 1965, que elimin las
trabas existentes al ingreso de contingentes originarios
de regiones diferentes al continente europeo.
28
Esta ley, votada en la misma poca que la legislacin
sobre los derechos civiles, estuvo inspirada en el propsi-
to de excluir todo tipo de discriminacin por criterios de
raza o de nacionalidad de origen en el otorgamiento de
visas. Se implement un mecanismo de preferencias ba-
sadas en la reunificacin familiar y en las calificaciones
profesionales; tambin se incluyeron sistemas de visas
transitorias para los trabajadores agrcolas.
29
En la intencin de los legisladores norteamericanos
figur la idea de impulsar la inmigracin desde Europa
del este y del sur. Sin embargo, el efecto ms importante
fue el crecimiento de la inmigracin asitica y latinoa-
mericana, que se convertiran en los ms importantes
proveedores de emigrantes a Estados Unidos durante
las dcadas restantes del siglo XX.
Las corrientes ms numerosas de emigrantes latinoa-
mericanos hacia Estados Unidos provienen de Mxico y de
algunos pases de Amrica Central. Sin embargo, durante
las dcadas que siguen a 1960, el nmero de uruguayos
registrados por los censos de Estados Unidos fue creciente
28
En Estados Unidos, los pases latinoamericanos estaban fuera del
sistema de cuotas, prevaleciente desde la Ley de Inmigracin de
1924. La asignacin de visas de inmigrantes a los originarios del
continente americano estaba basada en una serie de requisitos
de tipo cualitativo, contenidos en la Ley de 1917, bsicamente,
condiciones de salud y antecedentes morales y polticos. La ley
de 1952, promulgada en pleno auge de la Guerra Fra y del
macarthismo, incorpor tambin restricciones poltico-ideolgi-
cas, como la prohibicin del otorgamiento de visas a comunistas.
29
Las previsiones incorporadas a la Ley en relacin con los traba-
jadores agrcolas tenan como objetivo suplir los dficits
temporarios de mano de obra en este sector, sustituyendo al
Programa Bracero, eliminado en 1964.
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 69
f
y esa nacin se convirtieron en el tercer lugar de destino
de la emigracin uruguaya, despus de Argentina y Brasil.
Hay evidencias de que durante los aos sesenta y
principios de los setenta, hubo empresas que reclutaron
trabajadores en Uruguay y que la demanda de trabajo
era abundante para profesionales y obreros industriales.
Estos emigrantes constituyeron la base inicial, que lue-
go estimul el desarrollo de una corriente ms numero-
sa, que continu incrementndose hasta el presente.
En 1990, una nueva ley afirm el objetivo de estimu-
lar el ingreso de personas con calificaciones especiales o
con profesiones especialmente necesarias en el mercado
de trabajo norteamericano.
Tambin Australia y Canad modificaron sus leyes,
buscando ampliar el espectro de potenciales inmigrantes
para satisfacer demandas de trabajadores de sus merca-
dos. En el caso de Australia, se implementaron progra-
mas oficiales de reclutamiento de trabajadores urugua-
yos. No ha sido posible hasta ahora cuantificar con preci-
sin el contingente de personas que emigraron en el mar-
co de este tipo de programas.
Las estimaciones realizadas en base a los datos de
los censos de Uruguay de 1963 a 1996 (Cabella y Pelle-
grino, 2005) permitieron estimar el nmero de perso-
nas nacidas en Uruguay que residan fueron del territo-
rio, en aproximadamente 480.000.
30
30
La estimacin de la migracin internacional, en este caso, est
basada en la ecuacin compensadora que permite estimar el cam-
bio de la poblacin entre dos fechas y determinar parmetros
desconocidos a partir de otros conocidos. Esta ecuacin estable-
ce que una poblacin se modifica entre dos fechas determinadas
por el efecto de los nacimientos, las muertes, la inmigracin y la
emigracin. Los nacimientos y los inmigrantes contribuyen a ali-
mentar el crecimiento de la poblacin, mientras que las defun-
ciones y los emigrantes la hacen disminuir. La magnitud del creci-
70 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
A fines de la dcada de 1990 y en los primeros aos
de la dcada siguiente, la emigracin retom un ritmo
significativo. Esta recuperacin tan intensa no fue pre-
vista en las proyecciones de la poblacin ni en el escena-
rio imaginado por los analistas.
La crisis econmica, que tuvo su punto culminante
en el ao 2002, fue acompaada de niveles muy altos en
el nmero de emigrantes. Estos se orientaron hacia Esta-
dos Unidos y Espaa en un 70%; Argentina, que fue el
destino mayoritario de la emigracin en dcadas ante-
riores, solamente recibi el 11% de ellos (Macadar y Pe-
llegrino, 2007).
La razn que con mayor claridad explica la rapidez
de la respuesta inmediata de la poblacin uruguaya para
miento demogrfico durante el perodo en cuestin resulta del
balance aritmtico entre estos cuatro componentes. Conocien-
do la poblacin en dos puntos del tiempo y la variacin producida
por el movimiento natural o vegetativo (nacimientos y defuncio-
nes) es posible entonces estimar indirectamente la migracin.
Cuadro 4 x Saldos residuales y emigrantes de los perodos
intercensales, 1963-1996.
Fuente: W. Cabella y A. Pellegrino (2005), con base en datos censales de DGEC e INE
y estadsticas vitales de DGEC, INE y MSP.
1963-1975 1975-1985
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
Saldo residual -80,428 -95,38 -175,808 -49,471 -52,826 -102,297
Inmigrantes 7,4 5,4 12,8 8,326 7,77 16,096
Retornantes 6,352 6,416 12,768 29,61 29,819 59,429
Emigrantes 94,18 107,196 201,376 87,407 90,415 177,822
Total de emigrantes 1963-1996 Mujeres 226,304 Hombres 251,625
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 71
f
enfrentar la crisis econmica y el desempleo, mediante
la emigracin, es la existencia de redes muy activas
entre los emigrantes potenciales y sus parientes y amigos
residentes en los pases de recepcin.
No hay datos que permitan estimar el nmero de per-
sonas que abandonaron el territorio nacional en ese pe-
rodo, pero el movimiento por el aeropuerto de Carrasco
permite realizar una estimacin aproximada: el saldo
neto de entradas y salidas por ese puesto fronterizo
entre el ao 2000 y 2008 (julio a junio) es de -140.000
personas aproximadamente.
Ms recientemente, a la luz de la crisis global inicia-
da en 2008, los datos que surgen de esta frontera indi-
can un cambio de la tendencia en la migracin interna-
cional, que implicara una disminucin de la emigracin
y un incipiente aumento de la migracin de retorno. El
prximo censo permitir tener una visin ms precisa
de la amplitud de los cambios.
1985-1996
Mujeres Hombres Total
-16,055 -23,623 -39,679
9,203 9,311 18,514
19,458 21,08 40,538
44,716 54,014 98,73
Total 477,928
72 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
El INE implement un mdulo especial relativo a la
migracin internacional, durante el ltimo trimestre de
la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada de 2006. Este
instrumento permiti tener una visin de la migracin
reciente, es decir, aquella que sali del pas entre los aos
2000 y 2006. Los datos se obtienen a partir de las decla-
raciones de los integrantes de los hogares encuestados,
que informan tener un integrante del hogar que sali del
pas entre 2000 y 2006. A partir de esa informacin, se
pudo elaborar un perfil de estos emigrantes.
31
31
Tomado de Macadar y Pellegrino (2007).
Grfica 12 x Uruguayos ingresados y egresados
por el aeropuerto de Carrasco.
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
0
-2.500
-5.000
-7.500
-10.000
-12.500
15.000
-17.500
-20.000
-22.500
-25.000
-27.500
-30.000
-32.500
S
a
l
d
o
2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Direccin Nacional de Emigracin, Departamento de Estadstica.
Julio a junio
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 73
f
Se trata de una poblacin joven: el 55% tena entre
20 y 29 aos al momento de partir; predominan los
hombres sobre las mujeres (145 hombres cada 100
mujeres), el 60% eran hijos del jefe o jefa del hogar, lo
cual demuestra que la emigracin fue parte de la
emancipacin del hogar de origen.
Los destinos migratorios se concentraron fundamen-
talmente en Espaa y Estados Unidos (casi el 70%, como
ya se indic), mientras que Argentina solamente recibi
el 11,9% y Brasil el 4,7%.
Los resultados indican que existe cierta selectividad
positiva en la emigracin: quienes se van del pas tienen
un nivel educativo superior al pro-
medio. Sin embargo, el porcentaje
actual de personas con nivel de edu-
cacin terciaria y universitaria es
menor que el de las generaciones
emigratorias anteriores.
Algo similar puede decirse con
respecto a las ocupaciones de los
emigrantes en sus pases de resi-
dencia actual, entre los que predo-
minan los trabajadores calificados,
aunque el porcentaje de profesio-
nales, tcnicos y personal directivo
es tambin menor al de perodos
anteriores. El perfil educativo de
las mujeres emigrantes es superior
al de sus pares masculinos. Al mis-
mo tiempo, dentro del contingen-
te de emigrantes uruguayos, se evi-
dencia el aumento del nivel educa-
tivo de las mujeres ms jvenes en
relacin con las mayores de 45 aos.
Segn la declaracin de los fa-
miliares, cerca del 39% de los que
Existe cierta
selectividad
positiva en la
emigracin:
quienes se van del
pas tienen un nivel
educativo es
superior al
promedio.
La nota relevante
est dada por el
hecho de que el
50% de los que
emigraron tena
trabajo en Uruguay
antes de partir.
74 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
f
salieron, a lo largo del perodo considerado, estaban bus-
cando trabajo cuando estaban en Uruguay y el 11% eran
jubilados, rentistas, dedicados a tareas del hogar o estu-
diantes. La nota relevante est dada por el hecho de que
el 50% de los que emigraron tena trabajo en Uruguay
antes de partir.
Si se tiene en cuenta la situacin laboral actual en
los pases de recepcin, se puede concluir que los obje-
tivos de los emigrantes se cumplieron para una gran
parte de ellos: ms del 81% del total tena trabajo y
menos del 4% de los que se consideraron econmica-
mente activos, estaba buscando trabajo.
Entre los emigrantes recientes, el peso relativo con-
junto de los que pertenecen a las categoras personal
directivo y profesionales y tcnicos (9,8%), es me-
nor que el de la poblacin residente en Uruguay (14,7%).
Esto puede significar un cambio de tendencia en rela-
cin con los flujos anteriores de las dcadas de los se-
tenta y ochenta y la conclusin es que ya no hay una
especial concentracin de profesionales y tcnicos en los
flujos de emigrantes recientes.
Por el contrario, entre los emigrantes existe una
presencia importante de trabajadores de servicios y ven-
dedores, as como de trabajadores calificados de la in-
dustria y artesanos. El perfil ocupacional de las mujeres
emigrantes denota un mayor nivel de especializacin
que el de los hombres.
Entre las razones de la emigracin, que esgrimen
los familiares, predominan las relacionadas con las difi-
cultades en el mercado de trabajo. La falta de trabajo
se impone entre los hombres y las mujeres, aunque para
estas aparecen tambin, como un factor de peso, el
tema de la reunificacin familiar.
Estos emigrantes recientes (2000-2006) mantienen
fuertes vnculos con sus familiares en el pas. Las comu-
nicaciones con la familia son frecuentes, a pesar de que
L a e v o l u c i n h i s t r i c a d e l a p o b l a c i n x 75
ms de la mitad de ellos no han
podido visitar Uruguay desde el mo-
mento en el cual salieron.
La existencia de las redes como
estmulo y facilitacin de la migra-
cin se puede considerar importan-
te entre los migrantes y sus conna-
cionales: aproximadamente el 70%
de ellos recibieron ayuda en el pro-
ceso de incorporacin e integracin
a las nuevas sociedades.
La emigracin tiene en general
como contrapartida un flujo de re-
torno al pas de nacimiento. En el
caso uruguayo, los datos permiten
constatar que la migracin de re-
torno ha tenido una magnitud con-
siderable en las ltimas dcadas. De
acuerdo con datos de 2006, el stock
de retornantes lleg al 3,7% de la
poblacin uruguaya (aproximada-
mente 110.000 personas). Ellos se
concentran en los grupos de eda-
des activas; la mitad proviene de
la Argentina.
La dcada de los ochenta fue la de mayor retorno,
coincidiendo con el fin de la dictadura. El regreso estuvo
asociado al fin del exilio poltico con importantes flujos
provenientes principalmente de Mxico y Venezuela. Sin
embargo, el volumen ms importante correspondi al
retorno desde Argentina, que tiene la colonia uruguaya
ms numerosa; tambin fue significativo desde Estados
Unidos y Espaa, como contracorrientes de los grandes
contingentes de emigrantes ms recientes.
La emigracin debe ser considerada como un com-
ponente estructural de la sociedad uruguaya actual, que
La existencia de las
redes como
estmulo y
facilitacin de la
migracin se puede
considerar
importante entre
los migrantes y sus
connacionales:
aproximadamente
el 70% de ellos
recibieron ayuda
en el proceso de
incorporacin e
integracin a las
nuevas sociedades.
76 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
f
funciona en forma continua y se acelera en los perodos
de crisis econmica o poltica. La existencia de redes
activas es un catalizador de dicho proceso que opera a
travs de una serie de mecanismos que facilitan la mi-
gracin.
77
Consecuencias de la dinmica
demogrfica sobre la poblacin
El efecto combinado del descenso de la fecundidad y el
mantenimiento de un saldo migratorio negativo, durante
un perodo prolongado, ha determinado un ritmo de cre-
cimiento lento de la poblacin cuya tasa anual pas del
16,6 entre 1908 y 1963 al 6,4 entre 1985 y 1996. En-
tre 1996 y 2004, baj ms todava al 3,2. En el ao
2002, el saldo negativo de migracin internacional supe-
r el crecimiento natural (nacimientos menos defuncio-
nes) y se pas por una coyuntura de decrecimiento
poblacional. Los datos actuales estn demostrando una
recuperacin del saldo migratorio, lo que implicara un
lento crecimiento positivo de la poblacin.
El descenso de la fecundidad redunda, a largo plazo,
en el envejecimiento de la estructura de edades de la
poblacin, que se profundiza adems por el aumento de
su esperanza de vida.
Por otra parte, la mortalidad, que presenta niveles
diferenciados por sexo, tiende a alterar las relaciones
de masculinidad (nmero de hombres por cada 100
mujeres) de la poblacin, particularmente en las eda-
des ms avanzadas.
3
78 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
De igual forma, la migracin internacional, que suele
ser selectiva por sexos (en nuestro caso, en el perodo
reciente hubo una tendencia mayor a la emigracin de
los hombres que de las mujeres), altera la relacin entre
el nmero de hombres y mujeres en los grupos de edades
correspondientes a las series (cohortes) ms afectadas
por este proceso (Paredes, 2008).
La relacin de masculinidad tiende a ser menor que
100 a partir de los 25 aos en la poblacin total de Uru-
guay; este fenmeno se acenta en los datos de los lti-
Tasa de natalidad
Tasa de mortalidad
Tasa de crecimiento
Tasa de migracin
Grfica 13 x Evolucin de las tasas de crecimiento de la
poblacin, de mortalidad, natalidad y migracin, 1952-2006.
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
T
a
s
a
s
(
p
o
r
m
i
l
)
1
9
5
2
1
9
5
4
1
9
5
6
1
9
5
8
1
9
6
0
1
9
6
2
1
9
6
4
1
9
6
6
1
9
6
8
1
9
7
0
1
9
7
2
1
9
7
4
1
9
7
6
1
9
7
8
1
9
8
0
1
9
8
2
1
9
8
4
1
9
8
6
1
9
8
8
1
9
9
0
1
9
9
2
1
9
9
4
1
9
9
6
1
9
9
8
2
0
0
0
2
0
0
2
2
0
0
4
2
0
0
6
Aos
Fuentes: Poblacin 1951-1995: estimacin CELADE. Poblacin 1996-2006: poyecciones
INE, FCS revisin 2007. Nacimientos 1951-1995: Anuarios Estadsticos;
Nacimientos 1996-2006: Proyecciones y Estimaciones de Poblacin, INE; FCS revisin
2007. Defunciones 1890-2006: Anuarios Estadsticos.
C o n s e c u e n c i a s d e l a d i n m i c a d e m o g r f i c a x 79
f
mos censos nacionales y se manifiesta de manera parti-
cular en la poblacin de Montevideo.
El hecho de que la esperanza de vida sea mayor entre
las mujeres hace que en los tramos de edades superiores
a los 50 aos (aproximadamente) exista una sobrerrepre-
sentacin femenina. En los tramos de edades ms avan-
zadas se llega a niveles muy bajos de masculinidad (50
hombres por cada 100 mujeres en la poblacin de 80 aos
y ms en el Censo de 1996).
La migracin interna afecta la relacin de masculini-
dad en las diversas regiones. En la medida que las activi-
dades econmicas predominantes en el medio rural estn
relacionadas con la ganadera extensiva, que incorpora
casi exclusivamente hombres, se produce una emigracin
mayor de mujeres a los centros urbanos. Las relaciones
de masculinidad son superiores a 100 en la poblacin ru-
ral de todas las secciones censales del pas. Las mujeres
tienden a concentrarse en el rea urbana y, fundamen-
talmente, en las capitales departamentales y localidades
de mayor tamao.
El envejecimiento
de la poblacin uruguaya
No existen lmites claros que permitan establecer con
precisin qu significa que una poblacin est envejecida.
Tampoco hay una definicin de la edad en que comienza la
vejez; lo razonable es que esa calificacin se asocie tanto
a atributos de tipo biolgico como a percepciones que sur-
gen de valores culturales o, ms bien, combinaciones de
esos elementos que pueden ser muy diversas.
En los estudios demogrficos y en general en las
Ciencias Sociales es corriente que se tome como edad
de referencia para considerar el envejecimiento de la
80 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
f
poblacin los 65 aos (los 60 en algunos casos). De ma-
nera convencional, se acepta que una poblacin es en-
vejecida cuando el porcentaje de personas de 65 aos y
ms, supera el 10% del total de habitantes.
Con el propsito de expresar mejor el fenmeno
que se busca medir, se han propuesto indicadores alter-
nativos, as como establecer parmetros comparativos
en trminos histricos. Por ejemplo, ha sido utilizada la
edad en la que restan (en promedio) diez aos por vivir,
de acuerdo a la esperanza de vida estimada. Esta variable
incorpora la visin de los gerontlogos, que parecen te-
ner un acuerdo bastante general en que diez aos antes
de la muerte (en promedio) suelen presentarse algunos
sntomas de prdida de autonoma.
Cules son los factores que inciden sobre el
envejecimiento de la poblacin, visto desde el
ngulo de la estructuras de edades?
Como ya vimos, la estructura de edades de una po-
blacin es resultado de la interaccin de las variables
que componen la dinmica demogrfica: natalidad, mor-
talidad y migracin. Contrariamente a lo que podra
sugerir el sentido comn y mirando el fenmeno desde
una perspectiva histrica, el factor que ha influido ms
sobre el envejecimiento de dicha estructura, a largo
plazo, ha sido el descenso de la natalidad. Esta reduc-
cin tiene por resultado una retraccin de la pirmide
de edades por la base, lo que hace que la proporcin de
personas jvenes disminuya, incrementndose las de la
poblacin adulta y anciana.
Si el descenso de la mortalidad fuera similar en to-
das las edades, entonces el efecto de ese descenso so-
bre el envejecimiento de la estructura sera inexisten-
te. En cambio, si tiene lugar fundamentalmente en los
primeros aos de vida, es decir, si bajan la mortalidad
infantil y juvenil, ello contribuye al rejuvenecimiento de
C o n s e c u e n c i a s d e l a d i n m i c a d e m o g r f i c a x 81
f
la poblacin, dado que acta en el mismo sentido que la
natalidad, ensanchando la base de la pirmide de eda-
des. Cuando el descenso de la mortalidad afecta en mayor
medida a las edades avanzadas, produce envejecimien-
to, ya que engrosa la cspide piramidal.
Varones 1908
Varones 2004
Mujeres 1908
Mujeres 2004
Grfica 14 x El envejecimiento de la estructura de edades,
Uruguay, 1908-2004.
80 y ms
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0
G
r
u
p
o
s
q
u
i
n
q
u
e
n
a
l
e
s
d
e
e
d
a
d
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica.
% sobre el total de la poblacin
Varones Mujeres
82 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
f
Los progresos en materia de mortalidad han esta-
do histricamente concentrados, sobre todo, en nios
y jvenes (entre otras causas, en virtud de la reduc-
cin de las enfermedades infecciosas). Como el des-
censo de la mortalidad infantil no es independiente
del de la fecundidad, un fenmeno tendi a comple-
mentar o a compensar el otro: el
efecto combinado ha sido una pi-
rmide de edades con base ancha
y por lo tanto una alta proporcin
de jvenes en la poblacin. Re-
cin despus de la Segunda Gue-
rra Mundial, fundamentalmente a
partir de las dcadas de los se-
senta y setenta, comenz a tener
ms xito la lucha contra las en-
fermedades cardiovasculares y el
cncer y se lograron mayores
avances en bajar la mortalidad de
la poblacin mayor de 60 aos.
Esto contribuye al ensanchamien-
to y alargamiento de la pirmide
por lo alto y, por lo tanto, al in-
cremento del nmero de perso-
nas clasificadas como adultas ma-
yores y ancianas.
La emigracin internacional
contribuye a acentuar el envejeci-
miento, ya que suele involucrar a
una mayora de poblacin joven;
por el contrario, la inmigracin re-
juvenece la pirmide, por aporte
de poblacin joven y en edad re-
productiva.
El Cuadro 5 resume la informacin de los censos
nacionales de poblacin y de las proyecciones, sobre la
Si bajan la
mortalidad infantil
y juvenil, ello
contribuye al
rejuvenecimiento
de la poblacin,
dado que acta en
el mismo sentido
que la natalidad,
ensanchando la
base de la pirmide
de edades. Cuando
el descenso de la
mortalidad afecta
en mayor medida a
las edades
avanzadas,
produce
envejecimiento, ya
que engrosa la
cspide piramidal.
C o n s e c u e n c i a s d e l a d i n m i c a d e m o g r f i c a x 83
evolucin de la estructura de eda-
des. De acuerdo a las proyecciones
de poblacin del INE, la poblacin
de 15 a 64 aos (potencialmente
activa) est creciendo, lo que im-
plica relaciones de dependencia de-
mogrfica
32
aceptables. Este es el
fruto combinado del aumento de la
poblacin de 65 y ms aos y el
descenso de la de menos de 15. Sin
embargo, para manejar adecuada-
mente esta afirmacin se debe te-
ner en cuenta que estas proyeccio-
nes no previeron una emigracin in-
ternacional importante y su presen-
cia podra alterar los resultados
mencionados.
En los pases europeos, el tiem-
po que llev alcanzar la ltima fase
de la transicin demogrfica fue
aproximadamente 200 aos; en
Uruguay este proceso se dio aproxi-
madamente en 100. En otros pa-
ses latinoamericanos y asiticos est
teniendo lugar en lapsos del orden
de 30 aos, lo que implica el pasa-
je rpido de poblaciones extremadamente jvenes a
poblaciones envejecidas, haciendo prever desajustes eco-
nmicos y sociales de importancia.
32
Indicador que refleja la relacin entre el nmero de personas
con edades entre 0-14 aos y 65 y ms, y la poblacin con edades
entre los 15 y 64 aos.
En los pases
europeos, el
tiempo que llev
alcanzar la ltima
fase de la
transicin
demogrfica fue
aproximadamente
200 aos; en
Uruguay este
proceso se dio
aproximadamente
en 100. En otros
pases
latinoamericanos y
asiticos est
teniendo lugar en
lapsos del orden de
30 aos.
84 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
Cules son las perspectivas para
los prximos aos?
La demografa tiene un arsenal metodolgico po-
deroso, que permite estimar el crecimiento de la po-
blacin de manera confiable. Aun as, como hemos
enfatizado ms arriba, la variable ms difcil de prede-
cir es la migracin.
En nuestro caso, la magnitud de la emigracin in-
ternacional ha sido muy importante en los primeros aos
del siglo XXI. En aos ms recientes an, existen indicios
disminucin debido a la crisis en los pases de destino y,
posiblemente, de inmigracin hacia el pas, que tam-
bin comienza a esbozarse. Ninguno de estos elementos
estaba presente en las predicciones realizadas poco tiempo
Cuadro 5 x Evolucin de la estructura de edades, 1908-1996.
Fuente: Censos Nacionales de Poblacin (1908-1996) y Proyecciones y Estimaciones de
Poblacin (INE).
Aos censales
Grupos Total y
de edades por sexo 1908 1963 1975 1985 1996
Total 41,0 28,1 27,1 26,9 25,1
0-14 Hombres 40,8 28,7 28,0 28,0 26,3
Mujeres 41,2 27,6 26,2 25,8 24,0
Total 56,5 64,2 63,2 62,0 62,1
15-64 Hombres 56,7 64,4 63,3 62,5 62,9
Mujeres 56,2 64,1 63,1 61,6 61,4
Total 2,5 7,6 9,7 11,1 12,8
65 y ms Hombres 2,5 6,9 8,7 9,5 10,8
Mujeres 2,6 8,3 10,7 12,6 14,6
C o n s e c u e n c i a s d e l a d i n m i c a d e m o g r f i c a x 85
f
antes e, indudablemente, es to-
dava muy temprano para extraer
conclusiones slidas de estos ele-
mentos, que todava pueden es-
tar sujetos a fluctuaciones en los
tiempos que vendrn.
No hay que descartar la posi-
bilidad de que, en el futuro, con-
vivan en el pas todos los proce-
sos: que se incorporen inmigran-
tes y, al mismo tiempo, una parte
de la poblacin opte por emigrar,
sea por un perodo determinado o
de manera permanente.
Es necesario tener en cuenta
las dificultades que ha presentado
la integracin de los inmigrantes
en las sociedades desarrolladas de
destino; en ellas este es un tema
candente de debate y de medidas
polticas, a la vez que un campo
importante de estudio.
En nuestro caso, es necesario pensar en esta alter-
nativa y encarar las polticas posibles para que la incor-
poracin de inmigrantes sea un enriquecimiento para la
sociedad uruguaya y un proyecto positivo para los que
decidan instalarse en el pas. Al mismo tiempo, a escala
nacional, es necesario que el pas perfeccione y ample
sus polticas con respecto al tema de la emigracin,
dado el peso que tiene sobre la sociedad nacional.
La reversin del proceso de envejecimiento sola-
mente puede ser producto de cambios en las tendencias
de la fecundidad y de la migracin internacional. Para la
mortalidad, es evidente que el nico objetivo posible es
acentuar la tendencia descendente. En cuanto a la fe-
cundidad, volver a un modelo de fecundidad alta no pa-
Proyeccin
2000 2020
24,8 21,8
26,1 22,8
23,6 20,8
62,3 64,3
63,2 65,8
61,5 63,0
12,9 13,9
10,7 11,4
14,9 16,2
86 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
f
rece factible. Las polticas natalistas aplicadas en otros
pases han sido poco efectivas y, simultneamente, han
provocado enfrentamientos ideolgicos diversos. Algu-
nas polticas orientadas a compatibilizar el trabajo de
los padres fuera del hogar y la crianza de nios peque-
os han permitido recuperar (en los pases que las han
aplicado) niveles de fecundidad por encima del nivel de
reemplazo, pero en el horizonte actual no se puede pre-
decir el retorno a la familia numerosa.
Los cambios en la familia, la heterogeneidad de su
comportamiento, al igual que los cambios en las relacio-
nes entre las generaciones son campos importantes de
investigacin, la cual es necesaria para comprender es-
tos fenmenos nuevos y cambiantes que, por otra par-
te, son insumos necesarios para las polticas sociales.
La realizacin del Censo de 2011 ser un instrumen-
to fundamental para avanzar en el conocimiento de la
poblacin uruguaya, identificar con mayor precisin sus
caractersticas y poder proyectar su desarrollo futuro,
ingrediente bsico para los terrenos ms diversos de la
reflexin y de la accin social y poltica.
87
Bibliografa
Aguiar, C. (1982), Uruguay pas de emigracin, Montevideo: Edi-
ciones de la Banda Oriental.
Arocena, R. y G. Caetano, Uruguay: Agenda 2020, Montevideo:
Ed. Taurus, pp. 61-83.
Barrn, J. P. (1992 y 1993), Medicina y sociedad en el Uruguay del
Novecientos, Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
Barrn, J. P. y B. Nahum (1973), Batlle, los estancieros y el Im-
perio Britnico, T. 1: El Uruguay del Novecientos, Montevi-
deo: Ediciones de la Banda Oriental.
Birn, A. E.; W. Cabella y R. Pollero (2005a), No se debe llorar
sobre la leche derramada: el pensamiento epidemiolgico
y la mortalidad infantil en Uruguay, 1900-1940. Estudios
Interdisciplinarios, Vol. 14, Tel Aviv., pp. 35-68.
_____ (2005b), La mortalidad infantil uruguaya en la primera
mitad del siglo XX: un anlisis por causas del pasado al
presente. En VII Jornadas Argentinas de Estudios de Po-
blacin (Asociacin de Estudios de Poblacin de la Argen-
tina), 2003, I, Taf del Valle, Tucumn: Universidad Nacio-
nal de Tucumn, pp. 37-154.
Cabella, W. y A. Pellegrino (2005), Una estimacin de la emi-
gracin internacional uruguaya entre 1963 y 2004, Docu-
mento de Trabajo N 70, Montevideo: Unidad Multidiscipli-
naria/Facultad Ciencias Sociales, pp. 6-19.
88 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
f
Cabella, W.; D. Ciganda; A. Fostik y R. Pollero (2007), Evolucin
de la mortalidad infantil en el Uruguay (1950-2004):
estancamiento y descenso. En CD de IX Jornadas Argenti-
nas de Estudios de Poblacin, Huerta Grande, provincia de
Crdoba, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2007.
Calicchio, L. (1996), Salario y Costo de Vida en el Ro de la
Plata, 1907-1930, Documento de Trabajo N 33, Montevi-
deo: Unidad Multidisciplinaria/Facultad Ciencias Sociales.
Camou, M. (1996), Salarios y Costo de Vida en el Ro de la
Plata 1880-1907, Documento de Trabajo N 28, Montevi-
deo: Unidad Multidisciplinaria/Facultad Ciencias Sociales.
CEPAL/CELADE (2008), Observatorio Demogrfico, Fecundidad,
N 5, Santiago de Chile.
Chesnais, J.C. (1986), La transition dmographique: tapes,
formes, implications conomiques, Cuaderno N13, Pa-
rs: Presses Universitaires de France-Institut National
dtudes Dmographiques.
CIESU (1989), Proyecto Ideologa de gnero, roles sexuales y
prcticas anticonceptivas, elaborado por Suzana Prates y
realizado bajo la direccin de Nelly Niedworok, con la
participacin de Constanza Moreira y Adela Pellegrino.
Coale, A. J. y S. Cotts Watkins, (ed.; 1986), The Decline of
Fertility in Europe, Princeton, NJ: Princeton University Press.
Damonte, A. M. (1994), La transicin de la mortalidad en el
Uruguay, 1908-1963, Documento de Trabajo N 16, Monte-
video: Programa de Poblacin de la Facultad de Ciencias
Sociales/UDELAR-UNFPA.
Direccin General de Estadsticas y Censos (1982), Encuesta de
Migracin Internacional, 1982, Montevideo.
_____ (1977), Encuesta de Migracin internacional, 1976, Mon-
tevideo.
Farenczi, I. y W. F. Willcox (ed.; 1929), International Migrations,
2 Vol., Nueva York: National Bureau of Economic Research.
B i b l i o g r a f a x 89
f
Filgueira, C. (1988), Prlogo. En N. Niedworok; J. C. Fortuna
y A. Pellegrino, Uruguay y la emigracin de los 70, Montevi-
deo: Ediciones de la Banda Oriental.
Gonzlez, R. y S. Rodrguez (1990), Guaranes y paisanos, Co-
leccin Nuestras Races, N 3, Montevideo: Nuestra Tierra.
_____ (1988), El proceso de aculturacin de los guaranes mi-
sioneros en la sociedad uruguaya. Anais do VII Simpsio
de Estudos Missioneiros, Santa Rosa, Rio Grande do Sul:
Faculdade de Filosofia, Cincias e Letras Don Bosco.
Hajnal, J. (1965), European Marriage Patterns in Perspective.
En D. Glass, Population in History: Essays in Historical
Demography, Londres: Edward Arnold.
INE (2006), Encuesta Nacional de Hogares Ampliada ENHA, Mon-
tevideo: Instituto Nacional de Estadstica.
Jacob, R. (1969), Consecuencias sociales del alambramiento
(1872-1880), Montevideo: EBO.
Koolhaas, M. y A. Pellegrino (2009), Emigracin y remesas: el
caso de Uruguay. En E. Bologna (coord.), Temticas mi-
gratorias actuales en Amrica Latina, Ro de Janeiro: ALAP.
Leridon, H. et al. (1987), La Seconde Revolution Contraceptive:
La rgulation des naissances en France de 1950 1985,
Travaux et Documents, Cuaderno N 117, Pars: PUF-INED.
Lesthaeghe, R. y J. Surkyn (2004), When History Moves on:
The Foundation and Diffusion of a Second Demographic
Transition in Western Countries: An Interpretation, ponen-
cia presentada en 12
th
Biennial Conference of the Australian
Population Association, Canberra, 15-17 de setiembre de
2004.
Mac Keown, Th. (1976), The Modern Rise of Population, Lon-
dres: Edward Arnold.
Macadar, D. y A. Pellegrino (2007), Informe sobre migracin in-
ternacional en base a los datos recogidos en el Mdulo Mi-
gracin de la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada de
2006, INE-UNFPA, publicado en la pgina web del Instituto
Nacional de Estadstica (INE), pp. 2-86.
90 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
f
Macadar, D. y P. Domnguez (2008), Migracin interna. En C.
Varela Petito (coord.), Demografa de una sociedad en tran-
sicin: la poblacin uruguaya a inicios del siglo XXI, Monte-
video: Programa de Poblacin de la Facultad de Ciencias
Sociales/UDELAR-UNFPA.
Morner, M. (1985), Adventurers and Proletarians: The Story of
Migrants in Latin America, Pittsburgo: University of
Pittsburg Press-UNESCO.
Mourat, O. (1966), La inmigracin y el crecimiento de la po-
blacin del Uruguay, 1830-1930. En 5 perspectivas hist-
ricas del Uruguay moderno, Montevideo: Fundacin de
Cultura Universitaria.
MSP-OPS (1994), Mujer y fecundidad en Uruguay: factores di-
rectos de la fecundidad y sus implicancias en salud, Mon-
tevideo: Ed. Trilce.
Paredes, M. (2008), Estructura de edades y envejecimiento
de la poblacin. En C. Varela Petito (coord.), Demografa
de una sociedad en transicin: la poblacin uruguaya a
inicios del siglo XXI, Montevideo: Programa de Poblacin de
la Facultad de Ciencias Sociales/UDELAR-UNFPA.
Pellegrino, A. (2009), Uruguay: pas de migrantes y externos,
Material de Divulgacin, Montevideo: Programa de Desa-
rrollo de Naciones Unidas.
_____ (2008), Las polticas de migracin y desarrollo. En J.
J. Calvo y P. Mieres (ed.), Sur, migracin y despus: pro-
puestas concretas de polticas de poblacin en el Uruguay,
Montevideo: Rumbos-Universidad de la Repblica-Fondo de
Poblacin de las Naciones Unidas, pp. 115-143.
_____ (1992), Uruguay Pas pequeo?. En Pequeos pases
en la integracin: oportunidades y riesgos, Montevideo:
CIESU-FESUR-Ed. Trilce.
Pellegrino, A.; W. Cabella; M. Paredes; R. Pollero y C. Varela (2008),
De una transicin a otra: la dinmica demogrfica del Uru-
guay en el siglo XX. En B. Nahum, Uruguay en el siglo XX: la
sociedad, Montevideo: Ediciones de Banda Oriental.
B i b l i o g r a f a x 91
f
Pellegrino, A. y J. J. Calvo (2007), Qu hacer con la poblacin
en Uruguay? Los desafos demogrficos de las prximas
dcadas. En R. Arocena y G. Caetano, Uruguay: Agenda
2020, Montevideo: Ed. Taurus.
Pellegrino, A. y M. Koolhaas (2008), Migracin Internacional:
los hogares de los emigrantes. En C. Varela Petito (coord.),
Demografa de una sociedad en transicin: la poblacin uru-
guaya a inicios del siglo XXI, Montevideo: Programa de Po-
blacin de la Facultad de Ciencias Sociales/UDELAR-UNFPA.
Pellegrino, A. y R. Pollero (2000), Fecundidad y situacin conyu-
gal en el Uruguay: un anlisis retrospectivo. En Cambios
demogrficos en Amrica Latina: la experiencia de cinco
siglos, ponencias seleccionadas del Seminario Internacio-
nal sobre Cambios y Continuidades en los Comportamientos
Demogrficos en Amrica: la Experiencia de Cinco Siglos,
Crdoba, Argentina: IUSSP-Universidad de Crdoba.
Pellegrino, A. y A. Vigorito (2009), La emigracin desde Amri-
ca Latina y las iniciativas nacionales: un anlisis del caso
uruguayo. En N. Garca Canclini y A. Martineli (coord. del
nmero), El poder de la diversidad cultural, Revista Pen-
samiento Iberoamericano, N 4.
_____ (2005a), Emigration and Economic Crisis: Recent Evidence
from Uruguay, Revista Migraciones Internacionales, N 8,
Mxico: El Colegio de la Frontera Norte, pp. 57-81.
_____ (2005b), Estrategias de sobrevivencia ante la crisis: un
estudio de la emigracin uruguaya en 2002. En Nordic Journal
of Latin American and Caribbean Studies.
_____ (1988), El proceso de aculturacin de los guaranes mi-
sioneros en la sociedad uruguaya. Anais do VII Simpsio
de Estudos Missioneiros, Santa Rosa, Rio Grande do Sul:
Faculdade de Filosofia, Cincias e Letras Don Bosco.
Pollero, R. (1994), Transicin de la fecundidad en el Uruguay.
Documento de Trabajo N 17, Montevideo: Unidad Multidis-
ciplinaria/Facultad de Ciencias Sociales.
Prates, S. (1976), Ganadera extensiva y poblacin, Documento
N 17, Montevideo: CIESU.
92 x L a p o b l a c i n d e U r u g u a y
f
Rial, J. (1983), Poblacin y desarrollo de un pequeo pas: Uru-
guay 1830-1930, Montevideo: CIESU-ACALI.
Schofield, R.; D. Reher y A. Bideau (1991), The Decline of
Mortality in Europe, Oxford: Clarendon Press.
Vallin, J. (1994), La demografa, Santiago de Chile: Centro La-
tinoamericano de Demografa.
_____ (1991), Mortality in Europe from 1720 to 1914: Long
Term Trends and Changes in Patterns by Age and Sex. En
R. Schofield; D. Reher y A. Bideau, The Decline of Mortality
in Europe, Oxford, Clarendon Press.
Van de Kaa, D. J. (2002), The idea of a Second Demographic
Transition in Industrialized Countrie, ponencia presenta-
da en Sixth Welfare Policy Seminar at the National Institute
of Population and Social Security, Tokio, 29 de enero de
2002, pp. 1-32.
_____ (1986), Europes Second Demoraphic Transition.
Population Bulletin Vol. 42.
Varela Petito, C. (2007), Fecundidad por debajo del reemplazo
en el Uruguay: evidencias e hiptesis a partir del registro
de nacidos vivos. En CD de IX Jornadas Argentinas de Es-
tudios de Poblacin, Huerta Grande, provincia de Crd-
oba, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2007.
Varela Petito, C.; R. Pollero y A. Fostik (2008), La fecundidad:
evolucin y diferenciales en el comportamiento reproducti-
vo. En C. Varela Petito (coord.), Demografa de una socie-
dad en transicin: la poblacin uruguaya a inicios del siglo
XXI, Montevideo :Programa de Poblacin de la Facultad de
Ciencias Sociales/UDELAR-UNFPA.
93
Cuadros
1. Poblacin segn Censos Nacionales
y estimaciones oficiales ..................................... 33
2. Porcentaje de extranjeros sobre la poblacin total
y de Montevideo, en los Censos Nacionales .............. 34
3. Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1883-1988 . 40
4. Saldos residuales y emigrantes de los perodos
intercensales, 1963-1996.................................... 70
5. Evolucin de la estructura de edades, 1908-1996 ....... 84
Grficas
1. Etapas clsicas de la transicin demogrfica............. 25
2. Emigracin europea segn principales regiones
de destino, 1821-1932 ....................................... 31
3. Distribucin de la emigracin europea en pases
de Amrica Latina, 1821-1932.............................. 32
4. Evolucin de las tasas de natalidad, mortalidad
y crecimiento natural, 1887-1996 .......................... 39
ndice de cuadros y grficas
94
5. Evolucin de la mortalidad infantil, 1900-2000 .......... 41
6. Nmero de hijos declarados por las mujeres
de 45 aos y ms en el Censo de 1975 .................... 49
7. Nmero medio de hijos segn caractersticas
de las mujeres ................................................ 52
8. Tasa Global de Fecundidad, Uruguay, 1963-2006 ......... 55
9. Tasas de Fecundidad por edad, Uruguay, 1996-2006 .... 55
10. Paridez media acumulada de Montevideo
y el Interior, 1996-2006 ...................................... 56
11. Paridez media acumulada por nivel de educacin,
Uruguay, 1996-2006 .......................................... 58
12. Uruguayos ingresados y egresados por el aeropuerto
de Carrasco.................................................... 72
13. Evolucin de las tasas de crecimiento de la poblacin,
de mortalidad, natalidad y migracin, 1952-2006 ....... 78
14. El envejecimiento de la estructura de edades,
Uruguay, 1908-2004 .......................................... 81
95
Siglas
CELADE Centro Latinoamericano y Caribeo de Demografa.
CEPAL Comisin Econmica para Amrica Latina
y el Caribe.
CIESU Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay.
DGEC Direccin General de Estadstica y Censos.
ENHA Encuesta Nacional de Hogares Ampliada.
FCS Facultad de Ciencias Sociales.
INE Instituto Nacional de Estadstica (Uruguay).
IUSSP Unin Internacional para el Estudio Cientfico
de la Poblacin.
MSP Ministerio de Salud Pblica.
OMS Organizacin Mundial de la Salud.
ONU Organizacin de las Naciones Unidas.
OPS Organizacin Panamericana de la Salud.
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
TFG Tasa de Fecundidad General.
TGF Tasa Global de Fecundidad.
TMI Tasa de Mortalidad Infantil.
UDELAR Universidad de la Repblica (Uruguay).
UNFPA Fondo de Poblacin de las Naciones Unidas.
ISBN 978-92-990060-2-3
Esta publicacin del UNFPA, Fondo de Poblacin de las Naciones Uni-
das presenta, como seala la autora, un tema que en los ltimos aos
ha cobrado particular importancia para la sociedad uruguaya: la de-
mografa y la evolucin de la situacin poblacional del pas.
El trabajo nos muestra como la evolucin de la natalidad, de la espe-
ranza de vida y los vaivenes de la migracin han conducido al tamao
actual de la poblacin de Uruguay y su composicin por edades. Se
presentan numerosos cuadros y grficas que describen las diversas eta-
pas de la transicin demogrfica del pas. Segn los datos arrojados
por el ltimo recuento realizado por el Instituto Nacional de Estadsti-
ca, en 2004 la poblacin uruguaya alcanzaba los 3,24 millones de per-
sonas y se espera que en 2011 el nuevo censo permita actualizar la
informacin y profundizar en el conocimiento de las principales carac-
tersticas de los residentes en el territorio nacional.
Apoyada en una amplia bibliografa, la autora logra una buena snte-
sis del estado de la poblacin uruguaya, que permite sentar las bases
para la discusin sobre diferentes aspectos que actualmente interesan
y preocupan a especialistas y autoridades de nuestro pas.
También podría gustarte
- Resumen de Revolución Juvenil, Revolución Cultural: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Revolución Juvenil, Revolución Cultural: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Historia Del Mundo en 12 MapasDocumento1 páginaHistoria Del Mundo en 12 MapasLopez LuigiAún no hay calificaciones
- Culto A Iyami OshorongaDocumento70 páginasCulto A Iyami Oshorongafredy garcia100% (8)
- Ramirez Hernandez, Felipe Antonio - Violencia Masculina en El Hogar (Extracto)Documento23 páginasRamirez Hernandez, Felipe Antonio - Violencia Masculina en El Hogar (Extracto)rdasanAún no hay calificaciones
- Desarrollo de El Cuento de Juan Bosch para El ExamenDocumento7 páginasDesarrollo de El Cuento de Juan Bosch para El Examenrobin100% (2)
- Argentina el mundo es tuyo: El auge de la diplomacia públicaDe EverandArgentina el mundo es tuyo: El auge de la diplomacia públicaAún no hay calificaciones
- Fontana Josep La Historia de Los Hombres.Documento2 páginasFontana Josep La Historia de Los Hombres.Rocío NuñezAún no hay calificaciones
- Maestro Pilar - Didactica de La Historia Historiografia y EnsenanzaDocumento16 páginasMaestro Pilar - Didactica de La Historia Historiografia y Ensenanzamercedesblancofares100% (1)
- DEVOTO - La Historia de La Historiografía, Itinerarios y ProblemasDocumento6 páginasDEVOTO - La Historia de La Historiografía, Itinerarios y ProblemasPablo Langone Antunez MacielAún no hay calificaciones
- Guia de Costos de Funcionamiento de RestaurantesDocumento10 páginasGuia de Costos de Funcionamiento de RestaurantesEstefani RomaniAún no hay calificaciones
- Manual WordDocumento24 páginasManual WordYorledisAún no hay calificaciones
- Inmigración Italiana y Escultórica Conmemorativa en Montevideo. Confluencia de Pasados, de Memorias y de SímbolosDocumento19 páginasInmigración Italiana y Escultórica Conmemorativa en Montevideo. Confluencia de Pasados, de Memorias y de SímbolosGustavo FernettiAún no hay calificaciones
- Giorgio VasariDocumento6 páginasGiorgio VasariAntonella Villegas De SiaAún no hay calificaciones
- Parcial Construcción 1 - FADU - 2017Documento17 páginasParcial Construcción 1 - FADU - 2017Vero LanAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Sobre-Historiografía Medieval, Renacentista y de La IlustaraciónDocumento6 páginasCuadro Comparativo Sobre-Historiografía Medieval, Renacentista y de La IlustaraciónNESTOR LINO QUISANI QUISPEAún no hay calificaciones
- Clase LadrillosDocumento56 páginasClase LadrillosJulles NavarroAún no hay calificaciones
- 4 - Lynch John - Las Revoluciones Hispanoamericanas. Capítulo 10Documento8 páginas4 - Lynch John - Las Revoluciones Hispanoamericanas. Capítulo 10toroisraelAún no hay calificaciones
- Repag UTUDocumento128 páginasRepag UTUSololectura KCAún no hay calificaciones
- La Ruta Del EsclavoDocumento1 páginaLa Ruta Del Esclavorubierj100% (10)
- Reformas BorbonicasDocumento5 páginasReformas BorbonicasChristian Alonso VelasquezAún no hay calificaciones
- Ayudantia Origen y Genesis Del Trabajo Social - Arón GurievichDocumento7 páginasAyudantia Origen y Genesis Del Trabajo Social - Arón GurievichBernabé OrtizAún no hay calificaciones
- La Revolución MexicanaDocumento5 páginasLa Revolución MexicanawismichuAún no hay calificaciones
- Tomas Sanson CORBO - La Historiografia Sobre La Iglesia en Uruguay 1965 2015Documento24 páginasTomas Sanson CORBO - La Historiografia Sobre La Iglesia en Uruguay 1965 2015Stefan FalcaAún no hay calificaciones
- A Gutierrez Escudero - Coloniz Francesa e Inglesa en El Caribe en Luis Navarro Garcia Coord - Historia de Las Americas Tomo II Univ de Sevilla 1991Documento18 páginasA Gutierrez Escudero - Coloniz Francesa e Inglesa en El Caribe en Luis Navarro Garcia Coord - Historia de Las Americas Tomo II Univ de Sevilla 1991Anaclara TodojuntoAún no hay calificaciones
- Tesis Ula Rioja Las Reformas BorbónicasDocumento42 páginasTesis Ula Rioja Las Reformas BorbónicasVíctor Condori100% (1)
- Barrán, J.P., Nahum, B. (2002) - Historia Política e Historia Económica. Montevideo - Ediciones de La Banda OrientalDocumento3 páginasBarrán, J.P., Nahum, B. (2002) - Historia Política e Historia Económica. Montevideo - Ediciones de La Banda OrientalPaula BarretoAún no hay calificaciones
- PERA, Silvana-Problematizar La Enseñanza de La Sociedad Hispanoamericana en Clase de HisDocumento15 páginasPERA, Silvana-Problematizar La Enseñanza de La Sociedad Hispanoamericana en Clase de HisVivi MinattaAún no hay calificaciones
- CAPITULO PRIMERO La Revolucion El Mercader ErranteDocumento14 páginasCAPITULO PRIMERO La Revolucion El Mercader ErranteRiver Plate0% (1)
- Manfred Kossok - El Virreinato Del Rio de La PlataDocumento24 páginasManfred Kossok - El Virreinato Del Rio de La PlataFranco PerezAún no hay calificaciones
- Le Goff. Cap. 1Documento18 páginasLe Goff. Cap. 1Lourdes MurriAún no hay calificaciones
- Articulo - Juan Oddone - Historiografia Uruguaya Del Siglo XIXDocumento120 páginasArticulo - Juan Oddone - Historiografia Uruguaya Del Siglo XIXcarenferarAún no hay calificaciones
- El Impacto de Las Reformas Borbonicas en El Comercio de Luis Alonso AlvarezDocumento29 páginasEl Impacto de Las Reformas Borbonicas en El Comercio de Luis Alonso AlvarezVíctor CondoriAún no hay calificaciones
- 1-Carlos III El Despotismo IlustradoDocumento47 páginas1-Carlos III El Despotismo IlustradoBorja Pons MartinezAún no hay calificaciones
- Ebook Emprendedores Innovadores eMOToolsDocumento153 páginasEbook Emprendedores Innovadores eMOToolsJuan Carlos Chávez Arcila100% (1)
- Angelica Kaufmann y Mary Moser, Dos Académicas Sin Derecho de AdmisiónDocumento2 páginasAngelica Kaufmann y Mary Moser, Dos Académicas Sin Derecho de AdmisiónGemmaAjenjoAún no hay calificaciones
- Bertola Y Ocampo 2 - La Historia Económica de Las Jóvenes Republicas IndependientesDocumento8 páginasBertola Y Ocampo 2 - La Historia Económica de Las Jóvenes Republicas IndependientesAgustínAún no hay calificaciones
- Heródoto y TucídidiesDocumento33 páginasHeródoto y TucídidiesAndres MattusAún no hay calificaciones
- Bartolome Yun Historia Global Historia Transnacional - Cap. 10 y 11Documento49 páginasBartolome Yun Historia Global Historia Transnacional - Cap. 10 y 11Luis ValladaresAún no hay calificaciones
- Historia de Las Minorías y Pasados SubalternosDocumento16 páginasHistoria de Las Minorías y Pasados Subalternosmiguelaillon100% (3)
- NEOCLASICISMODocumento15 páginasNEOCLASICISMOJossana MurilloAún no hay calificaciones
- Bibliografía Medievalismo Alta y BajaDocumento12 páginasBibliografía Medievalismo Alta y Bajagerardomanue100% (1)
- DOSSIER Gestion y Marketing Turistico ProdeturDocumento265 páginasDOSSIER Gestion y Marketing Turistico ProdeturInes LeeAún no hay calificaciones
- Marketing TuristicoDocumento40 páginasMarketing TuristicoSharon Lizitah CabCeAún no hay calificaciones
- Comparación Entre Historiografía Clásica y RomanaDocumento4 páginasComparación Entre Historiografía Clásica y RomanaBruno FernandezAún no hay calificaciones
- Manual de IndicadoresDocumento37 páginasManual de Indicadoresfabian19701Aún no hay calificaciones
- Creación y Diseño de Blogs en BloggerDocumento24 páginasCreación y Diseño de Blogs en BloggerMonitora DHAún no hay calificaciones
- Maestro, Pilar - Didáctica de La Historia, Historiografía y EnseñanzaDocumento17 páginasMaestro, Pilar - Didáctica de La Historia, Historiografía y EnseñanzaGeorgi PagolaAún no hay calificaciones
- Capítulo 9-Contabilidad y Análisis Financiero para RestaurantesDocumento36 páginasCapítulo 9-Contabilidad y Análisis Financiero para RestaurantesStephania OrtigozaAún no hay calificaciones
- La Economía Social y Solidaria en La Historia de América Latina Tomo IDocumento321 páginasLa Economía Social y Solidaria en La Historia de América Latina Tomo IRodrigo RodriguezAún no hay calificaciones
- Cuando Los Trabajadores Salieron de Compras CAP 1 (3-19)Documento5 páginasCuando Los Trabajadores Salieron de Compras CAP 1 (3-19)reyesaliagaAún no hay calificaciones
- Actividades de HistoriaDocumento63 páginasActividades de HistoriaEliana NemerAún no hay calificaciones
- Dos Siglos en Las Economias Del PlataDocumento50 páginasDos Siglos en Las Economias Del PlataLucas L LlachAún no hay calificaciones
- 7 Restaurante Mexican VillaDocumento4 páginas7 Restaurante Mexican VillalupithaAún no hay calificaciones
- INTENDENCIAS Y PODER EN CENTROAMERICA LA REFORMA INCAUTADA Pedro A. VivesDocumento11 páginasINTENDENCIAS Y PODER EN CENTROAMERICA LA REFORMA INCAUTADA Pedro A. VivesJoel BarahonaAún no hay calificaciones
- Jan Aart ScholteDocumento50 páginasJan Aart ScholteMonica SorrozaAún no hay calificaciones
- Clase Gobierno de Vargas 1950 - 1954Documento5 páginasClase Gobierno de Vargas 1950 - 1954Romina ConstantinAún no hay calificaciones
- Resumen de Origen y Desarrollo de la Historiografía Social y Económica: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Origen y Desarrollo de la Historiografía Social y Económica: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- El Reclutamiento de negros esclavos durante las Guerras de Independencia de Colombia 1810- 1825.De EverandEl Reclutamiento de negros esclavos durante las Guerras de Independencia de Colombia 1810- 1825.Aún no hay calificaciones
- Cartas al general Melo: guerra, política y sociedad en la Nueva Granada, 1854: Transcripción, estudio preliminar y notas críticasDe EverandCartas al general Melo: guerra, política y sociedad en la Nueva Granada, 1854: Transcripción, estudio preliminar y notas críticasAún no hay calificaciones
- Mercado e institución: corporaciones comerciales, redes de negocios y crisis colonial.: Guadalajara en el siglo XVIIIDe EverandMercado e institución: corporaciones comerciales, redes de negocios y crisis colonial.: Guadalajara en el siglo XVIIIAún no hay calificaciones
- Poder y distinción colonial: las fiestas del virrey presente y el rey ausenteDe EverandPoder y distinción colonial: las fiestas del virrey presente y el rey ausenteAún no hay calificaciones
- En torno a la economía mediterránea medieval: Estudios dedicados a Paulino IradielDe EverandEn torno a la economía mediterránea medieval: Estudios dedicados a Paulino IradielAún no hay calificaciones
- Bruschi Cutinella - Sala de Geografia Del IpaDocumento239 páginasBruschi Cutinella - Sala de Geografia Del Iparitaycesar100% (1)
- Enfoques Didacticos 3Documento241 páginasEnfoques Didacticos 3ritaycesar75% (4)
- Articulo - Juan Oddone - Historiografia Uruguaya Del Siglo XIXDocumento120 páginasArticulo - Juan Oddone - Historiografia Uruguaya Del Siglo XIXcarenferarAún no hay calificaciones
- Manual 291.07. II.13Documento8 páginasManual 291.07. II.13ritaycesarAún no hay calificaciones
- Mundos de Papel El Diseño de Los Libros EscolaresDocumento8 páginasMundos de Papel El Diseño de Los Libros Escolaresritaycesar100% (1)
- Territorio, Familia y Héroe Un Análisis de Textos Escolares ChilenosDocumento13 páginasTerritorio, Familia y Héroe Un Análisis de Textos Escolares ChilenosritaycesarAún no hay calificaciones
- Mundos de Papel El Diseño de Los Libros EscolaresDocumento8 páginasMundos de Papel El Diseño de Los Libros Escolaresritaycesar100% (1)
- El Texto Escolar Una Línea de Investigación en EducaciónDocumento17 páginasEl Texto Escolar Una Línea de Investigación en EducaciónritaycesarAún no hay calificaciones
- La Identidad Nacional Ecuatoriana Entre Límites Externos y InternosDocumento15 páginasLa Identidad Nacional Ecuatoriana Entre Límites Externos y Internosritaycesar0% (1)
- Los Encuentros de La Nueva Geografía y El Surgimiento de La Geografía Crítica en Uruguay y ArgentinaDocumento16 páginasLos Encuentros de La Nueva Geografía y El Surgimiento de La Geografía Crítica en Uruguay y ArgentinaritaycesarAún no hay calificaciones
- Montaldo - El Cuerpo de La Patria - Espacio Naturaleza y Cultura en Sarmiento y BelloDocumento16 páginasMontaldo - El Cuerpo de La Patria - Espacio Naturaleza y Cultura en Sarmiento y BelloritaycesarAún no hay calificaciones
- La Imagen de La Ciudad en Libros de Texto de La Tercera Etapa de Educación BásicaDocumento15 páginasLa Imagen de La Ciudad en Libros de Texto de La Tercera Etapa de Educación BásicaritaycesarAún no hay calificaciones
- Maria CuviDocumento167 páginasMaria CuviTMonitoAún no hay calificaciones
- Julius Evola - Orientaciones para Una Educación RacialDocumento35 páginasJulius Evola - Orientaciones para Una Educación RacialSirNikro100% (1)
- Investigación Feminicidio PDFDocumento193 páginasInvestigación Feminicidio PDFKatiSalcedoAún no hay calificaciones
- El Empleo Femenino en El Perú en La AntigüedadDocumento2 páginasEl Empleo Femenino en El Perú en La AntigüedadBrenda Argomedo CamposAún no hay calificaciones
- 36 Situaciones de PoltiDocumento17 páginas36 Situaciones de PoltiArley Garcia LeonAún no hay calificaciones
- Primera ClaseDocumento25 páginasPrimera ClaseMaggie MhAún no hay calificaciones
- Adrian Lerner - Esterilizaciones MasivasDocumento119 páginasAdrian Lerner - Esterilizaciones MasivaselmorsaAún no hay calificaciones
- Alternativas Mujeres, Genero e Historia. Mariela FargasDocumento245 páginasAlternativas Mujeres, Genero e Historia. Mariela FargasGimena PachecoAún no hay calificaciones
- Pal Azon SaezDocumento18 páginasPal Azon SaezgedepasaAún no hay calificaciones
- Demanda Laboral - CorregidaDocumento12 páginasDemanda Laboral - CorregidajhonescobarAún no hay calificaciones
- Tarot Loco AmorDocumento26 páginasTarot Loco AmorLuisa Davidson Mancell100% (1)
- La No Discriminación Remunerativa (Salarial) Como Garantía de Igualdad y Equidad en El Derecho Del Trabajo - Martha MontillaDocumento34 páginasLa No Discriminación Remunerativa (Salarial) Como Garantía de Igualdad y Equidad en El Derecho Del Trabajo - Martha MontillaLeonardo NicosiaAún no hay calificaciones
- Esse Ejja-36 Etnias de BoliviaDocumento10 páginasEsse Ejja-36 Etnias de BoliviaFamilia Montero PérezAún no hay calificaciones
- Taller Padre-Hijo para La Educación de La Afectividad y La SexualidadDocumento133 páginasTaller Padre-Hijo para La Educación de La Afectividad y La SexualidadAdolfoPalomarAún no hay calificaciones
- La Comisión Discipulado Escuela de CristoDocumento16 páginasLa Comisión Discipulado Escuela de CristoJuan Salazar MuguerzaAún no hay calificaciones
- "Estética, Corporalidad y Política", Revista de Humanidades Populares Vol.7Documento88 páginas"Estética, Corporalidad y Política", Revista de Humanidades Populares Vol.7Ismael Cáceres-CorreaAún no hay calificaciones
- El Atavío CristianoDocumento4 páginasEl Atavío CristianoEdwin ValerioAún no hay calificaciones
- Hay Que Venir Al SurDocumento128 páginasHay Que Venir Al SurLu Robles KameyAún no hay calificaciones
- Lisa Tuttle - La Piel Del AlmaDocumento167 páginasLisa Tuttle - La Piel Del AlmaArmando RoigAún no hay calificaciones
- BD Educacion y GeneroDocumento132 páginasBD Educacion y GeneroFernanda Quintero Cifuentes100% (1)
- Calzonesabajo©Documento20 páginasCalzonesabajo©Marco Lopez100% (1)
- Evolución Histórica Del Concepto de Trabajo y Su Transformación - EnsayoDocumento7 páginasEvolución Histórica Del Concepto de Trabajo y Su Transformación - EnsayoLEJZER GARCIA GARCIAAún no hay calificaciones
- Pawel Kuczynski DibujosDocumento51 páginasPawel Kuczynski DibujosAmaraAún no hay calificaciones
- Existencialismo y LiteraturaDocumento12 páginasExistencialismo y LiteraturaSofia CarricartAún no hay calificaciones
- Full Text of "Primer Congreso Femenino Internacional de La República Argentina"Documento490 páginasFull Text of "Primer Congreso Femenino Internacional de La República Argentina"Baltasar ComottoAún no hay calificaciones
- ConstruyendoGenero EmmaLobato PDFDocumento11 páginasConstruyendoGenero EmmaLobato PDFmahazanuca11Aún no hay calificaciones
- La ViolenciaDocumento11 páginasLa ViolenciaJORGE LUIS VELIZ USURINAún no hay calificaciones